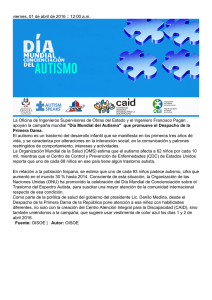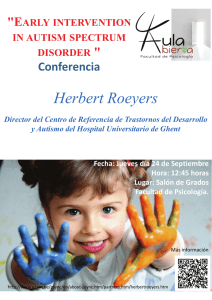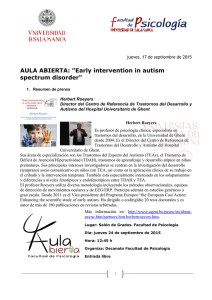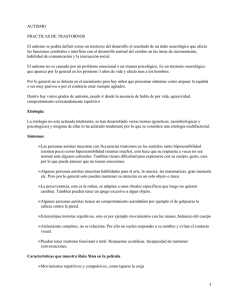[PDF]Evaluación objetiva y diagnóstico del espectrum autista
Anuncio
![[PDF]Evaluación objetiva y diagnóstico del espectrum autista](http://s2.studylib.es/store/data/003147455_1-4f17b39978c547e14ca99f179f3ed51e-768x994.png)
Evaluación objetiva y diagnóstico del espectrum autista Cuxart, F. 1. DIAGNÓSTICO DEL ESPECTRUM AUTISTA. INTRODUCCIÓN A pesar de los indudables avances conseguidos durante las últimas décadas, las dificultades para realizar el diagnóstico diferencial de los trastornos del espectro autista siguen siendo importantes, en un número no despreciable de casos; y si nos circunscribimos a las etapas iniciales del desarrollo, estos porcentajes son aún más elevados. Las razones de estas dificultades son varias y aunque la mayoría están relacionadas, evidentemente, con las características intrínsecas de este tipo de trastornos, algunas de ellas son, en mi opinión, consecuencia de perspectivas erróneas con respecto a los síntomas fundamentales de algunas psicopatologías de inicio infantil. En las páginas siguientes vamos a desarrollar estos puntos, y a describir los elementos fundamentales y la metodología más adecuada para realizar un diagnóstico fiable. APARICIÓN VERSUS DETECCIÓN La ausencia de marcadores biológicos en la mayor parte de los trastornos del espectro autista (en estos momentos debemos excluir ya al síndrome de Rett), ha obligado a investigar profundamente en la identificación de marcadores psicológicos, con la finalidad de poseer elementos objetivos para la detección temprana de estas alteraciones. Esta línea de investigación ha dado ya frutos concretos y, actualmente, disponemos del CHAT (Baron-Cohen, 1992 y 1996; Baird y col., 2000), que es un instrumento de screening para la detección temprana del autismo. El CHAT es una escala de 9 elementos que sirve para discriminar a los niños con una evolución normal, de aquellos que presentan un retraso del desarrollo y de los que manifiestan signos de autismo. Los resultados derivados de la aplicación de este instrumento muestran que aquellos niños que a los 18 meses de edad no manifiestan ninguna de estas tres conductas: protodeclarativos, coorientación visual y juego de simulación tienen un 83% de posibilidades de ser diagnosticados de autismo en el futuro. El CHAT ha significado, sin duda, un avance relevante en el proceso de detección precoz del autismo, pero aparte de que este instrumento muestra poca sensibilidad frente a los denominados “autismos de nivel alto”, el problema con relación a la detección durante el primer año de vida del niño sigue vigente. La gran heterogeneidad del autismo, que se manifiesta ya durante el proceso de aparición del síndrome, conlleva la inexistencia de un patrón único del inicio de las alteraciones y dificulta enormemente la identificación muy temprana del trastorno. En este sentido, observamos en muchos casos de autismo, y sobretodo en aquellos con deficiencias mentales asociadas severas o profundas, que los primeros síntomas que se detectan no son prototípicos del autismo sino que, o bien están relacionados con retrasos inespecíficos del desarrollo, y aquí hemos de incluir síntomas como la hipotonía, la hipersomnia o la hiporeactividad; o bien se trata de conductas sin 1 una significación clínica clara, tales como la hiposomnia o la hipereactividad. En cuanto a los “autismos de nivel alto”, el problema es el inverso, puesto que durante el primer año de vida del niño, es frecuente que no se detecten anormalidades. Aparte, también existen casos, en los que durante los primeros doce meses ya se observa un patrón de desarrollo más prototípico del autismo. Se trata de niños con una evolución motora normal, con un interés evidente por los objetos, pero con un déficit claro de respuesta frente a los estímulos sociales. Además, pero no siempre, presentan alteraciones notables del desarrollo del lenguaje pre-verbal. Vemos, pues, que esta amplia heterogeneidad de los trastornos del espectro autista nos pone frente a dos cuestiones fundamentales. La primera ya la hemos planteado anteriormente, y hace referencia a las características de los primeros síntomas. En este sentido, ya hemos visto que éstos no tienen por qué ser específicos del autismo, sino que pueden estar relacionados con retrasos generales del desarrollo. La segunda cuestión está relacionada con el momento de aparición de los primeros síntomas y, a su vez, puede subdividirse en dos sub-cuestiones. Puesto que cuando hablamos del momento de aparición, podemos estar refiriéndonos a los síntomas específicos del autismo, o no. Además, el desarrollo de la expresión clínica del autismo plantea otro problema, que es el de las posibles discrepancias entre el momento de aparición y el momento de detección, puesto que no siempre coinciden. Para intentar resolver estos interrogantes, ya hace años que se están realizando estudios retrospectivos basados en filmaciones familiares (Adrien y col., 1993; Lösche, 1990). Con la utilización de esta metodología se pretende aumentar la objetividad de los datos, teniendo en cuenta los problemas de fiabilidad de los testimonios de los padres. Estos estudios han comparado muestras de niños con autismo, con niños sin alteraciones evolutivas, y los resultados son discrepantes, puesto que mientras que en algunos (Adrien y col., 1993) se detectan diferencias significativas entre la muestra experimental y los controles, a partir del primer año, en otros (Lösche, 1990), estas diferencias no aparecen hasta el segundo año. A raíz de estos datos, se hace evidente la necesidad de realizar nuevos estudios, en los que el grupo control esté formado por niños con retrasos del desarrollo, y no por niños evolutivamente normales, como hasta ahora. Este tipo de investigaciones habrían de permitir determinar sí, durante los primeros doce meses de vida, existe un patrón clínico significativamente distinto entre los retrasos del desarrollo (futuras deficiencias mentales) y las alteraciones cualitativas del mismo (futuros trastornos del espectro autista). DIAGNÓSTICO PRECOZ Debido a la naturaleza de sus síntomas patognomónicos, la identificación del autismo da un salto cualitativamente muy importante a partir del segundo año de vida del niño. Alrededor de los doce meses, la mayoría de niños de la población general inician la deambulación autónoma, y el incremento que supone este hecho para su capacidad de actuación, permite, por contraste, detectar la existencia de alteraciones importantes de las relaciones interpersonales en los niños afectados de trastornos del espectro autista. Es en esta etapa, cuando muchas familias empiezan a ser conscientes de que su hijo no evoluciona correctamente, a causa de su falta de iniciativas de relación y de su respuesta 2 inconstante a los requerimientos (gestuales o verbales) de los demás. También llama la atención de los padres, en estos momentos, la ausencia de lenguaje oral, puesto que es a partir del segundo año cuando empieza a aparecer en la población general. Otro aspecto importante en la detección inicial de este tipo de trastornos lo constituyen las actividades lúdicas, debido a que muchos niños con autismo ya muestran en estos momentos un juego muy solitario, repetitivo y estereotipado. Es evidente que, a los ojos de un profesional experto, el cuadro conductual que presenta una proporción mayoritaria de los niños con autismo a partir de los doce meses de vida, es lo suficientemente explícito como para emitir un diagnóstico de presunción. Pero la realidad cotidiana es que durante el segundo año, es muy infrecuente que un niño con autismo sea visitado por un especialista. En primer lugar, porque la mayoría de familias, a menos que su hijo presente alteraciones neurológicas, no acostumbran a inquietarse antes de los 18 meses. ¿Por qué? Pues debido a que en este segundo año, lo que más preocupa a la mayoría de padres, a pesar de las demás alteraciones descritas, es la ausencia de lenguaje oral, y por este motivo, la consulta al pediatra no acostumbra a realizarse antes de esta edad, ya que para muchos padres, los 18 meses constituye el límite que ponen a su hijo para que empiece a hablar espontáneamente. También es cierto, que la falta de respuesta a las demandas verbales acostumbra a ser un motivo de inquietud importante durante este período, pero la sospecha de sordera que normalmente la acompaña, es descartada con relativa prontitud, ya sea por los propios padres, y de una forma empírica, o bien por el propio pediatra. Así pues, en la mayoría de los casos, la primera consulta de las familias, que normalmente se dirige al pediatra, se lleva a cabo durante la segunda mitad del segundo año, y el motivo más habitual es la preocupación por la falta de lenguaje oral. Y, desgraciadamente, en muchas ocasiones la respuesta del médico, al tranquilizar a la familia afirmando que las diferencias interindividuales con respecto al desarrollo del habla son muy notorias y que no hay motivo de preocupación, viene a ser la emisión implícita de un diagnóstico de retraso simple del lenguaje. Con esta respuesta, muchas familias se tranquilizan y dejan transcurrir unos meses (habitualmente hasta que el niño cumple los dos años) hasta volver a consultar al pediatra. Normalmente, después de esta segunda consulta, y debido a la permanencia de la ausencia de lenguaje, a la que se le añade en muchos casos la presencia de otros síntomas, fruto de una exploración más exhaustiva o de la transformación de signos discretos en alteraciones evidentes, la familia es derivada a un servicio específico. De este modo, la detección inicial del autismo tiende a retrasarse un mínimo de seis meses. La pregunta que nos podemos plantear, como consecuencia de esta realidad, es la siguiente: ¿Qué ocurriría si estos pediatras que reciben la consulta de familias porque su hijo de 18 meses (que presenta síntomas de trastornos del desarrollo) no habla, aplicasen sistemáticamente el CHAT? Pues es posible que en bastantes ocasiones, el médico derivara el caso por sospecha de autismo. La siguiente etapa en el proceso de diagnóstico del autismo empieza cuando el niño es derivado a un servicio especializado en trastornos mentales de la infancia. Aquí, la certeza y prontitud del diagnóstico depende de múltiples factores. En primer lugar, de las características particulares del caso, puesto como ocurre con la mayoría de alteraciones, los hay que ofrecen un cuadro psicopatológico muy prototípico, mientras que otros (sobretodo durante estos primeros años) presentan unos síntomas poco definidos y que 3 dificultan el diagnóstico diferencial. En este sentido, son frecuentes las confusiones entre el autismo y ciertas deficiencias mentales disharmónicas; concretamente, con aquéllas que se caracterizan por una ausencia de dismorfias, capacidades motoras bien conservadas y déficits muy notables del lenguaje expresivo. Muchos de estos casos son diagnosticados erróneamente de autismo, seguramente porque no se exploran convenientemente las características de las relaciones interpersonales y con frecuencia se confunde la pobreza de recursos cognitivos, y que provoca (a causa también de la carencia instrumental derivada de la ausencia de lenguaje oral) unas pautas relacionales muy deficitarias y con signos de aislamiento, con la ausencia de intersubjetividad que define al autismo. Otros factores que inciden en el diagnóstico, hacen referencia a la tendencia a no emitir diagnósticos categoriales de trastornos del espectro autista, antes de los cuatro o cinco años de edad. Con independencia de que existen casos en que esta postura puede estar justificada, debido a una dificultad real para realizar un diagnóstico diferencial, soy de la opinión que es mejor emitir un diagnóstico de presunción que no emitir ninguno. La ansiedad que provoca en los padres la ausencia de un diagnóstico, con lo que conlleva de falta de un pronóstico y de datos acerca del origen del trastorno de su hijo, justifica, a mi modo de ver el hecho de proporcionar un diagnóstico, aún corriendo el riesgo de tener que modificarlo a medio plazo. METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA Después de aceptar que el diagnóstico del autismo no es una tarea sencilla, es importante profundizar en la metodología más adecuada para llevarlo a cabo. Y para ello, lo primero que debemos precisar es el objetivo que perseguimos. Cuando hablamos de diagnóstico, ¿estamos refiriéndonos solamente al diagnóstico categorial, o estamos incluyendo también una evaluación psicológica completa y unas pautas terapéuticas generales? Y, en ambos casos, ¿el diagnóstico tiene unos fines simplemente clínicos o por el contrario forma parte de una investigación científica? Porque es evidente que en función de que los objetivos iniciales sean unos u otros, el procedimiento a seguir será bastante distinto. En este apartado no vamos a mencionar los aspectos neurológicos y psiquiátricos del diagnóstico, por razones de especialización y porque, en cualquier caso, este tipo de exploraciones sirven fundamentalmente para profundizar en los aspectos etiológicos, y no son imprescindibles actualmente (con la excepción del síndrome de Rett) para establecer un diagnóstico clínico diferencial, a pesar de su indudable valor científico. En el caso de que nuestra pretensión sea solamente establecer un diagnóstico categorial, el proceso que deberemos seguir no diferirá, como es lógico, de la que aplicamos generalmente para la clínica infantil: Anamnesis Observación conductual 4 Diagnóstico diferencial Informe y devolución Este esquema, sería en principio válido, tanto para fines clínicos como de investigación, y la diferencia estribaría en los instrumentos psicológicos a utilizar, que en el último caso, deberían ser necesariamente estandarizados. Observación conductual El proceso de observación del niño es indudablemente el aspecto quizás más importante de todo el proceso diagnóstico, y por este motivo debemos asegurarnos de poder realizarlo con garantías. En primer lugar, es importante disponer del tiempo necesario y de profesionales expertos. No podemos pretender obtener la suficiente información para realizar el diagnóstico y que sea, además, fiable sino observamos al niño con detenimiento y por personas preparadas para ello. Por otro lado, y teniendo en cuenta la contextualización notable de ciertos comportamientos de los niños con autismo, es aconsejable obtener información de las dimensiones conductuales fundamentales, en distintos ámbitos. En este sentido, el testimonio de los padres y los informes escolares pueden servir, en un principio, para recabar datos de la conducta en el hogar y en la escuela respectivamente. De todas formas, es importante poder llevar a cabo una observación semiestructurada de las relaciones interpersonales madre-hijo. La contemplación directa de las pautas relacionales de esta díada, aporta en muchas ocasiones datos muy significativos para el diagnóstico. Instrumentos diagnósticos En los casos de diagnóstico clínico, la utilización de instrumentos estandarizados, tanto para la historia clínica como para la observación conductual, no son estrictamente necesarios, y en el caso de que decidamos usarlos hemos de valorar, previamente, la relación coste-beneficio, puesto que algunos protocolos de entrevista o de observación, son muy extensos y su aplicación implica, por tanto, un coste elevado. Por lo que se refiere a escalas diagnósticas, en el ámbito clínico está muy extendida la utilización del CARS (Childhood Autism Rating Scale) de Schopler y colaboradores (1980). Se trata de una escala conductual de 15 elementos, referidos a los síntomas fundamentales del autismo, y que permite obtener un diagnóstico categorial del autismo. En función de la puntuación obtenida los sujetos son clasificados en no autista, moderadamente autista, o severamente autista. La facilidad de aplicación de este instrumento y sus buenas propiedades psicométricas, han contribuido a que su uso esté muy extendido, tanto para fines clínicos como científicos. El ADI-R es la versión revisada del ADI (Le Couter y col., 1989) y se trata de una entrevista muy completa, de carácter semiestructurado, y que proporciona, aparte de un 5 diagnóstico diferencial del autismo, una gran cantidad de datos en relación con la conducta actual y pasada del sujeto. Debido a que es un instrumento extenso, y que su aplicación requiere, por lo tanto, mucho tiempo, el ADI-R es útil sobretodo en el campo de la investigación, más que en el ámbito propiamente clínico. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA Cuando por motivos terapéuticos o científicos deseamos realizar una evaluación completa del niño, habremos de saber de antemano que áreas queremos abordar y cuales son los instrumentos más idóneos para cada caso. Escalas clínicas Además de las escalas estrictamente diagnósticas, existen otras que son muy útiles cuando deseamos realizar una evaluación más exhaustiva del caso. De entre todas las escalas existentes, podemos destacar la ECA (Lelord y Barthélémy, 1989; Barthélémy y col., 1995). Este instrumento contiene 29 elementos, relativos a los síntomas fundamentales y asociados del autismo, y los criterios de puntuación se basan en la frecuencia de aparición de los distintos síntomas. Evaluación cognitiva La evaluación de las capacidades cognitivas de los niños con autismo no es una tarea sencilla, a causa de la particular idiosincrasia de estos trastornos. Los graves déficits de motivación, atención, comunicación y simbolización, que presentan muchos niños con autismo, comporta que, con frecuencia, muchos instrumentos no sean aptos para ellos, y que se tengan que utilizar tests menos válidos y fiables. Además, la presencia de ciertas conductas interferentes puede dificultar de manera importante el proceso de aplicación de las pruebas, lo que obliga a desarrollar estrategias específicas, con el fin de poder alcanzar los objetivos propuestos. A la hora de elegir los instrumentos más adecuados para cada caso, hemos de valorar los siguientes factores: Edad cronológica Nivel cognitivo global estimado Nivel de lenguaje expresivo y comprensivo estimado Patologías asociadas (déficits sensoriales, trastornos motores) La siguiente tabla, perteneciente a Cuxart (2000) constituye una guía orientativa para la evaluación cognitiva de la población con autismo. 6 EDAD C. 0-3/4 años NIVEL COGNITIVO Retraso severo o Uzgiris-Hunt; profundo Hogan Retraso Baby-tests moderado Retraso ligero o Baby-tests inteligencia normal 4½-6½ años 6-12 años Seibert- Leiter McCarthy WPPSI McCarthy WPPSI Leiter >12 años Leiter WISC-R WAIS WISC-R WAIS Esta tabla muestra que para los niños más pequeños, y que no presentan un retraso cognitivo extremo, podemos utilizar los llamados baby-tests (escalas de desarrollo para el periodo sensoriomotor). Los más utilizados son el Brunet-Lézine (1985) y el Bayley (1993). Pero para los más afectados, la alternativa más adecuada la constituyen dos escalas de orientación piagetiana: la Uzgiris-Hunt (1975) y la Seibert-Hogan (1982), las cuáles evalúan estrategias cognitivas, más que capacidades o habilidades específicas. La Uzgiris-Hunt evalúa el desarrollo cognitivo global, mientras que la Seibert-Hogan valora la comunicación social y la imitación. Con posterioridad a los 4 años de edad cronológica, pueden aplicarse los tests de inteligencia para la población general: McCarthy (McCarthy, 1977); WPPSI (Wechsler, 1986); WISC-R (Wechsler, 1994). De todas formas, para los casos con déficits expresivos muy graves, se tiende a aplicar solamente las escalas manipulativas de los tests (como por ejemplo el WISC-R). Para los individuos con deficiencias muy severas, podemos utilizar la escala Leiter (Arthur, 1980). Esta prueba fue diseñada originariamente para personas con déficits auditivos graves y es totalmente manipulativa. Se puede obtener una edad mental y un CI de razón y evalúa, sobretodo, aspectos viso-espaciales. Evaluación psicoeducativa La necesidad de poseer datos objetivos para la elaboración de programas educativos, ha conducido a la elaboración de instrumentos específicos para la población con autismo. Los más conocidos son el PEP y el AAPEP . El PEP (Schopler y Reichler, 1979) está diseñado para la población infantil y evalúa no sólo las capacidades actuales, sino también las denominadas emergentes, que son las que el niño es capaz de realizar con ayuda del adulto, y que constituyen objetivos prioritarios de aprendizaje. El AAPEP (Mesibov y col., 1988) es la versión para adolescentes y adultos del PEP. 7 BIBLIOGRAFIA Adrien, J.L., Faure, M, y Perrot, A. (1993). Autism and family home movies. Preliminary findings. Journal of Autism and Developmental Disorders, 21, 43-49. Arthur, G. (1980). Arthur adaptation of the Leiter International Performance Scale. Chicago. Stoelting. Baird, G., Charman, T., Baron-Cohen, S., Cox, A., Swettenham, J., Wheelwright, S., y Drew, A. (2000). A screening instrument for autism at 18 months of age: a 6-year foolow-up study. Journal of the American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, 39 (6), 694-702. Baron-Cohen, S., Allen, J., y Gillberg, C. (1992). Can autism be detected at 18. months? The needle, the haystack, and the CHAT. British Journal of Psychiatry, 161, 839-843. Baron-Cohen, S., Cox, A., Baird, G., Swettenham, J., Nightingale, N., Morgan, K., y Charman, T. (1996). Psychological markers in the detection of autism in infancy in a large population. British Journal of Psychiatry, 168, 158-163. Barthélémy, C., Hameury, L., y Lelord, G. (1995). L’autisme de l’enfant. París. Expansion Scientifique Française. Bayley, N. (1993). BSID-II. Nueva York. The Psychological Corporation. Brunet, O., y Lézine, I. (1985). El desarrollo psicológico de la primera infancia. Madrid. Visor. Lelord, G., y Barthélémy, C. (1989). Échelle d’Évaluation des Comportements Autistiques. Issy-les-Moulineaux. Éditions EAP. Le Couter, A., Rutter, M., Lord, C., Rios, P., Robertson, Holdgrafer, M., y Mc Lennan, J. (1989). Autism Diagnostic Interview: a semi-structured interview for parents and caregivers of autistic persons. Journal of Autism and Developmental Disorders, 19, 363-387. Lord, C., Rutter, M., y Le Couter, A. (1994). Autism Diagnostic-Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 659-685. Lösche, G. (1990). Sensorimotor and action development in autistic children from infancy to early childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 749-761. McCarthy, D. (1977). Escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños. Madrid. TEA. Mesibov, G., Schopler, E., Schaffer, B., y Landrus, R. (1988). Individualised assessment and treatment for autistic and developmentaly disabled children. Vol. IV. Adolescent and adult psychoeducational profile (AAPEP). Austin. Texas. Schopler, E., y Reichler, R.J. (1979). Individualized assessment and treatment for autistic and developmentally disabled children. (Vol. 1). Psychoeducational Profile. Baltimore. University Park. Press. 8 Schopler, E., Reichler, B. J., Devellis, R. F., y Daly, K. (1980). Toward objective classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scales (CARS). Journal of Autism and Developmental Disorders, 10, 91-103. Seibert, J.M., Hogan, A.E., y Mundy, P. (1982). Assessing interactional Competencies: the Early Social Communication Scales. Infant Mental Health Journal, 3, 244-259. Uzgiris, J.C. y Hunt, H.M.V. (1975). Infant Psychological Development Scale. En Assesment in Infancy. Urbana. University of Illinois Press. Wechsler D. (1988). WPPSI. Escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria. Madrid. TEA. Wechsler, D. (1994). WISC-R. Escala de inteligencia de Wechsler para niños. Madrid. TEA. 9