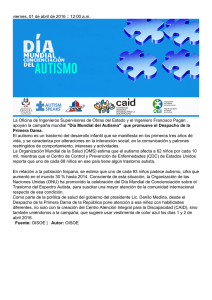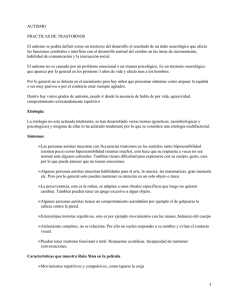[PDF]Evaluación clínica del autismo y de las psicosis en la infancia
Anuncio
![[PDF]Evaluación clínica del autismo y de las psicosis en la infancia](http://s2.studylib.es/store/data/003147449_1-e89ed336b6db4f7acc6a5dec544368ac-768x994.png)
Evaluación clínica del autismo y de las psicosis en la infancia Pedreira, J.L. INTRODUCCIÓN La evaluación diagnóstica de los trastornos mentales graves y de aparición precoz que acontecen en la infancia y la adolescencia presenta serias dificultades de variada índole. Las sucesivas clasificaciones existentes muestran esas dificultades, muchas de las cuales derivan de la falta de objetividad, de las muestras heterogéneas empleadas, de las diversas tendencias teóricas de los diferentes autores, de los problemas derivados del proceso de evolución y desarrollo, (ALCAMI, 1991; APA, 1987; BARTHÉLÉMY, 1986; GARANTOSALOS, 1984; LASHER, 1987; LEDOUX, 1987; MANZANO & PALACIOS, 1983; MASSIE, 1986; PERROT & al., 1991; POLAINO, 1980; SCHREIMAN, 1988). Por otro lado los cuadros más severos tienen dificultades añadidas: la especificidad de los síntomas y signos que presentan los niños/as y que son radicalmente diferentes a los que se detectan en los adultos. P.e. los delirios y alucinaciones en la infancia no se presentan del mismo modo que en los adultos, es más: existe un verdadero debate abierto sobre su presentación en las primeras etapas de la vida. Desde que KANNER describiera el autismo infantil primario, muchos investigadores han intentado matizar el concepto y la forma de diagnosticarlo precozmente. Igual ha ocurrido con las diversas formas de psicosis infantiles. Incluimos en estos debates las dudas y discusiones de algunos investigadores sobre la existencia de estos cuadros, como ejemplo de esta situación baste decir el desdibujamiento sufrido en la DSM-III-R fraccionando en los dos primeros ejes ambos cuadros: en el eje I los trastornos que pueden ser englobados como psicosis infantil y en el eje II los trastornos profundos del desarrollo que pretenden englobar a los cuadros de autismo infantil (ALCAMI, 1991). La intención de este trabajo consiste en analizar las diversas formas de evaluación clínica y psicopatológica que se aplican a los cuadros de autismo y psicosis en la infancia, tras de lo que expondremos una propuesta de protocolo tendente a confirmar o refutar el juicio clínico que nos ocupa. CONTENIDO EMPIRICO El trabajo se ha desarrollado en una Unidad específica de atención de Salud Mental para la etapa infanto-juvenil que comprendía una población de 0-14 años. El total de población del territorio es de 168.000 habitantes de los que el 26,3% tenían menos de 15 años. La Unidad se encuentra en un segundo nivel asistencial dentro del sistema sanitario. El trabajo comprendió dos fases sucesivas: Evaluación de los diferentes instrumentos diagnósticos existentes y elaboración de un protocolo que ayudara para el diagnóstico. 1.- OBJETIVOS: 1.1- Analizar los criterios y los instrumentos diagnósticos utilizados para evaluar el autismo y las psicosis en la infancia. 1.2- Elaborar un protocolo para la evaluación clínica y diagnóstica de estos cuadros. 2.- FASE DE ANALISIS: 2.1- Rastreo bibliográfico de escalas, entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, cuestionarios, etc tendentes a explorar las conductas autísticas y psicóticas en la infancia. 2.2- Comparación de los criterios usados en diferentes clasificaciones de trastornos. 2.3-Componentes de la crítica: aspectos que exploran, criterios de inclusión y de exclusión, valoración general. 3.- FASE DE PROTOCOLIZACION: 3.1- Selección de una serie de pasos para llegar al diagnóstico clínico. 3.2- Signos procedentes de la observación de las conductas del niño/a. 3.3- Elaboración de una entrevista semiestructurada. 3.4- Secuencia del proceso diagnóstico. COMENTARIOS CLINICOS Y ASISTENCIALES: I - REVISION DE ESCALAS Y ENTREVISTAS DIAGNOSTICAS: Una detenida revisión nos ha puesto de manifiesto algunas características dignas de ser mencionadas y que en un amplio trabajo de revisión hemos realizado con anterioridad (PEDREIRA & SANCHEZ): 1.1- Para el cribaje general de las conductas infantiles se precisan instrumentos que recojan la opinión de múltiples informantes: padres, profesores o personal de guarderías, pediatras y del propio niño/a. 1.2- En nuestra opinión existen: suficientes instrumentos para definir la conducta en general, pero se precisan instrumentos más específicos para determinados trastornos mentales de la infancia, sobre todo en los casos de psicosis, autismo y déficit atencionales, entre otros. 1.3- En el caso concreto de los cuadros de autismo y psicosis de la infancia hay que constatar la gran dificultad para tipificar las conductas solamente por entrevistas sucesivas, siendo preciso la complementariedad de varias sesiones de observación directa de las diferentes conductas infantiles. 1.4- Se precisa experiencia y formación, incluyendo la supervisión, para el diagnóstico precoz de los procesos de autismo y psicosis infantiles. 1.5- El trabajo en equipo interdisciplinario puede favorecer el diagnóstico correcto y completar la observación clínica de una forma más precisa y rigurosa. 1.6- Aún con todo lo anterior la dificultad en establecer el diagnóstico es muy manifiesta, por lo que se precisa cautela. 1.7- La importancia de estos instrumentos se establece en base a la necesidad de realizar un diagnóstico precoz, a fin de establecer inmediatamente un tratamiento intenso y eficaz que intente evitar los perfiles evolutivos más severos. Lo anteriormente expresado tampoco debe asustar, ya que la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz de autismo y psicosis en la infancia puede realizarse con entrenamiento y supervisión adecuados. Los esfuerzos de equipos diversos de investigadores están en esta línea y sus aportaciones son cada vez más precisas y más rigurosas convergiendo a la hora de subrayar lo que realmente unifica las diversas posturas y/o tendencias teóricas. Por ejemplo, el grupo de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Rotterdam (Prof. VERHULST) se define de formación Psicoanalítica y está profundizando en perfiles conductuales en el sentido que lo hace el Prof. ACHENBACH de tendencia cognitivo-conductual, quiere ello decir que la ciencia tiende a superar tendencias para ponerse del lado del progreso. II - COMPARACION DE LOS CRITERIOS DE LAS TABLAS DE DIAGNOSTICO: Nos hemos interesado por el contenido de las diferentes clasificaciones utilizadas en Psiquiatría Infantil (PEDREIRA & RINCON, 1989) y hemos encontrado algunas cuestiones dignas de ser resaltadas: 2.1- Ninguna de las tablas diagnósticas usadas para los trastornos mentales en general tiene la suficiente utilidad para ser aplicada en la etapa infanto-juvenil. 2.2- En todo caso la de RUTTER (1975) es la que más aplicación puede tener: contempla la perspectiva evolutiva, es multiaxial y de fácil utilización. 2.3- En el caso del autismo infantil la DSM-III-R puede representar un equívoco al incluir esta categoría dentro de los Retrasos profundos del desarrollo en el eje II y al no permanecer la categoría de Psicosis infantil de forma autónoma lo suficientemente clara. Según recientes artículos de diversos autores la DSM-IV pretende ajustar más la situación. 2.4- Desde la aparición de la serie DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV y DSM-IV-TR puede existir un equívoco: confusión entre tablas de clasificación de trastornos y nuevo modelo de Psiquiatría o confundir tablas de clasificación con fundamentación psicopatológica. El Autismo es un síndrome de gran complejidad y como tal es de difícil clasificación y comprensión por meros criterios de inclusión y exclusión en categorías diagnósticas. Como tal síndrome clínico posee una comprensión psicopatológica y desde esa perspectiva puede delinear unas características generales que lo definen, siguiendo a MANZANO & PALACIOS (1983): síntomas y signos clínicos, relaciones objetales (incluyendo las características de los procesos vinculares), formas de expresión de la angustia, características cognitivas, tipo de interacciones, forma de comunicación y relación con los otros y consigo mismo. Todo lo anterior y algunas características más configuran un panorama que dificulta el reduccionismo a una enumeración de síntomas y/o meros criterios descriptivos de inclusión y exclusión de tipo cuantitativo, ya que lo verdaderamente orientador en el diagnóstico es la lectura cualitativa y la secuencia evolutiva de los diferentes síntomas y signos presentados. En este sentido las diferentes escalas y tipologías de la escuela francesa parecen más ajustadas y de un gran interés para la investigación, sobre todo cuando los resultados de investigaciones genéticas han evidenciado que es un cuadro diferente a las esquizofrenias de la edad adulta. Algo similar sucede con las Psicosis de la infancia. Se ha debatido durante largo tiempo si eran o no el mismo cuadro psicopatológico que las psicosis esquizofrénicas o de otro tipo de la edad adulta. Diferentes investigaciones de tipo longitudinal vienen a contradecir este supuesto, al menos de forma lineal causa-efecto (MANZANO & PALACIOS, 1983; REBOUL & TURBE, 1991). Simplemente esta situación obliga a replantearse el sistema de clasificación y no poder aceptar, desde planteamientos científicos rigurosos, el fácil reduccionismo realizado por la serie DSM. Pero es necesario insistir en la necesidad de establecer una unificación del lenguaje utilizado. Desde esta perspectiva los intentos de nuevas clasificaciones pueden ser bien recibidos por la comunidad científica, siempre y cuando se contemplen unas bases mínimas (PEDREIRA, 1991): ser multiaxiales; posibilidad de ser utilizadas por diversas tendencias teóricas; incluir una perspectiva longitudinal y evolutiva y claridad en la definición de los términos utilizados, diferenciando con claridad los componentes psicopatológicos y lo que meramente es criterio de clasificación. Como aproximación de tipificación clínica de los diferentes cuadros clínicos presentes en la infancia queremos señalar el agrupamiento realizado por MANZANO & PALACIOS que se resume en la Tabla I, que puede orientar sobre denominaciones diferentes, cuadros diversos y perspectiva evolutiva de forma muy pertinente. III - PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS PSICOSIS Y DEL AUTISMO EN LA INFANCIA: 3.1- La entrevista clínica, que incluya aspectos de una historia clínica detenida y pormenorizada continúa siendo hoy una herramienta diagnóstica de primera magnitud. En este sentido se pueden aportar algunas sugerencias: 3.1.1- La entrevista semiestructurada que hemos aportado para servicios asistenciales, sean de Atención Primaria o de Servicios de Salud Mental. Requiere un mínimo entrenamiento y la posibilidad de ser instrumento de discusión, posibilitando ocupar un espacio transicional entre los servicios de diferentes niveles asistenciales, además posibilita la valoración de criterios de inclusión y exclusión de la serie DSM-IV y CIE-10, caso que se creyera pertinente (PEDREIRA, 1991). 3.1.2- Los perfiles conductuales de ACHENBACH o CBCL (1990): Evalúan niveles de integración social y patrones de conducta, tanto a nivel de síntomas internalización como externalización, de igual manera favorece su uso por informantes diversos y se puede incluir en valoraciones de la serie DSM. Son escalas muy extensas y precisan un entrenamiento adecuado para la valoración de los resultados y la lectura psicopatológica. 3.1.3- La Entrevista de Trastornos afectivos y Esquizofrenia para escolares, Versión Epidemiológica (KIDDIE-SADS-E, K-SADS-E), adaptada al español por BONET (1991). Representa un instrumento de gran calidad, pero es muy extenso y precisa de un entrenamiento adecuado para su correcto uso. En este sentido es un buen instrumento para investigación. 3.2- Pruebas complementarias a realizar (GARFINKEL & al, 1990): 3.2.1- Analítica Sanguínea: Determinaciones de fenilalanina, Serotonina, Acido úrico, Calcio, Fósforo, Magnesio, Acido láctico, Acido pirúvico y Urea. Estudios inmunológicos que son precisos serían los títulos de Anticuerpos a Herpes-virus y Citomegalovirus. Por fin, un pormenorizado estudio cromosómico, preferentemente utilizando un medio de cultivo celular pobre en folatos, para que incluya el estudio de la fragilidad del cromosoma X. 3.2.2- Analítica Urinaria: Acido úrico, Magnesio, Calcio, Fósforo, Creatinina, Acido homovalínico, Aminoaciduria y Mucopolisacariduria. 3.2.3- Otros estudios complementarios: 3.2.3.1- EEG: Es totalmente inespecífico, salvo si se constata la existencia de clínica convulsiva. 3.2.3.2- TAC cerebral: No porta datos de forma específica. A pesar de ello existen descripciones más o menos inespecíficas tipo dilataciones ventriculares. 3.2.3.3- Resonancia Magnética Nuclear: Está en estudio, pero sus resultados no han resultado muy específicos, al menos hasta el momento actual, salvo para casos muy concretos y/o con patología cerebral asociada. 3.2.3.4- Tomografía por emisión de Positrones: Está en fase experimental. Los resultados son contradictorios, salvo cuando aparecen signos de clínica obsesivo-compulsiva asociada, en que aparece un incremento de los niveles metabólicos y del consumo de glucosa en determinadas áreas cerebrales. 3.2.3.5- Evaluación ocular completa, que incluya la realización de Potenciales Evocados Visuales (PEV). 3.2.3.6- Evaluación otológica completa, que incluya la realización de Potenciales Evocados Auditivos (PEA). 3.3- Escalas específicas: 3.3.1- Análisis de los caracteres clínicos: Recomendamos la utilización de la Escala ERC-A III o BRETONNEAU III (Tabla II, el Glosario se adjunta en Anexo) (BARTHÉLÉMY, 1986), cuya autorización nos ha sido concedida por sus autores, así como la modificación propuesta de introducir un criterio temporal en la evaluación para incluir la eficacia del tratamiento propuesto. Esta escala agrupa los trastornos psicopatológicos en siete grandes áreas, por medio de solo 20 ítems: retraimiento autístico, trastornos de la comunicación verbal y no verbal, reacciones bizarras en el entorno, perturbación motriz, reacciones afectivas inadecuadas, trastornos de las grandes funciones instintivas y trastornos de la atención, de las percepciones y de las funciones intelectuales. Es decir es una escala fácil de pasar y que aporta un alto nivel de información: 3.3.1.1- Deterioro cualitativo en la interacción social recíproca: ignorancia persistente de la existencia o de los sentimientos de los de los otros; inexistencia de petición de ayuda cuando presenta ansiedad o si lo pide es de una forma anómala, incapacidad o dificultad para realizar conductas de imitación y gran dificultad para establecer amistades. 3.3.1.2- Existencia de un deterioro cualitativo en la comunicación verbal y no verbal, así como en la actividad imaginaria: inexistencia de conductas comunicacionales de balbuceo, expresión facial, gesto, mímica; la comunicación verbal es anómala en el contacto visual cara a cara o a la hora de iniciar la interacción social; ausencia de actividad imaginativa; severas anomalías del lenguaje que incluyen trastornos en el tono, volumen, énfasis, ritmo, entonación; alteraciones importantes en la forma de expresión y contenido del lenguaje con usos repetitivos, ecolalias, estereotipias, dificultad del uso pronominal de la primera persona, neologismos; dificultades en iniciar y/o mantener una conversación con los demás, aunque aparentemente el uso del lenguaje sea adecuado. 3.3.1.3- Por fin, una importante restricción del repertorio de actividades e intereses: movimientos corporales estereotipados; preocupación excesiva por los detalles o las formas externas de los objetos o vinculación a objetos peculiares; evidente malestar ante pequeños cambios del entorno, que se manifiesta como perturbaciones muy desproporcionadas al cambio objetivo; insistencia en seguir rutinas con gran precisión. 3.3.2- Evaluación de los signos precoces: Desde hace unos años se han venido elaborando signos de alarma con el fin de establecer un diagnóstico precoz de autismo y psicosis en la primera infancia (GEISSMAN & GEISSMAN, 1984; LASA, 1989; PEDREIRA, 1986; SAUVAGE & al, 1989). La conclusión general de estos signos de alarma es que ninguno de ellos es patognomónico al ser considerado de forma aislada. En segundo lugar hay que tener en cuenta que en muchos casos pueden encontrarse en el curso del desarrollo normal de la primera infancia. Pero sí que existe una clara consideración en el riesgo evolutivo cuando: se asocian varios de ellos, aparecen con una gran persistencia a lo largo del tiempo y presentan irreductibilidad a los tratamientos convencionales. Entre ellos destacamos dos grandes grupos: 3.3.2.1- Signos mayores: Trastornos psicomotores y del tono; caracteres peculiares de la mirada; reacciones alteradas ante el espejo; ausencia o alteración cualitativa y/o temporal de los objetos transicionales; presencia de estereotipias; alteraciones estructurales del lenguaje; fobias masivas y ausencia y/o alteración del juego simbólico. 3.3.2.2- Signos menores: Trastornos de la alimentación; trastornos del sueño; Ausencia del primer organizador del yo al 3º mes de vida; ausencia del segundo organizador del yo entre 6º-12º mes de vida; trastornos severos de la conducta (sobre todo retraimiento excesivo y/o reacciones de irritabilidad de aparición brusca); trastornos disarmónicos del aprendizaje; aparente hipermadurez; trastornos psicosomáticos graves y presencia de los llamados signos neurológicos menores. 3.3.2.3- Existe una doble valoración de estos signos: En primer lugar de tipo cuantitativo: se precisa la existencia de, al menos, cuatro signos mayores y cuatro signos menores. En segundo lugar existe una valoración cualitativa: hay unos signos que son secuenciales desde una perspectiva evolutiva (p.e. la serie de los tres organizadores del yo; la reacción ante el espejo y las características de la mirada). Para una más exhaustiva secuencia de estos signos hay que considerar una perspectiva cronológica, en este sentido exponemos la adaptación al español, autorizada por los autores, de los signos de alarma elaborados por SAUVAGE, BARTHÉLÉMY et al. (1989) en el Anexo. 3.3.3- Escalas del desarrollo psicosocial y evaluación de los pasos de la intervención: Recomendamos la ERPS de HAMEURY (1990), cuya traducción y adaptación nos ha sido realizada por el autor (Tabla III, el Glosario se presenta en el Anexo). Agrupa la evaluación en una serie de ítems que valora: el estado de la adaptación familiar; el conocimiento y vivencia de los trastornos del desarrollo psicosocial por la familia; le grado de afectación de esos trastornos y, por fin, la relación existente con los servicios asistenciales de diversa dependencia. Se puntúa al inicio de la exploración y tras seis meses de tratamiento, de tal suerte que se puede constatar los ítems que son movilizables y los que presentan una gran rigidez al cambio. IV - REPERCUSIONES PARA LA PREVENCION: Lo anteriormente dicho es de singular importancia dada la importancia que posee el diagnóstico precoz, al fin de instaurar el correspondiente tratamiento desde ese mismo momento, al fin de evitar los perfiles evolutivos más severos, si ello es posible. Por lo tanto es de singular importancia establecer un método de exploración que pueda desarrollarse desde los servicios de Atención Primaria, en este sentido se debe conseguir: que sea sencillo de realizar y que sirva para varios usos. Nuestra idea es la siguiente: 4.1- Exploración psicomotriz: Sobre todo la evolución de los reflejos arcaicos y la aparición de los nuevos reflejos en el neonato, así como el contexto de la evolución del tono, percepción sensorial (PEDREIRA & SARDINERO, 1989) 4.2- Test de BRAZELTON: Aporta una información muy importante para la valoración de las interacciones precoces madre-bebé y, además, presenta una perspectiva evolutiva. Como inconvenientes hay que decir que es una prueba que precisa de un gran entrenamiento por parte de los profesionales y que es u larga. No obstante recomendamos que se realice: en niños/as que presenten algún tipo de riesgo (p.e. perinatal); cronológicamente se realizaría: al momento del nacimiento, a los seis meses y a los doce meses. 4.3- La exploración de VOJTA (1991): Permite con una perspectiva precoz y evolutiva la detección de signos de daño neurológico. Es una prueba sencilla que puede realizarse trimestralmente hasta los 18 meses de vida. Orienta el diagnóstico diferencial entre daño neurológico y déficit en la estimulación, permitiendo un seguimiento cercano de los signos encontrados. 4.4- La observación de las competencias del bebé y de las interacciones madre-bebé. Recomendamos la observación reglada de signos de la interacción, de las conductas de apego y evolución de la vinculación, sugiriendo la adaptación española de la diseñada por MONTAGNER (1988), que nos ha sido autorizada por el autor (Anexo). Este tipo de exploraciones tienen la ventaja de poderse realizar por los Pediatras en la Atención Primaria en el seno de las tareas de los exámenes periódicos de salud que se realizan en los primeros 18 meses de vida. Al mismo tiempo favorecen la sistematización de las informaciones obtenidas, pudiéndose ser trabajadas en el seno del trabajo de interconsulta y enlace con los Servicios de Psiquiatría Infantil. CONCLUSIONES La exploración del autismo y psicosis en la infancia es algo muy complejo, dado que las tablas de clasificación de trastornos mentales en la infancia existentes no han logrado un acuerdo global sobre este tema. Se precisa una cuidadosa historia clínica y detenida y larga observación de los niños/as en los que se sospecha este diagnóstico. No obstante existen escalas que nos pueden orientar en esta anamnesis, semiología y observación. Las pruebas complementarias son más útiles para descartar una causa orgánica, más que para la confirmación del diagnóstico. Resulta de gran importancia que se realice un diagnóstico precoz. Para ello existen posibilidades de signos de alarma precoces, aunque con limitaciones y prudencia en la interpretación. Los Pediatras y el trabajo de interconsulta y enlace entre los Pediatras y los servicios de Psiquiatría Infantil aparecen con una gran relevancia, dado que favorece la correcta observación de las interacciones precoces madre-bebé y su posible alteración y/o disfunción. Los exámenes periódicos de salud constituyen un momento ideal para esta observación reglada, bien sea para la detección de factores de riesgo, signos de alarma precoces o para sensibilizar hacia el desarrollo psicosocial precoz y promocionarlo entre la población, tal como ha venido preconizando OMS-Europa (1990). Se aportan varias escalas adaptadas al español, que pueden orientar a los diferentes profesionales en esta labor. tabla I PRINCIPALES TIPOS CLÍNICOS DE PSICOSIS EN LA INFANCIA TIPO A: APARICIÓN ANTERIOR A LOS TRES AÑOS DE EDAD: * Autismo precoz de KANNER. * Psicosis deficitaria de MISÉS. * Psicosis pseudo-defectual de BENDER. * Psicosis precoz de RUTTER & KOLVIN. * Psicosis autística de MAHLER. TIPO B: APARICIÓN ENTRE LOS TRES Y CINCO AÑOS DE EDAD: * Demencia precoz de HELLER, SANCTA DE SANCTIS, WEYGANDT. * Tipo pseudo-neurótico de BENDER. * Psicosis simbiótica de MAHLER. * Disarmonías evolutivas de MISÉS. * Estados pre-psicóticos de LEBOVICI & DIATKINE. TIPO C: APARICIÓN ENTRE LOS OCHO Y DOCE AÑOS: * Psicosis de aparición tardía de MISÉS. * Esquizofrenia infantil. * Psicopatía de BENDER. Fuente: MANZANO & PALACIOS (1983). AGRADECIMIENTO En primer lugar agradecer a los integrantes del equipo de Salud Mental Infanto-juvenil de Avilés la colaboración prestada al desarrollar, en la práctica, lo que aquí se ha expuesto; sus discusiones han enriquecido este trabajo. A los Profs. Th. ACHENBACH; HAMEURY y BARTHÉLÉMY que nos autorizaron la traducción, adaptación y validación de entrevistas, perfiles y escalas de evaluación, la confianza que mostraron nos ha dado ánimos para continuar investigando. Al Prof. J. RODRIGUEZ-SACRISTAN, quien desde hace años nos anima a persistir en el empeño de la investigación y la docencia con su confianza. Al Prof. J. MEZZICH, cuyas sugerencias han servido para corregir nuestros múltiples errores. Todos ellos están lejos geográficamente de Asturias, pero todos han permanecido muy cerca de nuestro equipo con su confianza y calidez humanas. BIBLIOGRAFIA - AARKROG, T.: Schizophrenic illness in the beginning of adolescence. En A. Seva (Dir.): The European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Ed. Anthropos-Prensas Universitarias de Zaragoza. Barcelona, 1991, Tomo II, págs. 1566-1572. - ACHENBACH, TH.: Empirical psychopathology in children. Ed. Sage. London, 1990. - ALCAMI PERTEJO, M.: Eficacia del Hospital de Día Psiquiátrico Infantil. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 1991. - AMAR, M.: De l'évolution des troubles psychiatriques graves de l'enfance. L'Information Psychiatrique, 1990, 2, 105- 115. - AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Manual DSM-III-R. Ed. Toray-Masson. Barcelona, 1987. - BALLESTEROS, C.; ALCAZAR, J.L.; PEDREIRA, J.L. & DE LOS SANTOS, A.: Práctica clínica Paidopsiquiátrica. Madrid: Smithkline-Beecham, 1998. - BARTHÉLÉMY, C.: Évaluations cliniques quantitatives en Pédopsychiatrie. Neuropsychiatrie de l'Enfance, 1986, 34, 2-3, 63-91. - BONET PLA, A.: Entrevista para trastornos afectivos y esquizofrenia para escolares, versión epidemiológica. KIDDIE-SADS-E (K-SADS-E). Tomo II de la Tesis Doctoral. Universidad de Valencia, 1991. - COLEMAN,M (ed.): The autistic syndromes. American Elsevier. New York, 1976. - COLEMAN, M. & GILLBERG, C.: El autismo: Bases biológicas. Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1989. - CONNELL, H.M.: Essentials of child psychiatry. Ed.Blackwell Scientific Publication. Oxford/London, 2nd Edition, 1985. - FURNEAUX, B. & ROBERTS, B.: El niño autista. Ed. Ateneo. Buenos Aires, 1982. - GARANTOS-ALOS, J.: El autismo: aproximación nosográfico-descriptiva y apuntes psicopedagógicos. Ed. Herder. Barcelona, 1984. - GARFINKEL, B.D.; CARLSON, G. A. & WELLER, E. B.: Psychiatric disorders in children and adolescents. Ed. W.B. Saunders Company. London/Montreal, 1990. - GEISSMANN, C. & GEISSMANN, P.: L'enfant et sa psychose. Ed. Dunod. París, 1984. - HAMEURY, L. & al.: L'échelle ERPS d'évaluation résumée des facteurs Psychosociaux. Neuropsychiatrie de l'Enfance, 1990, 38, 7, 444-452. - HERMELIN, B. & FRITH, U.: Psychological studies of children make sense of what they see and hear? Journal of Special Education, 1971, 5, 2, 107-117. - HOBSON,R.P: Early childhood Autism and the question of egocentrism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1984, 14, 1, 85-104. - JERUSALINSKY, A. & al.: Psicoanálisis en problemas del desarrollo infantil. Ed. Nueva Visión Buenos Aires, 1988. - JIMENEZ, C. & al.: As voces de mármore: Autismo e Psicoses infantís en Galicia. Ed. Xerais Universitaria. Vigo, 1987. - LANG, J. L.: Aux frontières des psychoses chez l'enfant. Ed. PUF. París, 1979. - LASA, A.: Ideas actuales sobre psicosis infantil. Ed. Diputación Vizcaya, 1989. - LASHER, M. G. & al.: Children with emotional disturbance. Ed. U.S. Department of Health and Human Services. Washington, 1987. - LEBOVICI, S.; DIATKINE, R. & SOULE, M.: Traité de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Ed. PUF. París, 1985. - LEDOUX, M. H.: Concepciones psicoanalíticas de la psicosis infantil. Ed. Paidos. Barcelona, 1987. - LELORD, G.; ADRIEN, J.L.; BARTHÉLÉMY, C.; BRUNEAU, N.; DANSART, P.; GARREAU, B.; HAMEURY, L.; LENOIR, P.; MARTINEAU, J.; MUH, J.P.; PERROT, A.; ROUX, S. & SAUVAGE, C.: Evaluations cliniques complémentaires suscitées par des explorations biologiques fonctionnelles dans l'autisme de l'enfant. L'Encephale, 1998, XXIV, 6 (novembre-decembre), 541-9. - LIEBERGOTT, J. & FAVORS, A.: Children with speech and language impairments. Ed. U.S. Department of Health, Education and Welfare. Washington, 1986. - MANZANO, J. & PALACIOS, F.: Étude sur la psychose infantile. Ed. SIMEP. Bruxelles, 1983. - MARIN, H. R.: Niños psicóticos y sus familias. Ed. Búsqueda. Buenos Aires, 1986. - MASSIE, H. N. & ROSENTHAL, J.: Las psicosis infantiles en los primeros cuatro años de vida. Ed. Paidos. Buenos Aires/Barcelona, 1986. - MELTZER, D. & al.: Exploración del autismo. Ed. Paidos. Buenos Aires, 1979. - MIRA, V.: Suposición del sujeto en el psicoanálisis de niños. Rev. Asoc. Esp. Neuripsiquiatr., 1985, V, 14, 313-321. - MISES, R.: El niño deficiente mental. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1977. - MYHR, G.: Autims and other Pervasive Developmental Disorders: Exploring the dimensional view. Can. J. Psychiatry, 1998, vol. 43 (august), 589-95. - MONTAGNER, H.: L'attachement. Ed. Odile Jacob. Paris, 1988. ER, M.K. DE: Autismo: padres e hijos. Madrid, 1983. - PEDREIRA, J.L.: Signos de alarma de las psicosis infantiles: Reconocimiento por parte del Pediatra de Atención Primaria. An. Esp. Ped., 1986, 24, 5, 303-310. - PEDREIRA, J.L. (Coord.): Gravedad psíquica en la infancia. Ed. Ministerio Sanidad y Consumo-AEN. Madrid, 1988. - PEDREIRA, J.L. & RINCON, F.: La clasificación de los trastornos en Psiquiatría Infantil: Comparación de los sistemas más frecuentes. Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr., 1989, 17, 6, 407-416. - PEDREIRA, J.L. & SARDINERO, E.: Exploración psicomotriz de los tres primeros meses de vida. Psicomotricidad, 1989, 33 (septiembre-diciembre), 47-71. - PEDREIRA, J. L.: Diagnostic problems in Child and Adolescent Psychiatry. En A. Seva (Dir.): The European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Ed. Anthropos-Prensas Universitarias de Zaragoza. Barcelona, 1991, Tomo I, págs. 497-512. - PEDREIRA, J.L. & SANCHEZ, B.: Primary Care and Screening instruments for Mental Disorders in Children and Adolescents. European J. Psychiatry, - PEDREIRA, J.L.: Protocolos de Salud Mental Infantil para Atención Primaria. Madrid: ARAN-ELA, 1995. - PERAL, M.; GIJON, P.: Trastornos del vínculo. En A.I.Romero & A. Fernández Liria: Salud Mental. Formación Continuada en Atención Primaria. Tomo II. Ed. IDEPSA. Madrid, 1990, Págs. 109- 120. - PERROT, A; BARTHÉLÉMY, C. & SAUVAGE, D: Autism and the child Psychosis. En A. Seva (Drtor): The European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Ed. AnthroposUniversidad Zaragoza. Barcelona, 1991, Tomo II, págs. 1539-1548. - POLAINO LORENTE, A: Introducción al estudio científico del autismo. Ed. Alhambra. Madrid, 1980. - REBOUL, P. & TURBE, S.: Devenir d'enfants dits psychotiques. L'Information Psychiatrique, 1991, 2, 119-123. - RIVIERE, A.: El autismo infantil. Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1987. - RUTTER, M. & al.: Classification multiaxial des troubles menteaux dans la Psychiatrie de l'enfant. Ed. OMS. Ginebra, 1975. - RUTTER, M.: Autismo. Ed. Alhambra. Madrid, 1984. - RUTTER, M.: The treatment of Autistic Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1985, 26, 2, 193-214. - RUTTER, M.: El tratamiento de los niños autistas. En J.L.Pedreira (Coord.): Gravedad psíquica en la infancia, Madrid: Ministerio Sanidad y consumo-AEN, 1.989, págs. 75-98. - RUTTER, M.; HUSSAIN TUMA, A. & LANN, I.S.: Assessment and diagnosis in Child Psychopathology. Ed. David Fulton Publishers. London, 1988. - SAUVAGE, D.; HAMEURY, L.; BARTHÉLÉMY, C. & al.:Signes prémonitoires de l'autisme. En S. Lebovici & F. Weil-Halpern (edts): Psychopathologie du bébé. Ed. PUF. París, 1989. - SCHREIMAN, L.: Autism. Ed. Sage. London, 1988. - SELVINI PALAZZOLI, M.: Los juegos psicóticos en la familia. Ed. Paidos. Barcelona, 1990. - TUSTIN, F.: Autismo y psicosis infantiles. Ed. Paidos. Barcelona, 1984. - VILLARD, R.DE: Psicosis y autismo en el niño. Ed. Masson, Barcelona, 1986. - VOJTA, V.: Alteraciones motoras cerebrales infantiles: Diagnóstico y tratamiento precoz. Ed. Fundación Paideia-Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos. Madrid/La Coruña, 1991. - WEIGHT, D.G. & BIGLER, E.D.: Neuroimaging in Psychiatry. The Psychiatric Clinics of North America, 1998, 21, 4, 725-60. - W. H. O.: Promotion of Psychosocial Development in Children under fives' through Primary Health Care Services. Ed. WHO-Europe. Copenhagen, 1990. - WETHERBY, A.M. & GAINES, B. H.: Cognition and language development in autism. Journal of Speech and Hearing Disorders, 1982, 47, 1, 63-70. Tabla III E.R.P.S. 10.06.88 ESCALA DE EVALUACION DE FACTORES PSICOSOCIALES (HAMEURY, 1988) NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:.................... Código................... Nº.Hª:......... Fecha nacimiento:............. Lugar:............. Sexo: V M Edad:............... Fecha de la evaluación:............. Profesional responsable:................ Poner una cruz en la columna correspondiente a la evaluación de cada factor, dicha evaluación tenderá a ser lo más ajustada a la descripción del caso. Fijarse que por puntuación existen dos posibilidades, la primera es para la evaluación inicial(I) y la segunda es la evaluación tras el tratamiento seguido al cabo de seis meses(P) 1 I I.CONVIVENCIA II.CONDICIONES MATERIALES DE VIDA LIGADAS ENTORNO AL III.ACONTECIMIENTO S EXISTENCIALES GRAVES IV.CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO SOCIAL Y FAMILIAR V.CAPACIDADES DE ADAPTACION DE LA FAMILIA VI.RELACIONES INTERPERSONALES INTRA EXTRAFAMILIARES Y P 2 I P 3 I P 4 I P 5 I P SIN VALORA R VII.CONDICIONES PSICOLOGICAS VIII.INTEREACCION PADRE -NIÑOS/ASCAPACIDADES DE SOSTEN IX.COMPRENSION Y ACEPTACION DE LA AFECCION DEL NIÑO X.REPERCUSIONES DE LOS TRASTORNOS DEL NIÑO/A SOBRE EL FUNCIONAMIENTO PSICOSOCIAL DE LOS PADRES XI.COLABORACION FAMILIA -EQUIPO ASISTENCIAL XII.FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIO-JURIDICOS (*) Traducción, adaptación y modificación: J. L. Pedreira Massa Autorización del Autor para realizar los cambios Tabla II ESCALA DE VALORACION (E.R.C.-A III O BRETONNEAU III, 1985) APELLIDOS:..................................NOMBRE:........................CODIGO:...................... Nº.Hª........................................ DOMICILIO:...................................TFNO:......................... RESPONSABLE:............................................ TRATAMIENTO PRESCRITO:............................ Poner una X en la columna que mejor defina la situación clínica actual. Se pondrá al inicio (I) y tras un período de seis meses de instaurado el tratamiento (P). DESCRIPCION TRASTORNO 0 I 1.BUSQUEDA AISLAMIENTO DEL 2.- IGNORANCIA A LOS OTROS 3.INTERACCIONES SOCIALES INSUFICIENTES 4.- ALTERACION EN LA MIRADA 5.- NO SE ESFUERZA EN COMUNICARSE ORALMENTE 6.- DIFICULTADES EN LA COMUNICACION GESTUAL Y EN LA EXPRESION MIMICA 7.ESTEREOTIPIAS VERBALES O VOCALES; ECOLALIAS 8.- FALTA DE INICIATIVA, REDUCCION ACTIVIDAD EXPONTANEA 9.- TRASTORNOS EN LA RELACION CON LOS OBJETOS Y LOS JUGUETES 10.- INTOLERANCIA A LOS CAMBIOS Y A LA FRUSTRACION P 1 I P 2 I P 3 I P I 4 Observac i- P ones 11.ACTIVIDAD SENSORIO-MOTRIZ ESTEREOTIPADA 12.INQUIETUD AGITACION, 13.- MIMICA, POSTURA Y MARCHA BIZARRAS. 14.- AUTOAGRESIVIDAD 15.HETEROAGRESIVIDAD 16.- SIGNOS MENORES DE ANGUSTIA 17.- TRASTORNOS HUMOR DEL 18.- TRASTORNOS DE LAS CONDUCTAS ALIMENTICIAS 19.- DIFICULTAD PARA PRESTAR ATENCION, ALTERACION EN LA ATENCION 20.BIZARRIAS AUDITIVAS, PRESENCIA DE ACUFENOS (*) Traducción, adaptación y modificación de J.L. Pedreira Massa (Autorizado por los autores). Claves para la puntuación: 0 = Nunca aparece. 1 = A veces, de forma esporádica, rara vez. 2 = A menudo. 3 = Muy a menudo. 4 = Siempre.