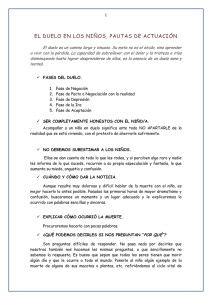[PDF] Duelo
Anuncio
![[PDF] Duelo](http://s2.studylib.es/store/data/003147151_1-b318f90608c811c17c95f99d5582eb30-768x994.png)
DUELO: ¿Cómo definiríamos el termino “duelo”? Se denomina Duelo (lat. dolus: dolor) al dolor, lástima o aflicción consecuentes a la pérdida de un ser querido debida a la muerte. El Proceso de duelo se refiere a las sucesivas manifestaciones de sentimientos que tienen lugar a lo largo del tiempo de duelo. Las expresiones afectivas y del comportamiento, del tipo de la tristeza, el desconsuelo, el llanto y el retraimiento, son descritas en conjunto como Aflicción (lat. ad-fligere: chocar, sacudir). El proceso de elaboración del duelo constituye una respuesta natural a la pérdida de un vínculo, con etapas de protesta (ansiedad ante la separación), búsqueda infructuosa, desesperación, aceptación y reorganización. En su texto de 1915 (Duelo y Melancolía) el psicoanalista Sigmund Freud introdujo el término duelo para referirse a un afecto normal que se presenta en los seres humanos como “reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc.”. En este sentido el duelo no sólo se presentaría frente a la muerte de un ser querido, sino también en relación a situaciones que impliquen la evidencia para el sujeto de una falta, o de algo que ha de dejar atrás y que no volverá a recuperar, pero que deja siempre un recuerdo. Así por ejemplo, el duelo se desarrollaría frente a la partida de un amigo o familiar, por la pérdida de un objeto, ante la necesidad de cambiar de domicilio, ya sea de manera voluntaria o bajo amenaza(como ocurre en el desplazamiento forzado). En todo caso, aquello que la persona echará de menos es algo que conoce de manera consciente y que valora igualmente. De allí la afirmación implícita de Freud en su texto: en el duelo la persona sabe a quien perdió y lo que perdió con este objeto. Por otro lado, el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión IV establece de manera más limitada que el duelo es una categoría que debe usarse cuando un individuo reacciona frente a la muerte de una persona querida, que es en el que nos referiremos en este articulo. En todo caso, el duelo corresponde a un proceso psicológico que se presenta en una persona frente a una situación traumática, la cual implica una perdida y a la vez genera un pesar (grief). Mediante el trabajo del duelo se busca que la persona acepte la perdida, readaptándose a la nueva realidad de ausencia de objeto, condición esencial para la elaboración normal del duelo. La muerte de uno de los padres es una perdida traumática que puede afectar la seguridad en el niño y puede tener efectos adversos a largo plazo. El duelo es la angustia de la perdida del ser amado. El duelo anticipador es un dolor emocional similar que puede ocurrir antes de la muerte inminente. Puede experimentarse antes de la muerte esperada como puede ser en caso de cáncer terminal. 1 El duelo trae consigo grandes desviaciones de la conducta , que bajo condiciones normales se superan al cabo de un año aproximadamente. En los adultos los síntomas pueden ser muy similares a aquellos presentes en un episodio de depresión mayor, con sentimientos de tristeza y síntomas asociados como insomnio, anorexia y perdida de peso. Existe también en la persona una disminución en el interés por el mundo exterior en todo lo que recuerde al muerto, la capacidad de amar y de escoger algún nuevo objeto de amor se ve también afectada, al igual que la productividad y el área laboral. Las manifestaciones de angustia, culpa ,pánico, desesperación, apatía y desesperanza están también presentes. En algunos casos se evidencian pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida, o tentativa de llevarlo a cabo. Los síntomas psicológicos anteriores se asocian frecuentemente con otros físicos: migraña, úlcera, colitis, problemas respiratorios, palpitaciones, sudoraciones. Se puede presentar una disminución en las defensas del organismo, lo cual facilita la infección y el contagio de diferentes agentes. Reacción ante la muerte de un ser querido: Las reacciones de los niños frente a la muerte propia o ajena dependen de sus características individuales (temperamento) y madurativas (edad de desarrollo), de su trayectoria vital, de la propia reacción de las personas significativas de su entorno inmediato, de las circunstancias de la muerte y de la importancia y cercanía (real y figurada) de la persona que ha muerto. La comprensión racional depende de su grado de desarrollo cognitivo, mientras que la reacción global y el grado de adaptación posterior también dependerá de las características de su desarrollo emocional. Según el estudio de Nagy (1948) hasta los 5 años la muerte es entendida como un sueño o un largo viaje. Entre los 5 y los 9 años ya se comprende que algunas personas pueden morir, pero no se entiende que ocurra a todos, y menos a uno mismo; su carácter inevitable y universal se asimila a partir de los 9 añosi. Speece y Brent en su revisión de 1984 consideran que su carácter universal, irreversible, y de punto final, se comienza a comprender entre los 5 y los 7 años; no obstante, son conceptos inicialmente confusos que se van clarificando hasta los 10 años. A partir de los 15 años el afrontamiento de la muerte está influido fundamentalmente por las características emocionales del adolescente. TABLA 1.- Conceptos fundamentales sobre la MUERTE que se van adquiriendo durante el desarrollo. 1. UNIVERSAL: Fenómeno natural e inevitable en todo ser viviente. 2. PUNTO FINAL del organismo: Cesan todas las funciones. 3. IRREVERSIBLE: Sin vuelta ni recuperación. Es definitiva. 4. CONSECUENCIA de enfermedad o accidente: Sin causas mágicas. Una comprensión adecuada a la edad y lo más real posible del concepto de la muerte, es el primer requisito para que tenga lugar el necesario proceso de duelo y adaptación a la pérdida (Ver Tabla 1). Nadie es inmortal, la muerte no se debe a castigos o deseos de otros, la persona que muere no queda sola ni sufre; tampoco reaparecerá junto a nosotros, ni nuestros pensamientos o actos no relacionados pueden haber 2 influido sobre ella o invertirla. Estas ideas básicas, consecuentes a los conceptos descritos, constituyen el aspecto racional del proceso. Las limitaciones cognitivas de cada edad condicionan la comprensión del significado o las consecuencias de perder un ser querido; por ejemplo, es frecuente que los más pequeños pregunten repetidamente para intentar comprender mejor un cambio tan radical, y que manifiesten el dolor de la pérdida con menor intensidad y continuidad que a edades mayores. Tiempo después pueden acabar presentando reacciones diferidas, emocionales y de comportamiento, cuando van siendo capaces de experimentar y comprender las consecuencias reales de la muerte. En los momentos siguientes a la muerte de un ser querido (padres, abuelos o hermanos) la actuación general más adecuada con los niños incluye: 1) Información lo más clara y abierta posible de acuerdo a sus posibilidades de comprensión. 2) Contestación a todas sus preguntas. 3) Confirmación, verbal y actitudinal, de que siguen protegidos y atendidos. Comentar el lógico dolor de los supervivientes y asignar al niño un adulto tutelar para esos momentos. 4) Fomentar su participación, voluntaria, en las ceremonias funerarias (explicando como y dónde se desarrollan). La preguntas como ¿porqué ha muerto?, ¿a dónde va?, ¿qué le pasa al cuerpo?, ¿quién va a cuidar de mí?, requieren contestaciones veraces y sencillas adecuadas al nivel de desarrollo del niño, siempre coherentes con las creencias y prácticas de esa familia. Carece de ventajas e incluso puede ser perjudicial utilizar eufemismos o simbolismos (nos ha dejado, está dormido para siempre, nos espera en el cielo). Componentes emocionales en el proceso de Duelo. La pérdida de un ser querido, o la proximidad de la propia muerte, ponen en marcha la expresión de emociones básicas como el miedo, la rabia o la tristeza; éstas pueden percibirse como culpa, irritabilidad o retraimiento. Identificarlas, comunicarlas, expresarlas y encauzarlas son tareas que todas las personas implicadas, incluidos los niños, se ve obligadas a afrontar. En la fase inicial puede darse un estado de choque con agitación o inhibición, negación y conductas de búsqueda, aunque en edades tempranas es poco expresiva esta fase. La angustia aguda puede durar de días a meses, consistiendo en manifestaciones somáticas, retraimiento, preocupaciones, ideas de culpabilidad, tristeza, miedo, y expresiones de irritabilidad. El período de resolución puede tardar bastantes meses en presentarse de forma estable, consistiendo en una vuelta a las características previas. A pesar de esta descripción genérica de las fases del duelo, se considera que la forma de manifestarlo es distinta en los niños que en los adultos. Aparentemente hacen más corto el duelo porque pronto empiezan a tener períodos de actividad y comportamiento normales, aunque en realidad su expresión es intermitente y acaba siendo de mayor duración que el duelo habitual y sin solución de continuidad de los mayores. Ha de explorarse una serie de elementos, individuales y de orden familiar o social, que influyen en la particularidad de cada duelo (ver tabla 2). TABLA 2. CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN INFLUIR EN EL PROCESO DEL DUELO DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES - Edad. - Estadio del Desarrollo. - Temperamento, Personalidad. 3 - Características de la relación con la persona muerta. - Circunstancias y causa de la muerte. - Experiencias previas de muerte de seres queridos. - Estilos familiares de comunicación y afrontamiento. - Reestructuración afectiva y material de la familia. - Posibilidades de relación consistente con otros adultos. - Otras circunstancias ambientales ¿Cómo influye la perdida paternal en problemas de madurez en los niños? Respecto a como influye hay una falta de acuerdo. Hay dos tipos de pensamientos: 1) La pérdida condiciona a la depresión, esquizofrenia, abuso de drogas, alcoholismo. 2) Otro punto de vista sería que si el cuidado es substituido adecuadamente no tiene porque tener repercusiones posteriores. Los estudios prospectivos sobre niños que han perdido a los padres suelen coincidir en los síntomas con independencia de la edad: Tristeza, trastornos del sueño y del apetito, retraimiento social o disminución de las capacidades de concentración y disfrute son los habitualmente encontrados desde la infancia a la adolescencia. Son menos frecuentes las cefaleas y las molestias digestivas. Los niños pequeños pueden expresar deseos de muerte, que no son depresivos o autolíticos sino de recurso para volver a ver al padre o al abuelo muerto. En los adolescentes los síntomas son menos frecuentes, aunque podría ser que los expresen menos, surgiendo alteraciones de la conducta y la reactividad emocional. En cualquier edad pueden aparecer sentimientos de irritabilidad y rechazo al padre o la madre superviviente, relacionados o no con las circunstancias de la muerte; por ello es conveniente informar a los padres de las reacciones más habituales y orientar su actitud al respecto. ¿Cómo influye la muerte de un hermano en un niño? Las respuestas de un niño ante la muerte de un hermano se han estudiado menos que las respuestas del niño respecto a la muerte de un padre. Los estudios sugieren que la perdida de un hermano es potencialmente traumática, y que a veces puede tener un impacto mayor en la familia que la muerte de un esposo. Cuando un niño muere en una familia, el hermano debe repartir su propio pesar y con el ambiente familiar alterado por el pesar profundo de los padres. El hermano muchas veces tiende a: - Llamar la atención - Conductas agresivas - Inhibición - Desobediente en casa Los niños más pequeños parece ser que tienen más problemas de atención y agresión que los niños un poco más mayores ante la perdida de un hermano. 4 ¿Cómo sería la descripción clínica? En la psiquiatría de la infancia y de la adolescencia el proceso de duelo es considerado como una situación psicosocial anómala: acontecimiento vital agudo: Pérdida de una relación afectiva (C.I.E.10 Multiaxial de la infancia y la adolescencia: Eje Cinco, Categoría 6.0)ii, sin que ello implique patología psiquiátrica. Las reaciones de duelo consideradas como anómalas por su forma o contenido (duelos complicados) sí son incluidas en el Eje Uno, que abarca los trastornos psiquiátricos, como Trastornos de adaptación (F43.22 a F43.25) o como reacción depresiva prolongada (F43.21) cuando su duración supera los seis meses. Las reacciones de duelo por pérdidas debidas a accidentes o crímenes pueden quedar incluidas en los Trastornos por estrés postraumático (F43.1) cuando aparece tal sintomatología. Hay poca información para poder evaluar en un niño si el duelo es normal o presenta perturbación psiquiatrita más seria. Hay ciertos datos que nos pueden dar una información útil. Los niños que han perdido un padre presentan: - Tristeza - Desean morirse para estar con él - Problemas de sueño - Problemas de apetito - Dificultad de concentración Frecuentemente el padre superviviente no es consciente de las dificultades del niño. Las escuelas tienden a ser benévolas hacia los niños con estos problemas, no los enviaran para tratamiento a menos que haya un problema académico mayor. En las familias en las que muere el esposo, la madre puede escoger vivir más cerca de su familia de origen, con lo que el niño tendrá que cambiar de colegio, por lo que pierde un padre y amigos. Además la madre tendrá que ponerse a trabajar y el niño estará horas solo y notará más el cambio. En la evaluación de casos puede resultar difícil deslindar las reacciones naturales de aquellas otras exageradas o prolongadas, así como el grado de influencia que pueda tener una pérdida previa sobre una psicopatología detectada tiempo después. La intensidad de los síntomas, su duración y la evolución de los mismos serán imprescindibles elementos de referencia, así como los cambios de adaptación social y escolar. En la mayoría de los casos la expresión e intensidad son máximas al mes de la muerte; pero en menos de la mitad ocurren entre los seis meses y el año después. Los niños pueden expresar el duelo por la conducta más que por sus palabras, siéndoles difícil aclarar su estado emocional. Los momentos de "duelo activo" suelen alternar con períodos de funcionamiento aparentemente normal. Los niños pueden jugar con temas de muerte para elaborar sus sentimientos al respecto. Las reacciones y, sobre todo, el proceso de adaptación están muy condicionados por la reacción y adaptación del padre vivo. La depresión de éste es un factor predictivo importante de psicopatología en los hijos. Los hijos pierden definitivamente al padre que ha muerto, pero también sufren la pérdida temporal del apoyo de aquel que queda viudo, que con mayor frecuencia es la madre; además pierden condiciones económicas, y disponibilidad de la madre o el padre superviviente por tener que asumir responsabilidades más amplias y nuevas dentro y fuera de casa. Por ello es fundamental evaluar la situación del adulto que ha enviudado y apoyar a toda la familia que ha sufrido 5 la pérdida de un miembro, no sólo al que exprese el duelo de forma más conflictiva. En ocasiones es complicado decidir la pertinencia de una intervención o la separación clara entre duelo normal y patológico. Diferencias entre perdida de un hermano o una figura parental: 1) La perdida de un niño puede tener un impacto mayor para los padres que la de un esposo y contribuir a más problemas para el niño superviviente. 2) La perdida del hermano deja a dos padres para apoyar al niño, la perdida de un padre sólo deja a uno. 3) Tensiones matrimoniales que ocurren en la perdida de un hermano no están presentes en la perdida de un padre. 4) La perdida del hermano aumenta el conocimiento personal de la muerte en el niño que la muerte del padre. 5) El niño superviviente puede experimentar más la necesidad de los padres para reemplazar la perdida del hermano. 6) En la muerte de un niño hay más sentimiento de culpa que en la muerte de un padre. 7) En la perdida de un hermano, el niño puede haber tenido celos del hermano enfermo. Así puede haber ambivalencia al trabajar con sus sentimientos después de la muerte. 8) La culpa de supervivencia después de la perdida de un hermano puede aparecer. 9) En la perdida del hermano, el niño puede estar enfadado con los padres por no proteger al hermano muerto. 10) En algunas familias, uno de los padres puede sentir que el “malo” de los niños se murió. Después de la muerte del padre o hermano se experimenta depresión, ansiedad y se exteriorizan conductas agresivas. También presentaban somatizaciones, a través de las cuales expresaban sus emociones. Las quejas más comunes eran los dolores de cabeza, de barriga y nauseas. ¿ Como abordaríamos el tratamiento? El duelo es una reacción necesaria a la muerte de un ser querido. La intervención puede no ser necesaria. Por encontrase en situación de estrés pero no padecer un trastorno psiquiátrico, la actuación principal que habitualmente suelen requerir estas personas es informativa más que psicoterapéutica; presumiendo que van a poder resolver con éxito el conflicto. No obstante, a largo plazo pueden aparecer consecuencias individuales derivadas en parte de los cambios familiares producidos por la muerte, pero también a causa de duelos no resueltos. Aunque cada niño es único, y son múltiples los factores que influyen en su comportamiento frente a la muerte de personas queridas, pueden hacerse unas consideraciones generales que ayudan a organizar la atención profesional de un caso específico. Tal actuación está encaminada a: 1) orientar y apoyar emocionalmente al niño y a la familia en los momentos inmediatos a la muerte, 6 2) permanecer accesible durante el período del duelo y en momentos de reagudización, 3) detectar aquellos casos en que se cronifica o complica el duelo, y 4) orientar la actitud familiar o el tratamiento en estos últimos casos. Uno de los primeros problemas que se le presenta al padre superviviente es como decirle lo de la muerte al niño. Si debe asistir al funeral, al entierro etc. Si el niño quiere asistir tiene que haber una persona con el que le acompañe en todo momento para que le apoye si está muy apenado. En el caso de la muerte de un niño, los padres deben hablar con el hermano, compartir la tristeza, explicar la enfermedad, la muerte. Es importante que la vida familiar tenga una continuidad diaria. A partir de diferentes estudios se ha encontrado que en el proceso de la superación del duelo en adultos básicamente la persona pasa por una serie de pasos, en un intento de enfrentar y elaborar la situación traumática. No obstante, el orden de las etapas no es rígido, de tal forma que el sujeto podría omitir , o repetir una etapa una vez y otra vez, especialmente cuando el lapso de tiempo es muy largo. El proceso pasa por tres etapas: 1) Incredulidad frente a la perdida, acompañada de sensaciones como aturdimiento y shock, seguidas de puestas en marcha del mecanismo de negación. La persona siente que no es posible estar viviendo una situación como la que le ha tocado. Busca de todas formas esconder y alejarse de la realidad en un intento por amortiguar el peso de la noticia. 2) Sentimientos de ira y rabia. La persona se convierte en difícil de tratar ya que la relación con ella se vuelve agresiva. Expresa también sensaciones de molestia, desagradecimiento y descontento. La persona asume además una posición critica excesiva hacia si mismo y los que le rodean. 3) Negociación, donde la persona disminuye la agresividad y ya empieza ha haber una aceptación parcial de la realidad irreversible. Frente a la perdida de un niño en el tratamiento se da información a los padres para que así puedan ayudar a sus otros hijos a resolver las preguntas que estos les hagan y apoyarlos Para los niños con duelo patológico o complicado la terapia individual puede ser una opción acertadas. La terapia familiar seria útil en el caso en que dentro del seno familiar sea muy difícil aceptar la perdida. En los padres con depresión cabe la posibilidad de utilizar píldoras antidepresivas. Los niños con historia de depresión antes del duelo pueden requerir el tratamiento antidepresivo más que aquellos sin antecedentes. Hay niños que no muestran los síntomas psiquiátricos persistentes hasta uno o dos años después de la muerte de un padre. Los duelos complicados son aquellos en que se prolonga y estabiliza la situación, pudiendo también aparecer trastornos psicopatológicos diversos que se mantienen. El proceso de duelo queda cronificado, o inhibido, aparentemente ausente o complicado con sentimientos ambivalentes no percibidos, impidiendo todo ello la adaptación a la nueva situación. En estos casos el tratamiento ha de ser multimodal, adaptado a las 7 características de la psicopatología asociada. Primero deberán abordarse las tareas del duelo que no se han completado: 1) Comprensión y aceptación de que la pérdida es definitiva. 2) Identificar y comunicar o expresar las sensaciones y los sentimientos derivados. 3) Reorganizar las relaciones de dependencia con los adultos disponibles. 4) Incorporación paulatina a la nueva vida sin la persona muerta. 5) Acomodar afectivamente la nueva faceta de la persona perdida (relación interna que acompaña pero no lastra). En el proceso de terapia se ayuda a los pacientes para que afloren los sentimientos conflictivos, se aclaren las dudas, se experimenten nuevos apoyos personales, se descubra el duelo como una experiencia irrenunciable de la vida, y se identifiquen y aborden las dificultades particulares de cada individuo para manejar estas situaciones. Algunos tratamientos farmacológicos pueden estar indicados dentro del plan terapéutico, como por ejemplo para combatir la sintomatología depresiva que suele acompañar a los duelos cristalizados. Bibliografía: Nagy M: The child`s theories J.Genet.Psychology, 1948;73:3-12 concerning death. World Health Organization: Multiaxial Classification of Child and Adolescent Psychiatric Disorders. Cambridge Univ.Press, 1996. 8