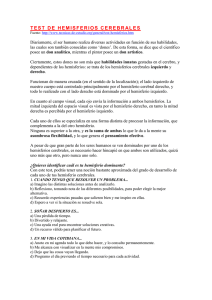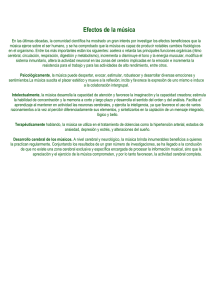[PDF] Correlación clínica y anatómica de la evaluación neuropsicológica en niños
Anuncio
![[PDF] Correlación clínica y anatómica de la evaluación neuropsicológica en niños](http://s2.studylib.es/store/data/003147137_1-06569151439e82a8e3181036a8a5b67c-768x994.png)
CORRELACION CLINICA Y ANATOMICA DE LA EVALUACION NEUROPSICOLOGICA EN NIÑOS S.J. Aguas, M.S. Ampudia, J. Tomàs, I. Quiles, J. Molina Hospital Universitario Materno Infantil Vall d'Hebron. Barcelona. La localización de funciones a nivel del Sistema Nervioso Central es uno de los pilares fundamentales de la investigación dentro de la neuropsicología. Desde tiempos muy remotos varias disciplinas se han interesado en conocer la organización de los procesos cognoscitivos y la forma como ellos se alteran en caso de una lesión cerebral (Ardila y Rosselli, 1992). Los estudios en pacientes con lesiones focales han permitido en gran medida establecer la existencia de una asimetría tanto anatómica como funcional de los hemisferios cerebrales. Los conocimientos acerca de la asimetría cerebral y funcional provienen del estudio de pacientes con daños cerebrales evidentes (comisurotomizados, con lesión en uno de los hemisferios cerebrales, o con hemisferectomía) y en personas sanas a través de mediciones neuropsicológicas (presentaciones taquistoscópicas, dicóticas, diádicas y el Test de Wada Amital sódico), mediciones fisiológicas (Magnetoencefalografías, electroencefalogramas, Potenciales Evocados, electrocorticografías, etc.) y a través de imagenología (angiografías digitales, Escanografías, Resonancia Magnética Nuclear, etc.) (Vaca y Montañés, 1990). A pesar de la variedad metodológica y de la gran diversidad de investigaciones realizadas no se ha podido determinar de manera concluyente qué funciones específicas realiza cada uno de los hemisferios cerebrales (Vaca y Montañés, 1990). En términos generales, las investigaciones acerca de la lateralización en procesos perceptuales, motores y emocionales, demuestran que el hemisferio izquierdo se especializa en el procesamiento de material verbal tanto por las vías visual y auditiva como táctil, presentando una superioridad de los órganos de los sentidos contralaterales en la ejecución de dichas tareas. Lo que sugiere que en el hemisferio izquierdo se encuentran lateralizadas las funciones lingüísticas en la mayoría de las personas, por lo menos en el 90% de los diestros y el 70% de los zurdos. En tanto que el hemisferio derecho participa en las funciones asociadas con el manejo adecuado de las relaciones espaciales, musicales, emocionales y de atención. Sin embargo, se ha sugerido que el hemisferio cerebral derecho también contribuye en algunos aspectos del lenguaje tales como la comprensión de relaciones lógicas y los aspectos afectivos de la comunicación (humor). Las funciones mentales complejas que dependen del adecuado funcionamiento de los dos hemisferios se van a ver alteradas luego de una lesión cerebral dependiendo no sólo de la lateralización de la función (izquierda o derecha) sino también de una serie de factores inherentes a la lesión y al sujeto que las padece; no obstante, el patrón general de comportamiento en lesiones unilaterales es el presentado en la tabla 1. TABLA 1 Patrón general de comportamiento En lesiones unilaterales (Modificado de Ardila y Rosselli, 1992) FUNCION HEMISFERIO DCHO. HEMISFERIO IZQ. Lenguaje oral Aprosodia Afasia Lectura Alexia espacial Alexia global Escritura Agrafia espacial Agrafia afásica Cálculo Acalculia espacial Acalculia primaria Música Amusia Praxis Apraxia construccional Apraxia ideomotriz Percepción espacial Agnosia topográfica Autotopagnosia Memoria Amnesia visual Amnesia verbal Afecto Reacción indiferente Reacción catastrófica TEORIAS SOBRE LA ORGANIZACION DE LAS FUNCIONES CEREBRALES 1 A lo largo de la historia han existido básicamente dos tendencias para explicar la organización de las funciones a nivel cerebral: las llamadas "localizacionistas" que pretenden establecer correlaciones puntuales entre las funciones y regiones específicas del cerebro; y la tendencia "holista" que propone un funcionamiento cerebral más generalizado. Una de las propuestas con mayores seguidores es la efectuada por Luria, basándose en las teorías de Vygostky y en sus propias observaciones. Según este autor, los procesos mentales humanos son sistemas funcionales complejos, que no están "localizados" en áreas estrictas del cerebro, sino que tienen lugar a través de la participación de grupos de estructuras cerebrales que trabajan coordinadamente, cada una de las cuales realiza su aporte particular a la organización de este sistema funcional (Luria, 1984). La teoría de Luria se situaría en un punto intermedio entre las teorías estrictas localizacionistas y la tendencia holística con respecto a las funciones superiores. De acuerdo con Vygotsky (1965), "para cualquier función podemos suponer diferentes clases de relación entre áreas" y, en lugar de la posición holista "se enfatiza la diferenciación de zonas, así como en lugar de la posición localizacionista estricta se enfatiza la actividad integradora" (Manga y Ramos 1991, pg 37). Para Luria son tres las unidades o bloques funcionales básicos del cerebro, cuya participación es indispensable para todo tipo de actividad mental. El primero es el "bloque de activación", compuesto Por estructuras troncoencefálicas, diencefálicas y límbicas, y encargado del tono cortical o estado óptimo de activación de la corteza cerebral. En este bloque interviene la formación reticular, ascendente y descendente, como parte fundamental sobre todo por sus conexiones con la corteza frontal, que se conoce juega un papel importante en el nivel atencional. El segundo bloque funcional es el de recepción, elaboración y almacenamiento de la información, el cual incluye las regiones posteriores de neocórtex: las zonas visuales (lóbulo occipital), auditivas (lóbulo temporal) y somestésicas (lóbulo parietal). Las zonas de esta segunda unidad incluyen áreas primarias de estricta especificidad modal en la mayoría de sus células hasta áreas terciarias de carácter multimodal y sistémico. La tercera unidad la constituye el bloque de programación y control de la actividad mental, el cual abarca sectores corticales situados por delante de la cisura central (de Rolando). Estos tres sistemas funcionales trabajan concertadamente y, sólo al estudiar sus interacciones se puede obtener una comprensión de la naturaleza de los mecanismos cerebrales de la actividad mental. (Luria, 1984). 1 Posteriormente, los estudios de Luria se han visto enriquecidos con los trabajos de otros autores con un enfoque más de tipo conexionista, que implica la transmisión de información entre centros corticales. Al mismo tiempo los avances en las técnicas de diagnóstico por imagen, han permitido ampliar el conocimiento en la participación de áreas corticales y subcorticales en el funcionamiento cognitivo. De igual manera, la neuropsicología actualmente centra su atención no sólo en las alteraciones presentes en los adultos con lesión cerebral, sino también en el desarrollo normal y patológico en el niño y en los cambios producidos por el envejecimiento (normal y anormal). EVALUACION NEUROPSICOLOGICA EN NIÑOS Contrario a lo que sucede en el adulto donde se puede ser más preciso en el diagnóstico sindrómico, en el niño el perfil neuropsicológico varía notablemente. El surgimiento de las funciones superiores en el niño guarda estrecha relación con la maduración cerebral. Las observaciones sobre el desarrollo normal en el niño han permitido establecer cuadros correlacionales (Tablas 2, 3 y 4) entre los procesos de maduración cerebral y el desarrollo de las funciones lingüísticas y motoras, entre otras, constituyéndose en una de las bases fundamentales del conocimiento de la relación cerebro comportamiento (Ardila y Rosselli, 1992). TABLA 2 DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA MOTRICIDAD EN EL NIÑO DE 0 A 6 MESES (Modificado de Ardila y Rosselli, 1992) EDAD FUNCION LENGUAJE MOTORA Recién nacido Reflejos: succión, búsqueda, chupeteo, agarre y moro. Llora 1 Y MIELINIZACION Raíces motoras+++ Raíces sensitivas++ Lemnisco medio++ Pedúnculo cerebeloso superior++ Tracto óptico++ Radiación óptica. 6 semanas Extiende y gira la cabeza cuando está boca arriba. Mira a la cara de la madre. Sigue los objetos con la vista. Sonríe. Tracto óptico++ Radiación óptica+ Pedúnculo cerebeloso medio Tracto piramidal+ 3 meses Control voluntario del agarre y chupeteo. Sostiene la cabeza. Busca objetos presentados en su campo visual. Responde al sonido. Se mira las manos. Raíces sensitivas+++ Radiación y tracto óptico+++ Tracto piramidal++ Cíngulo+ Tracto frontopóntico+ Pedúnculo cerebeloso medio+ Cuerpo calloso Formación reticular 6 meses Mueve objetos con las dos manos. Se gira solo. Se sienta por períodos cortos. Se ríe fuerte, demuestra placer y balbucea. Se ríe ante el espejo. Lemnisco medio+++ pedúnculo cerebeloso superior+++ Pedúnculo cerebeloso medio++ Cuerpo calloso+ Formación reticular+ Tracto piramidal++ Radiación acústica + Áreas de asociación 1 TABLA 3 DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA MOTRICIDAD EN EL NIÑO DE 9 MESES A 2 AÑOS (Modificado de Ardila y Rosselli 1992) EDAD FUNCION LENGUAJE MOTORA Y 9 meses Se sienta solo. Agarra, con pinza digital. Gateo. Adiós con la mano. Dice 'dada','baba'. Imita sonidos. Cíngulo+++ Formix++ Lo demás igual que a los 6 meses. 12 meses Suelta objetos. Camina de la mano. Reflejo plantar flexor en 50% de los niños. Produce de 2/4 palabras con significado; Entiende varios sustantivos. Da un beso cuando se le pide. Lemnisco medio+++ Tracto piramidal+++ Tracto frontopóntico+++ Fórnix+++ Cuerpo calloso+ Áreas de asociación Radiación acústica++ 2 años Sube y baja escaleras con dos pies por escalón. De pie recoge objetos del suelo. Gira la maneta de la puerta. Se viste parcialmente. Reflejo plantar flexor. Pronuncia frases de 2 palabras. Utiliza yo, tú y mí. Juegos sencillos. Señala 4 o 5 partes del cuerpo. Radiación acústica+++ Cuerpo calloso++ Áreas de asociación+ Radiaciones talámicas inespecíficas+ 1 MIELINIZACION TABLA 4 DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA MOTRICIDAD A PARTIR DE LOS 3 AÑOS (Modificado de Ardila y Rosselli, 1992) EDAD FUNCION LENGUAJE MOTORA Y MIELINIZACION 3 años Sube escaleras con un pie por escalón. Monta en triciclo. Se viste completamente solo. No se ata los zapatos ni se abotona. Utiliza preguntas. Aprende canciones. Copia un círculo y juega con otros niños. Pedúnculo cerebeloso medio +++ 5 años Salta. Se ata los cordones de los zapatos. Copia un triángulo. Dice la edad. Repite cuatro dígitos. Denomina colores. Radiaciones talámicas inespecíficas +++ Formación Reticular ++ Cuerpo calloso +++ Areas de asociación+++ Adulto Desarrollo motor completo. Lenguaje completo. Areas de asociación+++ En estos cuadros podemos observar algunas de las funciones motoras y lingüísticas que se van adquiriendo concomitantemente con los procesos de mielinización cerebral. Las regiones de la corteza cerebral se mielinizan en etapas diferentes, siendo las áreas primarias motoras y sensoriales las primeras en iniciar este proceso, y posteriormente se presenta en las áreas de asociación frontales y parietales, las cuales no logran su desarrollo completo hasta aproximadamente los 15 años de edad (Ardila y Rosselli 1992). En este sentido cobra igual importancia el concepto de asimetría cerebral en el niño, aunque aún no esta claro en que momento se produce esta asimetría. Se han planteado básicamente dos hipótesis: La hipótesis de que la lateralización es constante, es decir que existe cierta preprogramación, donde la lateralización estaría fijada desde el nacimiento (Kinsbourne, 1975). 1 Una segunda hipótesis plantea que la lateralización se realiza con el tiempo (Lenneberg, 1967). Para este autor, las funciones inicialmente dependen de los dos hemisferios y, la asimetría, se desarrollaría paralelamente con la adquisición del lenguaje (Rourke, 1986; Montañés, 1991). Estudios recientes han demostrado asimetría cerebral en registros electroencefalográficos en niños de sólo unos pocos meses de vida; además las investigaciones neuropsicológicas con presentaciones taquistoscópicas y dicóticas señalan una superioridad del hemisferio izquierdo en el procesamiento de información verbal en niños a partir de los dos años de edad (Ardila y Rosselli 1992). Como señalan estos autores, se ha demostrado que las asimetrías hemisféricas cerebrales no se incrementan con la edad y tienden a permanecer constantes en el tiempo. Sin embargo, la participación diferencial de los hemisferios en los diversos procesos cognoscitivos puede ser cualitativamente distinta durante el desarrollo. En la actualidad se realizan una serie de estudios dirigidos a conocer las variables que intervienen en el establecimiento de la preferencia manual y la lateralización de algunas funciones tales como el lenguaje, los procesos visoespaciales y el afecto. Si bien la mayoría de los individuos exhiben un patrón estándar de lateralización de las funciones, es decir que existen más diestros que zurdos con tendencia a una representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo y una especialización hemisférica derecha para las habilidades espaciales; existen diferencias individuales tanto en la dirección como en el grado de lateralización. Por ejemplo dentro de los zurdos, aproximadamente el 61% tienen el lenguaje en el H. izquierdo, el 20% con representación bilateral y un 19% en el hemisferio derecho. Existen varias hipótesis sobre los aspectos que pueden intervenir en la determinación de estas tendencias como son los niveles del esteroide sexual de testosterona durante el periodo prenatal, el estrés al nacer y por supuesto factores de tipo genético. Una de las hipótesis fundamentales es la propuesta por Geschwind y Cols (Geschwind y Behan 1982; Geschwind y Galaburda, 1985; citados por Grimshaw y Bryden, 1995) quienes plantean una relación entre la testosterona prenatal y los procesos de lateralización basados en los siguientes hallazgos: 1. La zurdera es más común en hombres que en mujeres; 2. Los desórdenes en el desarrollo son más frecuentes en hombres que en mujeres (dislexia, tartamudez y autismo); 3. Las mujeres tienen mayores habilidades verbales, mientras que los hombres superan en tareas espaciales; 4. Los zurdos tienen superioridad en funciones hemisféricas derechas (habilidades espaciales y artísticas); 5. La zurdera es más común en sujetos con desórdenes en el desarrollo. La hipótesis plantea que la testosterona actúa durante un período crítico del desarrollo del cerebro, lentificando el crecimiento de ciertas áreas del hemisferio izquierdo, particularmente la región temporal del lenguaje. Los altos niveles de testosterona pueden 1 causar suficiente retardo en el crecimiento como para trasladar las funciones del hemisferio izquierdo. Proponen un continuo de lateralización, con lateralización manual y el lenguaje inicialmente establecidos en el hemisferio izquierdo (presumiblemente a través de un proceso genético/desarrollo), y con la exposición a altos niveles de testosterona cambiaría la lateralización hacia el hemisferio derecho. Varias modificaciones se han realizado a esta teoría inicial que ha generado la producción de diversas investigaciones en torno a la relación entre la preferencia manual, los desórdenes en el desarrollo y desórdenes en el sistema inmune, que ha sido vinculado dentro de esta teoría. Así Grimshaw y Bryden (1995) intentaron establecer la relación entre los niveles de testosterona prenatal y la lateralización del lenguaje, el afecto y la preferencia manual cuando los niños tenían 10 años de edad. Las niñas con altos niveles de testosterona fueron preferentemente diestras y tuvieron mayor lateralización del lenguaje (representación en el hemisferio izquierdo); en tanto que los niños con altos niveles de testosterona en el período prenatal, tuvieron mayor especialización en el hemisferio derecho para el reconocimiento de la emociones. Por tanto los altos niveles de testosterona prenatal estarían asociados con una asimetría más típica. Estos resultados son más consistentes con la teoría de Witelson (1991) que afirma que la testosterona prenatal lleva a una mayor lateralización de la función; y van en dirección opuesta a la hipótesis de Geschwind y Galaburda (1987) que planteaba que el incremento en los niveles de testosterona prenatal podían producir una dominancia anómala. En términos generales los estudios demuestran que la asimetría cerebral se establece en el niño de forma muy temprana, sin precisar los mecanismos que intervienen en ella. Los interrogantes acerca de este tema no sólo van en referencia al momento en que ella se produce, ni de los factores que intervienen en su dirección, sino también a conocer la posible relación entre ciertas patologías (trastornos de aprendizaje, desórdenes inmunes, epilepsia, etc.) y la preferencia manual, el sexo del individuo y la lateralización de funciones. Un estudio reciente realizado por Flannery y Liederman (1995), con una muestra de 11578 niños no pudo comprobar la co-ocurrencia de desórdenes en el neurodesarrollo, talentos especiales, preferencia manual no diestra y desórdenes inmunes como un síndrome particular, que apoyaba la teoría descrita por Geschwind y Galaburda (1987). Si bien se han encontrado relaciones entre la preferencia manual y ciertos desórdenes generalizados del desarrollo, los estudios realizados en este sentido no permiten obtener datos concluyentes. La revisión de cada uno de estos temas daría para varios artículos. Otra de las fuentes fundamentales del conocimiento de la relación cerebro-comportamiento 1 lo constituyen las evaluaciones neuropsicológicas en niños con lesiones cerebrales. Las lesiones en el Sistema Nervioso Central durante la infancia pueden producir efectos diferentes en el comportamiento, con respecto a lo que ocurre en el adulto, ya que una lesión temprana puede alterar la organización fundamental del cerebro (Taylor, 1991). Rasmussen y Milner (1977) demostraron que si en un niño las zonas del lenguaje, que usualmente se encuentran en el hemisferio izquierdo, son lesionadas tempranamente, el lenguaje puede desarrollarse en el hemisferio derecho. Un daño similar a los 5 años de edad puede llevar a que las zonas del lenguaje se muevan dentro del mismo hemisferio izquierdo. En ambos casos el lenguaje puede ocupar espacios que normalmente sirven para otras funciones. Las alteraciones de las funciones mentales podrían manifestarse, en este caso, en otras areas tales como las habilidades espaciales y construccionales. Esto fue corroborado por Strauss y Cols (1990) quienes utilizando el Test de Amital Sódico intracarótido verificaron la especialización del lenguaje en el hemisferio derecho en adultos que presentaban defectos visoespaciales y un lenguaje normal, a consecuencia de una lesión temprana en el hemisferio izquierdo (promedio de edad de 1,33 meses al momento de la lesión). EVALUACION NEUROPSICOLOGICA: OBJETIVOS A pesar del desconocimiento en muchos aspectos sobre la organización de los procesos cognoscitivos en el niño, los objetivos de la evaluación neuropsicológica son en esencia similar al de los adultos. La evaluación que parte de la aplicación de una serie de pruebas estandarizadas y de la observación directa del sujeto, pretende establecer: 1. La existencia de alteraciones en las funciones mentales en el niño; donde dependiendo de su edad y de su nivel de desarrollo neurológico se hablará de: a. Una pérdida de una función previamente adquirida b. Un bloqueo en el surgimiento de una función en vía de adquisición c. Un déficit ya sea por retardo o alteración en el desarrollo de una función 2. Determinar las habilidades presentes en el individuo 3. Evaluar la efectividad de un tratamiento que se ha realizado o realizará como una intervención quirúrgica o un tratamiento farmacológico, etc. 4. Planear y ofrecer rehabilitación 5. Realizar un diagnóstico Clínico diferencial del comportamiento. (Lopera y Ardila, 1992). 1 Estos objetivos pueden ser enmarcados dentro de un modelo de evaluación neuropsicológica propuesto por Rourke y Cols (1983), donde se plantea la evaluación neuropsicológica como parte integral del plan de rehabilitación y readaptación del individuo con una lesión cerebral a su medio social (Gráfica 1). Este modelo establece la existencia de una serie de etapas que van desde el estudio de la relación entre la lesión cerebral y las habilidades cognoscitivas en el niño, hasta la formulación de un plan terapéutico práctico y realista. IMPACTO DE LA LESION La determinación del impacto de una lesión cerebral en el comportamiento y en las habilidades cognoscitivas en el niño constituye entonces el punto de partida dentro de este modelo de evaluación neuropsicológica. Dicho impacto no guarda necesariamente una relación directa con el tamaño de la lesión. En la literatura se ha descrito una amplia serie de casos de pacientes con lesiones neoplásicas extensas en el cerebro, donde las habilidades cognoscitivas del mismo se encuentran conservadas, antes y después de la extirpación del tumor. En contraste hemos observado casos de pacientes con lesiones de poca extensión cuyo cuadro clínico compromete ampliamente sus habilidades cognoscitivas y comportamentales, como se observa en algunas epilepsias con foco frontal (Aguas, 1996). Las habilidades cognoscitivas en el niño se verán alteradas después de una lesión cerebral dependiendo de una serie de factores intrínsecos a la lesión misma, como su etiología, la edad en la cual aparece, su cronicidad, así como la presencia o ausencia de procesos degenerativos secundarios. Todos estos factores van a variar el perfil neuropsicológico en el niño y deben ser considerados dentro de la evaluación neuropsicológica ya que ayudan al entendimiento de la relación entre la lesión cerebral y el funcionamiento del niño, como a la orientación del mismo. 1. ETIOLOGIA DE LA LESION La etiología se refiere a la causa probable de la alteración neurológica. Una lesión particular puede ser el resultado de una anomalía vascular, alteraciones durante la gestación o 1 concepción (deficiencias nutricionales, hipoxia perinatal, etc.) defectos congénitos, procesos neoplásicos o metabólicos o traumatismos craneoencefálicos. El conocimiento de la etiología puede darnos una luz con respecto al curso y el pronóstico en términos de la relación cerebro-comportamiento en un niño particular. No obstante hay que ser muy cautos a la hora de la evaluación y de la precisión del pronóstico en tanto que existen una serie de factores que inciden en la evolución del niño y que impiden establecer una relación directa de causa- efecto. Es así como hemos observado casos de niños con lesiones cerebrales tempranas asociadas a asfixias perinatales con grandes deficiencias en las funciones mentales complejas y otros casos con rendimiento adecuado e incluso por encima del esperado para su edad. Estas variaciones las vemos claramente ejemplificadas en el caso de una niña de 6 años de edad, quien ha sido valorada en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Materno-Infantil Vall d'Hebrón en tres ocasiones como parte del programa de seguimiento de niños alto riesgo (Unidad de Seguimiento Neonatal) de esta Institución. Como antecedentes, la niña presentaba un bajo peso para la edad gestacional (37 semanas, peso 1300 gr.) y asfixia perinatal grave, con apgar 2/5 al minuto y a los 5 minutos de vida. Fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue sometida a ventilación mecánica y alimentación parenteral durante varios días, permaneciendo ingresada más de dos meses. En el seguimiento posterior ha presentado un desarrollo psicomotor normal en términos generales y no refieren alteraciones a nivel comportamental, aunque en los estudios psicológicos realizados (a los 4, 5 y 6 años de edad) se observan algunas limitaciones en áreas relacionadas con el lenguaje y las funciones viso-perceptivas. Su capacidad intelectual está dentro de límites normales bajos, por lo que puede esperarse que esta niña presente posteriores dificultades en el aprendizaje escolar. No obstante las deficiencias no son tan limitantes como podría esperarse por sus antecedentes perinatales y neonatales. El seguimiento de los niños de alto riesgo para alteraciones en el desarrollo neuropsicológico cobra una importancia vital, no sólo por la detección precoz de las posibles alteraciones y su tratamiento, sino por el hecho de poder ofrecer el soporte familiar necesario dentro de un marco interdisciplinar. 2. NIVEL Y EXTENSION DE LA LESION El nivel y extensión de la lesión hacen referencia a la ubicación de la lesión a nivel del sistema nervioso, estableciéndose si las deficiencias son a nivel cortical o subcortical, lo cual varía notablemente el perfil neuropsicológico del niño. Este aspecto guarda estrecha 1 relación con el tipo de patología cerebral que se presente (traumatismo craneoencefálico, enfermedades neoplásicas, enfermedades infecciosas, enfermedades vasculares, etc.). Por ejemplo en los casos de enfermedades cerebrovasculares por lo general se ponen de manifiesto alteraciones neuropsicológicas que se asocian con la afección de la sustancia gris neocortical, del córtex límbico, de los núcleos grises de la base o de la sustancia blanca (Junqué y Barroso, 1995), entre otros. La evaluación neuropsicológica en estos casos suele ayudar a esclarecer la posible localización de la lesión dados los cambios comportamentales, o cognoscitivos que ella comporta, especialmente en la población adulta. Si bien los accidentes cerebrovasculares son poco frecuentes en la población infantil, tuvimos la oportunidad de observar el caso de un niño de 8 años, quien sufrió un accidente cerebro vascular, con posterior hemiparesia del lado derecho y pérdida del lenguaje. La Resonancia Nuclear Magnética realizada entonces muestra una lesión vascular isquémica de características recientes en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. En la evaluación neuropsicológica realizada 10 días después del episodio se encuentra un paciente con alteraciones en el lenguaje oral asociadas con una afasia motora eferente, y dificultades en la lecto-escritura y el cálculo matemático (alexia con agrafia y acalculia). Así como deficiencias en la memoria verbal inmediata. Las alteraciones presentes en el niño son similares a las descritas en adultos y congruentes con la localización y extensión de la lesión. Si bien las enfermedades cerebrovasculares son un modelo de lesión focal en tanto que su localización suele ser más viable por las actuales técnicas de diagnóstico por imagen como la Resonancia Magnética Nuclear (RNM) y la Tomografía Axial Computarizada (TAC); En otras patologías como los traumatismos craneoencefálicos (TCE) la situación con referencia al nivel y extensión de la lesión varía notablemente ya que suelen estar implicados mecanismos de aceleracion-desaceleración que pueden producir una lesión encefálica difusa, no visible en imágenes pero que puede alterar el funcionamiento cerebral y producir sintomatología tanto a nivel neurológico, como cognoscitivo y comportamental (Bosch, 1992; Ampudia, 1993). 3. EDAD DE APARICION DE LA LESION Las alteraciones neuropsicológicas guardan estrecha relación con la edad en la cual se presenta la lesión y específicamente con el nivel de desarrollo presente en el niño en el momento de la misma. Estas alteraciones se encuentran ligadas con los conceptos de plasticidad y reorganización cerebral que se retomará posteriormente. Sin embargo, en este 1 punto es importante anotar que las lesiones tempranas pueden producir tanto defectos focales (retardos específicos en el desarrollo psicomotor, como la disfasia, dispraxia, etc.) como globales (retraso mental). Las lesiones de características focales que aparecen en los niños mayores y adolescentes pueden producir cuadros neuropsicológicos similares a los observados en adultos. En los niños, al igual que en los adultos, es más frecuente encontrar afasia como consecuencia de lesiones del hemisferio izquierdo (Ardila y Rosselli, 1992). Autores como Woods y Teuber (1978), consideran que aproximadamente el 70% de los niños con lesiones izquierdas y el 7% de los niños con lesiones derechas presentan afasia. De acuerdo con Kinsbourne (1989), los niños con lesiones unilaterales izquierdas presentan una menor recuperación. Trauner y cols (1996) encontraron alteraciones en la prosodia lingüística en niños con daño cerebral unilateral temprano (pre o perinatal), independientemente del lado de la lesión. Únicamente, en lo referente a la comprensión afectiva el lado de la lesión parece determinar la presencia de alteraciones, observándose sólo en niños con lesión hemisférica derecha. Se ha descrito que la afasia infantil, por lo general, presenta características de una afasia motriz o global y es usual que se confunda con un cuadro de mutismo (Woods, 1985). Al mismo tiempo se han encontrado con mayor frecuencia alteraciones en la lectura, el deletreo y la memoria auditiva en lesiones unilaterales izquierdas (Aram y Whitaker, 1988). Algunos autores consideran que si el trastorno afásico ocurre a temprana edad la recuperación suele ser mayor (Ardila y Rosselli, 1992). No obstante en el pronóstico el factor edad no juega un papel independiente, interactuando con otras variables como son la etiología, el tamaño de la lesión (Woods, 1985) y por supuesto las características sociofamiliares que juegan un papel fundamental en el desarrollo. En un estudio longitudinal realizado en el Hospital Universitario Materno Infantil Vall d'Hebrón (Ampudia, 1993), se compararon 35 niños de edades, comprendidas entre los 3 meses y los 13 años (Edad Media: 7,6 años), que habían sufrido un traumatismo craneoencefálico grave (TCE) con un grupo de niños sanos apareados por edad y sexo, y de similares características sociofamiliares. Se encontró lo siguiente: Los niños que tenían menos de 2 años cuando se produjo el accidente fueron los que tuvieron peores resultados en las evaluaciones neuropsicológicas realizadas, con déficits sensoriales importantes y un notable retraso en el desarrollo psicomotor. En contraste, los niños que tenían entre 2 y 5 años en el momento del accidente presentaron un rendimiento similar al de su grupo de comparación en la última evaluación efectuada dos años después del TCE. Cabría 1 destacar, sin embargo, que en ese momento estaban en un nivel de enseñanza muy elemental (párvulos y 1º de EGB) y no se puede predecir el resultado final cuando estos niños deban enfrentarse a tareas de mayor complejidad. Los niños que tenían entre 12 y 14 años en el momento del accidente mostraron todos psicopatología después de la afección consistente en dificultades en el aprendizaje, agresividad, tristeza e infantilismo. La sintomatología de este grupo de niños es similar a lo que se ha descrito en adultos con secuelas de TCE severos. 4. CRONICIDAD DE LA LESION Los resultados de la evaluación neuropsicológica serán diferentes según el momento en el cual ésta se realice con respecto a la presentación de la lesión (fase aguda o crónica). Esta dimensión es muy importante no sólo en lo concerniente a la evaluación sino también al pronóstico y al tratamiento. En los traumatismos craneoencefálicos severos generalmente se observa un cuadro muy florido de alteraciones neurológicas y neuropsicológicas que con el paso del tiempo tienden a disminuir, o incluso, a presentar modificaciones, por lo que se hace necesario realizar evaluaciones periódicas. En el estudio ya referido (Ampudia 1993) se realizaron evaluaciones a los 3 meses, al año y a los dos años de haberse producido el accidente. Dicha evaluación incluía la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños en la Edad Escolar (WISC), el Test de Afasia de Boston y la copia de la Figura de Rey, entre otros. Aunque se encontraron diferencias individuales entre los niños con TCE, lo más sobresaliente como grupo fue que en la 1ª evaluación el CI Manipulativo estaba muy por debajo de lo esperado para su edad y en las dos evaluaciones siguientes hubo una recuperación en el mismo. Mientras que en el CI Verbal que no estaba tan afectado al principio, disminuyó notablemente dadas las dificultades de memoria y atención que estos niños presentaban. 5. HABILIDADES PREMORBIDAS El funcionamiento cerebral después de una lesión cerebral dependerá en gran medida no sólo de las variables ya mencionadas sino también de las habilidades presentes en el sujeto antes de la presentación de la misma. En la literatura es ampliamente reconocido el hecho de que una lesión en un individuo con capacidad intelectual alta suele presentar menores complicaciones en términos de alteración en sus funciones, que en un sujeto con una capacidad menor y/o con otras patologías neurológicas. 1 6. FACTORES PSICOSOCIALES Al mismo tiempo, la interacción entre lesiones cerebrales y factores psicosociales debe ser tenida en consideración. Problemas emocionales y conductuales previos pueden ser exacerbados luego de una lesión cerebral. En especial los estudios en niños con traumatismos craneoencefálicos severos señalan que aunque muchos pacientes no tienen historia previa de problemas psiquiátricos, si hay un porcentaje significativo de ellos que presentan antecedentes de dificultades de aprendizaje, déficit de atención y problemas de conducta (Rutter, 1981; Silver y col 1992). LOCALIZACION DE FUNCIONES EN NEUROPSICOLOGIA INFANTIL Como señaló Wilkening G. (1989) la delimitación de déficits neuropsicológicos y su correlación con daños cerebrales estructurales ha sido uno de los mayores logros en el intento por entender cómo funciona el cerebro, incrementando la utilidad de herramientas comportamentales para comprender problemas clínicos. No obstante las investigaciones apuntan en su mayoría al conocimiento del cerebro maduro del adulto y poca referencia se tiene con respecto a la situación en el niño. En un principio se asumió que la integración entre las estructuras y las funciones en el niño eran similares a las del cerebro del adulto, situación que se ha visto modificada ante la evidencia de que pueden existir variaciones cuya magnitud aún no se ha precisado. Los diversos estudios apuntan a conocer el desarrollo normal en el niño y a intentar descifrar lo que sucede cuando ocurre una lesión, en cuyo caso no sólo entran en juego su localización sino también variables como las ya mencionadas que van a modificar el perfil neuropsicológico del niño tanto en la determinación de sus características (habilidades y deficiencias) como en términos de su curso, pronóstico y tratamiento. Las técnicas de localización de las lesiones en el niño están íntimamente relacionadas con las investigaciones en torno a las posibilidades de plasticidad y equipotencialidad en el cerebro joven. Al respecto los ejemplos referidos por Wilkening (1989) son muy claros: Los niños que han presentado un daño cerebral unilateral temprano rara vez muestran déficits senso-perceptivos unilaterales a largo plazo (plasticidad de la función); por lo tanto, los problemas para identificar los daños sensoriales lateralizados no pueden ser interpretados como una consistente falta de localización de la lesión en uno de los hemisferios cerebrales. De igual manera, dado que los desórdenes del lenguaje comúnmente son secundarios a lesiones hemisféricas tempranas tanto derechas como izquierdas (ej. equipotencialidad) (Aram y cols, 1985), la presencia de un desorden en el lenguaje no puede ser interpretado 1 como un fuerte indicativo de una lesión en el hemisferio izquierdo, como se podría sugerir en el adulto. Una adecuada apreciación de las actuales investigaciones en equipotencialidad y plasticidad cerebral son esenciales para entender tanto las limitaciones como las posibilidades de localización de las lesiones durante la infancia. EQUIPOTENCIALIDAD Y PLASTICIDAD CEREBRAL El término de equipotencialidad se refiere a la capacidad de los dos hemisferios cerebrales de asumir las funciones cognoscitivas. Se han estudiado especialmente con la adquisición del lenguaje, particularmente en pacientes a los que se ha practicado una hemisferectomía por presentar lesiones extensas en un lado del cerebro (por ejemplo tumores cancerígenos). Este tipo de intervención consiste en la extirpación de uno de los hemisferios cerebrales aunque, en la mayoría de los casos, sólo se extirpan las regiones corticales, respetando muchas de las estructuras subcorticales. En la bibliografía han aparecido informes de casos, tanto de niños como de adultos, que constituyen una valiosa fuente de información sobre el desarrollo de la asimetría funcional cerebral. De ellos se puede deducir que el deterioro guarda una relación directa con la edad del paciente en el momento de la intervención quirúrgica, mientras que la recuperación de las funciones lingüísticas es inversamente proporcional (Springer y Deutsch 1990). Los estudios de pacientes con hemisferectomía izquierda antes de los seis meses de edad (Dennis y Konhn 1975; Dennis y Withaker, 1977 citados por Wilkening 1989) quienes presentaban un desarrollo cognoscitivo normal, han demostrado que los hemisferios cerebrales no son equipotenciales en el sentido estricto de la palabra. Si bien el lenguaje puede desarrollarse en el hemisferio derecho, la comprensión y producción tanto escrita como oral presenta sutiles alteraciones. Un patrón similar se observa en pacientes con hemisferectomía derecha antes de los seis meses, donde el hemisferio izquierdo si bien puede asumir ciertos patrones generales de direccionalidad, es incapaz de resolver problemas que requieran complejas decisiones visoespaciales. Es de resaltar, sin embargo, que estas alteraciones encontradas en los pacientes con hemisferectomías tempranas son observadas sólo con evaluaciones minuciosas dado que las deficiencias como se mencionó suelen ser muy sutiles. Al respecto, Springer y Deutsch (1990) destacan que si la cirugía se realiza lo suficientemente temprano en la niñez, el hemisferio que queda, sea izquierdo o derecho, es capaz de hacerse cargo de las funciones que normalmente asumiría la parte extirpada. Lo que sería coherente con la idea de que las diferencias hemisféricas aunque estén presentes tempranamente en la infancia, el joven cerebro posee una extraordinaria capacidad para autoreorganizarse frente al daño 1 de regiones específicas. Aspecto que se ha interpretado como plasticidad del cerebro inmaduro (Springer y Deutsch, 1990). La plasticidad se refiere al conjunto de modificaciones duraderas a nivel del Sistema Nervioso Central, de tipo primario o secundario y resultante de una variedad de procesos (Morales 1991). Se han sugerido tres mecanismos básicos mediante los cuales el cerebro puede recuperar una función: Inicialmente se pensó en una regeneración, de la cual se sabe es mínima a nivel cerebral; la arborización o creación de nuevas sinapsis que pueden llegar a ser funcionales o disfuncionales, y la reorganización de vías ya existentes para suplir los déficits presentes. Desgraciadamente, estos procesos no han sido del todo entendidos. En un estudio de caso recientemente publicado, Levin y cols (1996) encontraron alteraciones en la lectura y el cálculo matemático (dislexia y discalculia) en un paciente de 17 años quien había sufrido una lesión hemisférica derecha temprana. El paciente no presentaba alteraciones en las habilidades visoespaciales, ni evidencia de negligencia visual lateralizada a pesar de su extensa lesión parietal derecha. Los autores proponen una reorganización interhemisférica de las funciones la cual, según sus observaciones, no es sólo posible para las habilidades del lenguaje. Teniendo en cuenta los resultados de un estudio de imagen funcional de Resonancia Magnética (FMRI) establecen la existencia de una transferencia temprana de las habilidades visoespaciales, normalmente asociadas con el área parietal derecha, a la región parietal izquierda. SECUELAS DEL DAÑO CEREBRAL Un importante tema a considerar en la localización de funciones en el niño son los datos que sugieren que la más pronunciada y consistente secuela de daños cerebrales tempranos son en general la disminución en el funcionamiento intelectual (Middleton, 1989). Aún en aquellos estudios que demuestran que el patrón de alteraciones perceptuales y cognoscitivos en lesiones focales adquiridas es similar a lo que se observa en el adulto, hay sobre todo un decremento en las medidas de inteligencia cuando se comparan con los sujetos normales. Esto fue corroborado en el estudio anteriormente citado (Ampudia, 1993) donde se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones del Cociente de Inteligencia (CI) entre los niños con TCE y su grupo de comparación. Si bien el puntaje fue más bajo en los niños con TCE, la media de ambos grupos estaba dentro de los rangos normales. 1 De otro lado, Woods (1980), comparó niños con lesiones unilaterales tempranas (antes del año de edad) y tardías (después del primer año) con sus hermanos normales. En su estudio encontró que tanto aquellos con lesiones tempranas izquierdas como derechas presentaban un rendimiento más bajo en tareas verbales y no verbales, con respecto a los normales. Este patrón fue observado también en aquellos con lesiones tardías del hemisferio izquierdo, mientras que los sujetos con lesiones tardías del hemisferio derecho presentaban un bajo rendimiento sólo en tareas no verbales (Wilkening, 1989). CONCLUSIONES En términos generales se puede decir que la localización de funciones en la neuropsicología infantil es difícil y en algunos casos imposible, ya que aún no hay un total conocimiento de cómo se localizan en el cerebro normal en desarrollo. En la literatura se hace hincapié en las diferentes formas de expresión de las disfunciones cerebrales entre el niño y el adulto. Parece existir acuerdo en que, el daño cerebral es mucho más generalizado en el niño y tiende a manifestarse como un fracaso para adquirir nuevas habilidades cognitivas y comportamentales, mientras que en el adulto el daño es más localizado y, frecuentemente, se expresa por un deterioro de habilidades ya aprendidas. Los estudios en niños con lesiones unilaterales ocurridas después de los 5 años, en general, han permitido establecer que existen alteraciones neuropsicológicas diferentes dependiendo de si la lesión compromete el hemisferio izquierdo o derecho. Al igual que lo que sucede en adultos, las lesiones del hemisferio izquierdo producen con mayor frecuencia afasia y alteraciones en la comprensión y producción sintáctica del lenguaje, así como una reducción en la memoria verbal. Las lesiones en el hemisferio derecho pueden alterar algunos parámetros del lenguaje, como son la comprensión lexical y la fluidez verbal. Así mismo, los déficits espaciales son más frecuentemente observados en niños con lesiones del hemisferio derecho. Esto no quiere decir que en niños con lesiones unilaterales tempranas (antes de los 5 años de edad) no puedan presentarse estos patrones de alteración. No obstante, como ya se mencionó, los mecanismos de plasticidad y equipotencialidad cerebral, entre otros, entran a jugar un papel fundamental que impiden en muchas ocasiones realizar correlaciones más precisas. Además de la edad es importante tener en cuenta otras variables inherentes al propio niño (dotación genética y características premórbidas), así como a la lesión (extensión, etiología, 1 cronicidad, etc.) y a las posibilidades que el medio socio-familiar le puede ofrecer. Variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una evaluación neuropsicológica, que en ningún caso debe de ser entendida como un hecho puntual, sino que debe ser integrada dentro de un proceso de seguimiento de los niños con lesión cerebral. En la revisión efectuada no se han tenido en cuenta varias entidades psicopatológicas que conllevan alteraciones en las funciones superiores (como los trastornos en el aprendizaje escolar, los déficit de atención e hiperactividad (DATH), entre otros) y/o trastornos comportamentales, en las cuales la localización de funciones en el niño también ha sido ampliamente estudiada. El patrón general de comportamiento en estas entidades como en el estudios de pacientes con lesiones cerebrales nos indican que a menudo no se puede lograr una localización estructural pero sí establecer una relación topográfica cerebro-comportamiento que permita un mejor entendimiento del conjunto de alteraciones neuropsicológicas. La demostración de patrones conocidos de déficits neuropsicológicos permite establecer diagnósticos diferenciales cada vez más precisos y al mismo tiempo promover métodos de rehabilitación adecuados para cada cuadro. BIBLIOGRAFIA Aguas, S.J.: Evaluación Neuropsicológica en Niños. Segunda Jornada de Comunicaciones Libres para Profesionales de la Psiquiatría Infantil y Juvenil en Formación de Postgrado. Sociedad Catalana de Psiquiatría Infantil. Barcelona, Junio 1996. Ampudia, M.S.: Evolución de Factores Psicológicos y Neuropsicológicos en Niños con Traumatismo Craneoencefálico Severo. Tesis Doctoral dirigida por el Prof. Dr. J. Toro. Universidad de Barcelona. Facultad de Psicología. Barcelona 1993. Aram, D.M.; Ekelman, B.L.; Rise, D.F. y Whitaker, H.A. (1985): Verbal and cognitive sequelae following unilateral lesions acquired in early childhood. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 7, 55-78. Aram, D.M.; Whitaker, H.A.: Cognitive Sequelae of Unilateral Lesions acquired in Early 1 Childhood. En: D.L. Molfese y S.J. Segalowitz (Eds): Brain Lateralization in Children: Developmental Implications. New York: Guilford (1988). Ardila y Rosselli: Neuropsicología Clínica. Monografías de Actualización en Neurociencias. Prensa Creativa. Medellín. Colombia. (1992). Bosch, J.: Coma en la Lesión Encefálica Difusa Postraumática Infantil. Tesis Doctoral dirigida por el Prof. E. Rubio. Universitat Autónoma de Barcelona, Facultad de Medicina, Barcelona, 1992. Flannery, K.; Liederman, J. (1995): Is There Really a Syndrome Involving The Cooccurrence of Neurodevelopmental Disorders, Talent, Non-Right Handedness and Immune Disorder Among Children? Cortex, Vol 31, 503- 515. Geschwind, N. y Galaburda, A.M. : Cerebral Lateralization: Biological Mechanisms, Associations, and Pathology. Cambridge, MA: MIT Press (1987). Grimshaw, G.M.; Bryden, P. (1995): Relations Between Prenatal Testosterone and Cerebral Lateralization in Children. Neuropsychology, Vol 9 No 1, 68-79. Junqué C. y Barroso J.: Neuropsicología. Editorial Síntesis. Madrid (España) 1995. Kinsbourne, M.: The Ontogeny of Cerebral Dominance, en Developmental Psicholinguistics and Comunication Disorders, ed D. Aaronson y R.W. Rieber. New York: New York Academic of Sciences. (1975). Kinsbourne, M.: Mechanisms and Development of Hemisphere Specialization in Children. En Reynolds & Fletcher- Janzen (Eds): Handbook of Clinical Child Neuropsychology. New York: Plenum (1989). Lennenberg E.H.: Biological Foundations of Language. New York: Wiley (1967). Levin H.; Scheller J.; Richard T.; Grafman J.; Martinkowski K.; Winslow M.; Mirvis S. (1996) Dyscalculia and Dyslexia After Right Hemisphere Injury in Infancy. Arch Neurol; 53 Jan: 8896 Lopera, F. y Ardila, A. (1992): Prosopamnesia visuolimbic disconnection syndrome. Neuropsychology, 6:3-12. Luria, A.R. El Cerebro en Acción (Tercera Edición). Ediciones Martínez Roca. Editorial Fontanella, S.A. Barcelona, 1984 1 Manga, D. y Ramos, F.: Neuropsicología de la edad escolar. Visor Distribuciones, S.A. Madrid, 1991. Middleton, J. (1989): Thinking about Head Injuries in Children. J. Child Psychol. Psychiat. Vol. 30, nº 5, 663-670. Montañes, P.: Asimetría Cerebral y Trastornos del Aprendizaje. Trastornos del Aprendizaje. Memorias del 3er Simposio de Neurodesarrollo, Neurología y Aprendizaje. Hospital Militar Central, Santa Fé de Bogotá, D.C. - Colombia (1991) Morales, M.: Plasticidad Cerebral en: Fundamentos Neurobiológicos de los Trastornos del Aprendizaje. Trastornos del Aprendizaje, H.M.C. Impresión Esquemas Publicitarios, pg 2628. Santa Fé de Bogotá, D.C. - Colombia (1991) Rasmussen T & Milner (1977): The role of early left- brain injury in determining lateralization of cerebral speech functions. Annals of the New York Academy of Sciences, 299, 355-369. Rourke, B. P., Bakker D.J., Fisk, J.L. & Strank J.D.: Child Neuropsychology: An Introduction to theory, research and clinical practice. Gilford Press, New York, London, 1983. Rourke, B. P. & Brown G.S.: Clinical neuropsychology and Behavioral Neurology: Similarities and differences. En Filskov S.B. & Boll T.J. (Eds): Handbook of Clinical Neuropsychology, vol 2. New York: Wiley, 1986. Rutter, M. (1981): Psychological sequelae of brain damage in children. Am.J.Psychiatry 138, 1533-1544. Silver, J.M.; Hales, R.E. e Yudofsky, S.C.: Neuropsychiatric Aspects of Traumatic Brain Injury. En Yudofsky, S.C. y Hales R.E. (eds): Textbook of Neuropsychiatry. pp 363-395. American Psychiatric Press, Inc. Washington D.C. (1992) Springer S.P. y Deutsch.: Cerebro Izquierdo, Cerebro Derecho. Editorial Gedisa S.A. Barcelona (España) 1990. Strauss E.; Satz P.; Wada J. (1990) An Examination of the Crowding Hypothesis in Epileptic Patients Who Have Undergone the Carotid Amytal Test. Neuropsychologia. 28: 1221-1227 Taylor, E.(1991): Developmental neuropsychiatry. J. Child Psychol. Psychiat. Vol. 32, nº1, 347. Trauner, D.; Ballantyne, A.; Friedland, S.; Chase, C. (1996): Disorders of Affective and Linguistic Prosody in Children after Early Unilateral Brain Damage. Annals of Neurology. Vol 1 39, No 3, pg 361-367. Vaca y Montañes (1990): Influencia de la Estimulación Musical en la Representación Lateral de Procesos Verbales en Niños de 4 a 7 años. Tesis no Publicada, Universidad Javeriana, Santa Fé de Bogotá, D.C. - Colombia Vygotsky, L.S. (1965): Psychology and Localization of Functions. Neuropsychologia, 3, 381386. Wilkening G.: Techniques of Localization in Child Neuropsychology. In Handbook of Clinical Child Neuropsychology. Edited by Reynolds Cecil & Fletcher -Janzen. Plenum Press. New York and London, 1989. Witelson (1991): Neural sexual mosaicism: Sexual differentiation of the human temporoparietal region for functional asymmetry. Psychoneuroendocrinology, 16, 131-154. Woods & Teuber H L (1978) Early onset of complementary specialization of cerebral hemispheres in man. Transactions of the American Neurological Association 98, 113-117 Woods, B. T. (1980): The restricted effects of right-hemisphere lesions after age one; Wechsler Test data. Neuropsychologia, 18. 65-70. Woods B.T. : Adquired Aphasia in Children. En: J.A. M. Frederiks (Ed): Handbook of Neurology, vol 46: Neurobehavioral Disorders. Amsterdam: Elsevier. (1985). 1