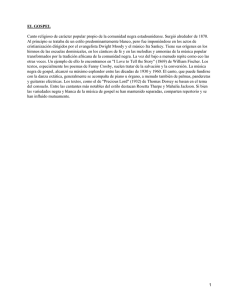38312268-Di-que
Anuncio
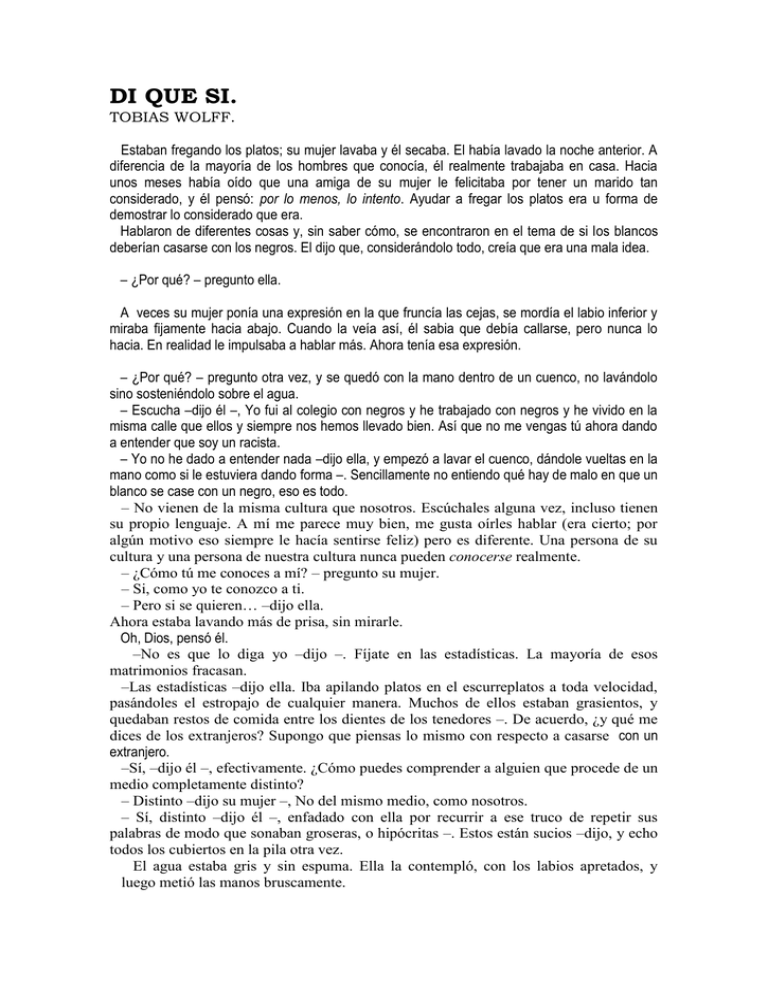
DI QUE SI. TOBIAS WOLFF. Estaban fregando los platos; su mujer lavaba y él secaba. El había lavado la noche anterior. A diferencia de la mayoría de los hombres que conocía, él realmente trabajaba en casa. Hacia unos meses había oído que una amiga de su mujer le felicitaba por tener un marido tan considerado, y él pensó: por lo menos, lo intento. Ayudar a fregar los platos era u forma de demostrar lo considerado que era. Hablaron de diferentes cosas y, sin saber cómo, se encontraron en el tema de si los blancos deberían casarse con los negros. El dijo que, considerándolo todo, creía que era una mala idea. – ¿Por qué? – pregunto ella. A veces su mujer ponía una expresión en la que fruncía las cejas, se mordía el labio inferior y miraba fijamente hacia abajo. Cuando la veía así, él sabia que debía callarse, pero nunca lo hacia. En realidad le impulsaba a hablar más. Ahora tenía esa expresión. – ¿Por qué? – pregunto otra vez, y se quedó con la mano dentro de un cuenco, no lavándolo sino sosteniéndolo sobre el agua. – Escucha –dijo él –, Yo fui al colegio con negros y he trabajado con negros y he vivido en la misma calle que ellos y siempre nos hemos llevado bien. Así que no me vengas tú ahora dando a entender que soy un racista. – Yo no he dado a entender nada –dijo ella, y empezó a lavar el cuenco, dándole vueltas en la mano como si le estuviera dando forma –. Sencillamente no entiendo qué hay de malo en que un blanco se case con un negro, eso es todo. – No vienen de la misma cultura que nosotros. Escúchales alguna vez, incluso tienen su propio lenguaje. A mí me parece muy bien, me gusta oírles hablar (era cierto; por algún motivo eso siempre le hacía sentirse feliz) pero es diferente. Una persona de su cultura y una persona de nuestra cultura nunca pueden conocerse realmente. – ¿Cómo tú me conoces a mí? – pregunto su mujer. – Si, como yo te conozco a ti. – Pero si se quieren… –dijo ella. Ahora estaba lavando más de prisa, sin mirarle. Oh, Dios, pensó él. –No es que lo diga yo –dijo –. Fíjate en las estadísticas. La mayoría de esos matrimonios fracasan. –Las estadísticas –dijo ella. Iba apilando platos en el escurreplatos a toda velocidad, pasándoles el estropajo de cualquier manera. Muchos de ellos estaban grasientos, y quedaban restos de comida entre los dientes de los tenedores –. De acuerdo, ¿y qué me dices de los extranjeros? Supongo que piensas lo mismo con respecto a casarse con un extranjero. –Sí, –dijo él –, efectivamente. ¿Cómo puedes comprender a alguien que procede de un medio completamente distinto? – Distinto –dijo su mujer –, No del mismo medio, como nosotros. – Sí, distinto –dijo él –, enfadado con ella por recurrir a ese truco de repetir sus palabras de modo que sonaban groseras, o hipócritas –. Estos están sucios –dijo, y echo todos los cubiertos en la pila otra vez. El agua estaba gris y sin espuma. Ella la contempló, con los labios apretados, y luego metió las manos bruscamente. – ¡Oh! –gritó, y saltó hacia atrás. Se agarró la muñeca derecha y sostuvo la mano en alto. El pulgar sangraba. – Andrea, no te muevas –dijo él –. Quédate ahí. Corrió escaleras arriba, entró en el cuarto de baño y revolvió en el armario de las medicinas en busca de alcohol, algodón y una tirita. Cuando volvió a la cocina, ella estaba apoyada en la nevera con los ojos cerrados, sosteniéndose a un la mano. El le cogió la mano y le limpió el pulgar con el algodón. Había parado de sangrar. Le estrujó el dedo para ver si la herida era profunda y salió una sola gota de sangre, temblorosa y brillante, que cayó en el suelo. Por encima del dedo, ella le miró con expresión acusadora. – Es superficial –dijo él –. Mañana ni lo notarás. Confiaba en que ella supiera apreciar la rapidez con que había acudido en su ayuda. Había actuado por bien de ella, sin esperar recibir nada a cambio, pero ahora se le ocurrió que sería un bonito gesto por su parte no reanudar la misma conversación, porque él estaba harto de ella. – Yo terminaré aquí –le dijo él –. Ve a sentarte. – Está bien –dijo ella –. Yo secaré. El empezó a lavar los cubiertos otra vez, poniendo mucho cuidado en los tenedores. – Así que no te hubieras casado conmigo si yo hubiera sido negra –dijo ella. – ¡Por dios santo, Ann! – Bueno, eso es lo que has dicho, ¿no? – No, claro que no. Todo el asunto es ridículo. Si tú hubieras sido negra, probablemente no nos habríamos conocido. Tú hubieras tenido tus amigos y yo los míos. La única chica negra a la que conocí realmente era mi compañera en el club de debate, y entonces yo ya estaba saliendo contigo. – Pero ¿y si nos hubiéramos conocido, y yo fuese negra? – Entonces, probablemente tú habrías estado saliendo con un negro. Cogió la ducha de aclarar y roció los cubiertos. El agua estaba tan caliente que el metal se puso azul claro, y luego recupero el tono de la plata. – Supongamos que no fuera así –dijo ella –. Supongamos que yo soy negra y no tengo compromiso y nos conocemos y nos enamoramos. El la miró. Ella le estaba observando con los ojos muy brillantes. – Mira –dijo él –, adoptando un tono razonable –, esto es estúpido. Si tú fueras negra, no serías tú. – Al decirlo comprendió que era absolutamente cierto. No era posible discutir el hecho de que ella no sería la misma si fuera negra. Así que repitió – Si tú fueras negra, no serías tú. – Lo sé –dijo ella –, pero supongámoslo. El respiró hondo. Había ganado la discusión, pero seguía sintiéndose acorralado. – Supongamos ¿qué? – preguntó. – Que soy negra, pero sigo siendo yo misma, y que nos enamoramos. ¿Te casarías conmigo? El lo pensó. – ¿Bien? – dijo ella, y se acercó más a él. Sus ojos estaban aún más brillantes – ¿Te casarás conmigo? – Estoy pensando –dijo él. – No te casarás, lo sé. Vas a decir que no. – No vayamos deprisa – dijo él –. Hay que tener en cuenta muchas cosas. No queremos hacer algo que lamentaríamos el resto de nuestras vidas. – No lo pienses más. Sí o no. – Si lo planteas de esa manera… – Sí o no. – Jesús, Ann. De acuerdo. No. – Gracias – dijo ella, y salió de la cocina y se fue al cuarto de estar. Sabía que estaba demasiado enfadada para poder leer, pero no pasaba las páginas bruscamente como hubiera hecho él. Las pasaba despacio, como si estuviera estudiando cada palabra. Le estaba mostrando su indiferencia, y tenía el efecto que él sabía que ella deseaba que tuviera. Le dolía. – El no tenía más opción que demostrarle su indiferencia también. Silenciosamente, concienzudamente, lavó el resto de la vajilla. Luego secó los platos y los guardó. Pasó un paño por encima de la mesa y de la cocina y fregó el linóleo donde había caído la gota de sangre. Ya puesto, decidió fregar todo el suelo. Cundo terminó, la cocina parecía nueva, tenía el mismo aspecto que cuando les enseñaron la casa, antes de que la habitaran. Cogió el cubo de la basura y lo sacó fuera. La noche era clara y pudo ver algunas estrellas hacia el oeste, donde las luces de la ciudad no las ocultaban. En el camino el tráfico era ligero y constante, plácido como un río. Se avergonzó de haber permitido que su mujer le arrastrase a una pelea. Dentro de unos treinta años ambos estarían muertos. ¿Qué importancia entonces todo esto? Pensó en todos los años que llevaban juntos, en lo unidos que estaban y en lo bien que se conocían, y se le hizo un nudo en la garganta y apenas podía respirar. Sintió hormigueo en la cara y en el cuello. Su pecho se inundó de calor. Se quedó allí un rato, disfrutando de esas sensaciones, luego cogíó el cubo y salió por la puerta trasera del jardín. Los dos chuchos del final de la calle habían vuelto a volcar el cubo colectivo. Uno de ellos estaba revolcándose en el suelo y el otro tenía algo en la boca. Gruñendo, lo lanzó al aire, dio un salto y lo atrapó, gruño de nuevo y sacudió la cabeza de un lado a otro. Cuando le vieron venir se alejaron con pasos cortos. Normalmente él les habría tirado piedras, pero esta vez les dejó ir. La casa estaba a obscuras cuando volvió a entrar. Ella estaba en el cuarto de baño. El se paró delante de la puerta y la llamó. Oyó el ruido de frascos chocando entre sí, pero ella no respondió. – Andrea, lo siento de veras –dijo él –. Te compensaré, te lo prometo. – ¿Cómo? – pregunto ella. El no se esperaba esa pregunta. Pero por el tono de su voz, una nota tranquila y decidida, comprendió que tenía que dar con la respuesta adecuada. Se apoyó contra la puerta. – Me casaré contigo – susurró. – Ya veremos –dijo ella –. Vete a la cama. Estaré contigo dentro de un momento. El se desnudó y se metió en la cama. Finalmente oyó que la puerta del cuarto de baño se abría y se cerraba. – Apaga la luz –dijo ella desde el vestíbulo. – ¿Qué? – Que apagues la luz. El tendió la mano y tiró de la cadenita de la lámpara de la mesilla. La habitación se quedó a oscuras. – Ya esta –dijo de nuevo. Entonces se oyó un movimiento en la habitación. Se sentó en la cama, pero no pudo ver nada. La habitación estaba en silencio. Su corazón latió como la primera noche que pasaron juntos, como latía cuando algún ruido le despertaba en la obscuridad y esperaba para volver a oírlo… el ruido de alguien moviéndose por la casa, un extraño.