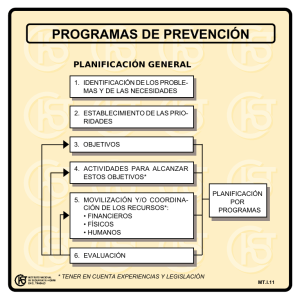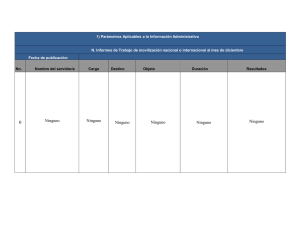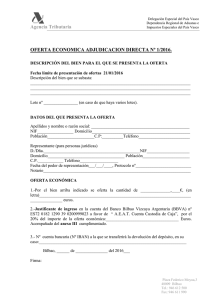X CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA Pamplona, julio de 2010
Anuncio

X CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA Pamplona, julio de 2010 MOVIMIENTOS URBANOS: INTENSIDAD Y OLEADAS DE PROTESTA EN BARCELONA, MADRID Y BILBAO Selene Camargo Correa [email protected] Introducción En esta ponencia examino la relación entre los modelos de gobernanza local y la intensidad de la protesta social en Barcelona, Madrid y Bilbao entre 2006 y 2008. En estas ciudades, el valor de la vivienda desencadena una oleada de protestas simultáneas, en la que participa un sector de la clase media española. La protesta cuestiona la política de vivienda española y el funcionamiento del mercado inmobiliario. Sin embargo estos eventos de protesta registra algunas variaciones locales, que se resumen en tres modelos de gobernanza local: el modelo Barcelona, tolerante con la protesta pero impermeable a las demandas del movimiento; el modelo Madrid, intolerante con la protesta e impermeable a las demandas; y el modelo Bilbao, permeable a las demandas y con tendencia a integrar a las organizaciones en la gobernanza local. De acuerdo con la perspectiva de las oportunidades políticas, la movilización se produce cuando los actores sociales perciben ventanas de oportunidad en contextos facilitadores o represores de la acción colectiva (Kriese et al 1995, Tarrow 1993, Meyer y Minkoff 2004). Pero esto dice poco sobre la diferente intensidad, es decir, sobre las variaciones de la protesta mientras se produce la movilización, cuando el tema (issue) se mantiene en la agenda pública y política. En consecuencia la pregunta que orienta esta ponencia es: ¿qué factores definen que la movilización sea más o menos intensa en uno u otro contexto local? Los modelos teóricos de Chris Pickvance (1985) y de Ruud Koopmans (1993) permiten demostrar que la intensidad de la movilización depende de la respuesta que cada gobierno local otorga a las demandas sociales. Por ejemplo, en el caso de las protestas por la 1 vivienda, a partir de la interacción de las variables: a) el tipo y volumen de recursos que invierte el ayuntamiento en políticas vivienda ; b) la respuesta de la gobernanza local, la vigilancia y el control de la protesta y, c) las estrategias de acción colectiva de las organizaciones del movimiento. El origen o el declive de la protesta depende, por tanto, de la interacción entre la acción del sistema político y la acción del movimiento. Los resultados del análisis que aquí se propone se articulan en cinco apartados: a) el movimiento por la vivienda y la critica al modelo de ciudad en Barcelona, Madrid y Bilbao; b) la descripción de las variables de análisis y del modelo comparativo; c) el origen y declive del ciclo de movilización; d) el análisis de la intensidad de la movilización por la vivienda y la interacción entre movimientos sociales y gobernanza local; y finalmente, e) las conclusiones. El movimiento por la vivienda y la crítica al modelo de ciudad en Barcelona, Madrid y Bilbao Miles de jóvenes catalanes, madrileños y vascos se movilizaron por el derecho a la vivienda entre el 2006 y el 2008 (véase Gráfico 1)1. Las manifestaciones públicas comenzaron simultáneamente en mayo de 2006, y reunieron a organizaciones que ya venían cuestionando la política de vivienda española2 y a otras que surgen de la misma protesta3. 1 La inform ación para identificar la oleada de protesta por la vivienda digna proviene de entrevistas con activistas de V de Vivienda, la Plataforma por la Vivienda Digna y el Foro de la Vivienda de Euskadi (nueve en Madrid, seis en Barcelona y cuatro en Bilbao) y los documentos publicados en las páginas webs del movimiento en los últimos tres años; artículos periodísticos recopilados a través de la base de datos Factiva y las Hemerotecas de los periódicos de El País, La Vanguardia y El Correo. 2 Plataforma por la Vivienda Digna (PVD) de ámbito estatal, Assembleas pel dret a l'habitatge de Barcelona, plataform a Etxebizitza Guztiontzat! -activa entre los años 2004 y 2007- y Foro de Participación Social en Políticas de Vivienda de Bilbao. 3 Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna de Madrid. 2 Gráfico 1. Distribución de los eventos de protesta del Movimiento por la Vivienda Digna en Barcelona, Madrid y Bilbao, periodo 2005-2008. 25 20 15 10 5 0 2005 2006 Barcelona 2007 Madrid 2008 Bilbao Fuente: Elaboración propia. Datos provenientes de las entrevistas, las páginas webs del Movimiento por la Vivienda. Tipo de eventos registrados (desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008): manifestaciones públicas, sentadas, ocupaciones simbólicas de oficinas de la administración pública y de agentes inmobiliarios. La manifestación es más intensa en Madrid, y brinda oportunidades para la creación de nuevas organizaciones. Le sigue en intensidad Barcelona, que congrega a una serie de organizaciones pre-existentes e individuos independientes desvinculados de movimientos sociales. En Bilbao la protesta es menos intensa y las organizaciones involucradas son de un tipo diferente, ya que participan ONG y organizaciones con una fluida relación con la izquierda del gobierno vasco. En este período de movilización coinciden algunos factores contextuales. El comienzo de la oleada de movilización es simultáneo al debate parlamentario sobre la política de vivienda estatal y regional. Por ejemplo, el debate de la nueva Ley de Suelo, las modificaciones del Plan Trianual 2005-2008, el Pacto catalán4 y la Ley vasca de vivienda5 (véase Gráfico 2). 4 El Pacte Nacional per a l'Habitatge (Pacto Nacional por la Vivienda) fue promovido por el Gobierno de la Generalitat y cuenta con la adhesión de treinta agentes vinculados al sector de la vivienda, organizaciones sociales y partidos políticos, a excepción de CiU (Convergència i Unió) y del PPC (Partit Popular de Catalunya). Firmado el 8 de octubre de 2007. 5 La nueva Ley de vivienda tiene sus antecedentes en las discusiones parlam entarias que dieron origen a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanism o de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se basa en el Antepoyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna presentado por el gobierno vasco en junio de 2007. 3 Gráfico 2. Distribución de los eventos de protesta y debates parlamentarios relevantes en Barcelona, Madrid y Bilbao, 2006-2008 Barcelona 7 A B C D E F 6 Número de protestas 5 1 A–B–C–D–E–F: Se aprueba legislación a escala estatal. 1. Firma del Pacto Nacional de la Vivienda en Catalunya (octubre 2007). 2. Decreto 152/2008 de regulación de la vivienda concertada y de vivienda en alquiler con opción a compra (julio 2008). 2 4 3 2 1 0 6 -0 ar M 06 nJa 6 -0 ay M 6 l-0 Ju 06 pSe 6 -0 ov N 07 nJa 7 -0 ar M 7 l-0 Ju 7 -0 ay M 07 pSe 7 -0 ov N 08 nJa 8 -0 ar M 8 l-0 Ju 8 -0 ay M 08 pSe 8 -0 ov N Madrid 9 A B C D E F 8 3. Sanción de la Ley del Suelo 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (Vigente hasta el 27 de junio de 2007). 4. Sanción del Real Decreto legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (junio 2008). 7 Número de protestas 6 3 5 4 4 3 2 1 0 J 6 -0 an 6 6 -0 -0 ar ay M M 6 7 6 7 06 07 -0 -0 -0 l-0 npar ov ay Ju Ja Se N M M 7 8 7 8 07 08 -0 -0 -0 l-0 npar ov ay Ju Ja Se N M M 8 8 08 -0 l-0 pov Ju Se N Bilbao 3.5 A B C D E F 5. Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco (junio 2006). 6. Antepoyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna presentado por el gobierno vasco (junio de 2007). 7. Sanción del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. (junio 2008) 3 5 2.5 6 7 2 1.5 1 0.5 0 6 6 06 -0 -0 nar ay Ja M M 6 6 06 -0 l-0 pov Ju Se N 7 7 07 -0 -0 nar ay Ja M M 7 7 07 -0 l-0 pov Ju Se N 8 8 08 -0 -0 nar ay Ja M M 8 8 08 -0 l-0 pov Ju Se N A - Orden Viv/1266/2006 por la que se declaran para 2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior de la vivienda (marzo 2006). B - Resolución de publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos que se concedan en al ámbito del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 (mayo 2006), que prevé ayudas para la adquisición o alquiler de viviendas en función de los ingresos y subvenciones para la promoción de viviendas en alquiler. C - Resolución de publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se fija un nuevo precio básico nacional, que servirá como referencia a efectos de la determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas al Plan Estatal 2005-2008 (enero 2007). D - Real Decreto1472/2007 por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes (noviembre 2007). E - Orden Viv/946/2008, por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior de las viviendas para el año 2008 (abril 2008). F - Real Decreto 2066/2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (diciembre 2008). Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las entrevistas y documentos publicados en las webs de V de Vivienda, la Plataforma por la Vivienda Digna, y la base de datos de la legislación estatal y autonómica publicada por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. 4 Este ciclo de protesta está relacionado con la actividad legislativa estatal y local, factor clave en la dinámica entre movimientos y gobernanza en dos direcciones: las protestas impulsan a dirigentes políticos a tomar decisiones en materia de vivienda y a su vez estas medidas suscitan debate y nuevas movilizaciones. La acción de los movimientos urbanos se reorienta hacia el gobierno municipal y a su política (Köhler y Wissen 2003). En las tres ciudades la disminución de la movilización coincide con los anuncios de las medidas sobre la renta básica de emancipación de los jóvenes (en noviembre de 2007), un sistema de transferencias monetarias que funciona a nivel estatal y regional, dirigidas justamente al sector movilizado. En cada región, las nuevas medidas no mejoran radicalmente el acceso a la vivienda pero desincentivan la estrategia de la protesta en las calles. Sólo en Bilbao las políticas implementadas van más allá e incluyen la creación de espacios de participación en las decisiones del Ayuntamiento. Con el cierre del ciclo de protestas, el movimiento se reorganiza y modifica sus estrategias de acción (incorporación de nuevos activistas, lobby, ampliación de los lemas y/o formación de nuevas coaliciones). El re-escalamiento del Estado y los cambios en la gobernanza urbana con acento neoliberal- restringen el espacio para la contestación social uniforme, pero la actividad de los movimientos urbanos continua para señalar las fracturas (Mayer 2009: 366). Variables de análisis y modelo comparativo Los estudios más relevantes sobre las oleadas de protesta señalan el impacto del contexto político en las estrategias que adoptan los movimientos. Los procesos de movilización social se explican por: las oportunidades para la acción colectiva y el tipo de proceso político, enfatizando en el control de los mecanismos de coerción y la coaliciones del sistema político (Koopmans 1993, Kriese et al 1995, Kurzman 1996, Tilly 1998) y la dinámica organizativa de los movimientos que incluye la micromovilización y la competición entre organizaciones, la innovación táctica y la interacción con los oponentes (Tarrow 1993, Duyvendak 1995, McAdam 1997). El timing y la suerte de la movilización depende en gran medida de las ventanas de oportunidad que genera la gobernanza y las estructuras de movilización 5 existentes6. Estos contextos, facilitadores o represores de la acción colectiva, permiten comprender el origen de la movilización o su caída, pero no logran establecer con claridad qué condiciones explican la intensidad de la protesta cuando se produce simultáneamente y bajo condiciones similares. En cambio, el estudio de las interacciones en cada contexto local brinda una explicación de estas diferencias de la protesta. Este modo de análisis complementa dos propuestas teóricometodológicas: las variables de análisis para oleadas de protesta de Ruud Koopmans (1993) y los marcos contextuales de Chris Pickvance (1985). Ruud Koopmans estudia los eventos de protesta de los nuevos movimientos sociales en Alemania Occidental, examinando una estructura de movilización preexistente (sindicatos, partidos políticos e iglesias). Mediante el análisis de cuatro variables -las estrategias de acción, el sostén organizativo, la represión y la facilitación- demuestra que los nuevos movimientos sociales son el producto y no la causa de las oleadas de protesta. Por tanto, el modelo de Koopmans es una herramienta pertinente porque identifica las estructuras de movilización preexistentes y las interferencias externas que actúan sobre la protesta. El modelo comparativo (linked submodels) de Chris Pickvance (1985) consta de tres marcos contextuales7: una rápida urbanización, la acción del Estado y el contexto político8. Este modelo permite reconstruir el contexto de la movilización y analizar tanto las posibilidades como los outcomes de la protesta en cada ciudad. Identifican los factores locales que alientan la movilización así como la capacidad de la gobernanza local para contener o resolver el conflicto. Los datos para este análisis provienen de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Joven de la Vivienda de España (OBJOVI), hemerotecas digitales, entrevistas con activistas catalanes, madrileños y vascos, funcionarios municipales (de la Regidoría de Habitatge de Barcelona y de Viviendas 6 De acuerdo con McAdam, McCarthy y Zald, estas estructuras de movilización se entienden como aquellos “canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (1999: 24). Los movimientos sociales actuarían sobre estas estructuras cuando perciben que los beneficios superan los costos de la participación. 7 En el modelo original de Pickvance (1985) se incluye un cuarto y quinto marco “El desarrollo de las clases medias y de sus recursos en habilidades profesionales, contactos, tiempo, dinero y afiliaciones asociativas” y “Las condiciones económicas y sociales generales”. En este trabajo se omite el cuarto marco (porque es una constante en las tres ciudades) y se integra el quinto en las otras dimensiones. 8 Los marcos contextuales son así definidos por Pickvance: 1) los períodos de rápida urbanización que conllevan carencias urbanas de vivienda o servicios públicos; 2) la acción tolerante o intolerante del Estado hacia los movimientos, y su intervención en materia de consumo colectivo; 3) el contexto político en la medida en que existan movilizaciones políticas más amplias que las de los movimientos, el tipo de ideologías de clase o según otros parámetros que estén activos en la política urbana, y la efectividad institucional y de los partidos políticos para encauzar los conflictos sociales; 4) los aspectos económicos y sociales que favorecen u obstaculizan el desarrollo de los movimientos sociales urbanos, como el desempleo o los cambios culturales promovidos por otros movimientos sociales (los juveniles o pacifistas, por ejemplo) (cfr. Martínez López 2003: 97). 6 Municipales de Bilbao) e investigadores de la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad del País Vasco. . Origen y declive del ciclo de movilización: Las expectativas sobre el acceso a la vivienda. Cada ciudad capta recursos que permiten mejorar su posición e imagen en la región o a escala internacional. Los líderes locales practican modelos de gestión públicoprivada de las políticas locales para atraer flujos de inversión (Sassen 1994, Swyngedouw et al 2002, Mayer 2000). Pese a que las ciudades administran un gran volumen de recursos, nuevos problemas dificultan radicalmente las condiciones de vida urbanas. Se erosionan los tradicionales derechos de bienestar y aparecen nuevas formas de pobreza urbana (Mayer 2000:143). En España entre los años 2000 y 2007 se registra un crecimiento acelerado del parque de viviendas, unos tipos de interés muy bajos, la ampliación de los plazos de amortización de las hipotecas (que llega hasta los 28 años en 2007) y el precio de la vivienda crece exponencialmente en este período (Gráfico 3). La evolución del precio de la vivienda se explica por la evolución de los tipos de interés y por el considerable aumento de la demanda, impulsada por el incremento del número de hogares y el cambio en las formas de convivencia de la población, lo cual presiona el mercado inmobiliario (Leal y Domínguez Pérez 2009). 7 2 Gráfico 3. Evolución semestral del precio del m en Barcelona, Madrid y Bilbao, período 2000-2008 5,000.00 Precio m2/euros 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 2000 2001 Barcelona 2002 2003 Madrid 2004 2005 2006 2007 Bilbao Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Junio Diciembre Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre 0.00 2008 Media Estatal Fuente: Base de datos en línea de la Sociedad de Tasación española (2009) Existe una brecha entre las condiciones objetivas para acceder a la vivienda y las expectativas de los jóvenes. Con menores ingresos y puestos laborales más inestables, la emancipación de los jóvenes españoles promedia los 35 años (Leal 2006: 458). De acuerdo al Observatorio Joven de Vivienda en España, en el 2003 adquirir una vivienda supone el 30% de los ingresos de un hogar joven; en el 2006 la vivienda libre absorbe el 39% de los ingresos y hacia finales del 2008 esta cifra se eleva hasta el 53,9%9. Sin embargo, el esfuerzo varía entre las diferentes regiones. Entre 2006 y 2008, en la Comunidad de Madrid, acceder a una vivienda supone el 60% de los ingresos familiares, en Catalunya implica el 50% y en el País Vasco el 56,8% 10. Este incremento de los costes de accesibilidad de la vivienda en España marca el ciclo de protesta. 9 Observatorio Joven de Vivienda en España (2006): Boletín nº 17-4º trimestre – 2006: El acceso de los y las jóvenes a la vivienda libre y protegida. Consejo de la Juventud de España, Madrid, 142 pp. 10 Observatorio Joven de Vivienda en España (2006): op. cit. 8 La intensidad de la movilización por la vivienda en España: la interacción entre movimientos sociales y la gobernanza local En este apartado analizo cómo interactúa la estrategia de la movilización con la gobernanza local: las protestas están motivadas por la política de vivienda y el rol otorgado a los agentes promotores del mercado inmobiliario español. La Tabla I resume el análisis comparativo del modelo Barcelona, tolerante con la protesta pero impermeable a las demandas del movimiento; el modelo Madrid, intolerante con la protesta e impermeable a las demandas; y el modelo Bilbao, permeable a las demandas y con tendencia a integrar a las organizaciones en la gobernanza local. 9 Tabla I. Síntesis. Modelo de análisis comparativo de los contextos de gobernanza local 2006-2008 Barcelona Intervención sobre la vivienda (orientación de de la política de vivienda)** Actitud hacia los movimientos/protesta Bilbao Aumento de la demanda de vivienda, debido a las nuevas configuraciones de los hogares y el impacto de la inmigración. a) Rápida urbanización, condiciones económicas y sociales generales b) Acción del Gobierno Local Madrid Aumento sostenido del precio de la vivienda Constante Constante Constante Orienta la demanda hacia el mercado y otorga subvenciones parciales destinadas a determinados colectivos (por discriminación positiva) Orienta la demanda hacia el mercado y otorga subvenciones parciales destinados a determinados colectivos (por discriminación positiva) Política de alquiler social y subvenciones parciales destinados a determinados colectivos (por discriminación positiva) Represivo Tolerante Tolerante (Indiferente) Accesibilidad a la gobernanza (apertura) Débil (Negociadora) Débil Fuerte c) Contexto político* Presencia de una movilización política amplia (si/no) Efectividad de las instituciones políticas para expresar los conflictos (no oposición de partidos /alternancia/ no alternancia) Movilización simultánea por la vivienda Indiferencia Indiferencia Posibilidad de alianzas Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas realizadas y publicaciones de los Ayuntamientos. Modelo de análisis basado en la propuesta de Pickvance (1985). *Basado en los datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona (2009) sobre los Registros de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial (en Bilbao existe desde 1997, en Madrid desde el 2005 y en Barcelona desde 2008), instrumento sobre el cual se asienta la política de vivienda regional. El contexto local influye sobre la dinámica interna del movimiento. En Bilbao, las organizaciones se encuentran más cerca del gobierno vasco y pueden utilizar la estrategia del lobby político. Por el contrario, en Barcelona y Madrid, se observan estrategias más externas (como los actos, los pronunciamientos o las manifestaciones) que logran movilizar a personas y organizaciones, más que a los 10 poderes públicos11. Mayer señala nuevas trampas en la utilización del discurso de los derechos específicos por parte del gobierno local, basado en una concepción homogénea de la sociedad civil y la legitimación de un neoliberalismo moderado (Mayer 2009:370). Pero el movimiento por la vivienda utiliza el discurso de un derecho específico, y logra extender la crítica sobre el modelo de ciudad. El movimiento por la vivienda crea una marca propia. Las protestas y las organizaciones que surgen de éstas, son un instrumento de presión pero no de negociación con la gobernanza local (a excepción de Bilbao). Los lemas y la protesta con carácter formativo y festivo12, una demanda amplia y la estrategia global de confrontación directa restringen las posibilidades de negociación, al menos en la primera fase de la protesta. Estas diferencias se explican por diversos motivos. Tanto la tradición asociativa como los procesos de reestructuración urbana son procesos conocidos por catalanes, madrileños y vascos (Swyngedouw et al 2002, Brenner 2003, Urrutia Abaigar 1986, Villasante 1984). En sus ciudades, las experiencias de acción colectiva vinculadas a la demanda de bienes de consumo colectivo (por ejemplo la vivienda, la infraestructura y los servicios urbanos) tienen una densa historia vinculada con unos movimientos de gran arraigo (anarquistas, separatistas y nacionalistas, vecinales)13. Este tejido de organizaciones brinda experiencia política a los nuevos movimientos en cada ciudad. A diferencia de los movimientos sociales clásicos (obrero-sindicales, feministas, vecinales) que nacieron de las ciudades polarizadas de los años ‘60 y ‘70, las actuales experiencias de movilización ciudadana surgen de una base social muy fragmentada. Los movimientos sociales se han desplazado desde las fábricas a los barrios, no por el agotamiento de la contradicción clásica, sino porque se ha diversificado la esfera productiva y con ella los distintos segmentos en los que es posible la reproducción de la vida (Mayer 2009:365). Esta fragmentación está 11 En la literatura de los movimientos sociales se ha sostenido que el diseño de las tácticas se produce en función de las características de la coyuntura política y de la posición de los oponentes -e incluso com o una necesidad para diferenciarse de otros movimientos y captar atención pública. Esta necesidad de distinción táctica hace necesaria la difusión de una marca propia. Las tácticas utilizadas captan la atención no sólo de los oponentes –y eventualmente de otros agentes, como los medios de comunicación de masas- sino también de sus potenciales seguidores McCarthy, Smith y Zald: 1999: 431-433).. 12 Las manifestaciones públicas fueron acompañadas por talleres de formación, por ejemplo, sobre la especulación o sobre violencia inmobiliaria. Entre los lemas más resonantes del movimiento están: “No tendrás una casa en tu vida”, “Vivienda fuera del mercado”, o bien con las campañas “Si compras, te vendes” o“Yo no vuelvo a casa por navidad porque todavía no me he ido”, 13 En el último cuarto de siglo, pueden encontrarse una variedad de movimientos: desde el tradicional movimiento vecinal, que tiene un papel clave en la transición del régimen dictatorial al democrático (Castells 1986, Villasante 1984, Tejerina et al 1995) hasta el movimiento okupa, la expresión más contemporánea de acción colectiva ligada al consumo colectivo (Martínez López 2003). 11 relacionada tanto con factores estructurales –por ejemplo, las re-estructuraciones del mercado de trabajo y del Estado de Bienestar–, como con los costes de accesibilidad y proximidad en las grandes ciudades (Harvey 1973, 2003). De esta manera, se manifiestan los costos sociales del re-escalamiento del Estado. (Brenner 2003: 9). Cada fragmento de clase tiene una forma particular de resolver las necesidades de la vida urbana y el consumo, lo cual condiciona tanto el rendimiento de las políticas locales que atienden el problema como la capacidad de movilización de los propios afectados. Como se verá más adelante, esta fragmentación también es una oportunidad para los movimientos en tanto vuelven expresar el conflicto urbano. Las oportunidades para la movilización colectiva en Barcelona, Madrid y Bilbao Las principales organizaciones del movimiento surgen como consecuencia de la protesta e integran a una fracción de la clase media afectada (en Barcelona y Madrid) y por grupos vinculados a las instituciones técnicas y de gobierno (en Bilbao). En el caso catalán y madrileño, las prácticas son rupturistas –por omisión de la vía institucional o por los costos de la represión de la protesta-. Con un gobierno de coalición de centro-izquierda, los catalanes cuestionan un modelo de ciudad que otorga demasiados espacios de acción a los agentes privados, y desestiman –quizás por falta de fuerzas- su participación en el Pacto catalán por la Vivienda. En Madrid, el Partido Popular –de derechas- mantiene una política de plena apertura hacia los organismos privados (los “agentes urbanizadores”) y condiciona la protesta reprimiendo duramente las primeras movilizaciones. El movimiento por la vivienda se fortalece después de las protestas iniciadas en mayo de 2006. Esta movilización tiene dos antecedentes: el crecimiento sostenido del precio de la vivienda y algunas organizaciones pre-existentes que pueden orientar la protesta y ayudar a manifestar el descontento. “...Llevábamos todo un proceso de organizarnos y el 24 de marzo de 2007, justo antes de las elecciones de mayo. significó el tope de movilización, ya no sólo de número de personas, sino también de ciudades (...) En ese momento estábamos con más fuerza...” (PB-V de Vivienda Barcelona-2805-2009). 12 “...El primer mensaje es la novedad que alega a varios valores: el antipartidismo y la negación de apuntarse a cualquier espectro ideológico. Las primeras sentadas surgen también coincidiendo con cierto chauvinismo del "mira cómo los franceses salen a la calle” y la visión de los jóvenes españoles haciendo el botellón. (...) Hemos intentado mantener, en la medida de nuestras posibilidades, las manifestaciones desobedientes...” (AL- V de Vivienda Madrid 2107-2009). Una incipiente organización fue eficaz para promover las protestas y expresar el descontento de algunas fracciones de la clase media, pero fue menos útil para negociar alternativas con los ayuntamientos o de incidir en la política de vivienda. “....en el inicio de la asamblea iban saliendo propuestas muy avanzadas en torno a la vivienda, porque se hablaba de alquiler y se rechazaba la propiedad (...) Se apostaba por a una ciudad compacta, por no construir más, por respetar el medio ambiente, alentar el uso de las vivienda vacía -un bien social que estaba al margen de las necesidades de la gente y que estaba dando beneficio a unos poquitos especuladores-. Ese planteamiento fue muy innovador en ese momento (JM-V de Vivienda Madrid, 2107-2009). La estrategia de confrontación es evidente al comienzo de la movilización, cuando las demandas son contundentes pero muy generales. La confrontación se mantiene vigente en las tres ciudades, aunque en Bilbao un grupo de organizaciones tiene mayor contacto con el ayuntamiento e incluso participan de la discusión de la política de vivienda local. La creación de canales oficiales de participación funciona como un desincentivo de la protesta callejera (Bilbao registra la menor cantidad de eventos de protesta, véase Gráfico 1). La gobernanza local vasca promueve un Foro social para concentrar el debate social sobre la política de vivienda. “...Iniciamos una relación muy estrecha con el Gobierno vasco en la primera legislatura de Izquierda Unida. Precisamente de esa relación (...), uno de los diagnósticos que hacemos es que los movimientos sociales debían funcionar como "lobbys" con el propio gobierno. La realidad es que el lobby de intereses inmobiliarios ya funciona muy bien a nivel mediático y ejerce presión política, pero desde las organizaciones se estaba haciendo un planteamiento más de oposición, de no-relación con el gobierno (...) [En cambio nosotros] Vimos la necesidad y la voluntad de abrir caminos a la participación social. El gobierno vasco tenía voluntad de hacer algo...” (IM-Foro de la Vivienda de Euskadi EGK 2907-2009) En Bilbao, los primeros grupos por la vivienda digna surgen en 2004 y provienen de organizaciones sociales, algunas vinculados a la Izquierda Abertzale. A fines del 2007, estas organizaciones se integran al Foro de Participación Social en 13 Políticas de Vivienda14, creado para conciliar los intereses de las organizaciones del movimiento en el marco del debate de la Ley de Vivienda Vasca. “...llamamos Consejo de la Juventud, a la Plataforma de la Vivienda Digna, a los movimientos de jóvenes, sindicatos, ecologistas, a todo este tipo de gente que podía tener una cierta sensibilidad por el problema de la vivienda. Les planteamos crear un Foro Social de la Vivienda sin pormotores, ni entidades financieras, ni otras administraciones. Les dijimos: estáis vosotros y está el Gobierno (...). Esto coincidió con los primeros borradores de la Ley de Vivienda. Entonces la demanda de ellos fue (...) «si estáis trabajando de la Ley de vivienda, vamos a hablar de los contenidos de esa Ley» (JB- Gobierno Vasco 2807-2009). “....Como Consejo de la Juventud, quisimos convencer a toda una serie de actores sociales para que se vinculen al Foro. Habíamos pactado, habíamos acordado una serie de reglas de representatividad de actores con el gobierno vasco y solicitado que éste no hiciese publicidad con el Foro. Si queríamos evitar el choque de trenes o la inoperancia del Foro, esas debían ser la reglas. Esto es aceptado por parte del gobierno vasco muy concreta...”(IM-Foro de la Vivienda de Euskadi EGK 2907-2009). En Madrid, las organizaciones por el derecho a la vivienda digna se manifiestan desde 2004 en torno a la Plataforma por la Vivienda Digna (PVD), siendo el principal antecedente de las organizaciones que surgieron con la oleada de protesta. Desde el 2006, la PVD integra las iniciativas de movilización junto con la novísima Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna (V de Vivienda Madrid). La movilización en Madrid estuvo signada por la falta de canales institucionales para expresar el conflicto y por la represión policial de la protesta15. “...Las instituciones siempre han optado por ignorarnos o criminalizarnos (...) El riesgo de ser detenidos si que condiciona a la hora de hacer acciones (...) Si no pides permiso al Ayuntamiento o a la policía, ya veinte personas reunidas reivindicando algo en la calle es una manifestación o concentración ilegal....” (SG-V de Vivienda Madrid 2407-2009). “... En la página web de los detenidos por una vivienda -los nueve detenidos por los cuales piden 5 años de cárcel- hay escritos de padres indignados de cómo fueron tratados sus hijos, los golpes, los insultos. Se les acusa de desórdenes públicos, de crear disturbios (...) Llevan tres años esperando un jucio y la única prueba es la palabra de la policía. En España esa palabra pesa más que la de cualquier otro ciudadano (...) El fiscal pidió condenas ejemplarizantes (...) A muchos otros no los detuvieron pero les apartaron...” (SG-V de Vivienda Madrid 2407-2009). 14 Nombre original con el que es presentado en rueda de prensa desarrollada en Bilbao, el 14 de Noviembre de 2007. La represión de las manifestaciones originó nuevas organizaciones en torno al movimiento. Por ejemplo, a fines de 2006 se crea en Madrid FARO, la asociación de Familiares y Afectados por la Represión Organizada, que acompañará las manifestaciones de las asambleas. 15 14 Las tácticas utilizadas por el movimiento –las sentadas, el carácter festivo de las manifestaciones, las ocupaciones pacíficas- están signadas por la represión que sufren los activistas16. Estos dos factores –la falta de un espacio institucional de interacción con el Estado y la represión-, reducen el espacio para la contestación social y para la reproducción de los eventos de protesta. Las respuestas de la gobernanza local En las ciudades europeas, los movimientos sociales, las asociaciones y los intereses privados son cada vez más visibles e identificables, representando una variedad de intereses que las ciudades pueden ir institucionalizando (Le Galès 2002:186-7). El Estado introduce nuevas formas de gobernanza urbano-empresariales, al tiempo que reorganiza su propia arquitectura interna (Brenner 2003: 18). Más allá de los flujos, la diversidad o la fragmentación de intereses, estas organizaciones ayudan a estructurar la sociedad en tanto desarrollan relaciones de conflicto y oposición, pero también de cooperación. Para Le Galès, éstos aportan evidencia sobre la centralidad de la ciudad (Le Galès 2002: 197-8). En España cada gobierno regional tiene competencias propias, sobre todo en materia de vivienda, porque a éste compete la aportación de suelo a precio desmercantilizado, factor fuera del alcance de los planes estatales (Leal 2009:493)17. Como resultado de un proceso combinado de intervenciones públicas, España es uno de los países europeos con una mayor proporción de hogares propietarios de sus viviendas y con una escasa proporción de vivienda social (Leal 2009:494)18. Se entendía que una sociedad de propietarios, sería una sociedad más integrada y gobernable, y en consecuencia, alquilar una vivienda resulta poco rentable en comparación con los incentivos fiscales públicos destinados a la compra (Leal 2009: 16 En la primera sentada madrileña del 14 de mayo 2006, se produjeron dieciocho detenciones, nueve de ellos esperan juicio. Están acusados de doce delitos, la mitad contra la autoridad policial. 17 La relación entre los ayuntamientos y los promotores privados es compleja porque en general los primeros intentan sopesar los costos y los segundos cumplir sus expectativas de rentabilidad económica. Los Ayuntamientos deben disponer de suelo público para la edificación de las viviendas o bien compensar los costes de adquirir suelo privado. La alternativa que se implementa en ciudades como Madrid y Bilbao es el establecimiento de viviendas a precio protegido en zonas sub-urbanas, donde adquieren suelo a un menor precio. El Movimientos por la Vivienda Digna ha sido crítico respecto de esta intervención pero los ayuntamientos compensan su presupuesto con estas fuentes de inversión externa y, a su vez, ganan poder de decisión sobre la política de vivienda local. 18 La Vivienda de Protección Oficial (VPO) constituye la máxima intervención del Estado español en esta materia, pero no son viviendas sociales en sentido estricto, sino que cuentan con la ventaja de que su costo está fijado por debajo del precio de mercado. En general, exceptuando los hogares de rentas muy altas, más del 80% de los hogares tendrían acceso a este tipo de viviendas (Leal Maldonado 2009:491). 15 494-497). Pero el énfasis otorgado a los instrumentos de financiación y fiscalidad -a través de la desgravación fiscal por la adquisición de viviendas, a precio protegido o en el mercado libre- comienza a agotarse debido al aumento de los precios (Leal 2009:500). Hacia mediados de la década del 2000, el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda en propiedad llega a constituir más del 50% de los ingresos (véase Gráfico 4). Gráfico 4. Esfuerzo anual de los Hogares españoles para financiar la adquisición de una vivienda. Fuente: Banco de España. Más allá de las facilidades crediticias para la adquisición de viviendas, el incremento de los precios anula las mejoras haciendo extremadamente difícil la propiedad para hogares cuyos ingresos provienen del trabajo asalariado y que no disponen de patrimonios previos. (Leal 2009:498). Sin un parque de vivienda social extendido, el acceso a la vivienda y el aprovechamiento de las ayudas es sumamente selectivo, beneficiando a los hogares de rentas más altas –por las desgravaciones fiscales- y condenando al endeudamiento a largo plazo a los jóvenes y a los hogares con rentas medias y bajas. Sólo la política de vivienda vasca tiene características diferenciales. La política vivienda pública dio respuesta a las oleadas de migraciones laborales, fuente del crecimiento demográfico de Bilbao (en especial las producidas hacia 1920, 1940 y la reconversión de 1980). Durante el periodo 2001-2008 el gobierno vasco profundiza esta acción estatal destinada a la oferta de vivienda en alquiler a precio protegido. 16 . La sintonía ideológica con las organizaciones es un factor que no se repite en el resto de las ciudades. El gobierno vasco reconduce la protesta hacia un espacio participativo y abre una posibilidad de negociación –en el mismo momento que discute la Ley regional de vivienda- con un conjunto de organizaciones plenamente visibles y dispuestas a formar parte de un espacio de discusión. Aunque las organizaciones son críticas respecto de sus logros y resultados, esta experiencia es un ejemplo de participación democrática en las decisiones de la ciudad. Existe un factor más que contribuye a que estas interacciones se desarrollen o no de manera conflictiva: la lucha por la definición de la gobernanza de las ciudades (es decir, quiénes participan en las decisiones). El gobierno catalán y vasco abren ventanas de oportunidad para la participación en las decisiones, pero están dirigidas hacia organizaciones formales (asociaciones, cooperativas y organismos gubernamentales y no-gubernamentales). Pero sólo en Bilbao éstas pueden reunirse con suficiente fuerza para sostener un espacio de intercambio institucional. En el resto de las ciudades, aunque las Asambleas pueden coordinar recursos con otro tipo de asociaciones, su participación está vedada a priori. Tanto en Barcelona como en Madrid, se manifiesta esta debilidad de los canales institucionales para brindar una ventana a las demandas. Conclusiones Madrid, Barcelona y Bilbao ocupan, cada una de ellas, un lugar especial y diferenciado en la estructura social española y esto puede pautar tanto las formas de protesta como las formas de gobernanza local. aunque pueden haber otras cuestiones (como el crecimiento de las ciudades, las nuevas configuraciones sociofamiliares o los procesos poliárquicos en España) que, aún sospechando conexión con el tema, aquí no han podido ser considerados. No obstante, el análisis realizado muestra en qué medida los tres modelos de ciudad tiende a alentar o disuadir la protesta social. En Madrid la movilización es más intensa (en cantidad de eventos de protesta), pero las Asambleas rechazaron de facto la vía institucional, que en realidad les está vedada (por indiferencia de las autoridades o por represión). En este aspecto, los resultados tanto en Barcelona como en Madrid son similares, la desmovilización coincide con la ausencia de espacios abiertos de gobernanza a través de los cuales procesar el reclamo. En Bilbao, el gobierno vasco impulsa un 17 espacio común e integrador de las demandas. Más allá del alcance del modelo Bilbao, resulta un proceso innovador de democratización del gobierno local. En las tres ciudades las condiciones de acceso a la vivienda no han mejorado radicalmente y tampoco los espacios de negociación, lo cual ha impactado en la misma desmovilización e inercia de las organizaciones. En Madrid y en Barcelona el lema “la vivienda fuera del mercado”ubica al movimiento en una posición que dificulta la interacción política e impide beneficiarse de las oportunidades de la negociación. Se alejan de la gobernanza porque consideran que ésta alienta las prácticas de especulación con la vivienda. Esta crítica hacia la vía institucional se relaciona con el modo en que las ciudades gestionan los recursos. Los resultados dependen de la capacidad de las organizaciones sociales para recrear espacios y formas de acción colectiva en contextos represores o facilitadores de la movilización. Pero la intensidad de la protesta no sólo depende de las estrategias adoptadas por un movimiento social en función de una ventana de oportunidad, como sostiene la perspectiva de oportunidades políticas (Kriese et al 1995, Tarrow 1993, Meyer y Minkoff 2004), sino también de la respuesta de la gobernanza local, vinculada tanto con el volumen y tipo de recursos destinados a la política en cuestión (leyes, planes y programas) como a los canales de participación abiertos a las organizaciones sociales formales e informales (Mayer 2009) En definitiva, la escala estatal ya no resulta suficiente para evaluar las condiciones urbanas de vida, ya que la dimensión regional ha cobrado centralidad. Cuando los mecanismos tradicionales de demanda se agotan o resultan ineficaces, la protesta local hace visibles las condiciones de precariedad, la territorialidad de los intereses, la diversidad y las debilidades de las grandes ciudades. Esto no determina la forma en que las ciudades están cambiando, pero sí contribuye a definir el entorno en el cual es posible que surjan nuevos modos de gobernanza (Le Galès 2002:97). El estudio de las protestas permite evaluar en qué medida las movilizaciones impactan en la vida de las ciudades y tienen poder para profundizar procesos de democratización a escala local. 18 Bibliografía Ayuntamiento de Barcelona (2009): Qüestions d’Habitatge: Funcionamiento de los Registros Únicos de Solicitantes de Vivienda Protegida en el ámbito europeo, nº 16. Barcelona, 58 pp. Ayuntamiento de Bilbao (2007): Etxebizitazak: Memoria de viviendas municipales 2006. Bilbao, 99 pp. Brenner, N. (2003) “La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del Estado en la Europa occidental post – fordista”, Eure, vol. 29, n° 86, pp. 5-35.. astells, M. (1986) La ciudad y las masas: Sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid: Alianza, 567 pp. Esping-Andersen, G.. (1990). Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press. Ed. castellana (1993): Los tres mundos del Estado de bienestar. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim. Harvey, D. (1973) Social Justice and the City. Londres: Eduard Arnold. 336 pp. Harvey, D. (2003) “The right to the city”. International Journal of Urban and Regional Research, nº 27, vol. 4, pp. 939-41. Kepasakonlakasa. Asamblea por una Vivienda Digna de Gipuzkoa (2006) Reivindicaciones. Disponible en línea en http://kepasakonlakasa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Ite mid=32 (14 de mayo de 2009). Kriesi, H.; R. Koopmans; J.W. Duyvendak y M. Giugni (eds.) (1995) New social movements in Western Europe: a comparative analysis. Minneapolis: University of Minnesota. 310 pp. Köhler B. y M. Wissen (2003) “Glocalizing protest: urban conflicts and the global social movements”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 27, nº4, pp. 942-51. Koopmans, R. (1993) “The Dynamics of Protest Waves: West Germany, 1965 to 1989”, American Sociological Review, vol. 58, núm. 5, pp. 637-58 Kurzman, C. (1996) “Structural Opportunity and Perceived Opportunity in SocialMovement Theory: The Iranian Revolution of 1979”. American Sociological Review, Vol. 61, No. 1, pp. 153-70. 19 Leal Maldonado, J. (2006) “Distribución del espacio residencial y localización de la población española”. Págs. 450-487. En AAVV: Análisis territorial de la demografía española 2006. Madrid: Fundación Fernando Abril Martorell. 537 pp. Leal Maldonado, J. (2009) “El Cambio de modelo y convergencia con Europa en política de vivienda social española”, Ciudad y Territorio, núm. 161-162, pp.489504. Leal Maldonado J. y M. Domínguez Pérez (2009) “Pasado y futuro del parque de viviendas de Madrid: Despejando incertidumbres”. Urban, núm. 14, pp. 80-91. Le Galès, P. (2002) European Cities: Social Conflicts and Governance, Oxford University Press, 328 pp. Marí-Klose, P. (2008) Informe de la inclusión social en España 2008. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya. 217 pp. Disponible en línea en <http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/informe_in cl08cas.pdf> (12 de abril de 2009). Martínez López, M. (2003) “Los movimientos sociales urbanos: Un análisis de la obra de Manuel Castells”. Revista Internacional de Sociología, nº 34 Tercera Época, pp. 81-106. Mayer, M. (2000) “Urban social movements in an Era of Globalisation”, cap. 7. En Pierre Hamel, Henri Lustiger-Thaler y Margit Mayer, eds. Urban Movements in a Globalising World. London and New York, Routledge, pp.141-57. Mayer, M. (2009) The ‘Right to the City’ in the context of shifting mottos of urban social movements. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, nº 13, vol. 2, pp. 362-74. McAdam, D. y D. Snow (1997) Social Movements: Readings on their emergence, mobilization and dynamics. Los Angeles: Roxbury Publishing Company. 557 pp. McAdam, D.; J. McCarthy y M. Zald, (1999): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales. Madrid. Edición 1999. Istmo. Meyer, D. y D. Minkoff (2004) “Conceptualizing Political Opportunity”. Social Forces, vol. 82, no. 4. Pp. 1457-92. Observatorio Joven de Vivienda en España (2006): Boletín nº 17: El acceso de los y las jóvenes a la vivienda libre y protegida. Consejo de la Juventud de España, Madrid, 142 pp. 20 Pickvance, C. (1985) “The rise and fall of urban movements and the role of comparative analysis”. Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 3, pp. 31-53. Plataforma por una Vivienda Digna (2008) “Manifiesto: 40 propuestas para una vivienda digna. Sumario de propuestas de Reforma en torno a la política de vivienda y urbanismo”. Disponible en línea en <http://www.viviendadigna.org/docs/plataformavd/40_propuestas_plataforma_vivi enda_digna.pdf> (27 de diciembre de 2008). Plataforma por una Vivienda Digna (2009) “La PVD rechaza los avales de Corredor para la vivienda protegida”. Comunicado estatal de prensa del 17 de junio de 2009. Disponible en línea en <http://www.viviendadigna.org/docs/plataformavd/comunicado_plataformaviviend adigna_avalesVPO.pdf > (20 de junio de 2009). Sassen, S. (1994) Cities in a World Economy, Thousand Oaks/London/New Delhi: Pine Forge Press, Cap. 2. Swyngedouw, E.; F. Moulaert y A. Rodriguez (2002) “Neoliberal urbanization in Europe: Large-scale urban development projects and the new urban policy”. Antipode, vol. 34, núm. 3, pp. 542-77. Tarrow, S. (1993) “Cycles of collective action: Between moments of mandes and repertoire of contention”. Social Science History, núm 17, vol. 2, pp. 281-308. Tejerina, B.; F. Xabier, A. Urraza, J. M.Fernández Sobrado (1995) Sociedad civil, protesta y movimientos sociales en el País Vasco: Los límites de la teoría de la movilización de recursos. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaularitzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Tilly, C. (1998) "Conflicto político y cambio social", cap. 1. En Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (eds.), Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid: Trotta. 391 pp. Urrutia Abaigar, V.(1986) El Movimiento vecinal en el área metropolitana de Bilbao. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública. 322 pp. V de Vivienda (2005) Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística. Disponible en línea en <http://bcn.vdevivienda.net/textos/carta-de-medidascontra-la-violencia-inmobiliaria-y-urbanistica/> (27 de diciembre de 2008). Villasante, T. R. (1984) Comunidades Locales. Análisis, Movimientos Sociales y Alternativas, Madrid: IEAL. 262 pp. 21