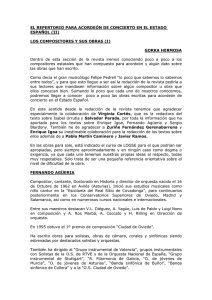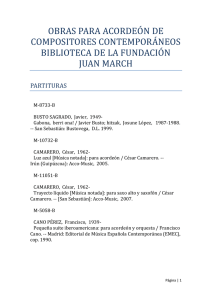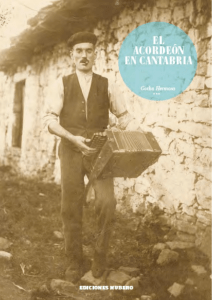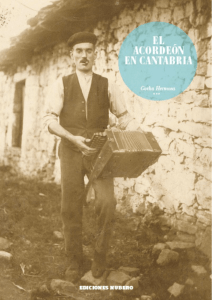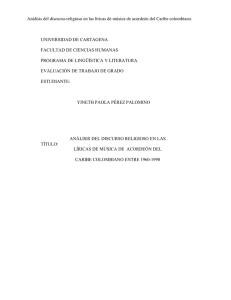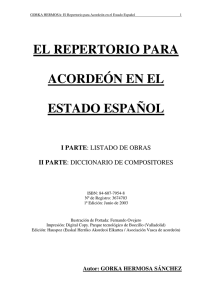Como Iñaqui Alberdi con el acordeón
Anuncio

Música con alma Algún día se escribirá la biografía de Jesús Torres. Habrá que hacerlo recuperando el espíritu de aquellas viejas narraciones en las que se fundía la vida y la obra asumiendo que tras cada partitura ha de quedar un poso de experiencia vital. Las viejas vanguardias musicales del siglo XX, a las que hoy es fácil denostar pero que tanta frescura introdujeron en el pensamiento artístico gracias a su afán revolucionario, esencial y purificador, han dejado una decadente estela en numerosos estudios músicos. Suelen ser textos robustos plagados de referencias y, a la postre, aburridos y pretenciosos. El análisis musical de superficie, el dato sin interpretar, la constante referencia al procedimiento compositivo, la prosa árida y sin dirección, la falsa “objetividad”, en definitiva, se ha convertido en sinónimo de buena ciencia. Y estas herramientas no podrían hacer justicia a un compositor como Torres capaz de evocar la entrañable y ahora recuperada expresión de música inefable que tanto gustaba a la estética de principios del pasado siglo. Del mismo modo que un retrato puede ser infinitamente más revelador que una foto, la música de Torres trasciende su propia materia aun siendo esta un ejemplo de meticulosidad, precisión y rigor, de oficio bien aprendido y mejor aplicado. La razón es sencilla y fácilmente observable en sus grandes obras, pues en ellas el procedimiento queda relegado a la función de mera herramienta y, como tal, convertido en un medio necesario, en un esqueleto que se asume con la misma inconsciente naturalidad que el montaje de una buena película o la sintaxis de una gran novela. En este sentido es inevitable que venga a la memoria una obra como el Concierto para acordeón y orquesta pues, desde el mismo día de su estreno viene propagando un mensaje singularmente perturbador. La interpretó, por primera vez, el acordeonista Iñaki Alberdi junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid dirigida por Luis Aguirre. Fue el 21 de junio de 2005, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y desde entonces, ya bajo la dirección de José Ramón Encinar, la partitura se ha escuchado en la Bienal de Venecia, en Metz... llegando a ser seleccionada por la Tribuna Internacional de Compositores de la Unesco de 2008. El dato de origen es importante, pues el “Concierto” es una obra posible en un momento de auge del moderno acordeón definitivamente impuesto en España como instrumento de concierto casi medio siglo después de su reconocimiento en otros territorios. Intérpretes como Alberdi están consiguiendo la 1 consolidación de un nuevo repertorio al que contribuyen muchos compositores que día a día descubren la personalidad y las posibilidades técnicas de sus dos teclados capaces de moverse cromáticamente y con independencia, y una extensión casi tan amplia como la del piano. Podría considerarse una limitación el rango dinámico por el escaso volumen de sonido, aspecto que obliga a un esmerado equilibrio de la escritura cuando se une a una orquesta. En el “Concierto” de Torres, el acordeón alcanza a ser un pulmón dentro de una orquesta grande, con manifiesta personalidad individual de cada familia, viento, percusión y cuerda; un hálito a veces profundo, en otras entrecortado, siempre obsesivo que guía la obra a través de seis cadencias que marcan el tránsito desde lo apasionado, a lo exaltado, lo vibrante, lo poético (en un maravilloso remanso de falsa contemplación), antes de alcanzar lo meditativo y el éxtasis final. El color que aporta el instrumento, la manera en la que se trabaja la forma de emisión aporta una carnalidad especialmente original. Quizá no lo es tanto, porque ya Torres se había anticipado con Itzal y Accentus para acordeón a solo, y su propio estilo así lo confirma, el grado de virtuosismo que es capaz de alcanzar la escritura, apurando las posibilidades idiomáticas con el fin de enriquecer el discurso, nunca afín a una “complejidad” de índole estructural. El protagonismo del acordeón en esta obra representa la actualidad del medio, el mensaje de atemporal expresión que transmite la cercanía a un pensamiento ecléctico, capaz de abrir la escritura y sus engranajes hacia un argumento convincente. Hasta tal punto es así que no hay lugar al reposo ni a la artificiosidad. Lo que se dice implica un constante poso de sinceridad, incluso de misteriosa necesidad que en nada tiene que ver con la predeterminación o la estricta racionalidad. La música fluye con la sensación de que camina por delante del compositor, que cualquiera de sus cinco secciones, más allá del acuerdo formal en el que se inscriben, acaban por someterse a un sentimiento común que es oscuro, sentido, pesimista. Todo, a lo largo de la composición, contribuye a acrecentar el espíritu. Ante cualquier obra de arte, cada cual puede hallar un significado diferente, pero no hay duda de es posible negociar un punto de encuentro entre lo que la obra dice y lo que esta provoca. Esa razón común explica que aun siendo el “Concierto” una música que se alimenta de los rasgos más característicos de su autor, ofrece un escenario expresivo distinto, novedoso, maduro, verdaderamente sentido, sorprendentemente visceral, paradigma de lo que, en este nuevo tiempo del nuevo siglo XXI, la música está buscando. 2 Poco a poco, Torres ha ido soltando amarras, cada día más próximo a una factura dionisiaca. Se apoya, desde el origen, en la solidez armónica y en una expresión lírica entendida desde una horizontalidad fragmentada que se trasciende, pues a la postre acaba por solidificarse en una idea de fondo. La brevedad de las frases melódicas, los adornos que enfatizan el discurso con cierta cabezonería ya sea en forma de rápidas figuraciones circulares o de escalas, tiratas y ráfagas generan todo un catálogo de gestos que, en el ”Concierto”, se resaltan de forma particular mediante el acento inesperado, el fugaz contraste dinámico, la sensación de desdicha, en definitiva. Es por ello que los adjetivos que explican cada una de las cadencias no son más que puertas al desarrollo de las inmediatas secciones orquestales. En este sentido, el arranque de la obra es revelador plagado de sonoridades graves, dramáticas, martilleadas por la percusión desde lo más profundo, mientras el discurso fluye ordenado por un pulso de cierta solemnidad, pausado. Hay una impresión general de falsa calma pues en el interior hierve la inquietud. A veces la cuerda se sitúa en el registro agudo y tensa el discurso, en otros casos es un colchón solemne, un apoyo sobre el que adquiere protagonismo la percusión o el viento arropando al acordeón y sirviéndole de eco. Los “ostinati”, las figuraciones plagadas de notas repetidas manifiestan un constante nerviosismo, una intranquilidad primaria. Esa es la verdadera naturaleza de la obra aunque no su más sorprendente aportación. El eje central, en la cuarta sección, introduce una oleada de misterio antes de que la orquesta inicie un excitante tránsito que aun rematará la percusión con un fragmento de límpida voluptuosidad. El sentir poético de la cadencia deja entrar la luz de forma prudente. Las imitaciones, la segregación de los elementos acrecientan un carácter que acabará por resolverse en un final realmente paradójico, en una metáfora musical que, sin duda, es un punto culminante en la música de Torres. Es aquí donde definitivamente el autor quiere imponer el orden. De pronto lo expresivo, lo apasionado, la aparente libertad de un discurso de aspecto inestable pero que siempre ha estado controlado se acelera hacia una falsa verticalidad a la que se le exige “absoluta precisión”. Ataca toda la orquesta hasta caer en lo “mecánico”. De los acentos súbitos y la concentración rítmica surge en masa lo “vertiginoso” violentado por los latigazos de los platos chinos, y de ahí a lo volcánico. La solemnidad llega mientras el acordeón se estira en prolongados acordes. El final es agobiante, contradictorio. A solo, el acordeón superpone 3 armonías. “Con éxtasis” se le señala, mientras la música apenas puede levantar el vuelo perdiéndose en un conglomerado interrogante, tras el que no hay respuesta. No cabe un más profundo desasosiego tras este fragmento de música que Torres compuso en La Cabrera, del 17 de junio al 12 de octubre de 2004. Un momento tan importante como su consecuencia musical, pues aun siendo el Concierto para acordeón y orquesta arte inefable en su expresión alcanza a convertirse en trasunto de un sentimiento, de un trozo de vida. Alberto González Lapuente 4