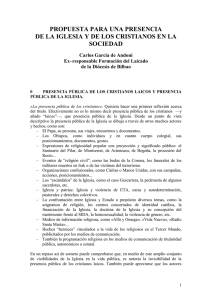El Compromiso Socio-Político del Cristiano
Anuncio

1 El Compromiso Socio-Político del Cristiano Recopilado por: Héctor Izarra Democracia con hambre es una flor entre cadáveres. Y Dios no es un Dios de cadáveres, sino de vida. El camello que no cabe por el ojo de una aguja Entra en cualquier catedral. Pedro Casaldáliga, obispo. Breve repaso histórico de la relación Iglesia – Estado (Tomado de un artículo de Pedro Trigo) El pasado ayuda poco para iluminar el camino actual, aunque de él se puede aprender lo que no hay que hacer. En efecto, muchos del Gobierno, por formación e ideología, tienen como referencia las relaciones Iglesia-Estado en países de dictadura del partido comunista donde el Estado se convirtió en ateo confesional y las Iglesias que no aceptaron ser indignamente serviles pasaron a la discriminación, persecución y a las catacumbas. A medida que la fe revolucionaria se extinguía o se corrompía, renació la religiosidad apagada o sólo quedó la tierra arrasada del cinismo y del pragmatismo más materialista. Creemos que no es mucho más imitable cierto pasado de la Iglesia en confusión o alianza con los estados confesionales. Prácticamente desde que el Imperio Romano pasó de perseguidor de los cristianos a confesionalmente cristiano con exclusión de otros, hubo una relación "contra natura" entre el Evangelio (que inspira y da vida a la Iglesia) y el Poder político de los Estados cristianos. El Evangelio pasado por la lógica del poder se domestica, la sal se vuelve insípida y la Iglesia se expone a ser cómplice de los numerosos atropellos y crímenes del poder político; basta mirar la historia para ver muchas funestas consecuencias de esa manipulación del poder. El ser cristiano o dejar de serlo no es cosa de imposición y de razón de Estado (como lo fue durante cientos de años). Con ello no sólo la Iglesia se desnaturaliza, sino que el Estado instrumentaliza a la Iglesia y él mismo se vuelve "confesional" y discriminador. Esta relación Iglesia-Estado fue trágica, por ejemplo, en Francia, España, Alemania o Gran Bretaña, desgarradas por largas y anticristianas guerras "religiosas". El único Estado occidental que no nació confesional fue Estados Unidos y con ello se ahorró mucho sufrimiento y atropellos. Venezuela no es una excepción, aunque menos sangrienta. En las colonias españolas y portuguesas la confusión de la cruz y de la espada y la imposición del bautismo por razón de Estado, llevaron a la expansión del cristianismo y también a su desnaturalización. Las páginas más cristianas de esta historia las escribieron aquellos evangelizadores desgarrados como Montesinos, Bartolomé de Las Casas, obispos, misioneros dominicos, franciscanos, capuchinos, jesuitas y otros, cuando antepusieron la vida y dignidad de los indios y la libre proclamación del Evangelio a la imposición y el sometimiento obligado a una fe que sólo voluntariamente se puede aceptar. La Primera República de Venezuela fue confesional. Luego, la de 1830 nació con los tres obispos en el exilio por no querer jurar la Constitución: no aceptaban una Iglesia sometida al Estado como en las monarquías absolutas regalistas de Francia o de España, y por otro lado, su horizonte de comprensión estaba bloqueado por el pasado. Los políticos se empeñaron en asegurar la sumisión de la Iglesia manteniendo la Ley española del Patronato. La debilidad de la Iglesia fue buscada y lograda por gobernantes que la despojaron de toda posibilidad de independencia económica, basada antes en los tradicionales diezmos, censos y obras pías. Con eso, los gobiernos buscaron que la Jerarquía y los ministros de la Iglesia fueran nombrados y pagados por el Gobierno; se les quería reducir a funcionarios serviles del Gobierno de turno. El heroísmo de unos y la dimensión católica (universal) de la Iglesia permitió que esto no se diera del todo. La Santa Sede nunca accedió a la total sumisión en los nombramientos y lo que a los nacionalistas les parecía una intromisión, ha resultado una bendición. 2 Por estas políticas la Comunidad Católica en cuanto tal, tuvo la desgracia de ser poco creativa en la construcción de la sociedad y de la República venezolana en el siglo XIX y primera mitad del XX. Una Iglesia que, cuando no se quiso arrodillar, fue reducida casi a la nada, poco pudo hacer para evangelizar y menos para formar la conciencia y las actitudes ciudadanas constructivas. Se empobreció Venezuela y también el Estado; en el apogeo de esas tensiones y malentendidos se llegó a la expulsión de todos los obispos, cierre de los seminarios para formar sacerdotes y supresión de toda vida religiosa consagrada. Perdió el país, se debilitó la sociedad y no logró formarse un Estado serio, aconfesional y al servicio de la sociedad, y no del gobernante de turno, ni se creó un clima positivo para el cultivo de los valores y de la religión. En la segunda mitad de este siglo el aporte social y religioso de la Iglesia ha sido extraordinario. En el trienio adeco hubo muchos malentendidos y hasta absurdos proyectos de creación de Iglesia nacional. Los jesuitas llegaron a tener las maletas hechas ante el inminente decreto de expulsión, que no llegó a producirse. Veinte años después Rómulo Betancourt (principal líder del trienio) no quería terminar su período presidencial sin firmar el Modus Vivendi, que enterrara definitivamente el Patronato Eclesiástico inventado por los reyes de España y el Papado. En marzo de 1964 se firmó el acuerdo entre el Estado Venezolano y la Santa Sede que permitía una mayor independencia a la Iglesia y al Estado venezolano, con la voluntad de entenderse en las áreas de la vida nacional en las que se encuentra la acción de cada una con la de la otra parte. La Jerarquía Católica, luego de casi siglo y medio de obligada subordinación, recibió con alivio justificado esta posibilidad de entendimiento sin subordinación. Sin duda también hubo alivio en los demócratas laicos de más visión (como Rómulo Betancourt), pues veían que esa reconciliación sería provechosa para la estabilidad de la democracia y para la formación ciudadana de los venezolanos. El peligro estaba, y así lo señalamos por escrito hace 23 años (Ver SIC marzo de 1977), en que ambos valoraran más el buen entendimiento, por arriba entre la Jerarquía Católica y las autoridades políticas, que el buen servicio de ambos al pueblo venezolano; es decir, que en la práctica se convirtiera en alianza entre poderes lo que debía ser instrumento para que ambas partes se hicieran mejores servidores del pueblo al que se deben. Justo en ese momento el Concilio Vaticano II nos dice que la Iglesia debe preocuparse por ser buena servidora de su pueblo y de la Humanidad entera con el mensaje de Jesucristo. La buena delimitación y relaciones con el Estado y los gobiernos es apenas una condición pero no un fin en sí. Salvo opinión más autorizada, creemos que el Modus Vivendi fue asumido por muchos más como punto de llegada y conquista de la tierra prometida añorada, que como el gran reto para servir mejor desde el Evangelio al país. Sin embargo cabe decir que, salvo excepciones contadas, la Iglesia venezolana ha mantenido suficiente independencia y actitud crítica en los 40 años de la democracia y que en este tiempo se ha abierto más y más a lo popular hasta convertirse en la institución cuyos integrantes e inspiración más han contribuido al trabajo popular organizado. Como historia antecedente inmediata, la Iglesia venezolana puede registrar en conclusión tres grandes movimientos. En primer lugar, el compromiso a fondo de sus recursos en el desarrollo entusiasta del proceso de modernización y democratización que caracterizó nuestra sociedad a lo largo del siglo XX. En segundo lugar, el movimiento de solidaridad con las mayorías empobrecidas del país, empeñándose en acompañar las iniciativas populares desde sus propias organizaciones de base. Y finalmente, en la década de los noventa se produce la ruptura institucional con las élites aliadas del llamado "Pacto de Punto Fijo." Para quien le quede duda de la anterior afirmación, baste recordar que durante el último gobierno de Caldera, la noticia política más importante que mantenía a los medios en expectativa eran las declaraciones de los obispos reunidos en Conferencia episcopal. El compromiso político* Primero que nada entendemos por “política” la construcción de la “polis”, es decir, la formación de la sociedad humana, el ámbito humano por excelencia en el que tomamos distancia del mundo natural. No hay que confundir política en sentido amplio, que nos concierne a todos, con la política en cuanto actividad partidista o de una clase, la de los políticos profesionales, la del 3 estamento político. El ciudadano puede despreocuparse de la actividad sociopolítica y dejarla a los partidos y asociaciones, pero no puede sustraerse a los problemas del bien común, a las “res publica”, que son los asuntos públicos, que nos conciernen a todos y que determinan e impregnan nuestra vida cotidiana. La responsabilidad política del hombre tienen que ver tanto con el plan de la creación como una salvación que se encarna, y al mismo tiempo trasciende, las luchas del hombre por su liberación. Si es el hombre el que hace la historia mediante la construcción de la sociedad y ésta es determinante para la mentalidad y el comportamiento de los individuos y de las colectividades, no podemos prescindir de la política como dimensión fundamental del hombre. La política tiene tradicionalmente mala prensa entre los cristianos. Para muchos aparece como la expresión máxima de la mundanización, como concreción máxima de la vida carente de espíritu, desespiritualizada. A esto se añade el desprestigio en que a veces han caído los políticos, para muchos ciudadanos, sospechosos de corrupción y con mala imagen pública en cuanto a sus virtudes éticas y su honestidad profesional; y el rechazo de los partidos, con los que tiende a identificarse la vida política. Los partidos políticos aparecen ante los ojos de muchos ciudadanos como grupos socioeconómicos en pugna por el poder, controlados por sus dirigentes y determinados por sus intereses personales y colectivos, más que como servidores de la “res publica”. En esta desconfianza respecto a la tarea política, también hay que contar con el individualismo tradicional del catolicismo. Hay también un rechazo de las autoridades eclesiásticas frente a lo que pueda llevar a una “politización del cristianismo”, aunque de hecho no siempre haya coherencia entre la teoría y la práctica. En muchos casos, lo que se defiende o se prohíbe es una política concreta, según sea conforme a la que patrocina la jerarquía o en contra de ella, más que la política en sí. Por otro lado, el Vaticano II ha revalorizado la dimensión política y ha subrayado la vocación política de los laicos como algo inherente a su vocación y tarea cristiana (GS 75). La convergencia de espiritualidad y política se convierte hoy en una exigencia de nuestra época y en una de las plataformas fundamentales de la espiritualidad laical. Por una parte, los criterios del hombre cristiano han cambiado en nuestros días, con un reforzamiento de la dimensión social. Por otro, la dimensión social del pecado ha cobrado una nueva luz y nos permite recuperar la dimensión tradicional del cristianismo radical: la de luchar contra el mundo, la de oponerse al mundo, la del desprecio del mundo, de sus pompas y vanidades, desde un enfoque operativo y práctico. Es la lucha contra todo aquello que se opone al plan de la creación, a la vida y dignidad humana, a la configuración del reinado de Dios en este mundo. Hay que superar el individualismo y la privacidad de la espiritualidad, como si la persona espiritual fuera de otro mundo, para recuperar la dimensión cristiana de lo social y de lo político. Inspirados en el testimonio de Jesús y con la inspiración del Espíritu, hay que discernir cuál es la voluntad de Dios, que se manifiesta en el testimonio heroico en medio e los conflictos sociales, en el compromiso con los demás en su lucha por un mundo más justo, en la participación contra la guerra, contra la polución de la naturaleza, en la defensa de los derechos humanos, en la objeción de conciencia, militar y fiscal, etc. Dios está presente en los compromisos que buscan defender la dignidad del hombre contra todo lo que la conculca y a partir de ahí es posible trazar nuevos cánones laicales de santidad. Discernimiento y compromiso político* Somos nosotros los que hacemos “verdad” y bendición la proclamación de las bienaventuranzas que revelan el lugar que Dios quiere asumir en nuestra historia conflictiva y a dónde nos llama a los que nos identificamos con su causa. Desde el sermón del monte se puede discernir no dónde servir a Dios en abstracto, sino si somos capaces de servirlo donde y como él quiere: en la lucha por la paz, la justicia y la misericordia, y en el esfuerzo contra el hambre, la aflicción y la marginación, asumiendo las consecuencias sociales y las diversas formas de persecución social, y eclesial, en caso dado. La convergencia cristiana entre Dios y el prójimo exige pasar de la caridad con el individuo a la solidaridad colectiva, e integrar la justicia como mediación fundamental de la paz y del orden social. Hay que pasar de la caridad asistencial y puntual, siempre necesaria, a la estructural; del prójimo individuo al prójimo colectivo; de la denuncia de los pecados a la lucha contra las 4 cristalizaciones del pecado en la sociedad. Las bienaventuranzas comprometen a redescubrir la dimensión colectiva del samaritano. Los cristianos no podemos pronunciar las bienaventuranzas sin preguntarnos cómo somos instrumentos de paz, desde dónde luchamos por el reino de Dios y su justicia, cómo compartimos con los pobres o en qué se traduce la persecución del mundo que el evangelio nos asegura a los seguidores de Jesús. Estos temas no son algo accesorio del cristianismo; no son menos espirituales que el tratar de la oración, de la limosna o los ayunos; constituyen un reto, una tarea y una interpelación que llama al discernimiento personal y eclesial. Helder Cámara lo expresaba de forma lapidaria: “Como doy de comer al pobre me dicen que soy un santo; cuando pregunto por qué pasa hambre, me acusan de comunista”. Las víctimas de este mundo en pecado nos preguntan por nuestra función social desde una fe contextualizada y situada, por el dónde y cómo nos situamos en los conflictos inevitables de la sociedad, por el peso de nuestras preferencias políticas y sociales y su convergencia con la opción de Dios encarnada en el sermón del monte. Dios se hace valedor del hombre, su garante contra nuestros intentos de disociar la opción religiosa por Dios y la relación política con el hombre. La cuestión es una vez más cómo nos ven los benditos de las bienaventuranzas, los oprimidos del mundo, y si nos reconocen como sus servidores, compañeros y hermanos. Porque la visión del pobre se convierte en un criterio fundamental para nuestro propio discernimiento, desenmascara nuestras justificaciones, nos desideologiza y nos obliga a optar. Compartir la misión* Esta actividad laical es cristiana y es eclesial. Los laicos no son sólo el brazo secular de la jerarquía, y la voz de la Iglesia no es sólo la de sus pastores. Cuando los lacios actúan como cristianos y se pronuncian asociadamente en cuanto colectividad cristiana, por ejemplo como movimiento apostólico, son voz eclesial y no sólo sujetos privados cristianos que quieren actuar como Iglesia. Es evidente que su voz no es la jerarquía y no tiene el peso y el significado de un pronunciamiento oficial jerárquico; pero esto no quiere decir que carezca de significación eclesial, a menos que reduzcamos la Iglesia a la institución jerárquica volviendo a la superada eclesiología del pasado. Ahí tienen un papel destacado los laicos, como corresponsables en la Iglesia. Como lo deben tener también en los mismos documentos jerárquicos, que comprometen oficialmente a toda la Iglesia, en cuya gestión, discusión y preparación deben intervenir las diversas instancias eclesiales. Hay una contradicción entre proclamar la mayoría de edad del laicado y hacerles responsables de la evangelización de la sociedad, y luego reservar los pronunciamientos eclesiales sobre la sociedad a los obispos y sus asesores, fundamentalmente clérigos, marginando en primer lugar a las asociaciones y movimientos apostólicos laicos, comprometidos con los ámbitos en que se desarrollan esos documentos. En segundo lugar se mantiene a la comunidad cristiana, en cuyo nombre se habla, en la minoría de edad, dejando sólo la posibilidad de reaccionar pasivamente ante un documento ya acabado. En resumen, hay que recuperar la actividad política para la vocación cristiana, verla como un instrumento esencial de irradiación misionera y evangelizadora, como un servicio a la construcción de una sociedad justa que haga posible el crecimiento del reino de Dios. Tradicionalmente, ésta ha sido una forma de legitimación del poder temporal de los papas y del clero, desde la subordinación de lo natural a lo espiritual. Hoy son los laicos los detentadores privilegiados, aunque no exclusivos, de la acción política. En ella deben santificarse y realizar su servicio cristiano al mundo y a la misma Iglesia. Esto implica el coprotagonismo intra y extraeclesial en lo que concierne a la misión de la Iglesia, lo cual exige una reestructuración de estructuras y formas de ejercer la autoridad hoy en la Iglesia. No son el papa o los obispos los representantes primarios y originales de la Iglesia ante las instancias seculares sino los laicos, aunque lógicamente en comunión con la Iglesia jerárquica y sin tener el monopolio de la actividad política. Esto implica perder el miedo a la política, verla como una obligación ciudadana y cristiana de todos en sus diversas formas de realización, y acompañar a los laicos que ejercen este difícil ministerio de forma cualificada para ayudarles en el discernimiento y apoyarles en su misión. Al responder a su vocación política de forma cristiana no sólo responden a una exigencia personal y social sino que dan culto a Dios, se inscriben dentro del 5 seguimiento de Cristo, se abren a la acción del Espíritu y colaboran en la recreación y actualización del evangelio; en una palabra, crecen en su vida espiritual. El progreso, en su doble dimensión sociopolítica y económica, o es universalizable o no es cristiano. El pobre encarna la dimensión social del pecado: políticamente es el oprimido sin derechos, económicamente el empobrecido, desde el progreso humano el marginado y el excluido. Discernir desde los pobres permite calibrar la pretendida universalidad de la actividad cocreadora del hombre y evaluar el carácter humanizador o no y, por tanto, conforme o contrario al plan de Dios, de la sociedad humana. La vocación profesional y la actividad política y económica del laico está en función de su vocación cristiana y tiene en el pobre y en el marginado su referencia última discernidora. El Dios universal es el garante último del desposeído por el pecado humano o por sus consecuencias. El mensaje cristiano busca devolver al hombre deshumanizado y desespiritualizado su dignidad de hijo de Dios desde lo más necesitado, el indigente, en su doble dimensión de pecador y de persona empobrecida. Asumir esta tarea es esencial al cristiano, en su vocación política y eclesial, forma parte de su vivir con Espíritu. El Compromiso Liberador** Hoy en día se requiere una presencia pública de la Iglesia, de carácter crítico, subversivo, desestabilizador, en la historia, para contribuir a empujarla hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad. Una presencia orientada no a hacer proselitismo religioso, sino a la construcción de un mundo más justo y humano, en colaboración con otros colectivos. Hoy no existe un solo sujeto que tenga el monopolio en la transformación de la sociedad. Bien puede hablarse de una pluralidad de sujetos históricos que, desde sensibilidades culturales y religiosas diferentes, se empeñan en movilizar sus energías dentro de un objetivo emancipador común. Entre las tradiciones emancipadoras hay que contar al cristianismo. Hay quienes se inclinan por una presencia discreta, casi imperceptible, de la Iglesia y de los cristianos en la sociedad. La solución a los problemas sociales tiene sus cauces en las instituciones democráticas ad hoc. Recurriendo al clásico símil de la levadura en la masa, hay quines prefieren una presencia “no visible” y se inclinan por “comunidades emocionales” en sintonía con determinados climas religiosos posmodernos ligth. ¿Qué decir el símil de la levadura y de la presencia discreta? En primer lugar, que hay parte de razón. Pues no se trata de volver a los tiempos de aquella presencia apabullante, colonizadora, que invadía todos los espacios de la vida. La levadura es una buena imagen, que obliga a ser discretos en los métodos y en las pretensiones. Nada de megalomanía, de “mesianismos”, de caudillismos, de complejos de superioridad, de aspiraciones redentoras. Pero junto a la levadura que fermenta la masa sin que apenas se note su presencia, hay otros símiles, igualmente evangélicos, que hay que saber compaginar adecuadamente con el ya citado: así, el de que no se puede ocultar una ciudad ubicada en lo alto de un monte y el de no esconder el candil debajo del perol, sino que hay que colocarlo en el candelero para que alumbre a todos los habitantes de la casa. El reto hoy es inventar o redescubrir nuevas formas de presencia pública y asumir iniciativas sociales a favor de los marginados. Todo ello inscrito en el marco de un proyecto político fundado en la solidaridad y a justicia. Las formas de militancia y de compromiso no se agotan en las clásicas de los partidos y sindicatos. Han aparecido nuevos sujetos, nuevos movimientos que intervienen significativamente en los cambios operados en la sociedad: el movimiento feminista comprometido en la liberación de la mujer; el movimiento pacifista con sus diferentes vertientes de objeción de conciencia, insumisión, no violencia activa, anti-militarismo, etc.: el movimiento ecologista orientado a la lucha contra la especulación, la contaminación del ambiente, la deforestación, a la defensa de la naturaleza, que es el hogar natural de la humanidad, y de los derechos a ella inherentes; el movimiento ciudadano, que busca la participación de los vecinos en la gestión y promoción de sus barrios, en la mejora de la calidad de vida a través de parques, lugares de esparcimiento, centros culturales, lograr los derechos básicos, superar la pobreza y la creación de un tejido social comunitario; otros movimientos que luchan contra la marginación entre los drogadictos, los presos, los incapacitados, los ancianos, los indígenas ,etc. Estos movimientos no surgen como alternativa a los partidos políticos o sindicatos, sino como cauces originales y creativos –tanto en sus métodos como en sus cometidos- para 6 concientizar, sensibilizar y dar respuesta a problemas que escapan a los estrechos ámbitos de lo político. La realidad humana no se agota en sus dimensiones socio-políticas y económicas, aún siendo éstas de suma importancia. Hay otras que requieren nuevas vías de aproximación y de tratamiento, y que obligan a replantear las modalidades del compromiso sociopolítico: cultura, religión, sexualidad, vida privada, ecología, raza, pueblo, son todos componentes irrenunciables del ser y quehacer humanos. Con ello no se está arrinconando las formas clásicas de militancia, que siguen siendo necesarias y constituyen el elemento vertebrador de una sociedad democrática tanto en los político como en lo social. Pero dichas formas no son las únicas que legitiman y dan vida a la democracia. Las otras aquí apuntadas son hoy partes consustanciales de una sociedad abierta y multidimensional. Los nuevos sujetos y movimientos de emancipación son espacios a través de los cuales se hace operativa la fe en el mundo. De ahí que los cristianos estén presentes en ellos de manera activa, precisamente en un momento en que otros sectores prefieren actuar en las esferas del poder o adyacentes. Participar en el debate público** La presencia pública de los cristianos en la sociedad pasa por intervenir en el debate plural sobre cuestiones fundamentales de orden moral, político, económico, cultural. Intervención que a de caracterizarse por no ser arrogante ni impositiva, por no caer en complejos de superioridad y con el máximo respeto al juego del pluralismo. Intervención, así mismo, que ha de hacerse desde la propia identidad, siempre abierta a otras identidades que puedan enriquecer la propia, desde la más genuina tradición evangélica, que lleva a defender y a hacer valer, en el debate, las razones y demandas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El punto de mira de los no-iguales o de los menos-iguales constituye el horizonte en que ha de moverse la participación de los cristianos en el debate público. Su aportación no radica tanto en la consecución de un consenso genérico que deja al margen las contradicciones del sistema y los intereses de los marginados, cuanto en la correcta combinación del consenso y el disenso. Dicho en términos neotestamentarios: se trata de “dar razón de vuestra esperanza..., pero con buenos modos y respeto y teniendo la conciencia limpia” (1 Pe 3,15). Razón de la esperanza que no se impone por la fuerza a nadie ni violenta las conciencias, sino que se limita a abrir caminos, a sugerir propuestas de vida, a indicar vías de solidaridad y compartir. Y la forma más convincente de dar razón de la esperanza no es el recurso a la autoridad que impone sus dictámenes desde arriba, sino el testimonio, la coherencia entre el pensar y el hacer. Para que el testimonio sea creíble y durable tiene que apoyarse en convicciones profundas, no en modas o actitudes acomodaticias. Esas convicciones son el suelo nutricio de la esperanza. “Frente al silencio de los acobardados, frente a las complicidades de los aduladores, frente a la indiferencia de los tibios, el debate da por supuesto la existencia de unas convicciones capaces de dar sentido y esperanza para la vida” (J.García Roca). La intervención en el debate público no puede hacerse desde una pretendida posesión absoluta de la verdad o pensado que se tiene el monopolio en la definición de la realidad y la llave de la ética. Por ahí no se llega a ninguna parte. Fe cristiana y democracia moral** La ética cristiana puede aportar importantes elementos de su tradición evangélica para una moralización de la vida política y para un restablecimiento de los lazos, actualmente rotos, entre ética y poder, ética y Estado, ética y compromiso. Claro que la Iglesia oficial tendrá que empezar por predicar con el ejemplo en su seno, si no quiere que se le recuerde aquello de “médico, cúrate a ti mismo”. Sólo así podrán tener crédito y autoridad sus propuestas morales de igualdad y fraternidad. El poder no es absoluto, como no lo es la política. Son sólo mediaciones, instrumentos para articular, por la vía de la justicia, la convivencia de los ciudadanos. En la medida en que se cumplen con dicho fin han de ser utilizados. Pero si se desvían del mismo, la crítica y la desobediencia son las mejores actitudes ante ellos. Frente a toda tentación de aliarse con el poder o de diluirse en el tejido social, la Iglesia se presenta, según indica G. Lohfink, como “comunidad de contraste”. Con ello no se quiere defender 7 que la Iglesia tenga que ser y comportarse como una “alternativa confesional y purista” a una sociedad laica e impura. En absoluto. Se quiere afirmar, más bien, que ha de ser “conciencia crítica” de la sociedad. No en la única conciencia crítica, pero sí una entre otras que, lejos de acomodarse a los valores del sistema, se convierte en voz de quienes el sistema no es ya garante. Ello no está reñido con el reconocimiento sincero y leal del Estado democrático en cuanto expresión de la voluntad popular y cauce de convivencia y pluralismo. Creer es comprometerse** “Creer es comprometerse”: he aquí el título de un libre del teólogo español José María González Ruiz, símbolo del cambio de paradigma en la comprensión de la fe y su significación pública. De una fe pasiva e irrelevante se pasaba a una fe comprometida y orientada a la praxis. En amplios sectores cristianos se tenía la impresión de que el compromiso hacía impura la fe o, al menos, la hacía sospechosa de mundanidad. Una fe auténtica tenía que liberarse de toda adherencia terrenal. Cualquier contaminación del cristiano con el mundo era signo de imperfección en la vida cristiana. Cuanto más se alejara el creyente del “mundanal ruido”, más cerca estaría de Dios. Cuanto más huyera de las mediaciones históricas, más se aproximaba al encuentro con Jesús. Pues bien, el libro de González Ruiz venía a quebrar tan espiritualista como desencarnanada imagen del cristianismo. El compromiso, la praxis, la presencia en el mundo, el mancharse las manos en el trabajo de construcción de una nueva sociedad no sólo no eran obstáculos para una verdadera vida cristiana, sino que entraba a formar parte de su estructura más profunda. El compromiso se torna algo inherente a la fe. Ésta no aleja del mundo, sino que mete más en él. La esperanza futura no libera de las tareas terrenas, sino que las impulsa y radicaliza. A la fe comienza a aplicársele lo que el viejo refrán decía de las “buenas razones”: “obras son amores y no buena/s fe/s”. La fe se autentifica en la práctica. La práctica, y no el estrecho mundo legalista, es lo más histórico del Jesús histórico. La praxis liberadora a favor de los pobres caracteriza de manera esencial la vida de Jesús. En ella se encuentra la explicación de su muerte y a ella remite la resurrección con su llamada a una nueva vida fundada en la fraternidad. La praxis constituye, quizá, el momento de mayor densidad salvífica y la clave de comprensión de su vida y de su mensaje. De ello dan fe los relatos evangélicos, que en nada se parecen a tratados doctrinales sobre las enseñanzas filosófico-teológicas de Jesús, sino que son, como bien ha captado el teólogo mexicano Carlos Bravo a propósito del evangelio de Marcos, relatos de una práctica truncada de liberación, pequeñas narraciones subversivas que dan cuenta de la capacidad emancipadora de la praxis de Jesús, relatos de una actividad centrada en la defensa de las causas pedidas. Pero la fe no sólo remite al compromiso o tiene en éste uno de sus momentos internos, sino que se implica en el compromiso y marca su orientación. Hay, por tanto, una relación intrínseca, dialéctica y mutuamente fecundante. Junto a la mutua implicación hay también una mutua corrección y vigilancia. La fe corrige la inclinación activista del compromiso que a veces descuida el para qué y el hacia dónde y le proporciona un horizonte más amplio. El compromiso, a su vez, alerta a la fe del peligro espiritualista. Reflexión 1. ¿Observas s tu alrededor crisis de participación en la vida pública y reclusión en la vida privada? Indica algunos de sus síntomas. ¿A qué crees que pueda deberse esa situación de apatía? 2. ¿Té influye el desencanto ambiental a la hora de comprometerte social y políticamente? ¿Cómo? 3. ¿Qué formas de participación política existen en tu entorno? ¿Participas en alguna o en cuál te gustaría participar? 4. ¿En qué medida y cómo puede hoy y en tu entorno, el cristiano mostrar su creatividad en el terreno social, cultural y político? Fuentes * Espiritualidad de los laicos en un eclesiología de comunión. Autor: Juan Antonio Estrada Díaz. Editorial San Pablo 1992. ** Hacia la comunidad I.La marginación lugar social de los cristianos. Autor: Juan José Tamayo-Acosta. Editorial Trotta. 1993.