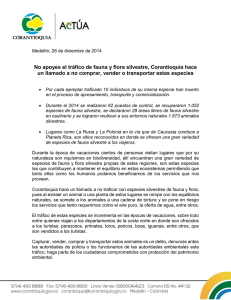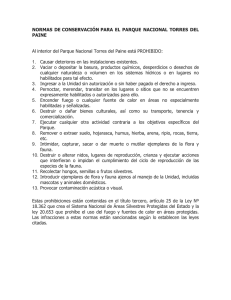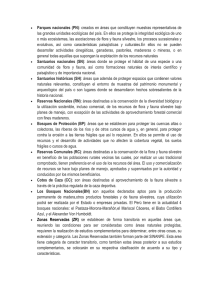unidad_13_fauna.pdf
Anuncio

UNIDAD 13 1 Zootecnia Aplicada a la Fauna Silvestre 1. Importancia de la fauna silvestre La fauna silvestre se define como “las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo el control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación” (DOF 1988). Esta definición se aplica bajo la Ley General de Vida Silvestre con fines administrativos y para la regulación del recurso, y por lo tanto se requiere involucrar también a domésticos ferales. Sin embargo en el contexto del presente escrito, resulta importante diferenciar la fauna silvestre de la doméstica, y se sugiere hacerlo con base al grado de transformación genética que puedan haber sufrido los animales a través de una selección artificial. De esta manera consideraremos como silvestres a aquellos que aún forman parte de los procesos evolutivos naturales, como indica la primera parte de la definición y diferenciando diferentes grados de amansamiento o domesticación en cuanto vayan siendo sujetos a una selección dirigida por el hombre (ver: Valadéz 1996). Como en todo el mundo, la fauna silvestre en México ha sido un recurso de gran importancia para el desarrollo de la humanidad. Aparte de que siempre ha sido admirada por el hombre, atribuyéndole un significado mágico y religioso, su aprovechamiento ha sido fundamental para su supervivencia como una fuente directa de alimentación; así como, por el uso que se ha hecho de diferentes productos para la elaboración de herramientas, materiales para su vestimenta y como refugio frente al clima e incluso aplicaciones con fines medicinales. De hecho, todas las especies domésticas que actualmente conocemos tienen ancestros silvestres, de los cuales y a partir de una crianza selectiva los humanos fuimos seleccionando a través del tiempo aquellas características que nos fueran útiles (e.g., docilidad, productividad, tamaño, entre varias otras). Carlos González-Rebeles Islas, Profesor Asociado C, T.C., Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, FMVZ, UNAM (junio 2005).1 Sin embargo, no solo se debe considerar el valor de la fauna por los beneficios que le ha brindado al ser humano, es necesario reconocer su relevancia biológica como parte de la biodiversidad del planeta. Cada especie de fauna es el resultado de un proceso evolutivo conjunto entre individuos y poblaciones de la misma o diferente especie y las comunidades vegetales con las que están asociados, forman parte de la estructura de los ecosistemas e interactúan dinámicamente para mantener la integridad de los mismos. La importancia de la fauna se puede describir bajo diferentes enfoques (ver: Alcérreca et al. 1988, Pérez-Gil et al. 1995, Pérez Gil 1998); no obstante éstos se pueden sintetizar en dos niveles fundamentales: (a) Su importancia intrínseca o per se, simplemente por ser organismos vivos y parte integral de la biodiversidad; o inclusive como mencionan Alcérreca y colaboradores (1998), su relevancia como indicador de la integridad del ecosistema; y (b) Su importancia como recurso, y aquí volvemos a su valor por los beneficios que brinda al hombre. Dentro de este enfoque antropocéntrico, se pueden incluir todas las categorías de valor o uso que le damos a la fauna, por ejemplo, a nivel de subsistencia, comercial, deportivo, recreativo, estético, ético, de investigación, entre muchos otros. México cuenta con una gran relevancia biológica a nivel mundial en cuanto a su fauna silvestre. En el se concentra entre el 8 y 12% de las especies terrestres, siendo que en extensión territorial solo ocupa 1.53% de la superficie terrestre fuera del mar. Es por esto, que por la gran variedad de especies y ecosistemas que contiene en relación con su superficie, es considerado como uno de los 6 o12 países megadiversos del planeta. Ocupa el primer lugar en cuanto al número de especies de reptiles (707 a 717 spp) de las cuales un 51% son especies que solamente se encuentran distribuidas en nuestro país, es decir son endémicas. En cuanto a mamíferos ocupa un segundo lugar (456 a 519 spp) de las cuales un 32% son endémicas; el cuarto lugar en cuanto a anfibios (282 a 285 spp) de las cuales un 61% son endémicas; y el decimoprimer lugar en aves (1,007 spp aprox.) de las cuales un 13.1% son endémicas (Challenger 1998, CONABIO 1998). Esta riqueza biológica se debe a la ubicación geográfica de México, que le permite tener especies de fauna representantes de las dos regiones biogeográficas en el continente Americano, la Neártica y la Neotropical. Así como por su compleja fisiografía y geomorfología que le confieren características tanto físicas como biológicas muy particulares, que favorecen la presencia de una gran diversidad de tipos de ecosistemas. Su historia geológica y los cambios climáticos asociados, combinados con las características geomorfológicas particulares del país, generaron por un lado la modificación de condiciones ambientales, que promovieron diferentes tipos de adaptaciones en algunas especies; y por el otro, la permanencia de diferentes refugios que aislaron especies durante períodos muy largos y permitieron su diferenciación, proceso que generó gran cantidad de los endemismos (Challenger 1998, CONABIO 1998). Tenemos una responsabilidad ética y moral de mantener estos recursos a futuro, son parte de la biodiversidad mundial y debemos mantenerlas como parte del ambiente para las futuras generaciones en el país. Pero sobre todo porque son fundamento para el desarrollo y progreso de México. Un país sin recursos no puede subsistir (CONABIO 1998). 2. El desarrollo sostenido como respuesta a la crisis de la biodiversidad (una justificación para el aprovechamiento de la fauna como herramienta de conservación) En la actualidad ya no existe duda sobre la variedad de impactos que la humanidad ha generado en el ambiente. Desafortunadamente, la huella de transformación, contaminación y destrucción que vamos dejando en el planeta, cada vez es mas evidente. A nivel mundial se reconoce que nos encontramos en una fase de “crisis” ambiental y de la diversidad biológica. Todo esto como efecto directo o indirecto de nuestro progresivo crecimiento demográfico y consecuente demanda por espacio y recursos. Nuestro impacto está generado una acelerada erosión de la diversidad biológica del planeta (modificación, fragmentación e inclusive la eliminación de comunidades vegetales; aislamiento y declinación continua del tamaño de poblaciones animales; así como la extinción de especies); un envenenamiento del ambiente a través de diversos procesos de transformación y movilización de productos; y otros impactos globales que están llegando a afectar tanto al clima, como a la estructura de la atmosférica del planeta en sí. Basta revisar por ejemplo publicaciones como: Meffe y Carroll (1996), Aguirre (2002) y Primak (2002) para encontrar los datos que nos cuantifican el nivel del daño y sus consecuencias (en el caso de México, consultar: Vásquez- Yáñez 1989, Challenger 1998, CONABIO 1998, Primak et al. 2001). Nuestro modelo de desarrollo científico y tecnológico, nos ha traído múltiples beneficios y progreso (i.e., prolongación cuantitativa y cualitativa de la vida humana), pero es inequívoco que el progreso también está ligado a una problemática muy compleja de perturbación de nuestro ambiente. Específicamente con relación al tema de interés, gracias a la zootecnia, nuestros sistemas de producción en particular, han progresado de manera rápida y eficiente. Su enfoque se ha ido tecnificando e industrializando mas cada vez para que puedan hacer frente a la creciente demanda de productos de la población humana en continua expansión de manera eficaz. No obstante, se fundamentan en el manejo de recursos biológicos y como ocurre en cualquier esquema de manipulación y uso de recursos se genera un efecto. En este caso, algunos sistema de producción pecuaria se caracterizan por requerir de una manipulación y transformación del ambiente; así como la movilización y procesamiento de diversos insumos, que inevitablemente generan de manera directa o indirecta efectos de contaminación y transformación de los ecosistemas. Por otro lado, si consideramos a estos sistemas como empresas comerciales, necesariamente se fundamentan en principios económicos (producir más, al menor costo y en el menor tiempo posible), lo cual genera que en ocasiones se le de prioridad la rentabilidad de la empresa, sobre el costo ambiental (Challenger 1998, CONABIO 1998), lo que complica mas aún el problema. Es precisamente el reconocimiento de esta la problemática, lo que ha generado a nivel mundial la preocupación y necesidad de buscar alternativas de desarrollo menos impactantes y que permitan mantener el máximo de la diversidad biológica del planeta a largo plazo (de manera sostenida). El concepto de desarrollo sostenible surge como respuesta conciliadora entre la problemática ambiental y necesidad de desarrollo. La meta fundamental es la búsqueda de un equilibrio ideal a través del cual diversidad de comunidades vegetales y poblaciones animales se protegen indefinidamente a la vez que se permite progresar a la humanidad (un desarrollo tecnológico y económico que reconozca límites y con interés en la conservación biológica) (Meffe y Carroll 1996, Challenger 1998, Enkerlin et al. 1998). La idea se empezó a manejar hacia finales de la década de los 70, en particular a partir de la conferencia internacional “Hombre y Medio Ambiente” organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Estocolmo en 1972. Donde se discutió la necesidad de revisar e intensificar los enfoques y acciones de conservación aunado a un aprovechamiento racional de los recursos. Sin embargo, el concepto se difunde de manera mas generalizada hasta 1980, a través del documento que se generó a partir de la citada conferencia, conocido como “Estrategia Mundial de Conservación” (de las organizaciones: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN-, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA- y Fondo Mundial para la Vida Silvestre –FMVS-); y donde se establecen como prioridades mundiales: 1) mantener procesos ecológicos, 2) uso sostenible de recursos y 3) mantenimiento de diversidad genética. Posteriormente en 1983, la ONU establece la Comisión Mundial de el Desarrollo y el Ambiente, a partir de la cual en 1987 se genera el documento Nuestro Destino Común (conocido como Reporte Bruntland, por la Sra. Gro Harlem Bruntland, líder de la citada comisión). En el se presenta desde un punto de vista económico recomendaciones y requisitos para promover un desarrollo sostenible a nivel mundial. En 1991, se vuelve a considerar dentro de las prioridades de conservación con el documento "Custodia de la Tierra: Estrategia para un desarrollo sustentable” (de las organizaciones UICN/PNUMA/FMVS) (Meffe y Carroll 1996, Enkerlin et al. 1998). El concepto ha mantenido vigencia en los diferentes foros internacionales relacionados con el tema, como la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, 1992; hasta la mas reciente reunión de Johannesburgo en Sudáfrica que se celebró en el 2002. A través del tiempo han surgido muy diversas definiciones, una definición que sintetiza la filosofía del concepto de desarrollo sostenible es la siguiente (Meffe y Carroll 1996): “Actividades humanas conducidas de manera que respeten el valor intrínseco del mundo natural, el papel del mundo natural en el bienestar humano y la necesidad de los humanos de vivir a partir del los intereses de la naturaleza, mas que del capital en si”. El concepto de desarrollo sustentable busca promover un cambio significativo tanto en los valores y actitudes humanas, como en los sistemas de producción (e.g., intereses sustentables de mediano y largo plazo, permitan comprender los valores intrínsecos de la biodiversidad y apreciar significado permitir una herencia natural). Un aspecto fundamental de este nuevo modelo es el que surge precisamente para revertir la problemática e impacto de los sistemas productivos actuales. Busca un enfoque sistemático del desarrollo que integre tres factores fundamentales: 1) Ecológico (esquemas de desarrollo que reconozcan límites, minimicen la perturbación y garanticen un aprovechamiento y la conservación de los recursos biológicos de manera indefinida –sostenida-); 2) Social (esquemas de desarrollo mas equitativos que incluyan los sectores marginados de la sociedad, en particular promover opciones y beneficios a las comunidades rurales que interactúan directamente con los recursos biológicos –romper círculo vicioso de pobreza y sobre explotación de recursos-); y 3) Económico (esquemas de desarrollo alternativos que sean compatibles con la conservación, pero también competitivos frente a los sistemas clásicos de producción tecnificada y otros usos actuales del suelo que no ecológicamente sostenibles). Es importante reconocer que el “concepto de desarrollo sostenible” ha generado gran controversia. Varios investigadores lo consideran una utopía, ya que en muchos casos nuestra forma actual de vida y de uso de recursos ha sobrepasado la capacidad de regeneración o recuperación de éstos últimos, lo que asociado una demanda en continuo crecimiento por la explosión demográfica, hacen difícil creer posible la compatibilidad entre el desarrollo y la conservación (Meffe y Carroll 1996, Challenger 1998, Enkerlin et al. 1998). Por otro lado hay una gran confusión en lo que significa el término por lo que se ha aplica de manera inapropiada en ocasiones, promoviendo una mayor sobre-explotación de recursos, bajo una falsa bandera de sostenibilidad ecológica (Frazier 1997, Challenger 1998, Meffe y Carroll 1996). No obstante, esta controversia surge al igual que el concepto mismo, en respuesta a una problemática actual muy clara, la ya mencionada “crisis de la biodiversidad”, por lo que es evidente que necesitamos buscar alternativas. El médico veterinario zootecnista, al manejar recursos biológicos tiene la responsabilidad de conocer estos nuevos conceptos y su limitaciones para incorporarlos como un nuevo reto en la zootecnia (ver: González-Rebeles 2002, Ocampo y Cid 2002). Esto no quiere decir que se debe detener el progreso o que los avances tecnológicos sean negativos. Estos nuevos enfoques deben ser complementarios a los sistemas actuales; es decir, ofrecer alternativas para ayudar a liberar la presión de los sistemas tecnificados actuales. México es reconocido a nivel internacional por la enorme riqueza y diversidad de sus recursos biológicos. Sin embargo, en nuestra carrera por cumplir con las “prioridades económicas” del progreso (industrialización, urbanización, crecimiento económico y procesos del desarrollo en general), la relevancia biológica de nuestros recursos ha pasado a un segundo plano y se encuentra cada vez con mayores presiones bajo la ya mencionada crisis mundial de la biodiversidad (Challenger 1988, Primak et al. 2001). Paradójicamente, el potencial de desarrollo de un país se fundamenta en la existencia de una base sólida y amplia de riqueza biológica (CONABIO 1988), y esto es precisamente lo que nos estamos acabando en la búsqueda del progreso. Por otro lado, al igual que sucede en otros países en vías de desarrollo, México tiene problemas políticos, sociales y económicos muy complejos. Una explicación de éstos y sus causas, queda fuera del ámbito del presente escrito, no obstante las múltiples carencias que sufren amplios sectores de la población urbana y gran parte de la población rural quedan evidenciados, con solo recorrer las zonas marginadas de la mayoría de las ciudades del país o con salir y ver las condiciones de vida de la gente en el campo. En particular, las comunidades rurales, que son las que viven directamente en contacto con estos valiosos recursos biológicos, enfrenta fuertes carencias, muchas de ellas no cuentan con infraestructura básica o servicios (como por ejemplo: agua, drenaje, electricidad, vías de comunicación, acceso a la educación, asesoría técnica, planificación o apoyos para la producción, entre otras más). La marginación y abandono en que se encuentran estas poblaciones rurales hace que para sobrevivir no tengan otra opción que subsistir a costa de una explotación directa de sus recursos y aplicar medidas desesperadas de usos de suelo no apropiados como modelos de producción sin planeación o asesoría de ningún tipo. Al no tener otras opciones de subsistencia y desarrollo, se envuelven en un círculo vicioso de “pobreza- sobreexplotación-agotamiento de su recursos-y mayor pobreza” (SEMARNAP 1997, 2000). Para darnos cuenta de la situación ambiental actual del país, basta citar unos cuantos ejemplos (para mayores detalles consultar: Vázquez-Yañes y Orozco 1989, Flores y Geréz 1994, Enkerlin et al.1997, Challenger 1998, CONABIO 1998): (a) 80% de la superficie del país sufre algún grado de erosión, (b) tasas de deforestación que varían entre los 600,000 y 800,000 Ha/año, (c) 28% de los vertebrados silvestres del país y entre 39 y 49% de la flora silvestre, se encuentran bajo situación especial (amenazados o en peligro de extinción), (d) 78% de las regiones hidrológicas del país están contaminadas en diferente grado, (e) de las 5 zonas ecológicas en el país, el 32.5% de la tropical húmeda, 52% de la tropical subhúmeda, 30% de la templada húmeda, 35% de la templada subhúmeda y 76.2% de la árida y semiárida, han sido transformadas a un uso de suelo agropecuario. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes opciones para revertir estos problemas (ver cuadro 1), que bajo el concepto mas amplio de la conservación biológica implican tanto una protección estricta como el manejo y la utilización racional de los recursos biológicos (Vazquez-Yañez y Orozco 1989, Meffe y Carroll 1996, CONABIO 1998, Primak et al. 2001). Este nuevo enfoque es de particular relevancia para nuestro país, dada nuestra situación socioeconómica actual no nos podemos dar el lujo de simplemente aislar áreas de los procesos del desarrollo. Nuestras acciones en este respecto, deben involucrar en lo posible a las comunidades rurales en contacto directo con los recursos, brindándoles oportunidades de recibir beneficios directos a partir de la conservación. El éxito que logremos en este sentido dependerá de nuestra capacidad para resolver primero las graves carencias económicas, sociales y políticas de los sectores mas necesitados de la sociedad (Alcérreca et al. 1988). Cuadro 1. Alternativas para la conservación de la diversidad biológica. In-situ (Dentro de su propio ecosistema) Areas naturales protegidas, conservación de especies y poblaciones silvestres Protección Manejo y Aprovechamiento Ex-situ (Fuera de su propio ecosistema) Zoológicos (programas de reproducción asistida), jardines botánicos, bancos de germoplasma (tejidos, semillas, etc.) In-situ (Dentro de su propio ecosistema) Cosecha de poblaciones silvestres y criaderos extensivos (uso extractivo de la fauna: cinegético, comercial y de subsistencia), sistemas alternativos de agricultura ecológica y usos no extractivos de los recursos: ecoturismo, observación de la naturaleza, etc. Ex-situ (Fuera de su propio ecosistema) Criaderos intensivos de fauna, viveros, etc. Rehabilitación y restauración (de especies y ecosistemas) Legislación y reglamentación Educación (Adaptado de: Yánez y Orozco 1989) Con el fin de romper el circulo vicioso sobreexplotación y pobreza en el que viven las comunidades rurales en nuestro país; se han propuesto varios enfoques de producción y aprovechamiento como complemento y en algunos casos como alternativa a los sistemas clásicos de producción agropecuaria (por ejemplo ver a: SEMARNAP 1997, 2000). Estos están enfocados a promover opciones desarrollo rural al generar ingresos económicos, pero a través de usos del suelo que fomenten el mantenimiento, protección e inclusive la recuperación de ecosistemas. Se basan en una estrategia de “uso múltiple” que combinen diversas formas de uso racional de los recursos locales (flora y fauna), para los cuales se requiere precisamente de mantener en lo posible la integridad de los ecosistemas para garantizar la cosecha de dichos productos de manera sostenida. En cuanto la utilización de la fauna bajo un enfoque ecológicamente sostenido, éste estará determinado en la permanencia y continuidad que permitan los sistemas de producción involucrados (enfoques a largo plazo). Que se permita por un lado la cosecha de poblaciones silvestres a un ritmo acorde con su capacidad de renovación; y por otro si se basa en la producción de especies cautivas, que el mismo sistema se relacione y coadyuve a la protección de las poblaciones silvestres. Asimismo, además de la viabilidad ecológica deberá considerar los otros dos factores de la sostenibilidad ecológica: “viabilidad desde el punto de vista de oportunidad, pertinencia y conveniencia social; así como, la factibilidad y rentabilidad económicas a largo plazo” (Perez-Gil et al. 1995). 3. Potencial de la fauna silvestre como modelo de aprovechamiento 3.1. Antecedentes El aprovechamiento de la fauna por el hombre desde sus inicios ha sido por medio de una apropiación directa de ejmplares a través de la caza. Inicialmente se trataba de una cacería con un enfoque de subsistencia, por medio de la cual obtenía directamente alimento y sub- productos que transformaba en diversos materiales y herramientas para cubrir diversas necesidades. Con el desarrollo de la agricultura y consecuentemente al volverse mas sedentario, fue criando y amanzando diferentes especies, en un proceso largo y continuo hasta llegar a su domesticación. Nuestras especies domésticas actuales, provienen de especies silvestres que en una etapa de su vida tuvieron algún tipo de asociación con las comunidades humanas y que a través de una selección dirigida se fueron fijando características de comportamiento y productividad requeridas para su utilización por el hombre (Valadéz 1996). Otras especies que no fue posible domesticar o que no hubo un interés por lograrlo, siguieron siendo aprovechadas a través de la cacería de subsistencia, como complemento de la dieta y otros usos. Sin embargo ésta, se fue transformando paralelamente hacia un enfoque comercial, al involucrar el trueque entre individuos dentro de una misma comunidad y entre otras; así también se fue enfocando hacia la caza deportiva (que desde sus inicios era practicada por gente en posiciones de poder y nobles). Su aprovechamiento como sistema de producción de tipo pecuario, no se realiza sino hasta épocas recientes. Primero con el fin de buscar especies mas resistentes y productivas en algunos ecosistemas particulares (donde las condiciones climáticas extremas, limitaban un eficaz desarrollo y producción de las especies domésticas) y posteriormente con un enfoque conservacionista, como una búsqueda de sistemas alternativos de uso del suelo que fueran mas acorde a las condiciones ecológicas y disminuyeran el impacto del ambiente (aprovechamiento ecológicamente sostenible). Como un ejemplo clásico de la utilización de la fauna silvestre con fines pecuarios, podemos citar los ranchos de fauna en Sudáfrica (“game ranching”) (Teer 1989 Skinner 1996). Esta forma de aprovechamiento surge en la década de los 60´s (Small 1989, Teer 1989) cuando a los ganaderos les interesó la posibilidad de aprovechar las numerosas manadas de diferentes ungulados silvestres que pastaban junto con su ganado en sus propiedades, ya sea especies residentes o que llegaban estacionalmente (especies como: eland, Taurotragus oryx; impala, Aepyceros melampus; kudú, Tragelaphus strepsiceros; Búfalo, Syncerus caffer; blesbok, Damaliscus dorcas phillipisi). Observaron que por ser nativas, estas especies prosperaban a pesar de la presencia de depredadores y los extremos del clima; condiciones que a su ganado (exótico) le era difícil soportar, y les provocaba una alta susceptibilidad a enfermedades y parásitos; así como tasas altas de mortalidad. Asimismo observaron que cada especie de estos ungulados silvestres estaban especializados en consumir diferentes porciones de un mismo tipo de vegetal o diferentes especies cada una, lo que permitía que diferentes especies hicieran uso de las mismas áreas. Lo que hacía que este sistema fuera potencialmente muy eficiente (biomasa/superficie). Varias circunstancias, como por ejemplo, que ya existía una demanda en Europa por la carne silvestre (“bush meat") y los cambios de preferencia por un tipo de carne con magra (una de las características de la carne de dichos ungulados silvestres), promovieron a que varios rancheros cambiaran su producción de ganado por ungulados silvestres o los manejaran en combinación. En muchos de estos ranchos se empezó a aprovechar también el valor cinegético de ésta y otra fauna asociada, por lo que resultaron empresas económicamente muy exitosas. Además del beneficio económico, este sistema de producción requiere de la protección y mejoramiento del hábitat para las especies de interés; lo que le ha ganado cada vez mayor aceptación como modelo de producción asociado a la conservación. Este tipo de modelo, aunque principalmente especializado en la caza deportiva, se ha aplicado con éxito en varios ranchos ganaderos del norte de México. Consultar por ejemplos, Weber 1993, FIRA 1998b, Galindo y Weber 1998, Villareal 1999, donde se describen los orígenes, características y enfoques para el manejo cinegético del venado cola-blanca (Odocoileus virginianus), que ha sido la especie que mas comúnmente aprovechada en México. 3.2. La fauna silvestre como recurso La fauna silvestre es un recurso natural muy importante en México. Sin embargo, no se le valora adecuadamente ni se conoce el gran potencial que esta ofrece. Su utilización ha seguido el mismo patrón de sobreexplotación y consecuente agotamiento como otros tantos recursos naturales en el país. La fauna silvestre tradicionalmente ha sido considerada como un recurso renovable, es decir que se puede utilizar y se cuenta con una opción para su recuperación (e.g., especies sujetas a reproducción bajo un manejo apropiado). Al contrario de lo que sucede con los recursos no-renovables (e.g., petróleo), que se van agotando de acuerdo a la intensidad de uso. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que las poblaciones silvestres no solo están sujetas a los efectos de su utilización directa de manera aislada; actualmente existen una serie de factores que en su conjunto producen un efecto sinérgico cuyo impacto combinado y continuo hacen que este concepto de renovabilidad no sea del todo cierto. En primer lugar la explosión demográfica y consecuente demanda progresiva por recursos y espacio, ha impactando, fragmentando e incluso destruido los hábitats de varias especies; esto se suma a la explotación sin control bajo la que muchas de ellas están sujetas. Por otro lado, existen diversos impactos indirectos propiciados por la problemática ambiental (contaminación, perturbaciones globales climáticas y atmosféricas y la misma erosión de la diversidad biológica), asociada y consecuente a nuestro esquema de desarrollo. Todo esto ha promovido una acelerada disminución del tamaño de las poblaciones, la desaparición de algunas poblaciones e incluso la extinción de especies como tales (Meffe y Carroll 1996, Challenger 1998). Bajo estas condiciones las poblaciones de diferentes especies cada vez son mas frágiles y potencialmente norenovables, la extinción es para siempre. Resulta importante reconocer que no se trata recurso inagotable, se necesita planificar su aprovechamiento y establecer límites. En este contexto, también se requiere de una aplicación especial de la zootecnia (González-Rebeles 2002, Ocampo y Cid 2002). Bien manejada, con base en criterios ecológicos y principios de conservación, la fauna ofrece la oportunidad de promover sistemas productivos complementarios a los sistemas agropecuarios tecnificados, que sean menos agresivos al ambiente y que permitan una mejor conservación de otros recursos naturales de manera sostenida. Asimismo, ofrecen alternativas redituables de uso del suelo para promover un desarrollo ecológicamente sostenible a comunidades rurales, a través del uso de especies silvestres adaptadas y resistentes a las condiciones ambientales de cada localidad. (SEMARNAP 1997, 2000). Si lo vemos en función de las interacciones que la especie aprovechada puede tener con el ecosistema las especies silvestres ofrecen grandes ventajas. Si consideramos a la fauna nativa, son especies que co-evolucionaron en su ecosistema y por lo tanto están mas adaptadas a las condiciones locales (e.g., mayor resistencia al clima y frente a las enfermedades; y en consecuencia son mas eficientes); y por lo mismo, presentan un menor grado de competencia con otras especies de fauna que habitan el mismo ecosistema (al ocupar nichos diferenciados); así mismo, producen menor impacto hacia la comunidad vegetal (al estar asociados varios mecanismos de defensa y los propios mecanismos de control de la población que han evolucionado dentro del ecosistema). Todo esto representa una ventaja frente a las especies domésticas (exóticas). De esta manera su aprovechamiento permite generar beneficios económicos, bajo un sistema de producción que no requiere de la transformación del ambiente, al contrario para promover su productividad se requiere precisamente del mantenimiento de su hábitat (intgridad de los ecosistemas) e incluso en algunos casos promoviendo su rehabilitación o restauración (de aquí la oportunidad de promoverla como sistemas productivos ecológicamente sostenibles). Resulta importante subrayar aquí, que la mayor productividad con fauna nativa potencialmente se obtendrá en condiciones de vida libre (cosecha limitada del recurso directamente a partir de su hábitat). Un ejemplo clásico a nivel mundial, el modelo de aprovechamiento (leche, piel y carne) del reno (Rangifer tarandus) por las comunidades rurales de los Lapones al norte de Escandinavia (manejo itinerante de rebaños). Un manejo similar utilizando ganado doméstico en esas condiciones climáticas y ecológicas sería desastroso para los animales y la misma población humana (Meffe y Carroll 1996). En ocasiones, su carácter de recurso ó producto poco común, aunado a la subjetividad de apreciación humana en un momento determinado (e.g. tradiciones y modas), la fauna y sus productos en algunos casos, alcanzan valores tan elevados que dejan fuera de competencia a cualquier otra especie doméstica en condiciones de similares de explotación (e.g., cacería deportiva, la producción de pieles finas, esencias y otros subproductos para la industria e incluso sus aplicaciones para medicina tradicional o con fines religiosos). Sin embargo, existen también limitaciones que es necesario considerar al utilizar directamente fauna silvestre como recurso. Por ejemplo, si comparamos a nivel de individuos (o directamente entre especies) y en términos estrictamente económicos (máximas ganancias, en el menor tiempo), la productividad de la fauna no compite con las especies domésticas, en particular en sistemas intensivos (e.g., baja tasa reproductiva y de crecimiento de especies silvestres vs. las domésticas –que fueron seleccionadas artificialmente para tal fin-). Bajo sistemas extensivos, en algunos casos, habría ventajas por su mejor adaptación al medio como se mencionó anteriormente, no obstante también se presentan limitaciones (e.g., dificultades en su manejo y contención, cosecha, procesamiento y la comercialización de productos de especies silvestres vs. las domesticas). En términos generales, se puede decir que en condiciones de cautiverio, las especies de fauna silvestre por si mismas no son competitivas en términos económicos frente a las especies domésticas (a menos que cuenten con un valor agregado, como se indica abajo). Bajo un enfoque de uso múltiple, también se pueden contrarrestar las limitaciones o desventajas que en un momento pudiera presentar el aprovechamiento de la fauna. Por ejemplo, bajo sistemas de producción diversificados, en los que se combine por un lado varias especies (silvestres nativas, exóticas, e inclusive las domésticas); y por el otro, aplicando diferentes enfoques de aprovechamiento que sean extractivos así como los noextractivos (e.g., un uso comercial combinado con el recreativo -caza deportiva y ecoturismo-). Es aquí donde debe de resaltar la importancia de las aplicaciones múltiples que puede tener la ciencia de la zootecnia, para hacer que este tipo de aprovechamientos sean eficientes y productivos. Sin embargo, es importante mantener siempre presente que el enfoque zootécnico para el manejo y producción de fauna tendrá algunas particularidades y consideraciones muy especiales. La zootecnia como actualmente la conocemos (ver otras secciones de esta misma publicación), se desarrolló para ser aplicada bajo las condiciones de los sistemas de producción con especies domésticas; sus principios y organización de actividades específicas, están enfocadas a promover el bienestar, salud (y consecuente reproducción) con el fin de garantizar su óptima productividad de manera rentable y eficaz. Técnicas que se han ido afinando y adecuando, de acuerdo a las características fisiológicas, el comportamiento y requerimientos de las diferentes especies y variedades que han sido domesticadas. Animales, que a través de una reproducción selectiva para tal fin, ya están adaptados a vivir bajo condiciones de manejo directo y cautiverio, en algunos casos hasta dependientes del manejo humano para su supervivencia. En el caso de la fauna, su condición silvestre, dificulta su manejo zootécnico como tal. Bajo sistemas intensivos de producción, mientras mas “amanzada” e inclusive semidomesticados estén los individuos de la especie a aprovechar serán mejores las posibilidades de éxito para su manejo en cautiverio y viceversa. En la mayoría de las especies, tendrán que ser individuos que ya hayan nacido en cautiverio; o de alguna manera haber sido criados bajo esas condiciones inmediatamente después de haber nacido. Dependiendo del grado de adaptación, las prácticas zootécnicas aplicables en estos casos serán muy similares a las aplicadas a cualquier animal doméstico (con sus variaciones específicas). Sin embargo, siguen siendo silvestres y el manejo los afectará y ocasionará un mayor estrés que a cualquier doméstica bajo las mismas condiciones. Bajo sistemas extensivos, al igual que en los domésticos , las prácticas zootécnicas se tienen que adecuar para afrontar el problema de un menor control sobre el ambiente, que directamente influye sobre los ejemplares. No obstante en las especies silvestres además de las múltiples variables ambientales, se debe considerar que los animales están libres o en una condición de semilibertad. Por lo que serán extremadamente sensibles al manejo, dependiendo de la especie que se trate. Las prácticas zootécnicas se deberán aplicar bajo un contexto holístico (Savory 1999), considerando tanto las asociaciones y requerimientos de hábitat de la especie, sus relaciones intra e inter-especie; así como los elementos y procesos inherentes dentro del sitio en cuestión (ecosistema). En este caso se aplica una especie de zootecnia ecológica o “ecozootecnia” como se le ha denminado en algunos ámbitos (González-Rebeles 2002, Ocampo y Cid 2002). 3.3. Sistemas de producción con fauna silvestre Enfoques del aprovechamiento Como se mencionó al inicio, la fauna silvestre se ha utilizado tradicionalmente de muy variadas formas. No obstante, esta diversidad de usos se pueden categorizar dentro de los siguientes enfoques básicos: 1) Uso de subsistencia. Este es un enfoque de aprovechamiento tradicional, se refiere a una cosecha directa (caza) que las comunidades hacen de ésta como recurso, con fines alimenticios o para la obtención de diversos productos. Las aplicaciones que hacen con los diferentes productos es muy variada (e.g., complemento de la dieta, para el vestido, uso artesanal, religioso y medicinal). Por tratarse de un uso tradicional, por lo general se utilizan especies nativas (aunque en ocasiones también se aprovechan exóticas). 2) Uso cinegético. Se refiere a la caza de la fauna como actividad recreativa, con fines deportivos o como búsqueda de un trofeo. Se utilizan especies nativas o exóticas de fauna silvestre. 3) Uso comercial Enfoque de aprovechamiento que involucra el trueque o una acción de compra-venta. Puede consistir en la cosecha (o cacería) de especies silvestres con este fin o su producción bajo diferentes sistemas de manejo (intensivo o extensivo). Especies de fauna silvestre nativas o exóticas utilizadas para producción de carne u otros subproductos. Se involucran especies silvestres que pueden ser locales o introducidas (exóticas), también fauna semidomesticada o incluso ya domesticada (e.g., ciervo rojo, avestruz, perdices europeas y asiáticas, faisán, entre otros). 4) Educación e Investigación Colectas que se realizan con fines educativos o estudios specíficos. 5) Uso no extractivo o no consuntivo Bajo esta modalidad entrarían todos aquellos usos donde no existe una apropiación directa del recurso fauna, y podrá tener diversos fines (recreativo, comercial, educativo, entre otros). Sistemas de aprovechamiento y producción Con base a su nivel de manejo, se pueden citar 4 modelos típicos de aprovechamiento de fauna silvestre: Nivel extensivo 1) Sistemas de Aprovechamiento en vida libre. Se refiere a una cosecha directa de poblaciones silvestres. Como ya se mencionó al inicio, se busca aprovechar el máximo potencial de la especie en cuestión (adaptación y productividad) por lo que obviamente involucra especies nativas en particular. Con base en el conocimiento de la biología y dinámica poblacional de las especies y bajo un manejo apropiado (manipulación de poblaciones y hábitats) se generan excedentes para una cosecha sostenible. Generalmente se desarrolla en tierras públicas o del gobierno (en México, particularmente ejidales o comunales) o reservas naturales. Como enfoque de aprovechamiento involucra el clásico enfoque de la cacería de subsistencia. Sin embargo como empresa pecuaria, tiene un enfoque comercial, principalmente para la producción de carne silvestre(o de monte) y subproductos (como empresa, también puede incorporar enfoque de uso cinegético). Como actividad pecuaria se origina a partir del modelo original Africano de aprovechamiento directa de ungulados silvestres (“Game cropping or culling”) (Small 1989, Teer 1989). Este tipo de aprovechamiento es muy apropiado por ejemplo, en áreas protegidas que involucran un manejo de los recursos, como las Reservas de la Biosfera. Estas, se podrían enfocar a conservar especies y ecosistemas, promover alternativas de desarrollo económico/social a las comunidades locales y generar un incentivo económico que compita con otros usos del suelo y constituya una justificante mas (además de la mera protección biológica) para su permanencia y promoción de otras reservas similares. Se podría agregar a los fines comerciales un valor agregado, a través de aprovechamiento cinegético y ecoturismo). Bajo el contexto del modelo originado en Sudáfrica (Small 1989, Teer 1989), para el caso de México, las especies de mayor potencial (económico) para producción de carne y subproductos, serian aquellas especies caracterizadas por convivir en poblaciones de alta densidad (grandes manadas) como los ungulados africanos y los de las praderas norteamericanas. En el caso de nuestro país los ejemplos de este tipo serían: Bisonte (Bison bison), Berrendo (Antilocapra americana) y probablemente el Alce o Wapiti (Cervus elaphus merriami). Este sistema sería muy apropiado en reservas naturales muy extensas (o a nivel privado combinando varios ranchos; y también a nivel ejidal). El problema es que dichas especies ya están extintas o en inminente peligro de extinción (como el berrendo). Si en un futuro logramos reintroducir o recuperalas y garantizarles hábitat disponible que sea suficiente, estaremos entonces en posibiliad de evaluar este gran potencial. No obstante, existen algunas opciones viables bajo este modelo. Actualmente las de mayor potencial para producción de carne y subproductos, por otro lado, serian aquellas especies incrementadoras (potencial reproductivo alto y crecimiento rápido, conocidas en la ecología como estrategas r) adaptadas a la influencia humana. Ejemplos: Lagomorfos, algunos roedores e inclusive otros mamíferos como armadillo, tlacuache, además de aves como varias especies de palomas y perdices. Este tipo de sistema de aprovechamiento es muy apropiado en zonas intermedias entre áreas conservadas y áreas desarrolladas para actividades agropecuarias (terrenos comunales o privados). Se pueden utilizar con fines comerciales o a nivel de aprovechamiento de subsistencia (complemento a la dieta). Modelo que ofrece gran potencial de desarrollo ecológicamente sostenible para el campo mexicano (e.g., como complemento de la dieta, y opciones de desarrollo a través de sistemas de producción alternativos). Modelo que recibe menor atención. Se puede combinar con el aprovechamiento de otras especies diversificando el valor del sistema (e.g., cosecha de aves canoras y de ornato e inclusive cacería deportiva de pequeñas especies o usos no extractivos como la observación de aves y ecoturismo). 2) Criaderos de Fauna Extensivos Es una variación del anterior, que se diferencia porque existe un mayor control y manejo de las poblaciones silvestres o en semi-cautiverio. Por ejemplo, las especies podrán estar en libertad, pero se aplican estrategias de manejo para influir en su permanencia, distribución y movimientos dentro del predio, a través de ciertas instalaciones (cercas, comederos, aguajes, entre otras). Involucra principalmente especies nativas por sus ventajas de adaptación, pero también a exóticas (en este caso teóricamente tiene que estar garantizada su contención y control dentro del predio). Se basan en la producción de especies silvestres a través del manejo (poblaciones y hábitats) y aplicación de técnicas zootécnicas a nivel extensivo (e.g., aspectos de medicina preventiva y sanidad, nutrición, etc.) y de hecho llegan a combinarse dentro de empresas ganaderas clásicas. Generalmente se desarrolla en tierras privadas y en el caso de México incluye además terrenos ejidales. Se deriva del modelo africano, pero con un mayor manejo ya en ranchos y con algo de infraestructura (“Game ranching”), y su enfoque principal en Africa ha sido históricamente el comercial para producir carne silvestre (“bushmeat”) y recientemente complementado también para un uso recreativo (cacería deportiva, ecoturismo, observación de fauna y safari fotográfico) (Small 1989, Teer 1989), en E. U. A. es fundamentalmente recreativo (cacería deportiva, y en ocasiones para la observación y fotografía de la fauna), y en México se ha enfocado principalmente hacia la cacería deportiva (e.g., ranchos cinegéticos, sistemas de ganadería diversificada). En el caso de México las especies de mayor potencial, serian todas aquellas especies cinegéticas (venado cola-blanca, guajolote silvestre Meleagris gallopavo y pecarí de collar Pecari tajacu, varias especies de palomas y aves acuáticas migratorias, entre varias otras) orientando su aprovechamiento para tal fin e inclusive producción de pie de cría (su aprovechamiento comercial -carne- quedaría a nivel secundario, aunque posiblemente también se podría complementar con un enfoque de uso de subsistencia). Este sistema principalmente se ha desarrollado a nivel privado, necesita mayor promoción a nivel ejidal. El enfoque de ranchos cinegéticos es bueno mantiene poblaciones y hábitat. Es el sistema de aprovechamiento de fauna que mas beneficios económicos genera (incluso desplazando al ganado con el cual se asociaba) Pero es por lo mismo, que corre el riesgo de que se considere el recurso como un bien comercial mas y pierda sus características y metas de aprovechamiento sustentable. Resulta importante combinar junto con este modelo productivo, la conservación de otras especies nativas (protección y manejo para mantener y promover diversidad biológica local), lo que incluso le daría un valor agregado (e.g., ecoturismo). Finalmente no olvidar el aspecto social, aparte de su promoción entre propietarios privados se deben promover ejidos cinegéticos. Resulta relevante mencionar que se recomienda utilizar species exóticas solo si existe un nicho disponible y adecuado para que estas lo ocupen en el ecosistema de que se trate, garantizar de que no haya competencia con otras especies u otros problemas propios de exóticos como riesgos de transmisión de enfermedades. En el caso de ecosistemas ya perturbados, se puede aprovechar su potencial de ser “ecológicamente mas eficientes” que el ganado en algunas áreas; e inclusive considerar su manejo dirigido a recuperar o restaurar áreas muy degradadas (ver principios básicos de manejo de pastizales bajo una filosofía de manejo holístico en Savory 1999; ver también Ocampo y Cid 2002) Nivel intensivo 3) Criaderos de Fauna Intensivos (e.g., “Game farming”, criaderos comerciales de fauna) Producción de especies silvestres a través de sistemas de manejo muy controlados e intensivos (prácticas zootécnicas muy similares a las aplicadas con ganado doméstico). Se utilizan especies nativas e incluso exóticas. Las especies nativas preferentemente tienen que haber nacido en cautiverio, estar “amansadas” o semi-domesticadas para que puedan adaptarse al cautiverio (incluso ya hay especies prácticamente domesticadas, en particular las exóticas). Su enfoque principal como empresa pecuaria sería la producción de animales de compañía o mascotas, pie de cría y en algunos casos subproductos de fauna de alto valor comercial (e.g., pieles). Muy raras veces se enfocan a producción de carne por los altos costos y otras desventajas que por ser silvestres presentan frente a los domésticos seleccionados con tal fin; salvo donde existan oportunidades de comercialización y una demanda suficiente para hacer la empresa costeable. En México los ejemplos clásicos son las famosas Unidades de Manejo de la Vida Silvestre intensivas (SEMARNAP 1997, 2000). Sistemas principalmente desarrollados a nivel privado (desgraciadamente con el objetivo primordial de buscar un negocio novedoso y altamente redituable), necesitan mayor promoción a nivel ejidal (Además de orientación educación ambiental- que expliquen claramente las metas de desarrollo sostenible para la promoción de este tipo de sistemas productivos alternativos). Por las características ecológicas (especies y su hábitats) todos los enfoques arriba mencionados son mayormente aplicables en las regiones áridas. Uno de los retos que tiene por delante México es buscar opciones ecológicamente sostenibles en zonas tropicales en particular a nivel extensivo (e.g., difícil encontrar opciones rentables para producción de carne silvestre, mas bien promover sistemas de aprovechamiento múltiple, combinando varios enfoques: cosecha de subsistencia -flora y fauna-, agroecología, y uso recreativo ecoturismo y caza deportiva-). 4. Consideraciones especiales de la zootecnia aplicada a fauna silvestre o Zootecnia aplicada a Fauna En los sistemas intensivos, bajo el supuesto que se trata de especie silvestre que se ha logrado adaptar a condiciones de cautiverio, las consideraciones zootécnicas y el manejo de la fauna van a ser muy similares a cualquier otro modelo de producción intensivo, como los mencionados para especies domésticas a lo largo de la presente publicación, incorporando variaciones pertinentes de acuerdo a grupos taxonómicos (e.g., reptiles, aves o mamíferos) y la especie en particular que se maneje. De cualquier manera, resulta importante considerar que va haber diferencias considerables en la factibilidad de aplicar un manejo zootécnico entre las diferentes especies silvestres (consultar: Emmons 1985, Weber 1993, Vilá 1999, Herrera 1999, para ejemplos sobre la aptitud de diferentes especies hacia el manejo). Una de las consideraciones zootécnicas mas importantes es precisamente el reconocer que no son especies domésticas. Se trata de especies muy diversas que se desarrollaron en un ambiente natural (no controlado por el hombre) y muy dinámico; evolucionaron conjuntamente con comunidades vegetales y otras especies animales, en su lucha diaria por adaptarse al cambio, diferentes situaciones y finalmente sobrevivir como especie. Es decir, siempre sujetas a una diversidad de situaciones de asociación o competencia con miembros de su misma o de otras especies, en su búsqueda diaria por alimento, protección (del clima y depredadores) y sitios para reproducción o dispersión. Lo que las hace especies rústicas, resistentes y adaptables, pero dentro de ciertos límites de tolerancia en el ambiente propio donde precisamente evolucionaron. Por sus características de comportamiento adquiridas, van a ser muy susceptibles a sufrir diferentes grados de estrés bajo condiciones controladas por el hombre. Dependiendo de la especie que se trate, por un extremo tendremos especies muy difíciles de manejar, ya sea que no soporten la contención física y mueran por “shock” al sentirse sujetadas, o que no consuman alimento o no se reproduzcan bajo condiciones de cautiverio; y por el otro lado, habrá especies que con brindarle ciertas condiciones mínimas ambientales, de espacio, y alimento, se reproducirán exitosamente en cautiverio. Con excepción de aquellos sitios donde se reproducen especies en situación especial (conservación ex situ) o sitios de exhibición de fauna, los sistemas intensivos se enfocan básicamente hacia la producción (i.e., comercialización directa de especies o subproductos). Bajo este contexto, la factibilidad de utilizar la fauna con fines de producción se fundamenta principalmente en 3 características biológicas que determinarán en conjunto los costos de producción: Tasa de reproducción y de crecimiento; comportamiento; y dieta (Emmons 1985, Weber 1993, Cassini 1999, Herrera 1999, Vilá 1999). En cuanto a las características reproductivas resulta obvio que tendrán mejor aptitud aquellas especies con mayor número de partos por año, número de crías por parto y una tasa rápida de crecimiento. La dieta es uno de los primeros factores a considerar para producir fauna silvestre de manera intensiva, ya que influye de forma importante en el costo de producción. En otros capítulos de esta misma publicación se pude observar que, este es uno de los factores que la zootecnia busca optimizar. De hecho, la mayoría de las especies pecuarias de las que obtenemos actualmente nuestro alimento, su dieta básica son vegetales (herbáceas, gramíneas, arbustivas y árboles) de poco o nulo valor nutritivo para los humanos y por lo tanto también con un valor comercial bajo. Algunos herbívoros domésticos y otras especies como las aves y cerdos, consumen algo de granos, frutos y leguminosas que nosotros también podríamos consumir; en estos casos el costo por concepto de dieta (y potencial competencia con el humano) ha sido compensada por la alta productividad de dichas especies (seleccionada artificialmente a través de la domesticación); así como por la tecnificación de sistemas de producción a gran escala de granos y otras especies forrajeras; y finalmente bajando los costos al utilizar subproductos y desechos de nuestra propia industria alimenticia, que sustituyen y proporcionan diversos nutrientes para la elaboración alimentos balanceados en forma de concentrado (Emmons 1985, Weber 1993). Una gran limitante para la producción de fauna bajo sistemas intensivos son precisamente sus tasas bajas de reproducción y crecimiento (en comparación con especies domésticas). El potencial biológico reproductivo de las especies silvestres no ha sido manipulado ni optimizado a través de una selección dirigida, sino que ha sido adquirido a través de la evolución natural para cubrir con sus requerimientos mínimos de propagación y supervivencia como especie, no para una producción comercial. Quedan exentas las especies que por si mismas cuentan con un valor apreciativo alto (por moda o situación de demanda especial), que compense los costos de producción; así como, aquellas amansadas o bajo un proceso de domesticación, con las que se ha iniciado un proceso de selección dirigida. En particular si el uso está dirigido a la producción de carne, un reto zootécnico en la producción intensiva de fauna, será el desarrollar modelos con base a especies silvestres (en particular herbívoras) cuyas dietas signifiquen el menor costo (valores bajos tanto en el aspecto económico, como en el nutricional para el humano). Por otro lado, reconocer que son especies diferentes a las domésticas y en consecuencia con hábitos alimenticios diferentes; asimismo, aprovechar la rusticidad y adaptabilidad de estas especies silvestres con el fin de diseñarles dietas con base a alimentos distintos a los consumidos por los domésticos. Aprovechar especies vegetales nativas y de manera importante los subproductos o desechos de las industrias agrícola y de alimentos. Otro reto para la producción de fauna en cautiverio se relaciona con su comportamiento social (Emmons 1985, Cassini 1999, Herrera 1999, Vilá 1999). Por obvias razones, las especies de hábitos gregarios serán preferibles a especies territoriales. Por ejemplo en Sudamérica, el capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) (que acostumbra vivir en grandes grupos) se aprovechado con gran éxito bajo sistemas intensivos y extensivos, en contraste con la solitaria paca (Agouti paca) (Emmons 1985, Herrera 1999). Asimismo, también influye el grado de manejo que han tenido en cautiverio o de impronta. Existen varias especies silvestres que han sido criadas por años en diversos países (que son locales o en algunos sitios exóticos), que prácticamente han sido domesticadas (aunque aún persistan poblaciones libres de sus ancestros silvestres); por ejemplo, tenemos: al reno (Rangifer tarandus), yak (Bos mutus), búfalo de agua (Bubalus sp.), gallina de guinea (Numida meleagris), patos (Anas platyrhynchos y Cairina moschata) y algunos géneros de la familia Phasianidae (perdices y faisanes), entre otros (Espinosa 1981, Valadéz 1996). Con algunas especies como el avestruz (Struthio camelus) se han desarrollado razas domésticas (S. camelus var. domesticus) a través de la cruza de subespecies seleccionando a favor de docilidad y calidad de plumas (FIRA 1997). Otra especie silvestre (también exótica para México) muy reconocida por su manejo comercial es el ciervo rojo (Cervus elaphus), que también ha estado bajo un proceso incipiente de selección, se a adaptado con éxito al manejo en cautiverio y la presencia humana (FIRA 1998a, Weber 1993). En estos últimos dos casos, se cuenta con modelos zootécnicos ya muy sistematizados (ver: FIRA 1997 y FIRA 1998a). Sin embargo no son especies totalmente domesticadas y su manejo físico implica riesgos por lo que el diseño y características de instalaciones serán diferentes a las utilizadas por los domésticos. Por ejemplo, para el ciervo se utilizan corrales, mangas y cajas de compresión (“shute”) especiales. En contraste, otras especies a pesar de que ya se reproducen en cautiverio con fines comerciales, tienen un temperamento mas nervioso, por ejemplo el manejo del venado cola-blanca resulta mas complicado, va a ser muy difícil conducir a esta especie a través de una manga o contenerlos en un “shute”. En estos casos, para evitar lesiones al personal o al mismo animal cuando se requiere sujetarlo, se tendrá que recurrir a métodos químicos o físicos (captura por red) de contención. No todas las especies silvestres son factibles de domesticar (Valadéz 1996); por algo no son comunes por ejemplo los criaderos de venado bura (Odocoileus hemionus). Una consideración final con relación al comportamiento, pero que resulta fundamental en el manejo zootécnico de especies silvestres, tanto en sistemas intensivos como extensivos, es su capacidad especial para no hacer aparentes los síntomas de enfermedad; esto adquirido como una adaptación evolutiva en defensa de sus depredadores. Lo cual significa que cuando se detecta a un animal enfermo en el criadero, la posibilidad de éxito de la medicina curativa es muy baja. Por lo que la aplicación de medicina preventiva es fundamental en la zootecnia de especies silvestres. Las consideraciones anteriores nos hacen reflexionar que de la variedad de especies silvestres que se ha intentado producir en cautiverio, solo con algunas de ellas será factible lograrlo con éxito. La aplicación de la zootecnia en este contexto, no solo se debe enfocarse en optimizar los modelos de producción para que sean económicamente rentables. Si no también, definir las metas específicas de producción y cuales son las especies factibles; y de esta manera influir en la normatividad y reglamentación de este tipo de sistemas de producción; asimismo procurando las condiciones apropiadas de bienestar animal durante el proceso de producción. Por otro lado, no solo se debe promover este tipo producción de manera comercial, sino considerar también estos sistemas intensivos bajo un enfoque de aprovechamiento ecológicamente sostenido, como una herramienta de conservación (ver: González-Rebeles 2002, Ocampo y Cid 2002). Cuando hablamos aprovechamiento de la fauna en sistemas extensivos, nos enfrentamos a retos zootécnicos muy diferentes (Cuadro 2). En este caso nuestro foco de interés van a ser las población silvestres y el ambiente donde las vamos a manejar va a ser el ecosistema. Bajo este sistema, buscamos promover un crecimiento de la población de interés, a través de una influencia indirecta sobre el ambiente que habitan, con la finalidad de obtener una cosecha a partir de los excedentes de población. Como en el caso de la ganadería extensiva, nos vamos a enfrentar a una serie de variables ambientales que son imposible o muy difícil de controlar (e.g., variaciones del clima, competencia con otras especies, riesgos de contraer enfermedades, entre muchos otros factores). Pero además, a diferencia de cuando tratamos con ganado, cuando hablamos de fauna silvestre en términos generales, no podremos considerar por ejemplo, introducir forrares mejorados, o instalaciones especiales para brindarles resguardo; se trata de especies silvestres que mas bien necesitarán de que se cubran sus requerimientos básicos en su hábitat, mas que su transformación. Necesitamos involucrar una zootecnia muy especial en la que además de las áreas de la salud y producción se involucren diferentes disciplinas biológicas, como la ecología de comunidades vegetales y poblaciones animales, botánica, sistemática taxonómica, biogeografía, zoología, entre muchas otras. Prácticamente estamos hablando de la aplicación de una nueva disciplina, el Manejo de la Vida Silvestres (“Wildlife Management”) (consultar por ejemplo a : Bailey 1984, Robinson y Bolen 1989). Dicha disciplina se originó en los Estados Unidos desde hace varias décadas, con un enfoque de aprovechamiento de especies cinegéticas. Sin embargo recientemente ha tenido gran aceptación a nivel mundial y con enfoques diferentes como el aprovechamiento (de subsistencia y comercial), control de plagas y restauración, entre varias otras aplicaciones (consultar: Sánchez y Vázquez-Domínguez 1994, Galindo y Weber 1998, Villareal 1999, como ejemplos de textos sobre conceptos y aplicaciones de manejo de fauna en México). Cuadro 2. Diferencias básicas de la zootecnia aplicada hacia fauna en cautiverio y poblaciones silvestres. *(Sistemas intensivos----------------Sistemas extensivos-------Cosecha de poblaciones silvestres) Consideraciones de la zootecnia aplicada a fauna en Consideraciones de la zootecnia aplicada a poblaciones cautiverio silvestres. Objeto de manejo del sistema de producción: individuos o Objeto de manejo para el aprovechamiento: la población. conjunto de individuos. Ambiente: En este caso nos involucramos con un Ambiente: Propiciar condiciones apropiadas a la especie ecosistema y una serie de condiciones que en su mayoría (temperatura, humedad, radiación solar, ventilación). no se pueden controlar. Posibilidad de manipular algunos Involucra condiciones ambientales que pueden ser elementos del hábitat (principalmente dirigidos a la controladas con diseño de instalaciones y equipo. vegetación –como alimento y cobertura-) y de a la población misma (abundancia y estructura). Alimentación: Propiciar su disponibilidad y calidad como Alimentación: Simular dieta natural (sustituir ingredientes elemento fundamental del hábitat. y balancear de acuerdo a requerimientos). Involucra En el caso de herbívoros a través del manejo de la consideraciones de manejo del alimento (obtención, vegetación (cuidar calidad y disponibilidad entre épocas mantenimiento, preparación, distribución y presentación), del año), para carnívoros manejar la población de presas comportamiento animal (cantidad y presentación del (disponibilidad). alimento para incentivar su consumo integral, y En ocasiones se podrá proporcionar dietas disponibilidad para todos los ejemplares). complementarias. Salud: Medicina preventiva tiene el papel predominante. Involucra el conocimiento y diagnóstico de problemas potenciales que puedan significar riesgos a las Salud: Medicina preventiva un papel importante. Involucra el cuidado de varios aspectos zootécnicos: poblaciones. Se busca un enfoque pro-activo, para instalaciones, nutrición, manejo, bioprotección, registros, asegurar el “bienestar y salud” del ecosistemas. En caso higiene, sanidad, entre otros. Medicina curativa para de ocurrencia de problemas no se favorece la medicina resolver problemas individuales conforme ocurren. curativa a nivel individual, sino la aplicación de medidas indirectas (en el hábitat) o directas a la población en si para resolver problemas. *Nota: Va haber una serie de categorías intermedias (con sus respectivas variaciones zootécnicas) entre los extremos de fauna cautiva y poblaciones libres. El Manejo de Fauna como tal, involucra el estudio y la manipulación de poblaciones de fauna silvestre y sus hábitats en su propio beneficio (por ejemplo para conservar especies en situación especial como las endémicas o con grados de amenaza); así como en beneficio del hombre (aprovechamiento en sus diversas modalidades, e incluso control de especies nocivas). Según la especie de que se trate, su correcta aplicación requiere de conocimientos muy específicos, por ejemplo: (a) Del nicho ecológico (rol de la especie en ecosistema y factores para sobrevivir y reproducirse); (b) De sus requerimientos de hábitat (calidad y disponibilidad de los elementos básicos -agua, alimento, cobertura y espacio); y (c) Sobre su dinámica poblacional (abundancia, sobre vivencia y fecundidad por edad; proporciones de edad y sexo, sistemas de apareamiento, entre otros) y también sobre la respuesta de la población a factores ambientales (bióticos y abióticos) (Robinson y Bolen 1989, Sánchez y Vázquez-Domínguez 1994). El reto zootécnico consiste en aplicar las técnicas apropiadas para lograr alguno de los objetivos de mantenimiento, incremento o control de las poblaciones silvestres de interés. Pasando por una primera fase de observación y análisis para entender el problema particular (diagnóstico) y adquirir los conocimientos necesarios; una segunda fase de manipulación (manejo indirecto de los elementos básicos del hábitat y manejo directo de la estructura e interacciones de la población, arriba mencionados); y una tercera fase de evaluación de las acciones (monitoreo). Para una discusión completa de los conceptos y principios de manejo de fauna, consultar: Bailey 1984, Robinson y Bolen 1989, Galindo y Weber 1993, Sánchez y Vázquez-Domínguez 1994). 5. Bibliografía Aguirre A., S. Ostfeld, G. M. Tabor, C. House and M. C. Pearl. 2002. Conservation medicine, ecological health in practice. Oxford Press, USA. Alcérreca A., C., J. J. Consejo, O. Flores V., D. Gutiérrez, et al. 1988. Fauna Silvestre y áreas Protegidas. Fundación Universo Veintiuno. Colección Medio Ambiente 7, México, D. F. Bailey, J. A. 1984. Principles of wildlife management. John Wiley and Sons, New York, NY, USA. Cassini, M. H. 1999. Etología y conservación un encuentro con el futuro. Etología 7:1-4. Challenger A. 1998. Utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de México. Pasado presente y futuro. CONABIO, Inst. de Biología UNAM y Sierra Madre A. C., México, D. F. CONABIO. 1998. La diversidad biológica de México: Estudio de país. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, D. F. DOF. 1988. Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Diario Oficial de la Federación (28 de enero de 1988), Secretaría de Gobernación, México, D.F. Emmons, L. H. 1985. Ecological considerations on the farming of game animals: capybara yes, paca no. Vida Silvestre Neotropical. pp54-55. Enkerlin H., E. C., G. C. Cano, R. A. Garza C., E. Vogel M. 1997. Ciencia y desarrollo sostenible. International Thompson Editores, Mexico, D. F. Espinosa T., A. 1981. La fauna silvestre y exótica como recurso pecuario. Tesis de Lic. FMVZ, UNAM, México, D. F. FIRA. 1997. La producción de avestruz. Nueva oportunidad de negocio en México. FIRA Boletín informativo XXIX (297):1-60. FIRA. 1998a. La producción comercial de ciervo rojo. FIRA Boletín informativo XXX (302):1-72. FIRA. 1998b. Ranchos cinegéticos. Oportunidad de diversificación, ganadería sustentable. FIRA Boletín informativo XXX (306):1-100. Flores-Villela O. y P. Jerez. 1994. Biodiversidad y conservación en México: Vertebrados, vegetación y uso del suelo. 2nda. ed. CONABIO, UNAM, México, D. F. Frasier, J. G. 1997. Sustainable development: modern elixir or slack dress? Environmental Conservation 24(2):182-193. Galindo-Leal, C. y M. Weber. 1998. El venado de la Sierra Madre Occidental. Ecología, manejo y conservación. EDICUSA, CONABIO, México, D.F. González-Rebeles I., Carlos. 2002. Aprovechamiento y producción de especies silvestres, un nuevo reto en la zootecnia. Imagen Veterinaria 2(9):10-14. Herrera, E. A. 1999. Comportamiento, conservación y manejo de fauna silvestre: el caso del capibara en Venezuela. Etología 7:41-46. Meffe G. K., and C. R. Carroll. Eds. 1996. Principles of conservation biology. 2nd Ed. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, MA, USA. Ocampo R., M. A. y Cid I., G. A. 2002. Ecozootecnia. La producción económica y ecológica de la fauna silvestre para el desarrollo rural sustentable. Imagen Veterinaria 2(9):15-22. Pérez-Gil S., R. 1998. Una contribución para la comprensión de los usos, valores y tipos de importancia que representan los vertebrados terrestres de México. in: Benítez D., H. E. Vega L., A. Peña J. y S. Avila F. Eds. Aspectos económicos sobre la biodiversidad en México. CONABIO, INE, SEMARNAP, México, D. F. Pérez-Gil S., R., F. Jaramillo M., A. M. Muñiz S., M. G. Torres G. 1995. Importancia económica de los vertebrados silvestres de México. PG7 Consultores, S. C., CONABIO, México, D. F. Primack, B. 2002. Essentials of conservation biology. 3th Ed. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA, USA. Primak, R., R. Roíz, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massardo. 2001. Fundamentos de Conservación Biológica, perspectivas latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México D.F. Robinson, W. L. and E. G. Bolen. 1989. Wildlife ecology and management. 2nd Ed. Macmillan Publishing Company, New York. Sánchez O. y E. Vázquez-Domínguez, Eds. 1999. Diplomado en manejo de vida silvestre. Conservación y manejo de vertebrados del norte árido y semiárido de México. CONABIO, DGVS (INE-SEMARNAP), USFWS, Fac. de Ciencias Forestales (UANL). México. Savory, A. 1999. Holistic management. A new framework for decision making. 2nd Ed. Island Press, Covello, CA, USA. SEMARNAP. 1997. Programa de la Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural: 1997-2000. Dirección General de Fauna Silvestre, Instituto Nacional de Ecología, México, D. F. SEMARNAP. 2000. Estrategia nacional para la vida silvestre. Logros y retos para el desarrollo sustentable 1995-2000. Dirección General de Fauna Silvestre, Instituto Nacional de Ecología, México, D. F. Skinner, J.D. 1996. Game ranching. in: Taylor, V.J. and N. Dunstone. The exploitation of mammal populations. Chapman & Hall, London, UK. pp65-73. Small, C. P. 1989. Overview of wildlife ranching in Africa. Proceedings of the First International Wildlife Symposium (May 16-21, 1988). New Mexico State University, Las Cruces NM, USA. pp8-19. Teer, J. G. 1989. Commercial utilization of wildlife resources: Can we afford it? Proceedings of the First International Wildlife Symposium (May 16-21, 1988). New Mexico State University, Las Cruces NM, USA. pp1-7. Valadéz A., R. 1996. La domesticación animal. Plaza y Valdéz, S.A. de C.V., UNAM, México, D. F. Vazquez-Yañes,C. y A. Orozco Segovia. 1989. La destrucción de la naturaleza. Serie la Ciencia desde México, Núm 83. Fondo de Cultura Económica, Subsecretariía de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP y CONACYT. México, D. F. Vilá, B. 1999. La importancia de la etología en la conservación y manejo de las vicuñas. Etología 7:63-68. Villareal G., J. G. 1999. Manejo del venado cola blanca; manejo y aprovechamiento cinegético. Unión Ganadera Regional de Nuevo León, Monterrey NL. Weber, M. 1993. Ganadería de ciervos: ¿Alternativa de producción animal o amenaza a la conservación de la fauna nativa? Serie Recursos Naturales Renovables. Agrociencia 3(2):99-113.