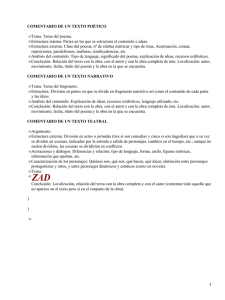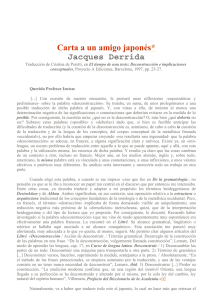Presencias Reales
Anuncio

PRESENCIAS REALES El sentido del sentido George Steiner Traducción hecha por Josefina Berrizbeitia y Luis Miguel Isava del texto Real Presences, the Leslie Stephen Memorial Lecture, pronunciada en la Universidad de Cambridge el 1 de noviembre de 1985 y publicada por la Cambridge University Press en 1986. Nota introductoria Con la publicación, en 1988, de “Presencias reales”, la obra de Steiner parece cumplir con exactitud y devoción un ciclo. Ya en Lenguaje y silencio (1967) se destacaban claramente los temas que habrían de marcar toda su obra posterior: las relaciones entre lo humano y lo inhumano, la “crisis del lenguaje”, el acercamiento ético a las manifestaciones estéticas y la presencia del silencio como una categoría del lenguaje. Estos aspectos se han revelado tan indisociables, a la luz de sus reflexiones, que han llegado a conformar el núcleo vital de su pensamiento. Testigo insobornable en el siglo de las grandes guerras, del holocausto, de los totalitarismos, de la tortura política y el terrorismo, Steiner nos recuerda insistente e inapelablemente que asistimos al derrumbe de los valores en que se fundamenta la civilización occidental. La palabra “humanismo” se quiebra ahora en nuestras bocas ante el peso de mentira y barbarie que se le ha hecho soportar. “¿Cómo devolver un sentido a la palabra ‘humanismo’?, preguntaba en este sentido Jean Beaufret. Heidegger, en uno de los pasajes de su carta, respondía: “el humanismo consiste en esto: reflexionar y velar porque el hombre sea humano y no inhumano, ‘bárbaro’, es decir fuera de su esencia” (Carta sobre el humanismo). Steiner parece responder a este planteamiento, sólo que su presencia vigilante no se deja ganar por la ilusión de la “cultura”. Así ha mostrado cómo lo inhumano puede convivir con la humanitas y lo que es más repugnante, ampararse en ella; ha apuntado —como Karl Kraus y Fritz Mauthner antes que él— a que la “crisis del lenguaje” es un síntoma insoslayable de la profunda crisis de valores, de la “crisis espiritual” de occidente; ha insistido en la imperiosa necesidad de un acercamiento ético a la literatura y al arte —en la perspectiva crítica y en la creativa— como única respuesta eficaz y cónsona con estos tiempos a ambas crisis y a la barbarie que las acompaña; ha explorado, por último, las posibilidades del silencio no sólo desde el punto de vista ontológico-verbal, como fractura del lenguaje ante una realidad que lo sobrepasa, sino también como alternativa moral ante la verborrea que nos acosa y como actitud humana que se niega a traspasar los límites que demarcan su “esencia”. Un largo camino de investigación lo ha traído de vuelta a sus preocupaciones originales; un camino que lo llevó a adentrarse en la lingüística, en la filosofía del lenguaje (en el campo de la traducción y en el de las relaciones lenguajepensamiento), en las matemáticas y la lógica simbólica e incluso en la biología, para intentar explorar las posibles relaciones entre los códigos neurofisiológicos, genéticos y el lenguaje. Todas esas búsquedas reflejan su profundo interés por lo humano, concebido desde una perspectiva integradora y compleja. Es esa concepción la que penetra e invade “Presencias reales”. Para Steiner la literatura, así como la música, la pintura y el arte en general, es casi lo humano por excelencia: allí el hombre alcanza definición y realidad, es decir, sentido. Por ello, oponiéndose solitaria y valientemente al coro de la crítica más reciente, nos invita a llevar a cabo un acto fundamental —pues en él nos va el ser—, un acto decisivo: “saltar al sentido”, redescubrir la verdad “suprimida” de que las obras dicen algo, algo crucial que hemos olvidado o perdido. Apoyándose en lo que considera uno de los aspectos fundamentales en la obra de sus maestros, Walter Benjamín y Martin Heidegger, reivindica para sí un papel a la vez modesto y central: el de maître à lire (maestro de la lectura), capaz de reconocer la iluminación que se produce en la lectura y entregado a la paciente labor de transmitir esa experiencia que es a un tiempo personal y trascendente. La literatura nos informa —en el sentido etimológico de la palabra—, revela al mundo y nos revela, “encarna una presencia real de ser significante”. Lamentablemente esto ha dejado hace mucho de ser una evidencia. ¿No es hora ya de que la voz de una conciencia lúcida nos la devuelva y con ella la posibilidad de ser hombres articulados e integrales? Por encima del espectro de estos tiempos, quizá haya que comprometerse con la apuesta que presenta Steiner; no hacerlo sería tal vez negarnos, entregarnos a una escandalosa autoanulación. Luis Miguel Isava Caracas, julio de 1989 P. S.: Dos breves agradecimientos. En primer lugar a Rafael Tomás Caldera quien nos estimuló en la traducción e hizo posible su impresión. Luego al profesor George Steiner que nos aclaró dudas y generosamente autorizó la publicación de esta plaquette. El último cambio de siglo presenció una crisis filosófica en los fundamentos de las matemáticas. Lógicos, filósofos de las matemáticas y de la semántica formal tales como Frege y Russell investigaban la estructura axiomática de la prueba y el razonamiento matemáticos. Las antiguas disputas lógicas y metafísicas en lo concerniente a la verdadera naturaleza de las matemáticas —¿son arbitrariamente convencionales?, ¿son un constructo “natural” que corresponda a realidades en el orden empírico del mundo?— renacieron y se les dio rigurosa expresión técnica y filosófica. La célebre prueba de Gödel de la necesidad de una adición “exterior” a todo sistema matemático autoconsistente y a toda regla operacional, adquirió relevancia formal y aplicada mucho más allá del campo estrictamente matemático. A la vez es justo decir que algunos de los interrogantes que surgieron a finales del siglo XIX y comienzos del XX en relación con el fundamento lógico, la coherencia interna y las fuentes psicológicas o existenciales de la prueba y del razonamiento matemáticos, permanecen abiertos. Una crisis comparable se encuentra en el concepto y en la comprensión del lenguaje. Una vez más las fuentes lejanas de interrogación y disputa son las del pensamiento platónico, aristotélico y estoico. La gramatología, la semántica, el estudio de la interpretación del sentido y de la vigente práctica interpretativa (hermenéutica), los modelos de los orígenes posibles del habla humana, el análisis formal y pragmático y la descripción de los actos y la ejecución lingüísticos tienen su precedente en el Cratilo y el Teeteto platónicos, en la lógica aristotélica, en las anatomías clásicas y post-clásicas y en las artes de la retórica. Sin embargo, el actual “giro lingüístico”, en cuanto afecta no sólo a la lingüística, a las investigaciones lógicas de la gramática, a las teorías de la semántica y de la semiología, sino también a la filosofía en su totalidad, a la poética y a los estudios literarios, a la psicología y a la teoría política, es una ruptura radical con la sensibilidad y las suposiciones tradicionales. Las fuentes históricas de las “crisis del sentido” son en sí mismas complicadas y fascinantes. Aquí puedo referirme a ellas sólo sumariamente. Aunque conservadora en muchos aspectos, la revolución kantiana llevaba dentro las semillas de una revisión y una crítica fundamentales de las relaciones entre palabra y mundo. La localización lógica y psicológica de las percepciones básicas dentro de la razón hecha por Kant, su convicción de que la “cosa en sí”, la última realidad-substancia “allá afuera”, no podía ser definida o demostrada analíticamente, por no decir articulada, puso las bases del solipsismo y la duda. Una disociación del lenguaje y la realidad, de la designación y la percepción, es ajena al idealismo kantiano del sentido común; pero es un potencial implícito. Este potencial no será aprovechado, al comienzo, por la lingüística o la lógica filosófica, sino por la poesía y la poética. Nuestros debates actuales sobre la gramática transformacional y generativa, sobre los actos de habla, sobre los modos estructuralista y desconstruccionista de lectura textual, en resumen, nuestra presente concentración en el “sentido del sentido”, derivan de la poética y la práctica experimental de Mallarmé y Rimbaud. Es el período que va desde 1870 hasta mediados de los años 90 el que genera la agenda actual de nuestros debates, el que sitúa el problema de la naturaleza del lenguaje en el mismo centro de las sciences de l’homme —tanto filosóficas como aplicadas—. Llegados después de Mallarmé y de Rimbaud, sabemos que una antropología seria tiene en su meollo formal y substantivo una teoría o una pragmática del Logos. A partir de Mallarmé surge el intento programático de disociar el lenguaje poético de la referencia externa, de fijar la de otro modo indefinible, inaprehensible textura y olor de la rosa en la palabra “rosa” y no en alguna ficción de correspondencia y validación externa. El discurso poético que es, de hecho, discurso esencial y, al grado máximo, significante (meaning-ful), constituye una estructura o un conjunto internamente coherente, infinitamente connotativo e innovativo. Es más rico que el de la experiencia sensorial, ampliamente indeterminada e ilusoria. Su lógica y su dinámica están internalizadas: las palabras se refieren a otras palabras; el “nombrar el mundo” —esa imagen adánica que es el mito primigenio y la metáfora de todas las teorías occidentales del lenguaje— no es una cartografía descriptiva o analítica del mundo “allá afuera”, sino una construcción, una animación, un develamiento literal de posibilidades conceptuales. El habla (poética) es creación. El Je est un autre de Rimbaud está en la base de todas las historias y teorías subsecuentes de la dispersión de la individualidad, del eclipse histórico y epistemológico del ego. Cuando Foucault anuncia el fin del “yo” clásico o judeo-cristiano, cuando los desconstruccionistas rechazan la noción de la autctoritas personal, cuando Heidegger exige “hablar al lenguaje” desde un pozo-fuente anterior al hombre, que es sólo el medio, el instrumento más o menos opaco de significado autónomo, están, cada uno en su propio marco de intenciones tácticas, desarrollando y sistematizando el manifiesto anárquico de Rimbaud, su dérèglement extático del realismo tradicional e inocente. Esta dispersión, esta diseminación del “yo”, esta subversión de la ingenua correspondencia entre la palabra y el mundo empírico, entre la enunciación pública y lo que en realidad se dice, se acentúa con el psicoanálisis. La concepción y el uso freudiano del habla humana, de los textos escritos (con sus inequívocos análogos en las técnicas talmúdicas y cabalísticas de desciframiento en profundidad, de descenso revelador a los escondidos niveles de la etimología y la asociación verbal), desquician y minan radicalmente las bases de las viejas estabilidades del lenguaje. El sentido común —obsérvese esa frase— de nuestras palabras habladas o escritas, los ordenamientos visibles y los valores de nuestra sintaxis, se revelan como una superficie enmascaradora. Bajo cada estrato de significado léxico consciente yacen otros estratos de significados más o menos percibidos, confesados, buscados. Los impulsos de la intencionalidad, de la significación declarada o encubierta se extienden desde la quebradiza superficie hasta las insondables, nocturnas y profundas estructuras o preestructuras del inconsciente. Ninguna asignación de sentido es definitiva; ninguna secuencia asociativa o campo de posibles resonancias es llevado a término (la disensión de Wittgenstein con Freud se afianza en este punto). Los significados y los aspectos psíquicos que los enuncian, o más exactamente, que los codifican, están en perpetuo movimiento. “¿Debemos dar sentido a lo que decimos?” dice el epistemólogo; “¿podemos dar sentido a lo que decimos?” dice el psicoanalista. ¿Y qué es, después de Rimbaud, esa ficticia identidad estable que denominamos “yo” o “nosotros”? El positivismo lógico y la filosofía lingüística, tal como surgen en Europa central al cabo del siglo y se institucionalizan en la práctica anglo-americana, son ejercicios de demarcación: entre el sentido y el sinsentido, entre lo que se puede decir razonablemente y lo que no, entre las funciones de verdad y la metáfora. El intento de “purgar el lenguaje” de sus impurezas metafísicas, de sus expugnables fantasmas de inferencia no examinada, se emprende en nombre de la lógica, de la formalización transparente y del escepticismo sistemático. Pero la imagen catártico-terapéutica, el ideal, tan vivido en el Círculo de Viena, en Frege, en Wittgenstein y sus herederos, de limpieza y regreso a una claridad ascética, se vincula obviamente al famoso imperativo mallarmeano: “limpiemos las palabras de la tribu”, que la lengua se haga translúcida para sí misma. La cuarta área principal de la crítica del lenguaje y de las desconstrucciones de la inocencia clásica en cuanto a la palabra y el mundo, es histórica y cultural. Aquí también, y con pocas excepciones, la fuente es judaica y centro-europea. (Es innecesario enfatizar el carácter judaico de todo el movimiento filosófico, psicológico, literario, político-cultural al que me refiero, o la tensa superposición de este movimiento y el destino trágico del judaísmo europeo. Desde Roman Jakobson, Freud, Wittgenstein, Karl Kraus, Kafka o Walter Benjamin, hasta Lévi-Strauss, Jacques Derrida y Saul Kripke, las dramatis personae de nuestra indagación muestran un campo de relaciones más amplio). Esta cuarta área es la de la crítica del lenguaje como un instrumento inadecuado y como un instrumento no sólo de falsedad socio-política, sino de barbarie en potencia. La Carta de Lord Chandos de Hofmannsthal, las parábolas de Franz Kafka, las reflexiones de Mauthner sobre el lenguaje (una fuente capital, y por ello no confesada, del Tractatus de Wittgenstein) hablan de la incapacidad del hombre para expresar en palabras sus más profundas verdades, sus experiencias sensoriales, sus intuiciones morales y trascendentales. Esta desesperación ante las limitaciones del lenguaje culminarán en el grito final del Moisés y Aarón de Schönberg: “¡Oh palabra, palabra que me falta!”. O en la inagotable parábola de Kafka sobre el silencio mortal de las Sirenas. El asalto político-estético al lenguaje es el de Karl Kraus, de su oyente Canetti, o de George Orwell (una versión más pálida, pero razonablemente utilizable, de Kraus). La retórica política, la periódica falsedad de la prensa y de los medios de comunicación de masas, el idioma trivializador de los modos del discurso público, aprobados socialmente, han hecho de casi todo lo que dicen, oyen o leen los modernos hombres y mujeres de la ciudad, una jerga vacía, una locuacidad cancerosa (el término de Heidegger es Gerede). El lenguaje ha perdido la capacidad real para la verdad, para la honestidad política o personal. Ha comerciado, y comerciado en masa sus misterios de intuición profética, su capacidad de responder a la remembranza precisa. En la prosa de Kafka, en la poesía de Paul Celan o de Mandelstam, en la lingüística mesiánica de Benjamin, y en la estética y la sociología política de Adorno, el lenguaje opera desconfiando de sí, en el extremo filoso del silencio. Ahora sabemos que si la Palabra “era en el principio”, también puede estar al final: que existe un vocabulario y una gramática de los campos de la muerte, que detonaciones termonucleares pueden denominarse “Operación Sol”. Sería como si la quintaesencia, el atributo identificador del hombre —el Logos, el “organon” del lenguaje— se hubiese roto en nuestras bocas. Las consecuencias y los correlatos de estas subversiones filosóficas y psicológicas, y los de la experiencia occidental de la más completa inhumanidad política, son ubicuos. Son demasiado numerosos y variados como para ser designados con precisión. Gran parte de la cultura clásica, de las litterae humaniores, tal como ha sido entendida, enseñada y practicada desde los tiempos helenísticos hasta las dos guerras mundiales, se ha desgastado. El retiro de la palabra es drástico no sólo en los códigos especiales —cada vez más numéricos y simbólicos— de las ciencias exactas y aplicadas, sino también en los de la filosofía, la lógica y las ciencias sociales. La imagen y los rótulos dominan esferas cada vez más amplias de la información y la comunicación. Los valores implícitos en la retórica, en la referencia, en el cuerpo canónico de los textos, están bajo una severa presión. Es más que posible que la ejecución y la recepción personal de la música se muevan ahora hacia el eje cultural ocupado una vez por el cultivo del discurso y de las letras. La devaluación metódica del habla en la propaganda política y en el esperanto del mercado de masas es demasiado poderosa y difusa para ser definida sin dificultad. En aspectos decisivos, la nuestra es una civilización “después de la palabra”. Lo que quiero examinar es un fundamento más específico de crisis y de discusión. El acto y el arte de la lectura seria comporta dos movimientos principales del espíritu: el de interpretación (hermenéutica) y el de valoración (crítica, juicio estético). Ambos son estrictamente inseparables. Interpretar es juzgar. Ningún desciframiento, por filológico, por textual —en el sentido más técnico— que sea, está libre de valor. De la misma manera, no hay apreciación, no hay comentario crítico que no sea, a la vez, interpretativo. La misma palabra “interpretación”, que comprende los conceptos de explicación, traducción y representación (como en la interpretación de un rol dramático o de una partitura musical) nos habla de esta múltiple interacción. La relatividad, la arbitrariedad de toda proposición estética, de todo juicio de valor, es inherente a la conciencia y al habla humana. Cualquier cosa puede decirse de cualquier cosa. Las afirmaciones de que Rey Lear de Shakespeare “está por debajo de toda crítica seria” (Tolstoi) y de que Mozart compone simples trivialidades son totalmente irrefutables. No pueden ser falseadas ni en el campo formal (lógico) ni en el existencial. Las filosofías estéticas, las teorías críticas, los constructos de lo “clásico” o lo “canónico” no pueden ser sino más o menos persuasivos, más o menos comprensibles: descripciones más o menos consecuentes de este o aquel proceso de preferencia. Una teoría crítica, una estética, es una política del gusto. Busca sistematizar, hacer visiblemente aplicable y pedagógico un “conjunto” intuitivo, una inclinación de la sensibilidad, la orientación conservadora o radical ya de un maestro en la percepción ya de una alianza de opiniones. No puede haber ni prueba ni refutación. Las lecturas de Aristóteles, Pope, Coleridge, Sainte-Beuve, T.S. Eliot y Croce no constituyen una ciencia del juicio y la refutación, del avance experimental y la confirmación o el falseamiento. Ellas constituyen el juego y contrajuego metamórficos de la respuesta individual, de (para usar la frase burlona de Quine) “la intuición inocente”. La diferencia entre el juicio de un gran crítico y la de un semiletrado o charlatán yace en el rango de la referencia citada o inferida, en la lucidez y fuerza retórica de la articulación (el estilo del crítico) o en el addendum accidental del crítico que es también un creador por derecho propio. Pero no es una diferencia científica o lógicamente demostrable. Ninguna proposición estética puede calificarse de “correcta” o “incorrecta”. La única respuesta apropiada es el asentimiento o el disentimiento personal. ¿Cómo manejamos, en la práctica real, la naturaleza anárquica de los juicios de valor, la identidad formal y pragmática de todas los hallazgos críticos? Contamos cabezas y, en particular, lo que consideramos como cabezas calificadas y laureadas. Observamos, a través de los siglos, que una gran mayoría de escritores, críticos, profesores y hombres honorables han estimado a Shakespeare un poeta y dramaturgo de genio y han considerado la música de Mozart tanto emocionalmente enriquecedora como inspirada técnicamente. Observamos a la recíproca que los que juzgan de otra manera están en una minoría diminuta, literalmente excéntrica, que sus críticas comportan poco peso y que los motivos que descubrimos detrás de su disensión son sospechosos desde el punto de vista psicológico (Jeffrey sobre Wordsworth, Hanslick sobre Wagner, Tolstoi sobre Shakespeare). Luego de esas observaciones válidas proseguimos con el asunto de la apreciación y el comentario cultos. Ahora y de nuevo, como salida de una irritante penumbra, percibimos la circularidad parcial y la contingencia de todo el argumento. Nos percatamos de que no puede haber votación en cuanto a valores estéticos se refiere, de que un voto mayoritario, por constante y masivo que sea, no puede nunca refutar, no puede nunca impugnar el rechazo, la abstención, la opinión a contracorriente del solitario o del contestatario. Entendemos, con más o menos claridad, hasta qué punto “el sentido común cultivado”, los límites aceptables del debate, la transmisión del programa generalmente aceptado de los principales textos y obras de arte, es un proceso ideológico, un reflejo de las relaciones de poder dentro de una cultura y una sociedad. La persona cultivada es aquella que concuerda con los reflejos de aprobación y disfrute estético que le han sido sugeridos y ejemplificados por el legado dominante. Pero dejamos de lado tales preocupaciones. Aceptamos como inevitable y como adecuado el simple peso estadístico del “consenso institucional”, de la autoridad del sentido común. ¿De qué otra forma podríamos ordenar y guiar nuestras escogencias culturales y sentirnos a gusto con nuestros placeres? Justo en esta coyuntura es donde, por tradición, se ha trazado una distinción entre la crítica estética por una parte y la interpretación o el análisis estricto, por la otra. La indeterminación ontológica de todo juicio de valor, la imposibilidad de cualquier procedimiento comprobable, lógicamente consistente, para decidir entre visiones estéticas contrapuestas, han sido reconocidas. De gustibus non disputandum. La determinación del significado verdadero o más probable de un texto ha sido considerada, por contraste, el objetivo razonable y el mérito de la lectura informada o de la filología. Factores lingüísticos, formales e históricos pueden impedir tal determinación y tal análisis documentado. El contexto en el que fue compuesto el poema o la fábula puede sustraérsenos. Las convenciones estilísticas pueden haberse tornado esotéricas. Podemos simplemente carecer de la requerida densidad crítica de información, de comparaciones de control necesarias para llegar a una escogencia segura entre lecturas variantes, entre diferentes glosas y explications du texte. Pero estos son problemas accidentales y empíricos. En el caso de escrituras antiguas, nuevos materiales léxicos, gramaticales o contextuales pueden salir a la luz. Donde las inhibiciones de la comprensión son más modernas, nuevos datos biográficos o referenciales pueden aparecer y ayudar a dilucidar las intenciones del autor y el campo del eco supuesto. A diferencia de la crítica y de la valoración estética que son siempre sincrónicas (el “Edipo” de Hölderlin no niega ni supera al de Aristóteles, como tampoco el de Freud mejora ni elimina el de Hölderlin), el proceso de la interpretación textual es acumulativo. Nuestras lecturas resultan más informadas, la evidencia progresa, crece la fundamentación. Idealmente —aunque sin duda no en la práctica misma— el corpus de conocimiento léxico, de análisis gramatical, de substancia semántica y contextual, de hechos históricos y biográficos, bastarán al final para llegar a una determinación demostrable de lo que significa el pasaje. Esta determinación no necesita reclamar para sí exhaustividad; se reconocerá susceptible de enmienda, de revisión, y aun de rechazo al hacerse disponibles nuevos conocimientos, al afinarse las intuiciones lingüísticas o estilísticas. Pero en cualquier punto de la larga historia de la comprensión disciplinada, la decisión en lo que concierne a la mejor lectura, a la paráfrasis más plausible, a la aprehensión más razonable del propósito del autor, será una decisión racional y demostrable. Al final del camino filológico, hoy o mañana, hay una lectura mejor, hay un significado o una constelación de significados que han de percibirse, analizarse y elegirse en lugar de otros. En su sentido auténtico, la filología es ciertamente el pasaje practicable, a través de las artes de la confianza (philein) y el acatamiento escrupulosos, desde las incertidumbres de la palabra hasta la estabilidad del Logos. Es la credibilidad racional y la práctica de este pasaje, de este avance acumulativo hacia el entendimiento textual, lo que hoy está en serias dudas. Es la posibilidad hermenéutica misma lo que las “crisis del sentido”, tal como las esbocé al comienzo, han puesto en tela de juicio. Permítaseme contraer, y así radicalizar, las exigencias de la nueva semántica. El post-estructuralista, el desconstruccionista nos recuerda (con propiedad) que no hay diferencia substancial entre el texto primario y el comentario, entre el poema y la explicación o la crítica. Todas las proposiciones y enunciaciones, ya sean primarias, secundarias o terciarias (el comentario sobre el comentario, la interpretación de interpretaciones previas, la crítica de la crítica, tan familiares a nuestra actual cultura bizantina), son parte de una intertextualidad comprehensiva. Son equivalentes como écriture. De allí que, en un juego profundamente retador con las palabras (y ¿no es todo discurso, todo escritura, un juego con las palabras?), un texto primario y todos y cada uno de los textos a los que da pie u ocasión, no sean ni más ni menos que pre-texto. Ocurre que viene antes, en el tiempo, por un accidente de cronología. Es la ocasión más o menos contingente, más o menos azarosa, del comentario, la crítica, la variante, el pastiche, la parodia y la cita. No tiene ningún privilegio de originalidad canónica aunque sea sólo porque el lenguaje precede siempre a su usuario e impone siempre a su uso reglas, convenciones, opacidades de las que éste no es responsable y sobre las que su control es mínimo. Ninguna frase hablada o compuesta en cualquier lenguaje inteligible es, en el sentido riguroso del concepto, original. Es apenas una del conjunto formalmente ilimitado de posibilidades transformacionales dentro de una gramática reglamentada. El poema, la pieza de teatro o la novela son, considerados en forma estricta, anónimos. Pertenecen al espacio topológico de las estructuras y disponibilidades gramaticales y léxicas subyacentes. No necesitamos saber el nombre del poeta para leer el poema. Más aún, ese mismo nombre es una asignación ingenua e inoportuna de identidad, allí donde no hay, en el sentido filosófico y lógico, identidad demostrable. El “ego”, el moi, después de Freud, Foucault y Lacan no es sólo —como en Rimbaud— un autre, sino una especie de nube de Magallanes de energías interactuantes y cambiantes, de introspecciones parciales, de momentos de conciencia consolidada, móvil, inestable, por así decir, en torno a una región central aún más indeterminada o “hueco negro” del subconsciente, del inconsciente o del preconsciente. La noción de que podemos aprehender la intencionalidad de un autor, de que deberíamos atender en nuestra comprensión de su texto a lo que él nos diría de su propósito, es del todo ingenua. ¿Qué sabe él de los significados escondidos por o proyectados desde el juego de potenicialidades semánticas que ha circunscrito y formalizado por un momento? ¿Por qué deberíamos confiar en sus propios auto-engaños, en la supresión de los impulsos psíquicos que muy probablemente lo han impelido, en primer lugar, a producir una “textualidad”? Lo dice el adagio: “no confíes en el narrador sino en el cuento”. La desconstrucción pregunta: “¿por qué confiar en alguno?” La confianza no es la nota hermenéutica relevante. Invocando la verdad manida pero capital de que en toda interpretación, en toda afirmación del entendimiento, el lenguaje se refiere simplemente al lenguaje, en una serie infinita de automultiplicaciones (la galería de espejos), el lector desconstruccionista define así el acto de leer: la asignación de sentido, la preferencia de una posible lectura sobre otra, la escogencia de esta explicación y paráfrasis y no de aquella no es más que la opción o ficción lúdica, inestable e indemostrable de un escrutador subjetivo que construye y desconstruye señales puramente semióticas tal como se lo exigen sus propios placeres momentáneos, sus políticas, sus necesidades psíquicas o auto-decepciones. No hay procedimientos racionales o falseables para decidir entre una multitud de interpretaciones que difieren o de “constructos de proposición”. A lo sumo seleccionamos (por un tiempo al menos) la que nos impresiona como la más ingeniosa, la más rica en sorpresa, la más poderosa en descomponer y recrear el original o pre-texto. Derrida tratando a Rousseau es mayor diversión que, digamos, un viejo literato e historicista como Lanson. ¿Por qué laborar a través de exégesis filológico-históricas de la cabala luriánica cuando pueden leerse los constructos de los semióticos de Yale? Ninguna auctoritas externa al juego puede dictaminar entre estas alternativas. Gaudeamus igitur. Permítaseme decir desde ahora que no percibo ninguna refutación adecuada, lógica o epistemológica, de la semiótica desconstruccionista. Es evidente que la abolición lúdica del sujeto estable contiene una circularidad lógica, pues es un “ego” que observa o se propone su propia disolución. Y hay una regresión infinita de la intencionalidad en la simple negativa de la intención. Pero estas falacias formales o peticiones de principio en realidad no invalidan el juego de lenguaje desconstruccionista o la afirmación fundamental de que no hay procedimientos de decisión válidos entre asignaciones de sentido contendientes y hasta antitéticas. El sentido común (pero, nos desafía el desconstruccionista, ¿qué es “un sentido común”?) y el movimiento espontáneo poseen una capacidad más o menos despreocupada para sortear estas prescripciones. El carnaval y las saturnalia del post-estructuralismo, de la jouissance de Barthes, o el incesante juego de palabras y la insistente etimologización de Lacan y Derrida, pasarán, como lo han hecho muchas otras retóricas de la lectura. “La moda”, nos asegura Leopardi, “es la madre de la muerte”. El “lector común” —la positiva rúbrica de Virginia Wolf—, el estudioso, el editor y el crítico seguirán adelante, como siempre, trabajo en mano, con la dilucidación de lo que se considera un auténtico aunque a menudo polisémico e incluso ambiguo sentido, y enunciarán lo que se considera preferencias y juicios de valor informados, racionalmente argumentables, aunque siempre provisionales y auto-cuestionadores. A través de los milenios, una mayoría decisiva de receptores informados no sólo llegó a una visión múltiple aunque amplia y coherente de lo que tratan La Ilíada, El rey Lear o Las bodas de Fígaro (los significados de su significado), sino que ha concordado en juzgar a Hornero, Shakespeare y Mozart como artistas supremos en una jerarquía de reconocimientos que se extiende desde las cimas clásicas hasta lo trivial y lo falso. Esta amplia concordancia, con su innegable residuo de disensión o de disputas hermenéuticas y críticas, con sus márgenes de incertidumbre y su cambiante “localización” (placement es la palabra de F. R. Leavis), constituye un “consenso institucional”, un manual de referencia y ejemplaridad acordadas a través de los tiempos. Esta concurrencia general provee a la cultura con sus energías de memoria, y aporta las “piedras de toque” (Mathew Arnold) con las que medimos la nueva literatura, el arte nuevo, la nueva música. Un pragmatismo tan robusto y fértil es seductor. Nos permite, más aún nos autoriza a “continuar el trabajo”. Nos exige intuir, reconocer con una iluminadora mirada de reojo, que todas las determinaciones de significado textual son probabilísticas, que todas las apreciaciones críticas son finalmente inciertas, pero para extraer confiada seguridad del peso acumulativo —es decir, estadístico— del acuerdo histórico y de la persuasión práctica. El ladrido y las ironías de la desconstrucción resuenan en la noche pero la caravana del “sentido común” pasa de largo. Sé que esta praxis de consenso liberal satisface a la mayoría de los lectores. Sé que es el garante general de nuestras culturas literarias y búsquedas comunes de comprensión. Sin embargo las actuales “crisis del sentido”, la actual identificación de texto y pre-texto, las aboliciones de la auctoritas, me parecen radicales al punto de mover a una respuesta que no sea pragmática, estadística o profesional (como en la protección de la academia). Si vale la pena explorar las argumentaciones contrarias, éstas serán de un orden no menos radical que las de los anárquicos —y hasta “terroristas”— gramatólogos e ilusionistas de espejos. Las exigencias del nihilismo requieren respuesta. El movimiento inicial es alejarse de la autista cámara de ecos de la desconstrucción, de una teoría y práctica de juegos que —en esto reside el quid e ingenium del asunto— subvierte y altera sus propias reglas en el transcurso del juego. Un movimiento que está palpablemente en deuda con la tríada kierkegaardiana de lo estético, lo ético y lo religioso. Pero el recurso a ciertas categorías o postulados éticos en lo concerniente a nuestras interpretaciones y evaluaciones de la literatura y las artes, es anterior a Kierkegaard. La creencia de que la imaginación moral se relaciona con la imaginación analítica y crítica es por lo menos tan antigua como la poética de Aristóteles. Esta es en sí misma un intento por refutar la disociación platónica de la estética y la moral. Un movimiento hacia lo ético se entronca con la hermenéutica de Tomás de Aquino y Dante y la estética del desinterés en Kant (él mismo blanco obligatorio y representativo del desconstruccionismo reciente). Creo que es el abandono de este campo elevado y riguroso, en nombre del positivismo del siglo XIX y la psicología secular del siglo XX, lo que en gran parte ha provocado la anarquía (intensamente estimulante) en la que nos encontramos. Si queremos trascender lo meramente pragmático, si queremos enfrentar el reto de la textualidad autista o, de manera más precisa, “anti-textualidad” en terrenos tan radicales como el suyo propio, debemos hacer que la fuerza de la intuición moral actúe en su entereza sobre el hecho de la significación, sobre el entendimiento de la significación. Los agentes vitalmente concentrados son los del tacto, la cortesía del espíritu, el buen gusto, no en un sentido decoroso o cívico sino interior y ético. Tales enfoques y agentes no pueden ser formalizados lógicamente. Son modos existenciales. Su compromiso es, como estaremos impulsados a proponer, de tipo trascendental. Esto los hace en extremo vulnerables. Pero también “de la esencia”, es decir, esenciales. Acudo a la inferencia ética para concluir lo siguiente, para hacerlo moralmente, no lógica ni empíricamente, evidente por sí mismo. El poema es anterior al comentario. El texto original viene antes y no sólo en el tiempo. No es un pre-texto, una ocasión para un ulterior tratamiento exegético o metamórfico. Su prioridad es de esencia, de necesidad ontológica y de auto-suficiencia. Incluso la crítica o el comentario más importante, aunque sea el de un escritor o un pintor o un compositor sobre su propia obra, es accidental (la distinción aristotélica capital). Es dependiente, secundario, contingente. El poema a través de una ejecución particular, contiene y da cuerpo a su propia raison d'etre. El texto secundario no contiene un imperativo de ser. De nuevo las diferenciaciones aristotélicas y tomistas entre esencia y accidente son iluminadoras. El poema es; el comentario significa. El significado es un atributo del ser. Ambas fenomenologías son, según la naturaleza del caso, textuales. Pero identificar y confundir sus textualidades respectivas es confundir poiesis, el acto de creación, de otorgar existencia autónoma, con la razón derivativa, secundaria, de interpretación y adaptación. (Sabemos que el violinista, por dotado y penetrante que sea, “interpreta” la sonata de Beethoven, no la compone. Para mantener tentativo nuestro conocimiento de esta diferencia nos recordamos que el status existencial de una obra no representada, un texto no leído, un cuadro no visto, es filosófica y psicológicamente problemático.) De estos postulados éticos e intuitivos se sigue que la actual inflación de comentario y crítica, que la igualdad de peso y fuerza que el desconstruccionismo asigna a los textos primario y secundario, son espurios. Representan esa inversión en el orden natural de los valores y del interés que caracteriza un período alejandrino o bizantino en la historia de las artes y del pensamiento. De allí que la afirmación propugnada por un líder académico de la nueva semántica —“Es más interesante leer lo que dice Derrida sobre Rousseau que leer a Rousseau”— es una perversión no sólo de la vocación del profesor sino del sentido común, donde el sentido común es una expresión lúcida y concentrada de la imaginación moral. Tal perversión de los valores y de la práctica receptiva, por más lúcida que sea, no es sólo despilfarradora y confusa per se: es potencialmente corrosiva para las fuerzas creativas, para la verdadera invención en literatura y en arte. La presente crisis del significado parece coincidir con un período de enervación y de profundo auto-cuestionamiento en las artes y las letras. Donde los tigres no “arden brillantes” (Blake) los gatos reinan soberanos. Pero por más liberadora que yo la considere, la inferencia ética no asegura ninguna finalidad. No confronta en lo inmediato la suposición nihilista. Es formalmente concebible y argumentable que todo discurso y todo texto sea idioléctico, es decir, que sea un criptograma “de un solo tiempo” cuyas reglas de uso y desciframiento no son repetibles. Si Saul Kripke tiene razón ésta sería la versión fuerte de la visión de Wittgenstein sobre reglas y lenguaje. “No puede existir algo así como querer decir, significar por la palabra. Cada nueva aplicación que hacemos es un salto en la oscuridad; cualquier criterio presente puede ser interpretado para concordar con cualquier cosa que escojamos hacer. No puede haber entonces ni acuerdo ni conflicto”. De igual forma, es concebible y argumentable que toda asignación y experiencia de valor no sólo es indemostrable, no sólo es susceptible de irrisión estadística (en votación libre, la humanidad escogería el bingo antes que a Esquilo), sino que está vacía, es sin sentido (meaningless) en el manejo lógico-positivista del concepto. Conocemos la solución axiomática de Descartes a tal posibilidad. El postula el sine qua non de que Dios no confunde o falsea de modo sistemático nuestra percepción y comprensión del mundo, de que Él no alterará arbitrariamente las reglas de la realidad (en tanto éstas gobiernan la naturaleza y en tanto son accesibles a la deducción y aplicación racionales). Sin alguna presuposición fundamental de este tipo en relación con la existencia de sentido y valor no puede haber ninguna respuesta responsable, ninguna capacidad de respuesta eficaz (answering answerability) ni al acto de habla ni al ordenamiento o la selección de este acto de habla que llamamos texto. Sin algún salto axiomático hacia un postulado de la significación (meaning-fulness), no puede haber esfuerzo hacia la inteligibilidad o hacia juicios de valor, por más provisionales que sean (y nótese la parte de “visión” en lo provisional). Donde elude lo “radical” —la raíz etimológica y conceptual— del Logos, la lógica es en realidad un juego vacuo. Debemos leer como si. Debemos leer como si el texto ante nosotros tuviera significado. Este no será un único significado si el texto es serio, si nos hace corresponder a su fuerza vital. No será un significado —o figura (estructura, complejo) de significados— aislado de las presiones transformativas y reinterpretativas debidas a cambios históricos y culturales. No será un significado alcanzado por ningún proceso determinante o automático de acumulación y consenso. La(s) verdadera(s) comprensión(es) del texto, de la pieza musical o del cuadro puede(n) estar, durante un mayor o menor período de tiempo, en custodia de unos pocos, incluso de un testigo y responsable único. Sobre todo, el significado hacia el que tendemos no será nunca uno que la exégesis, el comentario, la traducción, la paráfrasis, la descodificación psicoanalítica o sociológica puedan agotar, puedan definir como total. Sólo poemas flojos pueden ser exhaustivamente interpretados o comprendidos. Sólo en textos triviales o de ocasión la suma del significado es la de sus partes. Debemos leer como si la situación temporal y ejecutiva de un texto importase. Los entornos históricos, las circunstancias culturales y formales, el sustrato biográfico, lo que podamos comentar o conjeturar de las intenciones de un autor, constituyen ayudas vulnerables. Sabemos que deberían ser severamente ironizadas y examinadas por lo que hay en ellas de azar subjetivo. Sin embargo importan. Enriquecen los niveles de atención y deleite; generan limitaciones a las complacencias y licencias de la anarquía interpretativa. Este “como si”, esta condicionalidad axiomática es nuestra apuesta cartesiano-kantiana, nuestro salto al sentido. Sin esto, la cultura literaria se convierte en narcisismo transitorio. Pero esta apuesta necesita a su vez un fundamento claro. Permítaseme señalar someramente los riesgos de finalidad, las suposiciones de trascendencia que, al comienzo y al final, subyacen en la lectura de la palabra como yo la concibo. Donde en verdad leemos, donde la experiencia ha de ser la del significado, lo hacemos como si el texto (la pieza musical, la obra de arte) encarnase (la noción se fundamenta en lo sacramental) una presencia real de ser significante. Esta presencia real, como en un icono, como en la metáfora actuada del pan y el vino sacramentales, es finalmente irreductible a cualquier otra articulación formal, a cualquier desconstrucción analítica o paráfrasis. Es una singularidad en la que concepto y forma constituyen una tautología, coinciden punto por punto, energía por energía, en ese exceso de significación sobre todos los elementos discretos y códigos de sentido que llamamos el símbolo o el agente de lo transparente. Estas no son nociones ocultas. Poseen la evidencia del lugar común. Son perfectamente pragmáticas, experienciales, repetitivas, cada una de las veces que una melodía viene a habitarnos, a poseernos incluso sin ser convocada; cada una de las veces que un poema, un pasaje en prosa se apodera de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos entrando en la médula de nuestra memoria y nuestro sentido del futuro; cada una de las veces que una pintura transmuta los paisajes de nuestras percepciones previas (los álamos están en llamas después de Van Gogh, los viaductos caminan después de Klee). Estar “habitado” por música, arte, literatura, responder y corresponder a esa ocupación como un anfitrión a un huésped —quizás desconocido, inesperado— en la noche, es experimentar el misterio usual de una presencia real. No muchos de nosotros nos sentimos movidos a, tenemos los medios expresivos para registrar la cualidad rectora de esta experiencia —como lo hace Proust cuando cristaliza el sentido del mundo y de la palabra en la pequeña mancha amarilla que es la presencia real de una puerta en la ribera de un río en el cuadro Vista de Delft de Vermeer, o como Thomas Mann cuando ejecuta en palabra y metáfora el abalanzarse sobre nosotros, el “vencernos” de la sonata Opus 111 de Beethoven. No importa. Es ésta una experiencia en la que nos encontramos completamente como en casa —un giro revelador— todas y cada una de las veces que vivimos un texto, una sonata, una pintura. Más aún, aunque lo hemos olvidado por mucho tiempo, esta experiencia, este compromiso con una presencia real es la fuente de la historia, los métodos y las prácticas de la hermenéutica y la crítica, de la interpretación y los juicios de valor en la herencia occidental. Las disciplinas de la lectura, la idea misma de interpretación y comentario ceñidos, la crítica textual tal como la conocemos, derivan del estudio de las Sagradas Escrituras o, más precisamente, de la incorporación y desarrollo en ese estudio de prácticas más antiguas de gramática, cotejo y retórica helenísticas. Nuestras gramáticas, nuestras explicaciones, nuestra crítica de textos, nuestros intentos por pasar de la letra al espíritu, son los herederos inmediatos de las textualidades de la teología occidental judeo-cristiana y de la exégesis bíblico-patrística. Lo que hemos hecho desde el enmascarado escepticismo de Spinoza, desde las críticas del iluminismo racionalista y desde el positivismo del siglo XIX, es tomar moneda vital, inversiones vitales y fedeicomisos del banco o la casa del tesoro de la teología. Es de allí de donde hemos tomado nuestras teorías del símbolo, nuestro uso de lo icónico, nuestras expresiones de aura y creación poética. Son préstamos de terminología y referencia, tomados de las reservas de teología, los que proporcionan a los lectores maestros de nuestro tiempo (tales como Walter Benjamín y Martin Heidegger) su licencia para practicar. Hemos tomado en préstamo, mercadeado, cambiado en moneda pequeña las reservas de autoridad trascendental. Muy pocos de nosotros hemos hecho algún pago. En sus puntos clave de discurso e inferencia, la hermenéutica y la estética, en nuestra civilización secular y agnóstica, son actos de pillaje más o menos conscientes, más o menos vergonzantes (y es precisamente esta vergüenza lo que hace resonante y tensamente iluminador el comentario de Benjamin sobre Kafka o el de Heidegger sobre Trakl o Sófocles). ¿Qué significaría reconocer, más aún, pagar estos préstamos masivos? Para Platón el rapsoda es alguien poseído por el dios. La inspiración es literal; el daimon entra dentro del artista, dirigiendo y extendiendo los límites de su persona natural. Buscando alguna seguridad por la imperiosa oscuridad, por la gran explosión hacia lo irregular de sus poemas, Gerard Manley Hopkins no contó ni con la percepción de unos pocos espíritus elegidos ni con la autoridad pedagógica del tiempo. El no sabía si su lenguaje y su prosodia serían alguna vez entendidos por otros hombres y mujeres. Pero esa comprensión no era de la esencia. La recepción y la validación, decía Hopkins, estaban en Cristo, “el único crítico verdadero”. Tal como está expuesto en Clio, el análisis y la descripción de Péguy del acto completo de la lectura, de la lecture bien faite, sigue siendo el más incisivo, el más indispensable que tenemos. Aquí está la proposición clásica de la simbiosis entre el escritor y el lector, de la generación colaboradora y orgánica del significado textual, de la dinámica de necesidad y esperanzas que enlaza el discurso con la vivificante (life giving) respuesta del lector y “recordador”. En Péguy las prerrogativas y la lógica del argumento son explícitamente religiosas; el misterio de la creación poética y artística y el de la recepción vital no son nunca del todo seculares. Un terrible sentido de blasfemia respecto del acto primigenio de creación, de ilegitimidad a los ojos de Dios, habita en todo movimiento de espíritu y de composición en la obra de Kafka. El soplo de la inspiración, contra el cual el verdadero artista buscaría cerrar sus labios aterrorizados, es el de aquellos vientos paradójicamente animados que soplan desde “las regiones inferiores de la muerte” en la sentencia final de El cazador Gracchus de Kafka. Tampoco son ellos de proveniencia secular, racional. En lo esencial, el arte, la música y la literatura occidentales, desde la época de Hornero y Píndaro a la de los Cuatro cuartetos de Eliot, el Doctor Zhivago o la poesía de Paul Celan, han hablado inmediatamente a la presencia o a la ausencia del dios. A menudo ese discurso ha sido agónico y polémico. El gran artista ha tenido a Jacob como patrono, luchando con el terrible precedente y el poder de la creación original. El poema, la sinfonía, la bóveda de la capilla Sixtina son actos de contra- creación. “Yo soy Dios”, dijo Matisse cuando terminó de pintar la capilla de Vence. “Dios, el otro artesano”, dijo Picasso en abierta rivalidad. En realidad bien podría ser que el modernismo se definiese mejor como esa forma de música, literatura y arte que ya no siente a dios como un competidor, un predecesor, un antagonista en la larga noche (la de San Juan de la Cruz, que es la de todo verdadero poeta). Bien pudiera haber en la música atonal o aleatoria, en el arte no figurativo, en ciertos modos de escritura surrealista, automática o concreta, una especie de boxeo de sombra. El adversario es ahora la forma misma. El boxeo de sombra puede ser técnicamente deslumbrante y formativo. Pero como gran parte del arte moderno sigue siendo solipsista. El retador soberano se ha ido. Y gran parte de la audiencia. No imagino que Él pueda ser convocado a volver a nuestra condición agnóstica y positivista. No supongo que una teoría de la hermenéutica y de la crítica cuyo compromiso sea teológico, o que una práctica de la poesía y las artes que denote, que implique la presencia real de lo trascendente o su “ausencia substantiva” de una nueva soledad del hombre, pueda obtener el asentimiento general. Lo que he querido clarificar es la duplicidad espiritual y existencial en gran parte de nuestros modelos actuales de significación y valor estético. Conscientemente o no, con vergüenza o indiferencia, estos modelos recurren y metaforizan en forma crucial la lengua, las imaginaciones y las garantías —abandonadas, no canceladas— de una teología o, al menos, de una metafísica trascendente. Las trivializaciones astutas, el lúdico nihilismo de la desconstrucción tienen el mérito de su honestidad. Nos informan que “de la nada, nada resultará”. En lo que a mí concierne, no veo cómo una teoría secular del significado y el valor, fundada estadísticamente, pueda afrontar a través del tiempo tanto el desafío desconstruccionista como su propia fragmentación en eclecticismo liberal. No puedo llegar a ninguna concepción rigurosa de una posible determinación de sentido o de alcance que no apueste a una trascendencia, a una presencia real, en el acto y el producto del arte serio, ya sea verbal, musical o de formas materiales. Tal convicción conduce a suposiciones lógicas que son excesivamente difíciles de expresar con claridad, por no decir de demostrar. Pero la posible confusión y, en nuestro clima actual de sentimiento aprobado, el embarazo inevitable que debe acompañar a toda confesión de misterio, me parecen preferibles a las evasiones resbalosas y los déficits conceptuales de la hermenéutica y la crítica contemporáneas. Son éstas las que me resultan infieles a la experiencia común, incapaces de dar testimonio de fenómenos tan manifiestos como el de la creación de una persona literaria que sobrevivirá mucho más allá de la vida de su creador (el grito de Flaubert moribundo contra “esa perra” de Emma Bovary), incapaces de aprehender desde dentro la invención de la melodía o las transmutaciones evidentes de nuestras experiencias del espacio, de la luz, de los planos y volúmenes de nuestro propio ser, provocadas por un Mantegna, un Turner o un Cézanne. Tal vez sólo dispongamos de la ausencia de Dios. Completamente sentida y vivida, esa ausencia es un agente y un misterium tremendum (sin lo cual un Racine, un Dostoievsky, un Kafka son de hecho irrelevancias o alimento para la desconstrucción). Inferir tales términos de referencia, aprehender algo del costo que se debe estar preparado a pagar al declararlos, es quedar desnudo para el no-saber. Creo que se debe correr el riesgo si se ha de tener el derecho de esforzarse hacia el ideal perenne, nunca totalmente realizado, de toda interpretación y valoración: que consiste en que, un día, Orfeo no se volverá, y la verdad del poema regresará a la luz del entendimiento íntegra, inviolada, vivificante, incluso fuera de la oscuridad, de la omisión y de la muerte.