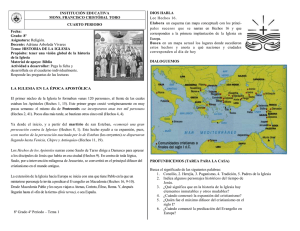Sobre la inconveniencia de la religión [y el cristianismo]
Anuncio
![Sobre la inconveniencia de la religión [y el cristianismo]](http://s2.studylib.es/store/data/000299213_1-bfb3ce8fed08c98d7b7510b782cf91d9-768x994.png)
Sobre la inconveniencia de la religión (y el cristianismo) “¡Ser, ser siempre, ser sin término! ¡Sed de ser, sed de ser más! ¡Hambre de Dios! ¡Sed de amor eternizante y eterno! ¡Ser siempre! ¡Ser Dios!” (Unamuno, El sentimiento trágico de la vida) Religión. ¿Por qué esa palabra puede sonar amenazadora, casi tanto como la Biblia o la Inquisición? En nombre de ella la historia ha dado esos vuelcos que aún ahora espantan a las personas. ¿Valió la pena tanto sacrificio o fue el engaño más grande que se le haya podido vender a la humanidad: la existencia de un dios bueno, todopoderoso, interesado en la marcha del ser humano, a imagen y semejanza de él? Alguien le agradecía a dios el hecho de que existan cosas tan complejamente cómicas como la monogamia del matrimonio y la religión. El inefable Nietzsche, autor que nunca falta en estos temas, solía decir que el cristianismo había nacido para darle un alivio al corazón, pero que primero necesitaba abrumar al corazón para luego poder aliviarlo. Cruel mecanismo. Por definición, la religión se vale de los temores y las debilidades del hombre. Desde antaño, cuando se suponía que las oraciones servirían para aplacar la cólera de los dioses de la naturaleza hasta ahora, en que vemos cómo las fanáticas ramificaciones del catolicismo se ajustan, como ofertas, a las recientes angustias que la modernidad ha traído consigo: desempleo, violencia, fanatismo. Y es que, en épocas de libre mercado, el cristianismo también ha debido mutarse y adaptarse como un parásito. Y hacer que su dios sea un producto consumible. La religión nace, curiosamente, por la necesidad del hambre material, y no espiritual. Los primeros hombres creían que de alguna forma podrían mejorar sus fuerzas (o su suerte) para sobrevivir. Luego, superada esta necesidad con la technique, se inclinaron a pensar por el lado de la muerte. Las tumbas, las criptas, fueron recursos de esos hombres para asegurarles a sus muertos (y a sí mismos también) de que no desaparecerían totalmente de este lado. Y es que ése fue y será el temor de todos: de que el vivir, y toda esa acumulación de experiencia (dolor, pena, soledad, porque lo que produce placer no cuesta nada superar y sí abandonarlo) sólo durara unos cuantos puñados de años, un fragmento del tiempo universal. Lo que de por sí dice bastante del carácter egocéntrico del ser humano. Su conciencia sólo le ha traído más preocupaciones con respecto a la vida que cualquier otro animal. Las ansias de prolongar su existencia lo han convertido en un ser sumamente cerrado y egoísta. Algo que, 1 contradictoriamente, iría contra la moral propugnada por el cristianismo o cualquier otra religión. La del supuesto bien. Spinoza planteaba que cada cosa, en cuanto es en sí, se esfuerza por perseverar en su ser. O sea que nuestra esencia, aquello que gnósticamente nos dirige por dentro, es sólo el impulso a no morir, el esfuerzo de seguir siendo lo mismo. ¿Qué tenemos entonces? El ánimo de no disolvernos en la nada, de prolongar nuestras conciencias más allá de todo lo que existe, y allí es donde entra el papel de dios. Un dios, cualquier dios. Entonces tenemos que la conciencia de nuestra existencia se formula a partir de la necesidad de prolongarla. Con la idea de la divinidad y la vida eterna la conciencia se angustia, se preocupa. Como decía Miguel de Unamuno, sólo queremos saber de dónde venimos para poder averiguar adónde vamos. No es que nos interese dios en toda su magnitud: nuestra curiosidad y adoración a éste proviene del lado de desear no desaparecer, no perderse en el vacío, de acompañarlo en su eternidad. Es en las alternativas de este pensamiento donde la religión ha jugado un papel importante: o el hombre muere del todo y entonces la desesperación, o el hombre no muere del todo, o no puede saberlo. En estas dos últimas surge la resignación, y entonces el hombre se compromete, a cambio de la esperanza, a aceptar cualquier cosa. Por eso es tan importante la fe dentro de toda religión. ¿Acaso la razón puede importar mucho cuando sabe el hombre lo que le espera (cualquiera de estas tres opciones)? Fue Pascal, el famoso autor de las probabilidades matemáticas, quien propuso, con fría lógica, que había de creer en el juego de dios porque, de no existir, nada tendríamos que perder, y de existir, porque estaríamos condenados por toda la eternidad. Ahora, el porqué de este ensayo. La religión se alimenta de las creencias individuales, referidas a la conciencia de cada persona, y las colectivas. Aunque no debería haber interferencias entre ellas finalmente acaban en conflictos: polémicas como el aborto o la eutanasia son discusiones de las repercusiones de la vida personal en lo social. ¿Por qué el cristianismo se inmiscuiría en estas decisiones? Porque tiene la idea de que los hombres son llamados a la salvación como comunidad. Una especie de socialismo del alma. Y no se le ocurre al cristianismo mejor idea que pretender lograr una sujeción a una moral angustiosa y obsesiva, la que denominó del ‘bien’. Aunque el hombre tuviera que anularse a sí mismo. Y es que se dice que uno de los aportes del cristianismo ha sido el libre albedrío, la libertad de elegir un camino que definitivamente no esté marcado por un destino, por un capricho de la divinidad. Pero lo que no se menciona es que se trata de una especie de libertad obligatoria sólo para el bien, inclinada a obedecer a una moral ya determinada en valores prefijados por la Iglesia misma. En este sentido, ya existe por anticipado una división maniquea, una separación de lo 2 considerado bueno y lo malo, y a la persona sólo le queda seguir el camino de lo primero. Tiene libertad para moverse únicamente dentro de este ámbito, más no para probar de aquello que se ha considerado como malo. Aquel que se desvía de esta premisa ha de sufrir las consecuencias, y la Biblia está llena de esa retórica amenazante denominándolas tentaciones, castigos y culpas. ¿Pero, y de dónde nace esa inclinación hacia lo ‘bueno’? Fuera de la explicación común de la supervivencia de la especie –tal como lo plantea el quinto mandamiento de Moisés-, habría que remontarse a los orígenes paganos del cristianismo. Los griegos creían, saludablemente, que sus dioses conservaban tanto las virtudes como los defectos de los seres humanos, es decir, sus imperfecciones (hoy, tras dos mil años de cristianismo, un dios defectuoso sería, aparte de inconcebible, un dios demoníaco, la derivación prejuiciosa y malintencionada del término pagano). Y decimos saludablemente porque sus creencias no obligaban a los helenos a comportarse de una forma determinada. Hasta que, en cierto momento, el idealista Platón considerara que para llegar a la perfección habría que aspirar al grado máximo del conocimiento, lo que finalmente se traducía en un buen comportamiento para con los demás. De allí, fue una cuestión de tiempo para que la naciente Iglesia Católica adoptara ese discurso y lo moldeara, junto con las interpretaciones aristotélicas de San Agustín, de acuerdo a su ideología. El cristianismo, al buscar constantemente la realización del bien, se opone a las fuerzas de la naturaleza, unas leyes que, por lo demás, se basan tanto en la creación como en la destrucción. En ello radica el equilibrio de la naturaleza, proceso natural que sin embargo la religión condena, porque considera a la destrucción como la encarnación del mal. Y como todos acabamos en la muerte, entonces el demonio es el culpable de todo. El mensaje que subyace a todo esto es: ‘a ser buenos hasta la estupidez, que dios no nos permitirá morir’. Y sobretodo a obedecer a la Iglesia, que es su representación aquí, en la tierra. Sören Kierkegaard, aún convertido al cristianismo, afirmaba que esa tendencia a erigir pecados de todo aquello que pueda considerarse como negativo a una (utópica) buena relación entre las personas, resultaba bloqueadora de la experiencia de la vida misma. Que había que saber discernir, por cuenta propia, aquello que esté bien o mal, y para eso había que disponerse a transgredir, siquiera por probar, los límites del pecado. La elección como una forma de existir en libertad. Existencialismo, que le dicen. Pero es que la Iglesia, la institución del cristianismo, tuvo un interés de gobernar en la tierra y en las mentes valiéndose de su carácter extraterrenal. Allí está San Agustín, quién prácticamente se inventase la extraña idea de que el ‘pecado original’ se transmitía por generaciones a través de la procreación, aún cuando eso no estaba escrito en la Biblia. La razón: llamar la atención sobre las teorías apocalípticas y relacionarlas con la necesidad de la entrega a Cristo. El contexto: un período 3 en el que la iglesia perdía credibilidad. Como diría un hedonista Byron, el mejor profeta del futuro es el pasado. No obstante, tampoco caigamos en la simpleza de decir que la religión puede ser una forma de poder. No hay nada nuevo en ello. Siempre habrá formas válidas para someter a los hombres. El otro problema es que las personas, por su propia cuenta, buscan someterse a la religión. En ello radica el principal problema de ésta: al delimitarse sobre un aspecto determinado (el lado del bien) delimita también la existencia de las personas. Así, como toda religión, el cristianismo se plantea como necesidad urgente el creer en la eternidad (‘la salvación del alma’), y su dios es el responsable de la existencia del hombre, es su consuelo y protección contra el mundo exterior. Nos percatamos entonces que la religión se genera a partir de una insatisfacción, aún cuando el hombre nunca lo reconozca. Es por ello que la fe puede contraponerse a la razón: la fe es su garantía, porque la fe hace de su dios una ley. Si la fe no diera esperanza, no existiría. A lo que se quiere llegar es que este dios al cual la religión se refiere no puede existir como desearíamos. Mucho menos importarle lo que somos. Sólo si consideramos esto podríamos ir más allá de nuestra individualidad. La libertad está en ello. No se trata de asumir una actitud negativa ante la religión (porque en el fondo se comprende lo que se busca) sino sólo ser crítico con lo que propone y los alcances que pretenda tener en el hombre. ¿Acaso el suicidio, el aborto, el crimen, o la homosexualidad, nos llevará a perder la gracia de dios? El no usar anticonceptivos ¿condenará mi alma y hará que mi eternidad sea difícil y dolorosa? Tampoco se trata de creernos autosuficientes en la razón. Es sólo que debemos reconocer que puede existir otro lado que nos hará equilibrarnos, reconocernos como seres que se encuentran entre el placer y el dolor. Hallar el mal en nosotros, transgredir el pecado por conocer, no nos convertirá en absurdos adoradores de monstruos infernales dispuestos a engullirse almas de inocentes. Aceptar el mal significará aceptar nuestra naturaleza, nuestras inclinaciones, emparejar la aburrida balanza del bien (irreal precisamente porque carece de su contraparte) y ganar una libertad que, si bien no nos hará inmortales, nos permitirá saborear cada una de las experiencias que esta cruel, pero imprescindible realidad, nos ofrece. ¿Para qué la inmortalidad, si el mundo se nos escapa de las manos todo el tiempo? Acordémonos del escritor Italo Svevo en ‘La conciencia de Zeno’: “La religión que necesitaba no requería tiempo para adquirirse o practicarse. ¡Una genuflexión y el regreso inmediato a la vida! Nada más”. 4