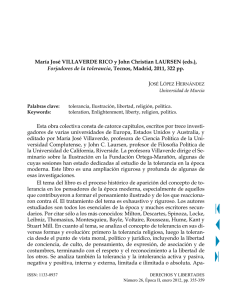29) Introducción a Forjadores de la Tolerancia, por María José
Anuncio

1 Introducción1 En 1572, durante la noche de San Bartolomé fueron masacrados en Francia unos 10.000 hugonotes a instancias de los católicos intransigentes de la Liga, y en los cincuenta años anteriores estallaron en ese país ocho guerras de religión. En 1641 los irlandeses cometieron en el Ulster todo tipo de crueldades, asesinatos y torturas contra los “herejes” ingleses2, según relata Hume en su Historia de Inglaterra; a la vez los disidentes escoceses fueron víctimas de la represión inglesa bajo Carlos II. Son solo un par de ejemplos de persecución religiosa pero en las notas que tomó Montesquieu para su proyectada Historia de la intolerancia figura un amplio catálogo de los desmanes, abusos, tropelías y violencia causados en nombre de las religiones (ver el capítulo de Minuti “La historia de la intolerancia en Montesquieu). ¿Por qué hoy somos menos intolerantes en materia de religión, aunque las creencias religiosas puedan jugar aún un papel no desdeñable en muchos conflictos armados? Una de las posibles respuestas es que los credos religiosos han acabado por resultarnos indiferentes tal y como pronosticaba –y anhelaba- David Hume. Es probable que con la separación entre Iglesia y Estado (cuyo primer mojón se remonta posiblemente al Conflicto de las Investiduras en el siglo XI, pero que tuvo un larguísimo discurrir posterior) y la secularización de la sociedad y del pensamiento occidental (que se gesta en el siglo XVII), las concepciones religiosas de los demás se hayan convertido para nosotros, en términos generales, en indiferentes. Si hoy la mayoría de los occidentales respetamos las diferentes creencias religiosas –excepto las fanáticas- tal vez sea porque sabemos que son inofensivas y no van a tener repercusiones negativas ni para nosotros ni para el resto de la sociedad. Pero en los siglos XVI, XVII y aún en el XVIII las ideas religiosas no eran inofensivas (aún perduraba, por ejemplo, la Inquisición en España) y la religión determinaba por lo general la moral y los comportamientos. La intransigencia solía ser la norma. Algunos 1 Los capítulos de María José Villaverde, John Christian Laursen, Sébastien Charles, Gerardo López Sastre, y Rolando Minuti son fruto del proyecto de investigación "Crítica de la religión, imágenes de la alteridad y cosmopolitismo. Una nueva lectura del pensamiento ilustrado y una defensa de su vigencia" financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. FFI 2008-00725/FISO). Los editores agradecen al director del proyecto, el profesor Gerardo López Sastre de la Universidad de Castilla – La Mancha, su generosa ayuda para hacer posible este libro. 2 Los cambios en la manera de entender la herejía han sido estudiados por J. C. Laursen, ed., Histories of Heresy in Early Modern Europe (New York: Palgrave Macmillan, 2002) y Ian Hunter, J.C. Laursen, y Cary Nederman, eds., Heresy in Transition (Aldershot: Ashgate, 2005). 2 teólogos católicos (como el abate Bergier) defendían abiertamente la intolerancia en aras de “su” verdad pero también algunos ilustrados franceses (tanto católicos como protestantes), que blandían la bandera de la lucha contra el fanatismo hacían gala de una fiera intransigencia (por ejemplo Voltaire o Rousseau. Ver el capítulo de Villaverde sobre el “tolerante” Rousseau y el “fanático” Bergier; el de Jonathan Israel “Tolerancia e intolerancia en los escritos de los antiphilosophes franceses. 1750-1789”, en el que revela que los anti-ilustrados franceses no eran siempre tan irracionales, dogmáticos e intolerantes como les gustaba proclamar a algunos philosophes; y el de Sébastien Charles sobre Voltaire). Según destaca Israel en su capítulo, las controversias en torno a la tolerancia religiosa que crisparon a católicos y protestantes durante el siglo XVIII muestran claramente que esta cuestión, uno de los quebraderos de cabeza de la Ilustración, seguía siendo profundamente controvertida y de hecho irresoluble, no solo para el gobierno o para la política eclesiástica, sino también en el terreno práctico o en el puramente filosófico. La tolerancia seguía siendo un problema sin solución porque una tolerancia verdaderamente ilimitada, -tal y como reclamaban algunos de los ilustrados de más renombre como Diderot o D’Alembert- era inviable tanto desde el punto de vista teórico como práctico en el contexto de la sociedad del Antiguo Régimen y en cualquier otra sociedad no secular. Y es que era aún difícil desasirse de la trascendencia propia de los siglos medievales porque la religión, además de alumbrar presuntamente la vía para lograr la salvación, objetivo todavía primordial en esos tiempos, proporcionaba el conjunto de normas éticas necesarias para vivir en sociedad. Era pues un elemento esencial para apuntalar el edificio sociopolítico (porque el sistema de castigos y recompensas que prometía en el más allá respaldaba el código moral establecido en esta vida) y una formidable herramienta de control social (hoy arrumbada por otras como la educación pública o los medios de comunicación) para unos Estados de carácter confesional. Incluso en los Países Bajos, símbolo por excelencia de la tolerancia y de la libertad en el siglo XVII y tierra de acogida de los disidentes religiosos europeos, existía un credo oficial (establecido en el Sínodo de Dordrecht) cuyo desacato público acarreaba penas que oscilaban entre multas que podían ser cuantiosas, el destierro e incluso la prisión (ver al respecto el capítulo de Henri Krop “La represión del cartesianismo en los tolerantes Países Bajos” y el de María José Villaverde “Spinoza: persecución, ateísmo, alquimia”). 3 Este libro trata pues de tolerancia. Pero trata esencialmente de tolerancia religiosa porque en los siglos XVI, XVII y XVIII la idea de tolerancia estaba íntimamente asociada al ámbito religioso. Desde Le Nouveau Cynée de Eméric Crucé, uno de los primeros gritos a favor de la tolerancia publicado en 1632 por un testigo horrorizado por la matanza de San Bartolomé, los escritos en demanda de libertad religiosa proliferan (la Carta sobre la tolerancia de Locke, las cartas LX y LXXXV de las Cartas persas de Montesquieu, el Tratado sobre la tolerancia de Voltaire, las Cartas sobre la tolerancia de Turgot, etcétera). Es cierto que la religión no era la única faceta de la existencia humana en la que estaba en juego la tolerancia, pero sí la más significativa. Aún así sobre el tapete estaba también lo que Spinoza llamaba libertas philosophandi, que requería la libertad de pensamiento y de expresión, derechos que en la época aún no estaban reconocidos. Pero además se carecía de tolerancia en otras dimensiones de la vida humana que tenían que ver con el comportamiento. Algunos países protestantes (como la Ginebra de Calvino) y algunos autores de confesión calvinista (como Rousseau), prohibían o estaban en contra de los bailes, el teatro, la asistencia a tabernas, etcétera, y posteriormente, en los últimos años del siglo XVIII, los jacobinos reglamentaron incluso el vestir y la apariencia física (requerimiento de llevar el pelo largo y barba). Al control de dichos aspectos de la vida privada se sumó la implantación del culto a la Razón y el desmantelamiento de la estructura jerárquica católica. Más tarde con el centralismo napoleónico, se impuso una nueva forma de intolerancia con la imposición del francés como lengua única que con el tiempo conllevó la práctica desaparición de las treinta y tantas lenguas existentes en Francia hasta entonces. Estas páginas hablan pues del lento discurrir de la tolerancia hasta convertirse en libertad, en respeto, en reconocimiento. Y es que con el paso de los años, el significado del término ha ido variando. Comenzó siendo utilizado en la historia de las ideas para hacer referencia a las cosas que no nos gustan pero que soportamos. Aunque la idea de que debemos aguantar a personas cuyas concepciones, religiones o costumbres consideramos falsas, erróneas o perjudiciales -aún cuando esté en nuestras manos el poder o la posibilidad de reprimirlas- no ha estado muy generalizada en la historia de la humanidad, sin embargo ha sido por lo general considerada una virtud, algo necesario (aunque es cierto que algunos teólogos identificaban tolerancia y pecado). Al comienzo de la época moderna en la mayoría de las lenguas europeas se usaron cada vez más variantes lingüísticas de la palabra “tolerancia” para describir esta actitud. Significaban sufrir o soportar, en el sentido en que las vigas de un puente pueden tolerar peso hasta 4 que se hunde, hasta que la tolerancia acaba convirtiéndose en oposición activa o en persecución. Tal vez pueda entenderse mejor el significado del término si lo consideramos, a la manera de Wittgenstein, como parte de un conjunto de expresiones tales como “coexistencia pacífica”, “neutralidad armada” e incluso “darles una nueva oportunidad”. Visto desde un enfoque negativo la tolerancia puede ser una forma de despreocupación, desinterés, negligencia, indolencia o apatía, es decir, de no corregir cosas que deberían rectificarse o problemas a los que se deberían aportar soluciones. Puede ser también una forma de mirar para otro lado y dejar pasar cosas que no deberíamos consentir. En ese caso puede ser discutible que la tolerancia sea una virtud aunque a veces la desatención puede ser mejor que el celo excesivo o el fanatismo. La pregunta que cabría plantearse es si tolerancia y libertad pueden considerarse términos sinónimos. Kamen, en un famoso libro, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, define la tolerancia como “la concesión de libertad a quienes disienten en materia de religión”. Dicha libertad se habría ido gestando a lo largo de un proceso cuyo primer paso consistió en dejar de reprimir opiniones o prácticas religiosas que diferían de las profesadas por la mayoría de la población o por el gobernante, y que culminó en el reconocimiento del derecho de los individuos a que se respetara su libertad en multitud de ámbitos, muchos de los cuales tenían que ver con su identidad como personas, con la manera en que se veían a sí mismas, y por tanto con su derecho a actuar “expresivamente”, es decir, con su capacidad para manifestar exteriormente su forma de ser interna (ver el capítulo de Gerardo López Sastre “Más allá de la tolerancia. De la Ilustración al Romanticismo”). La tolerancia habría dejado de entenderse como una concesión paternalista de quien cree saber que el otro está en el error, (aunque se muestre dispuesto a soportarlo) para reconocer el derecho de cada persona a regir su vida de acuerdo con sus propios criterios. Lo que supondría concebir las sociedades como necesariamente plurales y diversas, algo positivo a lo que habría que dar la bienvenida. Este cambio de perspectiva se produciría, según López Sastre, con la llegada del romanticismo, que trascendería la noción alicorta de tolerancia de la Ilustración para reclamar algo más: el reconocimiento y el respeto de la diversidad. El naciente pluralismo requeriría pues aceptar que los demás no tienen que ser como yo, ni llevar una vida idéntica a la mía, y que lo que es bueno para mí puede no serlo para otras personas. Ya no se trata de tolerar sus diferencias (como un mal que en mi generosidad estoy dispuesto a soportar), sino de reconocerlas y respetarlas. 5 Este sería el criterio de algunos pensadores del siglo XIX como John Stuart Mill que trascendieron los postulados ilustrados, pero ya antes Kant, Goethe, Thomas Paine o el conde de Mirabeau marcaron el camino. Las palabras de Mirabeau: “no vengo a predicaros tolerancia. La ilimitada libertad religiosa es, a mi juicio, un derecho tan sagrado, que la palabra tolerancia –con la cual pretende expresársela- me parece, hasta cierto punto tiránica. En efecto, la existencia de autoridades con poderes para tolerar significa un ataque a la libertad de pensamiento; porque, justamente si tolera, tiene también el poder de no tolerar” señalizarían la línea de demarcación que separa la tolerancia gubernamental (la decretada por Federico II de Prusia o José II de Austria), de la tolerancia institucional o derecho a la libertad. En términos parecidos se manifestaba Thomas Paine en sus Derechos del hombre: “la Constitución francesa también ha abolido la Tolerancia y la Intolerancia, o renunciado a ellas, y ha establecido el DERECHO UNIVERSAL DE CONCIENCIA. Tolerancia es no lo contrario de Intolerancia, sino su imagen complementaria. Ambas cosas son despotismo”. Y de modo similar criticaba Goethe la noción de tolerancia como mero permitir o soportar: “tolerancia debería ser una actitud provisional: tiene que conducir al reconocimiento. Permitir o soportar (dulden) es ofender” (ver los capítulos de Gerardo López Sastre y Joaquín Abellán). Asimismo el concepto de tolerancia de Kant es, según expone Joaquín Abellán en su capítulo “Immanuel Kant: la tolerancia como respeto” un corolario de su exigencia de dignidad para las personas. Pues limitar la libertad individual en la esfera religiosa significa para el filósofo alemán limitar la autonomía de la persona en aras de una verdad religiosa establecida unilateralmente. Pero además quienes toleran a los demás sin respetarles violarían el principio del respeto a la dignidad del ser humano. E incluso si la tolerancia se instaurase por motivos pragmáticos, religiosos o éticos, se estaría relativizando el respeto debido al otro como persona y como “fin en sí mismo” que debe ser recíproco, general, y horizontal (entre iguales). La tolerancia que proclama Kant sería no solo una virtud civil (una virtud en las relaciones entre las personas) sino también una virtud política (propia del Estado de derecho). La noción de tolerancia kantiana trascendería así la mera actitud de “soportar” o “permitir” otros credos religiosos (algo que se había convertido en usual en algunos Estados europeos), pues Kant concibe como expresión de progreso y como manifestación del carácter ilustrado de un gobernante que éste vaya más allá, y considere un deber “no prescribir 6 nada en los asuntos religiosos, sino dejar total libertad en ellos” e incluso rechazar el nombre de “tolerancia“ por lo que éste tiene de arrogancia. Pero ya antes Leibniz había abierto nuevos horizontes y rechazado las tesis sobre tolerancia de Locke y de Bayle por considerarlas restrictivas, es decir, porque defendían una simple coexistencia pacífica de las religiones y una libertad de conciencia que no desarrollaba aspectos más complejos del conocimiento y reconocimiento de los otros de las otras religiones, de las otras culturas-. El fue uno de los primeros forjadores que desplazó el foco de la tolerancia del simple soportar a los demás a la búsqueda del conocimiento del otro en aras de la reconciliación religiosa de las Iglesias cristianas, uno de los principales objetivos de su vida (ver el capítulo de Concha Roldán, “La idea de tolerancia en Leibniz”). Pero es probablemente Kant quien culmina el proceso iniciado con Spinoza, que conduce a liberar e independizar la moral de la religión y a fundamentarla exclusivamente sobre la razón, un proceso característico de la modernidad que tiene su correlato en la inicial ruptura entre ética cristiana y religión (Maquiavelo), en la posterior separación entre moral y justicia (con Hobbes aniquilando la antigua noción de justicia escolástica basada en la igualdad y transformándola en el cumplimiento de los pactos), y la ulterior segregación entre moral y economía. Así pues, lector, en estas páginas hablamos de los forjadores de la tolerancia, de los pensadores que la hicieron posible y lucharon por ampliar sus límites, de los que fueron víctimas de la intolerancia e incluso dieron sus vidas por forjar un mundo más libre (ver el caso de los hermanos Koerbagh en el capítulo de Krop y en el de Villaverde sobre Spinoza). Pero también desvelamos sus incoherencias, sus contradicciones, sus paradojas, y los límites en los que circunscribieron la tolerancia. Porque ellos también fueron deudores del círculo dentro del cual cada época histórica traza los límites de lo que tolera y ¡ay! de aquellos que se atrevieron a sobrepasar dichos confines, a violar el consenso que fijaba dichas fronteras y que sentenciaba qué ideas o grupos sociales o religiosos quedarían excluidos. Lo que no significa que años más tarde, desde principios y contextos diferentes, no surja un nuevo consenso que dinamite los antiguos límites y establezca unos nuevos. Así en los siglos XVII y XVIII se solía tolerar la esclavitud (Locke se refiere sin asomo alguno de crítica a los esclavos obtenidos en una guerra justa en el Ensayo sobre el Gobierno civil. Véase también su Constitución de Carolina) e incluso la Asamblea francesa, a pesar de proclamar en su Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 la libertad e igualdad de todos los hombres –pero no 7 de todos los seres humanos sino solo de los varones- rehusó abolir la esclavitud en las colonias a pesar de las voces que clamaban por su supresión (ya Turgot, en su época de ministro de Luis XVI se refería a la esclavitud como comercio de carne humana). Hoy los casos aislados que se descubren escandalizan a la opinión pública mundial pero tal vez lo que escandalice a las generaciones futuras sea la pobreza en el tercer mundo o el maltrato a los animales. Los límites de los forjadores de la tolerancia se explican pues –aunque no se justifiquenporque al fin y al cabo ellos también eran hombres de su época y estaban inmersos en unos esquemas mentales de los que difícilmente podían escapar. Aunque no todas sus argumentaciones sean razonables desde nuestra perspectiva actual. Se puede entender, por ejemplo, que una mayoría de la población inglesa se resistiera a tolerar a los católicos porque en la década de 1690 los veían como una amenaza para la nación, aunque hoy consideremos exagerada dicha percepción. Muchos forjadores de confesión protestante como Milton, Locke o Bayle se mostraban reacios a tolerar a los católicos (los papistas) que obedecían a un soberano exterior (el Papa) y profesaban una religión abiertamente intolerante. Pero Locke era consciente de que los católicos podían ser personas leales, a pesar de lo cual justificó su exclusión (ver el capítulo de Laursen “Puntos ciegos en la teoría de la tolerancia: Milton, Spinoza, Locke y Bayle”). Pero no solamente los católicos estaban en el punto de mira de muchos pensadores “tolerantes”. También los grupos intolerantes, los ateos, los milenaristas y otros grupos catalogados como supersticiosos quedaban generalmente excluidos de la tolerancia. Bayle, a pesar de ser más tolerante que Locke, excluía también a los profetas, milenaristas y fanáticos y no se oponía de manera clara a utilizar instrumentos como la tortura, la picota o la hoguera para eliminar a todos ellos en caso necesario. Por su parte Montesquieu pensaba que si una religión, aunque fuera intolerante, estaba ya implantada en un país, no había más remedio que tolerarla pero si se trataba de nuevas sectas que podían ser erradicadas fácilmente, no se justificaba tolerarlas, lo que se interpretó como una justificación de las antiguas persecuciones religiosas de los paganos o del intento de extirpar el cristianismo en China y Japón. (Ver el capítulo de Minuti “La historia de la intolerancia en Montesquieu”). Y casi todos (con la excepción quizá de Spinoza y de Hume) eran renuentes a tolerar –y no digamos a respetar- a los ateos –. Spinoza, al decir de Villaverde, fue el más tolerante de los forjadores tal vez por ser el más perseguido. (Pero la persecución no explica por si sola el carácter críptico y el doble lenguaje de su obra que habría que achacar asimismo a su pasión por la 8 alquimia (ver su capítulo “Spinoza. Persecución, ateísmo, alquimia”) . Los editores de 3 este libro, Laursen y Villaverde, disienten abierta pero cordialmente sobre la actitud de Spinoza hacia el ateismo y en especial sobre la forma de interpretar el capítulo XIV del Tratado Teológico- Político, clave para entender su posición (ver el capítulo de Laursen “Puntos ciegos en la teoría de la tolerancia: Milton, Spinoza, Locke y Bayle” y el citado de Villaverde). Según la mentalidad de la época, los no creyentes no eran personas fiables y no respetarían los acuerdos ni los contratos ni el andamiaje legal sobre el que se alzaba la sociedad (al no estar sujetos a las leyes divinas). Y es que la religión era aún la espina dorsal de la moralidad y quien no creía en Dios no podía tener una conducta ética. De ahí la extrañeza que podía despertar la existencia –inconcebible para la época- de ateos “virtuosos” (Bayle). Es cierto que algunos ilustrados –como Turgot o Hume, por ejemplo- soñaban con que el progreso y la extensión de la tolerancia acabarían por extinguir la religión o al menos convertir las creencias religiosas en inofensivas. Hombres y mujeres estarían entonces capacitados para guiarse por su razón y comportarse éticamente sin necesidad de obedecer a los preceptos religiosos. Pero mientras tanto, aunque los forjadores de la tolerancia denunciaban las persecuciones y las matanzas cometidas en nombre de la religión (ver el citado capítulo de Minuti sobre la historia de la intolerancia de Montesquieu), admitían no obstante el papel positivo que cumplía (por ejemplo Voltaire). Hasta Spinoza, el más demócrata de los apóstoles de la tolerancia (el único que no exigía ser propietario para tener derechos políticos), compartía la visión elitista propia de la época (la utilidad de la religión para el pueblo en tanto código moral) aunque se esforzaba por extender la “luz” entre aquellos adeptos aptos para prescindir de las creencias religiosas y hacer de la virtud su única guía. Como afirmaba Voltaire, la moral era la religión de los fuertes y la religión era la moral de los débiles (ver el capítulo de Sébastien Charles). Los ensayos que aquí figuran fueron encargados con el objetivo de desvelar algunas de las paradojas que salpican las teorías de la tolerancia de comienzos de la modernidad. Una paradoja es, por ejemplo, creer que la tolerancia nos obliga a tolerar a los intransigentes y por tanto a permitirles ser intolerantes. Ya nos hemos referido anteriormente a la veta de intolerancia que mostraron algunos ilustrados franceses y al 3 Para la posición de Villaverde se puede consultar asimismo su prólogo a Baruch Spinoza, Tratado teológico-político. Tratado político, Tecnos, Madrid, 2010. 9 ramalazo de intransigencia de algunos apóstoles de la tolerancia. Pero Luisa Simonutti, en su ensayo “Obsesión con la verdad: paradojas de Pierre Bayle”, incide en las paradojas planteadas por Bayle, el amante por excelencia de las contradicciones que se dedicó con ahínco a desvelarlas en sus escritos y a socavar todas las verdades que encontraba. Uno de los casos más controvertidos que suscita el pensador hugonote es el de la conciencia errada. Pues si se justifica la tolerancia en base a que las personas no son responsables de los errores que cometen sus conciencias ¿no se debería tolerar también a aquéllos cuyas conciencias les impulsan a la intolerancia y les dictan la persecución de otras confesiones? La defensa de la conciencia errada no impidió, sin embargo, a Bayle respaldar la persecución del Estado contra los católicos que predicaran sobre cuestiones subversivas, así como justificar su exclusión de los cargos públicos. Y, aunque en los Pensamientos sobre el cometa se refería a la posible existencia de una comunidad de ateos virtuosos, en el Comentario filosófico reiteró que los magistrados podían castigar a quienes representaran una amenaza para las leyes fundamentales del Estado, incluyendo “a quienes niegan la providencia” (ver el capítulo de Laursen “Puntos ciegos en la teoría de la tolerancia”). Otro de los capítulos de este libro, “El lado intolerante de la utopía de Denis Veiras”, también de John Christian Laursen, ejemplifica cómo algunas utopías de la modernidad, a pesar de dibujar unas sociedades ideales caracterizadas por extraordinarios avances técnicos y científicos, tienen mucho de modelos represivos e intolerantes, de donde se deduce que el progreso y la tolerancia no van necesariamente unidos. Pero el caso más increíble y desconcertante es el que abordan Jakob De Roover y S. N. Balagangadhara en su capítulo “La paradoja de la tolerancia moderna en sus inicios: de Europa a la India”, donde nos narran cómo los gobernantes ingleses de la India, aunque escandalizados y horrorizados por prácticas indígenas como el sati (el sacrificio ritual de las viudas hindúes en las piras funerarias de sus maridos), las autorizaron apelando a Locke y a la tolerancia religiosa propia de la tradición protestante. Los autores de este ensayo nos animan a preguntarnos si la tolerancia europea de la que nos enorgullecemos no seguirá dependiendo hoy de presupuestos teológicos como ocurría en el siglo XIX. Este libro trata también de romper clichés y de combatir ideas preconcebidas. ¿Fueron los disidentes puritanos quienes abrieron la vía a la tolerancia? Durante mucho tiempo el paradigma reinante en la historia de las ideas sostenía que la tolerancia había surgido en el siglo XVII gracias a los protestantes del norte de Europa pero últimamente una 10 serie de estudios solventes retrotraen la teoría y la práctica de la tolerancia hasta la Edad Media4 y algunos trabajos han descubierto incluso algunos principios de tolerancia en la antigua Persia y en China5. El capítulo de Ian Hunter “Libertad religiosa y coacción racional. Thomasius y Locke sobre la tolerancia” acaba con el mito de que Locke era el paladín de la tolerancia en la Europa moderna. Hunter demuestra fehacientemente cómo la teoría del jurista alemán Thomasius era en realidad mucho más tolerante que la de Locke, que se fundamentaba en argumentos de carácter religioso. Thomasius, por el contrario, concebía la tolerancia como el derecho del gobernante para obligar a las confesiones religiosas intransigentes a tolerarse. Rechazaba el derecho individual a la libertad de conciencia y liberaba al soberano de la obligación de sancionar la moral lo que le permitía concentrarse en garantizar la paz. La forma de tolerancia más amplia de la época se debió pues no a un disidente intelectual como Locke, sino al consejero de un Estado principesco. Paradójicamente la teoría de Locke era racionalista (los individuos debían usar su razón en su búsqueda de la salvación) mientras que la de Thomasius no lo era. Además mientras Locke siguió rehusando tolerar a los ateos Thomasius abandonó su intolerancia inicial, asumiendo que no había motivos para ello. Estas páginas abordan además las “cegueras”, es decir, los “puntos ciegos” o “ángulos muertos” de algunos forjadores, o sea la incapacidad de darse cuenta de que al menos algunas de sus excepciones a la tolerancia no eran necesarias. A ello se refiere en el primer capítulo John Christian Laursen. Ciertos forjadores (por ejemplo Montesquieu) asumían abiertamente su intolerancia en determinados casos –al fin y al cabo la tolerancia implica de una u otra manera cierto grado de intolerancia- pero otros no. Un claro ejemplo de ceguera es la de Rousseau que se negó en redondo a admitir el más mínimo ápice de intolerancia, a pesar de la crítica de Bergier (ver el capítulo ya citado de Villaverde, “Intolerancia, coacción y fanatismo en Rousseau”)6. Laursen subraya que, vistas desde nuestra perspectiva actual y por tanto de manera anacrónica, algunas de estas intolerancias parecen totalmente injustificadas. Pero nos advierte también que si nos molestásemos en escudriñarnos a nosotros mismos tal vez descubriríamos nuestros propios puntos ciegos (o quizá no pues por algo se denominan ángulos muertos). En 4 Ver los ensayos recogidos en C. Nederman and J. Laursen (eds.), Difference and Dissent, Lanham: Rowman and Littlefield, 1996; y John C. Laursen y Cary J. Nederman (eds), Beyond the Persecuting Society. Religious Toleration before the Enlightenment, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1998; 5 John C. Laursen (ed.): Religious Toleration: "The Variety of Rites" from Cyrus to Defoe. St. Martin's Press, New York, 1999. 6 Villaverde revela el lado más oscuro de Rousseau en La ilusión republicana. Ideales y mitos.Tecnos, Madrid, 2008. 11 todo caso deberíamos saber que, aunque tengamos a gala llamarnos tolerantes, en realidad no lo somos o no lo somos completamente o no en la medida en que pensamos. Pues muchos de nosotros no estamos dispuestos a tolerar a individuos o grupos nazis, fascistas, sexistas, racistas, homófobos, imperialistas, colonialistas o fundamentalistas. Pero también cabría preguntarnos si deberíamos serlo y hasta qué punto. En 1966 la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho a la diferencia y aprobó el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que, en su artículo 27, afirmaba que los Estados con minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no negarían a los miembros de dichas minorías el derecho a su cultura, lengua o religión. Era una clara manifestación de que la tolerancia religiosa de antaño había ensanchado su radio de acción y se había plasmado en derechos. Aunque con un cierto desfase, el vocabulario ha terminado también por reflejar los cambios que se han producido en las mentalidades. Así, la UNESCO, en su “Declaración de los Principios de Tolerancia” de 1995 definía la noción de tolerancia como “respeto, aceptación y apreciación de la rica diversidad de culturas de nuestro mundo”. Si con ello la asociación internacional se proponía actualizar el significado del término para que de ahora en adelante signifique respeto y apreciación, no hay nada que objetar porque es obvio que la terminología de las palabras cambia con el tiempo. ¿Pero entonces qué concepto utilizaremos para referirnos a algo que soportamos pero que no apreciamos ni respetamos? Porque es dudoso que la UNESCO pretenda que respetemos y apreciemos la riqueza cultural de los nazis o de los jemers rojos o de los actuales racistas, maltratadores, homófobos, etc. ¿No tendríamos que mantener el término tolerancia para referirnos a esos grupos que ni respetamos ni reconocemos pero que soportamos o con los que coexistimos mientras respeten las leyes, aunque no nos gusten sus ideales? ¿No deberíamos hablar de simple coexistencia, a pesar de lo que diga la UNESCO? Quizá incluso deberíamos ser más intolerantes de lo que somos con respecto a ciertos temas. Tal vez sea importante hacernos este tipo de preguntas porque hoy también podemos caer en una tolerancia injustificada, como la que antaño autorizaba el sati en la India y que actualmente se puede manifestar en permitir hábitos culturales como la ablación del clítoris o la lapidación de las mujeres musulmanas condenadas por infidelidad. ¿No se convierte la tolerancia así en mera indiferencia, en cerrar los ojos ante violaciones flagrantes de los derechos humanos? El relativismo cultural y la extensión del culto al reconocimiento de cualquier cultura y tradición cultural pueden tener también consecuencias nefastas. Un ejemplo. En la 12 Conferencia de Viena de 1993, algunos Estados asiáticos justificaron su violación de los derechos humanos alegando que eran ajenos a las culturas de Extremo Oriente y a los valores confucianos propios de dichas culturas (a pesar de que estudiosos como Amartya Sen han desmentido que se trate de valores exclusivamente occidentales y han tratado de demostrarlo apelando a la abundante y desconocida literatura escrita en chino, árabe, sánscrito y pali, así como a las inscripciones indias del siglo IV a. de C. que hacen referencia a la justicia). Singapur, Malasia, Taiwán y China, en una declaración conjunta en Bangkok, rechazaron su aplicación por no tener un carácter universal. La aceptación y reconocimiento hoy imperante de todas las culturas y el consiguiente relativismo cultural ha llevado a algunos culturalistas (como Danilo Zolo, Judith Butler, Gertrude Himmelfarb y un largo etcétera) a negar la universalidad de los derechos humanos argumentando que se inscriben dentro de la tradición occidental y que no pueden ser ni generalizados ni “exportados”. Algunos (Etienne Balibar) han llegado incluso más lejos al sostener que nuestras nociones de universalidad están impregnadas de racismo. A diferencia de las minorías religiosas de siglos pasados, los culturalistas actuales, ese cajón de sastre donde conviven comunitaristas, republicanos, nacionalistas liberales, multiculturalistas, pluralistas, etcétera, no se limitan a exigir tolerancia ni siquiera respeto o reconocimiento para sus tradiciones culturales. Exigen algo más, reclaman reconocimiento político o una “ciudadanía diferenciada” (Charles Taylor e Iris Marion Young) para los “diferentes”, es decir, medidas de discriminación positiva (por ejemplo, un sistema jurídico especial para los indígenas como el implantado en Bolivia, o exenciones al sistema educativo obligatorio como las otorgadas en USA a los Amish, o la obligatoriedad de cursar la enseñanza en francés para la población francófona en Quebec). Y además quieren que esas medidas no sean temporales (hasta que esas minorías alcancen la igualdad con los restantes grupos sociales) sino indefinidas, convirtiendo así las diferencias en objeto permanente de protección aunque sea a costa de violar los derechos individuales (Taylor justifica, por ejemplo, que el gobierno de Quebec recorte los derechos de los ciudadanos en nombre de la supervivencia de la cultura). Sébastien Charles en su capítulo “Tolerancia activa y pasiva según Voltaire” diferencia cuatro posiciones bien diferenciadas: tolerancia activa y pasiva e intolerancia activa y pasiva. La tolerancia activa consistiría en mostrarse abierto y receptivo ante la diferencia. Tolerar significaría en este caso respetar la pluralidad y la diversidad de 13 enfoques allí donde es imposible determinar lo que es verdadero y lo que es bueno. En el ámbito moral esto supondría respetar las elecciones de cada persona en toda una serie de aspectos que escapan a las categorías de lo obligatorio y lo prohibido para que elijan lo que juzgan preferible o beneficioso en nombre de sus propios valores. La tolerancia concebida como pasiva (la que practicó Voltaire) consiste en permitir que el otro exprese su punto de vista y defienda su posición en el espacio público sin prejuzgar si se aprobará o no, es decir, permite la diferencia pero no la fomenta, porque considera que en los ámbitos moral y religioso existen algunas posiciones que tienen primacía sobre otras. Por otra parte la intolerancia activa, también ejercida por Voltaire, conlleva una lucha en el plano de las ideas contra la superstición y el fanatismo, frente a la intolerancia pasiva que considera el espacio público como un lugar de debate donde se impondrá la opinión más razonable, sin que tal predominio suponga coacción sobre las restantes ideas. La intolerancia activa de Voltaire y su combate a favor de la emancipación humana y la difusión de las luces están basados en una concepción muy dieciochesca de la razón que, en nombre de su universalidad, califica de atrasados e incluso de irracionales todos los comportamientos que le parecen bárbaros. Una concepción de tolerancia liberada de todo sometimiento teológico y preocupada por la libertad de pensamiento y de expresión de todos, pero no total que recuerda –como señala Charles- los debates actuales entre defensores del comunitarismo y partidarios de un republicanismo laico. Porque nos movemos en un marco de respeto y pluralismo (ya nos hemos referido a que los propios editores tenemos divergencias interpretativas, lo que no nos impide cooperar y respetarnos mutuamente) ofrecemos en este libro un abanico de enfoques diferentes. Es obvio que los autores de esta obra no entienden de la misma forma el significado de la tolerancia, al igual que ocurría con los forjadores de la tolerancia. Algunos forjadores consideraban el término tolerancia un insulto y reclamaban respeto y aceptación. De igual manera algunos de nuestros autores preferirán como Leibniz, Kant, Mirabeau, Paine o Stuart Mill, destacar la vertiente de reconocimiento hacia el otro. Sin negar este aspecto, los editores piensan que hay aspectos en el otro que no son dignos de respeto y que, a lo más que podemos llegar es a tolerarlos. 14