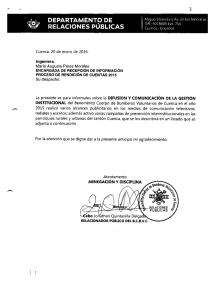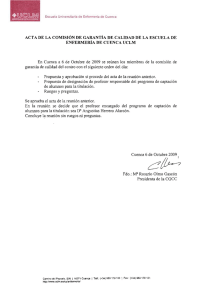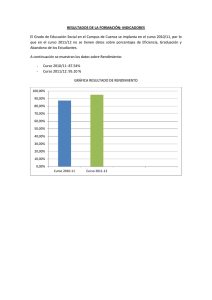Arquitectura neoclásica francesa en Cuenca
Anuncio

Universidad de Cuenca / Facultad de Arquitectura. Tesis previa a la obtenci—n del t’tulo de arquitecto. Realizado por: Pedro Espinoza Abad, Ma. Isabel Calle. Director: Arq. Carlos Jaramillo Medina. ÒS—lo despuŽs de haber conocido la superficie de las cosas, se puede uno animar a buscar lo que hay debajo. Pero la superficie de las cosas es inagotable...Ó Italo Calvino I P resentaci—n Honrar la memoria de la ciudad La Arquitectura tiene las razones suficientes para investigar el mundo constru’do. Puede conocer la sustancia, las ideas y la verdad estŽtica constitutiva de la ciudad. Y tambiŽn su figura y el bosquejo cotidiano trazado sobre el lienzo de sus espacios y tiempos. Espacios y tiempos que han decantado sentidos profundos en sus diversos momentos hist—ricos, porque cada generaci—n ha dibujado su perfil y entorno con un juego mœltiple de met‡foras a ser interpretado. El conocimiento de esas sustancias, ideas y sentidos profundos, ser‡ el descubrimiento del orgullo y de lo estŽtico de la arquitectura de la ciudad. Ciudad frente a nosotros como arquitectura y representaci—n profunda de la condici—n humana, labrada en sus monumentos, barrios, casas y en todos los hechos urbanos que emergen del espacio habitado. Cuenca es ahora Patrimonio de la Humanidad porque a lo largo de su historia abor’gen, colonial y republicana, ha ido de- cantando sentidos profundos y adaptando diversas corrientes arquitect—nicas al paisaje œnico y a la traza renacentista intacta de su fundaci—n. Aqu’ radica su valor excepcional que alimenta al legado de la cultura universal. Se debe honrar con veneraci—n la memoria de Cuenca para ser consecuentes con la designaci—n de Patrimonio de la Humanidad. Y ahora es una brillante oportunidad para ofrecer a Cuenca una novela en la que se cuenten sus historias secretas y que bien contadas, podr’an revelar nuestra identidad e intimidad. La presente Tesis Profesional de Arquitectura, PRESENCIA DE LA ARQUITECTURA NEOCLASICA FRANCESA EN CUENCA: Una huella indeleble, escrita por Ma. Isabel Calle y por Pedro Espinosa Abad, es un cap’tulo en prosa de la novela de Cuenca, cuyo fin es causar placer estŽtico y por tanto honrar la memoria de la ciudad. Carlos Jaramillo Medina Director de la tesis Cuenca, noviembre del 2000 III I ndice Cap’tulo 1 Breve rese–a hist—rica de la cultura arquitect—nica cuencana: Lo abor’gen y lo colonial Antecedentes 3 Hablando de cultura arquitect—nica... 3 La cultura arquitect—nica prehisp‡nica: 4 Cultura Ca–ari Cultura Inc‡ica La cultura arquitect—nica hisp‡nica-colonial 4 Cap’tulo 2 Cap’tulo 5 La cultura arquitect—nica republicana: Del rompimiento de lo hisp‡nico a la nueva edad de europeizaci—n El cuestionamiento de nuestros valores tradicionales 9 Los puentes culturales europeos y su influencia en las artes y la arquitectura del Ecuador 10 La influencia del redentorista Juan Stiehle en la imagen arquitect—nica de Cuenca 11 An‡lisis hist—rico cr’tico de las obras arquitect—nicas m‡s representativas Introducci—n (glosario) ÀDe quŽ forma se adopt— en Cuenca el estilo neocl‡sico francŽs? Arquitectura neocl‡sica de obra nueva Arquitectura de fachadas Cap’tulo 3 Breve an‡lisis de la arquitectura de Francia Los —rdenes cl‡sicos como punto de partida Del renacimiento italiano al clasicismo francŽs del siglo XVII El barroco y el rococ— en Francia La revoluci—n francesa y el siglo de las luces: Par’s como modelo mundial de conceptos y estilos arquitect—nicos Francia y la influencia de sus principales arquitectos teorizantes (siglos XVII y XVIII) El neocl‡sico francŽs como hito en la historia de la arquitectura El eclecticismo del siglo XIX: La recuperaci—n de estilos en Francia El neog—tico y Viollet-le-Duc como pricipal protagonista del siglo XIX El neocl‡sico francŽs en latinoamŽrica 37 39 S’ntesis del proceso de adaptaci—n arquitect—nica 40 Determinaci—n hist—rica Determinaci—n arquitect—nica MŽtodo a seguir en el an‡lisis Esquemas conceptuales Mapa de ubicaci—n de las edificaciones con influencia francesa Lectura hist—rico-cr’tica de las edificaciones m‡s representativas 15 16 17 Colegio Benigno Malo Banco del Azuay Corte Superior de Justicia Antigua casa de Rosa Jerves Casa de la Bienal de Pintura Cl’nica Vega Casa B.G. Sojos Antiguo edificio de diario ÒEl MercurioÓ Casa Cisneros-Naranjo Banco Internacional Antigua casa de Ernesto L—pez Diez Cl’nica Bol’var Antigua casa de Alfonso Ordo–ez Mata Antiguo Hotel Patria Antiguo Hotel Internacional La Casa del Coco 18 19 20 23 24 24 Cap’tulo 4 El proceso de transferencia y adaptaci—n del clasicismo francŽs en la arquitectura de Cuenca (1860-1940) Contexto hist—rico: La presencia de la cultura francesa en Cuenca 29 La ÒcitŽÓ cuencana: El fen—meno de afrancesamiento de la ciudad 32 V 40 41 42 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 Cap’tulo 6 Edificaciones complementarias categorizadas segœn los esquemas concestuales Grupo 1 Casa Moreno - Casa Palacios Casa Centenario - Antigua casa CŽlleri Casa Tapia - Direcci—n Provincial de Educaci—n 83 84 85 Grupo 2 Casa Barahona - Cl’nica Ortiz Casa Romero - Casa Sojos Casa Herrera - Casa Ullauri Casa Jara - Casa Terreros Casa Bravo - Casa Serrano Casa Delgado Antiguo Orfanatorio Casa Arce Edificio San Crist—bal 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Grupo 3 Casa Salda–a - Pasaje Le—n Antiguo colegio Manuel J. Calle Casa Dur‡n 101 102 103 Edificaciones especiales, desaparecidas o modificadas Torre de Cristo Rey - Casa Campoverde Casa Le—n - Casa Mora AlmacŽn Naœtica - Casa Vega Dom’nguez Casa de artesan’as Sumaglla Antigua escuela de medicina Antiguo Asilo Tadeo Torres Casa Ambrosi - Antigua Casa Jarr’n Casa Polo - Casa Delgado Casa San Francisco - Antigua Casa Ordo–ez Antigua casa Miguel Heredia Arquitectura funeraria Bibliograf’a y crŽditos 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 VI 2 B reve rese–a hist—rica de la evoluci—n de la cultura arquitect—nica cuencana: Antecedentes La trascendencia de la cultura cuencana en el contexto nacional e internacional es evidente. Esto no solo se justifica con la reciente declaratoria como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, sino que se ve expresada en el convivir diario de su gente, en sus tradiciones, en su historia misma. Cuenca ante todo, ha demostrado ser el testimonio vivo de un proceso de identidad cultural basado en la diversidad, que arraiga en un profundo legado prehisp‡nico, y se tamiza a travŽs de los siglos pa- A travŽs de la historia de la humanidad -bien o mal- el factor de dominaci—n cultural e imposici—n de valores, ha sido trascendental en la conformaci—n de determinadas sociedades. En el caso espec’fico de la ciudad, la superposici—n de culturas a travŽs del tiempo tambiŽn han dado como resultado su propia identidad cultural, que podr’a deducirse como compleja por la infinidad de factores que la marcaron, pero al mismo tiempo œnica en su resultado. ÒLa arquitectura es el soporte f’sico-espacial de la sociedad que la produce y con la cual interactœaÓ2 Al ser la arquitectura un producto de la cultura, y Žsta a su vez un reflejo de una determinada sociedad, se puede deducir definitivamente que la arquitectura es un fen—meno socio-cultural. De alguna manera se puede definir a la cultura arquitect—nica como un sistema organizado de signos, pues la arquitectura conserva, acumula y transmite informaci—n, y a travŽs de la arquitectura podemos descifrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra condici—n de seres sensibles. Como pre‡mbulo de esta investigaci—n, se tratar‡ de recordar brevemente las principales caracter’sticas culturales y arquitect—nicas de los pueblos que en el pasar de sando por lo Òvern‡culo-europeizadoÓ y por grandes escuelas universales, que de alguna manera han aportado a su singular imagen de ciudad. AventurŽmonos pues, a emprender un peque–o viaje en la memoria, que muy aparte de limitarse exclusivamente a ser un relato hist—rico, buscar‡ en gran medida convertirse en un aporte al conocimiento y valoraci—n de nuestra propia identidad, con especial Žnfasis en su cultura arquitect—nica y su desarrollo a travŽs del tiempo. Hablando de cultura arquitect—nica... Para entender la cultura arquitect—nica de un pueblo se debe tratar de entender primeramente el concepto de cultura. De sus mœltiples definiciones, quiz‡ la m‡s completa es la de Amadou Mahtar M«Bow (ex-Secretario General de la UNESCO) que dice: ÒCultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser gracias a esa creaci—n, lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su creatividad y el conjunto de de rasgos espirituales y materiales que, a lo largo de este proceso, han llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otrasÓ. Todo el comportamiento de una sociedad es un hecho cultural, pero no debemos confundir sin embargo entre sociedad y cultura, aunque entre Žstas exista una ’ntima relaci—n. La cultura en una sociedad se transmite a travŽs de mœltiples factores entre los cuales est‡n: la educaci—n, la sociabilizaci—n, la interdependencia y la afirmaci—n.1 Pero por otro lado tambiŽn influye en gran medida la dominaci—n cultural e imposici—n de valores de otras sociedades, que por su frecuencia llegan a ser sincretizados hasta asimilarse como propios. 3 Lo abor’gen y lo colonial la historia, decidieron edificar su sociedad en la regi—n donde hoy se encuentra ubicada la ciudad, desde la antigua cultura abor’gen Ca–ari, hasta la Žpoca republicana de finales del siglo XIX, donde empezaremos a analizar espec’ficamente, el fen—meno de ÒafrancesamientoÓ que se hace presente en la cultura arquitect—nica de Cuenca. 1 Granda, Claudia. ÒArq. Neovernacular en CuencaÓ. Tesis de Arquitectura. Universidad de Cuenca. Cuenca, 1996 2 Peralta, Evelia. ÒArquitectura Popular y Arquitectura AcadŽmica en QuitoÒ, Quito, s/f. Ruinas de Ingapirca, el testimonio m‡s visible de la arquitectura prehisp‡nica en la regi—n. Ruinas de Todos Santos, en donde se puede ver la sobreposici—n de las tres culturas que habitaron la ciudad: la cultura ca–ari, la cultura inca y la cultura espa–ola. La cultura arquitect—nica prehisp‡nica Cultura Inc‡ica Con la llegada de los Incas (1470 apx.) se reemplaza GuapondŽlig por Tumipamba con un desborde de grandiosidad en dimensiones y tŽcnica constructiva . Con el nacimiento del Inca Huayna-C‡pac en nuestro suelo, la ciudad empieza a tratar de convertirse en el segundo hito urbano m‡s importante del Incario. Esto se demuestra claramente al moldear la fisonom’a de Tumipamba a imagen y semejanza del Cuzco, empezando desde la incre’ble semejanza topogr‡fica y paisaj’stica entre las dos ciudades, hasta la misma configuraci—n urbana en forma de puma m’tico. La arquitectura de Tumipamba Òse embellece con la ayuda de mitimaes tra’dos desde el Cuzco, que ense–an el arte y la tŽc- Ò...Ni los incansables estudiosos ni los tit‡nicos investigadores podr‡n darnos ni el cat‡logo ni las llaves del inmenso tesoro. Sus interpretaciones quedar‡n siempre a media distancia de la verdad, hasta que que aparezcan otras verdades m‡s cercanas en el tiempo (...). Pero yo, criatura de estas latitudes, no me atrevo a catalogar ni a denominar ni aseverar. ContinuarŽ en los d’as o a–os de mi vida alimentado la admiraci—n, el terror y la ternura para con las innumerables obras prodigiosas que marcaron mi existencia, y continuarŽ sintiŽndome m’nimo, inexistente ante la grandeza de aquel esplendor. ÁOjal‡ pueda un d’a la Tierra Americana ser digna del mœltiple monumento que nos transmitieron nuestros pueblos desparecidosÓ Pablo Neruda Cultura Ca–ari Resultar’a una tarea larga y pretenciosa, el tratar de diagnosticar el invalorable legado f’sico y cultural que nos transmitieron nuestros pueblos abor’genes. Podemos sentir entre nosotros a la ciudad milenaria, pues su esp’ritu continua vivo e inquebrantable, pese a tantas llagas y cicatrices en su historia. La imagen, la belleza y la singularidad de nuestra ciudad (-o de nuestras ciudades-)3 a travŽs del tiempo, Òha sido bien atribu’da a un sinœmero de factores, pero pocos son tan importantes como su ubicaci—n y emplazamientoÓ4 Desde el per’odo Canari5 se evidencia con claridad esta afirmaci—n. ÒLa llanura tan grande como el cieloÓ — GuapondŽlig (en lengua ca–ari), fue el primer nombre que nuestros antepasados dieron a la ciudad, quiz‡s maravillados ante las bondades naturales, geogr‡ficas y estratŽgicas de la zona. De su cultura arquitect—nica se tiene muy pocas descripciones, pero Òparece ser que las edificaciones ca–aris fueron de formas simples, constru’das en tierra, la mayor’a de las mismas ubicadas en el actual Pumapungo, y posteriormente destru’das para implantar sobre ellas las nuevas construcciones inc‡sicas, aspecto muy usual en los casos de conquistas territoriales, con el objeto de que las nuevas edificaciones sean admiradas e indiquen el sometimiento de un pueblo conquistadoÓ6 nica del labrado de la piedra. Entonces sus grandes palacios fueron planificados totalmente segœn los criterios urban’sticos incaicos y constru’dos con la m‡s depurada tŽcnica cuzque–aÓ7, guardando adem‡s un profundo mimetismo con el entorno, caracter’stica inherente a la arquitectura andina. El verdadero legado de nuestros pueblos prehisp‡nicos, si bien se ha manifestado a travŽs de piezas arqueol—gicas, cr—nicas o huellas arquitect—nicas, culturalmente ha trascendido en el tiempo, mediante el uso del idioma quichua en algunos pueblos de la regi—n, y siempre presente en tradiciones ancestrales, ritos milenarios, sentimientos inmutables en el tiempo... La cultura arquitect—nica hisp‡nica-colonial (desde mediados del siglo XVI a principios del siglo XIX) Con el descubrimiento de AmŽrica en 1492 por parte de la Corona Espa–ola, los colonizadores ibŽricos iniciaron la conquista de nuestro continente, arrasando con la cultura, la religi—n, las ciudades y por ende los sistemas sociales de los pueblos que habitaban AmŽrica. Nuestra regi—n no fue la excepci—n, pues la invasi—n espa–ola trajo consigo un agresivo y depredador proceso de imposici—n cultural, que no s—lo desconoci— a la cultura anterior, sino que la Òhizo suyaÓ, Planos de Cuenca y del Cuzco (Perœ), que demuestran las correspondencias de una concepci—n global del urbanismo incaico. 4 apropi‡ndose no s—lo de la vida misma de los pobladores, sino tambiŽn de todos sus bienes materiales. La ciudad de Cuenca fue fundada el 12 de abril de 1557, su nombre fue inspirado en la regi—n de origen del fundador Gil Ram’rez D‡valos, la Sierra de Cuenca de Espa–a. La ciudad se fund— al occidente de las ruinas de Tumipampa, hoy mejor conocida como Pumapungo. El trazado urban’stico de Cuenca obedece Patio del Monasterio del Carmen y Espada–a del Monasterio de las Conceptas, los mejores ejemplos de arquitectura colonial. a una traza hipod‡mica, un criterio t’pico utilizado en las ciudades coloniales, con una plaza central alrededor de la cual se ubicaron los poderes pol’ticos, religiosos y las familias de los conquistadores. La implantaci—n de la ciudad fue pensada con la intenci—n que esta pueda crecer hacia las cuatro direcciones. Durante la Colonia se puede distinguir una fuerte marginaci—n racial y social, la misma que se traduce en una segregaci—n residencial, los ind’genas viv’an en las afueras de la ciudad, en los barrios que hoy conocemos como San Blas y San Sebasti‡n. Durante esta Žpoca la organizaci—n social ten’a una fuerte influencia religiosa. La iglesia ten’a la enorme misi—n de evangelizar a los indios que eran polite’stas, y utilizaron el sincretismo para transformar las fiestas paganas de los indios en festividades cristianas, desde ese entonces las fiesta del Corpus Cristi coincide con la fiesta del Inti Raymi, se realizan los Ceremoniales Folcl—ricos, los Pases del Ni–o, los padrinazgos y los priostazgos. Las iglesias se convirtieron en ÒhitosÓ, y en elementos urbanizadores debido al car‡cter devoto de la poblaci—n. Estas eran de car‡cter monumental para la escala de la ciudad, su expresi—n formal correspond’a a la suma de diversos estilos europeos, sin embargo como tecnolog’a constructiva se utilizaron los conocimientos y la habi- Casa de las Posadas, una de las pocas viviendas coloniales que hoy subsisten. lidad artesanal propia de los indios. Pumapungo a su vez sirvi— de cantera para la construcci—n de los cimientos de varias de las iglesias de ese per’odo. Dentro de la Arquitectura Civil se puede mencionar que era de car‡cter modesto y de escasa decoraci—n, se utilizaron las tipolog’as arquitect—nicas tradicionales, se implant— el modelo de la casa andaluza, es decir una casa con patio, traspatio y huerta para el cultivo de legumbres y hortalizas, el mismo que se transforma en el centro ordenador de las circulaciones, de los recintos y de la vida cotidiana en familia. La tecnolog’a de la casa colonial es el resultado de decisiones constructivas mas no estŽticas, basicamente para obedecer a las caracter’sticas de los materiales existentes en la zona, esto es: muros de adobe o bahareque, pilares, columnas, dinteles, vigas, ventanas y balcones de madera, cubierta de teja. Es una vivienda eminentemente artesanal, ya que para su construcci—n se requer’a de la participaci—n de tejeros, carpinteros, alba–iles, cerrajeros, etc. Estos artesanos se organizaron por su especializaci—n y caracterizaron a los barrios que perduran hasta la actualidad con sus nombres originales: El Tejar, Las Herrer’as, La Sueler’a, entre otros. La vivienda rural mantiene en muchos casos las caracter’sticas propias de la arquitectura colonial. 3 GuapondŽlig, Tumipamba y Cuenca, han sido los diferentes nombres de la ciudad en su historia (nota de autor) 4 Espinoza, Carlos. ÒTaller de ProyectosÓ. Tesis de Arquitectura. Universidad de Cuenca. 1997 5 Los Ca–aris fueron la cultura abor’gen dominante en la regi—n hasta antes del Incario (nota de autor) 6 Mu–oz Vega, Patricio Arq. ÒCuenca en la HistoriaÓ, Cuenca, s/f. 7 Idem Vivienda de estilo neocolonial en el tradicional barrio de San Sebasti‡n. 5 L a cultura arquitect—nica republicana: Del rompimiento de lo hisp‡nico a la nueva edad de europeizaci—n principios del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX El cuestionamiento de nuestros valores tradicionales Luego de casi tres siglos de dominaci—n ibŽrica, tanto en el ‡mbito pol’tico como cultural, los pueblos americanos guiados por grandes revoluciones como la norteamericana y principalmente la francesa (hitos fundamentales de las sociedades humanas), deciden gestar su independencia, trayendo como consecuencia el irrevocable rechazo a la cultura colonizante. El cambio a las ideolog’as republicanas empieza a expandir nuevos horizontes en el pensamiento colectivo de nuestros pueblos. A esto se suma que: ÒÉen Espa–a, Francia fue polo del pensamiento racionalista y laico, que desaloj— a la cultura religiosa en el momento en que los virreinatos americanos, eleg’an la azarosa ruta de la descolonizaci—nÓ.8 ÒPor otro lado, la decadencia de Espa–a priva a los pa’ses hispanoparlantes de la vertiente esencial de sus personalidades mestizas; pero tambiŽn es natural que sin haber contado con tiempo suficiente para elaborar una nueva sociedad, hayan quedado al garete, como f‡ciles presas de todas las culturas dominantes, lo cual ha hecho largo y dif’cil su camino hacia la verdadera independenciaÓ9. Pero al analizar la historia se desprende el hecho de que no fue el pueblo el que consigui— esta Òemancipaci—nÓ, sino las clases sociales dominantes, moti- las mayor’as, el nœmero reducido de profesionales y la pŽrdida del talento de los mismos en caprichos aislados de la clase dominante. Esto se refleja aœn m‡s en la Òsubordinaci—n de las soluciones ÒestŽticasÓ a las limitaciones de una tŽcnica desigual; ya que a la vez, nuestro subdesarrollo industrial tra’a como consecuencia el uso de materiales importadosÓ12; casi como requerimiento de la boga arquitect—nica de la Žpoca. En el caso espec’fico de Cuenca se sabe que a pesar de que la situaci—n pol’tica del pa’s empez— a cambiar a ra’z de la independencia, Ò la realidad econ—mico-social y arquitect—nica de la Cuenca finisecular conservaba todav’a las caracter’sticas b‡sicas que la moldearon durante la colonia.(...) DespuŽs de la explicable desorganizaci—n que se produjo como consecuencia de los ajetreos independentistas, poco o nada se modific— en el convivir comarcano.Ó13 Sin embargo esto cambi— radicalmente desde la sexta dŽcada del siglo XIX, cuando se implanta en esta ciudad un nuevo sistema de econom’a basado en las exportaciones, (de casacarilla y del sombrero de paja toquilla) generando excedentes econ—micos tan considerables, que permitieron v’nculos directos de nuestra sociedad con diversas culturas fuera del continente. vadas quiz‡ por fines m‡s intelectualistas. ÒSiendo el pa’s biol—gicamente indomestizo y definiŽndose culturalmente como blanco, no pudo originar una cultura nacional que siempre exige un prerrequisito: La existencia de una NACION, esto es de una comunidad de origen de pr‡cticas y de fines. Por esto, el arte en general, copi— a destiempo motivos, estilos y actitudes europeos. Y esto hizo que una cultura desarraigada como la nuestra, sin un contenido propio que ofrecer, adoptara una actitud HIPNOTICA que lo coloca nuevamente en una situacion colonialÓ10 Quiz‡s el ejemplo m‡s feaciente y polŽmico de este hecho, se suscit— en 1888, cuando se coloca la primera piedra de la Bas’lica del Voto Nacional en Quito, Òproyecto en estilo g—tico ejecutado en Francia por el arquitecto Chevalier. Esta obra, aœn no terminada, ha sido motivo de varias cr’ticas por su presencia agresiva en el ambiente del centro del Quito hist—rico y porque su estilo nada tiene que ver con nuestra tradici—nÓ11 De alguna manera, a esta carencia de piso cultural, se suman muchos otros factores en nuestra problem‡tica arquitect—nica: El contraste entre la suntuosidad de las construcciones de las minor’as y la pobreza de Conjunto de viviendas republicanas en la subida de El Vado, sobre la calle La Condamine. 9 Esta es una de las principales razones por lo cual la arquitectura Colonial ÒremanenteÓ en la Repœblica fuera facilmente reemplazada por otros modelos arquitect—nicos europeos, reflejados principalmente con la aparici—n del neoclasicismo francŽs. Pero esto se tradujo en la mayor’a de los casos en una ÒArquitectura de FachadasÓ, pues se mantuvo casi siempre la estructura y funcionalidad de la arquitectura colonial. Lo que se transform— radicalmente fueron las fachadas, con ciertas modificaciones en el decoro interior. 8 Monteforte, Mario. ÒLos Signos del HombreÓ. PUCE, Cuenca, 1985 9 Idem 10 Hurtado, Osvaldo. ÒEl poder pol’tico en el EcuadorÓ. Quito, 1997 11 Kennedy, Alexandra. ÒContinuismo Colonial y Cosmopolitismo en la Arquitectura y el Arte Decimon—nico EcuatorianoÓ. Art’culo en ÒNueva Historia del EcuadorÓ, Editorial Grijalbo Volœmen 8. Quito, 1983 12 Vargas S., Ram—n y otro. ÒLa crisis actual de la arquitectura latinoamericanaÓ Edit. Siglo XIX. MŽxico, 1981 13 Estrella Vintimilla, Pablo. ÒArquitectura y urbanismo de Cuenca en el Siglo XIX. ChaguarchimbanaÓ. Editorial Abya-Yala, Quito, 1992 El Teatro Sucre en Quito, es uno de los m‡s claros ejemplos de arquitectura neocl‡sica producidos en el pa’s. Adem‡s, es necesario acotar , que mientras en Europa estas tendencias se encasillaban -como es l—gico- dentro de una ideolog’a historicista, en nuestros pueblos suced’a exactamente lo contrario, ya que al tomar a destiempo estas corrientes ar- Guayaquil tampoco fue ajena a la europeizaci—n. que ahora creaban bajo la influencia de nuevas corrientes art’sticas, puesto que hab’a quedado atr‡s el arte Colonial, el Barroco, y todo sin—nimo que les recordase la opresi—n y dominaci—n hisp‡nica. Al quedarnos sin piso cultural (fen—meno analizado anteriormente en ÒEl Cuestionameinto de nuestros valores tradicionalesÓ), comienza as’ una nueva etapa, en la que se tratar’a de acoger con entusiasmo el clasicismo europeo (no hisp‡nico), manifestado en la gran mayor’a de los casos a travŽs del Estilo FrancŽs. El arte, la moda y la literatura empiezan tambiŽn a reflejar el culto de la nueva Žlite ecuatoriana por lo franco-europeo Su desprecio hacia el pasado indo-hisp‡nico era evidente y no lo ocultaban; con el triunfo de la Independencia muchas familas se despojaron de las piezas de arte Barroco y/o Colonial, ya que les recordaban un triste pasado, y las venden a coleccionistas o simplemente las desecharon. Adem‡s, a esto se suma otro hecho: ÒLa Masoner’a fue un poderoso instrumento de laicizaci—n y formaci—n ideol—gica; pronto hizo adeptos entre los intelectuales de la clase media, los militares, los comerciantes y la Žlite del liberalismo. Expresi—n de todas estas inquietudes fue el grupo organizado en torno al peri—dico El quite–o libre, donde escrib’an Juan Montalvo, Pedro Moncayo y Miguel Riofr’o, entre muchos otrosÓ14. Esta Žlite literaria predicaba la t’sticas, se las trat— de adoptar y sincretizar en nuestra arquitectura (segœn lo analizado anteriormente) abanderadas por la modernidad y prosperidad, nacidas a partir de la nueva era independientista. Los puentes culturales europeos y su influencia en las artes y arquitectura del Ecuador ÀA quŽ se le llama Puente Cultural? Se entiende por puente cultural a un proceso de transferencia y adaptaci—n de valores socio-culturales e ideol—gicos, que se da principalmente a travŽs de la migraci—n de personas e ideas de una sociedad hacia otra. A su vez estos valores, casi siempre resultan asimilados y/o reinterpretados a una nueva realidad contextual. Los puentes culturales marcaron la historia de nuestra naci—n; as’ como en la Colonia todo el pensamiento ideol—gico y art’stico se subordina a Espa–a, en la era republicana toman protagonismo otros pa’ses europeos. El Ecuador en la Repœblica, por ejemplo; depende econ—micamente de Inglaterra (puesto que financian las Guerras Independentistas), pero culturalmente, al romperse toda relaci—n con la Corona Espa–ola, las Žlites ecuatorianas (y con ellas las personalidades art’sticas), se iden- Universidad Central del Ecuador (Quito) Atrio de la Catedral en Quito tifican con la cultura francesa cuya influencia se mantiene hasta un poco m‡s de la tercera dŽcada del siglo XX. El ESTILO FRANCES se convierte en el principal Òpuente arquitect—nicoÓ, que acoger’a la cultura republicana de este per’odo. Nos ubicamos pues en los albores de una floreciente Repœblica, donde predominaba por un lado el odio y repudio al pasado, y por otro la visi—n esperanzada en un mejor futuro para la naci—n. Deb’amos pues, seguir nuevos esquemas en todos los —rdenes. Que pasa con la arquitectura y las artes a ra’z de este fen—meno Al inicio de la era independentista las artes en general son relegadas a un segundo plano, ya que los artistas y artesanos dedican casi todo su tiempo a la producci—n de instrumentos bŽlicos; pero una vez alcanzado el Sue–o del Libertador, los talleres vuelven a acoger a pintores y escultores, Grabado de Ernest Charton, quiŽn ense–o su tŽcnica en la escuela quite–a. funci—n nacionalista y libertaria de las artes. En 1848, el francŽs Ernest Charton, buen dibujante y mejor maestro, funda en Quito un Liceo de Pintura, el mismo que dar’a posteriormente origen a un renacer de las artes pl‡sticas en el pa’s, con una imagen independentista. Este hecho es un fuerte puente cultural, ya que posteriormente se fundar’a en nuestra ciudad la Academia de Bellas Artes, inspirada en las fundadas en Quito y Guayaquil. Dentro del ‡rea a ser analizada, la arquitectura, se puede se–alar que: "No hab’a entonces arquitectos titulados, sino œnicamente aficionados al arte de construir, como el se–or Jean Batiste de Mendeville C—nsul de Francia, persona que pose’a conocimientos arquitect—nicos y que en varias ocasiones dio a conocer su muy buen gusto. Bajo su direcci—n se construyeron casas de cal y ladrillo, en cuyas fachadas hab’a pilastras, cornisas de coronaci—n, cornisas sobre las puertas y ventanas y todo bastante ornamentado y consultando, en todo, la simetr’a y solidez. (...) Ejemplos de este tipo de construcci—n son: Palacio Arzobispal, Palacio de Justicia, y algunas casas de familia."15 Mendeville es pues, el primer ÒarquitectoÓ conocido del per’odo independiente, quiŽn introduce el estilo francŽs manifestado b‡sicamente a travŽs de la incorporaci—n de elementos decorativos en las fachadas, inspirados en Arquitectura de influencia francesa en Quito. A la derecha, una obra de Luis Donoso, arquitecto que vendr’a a trabajar en Cuenca 10 Antiguo Municipio de Cuenca Un cuencano en Par’s. La sociedad exportadora ayud— a la r‡pida transformaci—n de la ciudad. el renacimiento y en el neocl‡sico europeos. Es as’ como la ciudad de Quito empieza a transformarse bajo la influencia de su particular estilo, que comienza a ser copiado como sin—nimo de modernidad y cosmopolitizaci—n. Durante la presidencia de Gabriel Garc’a Moreno de 1860-1875 tom— much’simo interŽs el adelanto del pa’s, en lo referente a edificios pœblicos e infraestructura vial, durante su mandato hizo venir de Europa a varios arquitectos e ingenieros, entre ellos "el se–or Thomas Reed de nacionalidad inglesa y el se–or Francisco Schmidt de nacionalidad alemana. Adem‡s en la misma Žpoca, en 1870, vino como profesor de la Escuela PolitŽcnica el se–or Jacobo Elbert con los padres Jesuitas alemanes que vinieron a fundar dicha instituci—n, cont‡ndose entre ellos cient’ficos en materia de construcciones que eran los padres Menten, Kelberg y Dressel."16 Garc’a Moreno hizo venir adem‡s al ingeniero francŽs Sebastian Wise, quien planific— y dirigi— la construcci—n de la vivienda del Presidente. Con la llegada de estos tŽcnicos se puede decir que empez— la Žpoca de la renovaci—n arquitect—nica en Quito; durante este per’odo se construyeron obras significativas como son: La Penitenciar’a, el Puente del Tœnel de la Paz, el Observatorio Astron—mico, pocos a–os mas tarde bajo la direcci—n del se–or Schmidt se Corte de Justicia, obra del quite–o F. Espinosa Acevedo El Seminario, obra de un arquitecto francŽs. Detalle de la torre de la Catedral Vieja. construy— el Teatro Sucre, que es la obra cumbre del Neocl‡sico en el Ecuador, el frontis de la entrada al Paseo de la Alameda, obra de J. Elbert. En la Arquitectura Civil de esta Žpoca hubo una marcada influencia el estilo del renacimiento alem‡n, cuyo gusto se hab’a formado con los profesores de esta escuela. En la dŽcada posterior vinieron los arquitectos italianos Lorenzo y Francisco Durini y Giacomo Radiconcini, es as’ como a finales del siglo XIX comienza la etapa de la transformaci—n de estilos sustituyendo el renacimiento italiano al alem‡n. La escuela arquitect—nica puso de moda el m‡rmol, la madera de color natural y una policrom’a de tonalidades muy discretas, est‡ informaci—n se canaliz— a travŽs del c—nsul francŽs Mendeville y de Juan Pablo Sanz, el m‡s destacado arquitecto ecuatoriano del siglo XIX. As’ pues, poco a poco empieza a imponerse el estilo Neocl‡sico FrancŽs, que ya hab’a tomado un incre’ble protagonismo en las capitales latinoamericanas como Buenos Aires, La Habana, Lima, y Quito no es la excepci—n, puesto que manejaba muy buenas relaciones con estas capitales. Se produce adem‡s una migraci—n masiva de europeos -sobre todo a Buenos Aires-, donde la capital argentina empieza a transformar su fisonom’a siguiendo los modelos de las caracter’sticas de las grandes ciudades europeas, esto es: grandes parques y Banco del Azuay,obra de Luis Donoso Barba. avenidas, museos, teatros y palacetes particulares para familias. Es oportuno citar este ejemplo, ya que esta ciudad pasa a ser un importante Puente Cultural para las capitales sudamericanas.17 Se puede anotar que en las dem‡s ciudades de la naciente Repœblica del Ecuador, la arquitectura era el fiel reflejo de la capital, ya que para levantar los edificios m‡s importantes en otras ciudades del pa’s, se solicitaban muchas de las veces proyectos a los arquitectos establecidos en Quito. La influencia del redentorista Juan Stiehle en la imagen arquitect—nica de Cuenca La ciudad de Cuenca en el œltimo tercio del siglo XIX segu’a siendo una ciudad peque–a y tranquila, en ella florec’an las artes y las letras, contaba con apenas 18.000 habitantes y para llegar a ella s—lo exist’an caminos de herradura en muy malas condiciones. Manten’a tambiŽn su apego a las tradiciones y se compart’a de alguna manera el ambiente rural con el urbano. Esto empezar’a a cambiar radicalmente a ra’z de la llegada a Cuenca de los religiosos redentoristas en 1870. La congregaci—n solicita a Europa un hombre que tenga conocimientos en arquitectura, ya que hab’a necesidad de ÒConstruir edificios materiales y edificar a los futuros noviciosÓ18. Inmediatamente es asignado al servicio de la orden el hermano redentorista alem‡n Juan Bautista Stiehle, joven de extraordinarios conocimientos en el arte de la construcci—n quien llega al Ecua- El Parque Calder—n en los primeros a–os del siglo XX, donde la ciudad empieza su renovaci—n. 11 Catedral de Cuenca, obra de Juan B. Stiehle dor en 1873 y se le encarga inicialmente edificar el convento de San Alfonso en la ciudad de Riobamba. Este hombre fue un arquitecto extraordinario, ingeniero, dibujante, escultor y pintor, pese a que nunca tuvo un t’tulo que avalice la genialidad de su talento. Autodidacta por excelencia, se lo conoc’a sobretodo por aprender estos oficios a travŽs de la simple observaci—n y fuera de toda escuela, puesto que en Europa s—lo hab’a terminado la educaci—n b‡sica. 14 Monteforte, Mario. ÒLos Signos del HombreÓ. PUCE, Cuenca, 1985 15 Perez, J. Gualberto. ÒTeor’a del Arte en el EcuadorÓ Quito, 1987 16 y 17 Idem 18 Cobos Merch‡n, Gonzalo. ÒHermano J. B. Stiehle Arquitecto Redentorista Su vida y Obra en Ecuador y SudamŽricaÓ. Cuenca, 1998 Stiehle combin— estilos arquitect—nicos europeos con la inventiva del artesano local. Interior de la Catedral, se destaca el baldaquino Detalle de la cœpula central. En 1874, el hermano Stiehle llega a Cuenca y permanece en la ciudad hasta el d’a de su muerte, que acontecer’a 25 a–os despuŽs, luego de dejarnos un extenso e invaluable legado. De alguna manera podemos asegurar que la imagen arquitect—nica de Cuenca en la Repœblica, tuvo en el hermano Juan Stiehle su m‡s importante matriz. Su primer trabajo en la ciudad fue la edificaci—n del Templo de San Alfonso, cuyos planos originales pertenec’an al hermano Te—filo Ritcher, pero que fueron enteramente modificados por el hermano Stiehle, por lo que se le atribuye la obra. Se debe anotar que a partir de este templo (que sigue las l’neas del estilo neog—tico) empieza a notarse con fuerza la influencia de la arquitectura europea, que caracterizar‡ a toda su posterior producci—n arquitect—nica, la misma que a su vez servir‡ de referente para la construcci—n de otras edificaciones en la ciudad. Se puede decir adem‡s, que casi toda la arquitectura religiosa de Cuenca de la Žpoca, se ve influenciada por su particular estilo. El hermano Juan manten’a una constante correspondencia con Francia y Alemania, a travŽs de la cual ped’a toda clase de informaci—n y asesoramiento para la elaboraci—n de sus trabajos art’sticos y tŽcnicos. Pero a pesar de que Žl fue alem‡n de nacimiento, no fue de ninguna manera Capilla neog—tica de los S.S.C.C. Detalle de la puerta principal. ajeno al fen—meno de admiraci—n colectiva hacia el arte francŽs en aquella Žpoca (cuya causalidad fue analizada anteriormente). Es por eso que su obra tiene gran importancia dentro de la investigaci—n, puesto que en m‡s de un ejemplo, sus edificaciones presentan la influencia directa de la arquitectura francesa. ÒFue el hermano Juan el que construy— parte de la ciudad, d‡ndole fisonom’a nueva con edificaciones de exquisito gusto francŽs. De all’ podemos deducir que el llamado ÒafrancesamientoÓ en las construcciones de Cuenca, se debe en gran medida a la influencia del hermano Stiehle.Ó19 ÒCuenca ciudad de casas solariegas, de uno o dos pisos, realizadas en adobe y bahareque, recibe un inusitado impulso; en ella comienzan a aparecer construcciones de caracter monumental, con estilo neocl‡sico francŽs; con la utilizaci—n de nuevos materiales como: el ladrillo con mortero de cal, m‡rmol y hierroÓ20 El hermano Juan fue tambiŽn un excelente dise–ador. Aœn se puede encontrar en sus libros de dibujos y dise–os, modelos para tapices, apliques para paredes y muebles, modelos de bordados, ornamentos religiosos y alfabetos, dise–o de puentes, dise–o de encofrados y entramados para arcos y b—vedas, puertas, ventanas, rosetones, vitrales, cornisas, b—vedas, cœpulas, cubiertas, relojes, retablos; entre muchas cosas m‡s. Iglesia de San Alfonso, de fuerte influencia francesa Pero Òla influencia del estilo del Hno. Juan no s—lo es dada por sus dise–os y dibujos sino tambiŽn por sus disc’pulos de taller y construcci—n, que para ese entonces han aprendido su arte, son los encargados de llevarlo adelante, llegando casi hasta mediados del siguiente siglo. As’ lo demuestra el uso de ventanas geminadas, arcos de medio punto, adem‡s de los elementos arquitect—nicos ya mencionados en las construcciones de este per’odo.Ó21 Entre sus disc’pulos encontramos los nombres de excelentes alba–iles, picapedreros, ladrilleros, talladores, carpinteros y ebanistas, como: Adolfo Garc’a, Juan Coronel, Felipe Yunga, Manuel Rold‡n, Manuel Illares, Antonio Santacruz, Luis Lupercio, Ignacio Pe–a, entre otros.22 A m‡s de toda su incre’ble inventiva arquitect—nica, no se puede dejar de lado su ingenio constructivo. Esto se demuestra a partir de los terremotos que azotaron la ciudad a finales del siglo XIX. El Hno. Juan dirige personalmente la reconstrucci—n de muchos edificios. Por esta raz—n lo llaman adem‡s el ÒMŽdico de casasÓ23 La obra del Hno. Juan en sus 25 a–os como edificador de la ciudad, fue tan fruct’fera y admirada, que trascend’o f‡cilmente las fronteras de nuestro pa’s. Se le encarg— la proyectaci—n de importantes obras en Colombia, Perœ y Chile. Se presenta un breve resumen gr‡fico de Stiehle dej— su legado tambiŽn en viviendas, donde se nota tambiŽn su apego a lo francŽs. 12 Capilla de San Vicente de Paœl, donde prob— un nuevo lenguaje sus principales obras, en especial las que de alguna forma se inscriben m‡s directamente en esta investigaci—n. 19 Cobos Merch‡n, Gonzalo Arq. ÒHermano J. B. Stiehle Arquitecto Redentorista Su vida y Obra en Ecuador y SudamŽricaÓ. Cuenca, 1998 20, 21, 22, 23 Idem Tratado italiano de los —rdenes cl‡sicos: detalle de un capitel j—nico Interpretaci—n del orden j—nico por el arquitecto francŽs Philibert De L«Orme Atenas, Grecia. Cuna y matriz de la arquitectura cl‡sica Laugier: la caba–a primitiva B reve an‡lisis de la arquitectura de Francia Los —rdenes cl‡sicos como punto de partida A travŽs de la historia evolutiva de los estilos arquitect—nicos en la escuela francesa, se puede deducir una constante principal en casi todas sus etapas: la presencia de un marcado clasicismo. Al hablar de un an‡lisis de la arquitectura en Francia debemos remontarnos a la ÒGran MatrizÓ europea, que luego fue universal. El referente directo de Grecia y Roma. Hablar de los origenes y de las influencias, es hablar de los —rdenes cl‡sicos. Pero para hablar sobre los —rdenes, se necesita entender a la vez, de donde nacieron los mismos. Son muchas las teor’as sobre este tema, pero quiz‡s la respuesta m‡s cercana la di— el jesuita francŽs Marc-Antoine Laugier en el siglo XVIII, a quiŽn muchos consideran Òel primer fil—sofo de la arquitectura modernaÓ24. En su hip—tesis sosten’a que los —rdenes arquitect—nicos nacieron cuando el hombre primitivo construy— su caba–a primitiva. Pero el mŽrito de Laugier fue conceptualizar claramente la misma. Ò La visualiz— como estructura de madera integrada por pies derechos, vigas y una cubierta puntiaguda, -que segœn declaraba con sus propias palabras- Žsta era la imagen œltima de la verdad arquitect—- Catedral g—tica de Notre-Dame en Par’s El espacio interior: una nueva escala que encarnaba toda la sabidur’a de la humanidad en el arte de construirÓ27 Empero, se tratar‡ de exponer, -para los fines de la investigaci—n- la posici—n y el pensamiento que se tom— a travŽs de los diferentes per’odos de la arquitectura francesa en torno al referente cl‡sico, y a la vez analizar brevemente la forma en que se tradujeron los resultados de este proceso de asimilaci—n en la identidad arquitect—nica de Francia. Sin embargo, hay que aclarar que durante la Edad Media la significaci—n simb—lica y rectora de los —rdenes cl‡sicos, se sustituye por los principios constructivos y estructurales del sistema ojival g—tico. Ò Los edificios g—ticos se sitœan en un punto de transici—n, crucial de la hist—rica, entre la alta Edad Media dominada por la Iglesia y el mundo libre y secular del Renacimiento. Quiz‡s sea este mismo hecho lo que los haga de forma indiscutible uno de los mayores logros de la arquitectura occidental; son la expresi—n perfecta de la tensi—n dialŽctica entre dos mundos: entre la fŽ religiosa y la raz—n anal’tica, entre la serena y cerrada sociedad mon‡stica del mundo antiguo y el expansionismo din‡mico del nuevo.Ó28 nica, el modelo sobre el que se han imaginado todas las magnificencias de la arquitecturaÓ25. Casi todos los manuales de los grandes te—ricos de la arquitectura empiezan de la misma manera: con una l‡mina ilustrativa, explicativa y comparativa de los Òcinco —rdenesÓ, como instrumentos que permit’an ofrecer Òuna especie de gama de caracteres arquitect—nicos que van desde lo rudo y fuerte a lo delicado y bello. En un dise–o genuinamente cl‡sico, la elecci—n del orden es algo vital: es determinar el esp’ritu de la obra. Esp’ritu o talante que viene definido tambiŽn por lo que se haga con ese orden, por las proporciones que se fijen entre las diferentes partes, por las ornamentaciones que se pongan o se quitenÓ26, adem‡s de poder atribu’r a cada uno de los —rdenes una determinada Òpersonalidad humanaÓ, nacida bajo el m‡s puro pensamiento Vitruviano. De alguna manera (en todas las Žpocas que se va a analizar), en peque–a o gran medida, se llega a considerar a los —rdenes como Òla mism’sima piedra angular de la arquitectura, como instrumentos arquitect—nicos de la m‡xima finura posible, en los Se observa la verticalidad y calidad espacial del sistema. El g—tico se expandi— por Europa: Wells, Ingl. 15 Est‡ por dem‡s tratar de describir el proceso de expansi—n del fen—meno arquet’pico que proporcion— la arquitectura g—tica francesa, pues fue la principal referencia para la posterior concepci—n de obras maestras del g—tico en otros pa’ses europeos y del resto del mundo. 24 Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Editorial G.G. Barcelona, 1963 25, 26, 27 Idem 28 Risebero, Bill. ÒHistoria dibujada de la Arquitectura OccidentalÓ Edit. Hernnan Blum, Madrid, 1982 El templete italiano de San Pietro La arquitectura italiana fue el referente inicial de la arq. francesa Reinterpretaci—n francesa la helicoide italiana Fachada de Louvre de Pierre Lescot Del renacimiento italiano al clasicismo francŽs del siglo XVII Iglesia de Philibert de l«Orme. Nace adem‡s la perspectiva y consecuentemente nace tambiŽn un nuevo enfoque y entendimiento sobre el arte de construir. Por este motivo, el arte del Renacimiento italiano trasciende con incre’ble facilidad las fronteras de su pa’s de origen y se expande por muchos pa’ses europeos. ÒPero Francia, es de todos los pa’ses, donde este arte fuŽ mejor comprendido. Sus arquitectos llegaron en ciertas etapas, inclusive a sobrepasar a sus maestros italianos.Ó30 Por otro lado, la monarqu’a institucionaliz— Academias Francesas de Arte en Roma y adem‡s traslad— a su pa’s grandes personalidades art’sticas italianas para proyectar importantes edificios, como en el caso de Sebastiano Serlio, quiŽn a m‡s de su aporte arquitect—nico, se lo reconoce por sus cŽlebres escritos te—ricos. Una de las m‡s evidentes aproximaciones de la transici—n entre el renacimiento italiano y el clasicismo francŽs fue el parisino Pierre Lescot (1510-1578). Se le encarga la reconstrucci—n y ampliaci—n del palacio de Louvre. El clasicismo inspira a Lescot, pero ÒPese a que utiliza un vocabulario de influencia italiana, con frontones en las ventanas alternativamente triangulares y curvil’neos, antecuerpos con En el Castillo de Chenonceau, de l«Orme demuestra todav’a la fuerte influencia g—tica en sus dise–os Iglesia de Saint-Eustache, fusi—n entre el sistema estructural g—tico y la decoraci—n renacentista italiana columnas que flanquean nichos y utilizaci—n del motivo del arco de triunfo bramantino, el esp’ritu es inequ’vocamente francŽs, con el elegante techo alto a la francesa, el uso generalizado de escultura decorativa y los frontones rebajados como rematesÓ 31 El Renacimiento en Francia -como talaparece reciŽn a comienzo del siglo XVII, y se asimila instantaneamente Òbajo el sello del gusto francŽs, y sobrepas— en gracia y encanto todo cuanto hab’a sido concebido en cualquier otra parte. Este retardo nos explica las razones por las que no encontramos nombres ilustres como en Italia, donde este arte floreci— ya hacia mediados del siglo XVÓ 32 Para ayudarnos a entender de mejor manera el proceso de asimilaci—n en el Renacimiento FrancŽs, conviene analizar adem‡s lo siguiente: ÒLas influencias cl‡sicas introducidas en Francia al regreso de los dise–adores franceses en viajes a Italia o de italianos desterrados, no se desarroll— de la misma manera que en Italia. La principal inspiraci—n de los italianos, los edificios romanos, eran escasos y muy lejanos entre s’ en Francia, y la tradici—n de la arquitectura g—tica demasiado fuerte para que muriese f‡cilmente. As’ pues, durante el siglo XVI los arquitectos franceses asimilaron gradualmente las nuevas influencias y crearon a partir de ellas y de las tradiciones medievales, un estilo francŽs propio.Ó 33 Este es un claro ejemplo de ÒMal disc’pulo el que no aventaja a su maestroÓ Leonardo Da Vinci Sin lugar a dudas, una de las Žpocas m‡s trascendentes dentro de la arquitectura, es el Renacimiento. Se rompe con la visi—n espiritualista medieval, y se comienza a descubrir que el arte no sirve exclusivamente para exaltar los valores de la religi—n. A partir de esta reflexi—n, el hombre se convierte en el centro de todas las cosas y su creatividad no se desarrolla œnicamente en torno a un Dios. El hombre se vuelve ÒHumanistaÓ, y forja un especial interŽs art’stico por las obras del pasado. Regresa su mirada hacia lo cl‡sico, pero lo ve œnicamente como una referencia de conceptos mas no como un modelo f’sico a imitar. ÒEl gran logro del Renacimiento, fue la reformulaci—n de la gram‡tica de la AntigŸedad como disciplina universal, la disciplina, heredada de un pasado remoto y aplicable a todas las empresas constructivas honorablesÓ29 De esta manera se da un espacio para la inventiva y creatividad, y surgen consecuentemente pensonalidades art’sticas, que fortalecen regiones enteras en el campo de la arquitectura, principalmente Italia, que se le conoce mundialmente como la Cuna del Renacimiento. Hotel de Ville, obra del renacimiento francŽs. Castillo renacentista del arquitecto Du Cerceau 16 Fontainebleau, un hito del renacimiento francŽs lo que se consider— anteriormente como un Puente Cultural. En definitiva se puede deducir, que Òla diferencia entre el Renacimiento italiano con el arte francŽs, reside principalmente en el detalle de su revestimiento, esto es, en la decoraci—n de sus fachadas y de sus interiores; en otras palabras, est‡ en el ornato, que los franceses lo tratan con mayor sencillez y tranquilidad; est‡ en la introducci—n de los —rdenes, que los arquitectos franceses interpretan con mayor libertad e independencia singular.Ó34 Resumiendo, la influencia italiana modifica el exterior, pero la concepci—n general siempre ser‡ francesa, ya que inclusive en muchos ejemplos manifiestan adicionalmente, fusiones compositivas con peque–os detalles del arte g—tico, lo que le hacen un estilo inconfundible, con verdadera identidad propia. Bien sea en Italia como en Francia, fueron los arquitectos y te—ricos los que preparan el camino a este nuevo arte. ÒEl primer gran arquitecto en el sentido postmedieval de la palabra fue el francŽs Philibert de l«Orme (1515-70).Ó35 A pesar de que admiraba a Vitruvio y de que se identificaba con el esp’ritu del clasicismo italiano, ninguno de sus libros ni sus edificios reflejaban un academismo estŽril. Su pensamiento fue pr‡ctico, aprehensivo y con mucha personalidad; reflej‡ndose en su obra, que es considerada uno de los ejem- Fachada oriental del Palacio de Louvre, obra maestra de Claude Perrault, uno de los mejores exponentes del barroco francŽs. plos vivos del estilo francŽs. Su influencia trasciende por casi tres siglos en la producci—n arquitect—nica en Francia, desde peque–as residencias hasta palacios reales. Jacques Androuet du Cerceau y Jean Bullant, estuvieron tambiŽn entre los pioneros del Renacimiento francŽs del siglo XVI, donde la tradici—n g—tica se mantuvo pujante durante tanto tiempo. ÒEl arte g—tico, habiendo perdido su raz—n de ser, despuŽs de haber alcanzado su punto cul- francesas y que a esto se debe en parte la extraordinaria vitalidad de este edificio, que en una ma–ana de primavera parece lo m‡s nuevo y fresco que hayan podido ver en su vida.Ó 38 Dado el hecho que el edificio fue constru’do durante tanto tiempo y por algunas personas, su lectura hist—rica cr’tica es un tanto extensa. Pero su fachada oriental, es de alguna manera un referente did‡ctico, del que se podr’a extraer el esp’ritu del Barroco FrancŽs. Se analizar‡ ahora el segundo ejemplo. Luis XIV rechaza Par’s como alberge de todas las funciones de gobierno. En su lugar encarga constru’r una nueva capital en Versalles (a varios kil—metros de la ciudad), que se convertir’a en el monumento m‡s espectacular dedicado a la monarqu’a que se puede ver en Europa; constru’do entre 1661 y 1756 por Le Vau y J.H.Mansart y con un espectacular dise–o de jardines realizado por Le NotrŽ. Su dise–o fue tan revolucionario, que tuvo influencia inclusive en la planificaci—n de ciudades, aœn hasta nuestros d’as. Sin embargo, ya hacia el fin del reinado del ÒRey SolÓ, los severos principios cl‡sicos se relajaron significativamente en Francia, donde las formas r’gidas de lo Antiguo no satisfac’an ya el gusto refinado del hombre del siglo XVIII. ÒEl aspecto solemne y real del estilo Luis XIV, se minante, fue abandonado. Y se adopt— la AntigŸedad con m‡s entusiasmo que reflexi—n. As’ pues; el Renacimiento nace en Francia y persiste en florecer aœn en nuestros d’as. Pero, la influencia g—tica se reconoce, al comienzo, en las tentativas del arte nuevo, y es reciŽn a principios del siglo XVII que el Renacimiento prevalecer‡ y triunfar‡Ó 36 El barroco y el rococ— en Francia Ahora bien, es oportuno remontarse a una nueva etapa del clasicismo francŽs, que se explica perfectamente a travŽs de dos ejemplos: Louvre y Versalles. En estas obras se podr‡ encontrar la ret—rica, persuasiva e imaginativa manifestaci—n de otros dos lenguajes o interpretaciones del clasicismo en Francia. Cuando volvemos la mirada al Louvre de Par’s, nos topamos con uno de los grandes monumentos de la arquitectura. Pese a que su construcci—n dur— m‡s de cien a–os y fue realizada por muchos arquitectos en sus diferentes etapas, Òfue Luis XIV quien decidi— que la fachada oriental fuese una digna culminaci—n del conjuntoÓ37 Se encargaron proyectos a los arquitectos m‡s famosos de Francia y de Italia, inclu’do Bernini -el m‡s grande maestro de ese tiempo- quien visit— Par’s. Pe- Iglesia Barroca de Des Invalides, de Mansart ro al final se encarg— la obra a tres hombres: Le Vau, primer arquitecto del rey; Le Brun, su primer pintor; y Claude Perrault, mŽdico de increibles conocimientos arquitect—nicos, de quiŽn curiosamente se asegura con certeza que fue el m‡s original e innovador del grupo. ÒEl resultado fue espectacular. Ningœn maestro italiano hab’a conseguido nunca quiz‡ porque nunca se le di— ocasi—n- exponer la arquitectura del templo romano a esta escala y combin‡ndola con los fines de un palacio.Ó (...) Ò Louvre es un magn’fico ejemplo de como juega un orden cl‡sico para controlar una fachada muy larga, no solo sin monoton’a sino con ingenio, gracia y l—gica estŽtica. Se a–adir‡ œnicamente, en lo que concierne al Louvre, que los adornos labrados tienen una fragilidad y una delicadeza t’picamente Parte posterior de Des Invalides, que alberga a todo un complejo que lleva el mismo nombre. Louvre: cœpula en la fachada frontal Vista nocturna de la obra de P. Lescot regocijar‡ luego con las sonrientes fantas’as del estilo Luis XV, que se le conoce tambiŽn como el estilo ÒRocailleÓ — Rococ—, que lo precedi—.Ó 39 29 Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Edit. G.G., Barcelona, 1963 30 Ssavlievitch Miloutini, Boris. ÒLas Teor’as de la ArquitecturaÓ Edit. Ateneo, Buenos Aires, 1949 31 Alejandro Montiel Mues. ÒEl Renacimiento en FranciaÓ en Historia del Arte. Instituto Gallach. Barcelona. 1997 32 Ssavlievitch Miloutini, Boris. ver 30 33 Risebero, Bill. ÒHistoria dibujada de la Arquitectura OccidentalÓ Edit. Hernnan Blum, Madrid, 1982 34 Genovese, Adalberto. ÒHistoria de la ArquitecturaÓ, Edit. Hobby, Buenos Aires, 1946 35 Risebero, Bill. ver 33 36 Ssavlievitch Miloutini, Boris. ver 30 37 y 38 Summerson, Jhon. ver 29 39 Ssavlievitch Miloutini, Boris. ver 30 Fachada del Palacio de Versalles, producto de dos intervenciones sucesivas, muy distintas en su esp’ritu, la primera de Le Vau, y la siguiente de Jules Hardouin Mansart. 17 El sal—n del Ojo de Buey en Versalles, un ejemplo del rococ— Detalle de rejas rococ— de J.Lamour ÒFrancia ostenta, sin duda, la primacia en el esp’ritu que designamos como rococ— y bajo sus directrices toda Europa se afrancesaÓ40 En este estilo destaca la abundancia de elementos ornamentales, pero con gran tendencia a la disminuci—n y a la peque–ez. De alguna manera, el ÒafrancesamientoÓ resulta casi como un tŽrmino de identificaci—n del Rococ—, un estilo cargado de ilusionismo. Este estilo se manifiesta en s’; ligero, atractivo y natural; con una sensualidad galante y caprichosa, pero ser’a un error considerarlo como un per’odo de trivial frivolidad. ÒSi bien la denominaci—n de rococ—, es de origen italiano y originalmente tuvo un sentido despectivo (para se–alar un arte resultante de la degeneraci—n del barroco) finalmente con el transcurso del tiempo distingue y emana una sensa- Hotel Soubise en Par’s, con filigranas de oro. Sal—n de los Espejos en el palacio de Versalles ci—n de ondulada liviandad y gracia, muy distante de la pesadez del barroco italiano.Ó41 El desarrollo de la arquitectura francesa se detiene durante la Revoluci—n; en consecuencia, los arquitectos teorizantes tales como Bonfrand, Blondel (el joven) y Briseaux, llegan a ser los representantes m‡s autorizados del estilo Rocaille. Este per’odo tuvo una corta duraci—n (1720 a 1750), pero esta brevedad no sorprende, puesto que est‡ causada m‡s que por su degeneraci—n interna, por la proyecci—n de un nuevo idealismo cl‡sico. Pero es necesario reconocer, que tambiŽn result— ser uno de los m‡s importantes aportes estil’sticos de la cultura francesa a su propia identidad arquitect—nica. m‡s palpable y m‡s influyente de esta tendencia universal lo di— la Revoluci—n Francesa en el siglo XVIII. Sus efectos marcaron un hito indiscutible en la evoluci—n art’stica mundial. Antes de la Revoluci—n y de la creaci—n de museos (a travŽs de la misma), s—lo se pod’a aprender arte en los estudios de los maestros, y conocer exclusivamente las obras de Žstos. El arte manten’a su limitado c’rculo social, pues era considerado propiedad exclusiva de algunos privilegiados. ÒSe necesit— de la Revoluci—n para recoger los tesoros de las colecciones reales, de los monasterios y de los individuos ricos para que los ojos de los artistas se abrieran a las inmensas posibilidades de la educaci—n directa, rica en toda experiencia humanaÓ 42 ÒSolamente la Revoluci—n pod’a llevar a cabo esa liberaci—n de los artistas y divulgar sentimientos art’sticos entre las masas; s—lo ella pod’a enriquecer y democratizar la informaci—n y m‡s que todo desarrollar la sensibilidad, el pensamiento y la conciencia de los artistas, renovando de este modo aquellas fuerzas de la transformaci—n humana y la autoexpresi—n intelectual que caracterizan la prodigiosa evoluci—n del arte mundial en todo el siglo XIXÓ 43 Desde el punto de vista de la educaci—n art’stica, los logros de la Revoluci—n fueron a la vez conservadores y democr‡ticos. La revoluci—n francesa y el siglo de las luces Par’s como modelo mundial de conceptos y estilos arquitect—nicos ÒUna de las batallas que se libr— en la etapa dieciochesca tuvo lugar en el terreno de las ideas religiosas y filos—ficas y en el campo de la ciencia. Y es que el siglo XVIII se denomin— precisamente el Siglo de las Luces porque se buscaba una luz nueva, porque se esperaba del esp’ritu lo que hasta entonces se hab’a esperado del alma. Fue as’ como se fue imponiendo la filosof’a racionalista y el sistema art’stico-cultural de la ilustraci—nÓ Alejandro Montiel Mues, en ÒHistoria del ArteÓ Bien se sabe que el arte en casi todos los casos, corresponde directamente a la interpretaci—n de fen—menos sociales acordes a cada Žpoca. En el siglo XIX, el mundo Le Brun Le NotrŽ entero -y en especial AmŽrica- vive una corriente independentista sin precedentes, que abre nuevas fauces en el pensamiento colectivo de los pueblos. Quiz‡s el ejemplo Jules H. Mansart 18 Vista panor‡mica del conjunto de Versalles. Se destaca el dise–o de jardines de Le NotrŽ. Aunque suprimi— las Academias, mantuvo al mismo tiempo el principio de la ense–anza especializada que las hab’a caracterizado. Pero incluy— la ense–anza del dibujo entre clases sociales m‡s amplias, incluyŽndola en el curriculum de las escuelas pœblicas, y en particular en la Escuela Central de Obras Pœblicas, que inclu’a la ense–anza de la arquitectura. ÒFinalmente, el gran interŽs del Estado en las organizaciones art’sticas se manifest— al crearse las Communes des Arts a finales del siglo XVIII. No inclu’an artista privilegiado algunoÓ44 A partir de este hecho, a Par’s no s—lo se le identifica como el modelo irradiante de ÒLibertad, Igualdad y FraternidadÓ, sino que se convierte en la LUZ del pensamiento ilustrado, la ciudad matriz de la moda y el comercio, el primer destino de viaje de artistas e intelectuales de todo el mundo, adem‡s de ser principalmente, la referencia de modelos pedag—gicos y de conceptos y estilos arquitect—nicos. Conjunto residencial dise–ado por Fran•ois Mansard Arco dise–ado por Blondel Francia y la influencia de sus principales teorizantes Los protagonistas y la esencia de sus teor’as Antes de analizar individualmente a los principales te—ricos franceses de estos dos siglos, se hace notar una caracter’stica comœn en todos ellos. Su base es exactamente la misma: la obra de Vitruvio. El problema de la proporci—n, es casi el punto central de todas sus obras. ÒPero el estudio de este problema no sobrepasa casi los preceptos modulares de los te—ricos italianosÓ45 Se podr’a empezar este peque–o an‡lisis, por el indiscutible maestro iniciador del clasicismo francŽs del siglo XVII. Fran•ois Mansard. El es el primer arquitecto independiente, liberado de toda tendencia g—tica. El introduce y reinterpreta en Francia el arte del Renacimiento italiano. ÒLos grandes arquitectos tales como Bramante, Vignola y Palladio, tuvieron en Mansard, artista de gran talento, su m‡s digno sucesorÓ46 Fran•ois Mansard, fue un arquitecto totalmente pr‡ctico (como lo fuŽ Brunelleschi para Italia, en relaci—n al te—rico Alberti), y a pesar de no haber dejado nada escrito, su influencia se hace sentir de forma contundente, en los tratados de Blondel, de Perrault y de FrŽart de Chambray, de quienes se hablar‡ a continuaci—n. participaci—n en el Louvre, y se dijo adem‡s que el a pesar de ser mŽdico de profesi—n, fue considerado como un cŽlebre te—rico de la arquitectura. El dej— una obra original: ÒOrdonnances des cinq esp•ces de colonnes selon la mŽthode del anciensÓ (1683). A m‡s de hablar de —rdenes y de estŽtica, su obra se fundament— en la libertad del artista en lo concerniente a las proporciones, desencadenando en este punto como es l—gico, mucha polŽmica con su predecesor Blondel. Pero el tratado de Claude Perrault tiene trascendental importancia, en el sentido de que a travŽs de Žste, se define el CLASICISMO FRANCES y su ense–anza a travŽs de la creaci—n de la Academia; es decir, ya no es suficiente la asimilaci—n arbitraria de un Tratado, sino que se crea una estructura docente, a partir de la ense–anza de la cada una de las disciplinas de la arquitectura. Pero a pesar de ser uno de los mejores adeptos al pensamiento vitruviano, quiz‡ se tom— demasiadas libertades al interpretar las Òcorrecciones definitivasÓ de las que tantas veces habl— Vitruvio. ÒSin haber comprendido a su gran maestro, Perrault tradujo este principio bajo la forma de una especie de invitaci—n a la licencia, y quiz‡s hasta la anarqu’aÓ48 En el siglo XVIII, el principal arquitecto teorizante fue M. de Cordemoy. Public— un libro denominado el ÒNouveau TraitŽ Siglos XVII y XVIII Se cita la famosa obra de Roland FrŽart de Chambray : ÒParalelo de la arquitectura antigua y modernaÓ (1650), un verdadero hito dentro de la teor’a arquitect—nica; trabajo inspirado netamente en el esp’ritu cl‡sico, poniŽndo especial Žnfasis en la arquitectura griega, como el modelo estŽtico perfecto. Sostiene adem‡s que la belleza de un edifico, depende ante todo; de la observaci—n de las proporciones. Su pensamiento en general, se resume en una sola frase: ÒNo hay censura m‡s grande a los ojos de cualquiera que entienda de arquitectura, que el reproche de no saber encontrar las proporciones exactasÓ47 Luego de Chambray, nos encontramos con el arquitecto Fran•ois Blondel. Su obra se concibe, como la de FrŽart, bajo un fin puramente pr‡ctico, y llega a establecer un estudio de los —rdenes en general y su aplicaci—n a problemas estŽticos, especialmente el de las proporciones. Pero Blondel se inspira m‡s en la arquitectura italiana que en la griega, admirando con insistencia las obras de Vignola, de Palladio y de Scamozzi, quienes resultar‡n la m‡s cercana influencia para su producci—n arquitect—nica. DespuŽs de FrŽart y Blondel, el tercer te—rico importante del siglo XVII es Claude Perrault. Ya se coment— anteriormente su Dibujos de los tratados de Perrault y Biseaux, en donde analizan las proporciones y la estŽtica de la arquitectura cl‡sica 19 de toute l«architectureÓ. A simple vista parec’a otra revisi—n cr’tica de los —rdenes, como los trabajos anteriores realizados por sus antecesores, pero es mucho m‡s que eso. ÒCordemoy no quer’a solamente liberar los —rdenes de toda afectaci—n, de todo tipo de distorsiones; quer’a acabar con la utilizaci—n ornamental de los —rdenes, acabar con lo que Žl llamaba muy certeramente <arquitectura en relieve>. Su aproximaci—n es una especie de primitivismo met—dico que rasga en mil pedazos toda la elaborada lingŸ’stica de la arquitectura, todo el velo de misterio y drama, todo el juego brillante de los maestros italianos, y quiere conseguir que los —rdenes hablen de nuevo su propio y primigenio lenguaje funcional, ni m‡s ni menosÓ49 40 Alejandro Montiel Mues. ÒEl Rococ— en FranciaÓ, Historia del Arte. Instituto Gallach. Barcelona. 41 Bueno, Ricardo. Enciclopedia de los Estilos Decormundo. New York. Tomo VI. 1977 42 Thorez, Ducl—s. La Revoluci—n Francesa y las Bellas Artes. Editorial Grijalbo, Barcelona, 1968 43, 44 Idem 45 Ssavlievitch Miloutini, Boris. ÒLas Teor’as de la ArquitecturaÓ Edit. Ateneo, Buenos Aires, 1949 46, 47, 48 Idem 49 Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Edit. G.G., Barcelona, 1963 El Coliseo de Roma, uno de los grandes modelos a seguir El Arco Romano fue retomado en la arq. francesa Si bien es cierto, este razonamiento encajaba de alguna manera con el pensamiento francŽs de la Žpoca; pero Òno result— ni siquiera en la teor’a porque los propios —rdenes, tal como se encontraban en las obras romanas, distaban mucho de ser primitivos y funcionales, y estaban, por el contrario, altamente estilizados.Ó50 Finalmente, siguiendo de alguna manera el camino dejado por Cordemoy, le siguen otros teorizantes, que abordan m‡s profundamente el problema de la estŽtica: Le Clerc, Jacques Blondel, Germain Boffrand y Etienne Briseux. Se destaca Žste œltimo por su ÒTraitŽ du beauÓ, en donde propone demostrar f’sicamente y por la experiencia, la analog’a existente entre la relaci—n de la belleza arquitect—nica y la belleza musical, ambas reposadas sobre un estudio de proporciones y nœmeros fijados por las leyes. La estŽtica numerada puede resultar un interesante estudio, pero quiz‡s en el fondo err—neo. La explicaci—n del fen—meno estŽtico siempre escapa a la mera raz—n y nunca se aferra exclusivamente a nœmeros. De este estudio se puede concluir, que entre los tratadistas del siglo XVII, domina sobre todo el esp’ritu cient’fico y te—rico, mientras que en el siglo XVIII este esp’ritu se modifica al pensamiento pr‡ctico y racional, pero ambos momentos se desarrollan (con las excepciones ya comenta- El Arco del Triunfo, un s’mbolo de Par’s El neocl‡sico francŽs das) bajo las mismas concepciones estŽticas. TambiŽn es necesario acotar, que a pesar de que casi todos los tratadistas hablan de las Òbellas proporcionesÓ, ninguno se explica objetivamente sobre las causas de su belleza, confirm‡ndonos una vez m‡s, la subjetividad del problema estŽtico, en las diferentes etapas de la historia. Como hito en la historia de la arquitectura ÒLa belleza de la arquitectura no depende ni de la grandeza de los edificios, ni de la suntuosidad de los materiales, ni de sus riquezas y acumulaci—n de adornos: cosas que deslumbran al vulgo. Mucho menos consiste en el capricho o en la moda. La belleza arquitect—nica es positiva, universal y constante. ÀQuŽ puede tener de arbitrario si todo se extrae de la naturaleza, que es siempre la misma en todas partes? La unidad, la variedad, la armon’a, la regularidad, la elegancia, la simetr’a, la conveniencia son todo materias que tienen leyes fijas y que siempre gustan a todos los seres racionales.Ó Francesco Milizia, Principios de arquitectura civil, 1781 Desde mediados del siglo XVIII, se produce un radical cambio de pensamiento art’stico con respecto a las preexistencias. Esto en gran medida se produce a ra’z de nuevos e importantes descubrimientos arqueol—gicos: Pompeya, Paestum, las Ruinas de Herculano, el Monte Pallatino, entre otros; que inmediatamente logran enfocar el interŽs de los estudiosos para indagar profundamente en sus valores arquitect—nicos y conservarlos. A partir de este hecho se demuestra la existencia de c—digos m‡s complejos dentro del supuesto desarrollo lineal del sistema cl‡sico. Las reglas cl‡sicas, como la proporci—n, el ritmo y la simetr’a; una vez reconocidas y estudiadas, se mantienen como el modelo a imitar por los artistas contempor‡neos. ÒAs’, en apariencia no cambia nada, porque se continœa haciendo uso de las mismas formas, pero en el fondo acaece una Iglesia La Madeleine, isapirado en un templo corintio sobre podio romano 20 verdadera renovaci—n cultural, porque no existe ya l’mite entre las reglas generales y las realizaciones concretas, y los supuestos modelos pueden ser conocidos con toda la precisi—n que se desee. La adecuaci—n a estos modelos depende s—lo de una abstracta desici—n del artista, tomada fuera de toda condici—n real. El CLASICISMO, desde el momento en que viene precisado cient’ficamente, se transforma en una convenci—n arbitraria, en NEOCLASICISMO.Ó 51 Caso similar ocurre a ra’z de este fen—meno, ya que aparecen los revivals; es decir, el neog—tico, el neobizantino, el neo‡rabe, y as’ indefinidamente. Los escritores anglosajones llaman a este movimiento, ÒHistoricismoÓ. La unidad de lenguaje arquitect—nico surge en este momento por el conocimiento objetivo y sistem‡tico de los monumentos Interpretaci—n inglesa de la caba–a de Laugier hist—ricos, lo cual permite al artista el imitar fielmente un determinado estilo del pasado, Òpero los estilos son tantos y presentes a la vez en la mente del proyectista, que, en su conjunto el repertorio hist—rico es totalmente discont’nuoÓ. 52 ÒEl ESTILO se limita a apariencias formales en los objetos, por lo que se tiende a limitar cada vez m‡s tal concepto, consider‡ndolo finalmente como una simple revestidura decorativa, aplicable a un esqueleto general dado. El arquitecto se reserva la parte art’stica, dejando a otros la construcci—n y la tŽcnicaÓ.53 Los arquitectos se constituyen en esta Žpoca, en los grandes COMPOSITORES DE FACHADAS, ya que Žstas se forman de la adici—n y sustracci—n de los elementos arquitect—nicos de uno u otro estilo del pasado; generando a su vez un estilo propio e identificables. Compete al arquitecto encontrar el equilibrio, la escala y la proporci—n de cada elemento, para de su composici—n obtener un resultado arm—nico y agradable. Es as’ como aparece la idea de ESTILO, donde a partir de clasificar depuradamente los elementos formales del pasado, se establecen las particularidades y especifidades de cada per’odo hist—rico de la arquitectura. L—gicamente, en Europa se produce una Òsugesti—n colectivaÓ que detona en esta nueva corriente estil’stica, llevada por la filosof’a de que la belleza del arte, se encuentra œnicamente en la antigŸedad cl‡sica. Este pensamiento asienta bases en Bellori, un importante te—rico de esa Žpoca, quien cuestiona y critica la arquitectura del renacimiento. El sosten’a que: ÒLa idea nace de la observaci—n de la naturaleza, la supera y la convierte en arteÓ, aclarando l—gicamente, que se consideraba a la antigŸedad cl‡sica, como producto de la naturaleza misma. ÒEl uso del lenguaje cl‡sico de la arquitectura ha implicado, en todas las Žpocas que ha alcanzado gran elocuencia, una cierta filosof’a. No podemos usar amorosamente los —rdenes a menos que los apreciemos y no podemos apreciarlos sin estar convencidos de que encarnan algœn principio absoluto de verdad o bellezaÓ54 La fŽ en la autoridad fundamental de los —rdenes se traduce indiscutiblemente en la profunda veneraci—n a Roma. Quiz‡s esto se complete y se explique de mejor manera a travŽs del hecho de que Òla arquitectura romana descend’a, a travŽs de la griega, de la Žpoca m‡s primitiva de la historia humana, por lo que estaba dotada de una especie de rectitud natural; era, en realidad, casi una obra de la naturaleza.Ó55 Como analizamos anteriormente (en ÒFrancia y la influencia de sus principales arquitectos teorizantesÓ), la pregunta sobre la naturaleza de los —rdenes, fue algo que preocup— casi exclusivamente a los te—ricos franceses de los siglos XVII y XVIII. ÒNo fue en Italia sino en Francia donde surgieron los que se la formularon con mayor insistencia. Supongo que era natural que el esp’ritu cr’tico surgiera, no en la patria de la arquitectura cl‡sica, Italia, sino en un pa’s donde hab’a sido absorvida y adaptada a costa de desplazar a la m‡s intelectual de todas las tradiciones arquitect—nicas medievales. En cualquier caso, fue en Francia donde, a partir del siglo XVII, empezaron las preguntas sobre la autŽntica naturaleza de los —rdenes y sobre el modo en que deb’an utilizarse en los edificios modernos. Se aceptaba la Òrectitud naturalÓ de los —rdenes, y la primera preocupaci—n de los cr’ticos franceses era asegurar su integridad y su pureza.Ó56 Basta con recordar a Laugier, y su teor’a de la caba–a primitiva. Su pensamiento es clave para entender la arquitectura de la Žpoca. Para Žl, el edificio ideal deb’a estar excento de toda arquitectura en relieve, y formado enteramente por columnas, columnas sustentadoras de vigas, sustentadoras de una cubierta. Lo cierto es que en 1753, el libro de Laugier ÒEssai sur l«ArchitectureÓ, fue literalmente ÒdevoradoÓ por los franceses, e inmediatamente traducido en Inglaterra y Alemania, en donde su contenido fue aceptado o criticado por los te—ricos. Pero asimismo es justo reconocer, que de una u otra forma la arqui- El Pante—n de Par’s, el m‡s puro ejemplo de la arquitectura neocl‡sica francesa 21 tectura realizada a partir de 1755, refleja la influencia de las innovaciones de Laugier, o el rechazo expl’cito a estas opiniones. La revoluci—n intelectual, preparatoria de la gran crisis pol’tica, facilitaba tambiŽn la vuelta a la sencillez antigua. Como ejemplo, se citar‡ el edificio que quiz‡s encarna su pensamiento de un modo espectacular: el Panthe—n de Par’s, realizado por Jacques-Germain Soufflot. ÒEl Panthe—n es el primer edificio importante que cabe calificar de NEOCLASICO, tŽrmino que ha llegado a aplicarse a toda arquitectura que, por un lado, tiende hacia la simplificaci—n racional (propugnada por Laugier y Cordemoy), y por otro busca presentar los —rdenes con la m‡s extrema fidelidad de anticuario. La raz—n y la arqueolog’a son los dos elementos complementarios que conforman el Neoclasicismo y lo diferencian del Barroco.Ó 57 El ideal Neocl‡sico (sutentado en estas 50 Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Edit. G.G., Barcelona, 1963 51 BenŽvolo, Leonardo. ÒHistoria de la Arquitectura ModernaÓ Volumen Primero. Instituto Cubano del Libro. La Habana. 1975. 52, 53 Idem 54, 55, 56, 57 Summerson, Jhon. ver 50 El proyecto empieza a tener documentos completos Detalle interior, de total lenguaje neocl‡sico dos variables), tiende a convertir de alguna manera a la arquitectura en un modelo f’sico y academicista a imitar de la AntigŸedad a diferencia del modelo ideal que extrajo la arquitectura del Renacimiento de la misma. Pero a la vez, la moda neocl‡sica en Francia ven’a preparada por las restricciones de la Academia, aceptando en parte al barroco s—lo para el interior de los edificios. La f—rmula: Òlos —rdenes estrictamente mesurados por fuera, la decoraci—n rococ— por dentroÓ 58 Se puede tambiŽn analizar otro fen—meno que aparentemente resultar’a un poco contradictorio: el hombre del neocl‡sico tiende a imitar racionalmente el modelo de la antigŸedad, pero se siente protagonista de su presente, separado totalmente del pasado. En otras palabras, el pasado es sin—nimo de belleza, pero es ajeno al presente, pues lo ha ÒsuperadoÓ. Esta es otra diferencia con el Renacimiento, puesto que en esa Žpoca, el hombre tiende a sentirse parte de la antigŸedad, a pesar de que la interpreta. El imitar un modelo f’sico, fue de alguna manera el factor que hizo a las Òpersonalidades de la arquitecturaÓ, tender a desaparcer. Al contar con reglas claras de dise–o, la identidad arquitect—nica pierde la posibilidad de personalizarse. La inventiva individual es casi anulada por el Academicismo, perdiendo al mismo tiempo el re- curso de la interpretaci—n que caracteriz— al Renacimiento. Pero desde el punto de vista neocl‡sico, se cree v‡lido entender el pasado atravŽs de un acto cr’tico y espec’fico, y no de interpretaciones que muchas veces cargan un enorme peso de subjetividad. Pero no hay que descocer la labor de importantes te—ricos en el desarrollo del pensamiento neocl‡sico. Se destaca el francŽs Quatemere de Quincy, con su ÒDiccionario Hist—rico de la ArquitecturaÓ y el alem‡n J. Winckelmann, quiŽn parte de las ideas de Bellori clasificando la historia en tratados. Entre sus obras se destaca su famosa ÒHistoria del Arte en la AntigŸedadÓ, que orient— la nueva tendencia general de las artes hacia las formas cl‡sicas. Aclara a su vez que el Neocl‡sico en lugar de estar inspirado en las obras romanas, lo est‡ en las griegas y luego de un breve lapsus en que aœn se siente el influjo barroco, este nuevo estilo que nace en Francia, se extiende por todos los pa’ses europeos. A su vez, este afecto hacia el pasado se manifiesta en otro fen—meno. Las clases intelectuales se empiezan a preocupar de la destrucci—n de diferentes bienes art’sticos y se crean verdaderas instituciones con la finalidad de conservarlos, demostrando as’ la autonom’a del arte sobre temas pol’ticos. As’ comienza el per’odo emp’rico de la restauraci—n, que se reforz— adem‡s con Proyecto para el templo de la Raz—n, del arquitecto ut—pico Louis BoullŽ, quiŽn fue todo un revolucionario para su Žpoca. la aparici—n de museos, como uno de los logros que alcanzar’a la Revoluci—n Francesa, en el campo art’stico. El Neocl‡sico FrancŽs comprende a su vez dos subestilos claramente definidos: el estilo Luis XVI y el estilo Imperio. En el primero prevalece una tendencia clasicista fr’a y acadŽmica, en la que el artista creador apenas tiene posibilidad de expresar su personalidad, mientras que el otro se caracteriza por su grandiosidad y colosalismo, basado e inspirado en las formas romanas, de las que Bonaparte se abanderar’a. Fue el mismo Napole—n, quien sustituye a la Academia Real, por la Ecole Polytechnique, nueva instituci—n encargada de difundir los principios neocl‡sicos y formar tecnicos que respondieran a las exigencias de la burgues’a. Se le encarga impartir la c‡tedra de la ÒEcoleÓ a J.N.L. Durand (1760-1834) y es aqu’ donde empieza a surgir el concepto de PROYECTO, que se acoger‡ en todo el siglo XIX y parte del XX. Este mŽtodo se basa en el sistema de dise–o en planta, a partir de la estructura compositiva cl‡sica, con la clasificaci—n de las funciones segœn su jerarqu’a. Una vez resuelta la planta con sus componentes funcionales y constructivos se realiza la elevaci—n, donde se empieza a ÒarmarÓ los elementos compositivos (frontones, columnas, cornisas, etc.) segœn la caracterizaci—n o reconocimiento de la funci—n del edificio. De esta manera, este mŽtodo sugiere BoullŽ. Otro proyecto fant‡stico, ahora de forma piramidal, que inscribe en su base un front—n cl‡sico 22 una secuencia de pasos determinados que facilitan el proceso de dise–o del nuevo edificio, aunque Žste no tenga antecedentes tipol—gicos, ni del repertorio formal. Al fen—meno arquitect—nico se suma tambiŽn, la incidencia directa de la racionalidad de la ciencia y de las m‡quinas. Muchos teorizantes francesces como Diderot, vincularon el concepto de belleza y funcionalidad arquitect—nica, compar‡ndolo anal—gicamente con las partes de una m‡quina y sus relaciones. De alguna manera, en la arquitectura neocl‡sica, las funciones corresponden a necesidades individuales y colectivas, establecidas por la sociedad burguesa. Por este motivo se crean nuevas respuestas tipol—gicas dentro de la arquitectura, como: hospitales, establecimientos educativos, bibliotecas, edificios de gobierno, etc., que marcar‡n un Òestilo institucionalÓ f‡cilmente reconocible, que trascendi— con facilidad las fronteras europeas. En un enfoque m‡s profundo -y casi nunca analizado-, tambiŽn es necesario admitir que los pensadores del ÒGran SigloÓ prestaron al pasado algo m‡s que un interŽs arqueol—gico; para muchos era una de las claves para el futuro del hombre. ÒLos philosophes franceses y sus colegas alemanes difer’an entre s’ en muchos aspectos; pero compart’an tambiŽn muchas ideas b‡sicas. Buscaban una explicaci—n racional de la existencia, y al creer que la com- Barri•re de la Villete, uno de los pocos edificios conservados de Claude Ledoux. prensi—n humana era capaz de resolver los problemas del mundo, preve’an un mundo mejor. Su idea de progreso, basado en valores que de alguna forma se hab’an perdido, presentaba un desaf’o intelectual sin precedentes a la sociedad de la Žpoca.Ó 59 As’ pues, los te—ricos de la arquitectura de finales del siglo XVIII, fueron alcanzados por el revolucionario pensamiento de los philosophes. ÒLos edificios deb’an expresar la grandeza esencial del hombre tanto por su sublimidad como por su referencia a su glorioso pasado. La sublimidad era capaz de hacer an‡lisis: los edificios deber’an ser grandes, sencillos, sombr’os, misteriososÓ60 Los dos m‡s grandes exponentes de esta escuela fueron Etienne Louis BoullŽ y Claude Nicolas Ledoux. Se los conoc’a como Òlos utopistas revolucionariosÓ y a pesar de que crearon y teorizaron mucho m‡s de lo que construyeron; tambiŽn jugaron un papel muy importante para cerrar el cap’tulo de la historia arquitect—nica de Francia hasta el siglo XVIII, puesto que son ellos los que demuestran con mayor contundencia la oposici—n ideol—gica al misticismo barroco, propugnado por la simplicidad de sus dise–os con formas geomŽtricas puras. ra definir esta posici—n, que trata a su vez en convertirse en una corriente estil’stica que acoje las necesidades -materiales y culturales- de grupos sociales diferenciados. ÒLa preocupaci—n por un estilo lo m‡s puro posible, libre de la tradici—n cl‡sica, comport— una nueva manera de construir y el desarrollo de otra concepci—n formal de la arquitectura.Ó61 Pero obviamente, esto trajo como consecuencia una enŽrgica reacci—n entre muchos te—ricos, que lo consideraron un estilo ambiguo porque de alguna manera significaba renunciar a una personalidad propia y claramente reconocible. El Eclecticismo, a pesar de sus objetivos poco definidos, result— ser un movimiento de ruptura con la Academia, en donde empieza a darse una verdadera identificaci—n con la ÒintemporalidadÓ de la arquitectura pasada y a retomar ciertos rasgos de diferentes etapas de la misma, en el sentido de tratar de producir resultados arquitect—nicos favorables, y donde sus mentalizadores quisieron demostrar a travŽs de sus obras, que si se pod’a llegar a la belleza y unidad arquitect—nica, retomando y compatibilizando elementos de diferentes etapas de la historia, en un œnico y depurado resultado de Composici—n Arquitect—nica. Por otro lado, el nacionalismo y el culto rom‡ntico-historicista de cada pueblo El eclecticismo del siglo XIX: La recuperaci—n de estilos en Francia La arquitectura occidental de mediados caci—n y las particularidades de los eledel siglo XIX cambiar’a radicalmente sus mentos formales del pasado, permiten a postulados a partir del nacimiento de un los arquitectos utilizar libremente estas nuevo movimiento de esencia rom‡ntica, ÒherramientasÓ para caracterizar la nueva que se ir’a en contra de toda tradici—n arquitectura del siglo XIX. Por otra paracadŽmica y se abanderar’a m‡s bien, de te, el contacto con culturas extraeuropeas, un tratamiento m‡s libre y puro, inspir‡n- incita a indagar cada vez m‡s en otros redose para ello en recuperar modelos esti- pertorios formales, ajenos -en ese tiempol’sticos del pasado, llegando inclusive a re- a la preestablecida ÒpoŽtica del ordenÓ, lo que concedenar’a a posteriori a recombitomar formas no clasicistas. Al haber nacido anteriormente el concep- nar diferentes c—digos formales. to de Estilo, consecuentemente la clasifi- Surge el tŽrmino ECLECTICISMO, pa- La Opera de Garnier, el mejor ejemplo francŽs de la arquitectura eclŽctica 23 aport— a que se retome modelos propios. En el caso de Francia, l—gicamente fue la arquitectura Neog—tica la que tuvo total protagonismo en la corriente eclŽctica europea. M‡s adelante se detallar‡ la filosof’a de su principal exponente. Pero as’ mismo, se acoge con entusiasmo la corriente neorenacentista, y se da un interŽs especial por retomar la decoraci—n neobarroca y rococ—, principalmente para arquitectura de interiores. Uno de los mejores ejemplos es la Opera de Par’s, realizada por Garnier entre 1861 y 1875. En ella se manifiesta toda la inventiva y fastuosidad eclŽctica, marcando as’ la transici—n del clasicismo de principios del siglo XIX hacia la modernidad, que vendr‡ representada posteriormente por el Art Nouveau. 58 Genovese, Adalberto. ÒHistoria de la ArquitecturaÓ, Edit. Hobby, Buenos Aires, 1946 59 Risebero, Bill. ÒHistoria dibujada de la Arquitectura OccidentalÓ Edit. Hernnan Blum, Madrid, 1982 60 Idem 61 Alejandro Montiel Mues. ÒEl EclecticismoÓ, Historia del Arte. Instituto Gallach. Barcelona. Proyectos de Viollet-le-Duc, inspirados totalmente en la arquitectura g—tica El neog—tico y Viollet-le-Duc El estilo neocl‡sico francŽs en latinoamŽrica Como principal protagonista del siglo XIX Al haber realizado un an‡lisis de los prin- necesidad escapan casi siempre al fen—mecipales arquitectos teorizantes de los siglos no estŽtico. Es el sentimiento del artista, XVII y XVIII en Francia, se localiza in- es el eslab—n que faltaba en los tratados sistentemente una debilidad comœn a to- clasicistas, y donde verdaderamente da ludos ellos: El descuido de indagar profun- gar la base de la estŽtica. damente en los fen—menos estŽticos, pues- Al ser autodidacta, encuentra en el estilo to que en este tema, la mayor’a de res- g—tico, toda la esencia de su pensamiento. puestas carecen de especificidad. ÒPas— la mayor parte de su vida interprePor el contrario, se va a a analizar al pri- tando la arquitectura g—tica como un momer arquitecto en el que se encuentra una do totalmente racional de construir y desteor’a totalmente cargada de objetividad. puŽs, en sus conferencias, desafi— al munÒViollet-Le-Duc (1814-1879) es el primer do moderno a crear una arquitectura moestŽtico propiamente dicho, el estŽtico que derna a base de hierro y vidrio, adem‡s de investiga.Ó62 Sus obras te—ricas represen- madera y mamposter’a, una arquitectura tan un aporte invaluable para la enuncia- tan econ—mica y racional como la g—tici—n de conceptos en el campo de la estŽ- ca.Ó63 La arquitectura g—tica es para Žl, un estilo combinado que sintetiza todos tica arquitect—nica. momentos hist—ricos y simboliza a Mientras que Vitruvio y todos sus fervien- los posteriori la utilizaci—n del acero. tes seguidores buscaron la belleza arquitect—nica en las relaciones anal’ticas o arit- Con apenas 24 a–os, ya forma parte del mŽticas basadas en un Òm—duloÓ, Viollet- Consejo de Construcciones de Francia. Es Le-Duc crea una verdadera revoluci—n al el autor del cŽlebre ÒDiccionario Razonaaplicar encontrarla en relaciones geomŽtri- do de la Arquitectura FrancesaÓ, considecas o gr‡ficas. No solamente se contrapu- rada una de las mejores obras te—ricas de so a estas relaciones, sino tambiŽn a todo todos los tiempos; entre su arquitectura (de puro estilo neog—tico) se destaca la resel esp’ritu cl‡sico. Viollet-Le-Duc ha demostrado ser un gran tauraci—n de Notre-Dame de Par’s. enemigo de las Òf—rmulas cl‡sicasÓ, pero el Lo cierto es que EugŽne Viollet-Le-Duc, entiende perfectamente todo el proceso de es considerado el mejor te—rico francŽs del evoluci—n de las mismas a travŽs de la his- siglo XIX, y el padre de la arquitectura toria y concluye diciendo que la raz—n y la contempor‡nea. Al haber analizado el fen—meno de los puentes culturales, se puede deducir que el arte europeo -no hisp‡nico- es el principal referente cultural de latinoamŽrica a finales del siglo XIX y principios del XX. En esta etapa Europa se convierte en una fuente insaciable de inspiraci—n para todas las artes, y en especial la arquitectura. En las ciudades latinoamericanas durante este per’odo, se observa que predomin— la influencia del neoclasicismo francŽs. Pero al empezar el an‡lisis, es necesario aclarar primeramente que en latinoamŽrica resultar’a muy ambiguo hablar de un neoclasicismo puro. En realidad, si se hace una lectura hist—rico-cr’tica rigurosa, se forma parte de una corriente eclŽctica e interpretativa; haciendo un an‡lisis m‡s complejo en donde influye en gran medida el factor de adaptaci—n propio a cada una de las heterogŽneas singularidades hist—ricas de las ciudades latinoamericanas. Pero lo que no se puede desconocer, es que a pesar de esa relativa ÒcomplejidadÓ interpretativa, el neocl‡sico francŽs es indudablemente la influencia de mayor protagonismo en la producci—n de las m‡s importantes obras arquitect—nicas de latinoamŽrica, desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Buenos Aires, un ejemplo de la europeizaci—n Muchos proyectos son dise–ados directamente por arq. franceses en latinoamŽrica, como en este caso en Bs.As. 24 Un factor importante para el desarrollo del Neocl‡sico en AmŽrica Latina, fue la gran crisis europea de 1875 que provoc— la migraci—n de arquitectos y urbanistas, los cuales optaron por reconstruir sus formas de vida. Las migraciones se dieron principalmente en Argentina, Uruguay y Chile. Hablando en tŽrminos generales, en las ciudades latinoamericanas Òel Neocl‡sico se retard— por la fuerza de las tradiciones enraizadas en el Barroco, el realismo -cuya se–era expresi—n es el retrato de la nueva clase alta y de los prohombres de la independencia- y la incursi—n de la moda procedente de Francia en momentos en que comenzaba el paisaje y el romanticismo. El Neocl‡sico se instal— casi solo en la arquitectura, un tanto comprimido por los grandiosos edificios coloniales. Gener— muy poca pintura (excepto para decoraciones) y casi ninguna esculturaÓ64 TambiŽn es necesario mencionar, que el Neocl‡sico no se extiende de una forma uniforme, pues se desenvuelve en sectores ÒpropiciosÓ dependiendo de su cultura y su grado de ÒdesarrolloÓ. Por este motivo no se puede determinar una periodizaci—n comœn. En la ciudad de La Habana se produjo con gran fuerza el fen—meno de afrancesamiento ÒEl Neocl‡sico no denuncia una crisis de lo nuevo sino el desalojo del arte religioso, al que aceleradamente falt— base social y coherencia respecto al cambio que se operaba en la sociedad.Ó65 Pero asimismo, Òel academicismo latinoamericano no se realiza simplemente como una arbitraria e irracional imposici—n de valores. En realidad, en el caso de la arquitectura latinoamericana, el Neocl‡sico FrancŽs vendr’a a ser la expresi—n edilicia de aquellas Žlites de poder, que a travŽs de la ideolog’a racionalista-mecanicista de los c‡nones cl‡sicos europeos, manifestaban y demostraban su concepci—n acerca del destino econ—mico y cultural de nuestras sociedadesÓ66 Pero por otro lado, se ver‡ tambiŽn que en AmŽrica Latina, hablar de lo Òneocl‡sicoÓ es de alguna manera tratar de explicar en tŽrminos sencillos (o si se podr’a llamar simplificados), la acogida simult‡nea y pa- El Templete, otro ejemplo del neocl‡sico en La Habana. ralela de otras corrientes estil’sticas como el neog—tico (usado especialmente en la arq. religiosa), el neo-renacentista, e inclusive muchos rasgos del barroco y rococ— franceses usados en arquitectura civil e institucional, pero utilizando la misma aclaraci—n anterior: casi no existe una lectura que denote una influencia pura, debido a la siempre presente combinaci—n de estilos y a la complejidad del proceso de adaptaci—n, dado de acuerdo a las particularidades de cada ciudad. Por estas razones, se concluir‡ el an‡lisis asegurando, que el estilo francŽs se traduce propiamente en un Òestilo local afrancesadoÓ, en donde a m‡s de esta corriente estil’stica, se identifica con claridad una fuerte presencia cultural, intr’nseca a cada pueblo latinoamericano, manifiestada protag—nicamente a travŽs de detalles decorativos de arte popular y en las tŽcnicas constructivas tradicionales. 62 Ssavlievitch Miloutini, Boris. ÒLas Teor’as de la ArquitecturaÓ Edit. Ateneo, Buenos Aires, 1949 63 Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Edit. G.G., Barcelona, 1963 64 Monteforte, Mario. ÒLos Signos del HombreÓ. PUCE, Cuenca, 1985 65 Idem 66 Vargas Ram—n. ÒLa crisis actual de la arquitectura latinoamericanaÓ Edit. Siglo XIX. MŽxico, 1981 La Habana: El Capitolio Instituto cubano de amistad con los pueblos 25 Vista panor‡mica de la ciudad de Cuenca en el a–o 1928. E l proceso de transferencia y adaptaci—n del clasicismo francŽs en la arquitectura de Cuenca Contexto hist—rico: nio cuencano, y por este lado se enemist— a poco andar con el mundo entero.Ó69 Pero a pesar de todo se gan— el coraz—n de Manuela Quezada, conocida como la Cusinga, una de las m‡s bellas criollas de la Žpoca, de la de quiŽn muchos cuencanos estaban perdidamente enamorados. Todo esto concaden— una serie de l’os y esc‡ndalos, que terminaron en el asesinato del francŽs en una corrida de toros en el barrio de San Sebasti‡n. Este triste episodio forma tambiŽn parte de las m‡s famosas Òcr—nicas anecd—ticasÓ de la ciudad, que se han transmitido a travŽs de los a–os. Pero es luego con la Segunda Misi—n, realizada en los primeros a–os del siglo XX, que el aporte cultural del pueblo francŽs toma un protagonismo de espectativa al venir a establecerse en la ciudad por un per’odo, el etn—logo francŽs Paul Rivet, quien fuera Secretario General de la Sociedad de Americanistas y fundador del Museo del Hombre en Par’s. Su aporte en nuestra cultura fue m‡s que importante, al publicar valios’simos trabajos, entre los cuales est‡n: ÒEthnographie Ancienne de l`EquateurÓ (1912), ÒLes Origines de l`Homme AmŽricainÓ (1943), ÒBiblioghrapie des Langues Aymar‡ et KichuaÓ (1951), entre otras, todas fruto de su Mi- La presencia de la cultura francesa en Cuenca La primera huella que di— Francia en la que posteriormente les permitir’a entregar historia de la cultura cuencana fue indu- al mundo, el sistema mŽtrico decimal, del dablemente la presencia de las Misiones cual nos valemos hasta nuestros d’as. ÒEl GeodŽsicas desde el a–o de 1736. La Real gigante ingenio del hombre para medir la Audiencia de Quito -en ese entonces- Tierra con sus manos diminutas y tempoacoge a una importante legi—n de cient’fi- rales hab’a tenido ŽxitoÓ68 cos de la Academia de Par’s, que ten’an Entre los personajes de la Misi—n que m‡s la trascendental labor de realizar las medi- influyeron en la historia de Cuenca, estuciones de algunos grados del meridiano del vieron Charles-Marie de La Condamine y ecuador terrestre para poder voltear la p‡- el cirujano Joan Seniergues. El primer pergina de la historia de las ciencias. sonaje fue valioso por todo su aporte cienÒLa palabra ecuador, para los acadŽmicos, t’fico que comparti— abiertamente a muten’a un gran sentido, habiendo llegado a chos personajes de la ciudad de la Žpoca constituirse en el lema de su misi—n. Al (de all’ que una importante calle hist—rica terminar los trabajos, quedar‡ inmortali- de la ciudad lleva su nombre), y el segunzada con palabras que contienen una so- do personaje, fue tr‡gicamente cŽlebre. Las lemnidad cercana a lo sagrado. (...) El razones: ÒDesde el principio de su estad’a mundo di— un paso adelante en la con- Seniergues se mostr— como un hombre quista del universo aqu’ en nuestro suelo, irascible, propenso al f‡cil enojo. Protesparec’an decir los testimonios de compa- tante y volteriano, sus ideas en materia retriotas cuyas voces perduran a travŽs de ligiosa nada tuvieron que ver con las ideas los tiempos. Este hecho fue tan importan- de la gente cat—lica de Cuenca; y de ah’ te para nuestro pueblo que no olvid— ja- que fuera tratado como un ÒherejeÓ; se m‡s que sus tierras se llamar’an para burl— buenamente de las costumbres locales; y, a pesar de que ocupaba gran parte siempre Ecuador...Ó 67 su tiempo en curar al vecindario de sus La torre de la vieja Catedral cuencana se de males, no se convino su genio con el geconvierte en el œltimo hito de la Misi—n, Segunda Misi—n GeodŽsica francesa. A la izquierda: Paœl Rivet (4) y su grupo de investigacdores. A la derecha: Rivet en un trabajo de campo. 29 (1860-1940) si—n Cient’fica en el pa’s y especialmente en nuestra ciudad. Paul Rivet a m‡s de ser uno de los personajes m‡s importantes de la Žpoca por sus invaluables estudios, se convierte luego en un personaje de leyenda en la ciudad, al tener -al igual que su colega Seniergues, dos siglos atr‡s- Òamores prohibidosÓ con una mujer casada de la aristocracia cuencana, pero historia que finalmente termin— con el escape de la pareja hacia Par’s. La Segunda Misi—n GeodŽsica estaba compuesta -adem‡s de Paul Rivet- por tres cient’ficos, y un cocinero (el mismo que trabaj— luego a las —rdenes de la aristocracia cuencana, y cuyos restos descansan en el pante—n de los hombres ilustres del cementerio de Cuenca). 67 G—mez, Nelson. Pr—logo de la presentaci—n del ÒDiario del viaje al EcuadorÓ de Charles M. De La Condamine. Editorial PublitŽcnica. Quito. 1986 68 Idem 69 Lloret Bastidas, Antonio. ÒCuencaner’asÓ Tomo II. Casa de la Cultura. Cuenca. 1993. U. Central en Quito constru’da por F. Espinosa, quiŽn colabor— en el proyecto de la U.de Cuenca Vista del centro de la ciudad, donde se nota las nuevas construcciones de corte europeo. Bien se sabe que en la Žpoca de estudio, al desprenderse la sociedad de todo v’culo con Espa–a, fue creciendo cada vez m‡s el esp’ritu independentista e iluminista inspirado en los logros posrevolucionarios franceses, -que para ese tiempo-, se hab’an ya cristalizado con mucho mŽrito, especialmente en el ‡mbito pol’tico, en el desarrollo art’stico y en sistemas pedag—gico-educativos. Esta es la raz—n por la que en todo el espectro aristocr‡tico y pol’tico de la Žpoca, nace la necesidad casi irremediable de actualizarse e ÒidentificarseÓ con nuevos c‡nones, que naturalmente apuntar’an a tratar de adoptar un cierto Òmodelo francŽsÓ. Se vuelve necesario subrayar adem‡s, el papel cumplido por los pol’ticos cuencanos en el ‡mbito nacional e internacional, que tuvo total trascendencia en nuestro per’odo de an‡lisis, puesto que Òen un lapso de 20 a–os, dos cuencanos - Antonio Borrero y Luis Cordero- llegaron a ocupar la primera magistraturaÓ70, sin olvidar a un sinnœmero de ilustres personajes de la Žpoca que ocuparon importantes cargos diplom‡ticos y de gobierno, concadenando consecuentemente un total protagonismo en la toma de desiciones a nivel del pa’s. Pero como es sabido, antes de este lapso Òa partir de 1860 la escena pol’tica ecuatoriana fue dominada por la figura de un s—lo hombre: Garc’a Moreno, quien proyect— su sombra m‡s all‡ de su asesinato en 1875.Ó71 La econom’a del pa’s en es- ta Žpoca estaba regida en gran parte a las exportaciones: de cacao en la costa, y del sombrero de paja toquilla y de la cascarilla en el austro (siendo esto œltimo monopolio de la familia cuencana Ordo–ez Lazo.) Cabe destacar tambiŽn que el poder religioso estaba en manos del Cardenal Ignacio Ordo–ez Lazo, miembro de la misma familia. Es as’ como el presidente Garc’a Moreno se relaciona de cierta forma con los Hermanos Ordo–ez, a travŽs del matrimonio de Do–a Hortensia Mata Lamota (de origen guayaquile–o e hija de un General del ejŽrcito de Garc’a Moreno), cuando esta ten’a apenas 13 a–os de edad con el Sr. Dn. JosŽ Miguel Ordo–ez Lazo, convirtiŽndose este œltimo en Gobernador de la provincia del Azuay. Se menciona a Garc’a Moreno ya que a pesar de haber sido uno de los personajes m‡s polŽmicos de la Žpoca (por su extremo fanatismo religioso), su figura es fundamental para entender al arte del siglo XIX; especialmente esta fiebre hacia Òlo francŽsÓ que se ha mencionado anteriormente. Garc’a Moreno, a m‡s de instaurar y reglamentar el Liceo de Pintura y la Escuela PolitŽcnica, tambiŽn hizo traer profesores y envi— becarios a formarse en Europa principalmente. En consecuencia, se inicia en Quito un intenso per’odo de edificaci—n que est‡ bajo la tutela de profesionales europeos (alemanes, italianos y Llegada a Cuenca de la congregaci—n francesa de los Sagrados Corazones Do–a Hortensia Mata Familiares y amigos de Do–a Hortensia Mata en una reuni—n social. franceses) que el presidente ordena traer. De igual manera, tambiŽn fue durante su presidencia y auspiciado por los Hermanos Ordo–ez Lazo, que se traen las primeras comunidades educativas francesas al pa’s, estableciŽndose de esta manera en Cuenca las —rdenes de los Hermanos Cristianos y de las Religiosas de los Sagrados Corazones. La cascarilla, materia prima de la quinina, era el œnico remedio conocido en esa Žpoca para combatir el paludismo. Las exportaciones se dirig’an principalmente hacia Francia e Inglaterra, ya que los ejŽrcitos de estos pa’ses se diezmaban en las guerras del Africa. Los hermanos Ordo–ez mandaban la carga desde Guayaquil a Panam‡, donde luego cruzar’a por tierra hasta llegar al Atl‡ntico, en donde era embarcada nuevamente hacia Europa. Los barcos siempre iban llenos de carga, pero nunca regresaban vac’os, ya que con el producto de la venta se adquir’an en puerto y a muy buen precio todo tipo de enceres y artefactos de fina factura. Por este motivo la importancia pol’ticoecon—mica de Cuenca, asienta bases en el auge de la clase exportadora de la cascarilla y luego con el boom del sombrero de paja toquilla, quienes no imaginaron que su desmesurada riqueza econ—mica, llegara a transformar radicalmente la vida misma de la ciudad, pues esto Òpermiti— al pa’s entrar en contacto directo con las grandes Miguel Heredia y otros exportadores toquilleros cuencanos en uno de sus mœltiples viajes a Par’s potencias europeas, a travŽs de la vinculaci—n de una clase olig‡rquica y del mismo estado manejado por aquel grupo en referencia a intereses econ—micos internacionales posibilitados por la gran apertura comercial. Esto se traduce, formalmente, en la feliz admisi—n de un recubrimiento o barniz francŽs para estas clases. Frente a estos ÒafrancesamientosÓ se suscitan en toda LatinoamŽrica sugerentes llamados por buscar nuestra propia nacionalidadÓ72 Pero en la pr—spera ciudad de Cuenca todo empezar’a a cambiar abruptamente. Los frecuentes y continuados viajes de la aristocracia (especialmente a Par’s), traer’an consigo un sinnœmero de cosas Ònovedosas y modernasÓ que iban desde diminutos objetos de uso personal, hasta Òcasas enteras, literalmente desarmadas y en piezasÓ, lo que voltear’a totalmente el modus vivendi de la Žpoca que se encontraba sobreviviendo, todav’a en una escenograf’a de ciudad colonial. Y fue solamente a travŽs de la sociedad exportadora, que la luz elŽctrica lleg— a Cuenca. Una d’namo de 5,5 KV sacada de uno de los barcos, fue tra’da a la ciudad Òa lomo de indioÓ para la primera planta elŽctrica.73 De igual manera vinieron los pianos de cola, las grandes colecciones enciclopŽdicas y literarias, as’ como tambiŽn todos los materiales y menajes para construir las casas se–oriales, todo Òa lomo de indioÓ, ya sea por Naranjal o por Preparaci—n del sombrero de paja toquilla, en aquel tiempo principal actividad econ—mica de la ciudad 30 Exposici—n toquillera cuencana en Francia Honorato V‡zquez y su hijo Emmanuel. Taller de arte de Emmanuel Honorato V‡zquez Huigra, la cultura lleg— literalmente Òa lomo de indioÓ. Por otro lado, paralelamente se produce un importante peregrinaje temporal de la joven Žlite intelectual de la aristocracia cuencana, con la finalidad de Òeducarse correctamenteÓ en la capital de la cultura de la Žpoca: Par’s. Este hecho contribuye a posteriori, a que este influyente grupo sea tambiŽn el que introduzca -en gran medida- nuevas costumbres citadinas, transform‡ndose por un lado la vida socioespacial de la ciudad, y por otro las tradiciones art’sticas y educativas. De este grupo se destaca Emanuel Honorato V‡squez, joven cuencano que vive en Espa–a, pero se educa tambiŽn en Par’s junto a su hermana Mar’a, mujer de incre’ble belleza, mientras que su padre se ocupaba de asuntos diplom‡ticos, defendiendo al Ecuador ante la corte de Alfonso XIII por los problemas lim’trofes. De la capital del mundo de la Žpoca import— todos los vicios y las virtudes de los j—venes parisinos, y los reparti— a manos llenas entre la juventud cuencana. Pese a que muri— a muy temprana edad (27 a–os), fue el impulsor de la fotograf’a art’stica en Cuenca, entregado totalmente a desarrollar las artes y oficios, a m‡s de ser top—grafo, tip—grafo, ingeniero, pintor, mec‡nico, entre otras cosas. Se le recuerda adem‡s, por haber dise–ado la pista de aterrizaje para la llegada del primer avi—n Fiesta de la Lira en 1921 Antigua Universidad de Cuenca antes de pasarse a su nuevo edificio (donde hoy es la Corte deJusticia) diciones en la ciudad de la Žpoca, representadas por las ÒFiestas de la LiraÓ, los ÒConcursos LiterariosÓ y un sinnœmero de selectas revistas, peri—dicos y publicaciones. Por otro lado, el sistema educativo religioso y laico, a m‡s de adoptar con entusiasmo mŽtodos pedag—gicos, adopta inclusive el idioma francŽs como segunda lengua y se crea paralelamente la Universidad, el Colegio Nacional y la Escuela de Artes Pl‡sticas, naciendo adem‡s un especial interŽs por la fotograf’a art’stica, la mœsica y el periodismo. Cabe citar al respecto un ejemplo importante: Juan Bautista V‡zquez como rector de la Universidad en 1878 dicta la ley que establece la creaci—n de una biblioteca pœblica que se inaugura en 1882. Para el efecto encarga a Don Carlos Ordo–ez en uno de sus viajes a Francia el a–o 1879, la adquisici—n de un important’simo nœmero de libros para el equipamiento de la biblioteca (casi todos ellos en idioma francŽs y unos pocos en lat’n), lo que hace pensar claramente que la cultura universitaria de le Žpoca, a m‡s de ser muy versada en el uso del idioma, fue literalmente formada bajo la influencia de la Òescuela francesaÓ a travŽs de estos libros. Este influjo cobr— total protagonismo en la formaci—n de profesionales en el campo de la medicina y de la jurisprudencia especialmente, sin dejar de abordar otras tem‡ti- a Cuenca en 1920, piloteado por Elia Liut, aviador italiano hŽroe de la primera Guerra Mundial. La llegada del biplano fue bautizada como Òel acontecimiento del sigloÓ, al coincidir con el primer centenario de independencia del Ecuador. En la ciudad de Cuenca Òdesde fines del siglo XIX hasta la dŽcada de los a–os treinta, la cultura francesa se expresa e influye poderosamente en las letras, la arquitectura, la pintura, la ense–anza primaria, media y superior; y se expresa con fuerza tambiŽn en la moda, el vestuario, el mobiliario y el menaje de las casas se–oriales que buscan cambiar su tradicional austeridad por el disfrute y el goce de unas clases con marcado optimismo y fŽ en el progreso. (...) Par’s no fue s—lo el destino del peregrinaje de j—venes poetas, estudiantes y artistas sino la ciudad irradiadora de influencias literarias, conceptos y estilos arquitect—nicos, pedagog’as nov’simas para nuestro medio y proveedora de un arsenal de mercanc’as (l‡mparas, pianos, alfombras, perfumes, vajillas) que cambiaron la imagen de la ciudad dot‡ndola de un aire moderno, nuevo, diferente del que tuvo en el pasado.Ó74 De esta manera, bien o mal nace en la ciudad una nueva forma de desarrollo cultural que acoge entre otras cosas, a toda una generaci—n dorada de poetas e intelectuales que escrib’an bajo el influjo ÒfrancŽsÓ y que fundamentaron verdaderas tra- Poeta Remigio Crespo Toral y sus musas en la Fiesta de la Lira. Academia de Bellas Artes del Azuay Llegada del primer autom—vil a Cuenca, importado desde Par’s en 1917 31 cas como la literatura, la filosof’a y las artes y oficios. Ya para el a–o 1888, el archivo de la biblioteca cuenta con m‡s de 4880 libros, sin contar los folletos, revistas y publicaciones. Por otro lado, el naufragio del vapor ÒAzuayÓ producido en julio de 1879, priva a la universidad de otro valios’simo cargamento de libros, que eran importados desde Par’s. 75 Pero indiscutiblemente, la ciudad constru’da es la s’ntesis de todo este complejo fen—meno social, pues sin duda, Òla arquitectura en el Ecuador desde mediados del 70 Estrella Vintimilla, Pablo. ÒArquitectura y Urbanismo de Cuenca en el siglo XIX. ChaguarchimbanaÓ Editorial Abya-Yala. Quito, 1992 71 Idem 72 Kennedy, Alexandra. ÒContinuismo Colonial y Cosmopolitismo en la Arquitectura y el Arte Decimon—nico EcuatorianoÓ. Art’culo en ÒNueva Historia del EcuadorÓ, Editorial Grijalbo Volœmen 8. Quito, 1983 73 Lloret Bastidas, Antonio. Entrevista 74 Su‡rez, Cecilia y otros. Proyecto ÒLa Huella de Francia: Una historia de la presencia de la cultura francesa en CuencaÓCasa de la Cultura. Cuenca. 1995 75 LlorŽ M., V’ctor. ÒLa Universidad de Cuenca: Apuntes para su historiaÓ Revista ANALES Tomo I. Cuenca. 1951 Reuni—n ofrecida por el c—nsul de Francia en Cuenca en el antiguo Hotel Patria Vista del parque central en los inicios del siglo XX, donde se observa la ciudad, todav’a con casas solariegas siglo XIX y primeras dŽcadas del XX, es el testimonio m‡s visible de la huella de Francia entre nosotros. (...) La influencia francesa no solo introdujo sus propios dise–os, sino que incluso abri— la puerta de otras culturas europeas a los ojos de la nuestra.Ó 76 Es por esta misma raz—n, que en este trabajo espec’fico de investigaci—n en el cam- Desfile c’vico en la calle Bol’var en los a–os 20. El fen—meno de afrancesamiento est‡ en auge. po de la arquitectura, se tuvo necesariamente que abordar -en primera instanciatodo el contexto hist—rico-social del Ecuador de la Žpoca, y en segunda instancia todo lo que ocurr’a del otro lado del ocŽano. S—lo a partir de analizar estas dos variables, se puede visualizar de mejor manera, el grado de influencia que tuvo la cultura Francesa en la Cuenca de fines del siglo XIX y principios del XX. m’an los indios. Pero esta sencilla tipolog’a arquitect—nica se empieza a transformar desde mediados de ese siglo, a ra’z del auge econ—mico de las clases exportadoras, las cuales necesitaron readecuar paulatinamente sus casas de la ciudad; las viviendas se hacen de dos pisos. En el primer piso todav’a se almacenaba la cosecha o la manufactura, y en el segundo piso es donde se empieza a desarrollar la vida social de las familias cuencanas. Es a partir de este hecho, que los salones y las habitaciones principales se empiezan a ubicar en las segundas plantas de las viviendas. Consecuentemente, este inexorable crecimiento de las exportaciones a Europa provoc— una transferencia cultural arquitect—nica inŽdita, que logr— Òllenar las espectativas a los sectores que, remordazados econ—nomicamente, buscaban en mœltiples aspectos nuevas formas de consolidar su identidad. (...) La creciente burgues’a local, transforma los edificios cuencanos si no los puede sustitu’r por completo y los aspectos estŽticos externos se convierten en una prioridad de expresi—n individual en la arquitectura de principios del siglo XX. Este ser‡ el nuevo rostro de la ciudad, rostro consolidado en el nuevo siglo, con el cual Cuenca ingresa irreversiblemente al mundo contempor‡neoÓ.78 Para tratar de entender objetivamente el La ÒcitŽÓ cuencana An‡lisis del proceso de transferencia y adaptaci—n del clasicismo francŽs en la arquitectura de Cuenca ÒAunque se adornaran de m‡rmoles preciosos y finos alfarjes de ros‡ceas y mosaicos - de rejas diluidas tan ajenas al barrote que eran como claras vegetaciones de hierro prendidas de las ventanas- no se libraban las mansiones se–oriales de un limo de marismas antiguas que les brotaba del suelo apenas empezaban los tejados a gotear...Ó Alejo Carpentier ÒA pesar de su cercan’a en el tiempo, la arquitectura del siglo XIX en el Ecuador es pr‡cticamente desconocida. Mucho m‡s se conoce sobre los casi trescientos a–os de dominio colonial que sobre los cien primeros a–os de vida independienteÓ.77 Es esta verdad la que ha incentivado a tratar de hilar muchos desfases en la historia arquitect—nica de Cuenca, que ahora m‡s que nunca necesita iniciar un verdadero proceso de conocimiento y concientizaci—n de nuestra ÒeclŽcticaÓ pero propia identi- El exportador Miguel Heredia en su vivienda dad cultural. La mayor parte de la arquitectura de Cuenca producida a comienzos del siglo XIX correspond’a a la realidad social de una clase agraria que viv’a y trabajaba todav’a en el campo. La ciudad era en gran medida el lugar de comercializaci—n de las cosechas de todo el a–o, raz—n por la cual las casas no tenian comodidades, pues eran practicamente galpones de almacenamiento de las cosechas, patios para las mulas (mulares) y portales en los que dor- Moda de la Žpoca De Francia se import— valiosos objetos, como en este caso un lujoso piano de cola. 32 L‡mpara francesa de cristal de roca. c—mo se di— el proceso de transferencia y adaptaci—n de la arquitectura francesa al contexto de Cuenca, se tiene que volver a la idea primaria de que la arquitectura es indiscutiblemente un hecho cultural, y como en varios aspectos de la cultura general, Òen la arquitectura los procesos de transferencia se transforman en procesos de adaptaci—n, al introducirse las formas de la arquitectura europea para generar resultados locales en los que los c‡nones pierden su impecable proporci—n, dando paso a expresiones lœdicas que convierten a la arquitectura ÒseriaÓ en arquitectura vernacular revestida de dignidad. La primera arquitectura local influenciada de esta manera se convierte a su vez en un nuevo modelo que se irradia hacia la periferia f’sica y social de Cuenca. La pilastra, la cornisa y el capitel son ahora piezas de un juego de composiciones manejadas con absoluta libertad y con una fuerte dosis de ingenuidadÓ 79 Es aqu’ donde empieza la irremediable y contagiante metamorfosis del centro de la ciudad, donde las viejas casas en adobe de una planta, son demolidas dando la posta a edificios de dos y tres plantas Òcon fachadas calcadas de las construcciones parisinas y en cuyo interior se adecuaron espacios para salones adornados con l‡mparas y espejos de cristal de roca, cielorasos cubiertos con l‡minas de lat—n importado y paredes revestidas con papel tapiz europeo. (...) La influencia francesa en nues- Vista interior de la sala principal de la casa de Remigio Crespo Toral. Inauguraci—n de deportes en el a–o 1923 Detalle de un carro aleg—rico en una fiesta popular. Se observa atr‡s la Casa Ordo–ez. Reuni—n de personalidades cuencanas en la azotea de la casa de Rosa Jerves, junto al parque central. tra arquitectura no solo introdujo dise–os sino que propici— importantes variantes, propuestas por nuestros artesanos que se nutrieron de ese lenguaje arquitect—nico. Con mucho fundamento, se ha dicho que esta fue la Žpoca que nuestra arquitectura se adorn— de frisos y ornamentaciones y le crecieron ‡ticos y mansardasÓ80 Esto produjo consecuentemente una nueva l—gica en toda la producci—n artesanal de la ciudad, puesto que a m‡s de empezar a emplear Ònovedosos materiales importadosÓ en la construcci—n, la producci—n de ladriller’a empieza a ganar protagonismo especial, los gruesos muros de adobe son sustitu’dos paulatinamente por mamposter’a de ladrillo, se empiezan a fabricar dovelas para formar las columnas, tejuelos para construir las terrazas, grandes ladrillos para cornisas e impostas, capiteles d—ricos y corintios para las columnas, florones y pin‡culos de este material e incluso como ya se mencion—, balaustres de las formas m‡s diversas cuya finalidad era la de ocultar las tradicionales cubiertas de teja. Se llega a producir adem‡s dise–os espec’ficos en ladrillo que nacer’an primeramente a partir de imitar formas de arquitectura europea, pero que a travŽs de la interpretaci—n propia de nuestra cultura artesanal, se llegar’a a unos resultados de dise–o muy ÒlocalesÓ (pero obviamente muy influenciados) que luego ser’an utilizados como detalles est‡ndar que se repiten en la composici—n de much’simas fachadas en la arquitectura de la ciudad. Por otro lado, los peque–os talleres de herrer’a, joyer’a, carpinter’a, etc., tuvieron de igual manera que ÒactualizarseÓ y acoplarse a las exigentes solicitudes y caprichos de los modelos y dise–os que afloraron luego de las mœltiples visitas a Francia de la sociedad burguesa de la Žpoca. Es as’ como los alba–iles y artesanos de Cuenca debieron aprender no solamente a interpretar planos y dibujos de arquitectura, sino al mismo tiempo utilizar toda su imaginaci—n y talento para realizar -en muchos de los casos- la composici—n ’ntegra de fachadas bas‡ndose œnicamente en fotograf’as y postales que los viajeros tra’an de modelo para construir sus Òpeque–os palacetesÓ, como una forma de mostrar abiertamente su ÒstatusÓ en la sociedad de la Žpoca. Pero por otro lado, la familia Ordo–ez Mata trajo a su servicio a dos artistas franceses (RenŽ Chaubert y Giusseppe Majon) que a m‡s de dedicarse al dise–o, construcci—n y decoraci—n de las viviendas de la familia, transmitieron directamente sus conocimientos a los artesanos cuencanos que estuvieron a su cargo, aportando y enriqueciendo la formaci—n de mano de obra calificada dentro del campo de la construcci—n. Casa Ordo–ez-Jerves, todav’a en dos plantas Antiguo Hotel Patria Antiguo Hotel Internacional RenŽ Chaubert, afamado dibujante parisino, llega a finales del siglo XIX y trabaja en la decoraci—n de las casas y quintas de la familia Ordo–ez, y se establece en la ciudad por un per’odo de 19 a–os, tiempo en el cual trabaja y forma a muchos artesanos, especialmente a los herreros a quienes ense–a las tŽcnicas de hierro forjado y hierro colado, que se aplicar’a en balcones, puertas, verjas, y cuya constante ser’a el uso de motivos en formas vegetales. 81 Giusseppe Majon, llega a Cuenca en el primer tercio del siglo XX para contribu’r al dise–o y construcci—n de la casa de Alfonso Ordo–ez Mata (que luego ser’a de la Sra. Rosa Jerves de Ordo–ez), ubicada en la calle Bol’var frente al parque Calder—n. Majon conoc’a las tŽcnicas de pintura de cielos rasos y paredes, as’ como la tŽcnica de aplicaci—n de pan de oro. Entre sus ayudantes podemos citar a Luis Lupercio, quiŽn aprender’a la composici—n de fachadas y las tŽcnicas de su decoraci—n; Julio Pacurucu, a quiŽn adiestr— en la elaboraci—n y aplicaci—n de pinturas de interiores y decoraci—n de cielos rasos; y un artesano de apellido Buest‡n, a quiŽn ense–— las tŽcnicas de fundici—n de yesos y marmolinos para la confecci—n de cascarones y dem‡s elementos decorativos. Majon radica en la ciudad por 5 a–os, y a su regreso a Europa, Luis Lupercio toma la posta de constructor de much’simas viviendas de la ÒcitŽÓ cuencana. 82 Antiguo Colegio Manuel J. Calle Casa de Alfonso Ordo–ez Mata 33 Por otro lado, entre 1898 y 1902 viene a la ciudad el Arq. Gaston Thoret y sus ayudantes. Este grupo de franceses fueron contratados para la construcci—n del primer puerto mar’timo entre Jambel’ y Puerto Bol’var, pero adem‡s se dedicaron a la venta de mercader’a francesa, en la que constaban perfumes, lencer’a, cortinas y especialmente licores, que los vend’an a muy buenos precios en la capital azuaya, por lo que decidieron establecerse en la misma.83 La nueva arquitectura requer’a la utilizaci—n de nuevos materiales, muchos de los cuales no exist’an en el pa’s, pero la necesidad es la madre del ingenio, y es as’ como los artesanos y los constructores encuentran sus medios para entrar en la boga estil’stica de la Žpoca. 76 Su‡rez, Cecilia y otros. Proyecto ÒLa Huella de Francia: Una historia de la presencia de la cultura francesa en CuencaÓCasa de la Cultura. Cuenca. 1995 77 Kennedy, Alexandra. Idem P‡g. 119 78, 79, 80 Su‡rez, Cecilia y otros. ver 76 81 Archivo de Historia de la Curia Arquidiocesana de Cuenca. 82 Tamariz Ordo–ez, Carlos. Entrevista 83 Archivo de Historia de la Curia Arquidiocesana de Cuenca. Vista desde el barranco de las nuevas edificaciones que se empiezan a constru’r en ÒEl EjidoÓ El mismo barro con el que se fabricaban los adobes para las modestas casas coloniales, es utilizado en moldes de listones y rosetas, quemado para transformarse en ladrillo y pintado cual fino m‡rmol para embellecer las claves de las ventanas de medio punto o los balaustres que remataban las fachadas de las casas. Algunas cubiertas abandonan la sencillez y el calor de la teja de barro, y utilizan materiales como el zinc, que deb’a ser obtenido desarmando las cajas de embalaje de los barcos provenientes de Europa, y que luego de esta–ar las l‡minas para rellenar sus agujeros, pod’an ser usadas para confeccionar las mansardas y cœpulas que ennoblec’an los edificios de la ciudad. Las ventanas dejan de ser de s—lida madera y adquieren liviandad y nuevas proporciones, para poder recibir entre sus marcos los vidrios que ven’an de BŽlgica, en peque–as cajas de 40x40cm. Es as’ como los ventanales se dise–aban de acuerdo a esas medidas, orientados hacia la calle para poder observar los acontecimientos de la ciudad, protegidos por finos balcones de hierro forjado o colado en el exterior y en el interior por sobrias y modestas contratapas de madera que manten’an el calor dentro de la vivienda durante las fr’as noches del austro. Antigua Escuela de Medicina: Fachada desde la Av. 12 de Abril Antigua Escuela de Medicina: Detalle interior del acceso principal cubierto Antiguo Asilo Tadeo Torres La arquitectura cuencana de esta Žpoca, si bien es cierto nace de la interpretaci—n del neoclasicismo francŽs, es ejecutada por nuestros artesanos, que aportaron a sus composiciones dise–os ornamentales propios y la tecnolog’a constructiva de la zona, lo que ayud— posteriormente a que los edificios guarden entre s’ muchas relaciones y rasgos claramente identificables. ÒFueron estos seres sensibles los que tallaron las puertas y esculpieron la piedra, los que ennoblecieron el hierro y se cubrieron de teja, los que con sus h‡biles manos devolvieron a la ciudad lo que su ciudad les brindaba: belleza. La verdadera riqueza de la arquitectura de Cuenca radica precisamente en eso, en que fue hecha y, as’ se percibe, para los hombres sensibles y por las manos de hombres sensibles, de hombres vivos. Por eso su esp’ritu sigue vivoÓ 84 84 Espinoza, Carlos. ÒTaller de ProyectosÓ. Tesis de Arquitectura. Universidad de Cuenca. 1997 Los artesanos aprendieron a interpretar dibujos de arquitectura que se tra’an de Europa. Detalle de un capitel donde se demuestra el Òtoque localÓ 34 A n‡lisis hist—rico-cr’tico 1 2 3 4 56 7 8 9 de las obras arquitect—nicas m‡s representativas Introducci—n Para poder entender de mejor manera este proceso de transferencia y adaptaci—n, del Clasicismo FrancŽs en la arquitectura de Cuenca; se debe primeramente conocer e identificar ciertos lineamientos generales, elementos arquitect—nico-compositivos y detalles estil’sticos que se tomaron de la arquitectura francesa en nuestra producci—n arquitect—nica. Para el efecto se ha cre’do conveniente ilustrar y detallar -a manera de glosarioejemplos espec’ficos de arquitectura, que de alguna manera sirvieron de referencia dentro de la producci—n arquitect—nica en la Žpoca antes mencionada. 7 8 6 9 10 10 11 5 11 1. Balaustrada: Conjunto de elementos verticales tallados o torneados en los que se apoya el pasamanos. 2. Torre de ‡ngulo. 3. Domo a la imperial. 4. Lucarna: Tragaluz coronado con front—n. 5. Ojo de buey. 6. Front—n triangular. 7. Cuerpo central o cuerpo de vivienda. 8. Atico: Peque–o piso suplementario. 12 13 4 14 3 2 1 1. Aparejo en almohadillado. 2. Mascar—n decorativo de la clave. 3. Orden colosal: Columnas que se elevan varias plantas. 4. Imposta: Parte superior de un vano de puerta o ventana. 5. Cartucho: Ornamento dispuesto alrededor de un espacio vac’o destinado a recibir una inscripci—n. 6. Vaso de fuego: Elemento decorativo en forma de vaso peinado con una llama. 7. Ojo de buey: Ventana ovalada o circular en el tejado. 8. Trofeo de armas: Esculturas decorativas agrupadas alrededor de un escudo. 9. Front—n triangular esculpido con alegor’as. 10. Dent’culos: Friso formado de peque–as cortaduras rectangulares en relieve. 11. Arquitrabe: Parte del entablamento que se apoya horizontalmente sobre la columna. 12. Capitel j—nico con cuernos. 13. Vano cubierto en varios segmentos. 14. Columna de fuste a contralecho: Aislada de la pared por un breve intervalo. Los motivos decorativos m‡s usados en la arquitectura francesa fueron retomados de los diferentes per’odos de las monarqu’as. Se destaca el uso de altorrelieves con formas marinas, floriformes, her‡ldicas, entre otras; las mismas que fueron aplicadas en la producci—n de cenefas, apliques, cielorasos, y otros elementos de ornamentaci—n. 37 12 13 9. Lintern—n: Torrecilla de una cœpula con tragaluces. 10. Cornisa: Parte superior del entablamento, moldura de remate. 11. Pilastra: Pilar de secci—n plana embebido dentro de un muro. 12. Antecuerpo: Parte prominente de un edificio a todo lo largo de la fachada, incluyendo el techo. 13. Cadena dentada: Piedra tallada en dos niveles que se deja para mejor estabilidad del vano y una mejor cohesi—n de la junta. En las fachadas de cinco cuerpos, tanto el cuerpo central como los de los extremos, ten’an un mismo tipo de cierre, diferente de los intermedios. Casi todos los edificios franceses utilizaban el recurso de diferenciaci—n de esquina. En este caso a travŽs de una cœpula con front—n. Los ritmos laterales son dise–ados bajo par‡metros m‡s sobrios, generalmente a travŽs de repetir una secuencia de columnas o pilastras de orden gigante. En este caso, la esquina es solucionada como volœmen circular con cœpula o domo a la imperial Los tragaluces en las cubiertas son muy comunes. Observamos lucarnas que alternan con ojos de buey. Se usa el front—n (t’mpano) en el acceso. Las columnas gigantes nacen desde el segundo nivel. En peque–as viviendas tambiŽn se usan las cubiertas de gran pendiente, que albergan lucernarios. Esta tipolog’a es muy usada en viviendas. Se resuelve en tres cuerpos, donde los laterales son salientes y el central entrante. En este œltimo se solucionan azoteas con balaustres. Las pilastras corintias estriadas de orden gigante son muy usadas para enmarcar y definir los vanos. Las coronas tambiŽn son usadas para cerrar los volœmenes laterales en los extremos de la fachada Las cœpulas conopiales con ojos de buey, son caracter’sticos de la arquitectura francesa En el ejemplo observamos la t’pica divisi—n en cinco cuerpos de los grandes edificios unitarios y asilados. Las grandes coronas (o paramentos her‡ldicos) fueron usadas insistentemente como jerarquizantes En casi todos los casos, sobre las puertas, ventanas y coronas se colocan claves decorativas. Los escudos her‡ldicos se ubican inscritos en la corona. El motivo m‡s usado es el Le—n Real. Casi siempre las coronas se solucionaban de lado a lado , por balaustradas con vasos de fuego. TambiŽn es muy usado el enmarcamiento de vanos mediante columnas o pilastras pareadas En ciertos casos, se constru’a peque–os ‡ticos o ÒpajarerasÓ en materiales livianos, para coronar las altas cubiertas. El cuerpo central del edificio es jerarquizado mediante un doble sistema de columnas que finalizan en un paramento central a manera de front—n Las fachadas sin cubierta vista ten’an el cl‡sico cierre de balaustre sobre cornisa volada. Las consolas y mŽnsulas de m‡rmol en sugestivas formas vegetales, fueron usadas en balcones, los mismos que eran cerrados con dise–os de hierro forjado o fundido. Las alegor’as o esculturas se inscrib’an dentro de frontones triangulares, cartuchos o coronas. Detalle de cubierta Òa lo MansardÓ o mansarda, donde consta un front—n con ojos de buey. Una caracter’stica comœn a los edificios importantes fue el crear un pre-nivel de acceso, a manera de podio con escalinatas, las mismas que son abalaustradas. 38 El tratamiento del almohadillado fue muy usado, aunque en la gran mayor’a de ejemplos para enfatizar especialmente el primer nivel o planta baja Arquitectura neocl‡sica de obra nueva Arquitectura de fachadas De quŽ forma se adopt— en Cuenca el estilo neocl‡sico francŽs Se pueden distinguir claramente, dos maneras en la que se introdujo esta nueva forma de arquitectura en la ciudad: 1. Arquitectura Neocl‡sica de obra nueva Donde los nuevos ejemplos de Arquitectura Neocl‡sica sustituyen al modelo anterior en su totalidad. Se planifican y construyen desde cero; es decir, no existe un proceso de readecuaci—n o intervenci—n sobre la arquitectura anterior, puesto que se tomaron inclusive otros patrones en la producci—n arquitect—nica, desde variaciones importantes tipol—gico-funcionales, uso de nuevos materiales, hasta variaciones en la escala de los edificios. Por otro lado, este tipo de arquitectura se convierte en el ejemplo m‡s ÒpuroÓ y directo, de la adopci—n de esta influencia en la arquitectura de la ciudad. Es necesario mecionar al arquitecto quite–o Luis Felipe Donoso Barba, quiŽn planifica los ejemplos m‡s importantes de arquitectura civil de este tipo, y que ser‡n analizados posteriormente. Luis Donoso hab’a estudiado arquitectura en BŽlgica bajo la influencia de la ÒEc˜leÓ, evidenci‡ndose claramente la influencia del neocl‡sico francŽs en todos sus dise–os. Fachada ÒepidŽrmicaÓ. Se destaca su prolijo trabajo en relieve y su manejo crom‡tico. 2. Arquitectura Òde fachadasÓ con artesonados de lat—n policromado y papel tapiz europeo, materiales que en algunos casos fueron fielmente imitados con pintura mural, trabajos en yeser’a y madera pintada. Edificaciones ÒBordadasÓ Dentro de esta categor’a se encuentra un nœmero muy importante de casas en el Centro Hist—rico de Cuenca. Este grupo solo hace referencia a las casas con ÒpastillajeÓ, tŽrmino empleado para sugerir un trabajo de decoraci—n superficial o de Òpasteler’aÓ sobre la simplicidad de la fachada anterior, y en donde casi nunca existi— restituci—n de materiales y peor aœn variaciones tipol—gico-funcionales. Dicho en otros tŽrminos, lo que se hac’a era œnicamente ÒadornarÓ cornisas, sobredinteles, marcapisos y muros ciegos, a travŽs de trabajos en altorelieve basados en los motivos ornamentales que se ve’an en las nuevas edificaciones. Esta era la forma m‡s econ—mica e ingeniosa de ÒmodernizarÓ las casas que se iban quedando al margen de esta moda arquitect—nica . Este hecho demuestra a su vez, que la influencia francesa en la arquitectura de Cuenca, si bien empez— siendo un lujo exclusivo que identificaba a la sociedad de Žlite, fue alcanzada por otro camino, a travŽs del ingenio artesanal y popular. Al empezar en la ciudad un proceso de innovaci—n arquitect—nica a travŽs del surgimiento de la arquitectura neocl‡sica de obra nueva, paulatinamente se produce una fiebre contagiante por modernizar los Òviejos rostrosÓ de las viviendas de la ciudad. Los terremotos acontecidos a finales del siglo XIX ÒayudaronÓ parad—jicamente a acelerar este proceso; ya que muchas casas se cayeron, otras se cuartearon y la mayor’a resultaron afectadas, inici‡ndose un proceso inmediato de restituci—n, donde la modesta fachada colonial de mamposter’a de adobe, ser’a sustitu’da por una nueva, pero ya evidentemente influenciada por la Òmoda francesaÓ de la Žpoca. A su vez dentro de este grupo, se puede advertir la siguiente subclasificaci—n: Edificaciones ÒEpidŽrmicasÓ Donde se reemplazan totalmente las fachadas, porque se las realiza bajo la influencia del Ònuevo estiloÓ y con el uso de nuevos materiales, pero (a diferencia de la arquitectura neocl‡sica de obra nueva) se produce pocas variaciones a la tipolog’a funcional anterior. Lo que si se adecua significativamente es el decoro interior, pues a pesar de que la nueva fachada Òescond’aÓ casi la misma estructura remanente de la colonia, las paredes, cielorasos y otros elementos empiezan a decorarse Fachada epidŽrmica a travŽs de simulaci—n pict—rica de materiales (lat—n y molduras) 39 S’ntesis del proceso de adaptaci—n arquitect—nica Se ha cre’do prudente detallar a manera de Lo Seenssitiivoo Los elementos arquitect—nicos compositivos se convierten en c—digos sensitivos, manifestados a travŽs del ÒjuegoÓ entre la l’nea recta como parte de lo intelectual, de lo racional; y la l’nea curva, que viene abanderada por las Ònuevas formasÓ en la sociedad de la Žpoca, ayudando adem‡s a la percepci—n formal en dinamismo, flexibilidad y valores decorativos. Por otro lado, la Òdignificaci—nÓ de los materiales interiores y de fachada, gener— nuevas percepciones lum’nicas y crom‡ticas, dadas especialmente por el uso de materiales como el m‡rmol, la piedra y el hierro forjado en exteriores. En interiores, el uso del lat—n decorativo europeo (o sus incre’bles simulaciones en madera y yeso) en cielorasos y paredes, fue casi un requisito imprescindible para formar parte de la nueva tendencia arquitect—nica de la Žpoca. Estas combinaciones ofrec’an siempre una diversa gama de opciones sensitivas a los actores del espacio s’ntesis, las determinaciones hist—ricas y arquitect—nicas comunes a todos los ejemplos, para luego analizar sin redundancia, cada uno de los ejemplos. a) Determinaci—n hist—rica Lo pol’tico-filos—fico En la naciente Repœblica al romperse todo v’nculo con Espa–a, el pensamiento independentista se identifica con los ideales y logros de la Revoluci—n Francesa. Par’s en esa Žpoca, es el modelo mundial del pensamiento ilustrado, de la modernidad, de la cultura y las artes, destac‡ndose la arquitectura. La importancia e influencia de los Puentes Culturales europeos en la adopci—n de nuevos valores socio-culturales e ideol—gicos, dados directamente a travŽs de la migraci—n de personas e ideas de una sociedad a otra, pero que siempre resultan asimilados y/— reinterpretados a una nueva realidad contextual. En el caso de Cuenca se destaca la influencia del redentorista alem‡n Juan Stiehle en la transformaci—n arquitect—nica de la ciudad. El impulso pol’tico en la producci—n arquitect—nica fue determinante, desde la Ògesti—n inicialÓ del primer presidente de la repœblica, hasta una abierta, insistente y masiva acogida del arte europeo en la Žpoca garciana. El Estado funciona en peque–a o gran magnitud, como ente generador y dinamizador de todas las manifestaciones art’sticas. Se recuerda el important’simo papel pol’tico de Cuenca en la sociedad de la Žpoca. Lo econ—mico-social El desmesurado crecimiento econ—mico local provocado por el boom de las exportaciones del sombrero de paja toquilla y de la cascarilla a Europa y EEUU, fue el factor m‡s influyente para que la fisonom’a de la ciudad se vaya transformando paulatinamente, singuiendo para ello nuevos modelos de arquitectura tra’dos del viejo continente, especialmente de Francia, principal destino de viaje de la sociedad exportadora cuencana. La bœsqueda permanente de identificaci—n cultural de la naciente sociedad republicana, provoc— hist—ricamente que se inicie un contagiante per’odo de apego hacia todo Òlo francŽsÓ , como una manera de solventar el gran vac’o cultural que quedaba al tratar de abandonar el largo pasado indo-hisp‡nico. Lo teecnool—gico Lo Esstruccturaal Se abandona paulatinamente los gruesos muros de adobe y los limitados elementos estructurales de madera para la resoluci—n de luces. La estructura empieza a ser de cal y ladrillo, utilizando con insistencia el arco con funci—n estructural para poder crear espacios de mayor dimensi—n y altura. Se usa por primera vez (aunque en pocos ejemplos) el hierro y cemento como ayuda y refuerzo al sistema, experimentando adem‡s con la estructura de cubiertas, dando paso a la creaci—n de ‡ticos, mansardas, lucardas, cœpulas, y terrazas de diferente tipo. b) Determinaci—n arquitect—nica Lo espacial Lo Funccionaal Se abandona total o parcialmente el modelo funcional anterior (manifestado principalmente en la tipolog’a de vivienda andaluz, remanente en la Colonia) y se producen variaciones importantes en la distribuci—n del espacio, especialmente en escala, circulaciones y accesos. Lo Coonteextuaal Al inicio: Desconocimiento total del contexto, puesto que se iniciaba otra tipolog’a diferente. Los edificios son unitarios y aislados, tratando siempre de destacarse, m‡s no de integrarse. Al transcurso: La integraci—n se empieza a ver luego, d‡ndose a partir de la cons- trucci—n sucesiva de nuevas viviendas, ahora totalmente influenciadas por la nueva arquitectura. Empieza a haber integraci—n en escala, materiales y ornamentaci—n. Lo Coonsstrucctiivoo Las innovaciones estructurales generan m‡s audacia en el dise–o, creando consecuentemente nuevas soluciones constructivas. Los nuevos materiales como el m‡rmol, el ladrillo, el hierro, el vidrio, el zinc, entre otros, abrieron nuevas posibilidades a la limitada tecnolog’a anterior. Por otro lado, las exigencias de la moda arquitect—nica de la Žpoca, provaron la creaci—n de soluciones constructivo-decorativas œnicas, de acuerdo a cada dise–o en particular. Lo form mal Lo Coompositiivoo El arquitecto, dise–ador o constructor, se convierte m‡s bien en un ÒCompositor de FachadasÓ y decorador de interiores, puesto que siempre deb’a regirse a los elementos del lenguaje neocl‡sico para su producci—n ÒcreativaÓ. La escala, la proporci—n, la marcada simetr’a y el Žnfasis o acentuaci—n, son los cuatro primeros pasos a seguir, para luego sobre ese marco realizar la concresi—n de los elementos formales espec’ficos, como: coronaciones, cœpulas, heraldos, sobredinteles, marcapisos, pilastras, cornisas, etc. Lo Exppreesivoo Tiene que ver estrechamente con la relaci—n entre lo compositivo y lo significativo; es decir, los par‡metros de composici—n arquitect—nica denotan consecuentemente en un resultado de significaci—n expresiva del edificio. En otras palabras, este lenguaje visible y comœn a todas las edificaciones nos permite hablar de un estilo claramente definido y reconocible, que en este caso espec’fico se manifiesta en la adopci—n del neocl‡sico francŽs. MŽtodo a seguir en el an‡lisis Lo fisio-psicol—gico Se ha tomado primeramente en consideraci—n el Referente FrancŽs o principal (es) influencia(s) que se acogi— dentro de la producci—n arquitect—nica cuencana. A partir de esta determinaci—n, se proceder‡ luego a realizar un An‡lisis compositivo, que detalle objetivamente la forma en que Žste referente fue aplicado en la arquitectura local. La lectura es complementada por un An‡lisis hist—rico de cada edificaci—n, que nos ayuda a situarnos en el tiempo, y consecuentemente a entender el pensamiento de Lo Siigniificatiivoo El simbolismo y la identificaci—n con las formas de arquitectura europea como sin—nimo de poder econ—mico, de modernidad y de actualizaci—n cultural en la sociedad de la Žpoca. (Arquitectura institucional, arquitectura de la arisatocracia, entre otras) La sencillez de la aquitectura vernacular es suplantada por una arquitectura ÒennoblecidaÓ que llega a ser de cierta forma de car‡cter monumental si la comparamos con la arquitectura anterior en el plano de la significaci—n. 40 la Žpoca. Finalmente se complementar‡ la lectura con un breve An‡lisis funcional. La explicaci—n de todas estas variables contar‡ obviamente con material gr‡fico de apoyo. Esta metodolog’a ser‡ v‡lida para las edificaciones m‡s representativas, puesto que en el siguiente cap’tulo, se detallar‡n edificaciones complementarias que ser‡n analizadas de acuerdo a los siguientes esquemas conceptuales: Esquemas conceptuales Para encaminar de mejor forma las lecturas, se ha sugerido esquematizar la siguiente categorizaci—n, realizada a partir de abstraer los lineamientos geomŽtircos elementales considerados en los diferen- tes dise–os de edificios. Esto nos facilitar‡ posteriormente analizar a detalle, cada una de sus variables y particularidades. Grupo 1 Fachada resuelta como cuerpo œnico simple, que generalmente es cerrada por cornisas, balaustres o cubierta de teja vista. Grupo 2 Fachada resuelta como cuerpo œnico con remate central, el mismo que pod’a solucionarse como corona, t’mpano, cœpula, ‡tico, etc. En algunos casos esta tipolog’a se puede interpretar como divisi—n tripartita de fachada, si el dise–o as’ lo sugiere. Grupo 3 Fachada resuelta como cuerpo œnico (o como tres cuerpos, segœn el dise–o) con remates laterales; estos pueden ser coronas, t’mpanos, torreones u otros elementos decorativos. Grupo 4 Fachada resuelta en cinco cuerpos, donde se destaca el cuerpo central y los cuerpos laterales de cierre, casi siempre solucionados como volœmenes salientes, de mayor altura y mayor riqueza expresiva (especialmente en detalles de coronaci—n) que los otros dos intermedios, trabajados en un lenguaje m‡s sobrio y menos jer‡rquico. 41 Lectura hist—rico-cr’tica de las edificaciones m‡s representativas 45 Colegio Benigno Malo Referente FrancŽs: Ejemplo que evoca a la arquitectura francesa del Renacimiento, pero con importantes rasgos que atestiguan ya el gusto de los siglos XVII y XVIII. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: El Colegio ÒBenigno MaloÓ fue edificado entre los a–os de 1923 y 1950, siguiendo el dise–o y la planificaci—n del arquitecto quite–o Luis Donoso Barba. DespuŽs de 1950 se dan en el inmueble una serie de ampliaciones y modificaciones que no constan en los planos originales, y que son m‡s bien el resultado de las necesidades funcionales del Colegio. La construcci—n de un colegio de esta magnitud cre— cierto malestar entre la ciudadan’a de la Žpoca, ya que para financiar su construcci—n empresas como la Cervecer’a del Azuay deb’an pagar impuestos. La ciudad no pose’a servicios de agua potable, alcantarillado o pavimentaci—n, sin embargo se constru’a un colegio totalmente sofisticado y moderno. Donoso Barba dirige la obra solo hasta 1925, tomando luego la posta el Dr. Octavio Cordero Palacios. 46 (32) An‡lisis Compositivo: Fue planificado como edificio unitario y aislado, raz—n por la cual no se integra al entorno arquitect—nico inmediato, emplaz‡ndose inclusive fuera del centro hist—rico. Se destaca adem‡s como el principal hito hist—rico-arquitect—nico de la zona baja de la ciudad (El Ejido). Su estratŽgica ubicaci—n genera importantes visuales hacia y desde el centro hist—rico, de donde se lo observa como parte de una interesante composici—n urbana que agrupa la importancia paisaj’stica e hist—rica del barranco del r’o Tomebamba con las modernas avenidas y las nuevas edificaciones de la ciudad, de donde se desprende inclusive su alto valor simb—lico. Por otro lado, su imponente construcci—n, la grandeza de la escala y su interesante composici—n formal, producen al actor del espacio otros factores de percepci—n sensitiva que difieren totalmente del lenguaje de su entorno (nueva arq. residencial y edificios de hormig—n armado), permitiendo siempre ubicar, ya sea al comœn de los peatones o a los mismos usuarios del Colegio Òen otra ŽpocaÓ; en la cual las formas de arquitectura neocl‡sica actuaron como s’mbolo de actualizaci—n cultural, como presencia f’sica de lo intelectual. El edificio presenta simetr’a y es resuelto en tres plantas, ejecutadas en ladrillo visto (adaptaci—n local) donde se destaca la divisi—n de su fachada en cinco cuerpos (tres salientes, dos entrantes), todos levantados sobre una gran plataforma a mane- ra de podio con escalinatas, creando de esta manera un pre-nivel de acceso de lenguaje lineal y macizo, abalaustrado en su totalidad. Este es un recurso caracter’stico de la arquitectura francesa para destacar un edificio y para enfatizar accesos de acuerdo a la ubicaci—n de las escalinatas, las cuales son adem‡s una importante herramienta compositiva. La planta baja del edificio (asentada sobre un z—calo) presenta una sobria expresi—n formal que exclusivamente se remite a sugerir el cl‡sico uso del almohadillado en el primer nivel, a travŽs de leves fajas de acanalados a manera de estr’as horizontales que simulan el efecto lineal que proporciona este recurso. En la planta alta encontramos ya otros elementos compositivos, especialmente el uso de columnas embebidas y pilastras de fuste estriado con capitel liso, asentadas sobre toro y escocia en el marcapiso. En los volœmenes entrantes se distingue un ritmo marcado de columnas que dividen a su vez, ventanas arcadas de medio punto. El balaustre es usado como antepecho y como elemento de uni—n entre columnas. En los volœmenes salientes se dan dos lecturas: una para el volumen central y otra para los laterales. En el primero, las columnas se presentan pareadas entre s’ y pareadas con pilastras, las que luego se separan para definir los ritmos de ventanas, en este caso adinteladas. En los otros, las columnas definen un front—n triangular con dent’culos, que enmarcan una gran ventana peraltada de motivo paladiano en el orden j—nico, dividida en tres cuerpos. La coronaci—n de la fachada se la realiza con balaustres muy sobriamente decorados con motivos resueltos en ladrillo, y asentados sobre entablamento, en donde se distinguen cornisas voladas con molduras fileteadas. La balaustrada tiene adem‡s, la misi—n de ocultar la tradicional cubierta de teja desde un nivel normal de observaci—n. La fachada se cierra finalmente, con el uso de cœpulas conopiales en los cuerpos salientes (y cœpulas ojivales en los cuerpos posteriores) de las cuales nacen ojos de buey a manera de lucernarios que se integran al balaustre de coronaci—n, donde se advierte adem‡s el uso de pin‡culos en las esquinas. Este juego de elementos compositivos es t’picamente francŽs, y es aqu’ donde realmente se potencia y destaca la riqueza expresiva del edificio. An‡lisis funcional: Este edificio se caracteriza por la simetr’a axial que presenta tanto en la composici—n de su fachada as’ como en su desarrollo funcional. Este edificio fue constru’do en 4 diferentes etapas, desde 1926 hasta 1970, sin embargo tiene una imagen unitaria y de conjunto. El acceso es centralizado, el vest’bulo de ingreso es el globalizador principal, y desde aqu’ surgen las 47 circulaciones, tanto horizontales como verticales; los corredores se desarrollan en forma de una E invertida que conducen hacia las aulas, ubicadas en las alas laterales y hacia las oficinas del personal administrativo ubicadas en el cuerpo central del edificio. Las escaleras principales se ubican en el vest’bulo de acceso y Žstas conectan todos los niveles del cuerpo central; existiendo adem‡s escaleras secundarias ubicadas en los extremos de los corredores , hacia las alas laterales del edificio. Las aulas se ubican en las alas laterales del edificio, alrededor de patios que constituyen globalizadores en planta baja; en el ala central del edificio se ubican el gimnasio y el coliseo. Existe acceso a las cœpulas conopiales, que fueron adecuadas para ser cuadril‡teros de boxeo para la pr‡ctica de los estudiantes; pero hoy en d’a son utilizadas para albergar actos de car‡cter social. Se ingresa a ellas a travŽs de escaleras ubicadas en el cuerpo central del edificio, que nos llevan adem‡s hacia las terrazas. Desde las terrazas se accede a las cœpulas ojivales de los cuerpos posteriores, las cuales son utilizadas como bodegas. Debemos acotar que el Colegio Benigno Malo no sigue el modelo funcional de los edificios educativos de su Žpoca, pues este colegio fue piloto en la ense–anza de física, qu’mica, idiomas y deportes, por lo que cuenta con ‡reas espec’ficas destinadas al correcto desarrollo de las mismas. Banco del Azuay Referente francŽs: Edificio de estilo francŽs plateresco, igualmente inspirado en el esp’ritu renacentista, pero con finos detalles de concresi—n inherentes al neoclasicismo y a la arquitectura de las monarqu’as, especialmente en lo que respecta a la ornamentaci—n. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: La necesidad urgente de que el Austro contara con una instituci—n bancaria inspir— a un grupo de ciudadanos presididos por el Sr. Federico Malo a formar en 1912 la Junta Promotora del Banco del Azuay , la conformaci—n de Žste ente cont— con la aprobaci—n del gobierno. En 1922 el arquitecto quite–o Luis Felipe Donoso Barba planifica el nuevo edificio para el Banco del Azuay, el proyecto se concluye en 1926 y constituye un hito dentro de la arquitectura de la ciudad. En 1950 aproximadamente se construye el edificio contiguo de estilo racionalista, intervenci—n realizada por el arquitecto cuencano Gast—n Ram’rez. En 1999 debido a la crisis bancaria y a malos manejos econ—micos el Banco quiebra, y todos sus bienes pasan a poder de la Agencia de Garantia de Depositos A.G.D.; hasta que posteriormente, como un homenaje a la ciudad, el 3 de noviembre del 2000 el edificio pasa a poder de la Municipalidad de Cuenca, donde funcionar‡ la alcald’a y otras dependencias. 48 (45) An‡lisis compositivo: Constituye a buen criterio, el mejor ejemplo de arquitectura de influencia francesa constru’do en la ciudad, que por sus cualidades expresivas y su nivel de detalle, se destaca totalmente de su contexto inmediato, conformado por edificaciones m‡s simples y sobrias. La riqueza del lenguaje de sus formas y la pureza de sus materiales de concresi—n, logran conseguir que el edificio se perciba sensitivamente (inclusive hasta nuestros d’as) tal cual se lo debi— haber imaginado inicialmente: como sin—nimo de poder econ—mico, grandeza y lujo. Edificio esquinero de tres niveles, simŽtrico casi en su totalidad (excepto por un ritmo adicional en el ala derecha) pero se percibe como tal. Dividido de igual forma en cinco cuerpos: dos verticales en los extremos a manera de cierre; dos horizontales y el cuerpo central, diferenciados entre s’ por un interesante juego de entrantes y salientes. Se distingue especialmente por el tratamiento de la esquina (cuerpo central), resuelta como per’stilo angular en planta baja, de donde suben columnas excentas estriadas con basamento en el segundo nivel, las mismas que enmarcan (unidas a un balaustre), un balc—n circular a doble altura, que deja ver en la pared posterior, un juego de dos ventanas decoradas de lado y lado con altorelives verticales de motivos her‡ldicos y vegetales. Las columnas definen un entablamento tambiŽn circular (detalle inspirado m‡s bien en el modelo bramantino), el mismo que soporta una cœpula o domo a la imperial, de donde nacen lucernarios enmarcados en arcadas de medio punto, resueltos en m‡rmol con ornamentaci—n de estilo Luis XIV. La cœpula es coronada adem‡s por un detalle escult—rico, tambiŽn perteneciente al mismo lenguaje estil’stico. Los cuerpos laterales de cierre son salientes, constru’dos sobre z—calo de piedra, el mismo que rodea toda la fachada. En el primer nivel se distingue un prolijo almohadillado que bordea un ritmo de tres ventanas, separadas entre s’ por peque–as columnas embebidas de orden compuesto. El segundo y tercer nivel son unificados por dos pilastras estriadas de orden gigante que enmarcan la ventaner’a en ambas plantas, observ‡ndose alrededor de las mismas motivos decorativos tomados de detalles que identificaron a los diferentes per’odos de la monarqu’as francesas, como: hojas de acanto, flores de lis, rosetas, entre otros. Los cuerpos laterales rematan a su vez con una variedad de front—n escarzano que circunscribe otro triangular de menores proporciones, sostenido en consolas y que enmarcan un escudo her‡ldico. Este remate es rico en ornamentaci—n, de las caracter’sticas ya descritas anteriormente. Los cuerpos intermedios (horizontales) son caracterizados por una resoluci—n simŽtrica de ventanas, las cuales est‡n enmarcadas y presentan diferentes tipos de concresi—n segœn el nivel: en el primero se resuelven como ventanas con clave y balaus- tre de m‡rmol; en el segundo como ventanas con dintel decorativo, balaustre de hierro forjado y balcones alternados sobre mŽnsulas; y en el tercer nivel, como ventanas con frontones triangulares, decorados con diferentes motivos alternados de dos en dos. As’mismo se destaca (como eje vertical en el cuerpo horizontal) una gran moldura decorativa a manera de cartucho alargado, de altorelieve en motivos florales y vegetales, que dividen los diferentes ritmos de ventanas. Se observa uno de Žstos elementos en el cuerpo izquierdo, y dos en el derecho (al tener en este lado un ritmo m‡s de ventanas). A su vez, ambos cuerpos cierran con una balaustrada de m‡rmol, que se desarrolla en toda la fachada hasta encontrarse con la cœpula central y los frontones laterales de coronaci—n. An‡lisis funcional El acceso es centralizado y se encuentra localizado en la esquina, el mismo que conduce a un vest’bulo de acceso y luego a un amplio vest’bulo de distribuci—n, en torno al cual se organizan las dependencias del banco, incluyendo la b—veda de seguridad. La configuraci—n funcional del Banco del Azuay es bastante singular ya que presenta una distribuci—n abierta y continua de los espacios. En todos los niveles posee un espacio central, que hace las veces de globalizador ya que distribuye los flujos de las circulaciones. Este espacio posee el concepto del patio, agrupador y organizador de las actividades, siendo sin embargo 49 un espacio cerrado y cubierto alrededor del cual se organizan las dependencias del banco. Posee una sola caja de gradas ubicada lateralmente. Atiguamente en esta zona se encontraba un acceso secundario hacia el edificio, el cual ha sido clausurado. Se ha cre’do conveniente analizar la segunda planta alta, ya que Žsta ha sufrido menos modificaciones que las dem‡s. En este nivel se conserva aœn la configuraci—n espacial del distribuidor central, en donde trabajaban las secretar’as del banco. de donde el espacio se divid’a a travŽs de paneles bajos de madera que se divid’an generando corredores de circulaci—n perimetrales. Este distribuidor se conecta directamente con la oficina de la Gerencia General, la cual se ubica en el ala izquierda del Banco, hacia la calle Antonio Borrero. Las dem‡s dependencias del banco est‡n organizadas en ‡reas abiertas cuya œnica divisi—n espacial se presenta a travŽs de amplios arcos rebajados, y de vanos adintelados que se comunican con el espacio central. Todos los espacios se encuentran debidamente iluminados y ventilados gracias a un adecuado sistema de ventaner’a. A los ‡ticos y a la cœpula se accede por una escalera en caracol ubicada en la misma caja de gradas, estos espacios son utilizados como bodega de los archivos del banco. Corte Superior de Justicia Referente francŽs: Edificaci—n proyectada inicialmente para la Universidad del Azuay, que demuestra claramente y sin muchas distorsiones, el uso del lenguaje neocl‡sico francŽs en la arquitectura de la ciudad. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: La primera piedra de esta edificaci—n fue colocada en 1914 pero el edificio fue concluido en la dŽcada del 30. Fue dise–ado por Francisco Espinosa Acevedo, otro arquitecto quite–o de renombre, y planificado inicialmente para ser la sede de la Universidad del Azuay (hoy Universidad de Cuenca), siendo Rector de la misma el Dr. Juan Bautista V‡zquez. Esta construcci—n fue financiada completamente por la Universidad, que en esa Žpoca ten’a tres facultades: de Jurisprudencia, de Ciencias Pr‡cticas (Medicina), y posteriormente de Ciencias Exactas (Ingenier’a). El m‡rmol para revestimiento fue tra’do de ÒSayaus’Ó y era pulido en los molinos del Tomebamba. Los muros son de ladrillo de la zona de ÒEl TejarÓ. El lat—n policromado para los cielos rasos fue importado de Francia, y los vidrios de colores de los arcos de las ventanas fueron tra’dos de BŽlgica. En el plano original de este inmueble no constaban las instalaciones sanitarias, que fueron adecuadas posteriormente por la Funci—n Judicial, quiŽn compra este edificio en 1949, siendo rector de la Universidad el Dr. Carlos Cueva Tamariz. 50 (46) An‡lisis compositivo: Planificado igualmente como edificio que se destaca totalmente de su contexto, posee un alto grado de valor significativo: por su emplazamiento (en la esquina sureste del parque central) y por su uso (casa matriz de la educaci—n y la cultura de la Žpoca), por lo que al igual que el Colegio Benigno Malo, se vali— del lenguaje neocl‡sico como herramienta de dise–o en el plano de la significaci—n. El uso de grandes alturas (destacadas por el uso de columnas en el orden gigante en su fachada) denotan la percepci—n sensitiva de monumentalidad y colosalismo, que se demuestra de igual manera con el manejo de la escala al interior del edificio. Por otro lado, el uso de materiales nobles, combinados con finos rasgos de concresi—n de los Òc—digos cl‡sicosÓ, intencionan f‡cilmente el lenguaje institucional que posee la edificaci—n. El edificio es esquinero y solucionado a tres niveles, constru’do ’ntegramente en piedra y m‡rmol, simŽtricamente dispuesto con divisi—n tripartita de fachada, en donde su cuerpo central est‡ totalmente jeraraquizado (ejecutado como cuerpo esquinero que destaca el acceso central) El primer nivel demuestra el cl‡sico uso del amohadillado sobre z—calo de piedra, que destaca los accesos en el volœmen central, resueltos con puertas de hierro forja- do que recuerdan formas del per’odo rococ—, enmarcados en columnas lisas con basamento . Este tratamiento envuelve a su vez, a los ritmos de ventaner’a con clave de los cuerpos laterales. Sobre el primer marcapiso (de molduras fileteadas) se levanta un juego de columnas corintias pareadas de orden gigante que definen la ventaner’a adintelada (tambiŽn pareada) del cuerpo central en sus dos niveles. Se emplea el mismo orden gigante para controlar la gran longitud de las fachadas laterales, conteniendo ahora un ritmo de diez ventanas de medio punto (cinco en cada nivel) separadas entre s’ por un sistema de pilastras alternadas. Luego, la fachada lateral termina por un ritmo triple de ventanas en los tres niveles, as’mismo enmarcado por las columnas corintias de orden gigante, que ahora son encargadas adem‡s, de cerrar la fachada hacia los lados. Hacia arriba, la fachada se cierra con una gran cornisa volada con dent’culos, los mismos que definen un arquitrabe saturado de entrantes y salientes, como consecuencia del sistema de columnas y pilastras presentes en toda la composici—n. Sobre la cornisa se desarrolla una balaustrada compuesta por peque–os ritmos, dispuestos tambiŽn de acuerdo a la posici—n de las diferentes pilastras y columnas. Se destaca el especial cierre en la esquina, solucionado por una gran cœpula de tres flancos, que representa la ley conclusiva dentro de la composici—n. Esta se integra a la cornisa por un grueso antepecho que contiene tres ojos de buey: el central enmarcado a manera de lucernario; y los laterales ejecutados como escudos her‡ldicos inscritos en peque–os cuerpos a manera de paramentos con arcada de medio punto y rematados con pin‡culos. An‡lisis funcional: Edificio de un solo patio, presenta simetr’a axial en su dise–o funcional. El acceso principal est‡ ubicado en la esquina y conduce a un vest’bulo de ingreso en el que se encuentran las cajas de gradas, una a cada lado del eje de simetr’a y que conducen œnicamente hacia la primera planta alta. Luego la caja de gradas es trasladada hacia un rinc—n del edificio cerca del teatro, en el extremo opuesto. El vest’bulo de acceso conduce a un patio de amplias proporciones rodeado por arquer’as que delimitan los corredores y conectan todas las dependencias. El patio central constituye el eje organizador de las actividades de este edificio. El patio central del edificio sirve adem‡s de vest’bulo del Antiguo Teatro Universitario, m‡s conocido como Teatro Sucre, al que se accede adem‡s por un largo callej—n que da a la Calle Sucre. En planta baja el espacio de las aulas ha sido subdividido horizontalmente para 51 aprovechar la gran altura de las mismas, es as’ como algunos de los hoy en d’a juzgados de la Corte poseen mezanines. La configuraci—n espacial se mantiene en todos los niveles, debido al sistema constructivo de paredes portantes utilizado en esa Žpoca. A la cœpula del edificio se accede desde una escalera met‡lica ubicada en la segunda planta alta, de la que se deduce no fue planificada, ya que su ubicaci—n molesta la circulaci—n hacia una de las dependencias del edificio. La cœpula es utilizada hoy en d’a como bodega. Antigua Casa de Rosa Jerves Referente francŽs: Vivienda de corte renacentista francŽs con ornamentaci—n del estilo Imperio. Esquema funcional: Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Proyecto que es mentalizado por el artista francŽs Giusseppe Majon, pero dirigido personalmente por el Sr. Manuel Ordo–ez, esposo de la Sra. Rosa Jerves, aproximadamente en 1910. El Sr. Ordo–ez participa posteriormente en el dise–o de la Escuela de Medicina y el Pasaje Le—n, edificios que luego se les har‡ menci—n. El constructor Luis Lupercio se encarg— de la fachada y el artesano Julio Pacurucu de la pintura interior. Los vidrios fueron tra’dos de BŽlgica y el lat—n policromado que decora los cielos rasos y z—calos, as’ como otros elementos de hierro forjado, fueron tra’dos directamente de Francia por miembros de la misma familia. La Sra. Jerves fue una mujer muy vinculada a la cultura y a las artes. En su casa ten’an lugar las reuniones de los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los primeros a–os de su creaci—n. De igual manera, en esta casa se fund— adem‡s la organizaci—n ÒAmigos de FranciaÓ en la dŽcada de los 50. Acutalmente esta vivienda es propiedad del Econ. Jorge Eljuri. 52 (38) An‡lisis compositivo: Si bien esta vivenda se integra al contexto inmediato en alturas y proporciones, no lo hace en su expresi—n formal, pues sus finos rasgos de concresi—n la hacen destacarse f‡cilmente de las otras viviendas del tramo, sin de ninguna manera desconocer mŽritos en las anteriores. La sugerente decoraci—n (en motivos, materiales y tonalidades crom‡ticas) sumada a la incre’ble prolijidad en el trabajo artesanal, crean en el observador una suerte de sensaciones, que van desde la suntuosidad a la fantas’a. Su fachada es totalmente simŽtrica, resuelta en un cuerpo œnico de tres ritmos a tres niveles, claramente definidos y diferenciados. El primer nivel est‡ constitu’do por una triple arcada de fino m‡rmol, la misma que conforma un portal. Cada arco (de tipo carpanel) est‡ remarcado y se apoya sobre columnas neocl‡sicas adosadas de lado y lado a las pilastras (que definen los ritmos en la arquer’a), compartiendo entre las dos un basamento comœn. Las pilastras se hacen presentes tambiŽn en el segundo y tercer nivel, definiendo totalmente los ritmos de ventaner’a. Sus fustes est‡n decorados con altorrelieves dorados en motivos vegetales y her‡ldicos muy caracter’sticos del estilo Imperio, mientras que sus capiteles presentan dos tipos de concresi—n: de orden compuesto en el segundo nivel, y de orden corintio en el tercero. Las puerta-ventanas son todas de arco peraltado con clave (de flor de lis) y perfectamente enmarcadas. Sobre cada una de ellas observamos una composici—n a manera de front—n que sugiere un altorelieve decorativo floral, inscrito en un t’mpano apoyado sobre consolas con motivos de cabeza de le—n (bucŽfalos), que nacen del mismo marco de ventana. En el segundo nivel distinguimos un balc—n corrido de hierro forjado con motivos floriformes, constituyendo una filigrana de mŽrito que destaca la calidad del trabajo atesanal. Este balc—n integra y conecta las tres puerta-ventanas de este nivel. En la tercera planta el balc—n se divide en tres cuerpos, haciendo m‡s bien la funci—n de antepechos. La clara enmarcaci—n de niveles se logra primeramente a travŽs de diferenciar el material de fachada en primera planta (que adem‡s se ayuda en el efecto lineal del balc—n corrido) y con el uso de un doble marcapiso entre la segunda y tercera planta, decorado igualmente con ornamentaci—n del estilo Imperio. La fachada se cierra con una cornisa sobre la cual se asienta una fina balaustrada de hierro forjado,que deja ver a su vez una elegante mansarda de l‡minas de zinc con tragaluz frontal, evidenciando aœn m‡s la tipolog’a de vivienda francesa que se retom— en la producci—n arquitect—nica local. An‡lisis funcional: Vivienda medianera de configuraci—n espacial particular, ya que no posee patios sino s—lo tragaluces. Este inmueble tiene dos accesos, localizados lateralmente con respecto al eje de simetr’a de la fachada, el uno es utilizado exclusivamente por el almacŽn que da hacia la calle. El segundo acceso es el principal hacia la vivienda, el mismo que comunica a un pasaje que se desarrolla a todo lo largo del inmueble en planta baja. Este pasaje posee lucernarios de vidrio belga que permiten que el ambiente tenga buenas condiciones de soleamiento y ventilaci—n En las dem‡s plantas existe un largo corredor que enlaza todos los espacios, y que se encuentra delimitado por los tragaluces que iluminan el pasaje. Posee una caja de gradas en el acceso principal, ubicado aproximadamente en la mitad del inmueble despuŽs del primer tragaluz. Las gradas son amplias y de dise–o en forma de E invertida (saliendo dos tramos desde el primer descanso), y se desarrolla œnicamente desde la planta baja al primer piso alto. La escalera de servicio est‡ ubicada al fondo de la edificaci—n y comunica todos los niveles del edificio. El sal—n principal est‡ ubicado en la primera planta alta hacia la calle, utilizando 53 todo el ancho de la fachada. Junto al sal—n exist’a otra caja de gradas que conectaban la primera planta alta con el ‡tico ubicado en la tercera planta alta, espacio que era utilizado como estudio. Desde aqu’ se accede a la terraza con balaustre que remata el edificio. Casa de la Bienal de Pintura Referente francŽs: Vivienda neocl‡sica pura, casi sin ornamentaci—n en relieve Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Este inmueble fue propiedad de la familia Alvarado Ochoa, quienes en 1920 pose’an una casa de un solo piso hacia la calle EstŽvez de Toral. En 1928, Don JosŽ Alvarado compra un lote que conectaba a la casa con la calle Bol’var, con la posterior intenci—n de adquirir tambiŽn el sitio esquinero, meta que no se concret—, quedando su propiedad en forma de ÒLÓ. En la dŽcada de los 30, ampl’a el inmueble de la EstŽvez de Toral y construye completamente hacia la calle Bol’var. Esta fachada es la imitaci—n de una fotograf’a francesa, tra’da por Don JosŽ Alvarado, relojero y vendedor de planchas de lat—n ÒBerloyÓ, de uno de sus viajes a Europa. El lat—n importado ven’a en estado monocrom‡tico, y una vez colocado se lo coloreaba con purpurina que ven’a junto con el lat—n. En las paredes de los salones principales se han develado frescos con motivos paisaj’sticos y buc—licos realizados por artistas de la Žpoca. En 1994 el inmueble es vendido al Municipio para el funcionamiento de bodegas y oficinas de la Bienal Internacional de Pintura. 54 (4) An‡lisis compositivo: Edificaci—n entre medianeras que difiere de su tramo o contexto inmediato en materiales, escala y expresi—n arquitect—nica. A pesar de que su fachada no es muy ancha, su altura se eleva sin muchas restricciones, por lo que se la percibe un poco alargada o esbelta. Esta percepci—n se completa adem‡s por el uso de delgadas columnas excentas que sobresalen de la fachada, lo que da una lectura muy especial del lenguaje neocl‡sico, donde (por este factor) se anula en parte la ÒpesadezÓ caracter’stica del mismo lenguaje, d‡ndole m‡s bien un aire de mayor liviandad, si se puede decir. Por otro lado, el efecto crom‡tico logrado a travŽs del uso de m‡rmol travertino en toda su fachada, produce una sensaci—n de sobriedad y ÒpurezaÓ en la edificaci—n. Su fachada es simŽtrica, resuelta en un cuerpo œnico de tres ritmos a tres niveles con remate superior sobre el ritmo central (‡tico) En la primera planta se distinguen los tres ritmos de puertas resueltas con arco peraltado, y definidos por el uso de columnas en el orden corintio, adosadas y con basamento. Estas columnas soportan a su vez un sistema de mŽnsulas (a nivel de primer entrepiso) donde se asienta un balc—n corrido de m‡rmol a todo el largo de la fachada, el mismo que integra el juego de ventanas de segunda planta, todas en- marcadas en forma de gaveto y resueltas de igual manera en arco peraltado. Del balaustre del balc—n corrido nacen dos pares de columnas excentas que suben y soportan los extremos de los balcones laterales de la planta superior (tercera planta). Desde ah’ vuelven a repetir esta misma operaci—n pero ahora para sostener un front—n escarzano que cubre las ventanas laterales en el tercer nivel (que son en este caso adinteladas) La fachada se cierra mediante un balaustre corrido sobre cornisa, pero con la observaci—n de que se levanta sobre el ritmo central, un cuerpo adicional a manera de ‡tico, resuelto como torre—n central con corona y esferas decorativas a manera de peque–os pin‡culos de remate. Dentro de este cuerpo se inscriben dos peque–as ventanas adinteladas. An‡lisis funcional: Este inmueble tiene la peculiaridad que se desarrolla espacial y funcionalmente en forma de L, por lo que tiene dos fachadas, una hacia la calle Bolívar (fachada norte que es motivo de este an‡lisis, y otra hacia la calle EstŽvez de Toral). Posee dos accesos, el principal de la calle Bol’var se ubica lateralmente en la fachada, que comunica a un largo zagu‡n que conduce hasta el patio y a la caja de gradas, la misma que se desarrolla sobre todos los niveles del inmueble. El acceso secundario es m‡s amplio y se encuentra hoy en desuso, ubic‡ndose hacia la calle EstŽvez de Toral. El inmueble posee un solo patio, asimismo en forma de ÒLÓ, que unifica sus partes. En torno a el mismo se organizan todas las habitaciones de la casa utilizando corredores que lo rodean. Esta vivienda pose’a dos salones, uno hacia cada calle, y las actividades de servicio como son cocina, lavander’a y ba–os, se encuentran ubicadas al fondo de la vivienda. En la tercera planta alta de este edificio existe un ‡tico que se utilizaba como mirador y que hoy en d’a es usado como bodega. 55 Cl’nica Vega Referente francŽs: Interesante ejemplo que subraya por un lado la transici—n entre la arquitectura renacentista y la neocl‡sica, y por otro evoca la ornamentaci—n del per’odo Luis XIV. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: La fachada de esta vivienda tambien fue dise–ada por el arquitecto Donoso Barba, para el Sr. Luis A. Delgado, exportador de sombreros. En la Žpoca de la colonia este inmueble era de dos pisos, y en 1924 se sustituye completamente la fachada ampliandose a un tercer piso, pero respetando las caracter’sticas funcionales de la casa original. La planta baja fue siempre destinada a comercio, pues en la dŽcada de los 20 funcionaba aqu’ la Financiera ÒSucesores de M. Delgado e HijosÓ, que se dedicaba a realizar prŽstamos a los peque–os exportadores . En 1956 muere el Sr. Luis A. Delgado heredando esta casa a su hija Cristina, quien se casa con un prestigioso mŽdico, el Dr. JosŽ E. Vega y Vega. En 1959 el Dr. Vega junto a 10 mŽdicos deciden formar una Sociedad de amigos al servicio de la comunidad cuencana y fundan la Cl’nica Vega con especialidad en gi- 56 (17) necolog’a. Esta fue la cuarta cl’nica en Cuenca y ha funcionado desde ese entonces en el segundo piso del inmueble. En ese a–o se realizaron adecuaciones importantes a la casa como fue el cerrar en planta baja el primer patio para utilizar ese espacio en segundo piso como sala de espera, la implementaci—n de bater’as sanitarias en cada habitaci—n, y el cerramiento de la logia del segundo piso, desde esta Žpoca el tercer piso es utilizado como vivienda de la Familia Vega-Delgado. En 1999 se inaugura la Fundaci—n con fines humanitarios ÒJosŽ E. VegaÓ, nombrada en honor de su instaurador. Los consultorios funcionan en el segundo patio de la planta baja, y la Cl’nica como tal en el segundo piso. An‡lisis compositivo: Edificaci—n que se destaca en altura y expresi—n arquitect—nica de su contexto inmediato, conformado por principalmente por peque–as casas de dos plantas, diferenciadas adem‡s por tener una forma mucho m‡s simple y menos ornamentada. Se percibe como una interesante composici—n en donde se observa por un lado, el juego entre volœmenes entrantes y salientes; y por otro, se destaca el uso de la l’nea curva que ayuda a la expresi—n formal en dinamismo, flexibilidad y valores decorativos. Pero a pesar del insistente uso de detalles ornamentales, el manejo de los elementos del lenguaje neocl‡sico propor- ciona un alto grado de unidad y elegancia a la percepci—n arquitect—nica del conjunto. La fachada es simŽtrica y solucionada a tres niveles, que presenta divisi—n tripartita en su fachada, donde los cuerpos laterales son de proporciones verticales y el cuerpo central (m‡s horizontalizado) posee tres ritmos. Se da un tratamiento especial para cada uno de los cuerpos. Planta baja almohadillada con z—calo, que define tres puertas y dos ventanas dispuestas alternadamente; as’ las puertas laterales son remarcadas y decoradas con motivos de estilo Luis XIV, mientras que las ventanas y la puerta del cuerpo central son enmarcadas y decoradas œnicamente con claves en alto relieve. Los cuerpos laterales son definidos por pilastras usadas para enmarcaci—n y cierre en toda la fachada. En la segunda planta de igual forma tenemos dos lecturas: la primera del cuerpo central, donde se observa una balaustrada de m‡rmol corrida a manera de antepecho de las tres ventanas de arco carpanel simŽtricamente dispuestas. Dichos arcos descansan sobre columnas circulares de fuste liso en el orden compuesto, ejecutadas en fino m‡rmol de la zona. Sobre los arcos sobresalen las claves en altorrelieve, a las que se les percibe unidas al marcapiso del segundo nivel. La segunda lectura se refiere a los cuerpos laterales, donde se observa a todo el bloque que sobresale de la fachada como volœmen, el mismo que se desarrolla en su parte baja como antepecho a manera de balc—n macizo con molduras, de donde sube un arco falso de relieve que inscribe una ventana adintelada con ornamentaci—n de motivos vegetales en el sobredintel. En la tercera planta, las ventanas del cuerpo central tienen antepechos de molduras rectangulares y decoraci—n lineal con clave. Se remata el cuerpo con una cornisa donde se destacan detalles a manera de triglifos. Esta cornisa lineal, se convierte luego en molduras semicirculares a los extremos, para delimitar las coronas que enmarcan paramentos c—ncavos almohadillados en los cuerpos laterales. Estos inscriben a su vez puerta-ventanas de medio punto con ornamentaci—n floral y claves del mismo tipo, destac‡ndose adem‡s los balcones de hierro forjado que completan la composici—n, y que se definen a partir de aprovechar la superficie del volumen saliente de la planta inferior. Finalmente, las coronas son rematadas con vasos de fuego, elemento caracter’stico de la arquitectura francesa del siglo XVII. An‡lisis funcional: Edificaci—n medianera que sigue el modelo funcional de patio y traspatio. Su lectura funcional se dificulta al haber sufrido varias modificaciones para adecuarse a diferentes usos, como son: los de comercio en planta baja, cl’nica en la primera plan- 57 ta alta y vivienda en la segunda planta alta. El acceso es lateral, y conduce a travŽs de un zagu‡n a la caja de gradas y hacia donde se ubicaba el patio. En planta baja funciona un almacŽn al cual se accede desde la calle, el mismo que ocupa casi todo el fondo del inmueble. En el traspatio se ubican otras gradas que conducen a la primera planta alta, donde funcionan consultorios mŽdicos y las instalaciones administrativas de la cl’nica. En la primera planta alta el patio ha sido cubierto, sin embargo existe un globalizador principal el cual distribuye y organiza los espacios, donde se evidencia la estructura del antiguo patio, ya que las columnas delimitan el ‡rea de los corredores que conducen a las habitaciones. En este nivel los espacios interiores han sufrido fraccionamiento para adecuarse al nuevo uso de cl’nica. En la primera cruj’a se ubicaba el sal—n principal, que ten’a acceso a un amplio balc—n hacia la calle. Actualmente el balc—n ha sido cerrado y es utilizado como consultorio, as’ como el sal—n. La segunda planta alta define un amplio departamento, el cual ha sido adaptado perfectamente a sus requerimientos espaciales. Casa Sojos Referente francŽs: Edificaci—n de lenguaje neorenacentista con rasgos de composici—n neocl‡sica, donde se observa claramente la adaptaci—n a la arquitectura local. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: En inicios del siglo XX este inmueble es comprado a la familia Malo-Tamariz por Benjam’n Sojos, quien resuelve levantar una nueva fachada. Para 1910, el nuevo propietario manda traer de Francia materiales de construcci—n para su casa, convirtiŽndose en la primera persona en importar cemento a Cuenca, donde adem‡s su profesi—n de qu’mico le ayud— a realizar personalmente un sinnœmero de pruebas de este Ònuevo materialÓ en la fachada. Esta es quiz‡s la raz—n para que la casa conserve todav’a la peculiaridad de tener elementos de cemento visto. En 1912 manda a pedir de Par’s un nuevo cargamento, en donde ven’an puertas y ventanas de hierro forjado, teniendo para ello previsto las dimensiones de los respectivos vanos. Aprovechando la importaci—n, Don Federico Malo (su vecino y gran amigo) le hace el mismo encargo; pero con todo el conflicto de la primera guerra mundial, solamente pudo llegar a la ciudad una gran puerta, que Benjam’n So- 58 (27) jos cede a su amigo como un gesto de caballerosidad, optando por realizar sus puertas en madera de la zona, como buen reemplazo al fino hierro parisino. An‡lisis compositivo: Edificio que presenta una armon’a parcial con su contexto inmediato, ya que por un lado respeta totalmente escala, ritmos y alturas de su edificaci—n contigua a la derecha, y por otro desconoce totalmente a una sencilla arquitectura de dos niveles hacia su izquierda. Pero principalmente el edificio se destaca por su manejo crom‡tico (dado por el manejo de materiales), que se observa como un bien logrado contraste al percibir un equilibrio total en la expresi—n final, en donde ningœn material gana al otro, y donde m‡s bien se destacan mutuamente. Por otro lado, el di‡logo entre elementos compositivos del neocl‡sico y detalles de construcci—n local, producen un singular efecto formal que si bien deja ver Òlo eleganteÓ, tambiŽn se inscribe dentro de lo Òc‡lido y acogedorÓ, produciendo de esta manera en el observador una nueva interpretaci—n sensitiva del lenguaje estil’stico original. Su fachada es totalmente simŽtrica y resuelta en un cuerpo œnico de cinco ritmos a tres niveles, con remate superior (torreones laterales). Estos elementos pueden dar tambiŽn otra lectura del edificio (v‡lida de igual manera), donde se podr’a hablar de una divisi—n tripartita de fachada. Para facilitar el an‡lisis nos remitiremos a la primera interpretaci—n. En el primer nivel encontramos cinco puertas de madera divididas por seis columnas corintias embebidas con z—calo y fuste encementado liso, base de m‡rmol y con capitel decorativo realizado en ladriller’a (arcilla cocida). Esta combinaci—n de materiales se har‡ presente en toda la fachada, viŽndose un interesante resultado final que evidencia el ÒtoqueÓ local, especialmente en los criterios de ornamentaci—n con ladrillo visto. El segundo nivel est‡ definido por cinco ventanas (la central de medio punto y las cuatro laterales carpanel) divididas as’mismo por seis columnas corintias (anotando que las laterales en realidad son medias columnas). Cada arco de ventana est‡ soportado por dos peque–as columnas d—ricas a manera de enmarcaci—n. Las dos ventanas laterales (primera y quinta) tienen un antepecho decorado con chambranas de cemento con rosetas de ladrillo. Entre la segunda y la cuarta ventana existe un balc—n corrido de piedra soportado en mŽnsulas de m‡rmol, compuesto adem‡s por dos balaustres del mismo material que sostienen a su vez a un barandal de hierro forjado que mezcla motivos geomŽtricos y vegetales. El tercer nivel est‡ compuesto de manera similar al segundo, solamente con la diferencia de que ahora los arcos de la prime- ra y quinta ventana son de medio punto y los tres restantes de arco carpanel. Los tres niveles se cierran mediante una gruesa cornisa conformada por una moldura en forma de gaveto, realizada en ladrillo visto. Rematando la fachada, encontramos dos torreones ubicados a los extremos laterales, definidos como paramento arcado con bordes vivos (almohadillados) donde se inscribe una ventana de arco de medio punto con antepechos de chambranas con la misma decoraci—n de las dem‡s ventanas, pero de menor proporci—n. Las torres a su vez se encuentran enmarcadas por un balaustre con pasamano encementado corrido, y con decoraciones en forma de rosetas huecas en ladrillo visto (mismo dise–o de los antepechos de ventanas). Existen adem‡s dos peque–as columnatas que dividen en tres partes al balc—n. An‡lisis funcional: Edificio entre medianeras, posee un solo patio en torno al cual se organizan los diferentes espacios. Este inmueble se divide en dos partes, la cruj’a principal de cuatro pisos de altura con acceso independiente desde la calle, y las cruj’as laterales y posterior de dos pisos de altura que conforman el patio, a las cuales se accede independientemente. Tiene tres accesos desde el exterior; el 59 principal ubicado al costado derecho de la fachada y conduce a travŽs de un largo zagu‡n al patio y a la caja de gradas, Esta conecta la planta baja con la primera planta alta y desemboca en la antesala del sal—n principal; el cual se ubica en la primera cruj’a hacia la calle. Partiendo de la antesala se organizan los espacios en la primera planta alta, desde aqu’ se accede a las escaleras de caracol que conducen a los torreones, y se desarrollan desde el primer piso alto en adelante. En planta baja funciona la Botica Central,que cuenta con un acceso independiente desarroll‡ndose en dos niveles (una planta baja y un mezanine), que formalmente se aprecia como uno solo desde el exterior. Las gradas para acceder al mezanine de la botica est‡n centralizadas. El otro acceso se ubica al costado izquierdo de la fachada y conduce directamente al primer piso alto, conectando los espacios œnicamente en la primera cruj’a, hasta la segunda planta alta. Actualmente es una edificaci—n que alberga oficinas, raz—n por la cual los espacios interiores han sido fraccionados para ubicar bateriaas sanitarias y otras instalaciones. Antiguo edificio de diario ÒEl MercurioÓ(9) Referente francŽs: Edificio que demuestra la interpretaci—n francesa de la arquitectura italiana, puesto que en Žl conviven elementos de los dos lenguajes. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Casa edificada en 1932 por los Hermanos Sarmiento Abad, para acoger las oficinas e instalaciones de diario ÒEl MercurioÓ, siendo este inmueble conocido en la ciudad como el ÒPalacioÓ de El Mercurio. El proyecto es atribu’do a un ingeniero italiano de apellido Bartoli. Esta edificaci—n est‡ ubicada en la subida del Vado, sobre la calle que lleva el nombre del científico francŽs La Condamine, miembro de la Segunda Misi—n GeodŽsica que se instal— en este sitio durante cinco a–os. En la dŽcada del 30, este inmueble as’ como todo el Diario, pas— a poder del Dr. Nicanor Merch‡n, quien una dŽcada m‡s tarde vende el inmueble a la Sra. Mercedes Andrade de Ochoa. En 1955 compra el inmueble el Sr. Alberto SempŽrtegui, el mismo que al morir hereda la casa a la Sra. Maruja SempŽrtegui, quien la habita hasta el día de hoy . 60 An‡lisis compositivo: Su importancia en el contexto urbano de la ciudad es m‡s que significativa. Se lo percibe casi como hito arquitect—nico de partida dentro del barranco hist—rico del r’o tomebamba, teniendo adem‡s una total jerarqu’a en lo que respecta a visuales; desde el edificio y hacia el mismo. Con respecto a los otros ejemplos, su disposici—n espacial es diferente, raz—n por la cual crea nuevos valores sensitivos en el observador, que van desde la misma imagen de integraci—n al paisaje que lo da su emplazamiento (especialmente si se lo mira desde la parte baja de la ciudad), intenci—n que es reforzada a travŽs de su lenguaje de concresi—n, que define amplias azoteas y balcones en todos sus niveles, a los cuales se los percibe como que si quisieran acoger abiertamente al entorno natural del barranco, demostrando as’ una bien lograda coherencia visual y contextual. El edificio es simŽtrico de tres cuerpos a tres niveles, en donde los dos cuerpos laterales son salientes y el central (de tres ritmos) es entrante. Realizado enteramente en m‡rmol almohadillado, destac‡ndose este tratamiento para enmarcar puertas y ventanas. Su sobria expresi—n nos acerca al lenguaje italiano, pero la disposici—n espacial reflejada en su fachada es de tipolog’a francesa, observ‡ndose interesantes ejemplos en la zo- na noroeste de Francia, especialmente. (Trouville) Esta tipolog’a se podr’a sintetizar en que los volœmenes laterales salientes sostienen (entre los dos) una triple arquer’a con balaustre que define la segunda planta del volumen central, conformando un ‡rea de balc—n (considerando que el cuerpo central es entrante). Por un lado, este balc—n funciona como cubierta del volumen central en planta baja, y las arcadas del mismo sostienen a su vez otro balc—n en la planta superior de la vivienda. Esta es una t’pica soluci—n de vivienda aislada, de las varias interpretaciones de la arquitectura civil del renacimiento francŽs, con la diferencia de que las fachadas eran cerradas con techos de alta pendiente con lucarnas, ojos de buey y otros elementos. En este caso, originalmente se ocult— la cubierta original y se cerr— la fachada en los cuerpos laterales, con coronaci—n escult—rica del per’odo barroco francŽs, evidenciando de esta manera (a pesar del doble lenguaje interpretativo) que los c—digos franco-europeos se imponen en la lectura de esta edificaci—n. (ver fotograf’a hist—rica) An‡lisis funcional: Vivienda medianera que sigue el esquema funcional de patio y traspatio, en torno a los cuales se organizan los espacios. Posee cinco accesos, tres laterales y uno central. El acceso principal hacia el inmue- ble est‡ ubicado en el costado derecho de la fachada, el mismo que conduce a travŽs de un zagu‡n a la caja de gradas y al primer patio. Alrededor del primer patio se organizan las habitaciones; en esta vivienda no existen galer’as de circulaci—n sino solo corredores estrechos que rodean el patio en las plantas altas. A travŽs de un corredor ubicado al costado izquierdo del patio, se llega al traspatio, alrededor del cual se ubican las zonas de servicio y de lavander’a. En planta baja existen dos locales utilizados para el comercio, cada uno cuenta con su respectivo acceso desde la calle, y se comunican entre ellos a travŽs de puertas que se conectan tambiŽn con el zagu‡n de ingreso. Existe una sola caja de escaleras la cual conecta todos los niveles del inmueble incluyendo la terraza. El sal—n principal est‡ ubicado en la primera cruj’a hacia la calle en la primera planta alta, al mismo que se accede a travŽs de una antesala. Al lado del sal—n principal se encuentra el comedor principal y detr‡s de Žste la cocina. Actualmente esta vivienda es subarrendada a varios inquilinos, y algunas de las habitaciones est‡n en desuso. Desde la terraza se acced’a antiguamente a dos torreones que funcionaban como miradores. Ahora este nivel es ocupado 61 por mediaguas que son usadas como habitaciones renteras . Casa Cisneros-Naranjo Referente francŽs: Edificaci—n Neocl‡sica con rasgos de ornamentaci—n de los per’odos Luis XIV y Luis XV Esquema funcional: An‡lsis hist—rico: Casa edificada en 1930 por el constructor Luis Lupercio para el Se–or Jorge Cisneros Naranjo. Esta vivienda tiene la peculiaridad de que en el sitio que hoy ocupa naci— el Padre Julio Mar’a Matovelle; raz—n por la cual fue colocada en la fachada del inmueble una placa conmemorativa del centenario de su nacimiento en el a–o 1952. Con el fallecimiento de su propietario la casa pasa a propiedad de sus herederos, quienes recientemente finalizaron el proceso de restauraci—n y readecuaci—n del inmueble. Globalizadores Circulaciones Espacios de uso 62 (40) An‡lisis compositivo: Edificiaci—n que demuestra el llamado ÒennoblecimientoÓ de las nuevas fachadas de la Žpoca, ya que de igual forma no se destaca de las edificaciones contiguas en alturas o escala, sino en su fina concresi—n, que aparece ornamentada y circunscrita segœn los elementos del lenguage neocl‡sico, que ayudados adem‡s por un adecuado manejo del color y de la proporci—n, consiguen sin ninguna dificultad, crear en el espectador la comœn e invariable percepci—n de sobriedad y elegancia. Igualmente de marcada simetr’a, constituye un edificio de clara lectura, al tener elementos compositivos f‡cilmente reconocibles. Concebida como vivienda de dos plantas, observamos recursos expresivos como el almohadillado con z—calo de m‡rmol en planta baja, que circusncribe dos puertas (ubicadas en los extremos laterales) y tres ventanas adinteladas con clave (en el centro de la fachada) La planta alta est‡ definida por tres ventanas, cada una enmarcada por un front—n de tipo escarzano con clave de concha, sostenido sobre dos columnas corintias embebidas y dispuestas simŽtricamente. Junto a la ventana central se definen de lado y lado dos ventanas adicionales (ya sin ornamento) de la misma proporci—n. Las ventanas laterales con front—n, definen a su vez balcones semicirculares con balaustre de m‡rmol, asentados sobre cuerpos en relieve inspirados en motivos vegetales del per’odo Luis XV. As’mismo, las tres ventanas centrales son conectadas por un balc—n corrido horizontal con balaustre de m‡rmol, sostenido sobre mŽnsulas del mismo material. La fachada es cerrada con una gran corona que se convierte luego en cornisa volada con dent’culos, la misma que inscribe en su parte central, un escudo her‡ldico de cabeza de le—n rodeada de ornamentaci—n en motivos vegetales, siendo un recurso muy usado en la arquitectura del per’odo Luis XIV. An‡lisis funcional: Vivienda medianera, posee patio y traspatio en torno a los cuales se organizan las actividades. Tiene dos accesos, ubicados lateralmente y de forma simŽtrica con respecto a la fachada. Un acceso es utilizado solo por la tienda y el otro se comunica a travŽs de un zagu‡n con el primer patio y con la caja de gradas principal. Los patios se comunican entre s’ a travŽs de un corredor que atraviesa la segunda cruj’a. Las cruj’as laterales delimitan los patios, en planta alta existen dos terrazas descubiertas ubicadas al costado de cada patio, los patios de esta casa mantienen el concepto de espacio abierto, a travŽs del cual la vivienda se ilumina, se ventila y se organiza. El traspatio era el lugar donde se localizaban las ‡reas de servicio. A travŽs de Žste se acced’a a la huerta, la misma que ha desaparecido para convertirse en un v’nculo con el lote posterior del inmueble. Exist’a solo una bater’a sanitaria por cada planta localizadas al finalizar la segunda crujía. La otra caja de gradas est‡ en la segunda cruj’a, y se accede a ella siguiendo el corredor que conecta los patios. Esta es menos utilizada que la principal y era usada por la servidumbre. El sal—n principal se ubica hacia la calle en la primera planta alta y comparte el frente de la fachada con el comedor principal. Tanto el sal—n como el comedor tienen acceso a balcones ubicados hacia la calle Luis Cordero. 63 Banco Internacional Referente francŽs: Encontramos caracter’sticas combinadas de dos an‡lisis anteriores (Cl’nica Vega y Casa Cisneros), por lo cual el referente arquitect—nico se remite a las lecturas ya realizadas en estos dos edificios. Igual comentario para sus determinantes contextuales y perceptivos. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: En la dŽcada del 20 el Sr. Francisco Modesto Alvarado compra un terreno con casa de dos pisos, ubicado en la calle Borrero. Al fallecer en 1929, heredan sus bienes sus tres hijos. Antonio y Alfonso Alvarado Delgado deciden contratar al constructor Luis Lupercio para que les elabore un proyecto de la fachada de la casa, ampli‡ndola a tres pisos. El modelo de la casa es tomado de una revista de arquitectura francesa propiedad de Lupercio. La fachada es sustituida completamente y el interior de la casa es adecuado por los due–os. La fachada se concluye en 1934. El inmueble pose’a dos patios, un principal y uno de servicio donde se almacenaba la le–a. Ten’a solo dos ba–os, un ba–o completo ubicado en el primer piso alto que era utilizado por los due–os de casa, y uno peque–o situado bajo la grada del segundo patio en planta baja y era de uso de la servidumbre. 64 (52) En planta baja funcionaban dos tiendas renteras. Los pisos altos eran utilizados como vivienda. La cocina de le–a estaba en el tercer piso, y ten’a un sistema de calentamiento del agua para la ducha ubicada en el segundo piso. En la dŽcada de los 50s los hermanos Alvarado compran el martillo posterior del terreno a la Familia Landivar Ullauri y utilizan este espacio como bodega. En esta casa vivieron hasta 1970, fecha de su muerte, los hermanos Alfonso y Rosario Alvarado Delgado; solteros los dos. Sus bienes son heredados por sus cinco sobrinos. En 1981 la casa es readecuada por el Arquitecto Diego Alvarado C., se instalan m‡s ba–os e instalaciones elŽctricas en todos los ambientes, se cubren los patios con cubiertas de vidrio y se protegen las terrazas. En Žsta Žpoca la casa es arrendada a la Corte Superior de Justicia para que aqu’ funcionen los Tribunales de lo Penal. En 1988 el inmueble es arrendado a la Registradur’a de la Propiedad, hasta que en 1992 los hermanos Alvarado Corral venden la casa al Banco Internacional. Estos intervienen completamente en el edificio, respetando œnicamente la primera cruj’a, cambian toda la estructura del edificio que era de madera por vigas y columnas de hormig—n armado manteniendo la ubicaci—n original de las piezas. La adecuaci—n del inmueble se realiz— para satisfacer las necesidades del banco. An‡lisis compositivo: Edificio simŽtrico que presenta divisi—n tripartita de fachada y tres niveles. Se observa el uso del almohadillado en toda la fachada, con excepci—n hecha en el volumen central, que presenta enmarcaci—n lisa a todo lo largo, donde se inscriben de lado y lado, peque–as ventanas alargadas (una en cada nivel). El cuerpo central est‡ caracterizado por una corona de medio punto con clave, que define un paramento c—ncavo almohadillado a dos niveles, en donde se inscriben los siguientes elementos: Un balc—n corrido en el segundo nivel, de donde nace una ventana adintelada y enmarcada, sobre la cual aparece un balc—n semicircular con balaustrada de hierro forjado, que se asienta sobre un cuerpo en relieve inspirado de igual manera en las formas del per’odo Luis XV. Atr‡s del balaustre (sobre el tercer nivel) observamos una ventana de arco peraltado con clave decorativa, sobre la cual aparece un ojo de buey a manera de escudo her‡ldico. Los cuerpos laterales son sencillos, presentando ventanas (una en cada nivel) con diferentes formas de concresi—n: en el primer nivel con enmarque y sobredintel horizontal a manera de moldura; en el segundo con front—n escarzano sobre pilastras con consola, con antepecho a manera de balaustre y decoraci—n en el sobredintel; y en el tercero con enmarque y sobredintel del tipo peraltado. La fachada se cierra por una cornisa volada con dent’culos, que se rompe al llegar a la corona del cuerpo central, pero que sobre Žsta se levanta una balaustrada corrida con perforaciones circulares enmarcadas. An‡lisis funcional: Edificaci—n entre medianeras. Por los criterios estructurales que mantiene el edificio, se puede deducir que segu’a los lineamientos de la arquitectura colonial, esto es patio, traspatio y huerta, pero sin embargo hoy en d’a la configuraci—n funcional de este inmueble ha sido adecuada para albergar una instituci—n bancaria. El edificio ha sufrido cambios en su estructura funcional notables; el primer patio ha sido cubierto; el traspatio ha desaparecido , al igual que la huerta. Los espacios actualmente se dividen a travŽs de paneles modulares m—viles. La primera cruj’a del edificio se mantiene intacta, tanto en su configuraci—n espacial como en la formal y decorativa, raz—n por la cual solo se analizar‡ esta parte de la edificaci—n. Posee un acceso central el cual comunica a travŽs de un zagu‡n con el patio y con la caja de gradas ubicada lateralmente en la primera cruj’a. Las gradas conducen 65 directamente a la antesala del sal—n principal, el mismo que se ubica en la primera planta alta , siendo un espacio altamente decorado. Alrededor del patio existen p—rticos que definen corredores, los mismos que conectan los espacios que se organizan alrededor del patio. Antigua Casa de Ernesto Lopez Diez Referente francŽs: Vivienda que presenta valiosos aportes compositivos tomados de la etapa final del renacimiento francŽs, pero donde se observa una interesante interpretaci—n local para definir este lenguaje estil’stico. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Este inmueble fue constru’do entre 1900 y 1910 aproximadamente. Perteneci— al poeta cuencano de ascendencia peruana Ernesto L—pez Diez. Se presume adem‡s que estuvo vinculado con la masoner’a y ten’a gran afici—n por las ciencias, en especial la astronom’a. Fue Žl mismo quiŽn dise–o su casa, la misma que a m‡s de trascender en el tiempo por su valor arquitect—nico, estuvo siempre cargada de misterio y leyendas, al encontrarse en ella espacios y elementos de una gran interpretaci—n simb—lica. En el primer patio del inmueble mand— a construir un obelisco de m‡rmol que remataba con un ‡guila de alas abiertas, s’mbolo de la soledad. En el primer piso alto construy— un gran sal—n en donde se ubicaba su piano. Ofrec’a cada a–o en su casa la ÒFiesta de la PrimaveraÓ en homenaje a los poetas de la ciudad, quienes se deleitaban con mœsica, poes’a y sin lugar a dudas con la hospitalidad del anfitri—n. La decoraci—n de este piso era una solucio- 66 (7) nada a travŽs de una extra–a composici—n de artesonados y de arte pict—rico de diversas culturas europeas destac‡ndose un detalle de esb‡sticas bajo las gradas que conducen al tercer nivel, lo que reflejan la excentricidad de su propietario. A esto se suma el œltimo nivel de la casa, solucionado por un cuerpo de lat—n que se presume funcionaba como estudio-mirador , al cual se sub’a a travŽs de unas estrechas gradas de cristal. Este poeta permaneci— soltero hasta su muerte acaecida en 1963, a los 103 a–os de edad, recordado por su abierta generosidad al donar sus haciendas a la asistencia social. Se cuenta entre uno de sus proyectos un malec—n a lo largo del Tomebamba, desde el ÒPuente del VadoÓ hasta el ÒVergelÓ, el cual nunca lleg— a concretarse. An‡lisis compositivo: Edificaci—n que se destaca f‡cilmente y con mŽritos de su contexto inmediato, a travŽs del manejo de la escala, pero principalmente por su especial disposici—n espacial, lo que la hace una edificaci—n œnica en la ciudad. Su diferente y ligera concepci—n de los pisos superiores (a detallarse a continuaci—n) dan a la vivienda un aire de Òextra–a bellezaÓ, que talvez se fundamenta en un cierta dosis de ÒmisterioÓ dentro de la lectura perceptiva de la edificaci—n. Su fachada es simŽtrica y solucionada en cuatro niveles, diferenciado cada uno de ellos por un especial tratamiento expresivo. El primer y segundo nivel conforman un cuerpo œnico de tres ritmos, conformado por seis puertas (3 en cada nivel) enmarcadas y solucionadas en arco peraltado, todas de la misma proporci—n excepto la puerta central de planta baja, que tiene mayor dimensi—n horizontal. Las puertas laterales del primer nivel tienen œnicamente un sobredintel horizontal a manera de moldura, mientras que las del segundo nivel son definidas cada una de ellas por un balc—n (soportado en mŽnsulas) con balaustre de m‡rmol, que sostiene un barandal de hiero forjado. Cada puerta tiene a su vez, un sobredintel en relieve, que nos recuerda un front—n escarzano con decoraci—n vegetal y con coronaci—n de consola. El cuerpo de fachada es doblemente cerrado: primero por una gruesa moldura a manera de marcapiso; y segundo, por un entablamento que define totalmente dicho cuerpo. Sobre el entablamento se levanta el tercer nivel, resuelto totalmente como un s—lo cuerpo revestido totalmente de lat—n decorativo con motivos geomŽtrico-florales, en donde se inscribe un œnico ventanal, centrado y adintelado, de proporciones horizontales. Adem‡s, este nivel se cierra por una cornisa volada corrida. Finalmente, el cuarto nivel se levanta co- mo un ‡tico-mirador solucionado enteramente en lat—n, decorado con entramados geomŽtricos y de techumbre encorvada y caprichosa, sobre la cual se levanta un barandal corrido de hierro forjado, constituyendo este nivel, la principal atracci—n de la fachada por su indudable riqueza expresiva. Este recurso de remate fue muy usado especialmente en la arquitectura francesa de los siglos XVII y XVIII pero con otra forma de ornamentaci—n, demostrando la interpretaci—n de estos elementos en la arquitectura local. An‡lisis funcional: Vivienda entre medianeras. Posee un solo patio y una extensa huerta. Se analizar‡ el inmueble a partir de la primera planta alta, ya que la planta baja ha sido transformada completamente para convertirse en ingreso vehicular hacia un parqueadero ubicado al fondo del inmueble en la zona de la huerta. El acceso hacia la vivienda era centralizado. Existen dos escaleras ubicadas lateralmente, una a cada lado y que convergen en la primera planta alta en un solo vest’bulo a travŽs del cual se accede a la antesala y al sal—n principal que da hacia la calle Bol’var. Los espacios se organizan alrededor del patio a travŽs de corredores. El patio es amplio en relaci—n con el ancho de la fa- 67 chada, raz—n por la cual esta edificaci—n no posee cruj’as laterales, œnicamente la delantera o principal y la posterior que delimita el patio. En un costado del vest’bulo de la primera planta alta est‡ ubicada la escalera que conduce a la segunda planta alta, y desde all’ un nace nuevo juego centralizado de gradas, que en su desarrollo se divide en dos peque–as escaleras que conducen de lado y lado hacia el ‡tico. Estos dos niveles se desarrollan œnicamente en la cruj’a delantera. Cl’nica Bol’var Referente francŽs: Edificaci—n de lenguaje neocl‡sico con decoraci—n de los per’odos renacentista, Luis XIV y Luis XV. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Casa construida por el se–or Manuel Felipe Ullauri Romero, en 1929, y planificada como una gran vivienda para toda su familia. En la planta baja funcionaban tiendas hacia la calle; una panader’a, una carpinter’a y una ebanister’a. El sal—n principal se ubicaba en la primera planta alta hacia la calle Bol’var en todo el frente de la casa y estaba decorado con latones policromados. A la terraza se acced’a por una escalera en caracol. Los jarrones o vasos de fuego que rematan la edificaci—n en la terraza fueron importados de Francia, y los balaustres son de ladrillo. Esta edificaci—n no ten’a instalaciones sanitarias. Su propietario muere en 1932 y hereda la casa su hija, la Sra. Virginia Ullauri, quien un a–o m‡s tarde vende la vivienda , que se transforma luego en una casa de inquilinato. Finalmente, en 1982 la Fundaci—n ÒCl’nica de Especialidades Bol’varÓ compra el inmueble, el mismo que entra en un proceso de readecuaci—n a nuevo uso, inaugur‡ndose cinco a–os m‡s tarde. 68 (3) An‡lisis compositivo: Edificio esquinero destacado totalmente de su contexto por su escala y monumentalidad, que tambiŽn se ayuda en los elementos del neocl‡sico como herramientas de lenguaje perceptivo, que controlan y ornamentan la magnitud y grandeza de la edificaci—n. De esa manera se produce la sensaci—n de que ninguna parte de la fachada ha sido ÒolvidadaÓ o descuidada dentro de la composici—n arquitect—nica, puesto que desde donde se la mire ser‡ percibida con un alto grado de detalle en su concresi—n formal. En tŽrminos esquem‡ticos, la edificaci—n se puede leer como dividida en cinco cuerpos (por sus detalles de cierre) a pesar de que en realidad es un s—lo bloque de gran longitud dividido en varios ritmos. Los tres primeros niveles conforman un solo bloque, donde se ha inscrito un sistema de puertas y ventanas, todas solucionadas en arco de medio punto, enmarcadas con molduras fileteadas y con clave decorativa. Las ventanas tienen antepechos (enmarcados de igual forma) decorados en altorrelieves que mezclan motivos vegetales, her‡ldicos y marinos, siendo Žsto lo que caracteriz— a la ornamentaci—n de la arquitectura de las monarqu’as francesas. Las puertas del segundo y tercer nivel est‡n alternadas, con balc—n de hierro forjado sobre mŽnsulas de m‡rmol. Tanto las puertas como las ventanas est‡n enmarcadas entre un sistema de columnas estriadas embebidas de orden compuesto con basamento que se cierra horizontalmente con marcapisos dobles en cada nivel, decorados con el mismo tipo de ornamentaci—n antes descrita. Finalmente, la fachada se completa por una gran cornisa volada a todo lo largo, sobre la cual nacen tres cuerpos: un central (esquinero) y dos laterales (a manera de torreones de cierre a los extremos). El cuerpo central est‡ definido por tres ritmos dise–ados segœn los mismos par‡metros anteriores, acotando adem‡s el tratamiento de almohadillado en las aristas laterales (a manera de bordes vivos). El cuerpo es cerrado por un balaustre con elementos torneados de cemento, destac‡ndose sobre el mismo, la coronaci—n con vasos de fuego. Los torreones tienen de igual manera los bordes vivos (almohadillados), pero con la diferencia de que ya no son coronados con balaustre sino con cubierta de teja (oculta). Estos torreones definen a su vez (con el cuerpo central) una balaustrada corrida de lado y lado, con las mismas caracter’sticas anteriores (de elementos torneados y coronados con vasos de fuego), cerrando de esta manera la fachada. An‡lisis funcional: El esquema funcional de este edificio esquinero es simple. Patio central cubierto, rodeado por un corredor que forma una galer’a de circulaci—n hacia las habitaciones, organizando uniformemente el espacio. El acceso se encuentra centralizado con respecto a la fachada de la calle Bol’var. Este acceso conduce al patio central a travŽs de un zagu‡n. La organizaci—n funcional se repite en todos los niveles del edificio debido a razones de orden tecnol—gico-constructivo al tener el sistema de muros portantes. El sal—n principal de este inmueble estaba ubicado en la esquina de la primera planta alta, ubic‡ndose la zona de servicio en la esquina opuesta. En planta baja todos los espacios que dan hacia la calle son utilizados para el comercio, en las dem‡s plantas funciona la Cl’nica. El inmueble ha sido readecuado para albergar su nuevo uso, raz—n por la cual cada habitaci—n tiene su propio ba–o, generando un fraccionamiento del espacio interior. La caja de gradas se ubica a un costado del patio y conduce a todos los niveles incluyendo la terraza. Desde la terraza podemos acceder a los torreones, dise–ados inicialmente para ser miradores, pero que hoy en d’a satisfacen las necesidades funcionales de la Cl’nica; disponiŽndose aqu’ el cuarto de enfermeras, farmacia, cocina, y ampli‡ndose a manera de mediaguas los espacios que albergan las funciones de montacargas, lavander’a, ba–os y bodegas. 69 Antigua Casa de Alfonso Ord—–ez Mata Referente francŽs: Edificio de lectura neorenacentista, con ciertos rasgos de concresi—n de la arquitectura de las monarqu’as (Luis XIV, Luis XV) Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Esta casa fue construida para el se–or Alfonso Ordo–ez Mata aproximadamente en 1924. En un principio fue planificada para vivienda, siendo posteriormente adecuada para ser la Sede Social del Club del Azuay, que contaba entre sus miembros a familias y personajes importantes de la regi—n, como Remigio y Roberto Crespo Toral, Honorato V‡zquez, Luis Cordero C., entre otros. En 1954 la casa es vendida al comerciante Sr. Manuel Emilio Pauta, quien utiliza el inmueble como su vivienda, realizando algunas adecuaciones como cubrir los dos patios con cubierta de vidrio e instalar servicios higiŽnicos en cada planta. En 1994 la casa es restaurada por el arquitecto Manuel Palacios y destinada a comercio en planta baja y a oficinas en los dem‡s niveles. Para ello se impermeabilizan las cubiertas, rehabilita el comedor principal (de dos niveles) y se conecta el inmueble con el de la Sra. Rosa Jerves conformando los dos el Pasaje Hortensia Mata. 70 (37) An‡lisis compositivo: Al ser concebido como un elegante ÒpalaceteÓ en los primeros a–os del siglo XX, evidencia finos rasgos neocl‡sicos de concresi—n y magn’ficos detalles de corte artesanal. La escala juega un papel muy importante, al general espacios muy altos, abiertos y bien iluminados, lo que hace que el disfrute del edificio no se limite exclusivamente a sensaciones contemplativas, sino a la calidad y el disfrute espacial que produce su particular dise–o. Su fachada de cuerpo œnico, de cinco ritmos a tres niveles, demuestra una composici—n arquitect—nica que sigue un mismo esquema, œnicamente con la diferencia en la concresi—n formal de vanos en cada planta. Los cinco ritmos de fachada est‡n remarcados y diferneciados por un sistema de pilastras almohadilladas con basamento en los tres niveles, definiendo entre Žstas (y con los marcapisos respectivos) el espacio para la concresi—n de puertas y ventanas, resueltas simŽtricamente en toda la fachada. En el primer nivel se destaca la puerta de acceso central, de mayor dimensi—n que las laterales, solucionadas con enmarque en arco carpanel con clave de m‡rmol. Las puertas laterales (dos de lado y lado) est‡n resueltas en arco rebajado, enmarcadas por un front—n del mismo tipo de arco con clave, sostenido sobre pilastras li- sas. Sobre cada front—n se observa un relieve geomŽtrico a manera de cartucho decorativo, que completa el nivel. La planta superior (segunda) est‡ conformada por ventanas iguales, de arco carpanel con clave de m‡rmol, las mismas que est‡n enmarcadas en un front—n triangular sostenido sobre pilastras lisas con consola de lado y lado. La primera y la quinta ventana est‡n definidas adem‡s por un barandal de hierro forjado con motivos vegetales a manera de antepecho, mientras que las tres restantes est‡n unidas por un balc—n corrido sostenido sobre mŽnsulas de m‡rmol. En el tercer nivel, las ventanas son de las mismas caracter’sticas, excepto que ahora el front—n es de tipo carpanel y con motivos de clave en forma de flor de lis. La primera, tercera y quinta ventana tienen cada una un balc—n independiente de hierro forjado sobre mŽnsulas, mientras que la segunda y la cuarta solo tienen el barandal a manera de antepecho. Finalmente, la fachada se cierra por una gran cornisa volada, sobre la cual se asienta una empinada mansarda de donde nacen tres lucardas o lucernarios de front—n de medio punto con balc—n, simŽtricamente dispuestos en la cubierta. An‡lisis funcional: Edificaci—n entre medianeras. La distribuci—n espacial de este inmueble sigue los lineamientos funcionales de la casa andalu- za, cuyo modelo fue ampliamente utilizado durante la Colonia. Este modelo se configura de la siguiente manera: un acceso central o lateral, un zagu‡n que conduce al primer patio, alrededor del cual se organizan los corredores o galer’as que conducen a las habitaciones y a la caja de gradas; luego un segundo patio de menor jerarqu’a, en torno al cual se organizan las ‡reas de servicio y que conduce a la huerta o tercer patio en donde se cultivaban hortalizas y plantas medicinales para el consumo particular. El acceso a esta edificaci—n es centralizado, posee dos almacenes a los costados del zagu‡n que del primer patio. A los almacenes se puede acceder desde la calle o desde el zagu‡n. El primer patio se encuentra plenamente delimitado por columnas y p—rticos que conforman los corredores y el acceso a las habitaciones, que son amplias y poseen interiormente espacios de doble altura. El segundo patio es de menores proporciones que el primero, y las habitaciones que se ubican alrededor de Žste son peque–as y eran destinadas al servicio. Se debe indicar que los patios se vinculan directamente a travŽs de una galer’a que se conecta hoy con el Pasaje Hortensia Mata (que a su vez es parte de otra casa) justamente a la altura de una de las cajas de gradas, que desemboca directamente en el comedor principal, desarrollado en dos ni- 71 veles. En el primer nivel funcionaba el comedor como tal, y en el segundo nivel (solucionado como palcos o balcones) se ubicaba la orquesta , que complac’a con su mœsica a los invitados. Este comedor se conserva aœn finamente decorado y nos presenta una peque–a muestra de la elegancia de esta vivienda. Hoy en d’a en este inmueble ha sido readecuado funcionalmente para albergar locales comerciales y oficinas. Antiguo Hotel Patria Referente francŽs: Edificio de influencia neocl‡sica, casi sin ornamentaci—n, y con cierre t’picamente francŽs en su cubierta, que nos recuerda la arquitectura de finales del renacimiento. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Edificacion construida en 1924 por el comerciante JosŽ Mar’a Montesinos I., primer propietario del inmueble. La fachada fue copiada de una revista francesa que lleg— a poder del Sr. Montesinos debido a la continua correspondencia que manten’a con Europa a travŽs de su ferreter’a. JosŽ M. Montesinos se manejaba bajo el criterio constructivo de la Žpoca, Òlo que la obra va dandoÓ, indicaba el proyecto a los alba–iles a travŽs de dibujos y esquemas que el mismo realizaba a veces incluso a carboncillo en paredes de su casa. Este edificio fue el primer hotel de Cuenca, y por muchos a–os el edificio mas alto de la ciudad. La Municipalidad de Cuenca le hizo acreedor al Premio Ornato en 1927. Aqu’ se alojaron personajes ilustres de la pol’tica ecuatoriana, comerciantes, agentes viajeros, y familias ilustres de Quito y Guayaquil que pasaban sus vacaciones en Cuenca, as’ como las compa–’as de teatro que llegaban a Cuenca. 72 (36) Los cielos rasos son de lat—n policromado comprado en Cuenca a una casa comercial que los importaba de Europa. Los cielos rasos pintados fueron realizados por la Sra. Mariana Malo de Montesinos, esposa del due–o de casa, quien fallece en 1935. El hotel es administrado ’ntegramente hasta 1936 por Montesinos, y en este a–o el restaurante ÒSal—n NiloÓ es arrendado al Sr. Luis Arias Argudo. En el hotel se organizaban convenciones comerciales de alto nivel, siendo el punto de encuentro de la sociedad cuencana de la dŽcada de los 30s. En 1939 fallece el Sr. Montesinos y heredan el inmueble sus hijos, ellos se ven obligados a vender una parte con frente a la calle Luis Cordero en 1943, pero la casa conserva su estructura. En 1950 el hotel cierra sus puertas al pœblico, y se convierte en casa de inquilinato, el tercer piso es utilizado como vivienda por la familia Montesinos-Malo. En 1969 los herederos venden el edificio al Sr. Guillermo V‡zquez. La casa es restaurada por el arquitecto Rafael Malo en los 80s, cerrando el patio en planta baja, y colocando cubierta de vidrio; las habitaciones son adecuadas para oficinas en las tres primeras plantas y para departamentos en las dos œltimas. An‡lisis compositivo: Su lenguaje contextual y perceptivo nos acerca con absoluta fidelidad al comenta- rio hecho acerca de la Cl’nica Bol’var, insistiendo ahora œnicamente en una decoraci—n mucho m‡s sobria, que se completa aœn m‡s con su especial soluci—n de esquina, que da a la edificaci—n una clara expresi—n de grandeza y verticalidad. Edificio esquinero de grandes proporciones, constru’do principalmente por un grn cuerpo œnico donde se inscribe un sistema de puertas y ventanas, todas solucionadas con arco de medio punto. El primer nivel est‡ conformado por puertas, cada una enmarcada entre los diferentes marcapisos y un sistema alternado de pilastras estriadas(usadas para diferenciar el tratamiento de esquina) y columnas embebidas de orden gigante (a dos niveles) con capitel compuesto y fuste combinado (liso en las partes superior e inferio y estriado definido por anillos en la parte central), que controlan la fachada hacia los lados en longitud y altura. Tanto las pilastras como las columnas se asientan sobre gruesos z—calos de piedra almohadillada. El segundo y tercer nivel se solucionan por un sistema ahora s—lo de columnas: de oden gigante y de las mismas caracter’sticas anteriores para remarcar la esquina; combinado con columnas de un solo nivel sobre la tercera planta, que completan la altura dejada por las columnas a doble altura (que se desarrollan en el primer y segundo nivel). Estas peque–as columnas se repiten a todo lo largo de la tercera planta. La ventaner’a combina antepechos con enmarque macizo y barandales de hierro forjado a manera de antepechos, dispuestos alternadamente para evitar el efecto de monoton’a que se puede suscitar al desarrollar fachadas muy largas. Estos tres niveles se cierran por un grueso entablamento con entrantes y salientes, definidos por la variedad del sistema de columnas. Sobre este elemento se levanta el cuarto nivel, mucho m‡s sobrio al ser resuelto œnicamente como pared lisa y ventaner’a peque–a, cerr‡ndose a su vez por una cornisa volada con molduras fileteadas. Finalmente se levanta un empinado techo Òa lo MansardÓ, que define lucernarios (a manera de ‡tico) solucionados como peque–os frontones enmarcados en arco de medio punto, sostenidos en peque–as pilastras adosadas a elementos laterales que evocan la utilizaci—n de volutas. An‡lisis funcional: Edificio esquinero que sigue el esquema funcional de patio central en torno al cual se organizan y distribuyen los espacios. El acceso principal se ubica en la fachada de la Calle Luis Cordero, y comunica a travŽs de un zagu‡n a la caja de gradas. Estas se desarrollan desde la planta baja hasta la segunda planta alta, luego cambian de posici—n hacia un lado de la esquina para comunicar desde la segunda planta alta hasta la cuarta con una escalera de menores proporciones y cuyo acceso es 73 restringido solo para las personas que habitan en estos niveles. Las plantas se repiten en los primeros tres nivelesdebido al sistema constructivo de paredes portantes. En la primera y segunda planta alta funcionan oficinas, y en planta baja locales comerciales que utilizan el patio central como bodega. Por tal motivo el patio ha sido cubierto y funciona como tal desde la primera planta alta. En la tercera planta alta el edificio se desarrolla funcionalmente utilizando la esquina y parte de las cruj’as laterales. En este nivel existe un departamento amplio de tres habitaciones. En la cuarta planta alta el inmueble utiliza solo la esquina, y funciona un departamento peque–o con una sola habitaci—n. Este edificio fue constru’do para ser un Hotel, las habitaciones son amplias. Las mejor iluminadas son las que dan hacia la calle, las otras ubicadas en las crujías internas del inmueble poseen ventanas hacia el patio. Los espacios interiores no han sufrido mayor fraccionamiento; pero existe solamente una bater’a sanitaria por piso, la misma que se ubica a lado de la caja de gradas y es utilizada por todas las oficinas que funcionan en ese nivel. Antiguo Hotel Internacional Referente francŽs: Al igual que el antiguo edificio del Diario ÒEl MercurioÓ, este ejemplo tambiŽn subraya la doble influencia estil’stica (francesa e italiana), por lo que el referente arquitect—nico se ir‡ detallando a continuaci—n, sobre el desarrollo del an‡lisis. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Desde 1923 exist’a aqu’ una casa-habitaci—n, de dos pisos, propiedad de la Sra. Mikaela Salazar de Le—n. Al morir su esposo en 1927 vende la casa a V’ctor Miguel Delgado, quien derrumba la anterior edificaci—n y construye la actual planific‡ndola desde un principio para hotel. Los planos y el dise–o atribuidos al arquitecto italiano Alfonso Durini quien viv’a en Quito. Los constructores Angel y Luis Lupercio ejecutaron la obra, los cimientos se empezaron a cavar en 1930 tardando cinco a–os su construcci—n. Los cielos rasos fueron importados de Francia, los cristales de BŽlgica y el mobiliario fue fabricado por artesanos locales siguiendo los modelos de estilo francŽs vigentes en la Žpoca. En un inicio aqui funcionaba el Hotel Crespo, que luego de pocos a–os este se traslada a las orillas del Tomebamba. Posteriornente el edificio funciona como el Hotel Internacional. Para 1950-53 Žste era el mejor hotel de Cuenca. Ten’a dos ba–os por cada piso y un buen sal—n de recepciones. 74 (23) Hasta 1960 Miguel Delgado administra el hotel. Ese a–o pone el edificio a disposici—n de su suegro quien vende todo el mobiliario y alquila las habitaciones para vivienda. En esta etapa el inmueble se convierte en conventillo, hasta que en 1968 la Familia Pe–a-Cordero compra el edificio y arregla los da–os causados por los inquilinos, poniendo nuevamente en funcionamiento al Hotel Internacional en 1971. En esta intervenci—n arquitect—nica participa el ingeniero checoslovaco Kovasevic.. En 1987 el inmueble es restaurado completamente por el arquitecto Teodoro Pe–a C. Para 1989, el edificio abre sus puertas nuevamente como un hotel de primera con ba–os en todas las habitaciones y nuevas instalaciones elŽctricas. En 1996 el hotel cierra y el edificio es arrendado al Banco La Previsora, teniendo que ser intervenido de nuevo para satisfacer las necesidades funcionales de la entidad. An‡lisis compositivo: Igualmente concebido como una edificaci—n de grandes proporciones, en donde se destaca un fino manejo de los Òc—digos neocl‡sicosÓ y un especial tratamiento bicrom‡tico, variables que adecuadamente combinadas logran producir un extraordinario efecto de ÒsutilezaÓ y elegancia en su concresi—n formal. Se anota tambiŽn una adecuada integraci—n a su contexto inmediato. Planificado como edificio esquinero con un cuerpo œnico de tres niveles, m‡s un cuerpo adicional que conforma el nivel de cubierta donde el primer nivel est‡ conformado enteramente por puertas adinteladas, las cuales se encuentran enmarcadas en un tratamiento de almohadillado sobre z—calo de m‡rmol. La esquina se define adem‡s por un juego de pilastras lisas. El segundo nivel, tambiŽn almohadillado, presenta un sistema de ventanas adinteladas con clave y sobredintel horizontal como moldura (soportado en consolas de lado y lado), que se une a un primer marcapiso corrido. Pero en la esquina, las ventanas son solucionadas de diferente forma: en la esquina como front—n escarzano sostenido en peque–as pilastras; y a los lados se presentan como volumen saliente de ventana, solucionadas por frontones triangulares as’mismo soportados por pilastras con consola, que nos recuerda el lenguaje italiano. Adem‡s, la esquina es definida en el segundo y tercer nivel, por un sistema de pilastras corintias de fuste liso en el orden gigante, que enmarcan la ventaner’a. Se debe acotar tambiŽn, que todas las ventanas tienen su propio balc—n, solucionado con balaustres de cemento y soportado sobre mŽnsulas de m‡rmol. En el tercer nivel se sigue los mismos par‡metros, con la diferencia que ahora todas las ventanas son de arco de medio punto, inclusive los volœmenes de ventana en la esquina (que ya no tiene front—n si- no enmarcamiento). TambiŽn ahora se aprecia un efecto de almohadillado mucho m‡s cerrado y sutil, que m‡s bien sugiere su uso como textura. Los balcones son de menores dimensiones y se perciben m‡s ligeros, al solucionar sus balaustres con hierro forjado. Por otro lado, los arcos de ventaner’a se integran visualmente al producir molduras horizontales entre s’, que definen con el marcapisos superior (el cual est‡ unido a las claves de ventana), paramentos donde se inscriben altorrelieves de decoraci—n vegetal en el estilo Luis XIV, repitiŽndose Žsta operaci—n a todo lo largo de la fachada. El cuerpo œnico de tres niveles se cierra con una especie de cornisa, que m‡s bien se percibe como un gran alero con canecillos (aporte local), sobre el cual se levanta un grueso antepecho con pin‡culos, el mismo que define el desarrollo de una mansarda de zinc corrida, con lucardas de front—n triangular dispuestas simŽtricamente segœn los diferentes ritmos de la composici—n. An‡lisis funcional: Se trata de un esquema funcional centralizado, en el que todas las actividades se organizan en torno al patio. Podemos anotar que este esquema es invariable, y se repite para todas las edificaciones esquineras que intervienen en el an‡lisis. Tiene un solo acceso ubicado centralmente con respecto a la fachada de la calle Be- 75 nigno Malo. Las cajas de gradas se encuentran en el patio central y conectan todos los niveles del edificio incluyendo los ‡ticos ubicados en la tercera planta alta. En la esquina rematando el edificio existe un peque–o mirador con balaustre al cual se accede por medio de una escalera ubicada en una habitaci—n junto a la esquina de la tercera planta alta. Alrededor del patio existen corredores a manera de galer’as aporticadas, estos conducen hacia las habitaciones. El sal—n principal de este edificio se ubicaba en la primera planta alta, esquinero y hacia la calle, un sal—n de grandes proporciones y decorado con cielos rasos de lat—n importado en tonos cobalto, plata y dorado. Actualmente el edificio ha sufrido algunas modificaciones, por ejemplo el patio en planta baja ha desaparecido, siendo utilizado como bodegas de los almacenes que funcionan como comercios y a los cuales se accede desde la calle. En los dem‡s niveles funciona un banco. Los servicios han sido integrados al nuevo uso de la edificaci—n ocasionando la subdivisi—n del espacio interior y la implementaci—n de bater’as sanitarias en las ahora oficinas. La Casa del Coco Referente francŽs: Ejemplo que demuestra la utilizaci—n del lenguaje francŽs casi solo como ornamentaci—n, que se sobrepone y ÒactualizaÓ a la tipolog’a anterior, remanente en la colonia e inclusive en el primer siglo de repœblica. Este referente no sirve s—lo para este ejemplo en particular, sino para todas las otras viviendas de esta tipolog’a. Esquema funcional: Globalizadores Circulaciones Espacios de uso An‡lisis hist—rico: Este inmueble fue propiedad de la Se–orita Florencia Astudillo Valdivieso, edificado en 1890. Las escaleras principales as’ como el gran sal—n son enteramente decorados con placas de lat—n policromado importadas de Europa. La se–orita Astudillo fue una mujer muy rica, pose’a diferentes haciendas en varias regiones, as’ como varias casas renteras en la ciudad. En vida fue una mujer muy religiosa heredando todos sus bienes a la curia y a las comunidades de religiosas francesas y espa–olas. Viv’a acompa–ada de su servidumbre y de religiosas. Cuando enferm— y qued— postrada, se le permiti— recibir misa en su casa, donde ten’a una sala enteramente recreada al m‡s puro estilo de la arquitectura religiosa de la Žpoca. El inmueble fue heredado a la curia y luego vendido al Sr. Ernesto Moscoso en los 70, permaneciendo cerrado por casi dos dŽcadas. En 1993 se inicia el proyecto de restauraci—n, siendo reabierto al pœblico en septiembre de 1998 como la ÒCasa del CocoÓ, donde funcionan tiendas y locales comerciales. 76 (6) An‡lisis compositivo: En este edificio existe una adecuada adaptaci—n a su contexto inmediato, caracter’stica que se ha de encontrar en casi todos los ejemplos de este tipo, puesto que estos casos se reproducen en un gran nœmero dentro del centro hist—rico de la ciudad. Igual comentario se hace para su lectura perceptiva, que ahora se remite directamente a lo subrayado en el referente preliminar, pero destacando principalmente una caracter’stica comœn a todos los ejemplos: la calidad y mŽrito en el trabajo artesanal. Fachada simŽtrica resuelta en cuerpo œnico de cinco ritmos a dos niveles La planta baja est‡ conformada por una puerta central con clave y enmarcada en molduras fileteadas. Igual tratamiento se observa en las ventanas laterales (dos de lado y lado), agregando que las mismas se asientan sobre un z—calo de piedra corrido, en toda la fachada. Tanto la puerta como las ventanas est‡n definidas entre sencillas pilastras lisas, que acentœan los diferentes ritmos. Se observa tambiŽn sobre cada sobredintel el uso de recargada decoraci—n en relieve con motivos vegetales, sobre las cuales se desarrolla una moldura lineal corrida, a manera de marcapiso. La planta alta sigue el mismo esquema, œnicamente con la diferencia de que las ventanas laterales (primera y quinta) tie- nen un antepecho macizo y enmarcado, donde se inscribe de igual manera decoraci—n floral a manera de listones, y las otras tres puerta-ventanas se conectan a travŽs de un balc—n corrido de hierro forjado (del mismo tipo de decoraci—n) soportado sobre mŽnsulas. Finalmente, el cuerpo se cierra alternando decoraci—n floral y molduras horizontales, donde en la parte superior conforman una cornisa sobre la cual se asientan todos los canecillos que definen el alero de la tradicional cubierta de teja, que ahora es visible, puesto que de alguna manera, lo œnico que se ha hecho en este caso es tratar de sugerir un nuevo lenguaje a la sencilla fachada anterior. An‡lisis funcional: Vivienda entre medianeras. Su esquema funcional sigue los lineamientos de las casas coloniales. Presenta patio y traspatio, los espacios se organizan alrededor de estos globalizadores, que han sido cubiertos por estructuras de aluminio y vidrio. El acceso es centralizado, se accede a travŽs de un zagu‡n que comunica al primer patio. Este zagu‡n est‡ claramente delimitado por puertas de acceso hacia el mismo desde la calle y desde el patio. Existen dos cajas de gradas, una jerarquizada por la decoraci—n, que parte desde la primera cruj’a y que desemboca en la antesala del sal—n principal, ubicado en la primera planta alta hacia la calle. La otra escalera se encuentra ubicada al final del segundo patio y era utilizada por el servicio. En la primera planta alta hay corredores que conectan los espacios, estos corredores delimitande acuerdo a los pilares y dinteles los patios que se encuentran en planta baja. En esta casa se destaca la capilla ubicada en el segunda patio de la primera planta alta. Esta capilla posee interiormente tres cœpulas de crucer’a decoradas con pinturas al fresco. Actualmente, en esta casa funciona un centro comercial y de artesan’as, el cual se ha adecuado a las condiciones espaciales originales del inmueble. 77 Con el objetivo de ampliar el espectro de reinterpretaci—n y adaptaci—n local de los edificios de influencia francesa producidos en la ciudad, se presentan (mediante una breve descripci—n) ejemplos complementarios, que de alguna manera se inscriben como variaciones compostitivas o tipol—gicas de las edificaciones m‡s representativas. Grupo 1 81 Casa Moreno (8) Edificio de tres niveles construido enteramente en ladrillo visto, donde se observa un diferente tratamiento para cada planta. Se destaca el uso de pilastras de orden gigante para controlar el segundo y tercer nivel, sobre las cuales se asienta una doble cornisa volada. Se menciona este ejemplo ya que se observa en Žl un fuerte grado de reinterpretaci—n del lenguaje neocl‡sico, destanc‡ndose principalmente en la soluci—n de capiteles (composici—n local), y en el enmarque de la puerta principal (marco de arco carpanel sobre volumen entrante, donde se Casa Palacios Torres (29) inscribe la puerta de acceso solucionada en arco de medio punto). Adem‡s el uso de triglifos no se lo hace como remate (parte del entablamento), sino m‡s bien como marcapisos del segundo nivel, lo que demuestra la libertad en el uso de los c—digos originales. Edificio de tres niveles que combina el uso del m‡rmol, la piedra y otros materiales (donde se observa el uso de baldosas de cemento, de dise–o local), produciendo un interesante lenguaje crom‡tico y de concresi—n formal, destac‡ndose en la composici—n el uso de pilastras en el orden j—nico, filigranas de hierro forjado y remates en los marcapisos que recuerdan y reinterpretan el uso de alero con canecillos (solucionados con elementos de m‡rmol), d‡ndoles un nuevo lenguaje. 83 Casa Centenario (31) Antigua Casa CŽlleri (55) Vivienda de proporciones verticales solucionada en cuatro niveles que utiliza columnas embebidas lisas de orden gigante y pilastras para definir los diferentes ritmos. Se distingue adem‡s el uso de ventanas geminadas ojivales, enmarcadas a su vez por un arco de medio punto sobre peque–as pilastras. Este œltimo tratamiento se repite en toda la ventaner’a de la tercera y cuarta planta. Finalmente, la fachada se cierra por una doble cornisa volada, solucionada sobre peque–as pilastras. Ejemplo t’pico de lo que llamamos arquitectura de fachadas, puesto que se evidencia que el lenguaje neocl‡sico manifestado a travŽs del uso de columnas (en este caso estriadas con capitel de dise–o local, resueltas con toro y escocia sobre basamento); el uso de ventanas enmarcadas con clave; y el uso de marcapisos decorativos resueltos en motivos florales; se superponen como fachada en una vivienda de tipolog’a anterior, de geometr’a simple y cubierta vista (de teja, con aleros y canecillos). 84 Casa Tapia Delgado (20) Peque–a vivenda que evidencia tambiŽn el uso del lenguaje neocl‡sico. Su primer nivel es solucionado por dos grandes arcos de medio punto (grandes en relaci—n a la proporci—n de la casa) sostenidos sobre peque–as pilastras adosadas lateralmente a columnas lisas en el orden corintio, que definen los ritmos. Se distingue el uso de doble columna en la parte central. La segunda planta alterna columnas simples con ventanas de medio punto, sistema que es unido visualmente por un balc—n de hierro forjado en la parte inferior, y por un doble marcapiso en la parte superior. La tercera planta sigue el mismo Edificio de la Direcci—n Provincial de Educaci—n (18) esquema, con la diferencia de que ahora las columnas laterales de cierre se transforman en pilastras, y la ventana central est‡ definida por un front—n de medio punto sostenido por peque–as columnas pareadas de lado y lado, solucionadas igualmente en el orden corintio. Adem‡s, ahora el balc—n define exclusivamente esta ventana, presentando las otras dos un antepecho macizo con molduras ovaladas. La fachada se cierra con un entablamento, sobre el cual se levanta una balaustrada corrida con peque–as esferas decorativas de coronaci—n. Fachada de tres niveles y siete ritmos, todos solucionados mediante puertas (en el primel nivel) y puerta-ventanas (en el segundo y tercer nivel) enmarcadas con arco de medio punto sobre columnas corintias, las mismas que definen los respectivos ritmos. Cada puerta-ventana tiene su balc—n de hierro forjado empotrado de lado y lado en las diferentes columnas. Se destaca el ritmo central, solucionado en los tres niveles por arcos de mayor proporci—n, que definen el acceso principal en planta baja, y en las dos plantas restantes cada arco circunscribe un par de ventanas geminadas sobre las cuales se observa un 85 ojo de buey rodeado de decoraci—n en relieve con motivos vegetales. Esta decoraci—n tambiŽn se hace presente en los marcapisos, enmarcada en una doble moldura. Finalmente, el cuerpo se cierra por una cornisa corrida sobre la cual se levanta una balaustrada, as’mismo de siete ritmos definidos por peque–as columnatas con remate de esfera. La parte central es tratada como paramento decorativo a manera de corona, pero cabe subrayar que estos elementos de cierre son casi imperceptibles desde un nivel normal de observaci—n, por lo que se ha analizado este ejemplo dentro del primer grupo. Grupo 2 87 Casa Barahona V‡squez (54) Donde la corona est‡ sostenida por largas pilastras corintias con basamento en el marcapisos inferior, definiendo y enmarcando al ritmo central junto a este remate como cuerpo œnico. Dentro de la corona se inscribe un escudo her‡ldico con listones, y sobre la misma se desarrolla un detalle escult—rico de coronaci—n que sugiere motivos vegetales. En este caso la primera planta es lisa, casi sin ornamentaci—n, y m‡s bien en el segundo nivel se sugiere el uso del almohadillado con enmarcaci—n . Completando el cierre de fa- Cl’nica Ortiz Almeida (15) chada, se observa una doble cornisa sobre la cual se levanta una gruesa balaustrada, que se lee como parte de la corona de lado y lado. Peque–a vivienda que sugiere as’mismo el uso de balaustre con corona, pero donde se aprecia una reinterpretaci—n total del uso de la ornamentaci—n en Žsta œltima. A su vez, la cornisa vuela a los extremos laterales, donde se ayuda en detalles pareados a manera de consolas para sustentarse. TambiŽn se observa el uso de un front—n triangular con pilastras, que junto a un balc—n enmarcan la ventana central del segundo nivel, mientras las otras dos son simplemente enmarcadas con clave y con balaustre a manera de antepecho. En 89 la planta baja se destaca junto a una peque–a ventana lateral adintelada de acceso, un gran ventanal peraltado dividido en tres cuerpos y asentado sobre un z—calo de m‡rmol. Se sugiere el uso del almohadillado en toda la fachada. Casa Romero Baca (1) Aqu’ se observa a la corona enmarcada en forma de gaveto con borde interior ornamentado, que circunscribe un paramento con leve decoraci—n de tipo geomŽtrica, donde se inscribe el a–o de construcci—n del inmueble. TambiŽn esta corona se une a un balaustre (con elementos de cemento torneado) que se cierra a los extremos con peque–as columnatas que llevan en la parte superior esferas sobre base a manera de pin‡culos. La segunda planta es almohadillada y en ella se inscriben ventanas, cada una de ellas enmarcada por un singular front—n que deja ver ya el li- Casa Sojos Mata bre juego de composici—n entre elementos. El primer nivel es m‡s sobrio, donde s—lo se aprecian molduras de sobredintel y peque–os bloques de fachada en altorelieve. (51) En este caso, la corona tiene forma de ojo de buey enmarcado y texturado, inscrita en molduras fileteadas con remate en forma de flor de lis, adosada de lado y lado a peque–as columnatas con relieves geomŽtricos, las mismas que a su vez son parte de la balaustrada de coronaci—n, ahora con elementos mucho m‡s cerrados, que dan m‡s bien la lectura de un bloque macizo con peque–as perforaciones. La fachada es almohadillada, destac‡ndose el uso de sobredinteles (2 horizontales y 1 escarzano) en el segundo nivel. 90 Casa Herrera (14) Se observa divisi—n tripartita de fachada, definida principalmente por el tratamiento de paredes (las dos laterales almohadillada y la central como marco liso saliente). En el segundo nivel se observa sobre cada ventana un front—n triangular incompleto apoyado sobre mŽnsulas. La fachada se cierra por una gran cornisa volada con dent’culos a manera de consolas, sobre la cual se asienta la balaustrada (sobre los cuerpos laterales) y finalmente la corona se soluciona m‡s bien como un gran front—n escarzano incompleto que circunscribe un escudo her‡ldico, que a su Casa Ullauri Ullauri (47) vez es sostenido por peque–as pilastras con consola que definen un paramento macizo enmarcado. A su vez, todo este cuerpo est‡ inscrito en otro paramento posterior, con cornisa volada y de las mismas proporciones longitudinales del cuerpo central de fachada. La fachada es igualmente dividida en tres partes, destac‡ndose obviamente el cuerpo central, solucionado por pilastras lisas a doble altura, que sostienen una cornisa (de molduras fileteadas a todo lo largo) sobre la cual se asienta la corona, solucionada como front—n curvo incompleto dentro del cual se inscribe un gran escudo her‡ldico con listones, que se desarrolla incluso fuera de la corona, fijado a un cuerpo adicional adosado de forma triangular con molduras, que se eleva sobre la misma. Los balaustres laterales presentan ahora detalles decorativos centales, solucionados co- 91 mo cuerpos circulares en relieve, lo que da al edificio un lenguaje diferente que evidencia el grado de adaptaci—n de los diferentes elementos compositivos. Casa Jara Feij— (24) Casa Terreros Mera (25) Edificio interesante no s—lo por su soluci—n de corona, sino por la manera en que Žsta es enfocada visualmente, utilizando para ello un cono de perspectiva en la composici—n de la fachada, que define en cada planta la dimensi—n de cada balc—n (que inclusive son ejecutados en un color diferente al igual que la planta baja). Se destaca tambiŽn su decoraci—n, de motivos t’picamente franceses. Fachada de tres ritmos a tres niveles, destac‡ndose el ritmo central (de mayor dimensi—n horizontal que los otros laterales), donde se observa un juego triple de ventanas, enmarcadas por un front—n escarzano con columnas (en el segundo nivel) y por un sobredintel horizontal con pilastras (en el tercero). La corona se levanta sobre sobre sobre un paramento con molduras, el mismo que se asienta a su vez sobre la balaustrada (de lenguaje macizo con peque–as perforaciones centrales), lo que da un efecto de escalonado en la coronaci—n. Se observa adem‡s el uso 92 de mŽnsulas de m‡rmol para asentar los balcones y el uso de consolas para la cornisa corrida de cierre. Casa Bravo Narea (48) Casa Serrano Vega (30) En este caso la fachada es de cinco ritmos a dos niveles, destac‡ndose igualmente el ritmo central, solucionado por un peque–o t’mpano asentado sobre la cornisa y adosado en un balaustre macizo corrido. Se destaca adem‡s un libre juego de elementos compositivos en los sobredinteles de ventana en la segunda planta, teniendo cada una de Žstas un balc—n apoyado sobre mŽnsulas y con balaustrada de hierro forjado solucionada con motivos geomŽtricos. Este ejemplo evidencia nuevamente el empleo de columnas para demarcar los ritmos, destac‡ndose el uso de marcapisos dobles con relieves geomŽtricos. La facahada se cierra por una gran cornisa volada con molduras fileteadas sobre la cual se levanta un grueso balaustre macizo que en la parte central se convierte en una variaci—n local del uso de la corona, la cual inscribe un motivo her‡ldico, tambiŽn de motivos muy locales, evidenci‡ndose de esta manera el grado de reinterpretaci—n. 93 Casa Delgado Salamea (35) Interesante edificio de tres plantas, que deja ver el uso del almohadillado con z—calo en el primer nivel y el uso de pilastras estriadas compuestas de orden gigante que controlan los dos niveles superiores. Estas se cierran a su vez por un entablamento liso de expresi—n muy sobria, que sostiene una cornisa que recuerda m‡s bien el uso del alero con canecillos. Sobre esta cornisa se levanta una gran corona alargada que se desarrolla en la mayor parte de la fachada, la misma que contiene un escudo her‡ldico enmarcado, decorado con altorelieves en motivos vegetales. 94 Orfanatorio Antonio Valdivieso (22) Concebido como edificio a dos niveles con plataforma sobreelevada, es enteramente concretado en ladrillo visto. Las largas fachadas laterales son controladas a travŽs del uso de columnas pareadas y de pilastras, que enmarcan ritmos de tres en tres. El lenguaje de interpretaci—n es diferente para las dos alas de fachada, puesto que en el lado izquierdo, los ritmos en planta baja se leen como puertas de medio punto doblemente enmarcadas, mientras que en el lado derecho estos ritmos se convierten en arcos de portal. La fachada se cierra con un entablamento que se integra per- fectamente a los ritmos de los canecillos en el alero. Se destaca el remate central solucionado por un paramento curvo con coronaci—n a manera de esfera achatada. Junto al paramento se desarrolla de lado y lado una peque–a balaustre de coronaci—n, que aparece elevada sobre la larga cubierta de teja que cubre toda la fachada. 95 Casa Arce (26) Sigue exactamente el mismo esquema geomŽtrico (incluso formal) que el edificio de la Cl’nica Bol’var, con la diferencia de que ahora se tiene solo el remate central y ya no los torreones laterales. Sin embargo, se presentan variaciones de concresi—n, especialmente en lo que se refiere ornamentaci—n, que se presenta un poco m‡s ligera que la anterior. TambiŽn se destaca el trabajo de hierro forjado en los balcones, constituyendo una prolija obra artesanal que sobresale en la composici—n. 96 Edificio San Crist—bal (19) Ejemplo que recoge y reinterpreta varios elementos compositivos de la arquitectura francesa, empezando por el uso del almohadillado con z—calo en planta baja, sobre el cual se levantan el segundo y tercer nivel, solucionados por pilastras combinadas de orden gigante que definen alternadamente ventanas enmarcadas con sobredintel horizontal sobre peque–as pilastras de lado y lado en la segunda planta; y ventanas con front—n triangular sobre columnas en el tercer nivel. Adem‡s, cada front—n combina elementos decorativos como ojos de buey y relieves floriformes. Se destacan a su vez, ventanas doblemente enmarcadas en arco de medio punto con clave y relieve en forma de concha (estilo Luis XV) que definen a su vez la ventana central (o esquinera) y las dos ventanas laterales de cierre (una a cada lado) en el tercer nivel. La fachada se completa por un entablamento corrido, sobre el cual se levanta una cœpula de lat—n con lucernario , enrejada en su parte superior. La misma define de lado y lado una balaustrada con ritmos, que deja ver en sus paramentos ornamentaci—n en relieve de motivos vegetales. 97 Grupo 3 99 Casa Salda–a (39) Pasaje Le—n (21) Los remates laterales se resuelven como torreones enmarcados por molduras fileteadas de tipo rebajado sobre pilastras, circunscribiendo cada uno de ellos a una ventana de arco carpanel con antepecho macizo. Los dos torreones son unidos por un balc—n corrido de hierro forjado, definiŽndo una azotea en el œltimo nivel. En la parte posterior de la misma, se observa un cuerpo acristalado que comunica los dos remates hacia el interior. Edificio dividido en tres cuerpos claramente diferenciados, en donde el central est‡ solucionado con una gran puerta de doble altura, enmarcada en elementos a manera de almohadillado, con clave decorativa de motivos vegetales. La puerta es concretada enteramente en hierro forjado, siendo un trabajo artesanal de alt’simo mŽrito. Sobre la misma se levanta un cuerpo sostenido en dos grandes mŽnsulas de m‡rmol, que contiene una triple arcada de ventanas de medio punto, ornamentadas en su sobredintel. Los cuerpos laterales (solucionados como 101 volumenes salientes) son iguales y definidos cada uno de ellos por un almohadillado sobre z—calo en planta baja, y por un enmarcamiento a dos niveles (a manera de pilastras) que definen respectivamente, un volumen de ventana solucionado como front—n escarzano (en el segundo nivel), y como ventana enmarcada con arco de medio punto con clave y sobredintel horizontal (en el tercer nivel) Los tres cuerpos son unidos por una cornisa volada sostenida por mŽnsulas, sobre la cual se asienta una balaustrada con molduras en el cuerpo central, y las dos Antiguo Colegio Manuel J. Calle (5) En este caso, podemos leer al edificio dividido en tres cuerpos, un central (entrante y de proporciones horizontales) y dos laterales (salientes y de proporciones verticales). Se destacan los remates laterales, cada uno de ellos solucionados como un gran front—n de tipo escarzano incompleto, que circunscribe un escudo her‡ldico con listones, trabajado como volumen (paramento enmarcado en una corona con molduras). Los cuerpos son unidos mediante una balaustrada con elementos de cemento torneado, ejecutado a todo el largo del volumen central. 102 Casa Dur‡n Abad (53) Edificio de rasgos especiales que demuestra una vez m‡s, el proceso de adaptaci—n y reinterpretaci—n de la arquitectura europea en la producci—n local. Enteramente realizado en ladrillo visto (con detalles de m‡rmol), presenta divis—n tripartita en su fachada. Al igual que el edificio del Colegio Benigno Malo, se sugiere el uso del almohadillado a travŽs de fajas o acanaladuras horizontales, pero presenta ahora un z—calo corrido ejecutado como almohadillas de m‡rmol en relieve. El cuerpo central est‡ definido en el segundo nivel por un gran ventanal de arco de herradura, dividido en cinco cuerpos (cada uno con su balaustre de m‡rmol a manera de antepecho). A su vez, estas divisiones de ventana bajan hasta el z—calo del primer nivel, definiendo ahora tres ventanas (tambiŽn con balaustre), viŽndose adem‡s un trabajo geomŽtrico de altorelieve en el sobredintel. El cuerpo central cierra a sus costados con paramentos enmarcados de mayor altura que la cornisa, la misma que est‡ definida entre estos elementos y apoyada sobre el arco del gran ventanal.Cada uno de los cuerpos laterales est‡ resuelto en el primer nivel con una puerta y una ventana, ambas enmarcadas 103 y con clave de m‡rmol, mientras que en el segundo nivel se observan dos ventanas adinteladas, tambiŽn con claves de m‡rmol y con sobredintel horizontal independiente. Finalmente, cada cuerpo lateral se cierra con una gruesa cornisa con dent’culos, sobre la cual se levanta una valiosa interpretaci—n local del uso de coronas, que deja ver la excelencia del trabajo artesanal en ladrillo visto, produciŽndose concavidades, enmarcaciones y texturas, h‡bilmente solucionadas en este material. Edificaciones especiales, desaparecidas o modificadas 105 Torre de Cristo Rey (2) La influencia francesa tambiŽn se di— con mucha fuerza en la arquitectura religiosa de Cuenca, pero con cierta complejidad compositiva al mezclar muchos estilos a la vez. Por eso hemos cre’do conveniente mencionar al menos un ejemplo de este tipo, que evidencie esta influencia sin muchas distorsiones. En esos tŽrminos, nos remitimos a la Torre de Cristo Rey, que nos recuerda claramente a construcci—n ojival sobre estructuras de influencia rom‡nica, que se impuso durante un largo per’odo del renacimiento francŽs. La concresi—n de la cu- Casa Campoverde (49) bierta de la torre en forma y materiales, nos recuerda a su vez el estilo que impuso el arquitecto Philibert de«Lorme (de quiŽn se habl— detalladamente en el tercer cap’tulo) dentro del per’odo postmedieval de transici—n entre la arquitectura g—tica y la del renacimiento. Constitu’a en ese entonces, la edificaci—n de mayor altura en la ciudad. Edificio de tres plantas enteramente concretado en ladrillo visto, que si bien pudo inclu’rse dentro del segundo grupo se le ha considerado como un caso especial, ya que a diferencia de los ejemplos anteriores, se escapa de la norma de la r’gida simetr’a y se lo percibe m‡s bien como un gran cuerpo vertical que es adosado a otro de mucho menor proporci—n longitudinal. Pero adem‡s, el edificio se diferencia por su riqueza expresiva que combina y reinterpreta algunos elementos compositivos antes analizados, produciendo un interesante resultado final, donde se destaca en espe- 107 cial la resoluci—n de ventanas en la segunda y tercera planta, as’ como el t’mpano con ojo de buey sobre el cuerpo de mayor dimensi—n. Casa Le—n Bermeo (11) Se presenta como una composici—n enteramente neocl‡sica, casi sin adaptaci—n local sino como una copia textual del modelo original. Presenta el cl‡sico front—n triangular (t’mpano) sobre columnas corintias estriadas con basamento y a doble altura, que unidas a una grader’a a manera de podio en la planta baja, definen el acceso principal. Los diferentes vanos (puertas y ventanas) est‡n enmarcados en columnas, observ‡ndose el uso de frontones triangulares en todo el segundo nivel. El edificio es cerrado por una cornisa con dent’culos, so- Casa Clemencia Mora (13) bre la cual se levanta una balaustrada maciza corrida, con perforaciones a manera de nichos. Se ha cre’do conveniente ilustrar este ejemplo, no por sus cualidades compositivas, sino para explicar el fen—meno de adopci—n del lenguaje neocl‡sico, que tuvo tanta acogida el la arquitectura de la Žpoca, demostr‡ndo que fue usado inclusive para producir (en algunos casos) y para ÒactualizarÓ (en otros) peque–as viviendas en la ciudad. 108 AlmacŽn N‡utica (56) Casa Vega Dom’nguez (33) Este edificio tiene una historia muy especial, puesto que a m‡s de ser uno de los pocos ejemplos de arquitectura de influencia neocl‡sica constru’do fuera del centro hist—rico de la ciudad, se salv— de ser destru’do por la fiebre modernizadora y comercial de inicios de los a–os 90, puesto que estaba emplazado en un sitio destinado a la construcci—n de un centro comercial, que finalmente se construy—, pero con la condici—n de desplazar enteramente el edificio hist—rico a un lugar contiguo, con las debidas garant’as de inalterabilidad en su forma y en sus materiales originales. Arquitectura que podr’a tambiŽn inclu’rsele dentro del segundo grupo por su disposici—n esquem‡tica, pero sus rasgos de concresi—n sugirieron inclu’rla m‡s bien en el grupo especial, puesto que a pesar de su alt’simo grado de reinterpretaci—n de elementos compositivos (manifestados principalmente a travŽs del ÒjuegoÓ con el tratamiento almohadillado y la diferente concresi—n de sobredinteles y remates), es uno de los pocos ejemplos que tiene ornamentaci—n inspirada en motivos rococ—, especialmente en lo que respecta al trabajo de hierro forjado y altorelieves decorativos. 109 Se distingue adem‡s el œltimo nivel (remate final), trabajado como parte del cuerpo central, donde se observa un gran ventanal que sugiere un arco de herradura enmarcado en un paramento a manera de corona almohadillada que se integra a un balc—n de hierro forjado sostenido sobre mŽnsulas de m‡rmol. Poco a poco, la decoraci—n con elementos planos y lisos le empieza a ganar terreno a la decoraci—n de altorelieve con complicadas molduras, abriendo el tel—n de lo que ser‡ posteriormente un nuevo lenguaje expresivo. Casa de artesan’as Sumaglla (41) Vivienda ÒepidŽrmicaÓ inscrita dentro del primer grupo, pero que presenta rasgos de concresi—n formales muy diferentes a los anteriores. Su fachada alterna puertas y ventanas de arco rebajado enmarcadas en cuerpos de madera con detalles de lat—n (las mismas que presentan un balc—n de hierro forjado en la segunda planta), y paramentos o pa–os de pared maciza donde se inscriben altorelieves solucionados como marcos con motivos vegetales referidos al estilo Luis XIV a manera de cartuchos. Se destaca adem‡s bajo el alero, el remate o cierre de fachada, solucionado por un gran lat—n decorativo a manera de artesonado curvo, presente a todo el largo de la fachada con motivos florales inspirados igualmente en las formas que identificaron la arquitectura del ÒRey SolÓ. 110 Antigua Escuela de Medicina (42) Edificaci—n institucional de lenguaje neorenacentista, solucionada as’mismo ladrillo visto, pero en un s—lo nivel que puede percibirse dividido en cinco cuerpos, donde obviamente se destaca el cuerpo central, que es totalmente jerarquizado a travŽs del uso de una corona enmarcada y ornamentada, sostenida visualmente en un sistema de pilastras triples de lado y lado. Los cuerpos laterales son definidos ahora por un juego de pilastras pareadas que enmarcan un ventanal, y sobre las cuales se levantan peque–os paramentos macizos que forman parte a su vez de una balaus- trada de elementos torneados. Sobre los paramentos se observan vasos de fuego como elementos de coronaci—n. Todo el edificio est‡ asentado sobre un z—calo de piedra, que originalmente fue en material visto. 111 Antiguo Asilo Tadeo Torres (43) Este ejemplo demuestra la convivencia entre tres lenguajes, puesto que si bien su concepci—n general nos acerca a la arquitectura italiana del renacimiento, se encuentran en Žl rasgos de concresi—n inherentes al clasicismo francŽs del siglo XVII, especialmente en el volumen central, donde se aprecia el uso de medallones, texturas con motivos marinos, interesantes trabajos de hierro forjado, entre otros elementos. Sin embargo cabe aclarar, que los rasgos encontrados a pesar de ser identificables, no se vuelven tan contundentes como en otros ejemplos, ya que este edificio presenta un alto grado de reinterpretaci—n y adaptaci—n local de los modelos originales. 112 Casa Ambrosi Ambrosi (34) Antigua Casa Jarr’n C—rdova (10) Finalmente, este ejemplo sirve para indicar la transici—n entre la arquitectura neocl‡sica y la arquitectura que se presentar‡ posteriormente con la aparici—n del Art Dec— y del racionalismo (llamado tambiŽn Òarquitectura de ingenierosÓ) En el edificio, si bien se presentan elementos compositivos del neocl‡sico, estos œnicamente se sugieren sobre una arquitectura totalmente lisa y racional. As’ pues, los detalles de ornamentaci—n llegan paulatinamente casi a desaparecer. Vivienda que ha sido modificada a travŽs del tiempo, por lo que su lectura se remitir‡ a su dise–o original, capturado en esa fotograf’a. La planta baja de la vivienda presenta el uso del almohadillado con z—calo, mientras que la segunda planta se soluciona con ventaner’a que alterna balcones de hierro forjado y balcones semicirculares con balaustre de m‡rmol, de donde nacen a su vez consolas de lado y lado, que enmarcan las respectivas puerta-ventanas. Hacia los extremos laterales del tercer nivel, se destacan ventanas de dos cuerpos 113 decoradas con claves, sobre las cuales se desarrolla un entablamento a todo lo largo de la fachada. Finalmente, la vivienda remata con un cuerpo central a manera de front—n con volutas, teniendo de lado y lado detalles que insinœan el uso de ojos de buey ornamentales, dispuestos simŽtricamente en una balaustrada maciza de coronaci—n. Casa Aspiaza Polo (12) Casa que tuvo su fin con el auge de la arquitectura racionalista e mediados de siglo, puesto que fue derribada totalmente. Constitu’a uno de los mejores y m‡s puros ejemplos de la transferencia del clasicismo francŽs en la ciudad, puesto que en ella se encontraron interesantes elementos compositivos. Sobre el primer nivel, solucionado por almohadillado sobre z—calo, se levantaba un sistema alternado de columnas corintias pareadas, que enmarcaban la ventaner’a en el segundo nivel. Cada ventana ten’a a su vez una nueva enmarcaci—n (tambiŽn de columnas, pero de menor proporci—n) que se un’an a un balc—n de hierro forjado sostenido sobre mŽnsulas de m‡rmol. En el sobredintel de cada ventana se dis- Casa Delgado (16) tingu’a adem‡s el uso del tradicional ojo de buey como lucernario. Sobre las esquinas del entablamento se levantaban coronas decorativas con molduras fileteadas y altorelieves, mientras que en la parte central se observa una ventana a manera de volumen, doblemente enmarcada por un front—n triangular, que estaba empotrado a su vez en una corona posterior con pin‡culo de remate. Adem‡s, de lado y lado se levantaban dos lucardas o lucernarios de la misma tipolog’a, que nac’an desde una empinada mansarda de zinc, donde se inscrib’an a su vez ojos de buey enmarcados en los extremos laterales. Vivienda que tambiŽn fue propiedad de la familia Delgado, exportadores de sombrero. Como en anteriores ejemplos de arquitectura de fachadas, se observa el uso de los Ò—rdenesÓ para definir los diferentes ritmos y la ornamentaci—n en relieve con motivos florales. Actualmente esta casa se presenta modificada, ya que se le ha fragmentado en dos predios, diferenci‡ndolos a travŽs de un diferente manejo del color. 114 Casa San Francisco (28) Casa que tuvo el mismo fin de ciertas casas hist—ricas con el auge del racionalismo en los a–os cincuenta, y se la derrumb— para hacer un edificio de hormig—n armado. Si bien su composici—n puede remitirse a ejemplos anteriores, hay elementos que debe hacerse menci—n, especialmente el modo de enmarcaci—n y jeraraquizaci—n de vanos en la esquina; la decoraci—n (con alto grado de interpretaci—n local); pero principalmente se destaca el remate final en la esquina, solucionado como un torre—n circular con cubierta de estilo medieval, que nos recuerda la arquitectura de Antigua Casa Ord—–ez (44) los castillos franceses. Adem‡s, el torre—n defin’a una gruesa balaustrada de lado y lado, con esferas decorativas de coronaci—n. Se distingue adem‡s una peque–a corona con altorelieves, como parte de la misma balaustrada. Este detalle era œnico, puestoque no se repet’a en ningœn otro ejemplo de arquitectura en la ciudad. Casa que constituye un verdadero referente hist—rico, ya que por la misma raz—n de que fuera hogar de la familia Ordo–ez-Mata (la misma que acogi— abiertamente el arte y la cultura francesa de la Žpoca), insistentemente se la menciona dentro de los ejemplos m‡s antiguos de arquitectura afrancesada en la ciudad. Si bien es cierto, su escala y sus rasgos compositivos generales no son tan dislumbrantes como otros ejemplos, se destaca por su especial ornamentaci—n lograda a travŽs de la simulaci—n pict—rica del marmoleado en su fachada, y por su incre’ble trabajo de 115 hierro forjado en los balcones, obra del artesano francŽs RenŽ Chaubert, de quiŽn se habl— anteriormente. Antigua Casa Miguel Heredia (50) Edificaci—n que tambiŽn fuera propiedad de un exportador toquillero: Don Miguel Heredia. En la actualidad, la casa ha sido altamente modificada, ya que todo el juego de columnas del volœmen esquinero superior que defin’a azoteas en dos niveles , ha sido cerrado por ventanas, a m‡s de contar con un sucesivo nœmero de intervenciones y adaptaciones a nuevos usos de la vivienda. A esto se suman diferentes cambios de color a travŽs del tiempo, hechos que desconocieron totalmnente el concepto de dise–o original. 116 Arquitectura funeraria Para finalizar el an‡lisis, se hace referencia a unos pocos ejemplos que testimonian el uso del lenguaje neocl‡sico, inclusive en la arquitectura funeraria cuencana. Una vez m‡s, se refleja una vieja verdad: el lugar donde una persona yace, es el fiel reflejo del lugar en que vivi—... 117 B ibliograf’a BenŽvolo, Leonardo. ÒHistoria de la Arquitectura ModernaÓ Instituto Cubano del Libro. La Habana. 1975. Bueno, Ricardo. ÒEnciclopedia de los Estilos Decormundo.Ó Tomo VI. New York . 1977 Carpentier, Alejo. ÒEl Siglo de las LucesÓ. Editorial Bruguera. Barcelona. 1980. Cobos M. Gonzalo Arq. ,ÒHermano J. B. Stiehle Arq. Redentorista Su vida y Obra en Ecuador y SudamŽricaÓ Cuenca. 1998. Espinosa, Leonardo y otros. ÒCuenca y su provinciaÓ Art’culo en ÒLos retos del AustroÓIDIS, ILDIS, CREA. Cuenca 1993. Espinoza, Carlos. ÓTaller de ProyectosÓ Tesis de Arquitectura. Universidad de Cuenca. Cuenca 1997. Estrella Vintimilla, Pablo. ÒArquitectura y Urbanismo de Cuenca en el siglo XIX. ChaguarchimbanaÓ Editorial Abya-Yala. Quito 1992. Genovese, Adalberto.ÒHistoria de la ArquitecturaÓ Edit. Hobby . Buenos Aires. 1946. G—mez, Nelson. Pr—logo de la presentaci—n del ÒDiario del viaje al EcuadorÓ de Charles M. De La Condamine. Editorial PublitŽcnica. Quito.1986. Granda, Claudia. ÒArq. Neovernacular en CuencaÓ . Tesis de Arquitectura. Universidad de Cuenca. Cuenca. 1996. Hurtado, Osvaldo. ÒEl poder pol’tico en el EcuadorÓ .Editorial Planeta. Quito. 1997. Kennedy, Alexandra. ÒContinuismo Colonial y Cosmopolitismo en la Arquitectura y el Arte Decimon—nico EcuatorianoÓ. Art’culo en ÒNueva Historia del EcuadorÓ Volœmen 8. Editorial Grijalbo. Quito 1983. LlorŽ M., V’ctor. ÒLa Universidad de Cuenca: Apuntes para su historiaÓ Revista ANALES Tomo I. Cuenca. 1951. Lloret Bastidas, Antonio. ÒCuencaner’asÓ Casa de la Cultura Nœcleo del Azuay. Tomo II. 1993. Monteforte, Mario. ÒLos Signos del HombreÓ PUCE. Imprenta Mariscal. Quito. 1985. Montiel Mues Alejandro. ÒHistoria del ArteÓ . Instituto Gallach. Barcelona. 1997. Mu–oz Vega, Patricio Arq. ÒCuenca en la HistoriaÓ, Cuenca, S.F. Perez, J. Gualberto.ÒTeor’a del Arte en el EcuadorÓ Quito. 1987. Peralta, Evelia. ÒArquitectura Popular y Arquitectura AcadŽmica en QuitoÒ, Quito S.F. Risebero, Bill. ÒHistoria dibujada de la Arquitectura OccidentalÓ Edit. Hernnan Blum. Madrid.1982. Ssavlievitch Miloutini, Boris. ÒLas Teor’as de la ArquitecturaÓ Edit. Ateneo .Buenos Aires . 1949. Su‡rez, Cecilia y otros. Proyecto ÒLa Huella de Francia: Una historia de la presencia de la cultura francesa en CuencaÓCasa de la Cultura. Cuenca. 1995. Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Editorial G.G. Barcelona. 1963. Vargas S., Ram—n y otro. ÒLa crisis actual de la arquitectura latinoamericanaÓ Edit. Siglo XIX. MŽxico. 1981 Thorez, Ducl—s. Ò La Revoluci—n Francesa y las Bellas ArtesÓ . Editorial Grijalbo. Barcelona. 1968. 119 C rŽditos Diagramaci—n: Sebasti‡n Egas Fotograf’as: P‡g.3 1: Foch, Eduardo. Postal tur’stica de Cuenca P‡g.4 1: Colecci—n Salvat ÒHistoria del Arte EcuatorianoÓ Editorial Salvat. Navarra, Espa–a. 1977. 2: Espinoza, Pedro. 3: Idrovo U. Jaime. ÒArquitectura y urbanismo en TomebambaÓ BCE. s/f P‡g.5 1 y 2: Montes Veira, Germ‡n en ÒCuenca, EcuadorÓ Claudio Malo Gonz‡lez. Editorial Nomus. Bogot‡. 1991 3: Wilson Pacurucu 4 y 5:Cardoso, Fausto ÒCuenca de los AndesÓ. Imprenta Monsalve Moreno. Cuenca. 1998 P‡g.9 1: Montaleza, Patricio. ÒCuenca de los AndesÓ. Imprenta Monsalve Moreno. Cuenca. 1998 2: Cardoso, Fausto. ÒCuenca de los AndesÓ. Imprenta Monsalve Moreno. Cuenca. 1998 P‡g.10 1, 2, 3, 4 y 5: Colecci—n Salvat ÒHistoria del Arte EcuatorianoÓ Editorial Salvat. Navarra, Espa–a. 1977 6 y 7: Lara, Fabi‡n. ÒQuito, ayer y hoy arquitect—nicoÓ Reporteaje en Revista Oficial del CAE. Nœmero 6.2000/1 P‡g.11 1, 2 y 7: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. 3: Montaleza, Patricio. ÒCuenca de los AndesÓ. Imprenta Monsalve Moreno. Cuenca. 1998 4: Cardoso, Fausto. ÒCuenca de los AndesÓ. Imprenta Monsalve Moreno. Cuenca. 1998 Restantes: Montes Veira, Germ‡n en ÒCuenca, EcuadorÓ Claudio Malo Gonz‡lez. Editorial Nomus. Bogot‡. 1991 P‡g.12 1, 2, 3 y 7: Montes Veira, Germ‡n en ÒCuenca, EcuadorÓ Claudio Malo Gonz‡lez. Editorial Nomus. Bogot‡. 1991 4: Archivo de la Congregaci—n de los SSCC 5: Merch‡n, Juan PabloÒCuenca de los AndesÓ. Imprenta Monsalve Moreno. Cuenca. 1998 6: Cardoso, Fausto ÒCuenca de los AndesÓ. Imprenta Monsalve Moreno. Cuenca. 1998 P‡g.15 1 y 2: Tzonis, Alexander, y otros ÒEl clasicismo en Arquitectura, la poŽtica del orden. Edit. Blume. Madrid. 1984 3, 7 y 8: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 4: Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Editorial G.G. Barcelona. 1963 5 y 6: Graveline, No‘l, ÒBeautŽ de ParisÓ. Editorial MInerva. Ginebra, Suiza. 1997 P‡g.16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 5: Graveline, No‘l, ÒBeautŽ de ParisÓ. Editorial Minerva. Ginebra, Suiza. 1997 9: Colecci—n Salvat ÒHistoria del Arte UniversalÓ Editorial Salvat. Barcelona, Espa–a. 1981 P‡g.17 1 y 3: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 2: Graveline, No‘l, ÒBeautŽ de ParisÓ. Editorial MInerva. Ginebra, Suiza. 1997 4: Colecci—n Salvat ÒHistoria del Arte UniversalÓ Editorial Salvat. Barcelona, Espa–a. 1981 5: Graveline, No‘l, ÒBeautŽ de ParisÓ. Editorial MInerva. Ginebra, Suiza. 1997 6: Editorial Salvat ÒLas cien maravillasÓ Tomo I. Navarra, Espa–a. 1981 P‡g.18 1 y 4: Editorial Salvat ÒLas cien maravillasÓ Tomo I. Navarra, Espa–a. 1981 2 y 3: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 5: Colecci—n Salvat ÒHistoria del Arte UniversalÓ Editorial Salvat. Barcelona, Espa–a. 1981 6, 7 y 8: Ahnne, Paœl ÒLa France illustrŽeÓ. Editions Alpina. Strasbourg. 1962 P‡g.19 1: Michelin Company ÒGuide de TourismeÓ. Editeurs Michelin. France. 1997 2: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 3: Tzonis, Alexander, y otros ÒEl clasicismo en Arquitectura, la poŽtica del orden. Edit. Blume. Madrid. 1984 P‡g.20 1, 2 y 4: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 3: Graveline, No‘l, ÒBeautŽ de ParisÓ. Editorial Minerva. Ginebra, Suiza. 1997 P‡g.21 1: Summerson, Jhon. ÒEl Lenguaje Cl‡sico de la ArquitecturaÓ Editorial G.G. Barcelona. 1963 2 y 3: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 P‡g.22 1: Tzonis, Alexander, y otros ÒEl clasicismo en Arquitectura, la poŽtica del orden. Edit. Blume. Madrid. 1984 2, 3 y 4: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 P‡g.23 1: Montiel Mues Alejandro ÒHistoria del ArteÓ. Instituto Gallach..Barcelona. 1997 2: Graveline, No‘l, ÒBeautŽ de ParisÓ. Editorial Minerva. Ginebra, Suiza. 1997 P‡g.24 1 y 2: Viollet-le-Duc, Eug•ne. ÒDictionnaire raisonnŽ de l«Architecture francaiseÓ. B.Bance, Editeur. Paris. 1854 3 y 4: Folleto promocional de un Masterado en Patrimonio Hist—rico de la Universidad de Buenos Aires P‡g.25 1, 2, 3 y 4: Nu–ez JimŽnez, Antonio ÒSan Crist—bal de La HabanaÓ. Ed. Caribbean«s Color S.A.. La Habana, 1995 P‡g.29 1: Municipalidad de Cuenca. ÒInforme del Ilustre Consejo CantonalÓ Imprenta Municipal. Cuenca. 1932 2: Estrella Vintimilla, Pablo. ÒArquitectura y Urbanismo de Cuenca en el siglo XIX. ChaguarchimbanaÓ Editorial Abya-Yala. Quito 1992 3: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. P‡g.30 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. 5: Archivo de la Congregaci—n de los SSCC P‡g.31 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. 6: Archivo fotogr‡fico del Museo Remigio Crespo Toral. Cuenca. P‡g.32 Todas: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. P‡g.33 Todas: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. P‡g.34 1, 2, 3 y 4: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. 5: Tratado de dibujo tŽcnico de principios de siglo, propiedad del Arq. Pedro Rodas 6: Montes Veira, Germ‡n en ÒCuenca, EcuadorÓ Claudio Malo Gonz‡lez. Editorial Nomus. Bogot‡. 1991 P‡g.37 1 y 2: Michelin Company ÒGuide de TourismeÓ. Editeurs Michelin. France. 1997 3: Architectural Decorating Company ÒBook 12Ó. Chicago, Illinois. 1928 P‡g.38 1, 3 y 5: Seydoux, Philippe ÒChateaux des Pays de l«EureÓ.Editions de la Morande Paris 1984 4: Erwitt, Elliot. ÒDog DogsÓ Edit. Phaidon. London. Eng. 1998 Restantes: Ahnne, Paœl ÒLa France illustrŽeÓ. Editions Alpina. Strasbourg. 1962 P‡g.39 1 y 2: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. 3 y 4: Galo Carri—n P‡g.41 Fuente: Municipalidad de Cuenca. Retoque digital: Ma. Isabel Calle P‡g.42 Fuente: Municipalidad de Cuenca. Montaje gr‡fico: Sebasti‡n Egas-Pedro Espinoza P‡g.43 Fachadas fotogr‡ficas digitalizadas: Pedro Espinoza. Fotos hist—ricas: Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. Municipalidad de Cuenca. ÒInforme del Ilustre Consejo CantonalÓ Imprenta Municipal. Cuenca. 1932 120 Lecturas hist—rico-cr’ticas: Fachadas fotogr‡ficas digitalizadas: Pedro Espinoza. Fotograf’a de detalles arquitect—nicos: Galo Carri—n y Sebasti‡n Egas Plantas Arquitect—nicas: Corte Superior de Justicia, Antigua Casa de Alfonso Ordo–ez, Antiguo Hotel Internacional, Cl’nica Bol’bar, Casa del Coco, Antigua Casa de Ernesto L—pez, Casa de la Bienal, Banco Internacional y Casa Cisneros-Naranjo. Fuente y digitalizaci—n: Municipalidad de Cuenca Antigua Casa de Rosa Jerves, Banco del Azuay, Casa B.G.Sojos y Colegio Benigno Malo Fuentes: Arq. Carlos Tamariz, Banco del Azuay, Arq. Mar’a de Lourdes Abad, Arq. Marcelo Moscoso Digitalizaci—n: Mar’a Isabel Calle Antiguo edificio de ÒEl MercurioÓ, Cl’nica Vega, Hotel Patria y Casa B.G. Sojos (segunda cruj’a) Levantamiento: Mar’a Isabel Calle, David Egas Digitalizaci—n: Mar’a Isabel Calle Fotograf’as hist—ricas en las lecturas hist—rico-cr’ticas P‡g.107 Municipalidad de Cuenca. ÒInforme del Ilustre Consejo CantonalÓ Imprenta Municipal. Cuenca. 1932 P‡g.113 Municipalidad de Cuenca. ÒInforme del Ilustre Consejo CantonalÓ Imprenta Municipal. Cuenca. 1932 P‡g.114 Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. Peri—dico Sucesos. Guayaquil. 1926 P‡g.115 Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. Banco Central del Ecuador. ÒCuenca Tradicional. Seguunda ParteÓ Offset Atl‡ntida. Cuenca. 1991 P‡g.116 Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. P‡g.117 Archivo fotogr‡fico del Banco Central del Ecuador. Sucursal Cuenca. A gradecimientos Sebasti‡n Egas Loaiza Arq. Carlos Jaramillo Dra. Sophie Roy-Laporte Bruno Roy Dr. Gustavo Vega-Delgado Dr. Jaime Astudillo Dr. Juan Mart’nez B. Dra. Mar’a Rosa Crespo Lcdo. Antonio Lloret Bastidas Econ. Leonardo Espinosa Econ. Patricio ArŽvalo y a ASEFOT Area Cultural del B. C. E. Suc. Cuenca Museo Remigio Crespo T. Biblioteca de la Alianza Francesa Ing. Juan Leonardo Espinoza E.E.R.C.S. Lcda. Cecilia Su‡rez Sor Agustina Capelo Sra. May Ferrando de Moscoso Sra. Martha Maldonado Arq. Carlos Tamariz Arq. Leopoldo Cordero Arq. Manuel Contreras Arq. Patricio Le—n Arq. Leonardo Bustos Arq. Fausto Cardoso Arq. Sim—n Estrella Arq. Luis Vanegas Arq. Pedro Rodas Arq. Marcelo Moscoso Arq. Ma. de Lourdes Abad Arq. Wilson Pacurucu Dr. Rodrigo Estrella Dr. Pablo Estrella Dr. Carlos Castro Econ. Jorge Eljuri Sra. Susana Klinkicht Sra. Gisela Sojos Ing. Esteban Ortiz Econ. Pablo Ortiz Arq. Carlos Espinoza (Conejo) Arq. AlejandroVanegas (Pikachu) Arq. Gustavo Maldonado (Ge) Nicol‡s L—pez Moreno Leonardo Contreras L. Galo Carri—n (Sortijerito) Dis. Manuel Le—n Tom‡s Quintanilla (Barney) Carolina Orloff David Egas Ma. Rosa Moscoso Manuela Cordero Ver—nica Alb‡n Unidad de Centro Hist—rico de la Municipalidad de Cuenca Gr‡ficas Hern‡ndez S.A. A todos los propietarios y ex-propietarios de los inmuebles analizados A todos los familiares y amigos. 121