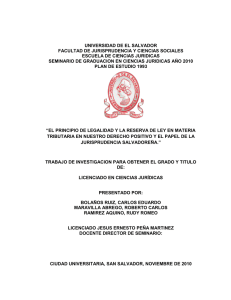El principio de reserva de ley en materia tributaria
Anuncio

El principio de reserva de ley en materia tributaria “El principio de reserva de ley tiene su origen histórico en el surgimiento de los primeros Parlamentos medievales, es decir, cuando el poder del Monarca se limitaba al atribuirse a las Asambleas electivas toda decisión que afectara los derechos personales y patrimoniales de los súbditos”1 Dietrich Jesch, afirma que históricamente, la reserva penal y la reserva tributaria son precursoras del principio general de legalidad2. Miguel Carbonell, señala que “La reserva de ley puede entenderse como la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada materia. En otras palabras, se está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico.”3 En este sentido, varios autores concuerdan con que las normas que contienen reservas de ley son una variante de las llamadas “normas sobre la producción jurídica”, ya que no se refieren de forma directa a la regulación de la conducta humana sino que tienen por objeto otras normas. Por lo anterior, los destinatarios principales de las reservas de ley son los órganos que producen el derecho, que lo crean, y no aquellos encargados de su aplicación; igualmente las reservas son también normas sobre la competencia en tanto la misma técnica de la reserva de ley consiste en una distribución –o asignaciónde las potestades normativas: las normas que prevén las reservas de ley autorizan a un órgano determinado (en este caso el poder legislativo) a dictar normas en una materia concreta. “En la actualidad, la reserva de ley cumple una doble función:… a) La función liberal o garantista consiste en que, a través de la reserva se tutelan los derechos de los ciudadanos contra las intromisiones del poder ejecutivo… b) La función democrática tiene que ver con que, en virtud de la reserva, se reconduce la regulación de ciertas materias al dominio del poder legislativo, Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús, “El hecho imponible y su cobertura por el principio constitucional de la legalidad Tributaria”, Revista de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, México, Año III, No. 8, Julio 1999, p. 35. 1 2 “La reserva de la ley sólo significa, originaria y fundamentalmente, que ciertos ámbitos sustantivos no pueden ser regulados de modo general sin el asenso y la colaboración del Parlamento. …La historia de la reserva legal es la historia del creciente estrechamiento de la libre actividad de la Administración; el ámbito de acción del cual dispone, en especial el ámbito jurídicamente vacío, se reduce continuamente. Esta sumisión del Ejecutivo al legislador, su transformación en un poder preponderantemente, aunque no exclusivamente, ejecutor de la ley, se opero en tres estadios. Todos ellos afectan al ámbito sustraído a la reserva de ley en sentido tradicional. Primeramente lo que estaba en juego fue la colaboración del Parlamento en el sentido del concepto democrático de la ley; siguió a ello la exigencia de determinados requisitos de contenido y forma de la ley, y finalmente la ejecución de las leyes es revisada por tribunales independientes.” Jesch, Dietrich, Ley y administración. Estudio de la evolución del principio de legalidad, 1ª ed., trad. de Manuel Heredero, Madrid, España, Instituto de Estudios Administrativos, 1978, pp. 133-137. 3 Carbonell, Miguel, “Sobre la reserva de ley y su problemática actual”, Vinculo Jurídico. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, No. 42, Abril – Junio 2000, p. 33. el cual es representante de las mayorías –como el ejecutivo- pero también de las minorías políticas de un Estado…”4 Luego entonces, el principio de reserva de ley vincula tanto a la Administración, como al legislador, debido a que el mismo deviene de la Constitución; y precisa, que el Estado solamente puede ejercitar legítimamente sus potestades normativas por conducto del Poder Legislativo; se puede aplicar a cualquier materia, y se consagra cuando se establece que una materia sé regulará por la ley reglamentaria, o que se establecerá mediante ley. Algunos autores clasifican la reserva de ley en absoluta y relativa. La reserva absoluta primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. “La reserva de ley, puede hallarse consagrada en dos formas puras diferentes. En sentido positivo, cuando se asigna la competencia al órgano constitucional depositario directo de la voluntad popular y concebido para cumplir el rol legislativo; y de modo negativo, en el caso de que se prive de ella al órgano al cual la Constitución encomienda la función ejecutiva y, por demás está decirlo, al judicial.”5 La reserva de ley en el ámbito exclusivamente tributario: Cuando la exigencia de la ley formal material para disciplinar los aspectos sustantivos del Derecho tributario (creación, modificación, exención, derogación de tributos, y configuración de sus elementos estructurales) encuentra sustento explicito en la Constitución, y tal ordenamiento, por una clara diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos reviste carácter rígido e inderogable por ley ordinaria, podemos afirmar que nos encontramos en presencia de un sistema jurídico en el cual impera en plenitud el principio de reserva de ley tributaria. El principio de reserva de ley tributaria puede desarrollarse en forma absoluta o relativa, es absoluta “cuando indiscriminadamente todo el sector tributario queda reservado para ser objeto de regulación en forma exclusiva por normas de rango de ley; mientras que por el contrario dicho principio rige en 4 Idem. Osvaldo Casás, José, Derechos y garantías constitucionales del contribuyente, a partir del principio de reserva de ley tributaria, Buenos Aires, Ad Hoc, agosto de 2002, p. 238. 5 forma relativa cuando sólo determinados sectores o aspectos del campo tributario se reservan en exclusiva a la ley.”6 En el sistema tributario mexicano la reserva de ley se consagra en forma positiva en el artículo 31 fracción IV en relación con el 73, fracción VII, constitucionales y rige el principio en forma relativa. Los citados preceptos establecen: “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: […] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” “Artículo 73. El Congreso tiene facultad: […] VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. […]” Servando J. Garza, sostiene acertadamente, que el principio de reserva de ley tributario encuentra su fundamento en los artículos 73, fracción VII, y 31, fracción IV, y significa que “el impuesto es materia reservada a la ley... Ello implica que en la ley en que se establezca un impuesto, deben encontrarse todos y cada uno de los elementos que en su conjunto integran el tributo...”7. Alvarado Esquivel afirma que a su juicio “la reserva de ley no se agota en la aprobación del hecho imponible, sino que –por su carácter absoluto- dicha reserva debe también cubrir los elementos determinantes o configuradotes de ese hecho, ya que de ellos depende que la obligación tributaria que surja de su realización, respete el principio constitucional de legalidad tributaria. Los elementos que integran el hecho imponible, tanto subjetivo como objetivo, y en relación con este último, a todos sus aspectos (temporal, espacial, material y cuantitativo), deben ser materia de reserva de ley…”8 El artículo 49 constitucional establece el principio de división de poderes, y sus dos excepciones, en las cuales encontramos reproducidas las excepciones al principio de legalidad y al de reserva de ley tributaria: La primera excepción está en el artículo 29 constitucional que contiene el decreto ley, y establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 6 Jiménez González, Antonio, Lecciones de Derecho tributario, parte sustantiva, 3ª ed., Primera reimpresión 1991, México, Ecasa, 1991, p. 126. 7 J. Garza, Servando, Las garantías constitucionales en el Derecho Tributario mexicano, 2ª ed., México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2002, p. 18-19. 8 Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús, op. cit., nota 27, p. 35. conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Podemos decir que se está en presencia de un decreto ley “cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo, ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, para asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias para hacer frente a tal situación..”,9 y tales disposiciones podrían establecer una contribución o modificar alguno de los elementos de los ya existentes, actuando en excepción al principio de legalidad en su aspecto formal, y al de reserva de ley en materia tributaria. La segunda excepción se encuentra en el artículo 131 Constitucional; y para De la Garza esta excepción “se refiere al aspecto formal del principio de legalidad” 10, a lo que agregamos, que también es una excepción del principio de reserva de ley. Así pues el artículo 131 establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país. La cuota de la tarifa de los impuestos o su tasa, como lo señala el artículo, constituyen un elemento de la obligación tributaria, y según el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, debe estar establecido por una ley formal del Congreso. Sin embargo, la propia Constitución es la que establece que dicha facultad podrá ser delegada por el Congreso al Ejecutivo Federal. Esta facultad es ejercida por un decreto delegado, el cual se presenta “cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para emitir normas con fuerza de ley por un tiempo limitado y para objetos definidos”.11 Ahora bien, es de explorado derecho en el ámbito jurídico mexicano y de aceptación común, que el principio de reserva de ley se encuentra consagrado en la fracción IV, del artículo 31, de nuestra Ley Fundamental; sin embargo, el contenido de tal principio es confundido con el del principio de legalidad. Para dilucidar tal problemática analicemos la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Registro No. 197375 9 Paredes Montiel, Marat, y Rodríguez Lobato, Raúl, El principio de reserva de ley en materia tributaria, México, Porrúa, 2001, p. 31. 10 De la Garza, Sergio Francisco, op. cit., nota 5, pp. 270-271. 11 Paredes Montiel, Marat; y Rodríguez Lobato, Raúl, op. cit., nota 35, p. 33. Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Noviembre de 1997 Página: 78 Tesis: P. CXLVIII/97 Tesis Aislada Materia(s): Administrativa, Constitucional LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este alto tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador. En suma, la clasificación de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulación no puede hacerse a través de normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este alto tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria. Amparo en revisión 2402/96. Arrendadora e Inmobiliaria Dolores, S.A. de C.V. 14 de agosto de 1997. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga M. Sánchez Cordero. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de octubre en curso, aprobó, con el número CXLVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete.” [El subrayado es nuestro]. De lo expuesto podemos concluir que en el sistema tributario mexicano la reserva de ley se consagra en forma positiva en el artículo 73, fracción VII, en relación con el 31 fracción IV constitucionales, y rige el principio en forma relativa; y que se refiere a lo siguiente: 1.- Las contribuciones son materia reservada a la ley, por lo que deben estar establecidas en leyes. 2.- Las leyes que establezcan las contribuciones deben ser emitidas por el órgano competente, investido constitucionalmente por la competencia legislativa, esto es, por el Congreso de la Unión. 3.- En la ley en que se establezca una contribución, deben encontrarse todos y cada uno de los elementos, como son: los sujetos activo y pasivo, el objeto, la base, la cuota o tarifa, el período o fecha de pago, forma de pago, las exenciones, formas de extinción de la obligación, autoridad ante quien debe cubrirse, la determinación y exigibilidad del mismo, y los medios de defensa legal a favor del gobernado. 4.- Los aspectos de las contribuciones que no son esenciales pueden regularse en normas secundarias. Staff fiscal de GVA Consultoría y Capacitación SC Dudas o comentarios: [email protected] © GVA Consultoría y Capacitación, Derechos Reservados, 2008.