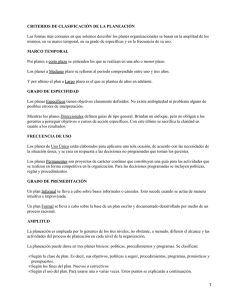Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y
Anuncio
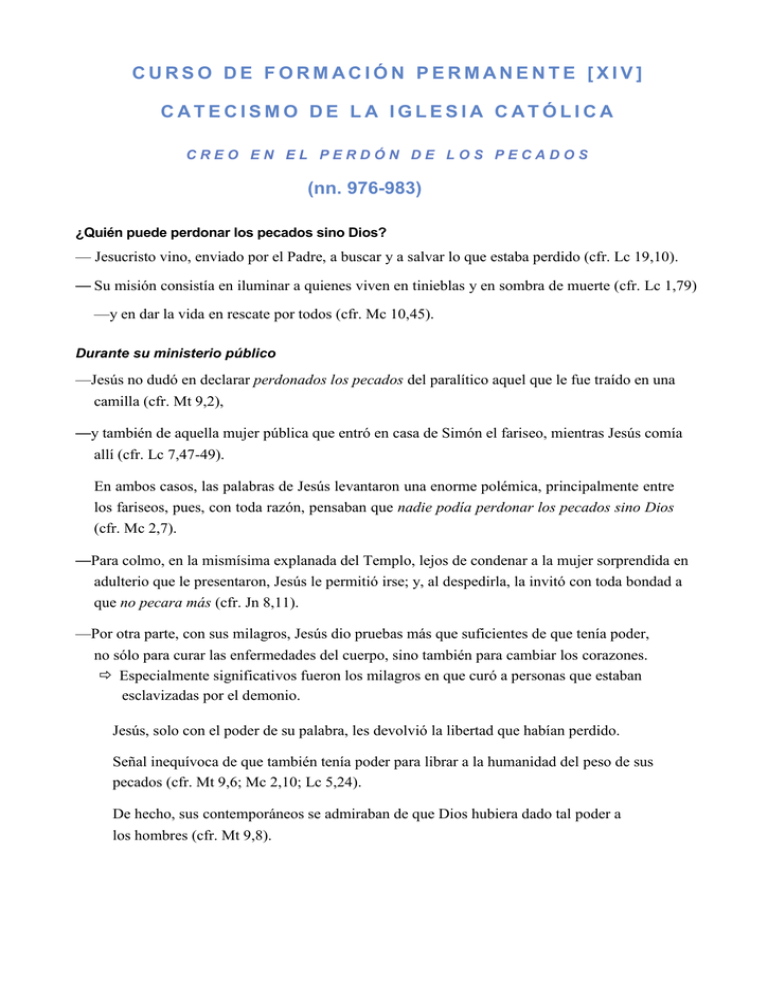
CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE [XIV] CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA CREO EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS (nn. 976-983) ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? — Jesucristo vino, enviado por el Padre, a buscar y a salvar lo que estaba perdido (cfr. Lc 19,10). — Su misión consistía en iluminar a quienes viven en tinieblas y en sombra de muerte (cfr. Lc 1,79) —y en dar la vida en rescate por todos (cfr. Mc 10,45). Durante su ministerio público —Jesús no dudó en declarar perdonados los pecados del paralítico aquel que le fue traído en una camilla (cfr. Mt 9,2), —y también de aquella mujer pública que entró en casa de Simón el fariseo, mientras Jesús comía allí (cfr. Lc 7,47-49). En ambos casos, las palabras de Jesús levantaron una enorme polémica, principalmente entre los fariseos, pues, con toda razón, pensaban que nadie podía perdonar los pecados sino Dios (cfr. Mc 2,7). —Para colmo, en la mismísima explanada del Templo, lejos de condenar a la mujer sorprendida en adulterio que le presentaron, Jesús le permitió irse; y, al despedirla, la invitó con toda bondad a que no pecara más (cfr. Jn 8,11). —Por otra parte, con sus milagros, Jesús dio pruebas más que suficientes de que tenía poder, no sólo para curar las enfermedades del cuerpo, sino también para cambiar los corazones. Especialmente significativos fueron los milagros en que curó a personas que estaban esclavizadas por el demonio. Jesús, solo con el poder de su palabra, les devolvió la libertad que habían perdido. Señal inequívoca de que también tenía poder para librar a la humanidad del peso de sus pecados (cfr. Mt 9,6; Mc 2,10; Lc 5,24). De hecho, sus contemporáneos se admiraban de que Dios hubiera dado tal poder a los hombres (cfr. Mt 9,8). Jesús dio ese poder a su Iglesia — Cuando Jesús estaba a punto de subir al cielo, prometió enviar el Espíritu Santo a los apóstoles para que pudieran perdonar los pecados en su nombre (cfr. Jn 20,23). — Y, desde el día de Pentecostés en adelante, los apóstoles no dejaron de predicar y exhortar a la conversión, perdonando los pecados de cuantos acogían el mensaje de la salvación y eran bautizados en nombre del Señor Jesús (cfr. Hchs 2,38). — Al igual que los escribas, los sumos sacerdotes y los fariseos se escandalizaron de que Jesús se atreviera a perdonar los pecados, algo que, como ya hemos señalado, sólo estaba reservado a Dios, también hoy muchos se siguen escandalizando de que Dios haya otorgado tal poder a los hombres. — Sin embargo, así es: Dios ha constituido a la Iglesia, esposa de Cristo, como signo, instrumento o sacramento de salvación (cfr. LG 1). Y, en nombre del Señor Jesús, la Iglesia no deja de predicar y de anunciar a Jesucristo para que, quien crea en Él reciba por su medio el perdón de los pecados y la vida eterna. En el bautismo, por la fe, obtenemos el perdón de los pecados (CCE 977-980) —Dios, sin que lo mereciéramos, ha querido reconciliarnos consigo y ha pasado por alto todos nuestros pecados, perdonándonos por medio de Jesucristo. — Ahora, nos invita a creer en la predicación hecha por boca de los apóstoles para que se nos perdonen los pecados (cfr. Hch 2,37-41). — La fe es, pues, la llave que nos permite beneficiamos del perdón gratuito de Dios. — Por eso, la Iglesia nos invita a creer en el Señor Jesús y, luego, nos concede el perdón de los pecados mediante el sacramento del bautismo. La penitencia, segunda tabla de salvación —Mas el bautismo no nos hace impecables. Tras el bautismo, seguimos experimentando en nuestros cuerpos mortales la fuerza del pecado y la inclinación al mal. Sin embargo, puesto que hemos sido revestidos de Cristo y fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo, podemos resistir contra las tentaciones y salir victoriosos. — Aun con todo, podemos pecar y, de hecho, pecamos. — Al pecar, los bautizados ofendemos a Dios, que nos amó hasta el extremo de entregar a su Hijo por nosotros (cfr. Jn 3,16) y, al mismo tiempo, también ofendemos y manchamos la santidad de la Iglesia de la que somos miembros y también hijos. 2 — De hecho, todo pecado tiene una dimensión social y hasta cósmica, porque, siempre que pecamos, aparte de romper la comunión con Dios, rompemos la comunión con el hermano, con nosotros mismos y con el resto de la creación. —Por eso, además del bautismo, la misericordia de Dios tenía prevista una segunda tabla de salvación, para que todos los bautizados puedan recibir el perdón de los pecados cometidos. —Esa segunda tabla de salvación es la penitencia. La penitencia como virtud individual y eclesial —La penitencia es, en primer lugar, una virtud que debe acompañar la vida de los bautizados — Gracias a ella, los bautizados se fortalecen para luchar y resistir contra las tentaciones, al tiempo que, configurándose con la entrega de Cristo, que expió de una vez por todas los pecados del mundo en la cruz, también luchan por reparar las consecuencias de sus pecados en el orden personal, social y comunitario. —Más aún, por el misterio de la comunión de los santos, cada uno de los miembros de la Iglesia ha de sentir como propio el peso de los pecados del mundo; y, al igual que Cristo, el Cordero inmaculado, cargó sobre sí los pecados de los hombres, destruyéndolos en la cruz, también los miembros de la Iglesia han de sentirse solidarios del pecado de sus hermanos y pedir perdón y hacer penitencia como Iglesia por todos ellos. —La Iglesia, por todo ello, no solo exhorta a sus hijos a la penitencia, sino que ella misma, indefectiblemente santa y necesitada de purificación en sus miembros, no deja de buscar la conversión y la renovación por medio de la penitencia. —La Iglesia misma es, pues, penitente y no deja de implorar de Dios el perdón para todos sus hijos. La penitencia como sacramento —La penitencia, además de una virtud propia de los bautizados, es también un sacramento. — La Iglesia comprendió, desde los inicios, que el poder que recibió de Jesús, en la persona de los Apóstoles, de perdonar y retener los pecados (cfr. Jn 20,23), también estaba destinado a que los bautizados fueran perdonados en virtud del poder de las llaves (cfr. CCE 981-983). —Por eso, cuando un sacerdote absuelve aquí en la tierra los pecados de un penitente que se acerca con corazón contrito y arrepentido al sacramento de la reconciliación, sus pecados le quedan perdonados también en el cielo, y si se los retiene, le quedan retenidos. Así lo quiso el Señor. —En consecuencia, para los bautizados, la reconciliación con Dios pasa necesariamente por obtener el perdón de la Iglesia: 3 — El perdón de la Iglesia es, por voluntad de Cristo, sacramento, signo y garantía del perdón de Dios. — De ahí que, como enseñó el concilio Vaticano II, en el sacramento de la Penitencia (también llamado de la Reconciliación) los bautizados obtienen de Dios el perdón de los pecados y la reconciliación con la Iglesia (cfr. LG 11). — En el caso de los pecados mortales, es decir, cuando se rompe seriamente la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, el perdón y la reconciliación sacramental son absolutamente necesarios, o, al menos, su deseo y el propósito de recibirlos en cuanto sea posible. — Como enseña el Catecismo, es muy importante avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable de este don que el Señor Jesús hizo a su Iglesia (cfr. CCE 983). La Eucaristía se ofrece siempre para el perdón de los pecados «Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención» (LG 3). «Enseña el santo Concilio que este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, y que por él se cumple que, si con corazón verdadero y recta fe, con temor y reverencia, contritos y penitentes nos acercamos a Dios, "conseguimos misericordia y hallamos gracia en el auxilio oportuno". Pues aplacado el Señor por la oblación de este sacrificio, concediendo la gracia y el don de la penitencia, perdona los crímenes y pecados, por grandes que sean» (Concilio de Trento, Doctrina sobre el sacrificio de la misa, Capítulo II [DS 1743]). Por eso, por la participación en la celebración de la Eucaristía, que se ofrece también para el perdón de los pecados, los fieles cristianos obtienen como fruto «la purificación por los pecados cometidos y son preservados de futuros pecados» (CCE 1393). La razón de ello es fácil de exponer: al igual que «el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse; y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y arraigarnos en Él» (CCE 1394). De ahí que, cuanto más participemos debidamente en la Eucaristía «más participaremos en la vida de Cristo y más progresaremos en su amistad», y, por tanto, «más dificil se nos hará romper con Él por el pecado mortal» (CCE 1395). Por último es necesario recordar que «la Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es lo propio del sacramento de la Reconciliación» (CCE 1395). 4 CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE Y EN LA VIDA ETERNA (n n. 988-1014.1020-1050) — La realidad de la muerte, así como la del sufrimiento y del dolor, choca con el anhelo de todo corazón humano de vivir y de vivir para siempre. —No nos resignamos a tener que morir, por mucho que sea una de las cosas que más claras hemos de tener desde que adquirimos uso de razón: somos criaturas, y lo mismo que nacemos, la vida que recibimos se nos acaba. — Querer cerrar los ojos a esta constatación es absurdo, y madurar personalmente supone asumir este hecho e integrarlo en nuestra vida. Por eso, uno de los salmos dice: «Enséñanos a calcular nuestros días, para que adquiramos un corazón sabio» (Sal 90,12). — Sin embargo, fundados en la fe, los cristianos estamos abiertos a la esperanza de que, aunque tenemos que morir (lo cual ciertamente nos entristece), resucitaremos y viviremos para siempre con el Señor. Porque, al igual que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. —En la resurrección de Jesús es donde descansa y se fundamenta la seguridad de nuestra esperanza: No se trata, por tanto, de un mero anhelo de la humanidad, un sueño bonito de tener, una ilusión que se basa en nada. «Se nos ha dado una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si la meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino» (Benedicto XVI, Spe salvi, 1). De hecho el camino del bautizado comienza al estar movido por la fe y por el deseo de alcanzar la vida eterna. Fuimos creados para vivir con Dios para siempre —Desde el momento en que Dios pensó crear al hombre, dispuso compartir con él su vida divina. — Por eso cada individuo de la especie humana lleva inscrito en lo más profundo de su corazón: El deseo de ver a Dios De contemplarle cara a cara De gozar de su presencia 5 De vivir para siempre en su compañía. Como leemos en algunos de los salmos, todo hombre tiene sed de Dios, del Dios vivo (cfr. Sal 42,3; 63,2; 84,3; 143,6). —La historia de la salvación consiste, ni más ni menos, en que Dios libre y gratuitamente invita a los hombres a estar con Él; cada ser humano, en lo más hondo de sí mismo, se siente atraído por Dios llamado a vivir en plenitud a alcanzar, ni más ni menos, que la vida eterna. —No solo "el alma", que por ser espiritual es también eterna, sino también "la carne" tiene deseos de ver a Dios (cfr. Joel 19,26) como dice el salmista, nuestra carne anhela reposar segura (Sal 16,9) y la plenitud del hombre consiste en que "su corazón" y "su carne" puedan gozar de la presencia del Dios vivo (Sal 84,3). Somos herederos de la gloria del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¡Nuestra esperanza está bien fundada! «Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre; nadie puede arrebatármelas. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de manos de mi Padre». Juan 10,27-29. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto, vivirá; y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá». Juan 11,25-26. «Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo». Juan 17,24. 6 «Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo os hago entrega de la dignidad real que mi Padre me entregó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa cuando yo reine». Lucas 22,28-30 — La vida eterna, como meta y como fin último de nuestra vida terrenal nos parece tan elevada que resulta fácil pensar que se trata de una utopía; es decir, algo muy bonito pero inalcanzable. — Sin embargo, no es ninguna utopía. Los hombres podemos esperar seguros y confiados la vida eterna, porque Dios mismo se ha comprometido a dárnosla (cfr. Tito 1,1-2). Más aún, ha asumido, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestra condición mortal, y de este modo nos ha hecho herederos de la gloria propia del Unigénito Hijo de Dios (cfr. Tito 3,7). En Cristo, Dios se ha hecho uno de nosotros, para que nosotros vivamos con la esperanza de estar juntamente con Él por toda la eternidad (cfr. Ef 1,18). — Jesús, al resucitar y subir a los cielos, lo hizo con su carne humana; y, como hombre, se sentó a la derecha del Padre. Y, donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, confiamos estar también nosotros, que somos miembros de su cuerpo (cfr. Oración colecta de la fiesta de la Ascensión de Jesús a los cielos). Nuestra carne, por tanto, también resucitará. ¿Cómo resucitan los muertos? La fe cristiana, tal y como nos recuerda el Catecismo, confiesa que los muertos resucitarán con su propio cuerpo, el que tuvieron mientras vivieron en esta tierra. Pero, al igual que le pasó a Jesús, será un cuerpo glorificado, transfigurado y espiritual. En realidad no podemos decir mucho más, pues el cómo de la resurrección, según señala el número 1000 del Catecismo, es una cuestión que sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. El apóstol San Pablo, no obstante, en alguna de sus cartas nos ofrece unas cuantas pistas. Así en la primera carta a los corintios nos dice: «Lo que tú siembras no germina, si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta entera que ha de nacer, sino un simple grano de trigo» (1 Co 15,36-37). 7 O sea, el cuerpo que se descompone en el seno de la tierra es el que resucitará. Pero antes sufrirá una transformación, semejante a la que se produce en el grano de trigo cuando cae en la tierra, muere y luego aparece la espiga, cargada a su vez de nuevos granos. Hay continuidad y, al mismo tiempo, transformación y cambio. De ahí que el apóstol añadiera: «Se siembra algo corruptible, resucita incorruptible; se siembra algo mísero, resucita glorioso; se siembra algo débil, resucita pleno de vigor; se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15,43-44). La principal transformación radicará en que lo espiritual, al igual que en el cuerpo glorioso de Cristo, asume la primacía. El cuerpo de los resucitados será todo de Dios, estará lleno del Espíritu Santo, el Espíritu que da vida. Y lo mismo que Jesús pudo ser reconocido por los suyos, por los que habían comido y bebido con Él durante su vida terrena, también el cuerpo de cada uno de los resucitados será reconocible, aunque aparecerá completamente transformado y en plenitud por la fuerza del Espíritu de Dios. Con todo, más importante que cómo sucederán estas cosas es tener claro la forma en que se nos garantiza la futura resurrección. El Catecismo, por eso, nos habla de que la Eucaristía es ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por la participación y la comunión del cuerpo eucarístico, que es prenda de inmortalidad y de vida eterna, como prometió Jesús: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. El que me coma vivirá por mí. El que coma de este pan vivirá para siempre». Así, pues, los que un día fuimos incorporados por el bautismo a la muerte de Cristo, esperamos que, al final de los tiempos, también participaremos de la gloria de su resurrección. Y cada vez que comemos del pan de la Eucaristía, cada vez que bebemos del cáliz de su sangre, en nosotros se afianza la esperanza de que nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo que se alimentó del Cuerpo glorioso del Señor Jesús, y que bebió de su sangre, también resucitará y quedará transformado y glorificado como el suyo. Y, cuando aparezca Él como juez el último día, también apareceremos juntamente con Él, en gloria. Estas verdades de la fe tienen asimismo unas repercusiones existenciales muy concretas en la vida de los bautizados. Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó — El anuncio de la resurrección de los muertos y, en consecuencia, de la resurrección de la carne, ha estado presente desde los inicios de la predicación apostólica, aunque siempre haya sido uno de los puntos más controvertidos y malinterpretados. Conocemos las dificultades y las dudas que tuvieron los Apóstoles para aceptar la resurrección de Jesús. 8 Por ejemplo, especialmente significativa fue la tozudez de santo Tomás (cfr. Jn 20,24-29). Por eso, tampoco nos extrañan las dificultades que, por su parte, la gente tenía para aceptar la predicación de los Apóstoles al anunciarles la resurrección de Jesús y la resurrección de nuestra carne mortal. Así san Pablo, en Atenas, tuvo que aguantar las burlas de aquellos hombres que deambulaban por el Areópago, y que se rieron abiertamente de él, cuando les anunció que el Dios desconocido de quien les hablaba, había resucitado a Jesús de entre los muertos (cfr. Hchs 17,31). Y, en otra ocasión, también Pablo tuvo que corregir muy seriamente a los de Corinto, porque algunos negaban que los muertos iban a resucitar. El argumento esgrimido por el Apóstol fue claro y rotundo: «Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó» (1 Co 15,13). El poder de la resurrección final y la promesa de la vida eterna ya están actuando en nosotros (cfr. CCE 1002-1005) —Realmente se trata de un misterio difícil de aceptar para la razón humana — pero nuestra fe en la resurrección se fortalece cuando observamos el poder vivificador del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ya ahora en el momento presente. El proceso existencial de los bautizados, que, por la gracia de Dios, pasan de la muerte a la vida y se van renovando en su modo de ser, de pensar y de obrar, nos habla del poder renovador del Espíritu Santo. Un poder que, además, actúa en cada uno de los sacramentos, dando vigor a los elementos de la naturaleza para realizar una profunda transformación en sí mismos y en quienes los reciben. Así el agua del bautismo, por la invocación del Espíritu Santo, se convierte en agua de la vida; y a su vez el cuerpo de los bautizados se convierte en templo vivo de Dios. El pan y el vino de la Eucaristía se transforman, en virtud de la acción del mismo Espíritu, en Cuerpo y Sangre del Señor, y aquellos que los reciben se convierten en lo que reciben. Porque los que se alimentan del Cuerpo de Cristo son realmente su Cuerpo (cfr. 1 Co 6,1520; 12,27). — La resurrección de nuestro cuerpo mortal, por tanto, hemos de verla como el último acto del poder de Dios, que no nos abandonará a la corrupción del sepulcro, sino que nos resucitará juntamente con su Hijo Jesucristo, pues nos creó (alma y cuerpo) para vivir felices y por siempre con Él. 9 Al recibir el Espíritu Santo, hemos recibido también la prenda de la futura inmortalidad —La muerte física, algo propio de nuestra condición de criaturas (cfr. CCE 1008), hemos de verla, también, como una de las consecuencias de haber perdido la amistad con Dios, pues, «si el hombre no hubiera pecado se habría librado de la muerte» (GS 18). —Ahora bien, «la fe cristiana enseña que la muerte corporal será vencida cuando el Salvador, omnipotente y misericordioso, restituya al hombre la salvación perdida por la culpa» (GS 18). — Así pues, como canta la liturgia en la misa de difuntos, «En Cristo brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección; y así, aunque la certeza de morir nos entristece nos consuela la prenda de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos no termina, se transforma; y, al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo». —Ésta es la esperanza y la seguridad que se nos anunció ya el día del bautismo: w;> Nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo, ha recibido la prenda de la inmortalidad c:› y, tras la muerte fisica, por la cual nuestro cuerpo se verá sometido a la corrupción, cuando vuelva Jesús victorioso al final de los tiempos, resurgirá de los sepulcros y se volverá a unir para siempre al alma inmortal. Entonces, la muerte será definidamente vencida. —Esta respuesta, que sin duda supera las posibilidades de nuestra imaginación y entendimiento, es la que ofrece la fe, apoyada en sólidos argumentos, a todo hombre que reflexiona y se pregunta por nuestro destino definitivo (cfr. GS 18). Creo en la vida eterna (CCE 1020-1050) Se inicia este artículo con una larga cita tomada de la oración por la que se encomienda el alma de un moribundo a la misericordia de Dios. Se trata de una oración en la que se recuerda que el alma del cristiano, cuando sale del cuerpo, va al encuentro de Dios todopoderoso y Creador. Se recuerda asimismo que se trata de un alma que fue redimida por la sangre de Cristo y en la que habitó, por la gracia del bautismo, el Espíritu Santo. Se recuerda igualmente que el destino de esa alma es el lugar de la paz, la morada eterna de Dios en la que están todos los redimidos, empezando por María, san José, los ángeles y todos los santos. Por último, la oración sirve para que la Iglesia encomiende y ponga en las manos de Dios el alma de aquel que está a punto de morir o que acaba de fallecer y que María, la Virgen, los ángeles y los santos salgan a su encuentro para introducirlo en el paraíso celestial, y allí pueda contemplar a Dios cara a cara por toda la eternidad. 10 El juicio particular Cuando el hombre muere y llega a su fin la peregrinación por este mundo, le espera el encuentro con Dios, su Padre y su creador. Así lo enseñó Jesús en su predicación Para ilustrar qué pasará en ese momento, Jesús, en algunas de sus parábolas (cfr. Mt 24,45-51; 25,20-29; Mc 12,1-12; Lc 14,16-24;17,7-10), puso el ejemplo de lo que sucede entre el siervo o el criado al que le han confiado una tarea y su señor: necesariamente tiene que rendir cuentas. Así lo cree y lo afirma la Iglesia La Iglesia, apoyada en la revelación divina y especialmente en el evangelio de Jesús, invita a sus hijos a morir confiando en la misericordia infinita y en la bondad eterna de nuestro Dios. Pero hemos de ser conscientes de que, como enseñaron insistentemente los apóstoles, al morir, seremos juzgados por nuestras obras (cfr. 1 Pe 1,17; Apo 20,12-13). De ahí que la Iglesia nos exhorte a tomar muy en serio nuestro proceder en esta vida (literalmente el texto dice que «nos comportemos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación» 1 Pe 1,17). Ya que, «cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre» (CCE 1022). El cielo «Es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha» (CCE 1024). Seremos para siempre de Cristo y viviremos en comunión con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Poseeremos los frutos de la redención realizada por Cristo. Veremos a Dios. Porque, aunque Dios, por su trascendencia, no puede ser visto tal cual es, sin embargo, Él mismo es quien nos ha prometido que se nos manifestará y nos capacitará para poder gozar de su visión por siempre (cfr. CCE 1028). Gozaremos asimismo de la unión con María, con los ángeles y con todos los santos. De hecho, el cielo lo podemos definir como la comunidad bienaventurada de todos los que han quedado perfectamente incorporados a Cristo y a su Cuerpo (cfr. CCE 1026). Formaremos así la comunidad de los rescatados, la Ciudad Santa de Dios; seremos la Jerusalén celeste en la que no habrá noche, ni nada impuro, y no habitará tampoco en ella nadie que practique la maldad o la mentira (cfr. Apo 21,24-27). 11 Allí seremos inmensamente felices, no habrá ni llanto, ni dolor, ni luto, ni muerte (cfr. Apo 21,4). No haremos otra cosa que cantar las alabanzas de Dios, bendecirle por las maravillas que ha realizado, gustar para siempre de su bondad. Estaremos en una continua acción de gracias. De ahí que, cuando aquí en la tierra alabamos a Dios con cantos y le bendecimos, recordando sus prodigios en nuestro favor, o le contemplamos y le damos gracias por su bondad, aunque sea de un modo parcial y pequeño, pero estamos anticipando lo que será nuestra condición celestial. Y algunos cristianos, por eso, consagran su vida en la tierra y la dedican principalmente a la alabanza divina, convirtiéndose en signos vivos y anticipo de la vida definitiva y plena que aguarda a toda la humanidad. La creación entera también será transformada y se verá liberada de la esclavitud de la muerte a la que fue sometida, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios (cfr. Rom 8,2021). La esperanza del cielo está íntimamente unida con nuestro proceder en esta tierra Por desgracia, muchas veces "la esperanza del cielo" ha hecho que algunos creyentes se desentiendan "de la tierra" y del trabajo en ella para transformarla según el plan de Dios. El papa Benedicto XVI nos invita en su encíclica, Spe Salvi, a comprender existencialmente que nuestra "esperanza del cielo" tiene que tratar que Dios, la verdad, el amor y el bien se abran paso en esta tierra. El cielo tiene que entrar en esta tierra, y la tierra se tiene que abrir a la esperanza del cielo: «Siendo plenamente conscientes de la "plusvalía" del cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante Dios y, por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia. Podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para que entre Dios: la verdad, el amor y el bien. Es lo que han hecho los santos que, como "colaboradores de Dios", han contribuido a la salvación del mundo (cfr. 1 Co 3,9; 1 Ts 3,2). Podemos liberar nuestra vida y el mundo de las intoxicaciones y contaminaciones que podrían destruir el presente y el futuro. Podemos descubrir y tener limpias las fuentes de la creació5 y así, junto con la creación que nos precede como don, hacer lo que es justo, teniendo en cuenta sus propias exigencias y su finalidad. Eso sigue teniendo sentido aunque en apariencia no tengamos éxito o nos veamos impotentes ante la superioridad de fuerzas hostiles. Así, por un lado, de nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás; pero, al mismo tiempo, lo que nos da ánimos y orienta nuestra actividad, tanto en los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza fundada en las promesas de Dios» (Benedicto XVI, Spe salvi, 35). 12 El purgatorio La consideración de estas verdades no puede hacernos olvidar que el fin glorioso al que el hombre está destinado es un don que Dios libremente nos ofrece y, también, libremente debemos aceptarlo. Solo quien elige amar libremente a Dios puede estar unido a Él por toda la eternidad. Nadie estará con Dios para siempre, si por propia voluntad rechaza su oferta de amistad. Por eso la Iglesia siempre ha confesado la existencia del infierno y su eternidad; y, al mismo tiempo, la existencia del purgatorio. Porque, para contemplar el rostro de Dios y gozar de la compañía de los santos, el alma y el corazón han de quedar purificados de todo egoísmo, de toda vanidad, de todo orgullo, de toda impureza y de toda huella de pecado. Ya que, como enseñó Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, solo los limpios de corazón verán a Dios (cfr. Mt 5,8). ¿A qué llama la Iglesia "purgatorio"? «La Iglesia llama Purgatorio a esa purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados» (CCE 1031). De ahí, «la piadosa costumbre de honrar la memoria de los difuntos y de ofrecer sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. También se recomiendan las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos» (CCE 1032). Así habla del purgatorio el papa Benedicto XVI «Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde, y que a la vez salva, es Cristo mismo, el Juez y Salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del Juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería, y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación, ciertamente dolorosa, "como a través del fuego". Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y, con ello, totalmente de Dios. [...] 13 En el momento del Juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo la "duración" de éste arder que transforma. El "momento" transformador de este encuentro está fuera del alcance del cronometraje terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del "paso" a la comunión con Dios en el Cuerpo de Cristo» (Benedicto XVI, Spe salvi, 47). El infierno «Quien permanece en Dios no peca. Todo el que peca, ni lo ha visto ni lo ha conocido» (1 Jn 3,6). Así pues, quien libre y conscientemente no quiere permanecer en Dios y, por tanto, tampoco ama a su prójimo, se separa de la fuente de la Vida y su destino, si no se arrepiente, es la muerte eterna, porque él mismo se auto-excluye de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Eso es lo que se designa con la palabra "infierno" (cfr. CCE 1033). Algo sobre lo que Jesús habló con frecuencia y en términos muy graves (cfr. CCE 1034). La Iglesia, basada en las Sagradas Escrituras y en la Tradición, enseña que existe el infierno y que es, además, eterno. Quienes se encuentran en ese estado no pueden ver a Dios y por eso sufren, además de padecer las penas de daño de las que Jesús habla en los evangelios (cfr. CCE 1035). Hablar de la existencia del infierno no es para infundir temor, sino amor La Iglesia, hablando del infierno, no pretende movernos al miedo, sino al amor. Un amor a Dios y al prójimo que nos haga ser responsables con nuestra vida, orientándola a la comunión con el Señor, fuente única de la vida y de la felicidad (no hay otra), y con nuestro prójimo; pues hemos sido creados para formar juntos una sola familia. Solo así, viviendo y buscando aquí en la tierra la comunión con Dios y con nuestro prójimo, podremos esperar seguros de la misericordia de Dios participar de la felicidad eterna en el cielo. Hemos de estar dispuestos, además, a pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados, para que la muerte no nos sorprenda como a un ladrón (cfr. 1 Tes 5,2-5; 2 Pe 3,10; Apo 3,3; 16,15), sino que nos encuentre despiertos y con las luces de nuestras lámparas encendidas; y para que, en cuanto llegue el Señor, entremos con Él al banquete de sus bodas (cfr. Mt 25, 1-13; Lc 12,36). 14 El juicio final Cuando Jesús subió a los cielos, los ángeles les anunciaron a los apóstoles y discípulos que volvería (cfr. Hchs 1,11). Jesús, ya en su vida mortal, aunque dijo desconocer cuándo llegaría el momento y que solo el Padre lo sabía (cfr. Mt 24,36), se refirió en distintas ocasiones a que el Hijo del Hombre volvería al final de los tiempos (cfr. Mt 10,23; 13,41-42): Lo hará «sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria» (Mt 24,30; 26,64; Mc 14,62), «acompañado de sus ángeles» (Mt 25,31). Vendrá, según prometió, «en la gloria de su Padre, con sus ángeles, para pagar a cada uno según su conducta» (Mt 16,27). Por eso, «se sentará en su trono de gloria para juzgar a las doce tribus de Israel» (Mt 19,28) y a todos los hombres (cfr. Mt 25,31). ¿En qué ha de consistir el juicio final? (CCE 1038-1041) Frente a Cristo, que es la Verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Por su parte, el Padre, por medio de Jesucristo, pronunciará su palabra definitiva sobre la historia. De hecho, se revelará que la justicia divina triunfa sobre todas las injusticias que se hayan podido cometer. También se revelará que el amor de Dios es más fuerte que la injusticia y que la misma muerte. Ese día se revelará, hasta las últimas consecuencias, lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Entonces conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación; y comprenderemos asimismo los caminos admirables por los que la Divina Providencia habrá conducido todas las cosas hasta su fin último. Así habla del Juicio el papa Benedicto XVI «La imagen del Juicio final no es en primer lugar una imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza. ¿Pero no es quizás también una imagen que da pavor? Yo diría: es una imagen que exige la responsabilidad. Dios es justicia y crea justicia. Éste es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia el Cristo 15 crucificado y resucitado. Ambas —justicia y gracia— han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia. No convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor. San Pablo, en la Primera Carta a los Corintios, nos da una idea del efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre, según sus condiciones. Lo hace con imágenes que quieren expresar de algún modo lo invisible, sin que podamos traducir estas imágenes en conceptos, simplemente porque no podemos asomarnos a lo que hay más allá de la muerte ni tenemos experiencia alguna de ello. Pablo dice sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta está construida sobre un fundamento común: Jesucristo. Éste es un fundamento que resiste. Si hemos permanecido firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos puede quitar ni siquiera en la muerte. Y continúa: "Encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz; el día del juicio lo manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego" (1 Co 3,12-15). En este texto se muestra con nitidez que la salvación de los hombres puede tener diversas formas; que algunas de las cosas construidas pueden consumirse totalmente y que para salvarse es necesario atravesar el "fuego" en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno» (Spe salvi, 44 y 46). ¿Qué consecuencias ha de tener para nuestra vida presente el saber que Dios nos va a juzgar? Ha de fundar nuestra esperanza de que merece la pena dar la vida por amor, perseverar en el camino de la fe y soportar incluso las injusticias y el mal, sin renegar de Dios y de su plan de salvación, porque la gloria que nos aguarda no tiene comparación con los sufrimientos de la vida presente (cfr. Rom 8,18). La consideración de estos misterios, se ha de traducir en una llamada a la conversión, pues mientras caminamos por esta vida terrena, que Dios nos regala a los hombres, es «tiempo favorable, es tiempo de salvación» (2 Cor 6,2); nadie, por tanto, ha de desesperar de su salvación por muy graves que sean sus pecados. (CCE 982) Pero, evidentemente, ha de inspirarnos un santo temor, y hacernos responsables de nuestras acciones en nuestra vida presente, para que sean, en verdad, la siembra y el anticipo de lo que esperamos en la vida futura. 16 Meditar en nuestra suerte final, a la luz de la Revelación, nos ha de comprometer aún más en buscar el Reino de Dios y su justicia, seguros de que todo lo demás se nos dará por añadidura (cfr. Mt 6,33). La esperanza de la vida eterna debe comprometernos más con la transformación del mundo presente Como ya hemos visto, el cumplimiento de todas estas promesas no sabemos cuándo se realizará (cfr. Hchs 1,7), no sabemos tampoco cómo se transformará el universo (cfr. GS 39). Lo que sabemos es que Dios nos ha preparado una morada eterna, una nueva tierra en la que habitará plenamente la justicia (cfr. 2 Cor 5,2; 2 Pe 3,13). Esa nueva tierra que esperamos, aun siendo nueva, Dios ha comenzado a prepararla para nosotros aquí en la tierra, al sembrar en nuestros corazones la semilla de su Reino (cfr. Mt 12,28; Lc 11,20). Por eso, confiamos en que todo lo que de bueno, justo y noble vamos sembrando en esta tierra: «los bienes de la dignidad humana, la comunión fraterna y la libertad, es decir, los frutos buenos de nuestra naturaleza humana y de nuestra diligencia [...] los encontraremos de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal» (Gaudium et spes 39). En consecuencia, lejos de nosotros que la esperanza de la vida eterna nos lleve a desentendernos de la preocupación por trabajar en esta tierra, aquí y ahora, y colaborar con Dios para que este mundo presente se vaya transformando y asemejando a la patria del cielo que aguardamos seguros y confiados. Al contrario, hemos de procurar sembrar en este mundo con generosidad, sin ningún tipo de tacañería, para que la cosecha en el Reino de Dios sea abundante para todos (cfr. 2 Co 9,6-10). 17