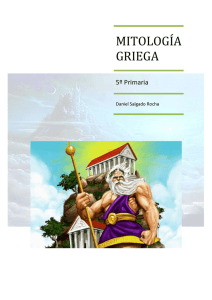Foto del grupo de premiados/as
Anuncio

Gloria y caída de los dioses Olímpicos En exclusiva para “La Nueva Grecia” No es quimera eso que dicen de que las casualidades pueden cambiar el mundo. La semana pasada les hablábamos de la incorporación de una nueva periodista freelance a la redacción de “La Nueva Grecia”, y que, por primera vez en la Historia, iba a infiltrarse en el monte Olimpo para observar de cerca a los doce dioses Olímpicos, a quienes rendimos culto pero cuyas intimidades desconocemos. La periodista (cuyo nombre ha sido omitido por razones evidentes de seguridad) arribó a la cima del monte la mañana del pasado jueves, tardando apenas una horas en hallar la entrada escondida por la que se accede a la Fortaleza Olímpica. Con cautela, pero “ansiosa por descubrir más”, se adentró en el pasadizo bañado por una hermosa luz dorada, tras el cual se encontraba la Fortaleza, cuyo aspecto sorprendió de una manera especialmente negativa a la reportera. La por todos imaginada legendaria y majestuosa Fortaleza del Olimpo se hallaba, en palabras textuales, “en un estado totalmente caótico y decadente, en nada parecido a las estampas idílicas imaginadas por la raza humana”. Guiándose entre escombros y ruinas gracias a una suerte de intuición, la periodista llegó a una especie de “acrópolis del Olimpo”, cuyo deterioro resultaba más evidente que en ninguna otra parte de la Fortaleza. La colaboradora de “La Nueva Grecia” transcribe, a continuación, los increíbles sucesos acontecidos en ese extraordinario lugar. /-/ A cada estatua decapitada, una punzada en el corazón. A cada templo profanado, un sentimiento más fuerte de traición. El Olimpo cae. Piedra a piedra y golpe a golpe, las ofensas de los hombres acabarán con todo, ya lo están haciendo. No queda ya rastro del tocador de Afrodita ni de la erudita biblioteca de Atenea, y el taller del laborioso Hefesto es ahora un simple montón de cenizas. Tampoco existen los aposentos de los eternos amantes y enemigos, Zeus y Hera, ni el cuarto que contenía el legendario arsenal de Artemisa Ya no hay hermosas columnas de mármol que adornen el cielo, ni sofás de oro para los banquetes de néctar y ambrosía. El una vez glorioso monte Olimpo se ve ahora coronado por las ruinas de una religión ya perdida, por los desperdicios de unos dioses ya derrotados. El único lugar que aún no ha sido destruido por completo es el gran Salón de las Deliberaciones, cuya utilización ha llegado, durante los últimos tiempos, a unos niveles que no complacen ni lo más mínimo a ninguno de los dioses del Olimpo. A las seis en punto, como cada día desde que comenzaron las Traiciones, los doce Olímpicos se sientan en sus hermosos tronos de oro y plata, en un último intento por sobrevivir, o quizá… por no ver la realidad. El primero en levantarse a hablar es, como de costumbre, el rey de los despreciados dioses, el señor del trueno y el rayo, Zeus. —No podemos permitirlo. La grave voz del vigoroso dios retumba entre las columnas resquebrajadas del Salón, cuyas paredes ya comienzan a sufrir los efectos de los ataques. “No durará mucho más.”, es el pensamiento que invade la mente de cada uno de los ocupantes de los tronos olímpicos, aunque la mayoría no se atreven a expresarlo en voz alta, temerosos de convertirse en el objeto de la ira de un rey cuyas cuitas son más el resultado del fracaso y de la pérdida de poder que de la intrusión de los hombres en su mundo. —Pero debemos hacerlo. La bella Atenea, única diosa que se atreve a contradecir a Zeus, su padre, se levanta de su trono de plata y se acerca al de su progenitor con paso lento pero firme. —Padre…—murmura, para que sólo él la oiga—Padre, nada es tan bueno como para durar eternamente. Debemos rendirnos ahora que aún estamos a tiempo. Su tono es suave. Es delicada porque no quiere herir el orgullo de su padre. —¡Vuelve a tu lugar! —espeta, sin embargo, Zeus, sin ni siquiera mirar a su hija que, desesperada, cae a sus rodillas y besa sus manos. —Padre, por favor, tenemos que dejar paso a la Era de los Hombres—la voz de Atenea es ahora segura y fuerte, y rellena cada uno de los recovecos del Salón—Sé que son unos ingratos al tratarnos así, claro que lo sé. Pero piensa que nosotros les hicimos a nuestra imagen y semejanza, con las virtudes pero también con los defectos. Esto tenía que llegar… —¡Cállate! —vuelve a ordenar Zeus, y su voz denota más desesperación que ira. —Debemos dejarles paso como hicieron los anteriores a nosotros, si no queremos sufrir las consecuencias. Los hombres han ido acumulando su ira durante años, permaneciendo serenos ante los injustos castigos que les infringíamos, y ahora ha llegado la hora de su liberación. Por eso debemos retirarnos si queremos sobrevivir, puesto que su poder es ahora tan grande como el nuestro. O incluso mayor. Alza la vista hacia Zeus, pero éste sigue sin dignarse a mirar a sus ojos turquesa. Resignada, Atenea suspira con dolor, y se levanta del suelo de mármol. El silencio inunda de nuevo la sala una vez que Atenea vuelve a su asiento. Los dioses se miran unos a otros de soslayo, sin que ninguno se atreva a contradecir las palabras de la señora de la sabiduría, pero tampoco se decida a apoyarlas. Es Ares, el osado dios de la violencia y eterno enemigo de la precavida Atenea, el primero en intervenir con una sonora carcajada. —¡Por supuesto que sí, Atenea, por supuesto que sí! —brama con un tono irónico que no hace más que tensar el rostro de la diosa— Nos rendiremos ante nuestra propia creación, y huiremos para llevar una vida miserable en las montañas o en algún otro lugar desolado. Decidme, hermanos, ¿es eso lo que queréis? ¿Es eso lo que se merecen los dioses del Olimpo, padres de los hombres y de todos sus atributos? La voz de Ares se ha alzado peligrosamente, y en sus ojos brilla ahora un resplandor de belicismo. —No es cuestión de voluntad propia, Ares. —responde Atenea, serena— Ni yo ni ninguno de nosotros queremos esto, pero la cuestión es que… —Debemos hacerlo. La reina Hera deja su lugar al lado de Zeus y camina hacia una de las entradas del Salón. A través de las cortinas de seda blanca, observa lo que queda de un Olimpo una vez esplendoroso, y una lágrima dorada resbala por su mejilla derecha. Cierra los ojos, pues odia llorar. La esposa de Zeus jamás ha mostrado otro sentimiento que la ira, siempre provocada por los eternos engaños de su marido. Ella es la esposa celosa, la caprichosa, la posesiva. La mala. Pero, se pregunta cada vez que alguien la maldice, ¿es tanto pedir que mi esposo me haga caso, aunque sólo sea una vez? Hera nunca llora, pero ahora sus lágrimas de oro caen, por el Olimpo, por el futuro de los dioses. Por Zeus. Por todas las veces que se ha tragado sus lágrimas. —¿Y por qué no? —continúa murmurando, más para sí misma que para los demás— Ya no nos queda nada por lo que luchar, nada para lo que vivir. Zeus la mira, indignado, creyendo comprender aunque en realidad no lo hace. —El Olimpo, Hera. El orgullo de nuestra generación. —El Olimpo ya no existe, Zeus. Levántate y observa, por una vez en tu vida, algo que no sean las caderas de una mujer. Eso que llamas nuestro orgullo es ahora una ruina, tan horrible que los ojos me lloran al verlo. ¿Realmente quieres arriesgar tu vida y la de tus hijos por unos pedazos de mármol? —la voz de Hera intenta ser iracunda, pero ya no le quedan fuerzas, ni siquiera para eso. —Pero querida…—dice el rey de los dioses, acercándose al lugar en el que su esposa se encuentra. —No. No intentes embaucarme con tus palabras. Esta vez no. Puede que tú no te des cuenta, pero esto es diferente a tus amoríos, a nuestro matrimonio, si es que se puede llamar así. Muy diferente, Zeus. Atenea está en lo cierto. Deja tu orgullo a un lado, y retírate, si no quieres ir con tu hermano Hades para no volver. Hera está mirando a Zeus a los ojos, y parece que él se va a adelantar para tomarla entre sus brazos. Pero justo cuando él intenta alcanzar su mano, ella le aparta de un golpe, y aparta sus ojos de los suyos. —¿No entiendes lo que significa un “no”? Sin mirar a ninguno de los dioses ni decir una palabra más, Hera desaparece en un vaivén de seda blanca e hilo de oro, y comienza a correr por el sendero destrozado. No sabe dónde irá; lo único que tiene claro es que no quiere quedarse junto a él. Esta vez no. El Salón de las Deliberaciones vuelve a su silencio acostumbrado, ahora con una tensión y una tristeza que lo inundan. Zeus aún no ha vuelto a su lugar en el círculo. Observa el camino por el que su esposa se ha marchado para no volver. La necesita, pero ha sido el último en enterarse. La hija predilecta de Zeus y la que más le ama, Atenea, vuelve a ausentarse de su lugar y se acerca a su padre. Posa una mano sobre su hombro, ofreciéndole consuelo. Zeus no muestra signos de aceptarlo, pero tampoco de rechazarlo. —Sabía que esto ocurriría algún día. —murmura—Sin embargo, ahora… —Lo sé. El ambiente es conmovedor, y en los corazones de los dioses comienza a renacer la compasión, hasta que el solemne silencio que se ha formado es interrumpido por un bufido, y todos los dioses se tornan para buscar la boca de la que ha salido. —Por favor. La voz rasgada y socarrona de Ares resuena en los oídos divinos. Atenea y Zeus le miran con los ojos extremadamente abiertos. —Oh, vamos. ¡no me miréis así! —prosigue el dios de la guerra, riendo con descaro— Creo que no soy el único que opina que no es el momento ni el lugar para estúpidas disputas de pareja. ¿O no es cierto? —Tú no lo entiendes, Ares. —interviene Deméter, siempre callada durante las reuniones, pero que comprende mejor que nadie el sufrimiento del abandono y por una vez se pone de parte de Zeus—Una situación como esta sólo puede ser comprensible para alguien capaz de… Bueno… —¿De qué? —Capaz de amar… Verdaderamente. —¡Él sabe amar muchísimo mejor que tú, Deméter! —exclama Afrodita, cuyas mejillas se han encendido debido al insulto a su amado. —¡Mejor que tú, y que todos vosotros juntos! El eco de la voz normalmente melosa de Afrodita comprime los estómagos de los dioses. —Cálmate, Afrodita. Estoy seguro de que Deméter no se refería al amor pasional, sino a… —¡Al cuerno Deméter! ¡Y no me pienso calmar, Apolo! ¡No ante semejante ofensa! Ninguno de vosotros está en condiciones de criticar la falta de amor, cuando en vuestra vida no habéis hecho más que infringir dolor a todos aquellos que os amaban, a los hombres, a los Titanes, ¡a vosotros mismos! Zeus, has dañado a Hero más de lo que nadie ha injuriado a ninguna mujer jamás. Atenea, Artemisa, presumís tanto de vuestra virtud que habéis herido y matado a cientos de hombres por defenderla, por puro y simple orgullo. Y de orgullo puedo hablar también a Apolo. ¡Pobre Cassandra, pobre Dafne! Ambas han visto sus vidas arruinadas por tu simple capricho de poseerlas. Y tú, Deméter… —Yo jamás he herido a nadie, Afrodita. —¿Ah, no? ¿Y qué me dices de la pequeña Perséfone? Tu infinita protección y necesidad la oprimen, le impiden ser feliz. —Afrodita hace una pausa, y mira desafiante a los Olímpicos—Nadie es perfecto, queridos míos. Ni siquiera vosotros. Ares se levanta, toma sus armas y coge a la diosa del amor por la cintura. —Vámonos, Ares. —dice, sin apartar la vista de los brillantes tronos. —Nosotros sí lucharemos. Por amor, verdadero amor, al Olimpo. El sonido de pasos resuena por segunda vez en el Salón. —Niña tonta. — susurra Atenea, quien se da la vuelta para observar con autoridad a los dioses restantes — ¿Alguien más? ¿Algún bravucón más que desee echar su vida a perder, recurriendo a una traición tan vil, o incluso más, que a la que estamos siendo sometidos por los hombres? El tiempo se agota, y las cartas están sobre la mesa. Es vuestro turno para decidir: o bien os vais a luchar por una causa perdida, o bien os quedáis con nosotros, esperando a que suceda algo que nos devuelva a nuestra gloria o nos condene para siempre. Sé que ninguna de las dos propuestas es demasiado alentadora, pero es lo único que podemos hacer. ¿Qué me decís? La primera en alzarse es la hermana de sangre y alma de Atenea, la guerrera Artemisa: —Los animales me necesitan. Debo cuidar de ellos, y protegerlos. Y además—dice, cogiendo su hermoso arco y acercándose—, no pienso luchar en el mismo bando que esa ramera. Atenea sonríe, cómplice, y al instante el señor de la música se levanta de su trono, cogiendo su lira y sus instrumentos. —Voy contigo, hermana. El mundo jamás podría seguir sin música. —Yo iré, fabricaré sus armas. —dice Hefesto, esposo de Afrodita y herrero del Olimpo—Atenea, entiende que sin mí nunca tendrán oportunidad de vencer. Comprendo tu causa, pero no la comparto. Sabes que una vez te amé, pero Afrodita… —Lo sé. No hace falta que me des explicaciones, Hefesto. Nosotros no te necesitamos, ellos sí. Es así de sencillo. No te excuses, por favor. El dios hace una reverencia a Zeus, y otra a Atenea. Acto seguido, abandona el Salón de las Deliberaciones por última vez. Sólo quedan unos pocos dioses, pero ninguno se atreve hablar, pues los domina en una lucha interior. Su dilema es honor o la deshonra, pero también la muerte o la vida. Zeus, que desde la marcha de Hera ha permanecido en silencio, alza la vista y mira a su hermano, el señor de los mares: —¿Poseidón? —habla con una voz que denota una tristeza y una debilidad que no se irán en mucho tiempo. —Me retiraré con Anfítrite a nuestros palacios en el océano. Aún así, no puedo prometerte mantenerme totalmente al margen de la guerra. Sabes que los impulsos son mi punto débil. Zeus asiente, y esquiva los ojos glaucos de Atenea, que le miran con preocupación. Ésta vuelve a tomar el mando, y se dirige a Deméter. —Deméter, no te juzgaremos si decides irte con Perséfone. A pesar de todo lo que haya dicho Afrodita, admiramos tu amor por ella, y lo comprendemos, así como comprenderemos cualquier decisión que tú adoptes… —¡Oh, no, no! —dice Deméter, riendo con tristeza mientras unas casi imperceptibles lágrimas caen de sus ojos de color avellana. —Sé que no lo aprobaréis, pero creo que tal vez… Afrodita tuviese un poco de razón. —¡Deméter! —exclama Atenea, entre indignada y apenada. —¡No! La he estado protegiendo demasiado. Ella tiene que vivir su vida, aunque yo no quiera que lo haga. Y además, la Tierra necesita mis cuidados. Iré con vosotros. Atenea asiente. Hermes se ha puesto sus sandalias aladas durante el parlamento de Deméter, y comienza a volar. —Yo prefiero quedarme en medio. Informaré a ambos bandos. Hace una pronunciada reverencia con voltereta incluida, y se escapa entre las columnas. —Yo me quedaré. No se hacen buenas fiestas estando en guerra. —Gracias, Dioniso. Nadie queda ya en los tronos brillantes cuando el dios del vino se acerca al grupo que se ha formado en torno a Zeus y a su hija. —Supongo que todo ha terminado. —susurra Zeus—Hera no está, ni Ares, ni Afrodita, ni Hefesto… La unidad era lo único que podría habernos salvado, y sin embargo nosotros la hemos roto… —Pero volverán, padre, sé que volverán. —la voz de la joven e inteligente Atenea parece tranquilizar a su padre, así como a los demás dioses, también inquietos por la perspectiva de abandonar su hogar. — En cuanto vean a Hades asomarse en una esquina, correrán a buscarnos y a refugiarse a nuestro lado. Lo sé. Sonríe, y observa a los ocho dioses que la rodean y que en ese momento confían en ella más que en nadie. Y, sin embargo… La duda se ha apoderado del pensamiento de Atenea durante los últimos minutos, casi por primera vez en su longeva existencia. La inmensa confianza que las divinidades rendidas depositan en ella la abruma, pero también la preocupa, pues no quiere decepcionarles. Les dice que está segura de sus palabras, pero en realidad la inseguridad de lo incierto la está torturando por dentro. Y ellos la creen, porque Atenea siempre acierta. Pero en esta ocasión, la sabia Atenea… No tiene ni la menor idea. Sabe que huir es lo más racional y seguro, pero… ¿Lo correcto? Ella siempre ha luchado, y lo haría ahora. Pero la cuestión es si existe o no una causa para hacerlo. Ellos son los Doce Olímpicos, y derramaron demasiada sangre en su momento como para rendirse ahora sin motivos. Jamás deberían dejarse vencer por nada, y mucho menos por algo de su propia creación. Y por otro lado… El poder de los hombres es inmenso, mucho más grande de lo que jamás hubieran podido imaginar. En parte gracias a (o por culpa de) los dioses, pero también por sus propios méritos. La Humanidad se ha erigido como la más poderosa de las razas, capaz de pensar más allá que cualquier otro ser en la Tierra. Y fue precisamente eso, el pensamiento, lo que acabó con todo. Un hombre, un sólo hombre, comenzó a dudar y a cuestionarse la amplitud del poder de los Olímpicos. Relató sus dudas a otro, que a su vez se lo contó a otro, y a otro… Y en el mundo se formó el arma más temida por los dioses, pero especialmente por Atenea, que conocía mejor que nadie su poder de alcance. En el mundo se formó una idea. Los hombres comenzaron a pensar que, si se unían, su poder sería infinitamente mayor que el de los dioses…Y así fue. La ira por todos aquellos años vividos en la mentira surgió en sus cuerpos, y el deseo de venganza poseyó sus almas. Fue entonces cuando comenzaron las conocidas como Traiciones de la Humanidad. La mayoría de los dioses no las tomaron en serio en su inicio: siempre había habido infieles, y siempre los habría. Sin embargo, cuando los traidores dejaron de destruir altares para destruir templos, y hasta los más devotos negaron sus ofrendas a los Olímpicos, las sospechas de Atenea se tornaron realidad, y el resto de los dioses no pudieron negar más sus advertencias. Y ahora ahí están, a punto de huir, sin saber a dónde, sin saber cómo… Atenea suspira, y cierra los ojos. —Somos los dioses del Olimpo. —dice la diosa Atenea, con la voz serena y los ojos glaucos mirando hacia el horizonte. —Sea reinando sobre el mundo o en la sombra, sea en guerra o en paz. En lo bueno, pero también en lo malo. Somos los dioses del Olimpo, hermanos. Y nunca nadie, jamás, podrá derrotarnos. Por Dalia Alonso Secades, IES Padre Feijoo (Gijón)