Democracia sí, ¿pero cual
Anuncio
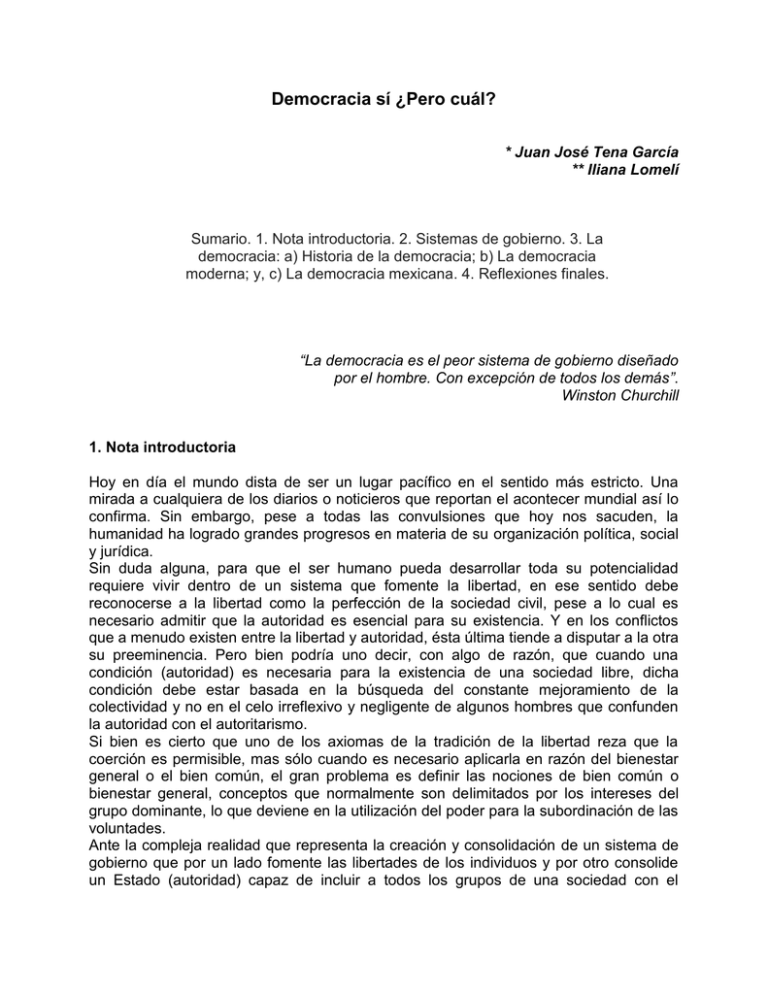
Democracia sí ¿Pero cuál? * Juan José Tena García ** Iliana Lomelí Sumario. 1. Nota introductoria. 2. Sistemas de gobierno. 3. La democracia: a) Historia de la democracia; b) La democracia moderna; y, c) La democracia mexicana. 4. Reflexiones finales. “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. Winston Churchill 1. Nota introductoria Hoy en día el mundo dista de ser un lugar pacífico en el sentido más estricto. Una mirada a cualquiera de los diarios o noticieros que reportan el acontecer mundial así lo confirma. Sin embargo, pese a todas las convulsiones que hoy nos sacuden, la humanidad ha logrado grandes progresos en materia de su organización política, social y jurídica. Sin duda alguna, para que el ser humano pueda desarrollar toda su potencialidad requiere vivir dentro de un sistema que fomente la libertad, en ese sentido debe reconocerse a la libertad como la perfección de la sociedad civil, pese a lo cual es necesario admitir que la autoridad es esencial para su existencia. Y en los conflictos que a menudo existen entre la libertad y autoridad, ésta última tiende a disputar a la otra su preeminencia. Pero bien podría uno decir, con algo de razón, que cuando una condición (autoridad) es necesaria para la existencia de una sociedad libre, dicha condición debe estar basada en la búsqueda del constante mejoramiento de la colectividad y no en el celo irreflexivo y negligente de algunos hombres que confunden la autoridad con el autoritarismo. Si bien es cierto que uno de los axiomas de la tradición de la libertad reza que la coerción es permisible, mas sólo cuando es necesario aplicarla en razón del bienestar general o el bien común, el gran problema es definir las nociones de bien común o bienestar general, conceptos que normalmente son delimitados por los intereses del grupo dominante, lo que deviene en la utilización del poder para la subordinación de las voluntades. Ante la compleja realidad que representa la creación y consolidación de un sistema de gobierno que por un lado fomente las libertades de los individuos y por otro consolide un Estado (autoridad) capaz de incluir a todos los grupos de una sociedad con el objetivo del bienestar colectivo y no sólo de algunas fracciones, el hombre optó por considerar a la democracia (no sin antes transitar por diversos sistemas de gobierno) como la mejor opción. En la actualidad, a pesar de ser la democracia el sistema de gobierno que pretende imperar en todo el mundo, aún existen regímenes totalitarios, que no responden ni respetan conceptos como libertad individual, estado de derecho y democracia. En muchos países (la mayoría de ellos pobres) hay monarquías o dictaduras sobre las cuales los ciudadanos no pueden ejercer ningún tipo de control, y frente a las cuales no tienen derechos ni soberanía electoral. Existen lugares en donde las leyes no se aplican de manera general y abstracta (estado de Derecho), sino que desvarían entre instancias de aplicación diferenciales, creando odiosos y dañinos privilegios. Sin embargo, frente a este oscuro panorama, la democracia se ha constituido como el sistema por excelencia para la defensa de las libertades del individuo y su soberanía política-electoral, este sistema prevalece en la mayoría de los países del mundo y avanza hacia esos lugares en donde aún no ha llegado. Esta situación nos debe llenar de esperanza, no solo porque compartimos los valores éticos de la democracia, sino porque sabemos que, allí donde este sistema no existe, los pueblos sufren bajo las más agobiantes condiciones de miseria, atraso, opresión y violencia. El eminente politólogo Rudy Rummel, autor de estudios exhaustivos sobre la democracia, ha encontrado que nunca en la historia del hombre ha habido una guerra entre dos sociedades democráticas. Todas estas razones deben convencernos de la importancia de darle un nuevo al término democracia y consolidarla como el mejor sistema de gobierno (hasta ahora), pero ello implica el reflexionar sobre el tipo de democracia qué queremos; en especial nosotros como nación debemos emprender un análisis a conciencia sobre el estado actual de nuestra democracia, a partir del reconocimiento respecto de nuestra transición democrática, pero principalmente definiendo hacia dónde queremos orientarla más allá de los discursos mediáticos que día a día lanzan los diversos actores políticos, los cuales definen y utilizan el nombre de la democracia dependiendo de la afectación de sus intereses. Así las cosas, con el afán de contribuir a dilucidar un poco el complejo camino democrático que México ha construido y pretende consolidar es que se presenta el siguiente trabajo. 2. Sistemas de gobierno A lo largo de la historia las sociedades han experimentado y transitado por diversos sistemas o regímenes de gobierno a partir de su necesidad de organizarse políticamente, los cuales antes de definir, se vuelve necesario formar una idea clara del término gobierno, ya que es preciso que entendamos lo que este concepto expresa y no caer en el error de confundirlo con el concepto de Estado; ya que el Estado es un todo y el gobierno, es sólo una parte de aquél. Analizando el todo, conoceremos sus elementos y por consecuencia el gobierno, que es uno de ellos. El Estado es una forma de sociedad; sociedad que debe tener un gobierno, que defienda y proteja el sistema económico, político y social que dicha sociedad se ha dado. Uno de los principales elementos de la conformación de un Estado es el gobierno, palabra que proviene de gubernare que significa gobernar, dirigir, decidir en política, administración pública.1 Se designa con el nombre de gobierno, al conjunto de funcionarios públicos, encargados de regir y administrar un Estado o nación. También se puede decir, que el gobierno es el conjunto de órganos, encargados de aplicar la política del Estado. El gobierno es el grupo que tiene la función directiva de la sociedad; es como un administrador colectivo. El gobierno lo forman personas cuya actividad se encuentra aplicada a cumplir los mandatos del Estado. Es innegable que todo gobierno es un fenómeno social, lo es, porque los hombres cuando viven en grupos o comunidades, necesitan de alguien que mantenga el orden y la paz. El gobierno es en sus formas esenciales, tan antiguo como la sociedad. Al principio, probablemente, el gobierno Patriarcal fue la expresión más simple de autoridad; gobierno constituido en la tribu, donde el jefe gobierna bajo la dirección de los ancianos o patriarcas que lo aconsejan. Después hubo sin lugar a dudas, gobiernos militares y teocráticos, como los Aztecas en México y los Quechúa en Perú, respectivamente. La anterior reflexión nos lleva a analizar cuales son las principales formas de gobierno que ha conocido el hombre, a partir de sus diversas formas de organización social y política. Sin duda, a los griegos se deben los primeros estudios importantes sobre el gobierno, una de las más antiguas clasificaciones de los gobiernos, es la que formuló Aristóteles hace 23 siglos, y no obstante el tiempo transcurrido, dicha clasificación, aún conserva el vigor que le otorgan los hechos. Los gobiernos según Aristóteles, se dividen en: 1. Formas Puras (monarquía, aristocracia y democracia) 2. Formas Impuras (tiranía, oligarquía y demagogia) Ambas categorías se distinguen, por un lado en atención al número de personas que ejercen el poder, y por otro, por el interés de quienes ejercen el mandato, es decir, si gobiernan para el interés general o por intereses personales. Cualquiera de estas tres formas puras se considera aceptable, siempre que los gobernantes obedezcan las leyes y atiendan el interés colectivo. En el caso contrario, las tres formas se transforman en gobiernos despóticos. Especial interés pondremos en la demagogia, la cual parece democracia; es el gobierno de la multitud, de la mayoría; sí, pero sin orden, sin justicia, sin ley, violando el estado de derecho. 1 Breve diccionario etimológico de la lengua española, Guido Gómez Silva. Fondo de Cultura Económica. 1988 La clasificación de Aristóteles, ha sufrido modificaciones impuestas por la realidad y además, se han considerado otras formas de gobierno, como por ejemplo: El gobierno teocrático, cuando el Estado es gobernado por los sacerdotes o por la Iglesia, o bien la autocracia, en la cual el poder lo detentan arbitrariamente un pequeño grupo de personas o un partido. La autocracia, comprende diversas formas de autoridad arbitraria: el despotismo y la dictadura, son las más comunes. En la actualidad difícilmente florecen las autocracias, y sólo por la violencia de un Golpe de Estado, podría imponerse un gobierno o régimen autocrático; lo que tendría que ocurrir sobre las ruinas del gobierno democrático y, este último, como el ave fénix, resurgiría de sus propias cenizas. Siguiendo el análisis propuesto, tenemos que en ciertas épocas y en diferentes culturas, los gobernantes asumían el papel de dioses; por ejemplo: los Faraones en Egipto. En otras épocas y espacios (Edad Media) se creía que el gobernante había recibido su "misión de Dios". Durante los siglos XIV, XV y XVI (Época de Ilustración); se afirma que el príncipe era un monarca ilustrado, que debía gobernar, de modo que "todo se hiciera para bien del pueblo, pero sin el pueblo". Que debía gobernar, según las leyes de la razón. Al correr del tiempo, ha quedado demostrado, con base en la práctica y la experiencia, que el mejor de los gobiernos es el democrático, forma de gobierno que Aristóteles recomendaba y que los atenienses practicaban (con características de acuerdo a su época), donde la autoridad deriva del pueblo o de la mayoría del pueblo. Hoy, de las formas puras de gobierno de Aristóteles, sólo queda la democracia; pues la aristocracia, ha desaparecido, lo mismo que las monarquías absolutas. De las formas impuras, todavía se dejan sentir oligarquías, tiranías y demagogias disfrazadas de democracias. Hoy en día podemos encontrar monarquías constitucionales y repúblicas de forma presidencial que son democráticas; por ello justo es que analicemos dicho concepto, tan importante en la forma de gobierno. 3. La democracia a) Historia de la democracia Si habláramos de la familia, la religión o la violencia, podríamos decir que nacieron con el ser humano. Este no es el caso de la democracia. El origen del poder no fue democrático, sino despótico. Dos expediciones etimológicas permiten sostener esta afirmación. La primera de ellas deriva del verbo griego arkhein el cual tiene dos significaciones ligadas entre sí: “empezar” y “mandar”. Con él se conectan dos sustantivos: arkhé, “origen”, y arkhos, “jefe”. Con arkhé se vinculan palabras como “arcaico” y “arqueología”. Con arkhos, “monarca”. “Mon−arquía” quiere decir “mando unipersonal”, ya que mono significa “uno”. ¿Qué nos sugiere nuestra primera excursión etimológica? Que en el principio (arkhé) no fue el pueblo (demos) sino el jefe (arkhos). Esta visión se refuerza a través de una segunda excursión etimológica: el recorrido que siguió la palabra “poder”. Su fuente es la voz indoeuropea poti, que significa “jefe”. De ella deriva el griego despotes, “jefe” o “amo”. Normalmente la etimología de “poder”, supone que provenga de su significación genérica en cuanto “capacidad de hacer algo” y que sólo después una de sus ramificaciones se aplica al poder político en cuanto “capacidad de lograr que los demás hagan algo”. Sin embargo, la situación es totalmente a la inversa. La expresión más antigua de “poder” es poti, “jefe”, y sólo a partir de esta significación política la palabra “poder” se habría trasladado a la capacidad genérica de hacer algo: poder moverse, hablar, amar, trabajar, etcétera. Esta segunda avenida etimológica también apunta al sentido originario del poder político en cuanto autoridad absoluta de un jefe. Lo primero que hubo en el recorrer del hombre sobre la tierra fueron bandas errantes tan presionadas por los desafíos de la naturaleza y de otras bandas que sólo pudieron sobrevivir bajo el mando despótico de un jefe guerrero; por ello, se sostiene que el primer elemento político que existió entre los seres humanos fue el poder del jefe. A este déspota primordial lo secundaban y eventualmente lo sucedían unos pocos, una primitiva corte de colaboradores, de ahí que, de las formas de gobierno que conocemos, sólo dos contengan en su seno la palabra arkhos: la monarquía y la oligarquía. Oligoi significa “pocos”, en efecto, eran pocos los que rodeaban y sucedían al jefe. Ahora bien, en las demás formas de gobierno como “aristocracia” (aristocratia, de áristos el mejor y kratía gobierno; el gobierno de los mejores), “democracia”, “autocracia” y hasta “burocracia”, la palabra arkhos fue reemplazada por la palabra kratos que también significa en griego “poder”, pero no necesariamente el poder originario, ancestral, sino más bien un poder construido, sobreviniente, en cierta forma artificial, tal vez más cercano a las ideas contractualistas. En tanto la monarquía y la oligarquía son las manifestaciones originarias del poder político y nacieron junto con la condición humana al igual que la religión, la familia y la violencia, las diversas “cracias” podrían haber sido inventos ulteriores como el fuego, la rueda, la agricultura o la máquina a vapor. De algunos de estos inventos no tenemos registro porque ocurrieron en la prehistoria. De otros, sabemos exactamente cuándo y cómo surgieron. Entre ellos, la democracia.2 La democracia ateniense “Democracia” es una palabra compuesta por dos voces griegas: demos, “pueblo” y kratos, “poder” (como vimos, poder tardío y “construido”). Etimológicamente hablando, la democracia es el poder del pueblo. Pero los griegos, que también inventaron el teatro, la filosofía y la historia no se encontraron de golpe con la democracia. La fueron elaborando trabajosamente, a lo largo de un siglo y medio. Entre los años 620 y 593 a. C. Atenas, la principal de las ciudades griegas, recibió de Dracón y de Solón sus primeras leyes fundamentales. Fue así como se inició la evolución que culminaría en la democracia, ya que, gracias a esas leyes se instaló la distinción entre las leyes de la naturaleza, poblada de dioses, y las leyes puramente “humanas” de la ciudad. A partir de Dracón y de Solón, los atenienses empezaron a ser gobernados por un nuevo tipo de poder abstracto, impersonal, al que llamaron nomos o “norma” (palabra equivalente a la lex o “ley” de los romanos; para el presente trabajo usaremos nomos y lex, “norma” y “ley”, cual si fueran sinónimos) que no provenía de afuera ni de arriba sino de adentro, del seno de la polis o ciudad−Estado que habían constituido. Su ideal fue desde entonces la eunomía, o “buena (eu) ley”. El jefe, simplemente mandaba. Dracón y Solón, al igual que el legendario Licurgo en Esparta y otros como ellos en ciudades griegas menos conocidas, legislaron: dejaron leyes que los sobrevivirían, obligando a sus sucesores a comportarse de acuerdo con ellas, por lo que cuando alguien ascendía a una posición de mando, ya no podría gobernar a su arbitrio sino en el marco de la ley. La obediencia de los griegos a las leyes de la polis asombró a pueblos primitivos como los persas, que sólo obedecían al mando de un déspota. Herodoto, el cronista de las Guerras Médicas entre los persas y los griegos y el inventor de la historia “secular”, narra en un pasaje frecuentemente citado que Jerjes, el rey persa cuyo sueño era apoderarse de Grecia, se burló un día de los frágiles griegos que se atrevían a desafiar su formidable ejército. Pero Demaratus, un ex rey de Esparta que se había refugiado en su corte, le sugirió no subestimar a los griegos porque ellos, “si bien se consideran libres, no lo son del todo. En efecto: reconocen por encima de ellos un amo al que temen más aún que tus siervos a ti. Ese amo es la ley. Entre otras cosas, ella los obliga a no huir frente al enemigo y a permanecer obstinadamente en el campo de batalla Para las etimologías de mencionadas, ver R. Grandsaignes d’Hauterive, “Dictionnaire des racines des langues Européennes”, Paris: Librairie Larousse, y Calvert Watkins, “The American Heritage Dictionary of Indo−European Roots”, Boston: Houghton Mifflin Company. Así como “Los 1,001 años de la lengua española”, Antonio Alatorre. Editorial Tezontle, 1998. 2 hasta la muerte o la victoria”. Por no hacerle caso a Demaratus, Jerjes resultó el gran derrotado de las Guerras Médicas.3 En tanto los persas pelearon en las Guerras Médicas como súbditos de un rey al que temían más aún que al enemigo que tenían enfrente, los griegos pelearon como hombres libres, orgullosos de sus leyes. A la ciudad organizada por sus leyes constitucionales, los atenienses le dieron el nombre de politeia. Hoy, la llamaríamos “república” (vamos a usar politeia y “república” como si fueran sinónimos pese al origen romano de la palabra “república”, que quiere decir “cosa – res − pública”). Y así se haría presente la democracia en Atenas: a través de las sucesivas transformaciones constitucionales de su politeia o república, particularmente a partir de dos instancias fundamentales. En el año 507 a. C., Clístenes fundó la república democrática, en tanto que en el 462, Pericles fundó la democracia plenaria. Una democracia tan pura, tan osada, que nunca ha existido otra como ella. El camino hacia la democracia, de todos modos, fue accidentado. Todavía no se había borrado el recuerdo de Dracón y de Solón cuando Pisístrato implantó la tiranía en el año 560 a. C., por lo que Atenas regresó así, por un tiempo, a la ancestral tradición del jefe pero no ya debajo de un rey legitimado por una tradición que venía de la prehistoria sino debajo de un advenedizo, de un usurpador, el cual murió en el año 528, sucediéndolo sus hijos Hippias e Hipparchus, siendo este último asesinado en el año 514. Cuatro años después Clístenes, nieto de Pisístrato, restableció la politeia, a la cual le imprimió, además, un sesgo democrático, y así en el año 507 reorganizó al pueblo sobre la base de los deme, que eran lo que hoy llamaríamos aldeas o barrios convertidos en circunscripciones donde vivían entre cien y mil ciudadanos rasos a quien los griegos les dieron el nombre de polites (esto es, “político”: un activo participante de la vida pública, más de lo que hoy llamamos “ciudadano”; a partir de ahora y con esta advertencia usaremos indistintamente, polites y “ciudadano”). No obstante el ascenso democrático, la república ateniense albergó, por un tiempo, un equilibrio de poderes, ya que la vieja “oligarquía”, que había rodeado a los antiguos reyes y que hasta había simpatizado con los tiranos, mantuvo una amplia autoridad legislativa y judicial en el Areópago, un cuerpo similar al Senado romano donde se sentaban los ex arcontes. Los arcontes, que habían reemplazado a los reyes como jefes del poder ejecutivo y eran el equivalente de los cónsules romanos, sólo podían ser escogidos entre las clases superiores, ambos (los cónsules y los arcontes) duraban un año en sus funciones, pero eran dos los cónsules en Roma y nueve los arcontes en Atenas. Obsérvese por otra parte que la palabra “arconte” comparte con las palabras “monarca” y “oligarca” la ancestral raíz arkhé. Pero los ciudadanos rasos de los deme pasaron a dominar el Consejo de los Quinientos, cuya función era preparar las reuniones de la asamblea popular o ecclesia 3 Ver Mariano Grondona, “La Argentina como vocación”, Buenos Aires: Planeta, Prólogo. (de aquí surgiría la palabra “iglesia” en cuanto asamblea ya no de los ciudadanos sino de los fieles), en la cual todos los ciudadanos sin distinción tenían el derecho de discutir y votar las leyes. En caso de conflicto entre el Areópago y el Consejo de los Quinientos, la ecclesia tenía la última palabra, en este ejemplo se ve reflejado el equilibrio de poderes que estableció Clístenes el cual se tradujo en una república mixta que, si bien retenía elementos aristocráticos, se inclinaba a favor de la democracia: una “república democrática”. El ejemplo de Atenas alentó a otras ciudades griegas a internarse en la aventura democrática, esto alarmó no sólo a Esparta y a las ciudades griegas que seguían su ejemplo oligárquico (Esparta era una di−arquía, esto es, el mando simultáneo de dos reyes, una “oligarquía real”), sino más aún a los emperadores persas, ya que el ideal democrático empezó a difundirse por las ciudades griegas del Asia Menor (la costa oriental del Mar Egeo, hoy parte de Turquía), que les estaban sometidas. Hasta el año 462, Atenas no fue una democracia plenaria sino apenas una república democrática porque en ella gravitaba, todavía, el Areópago. El paso de Atenas de la república democrática a la democracia plenaria ocurrió bajo el liderazgo de Pericles en el año 462, cuando logró que la ecclesia le quitara por ley al Areópago casi todas sus funciones y fue a partir de entonces que Atenas adquirió los rasgos constitucionales que la convertirían en la más exigente de las democracias. El poder soberano quedó sin contrapeso en manos de la ecclesia, en donde los ciudadanos recibían un estipendio por concurrir a ejercer en forma directa, sin representantes, el poder legislativo de la polis. Casi todas las magistraturas ejecutivas y judiciales, incluso la de los arcontes, se llenaron por sorteo entre los ciudadanos sin exclusión de clases, de modo tal que ningún polites dejaría de ocupar varias magistraturas en el curso de su vida gracias a un sistema de rotación. Se calcula que uno de cada cuatro ciudadanos ocupaba un puesto público por año: alrededor de 8 mil 500, de un total aproximado de 38 mil. Sólo el cargo de “estratego” (del griego strategós: jefe militar) era electivo y se permitía su reelección. Pericles ocupó repetidamente este cargo, cuyo carácter electivo quedó como el último residuo aristocrático de Atenas ya que, en esta extrema versión de la democracia, la elección no era considerada un acto democrático −como se lo considera, hoy, entre nosotros− sino aristocrático: un método para designar a “los mejores” (aristón: “el mejor”). No se olvide que la democracia de los atenienses sólo beneficiaba a los ciudadanos, incluso, en tiempos de Pericles se dispuso que pudieran serlo solamente los hijos de los atenienses por parte de padre y de madre; fuera de este círculo dorado quedaban las mujeres, los esclavos y los extranjeros o metecos. En este sentido habría que decir que Atenas fue una democracia en cierta forma limitada: entre unos 200 mil habitantes, tenía alrededor de 38 mil ciudadanos. Atenas desplegó un liderazgo cada vez más arbitrario sobre las demás ciudades democráticas griegas que se asociaron con ella en la Liga de Delos, estas ciudades llegaron a percibir a Atenas como un imperio despótico del cual ansiaban liberarse. En el año 431 a. C. estalló un conflicto que venía gestándose desde hace tiempo: la Guerra del Peloponeso entre la democrática Atenas y la oligárquica Esparta. Al cabo de algunas batallas de resultado incierto, le tocó a Pericles pronunciar la oración fúnebre en elogio de los primeros ciudadanos atenienses que habían dado su vida por la ciudad en esta guerra, a través de sus encendidas palabras, la democracia dejó de ser la constitución particular de una ciudad para convertirse en un ideal de vida inspirador de todos aquellos que quisieran imitarla. La oración fúnebre de Pericles (recogida por el historiado Tucídides) es el primer registro del que tengamos memoria sobre la naturaleza de la democracia, donde “los muchos predominan sobre los pocos” dentro del círculo de los ciudadanos, ello después de afirmar que vale la pena morir por Atenas porque ya no es meramente una ciudad−Estado, entre otras, sino la encarnación eminente del ideal democrático. Pericles murió en el año 429 a. C. A partir de su muerte la ecclesia, en vez de mantenerse fiel al criterio que siglos después expresaría Cicerón al escribir que el sistema preferible es aquél en el cual “los más eligen a los mejores”, sustituyó el liderazgo de Pericles por el de una serie de demagogos, el más famoso y ruinoso de los cuales fue Alcibíades, que la incitaron a no dar cuartel a Esparta en vez de buscar, como Pericles lo había hecho, una paz negociada, así después de incontables alternativas, Atenas fue definitivamente derrotada por Esparta en el año 404. Habiendo perdido el liderazgo de los griegos, languideció hasta el año 334 antes de Cristo, cuando el rey Filipo de Macedonia (el padre de Alejandro Magno, contra el cual Demóstenes, el último defensor de la democracia ateniense, había pronunciado ante la ecclesia sus incomparables “filípicas”) terminó por conquistarla. A partir de ahí, Atenas oscilaría en medio de períodos de primacía macedonia, tentativas de independencia y el creciente influjo romano, hasta que tanto Macedonia como Atenas y toda Grecia quedaron definitivamente sujetas a Roma en el año 148 a. C. Este dominio sería solamente político y militar; en lo cultural, Atenas conquistó a sus vencedores dando lugar al mundo greco−romano. Falta explicar por qué el ideal de la democracia que había encarnado Atenas no resurgió sino hasta varios siglos después; así, el mundo antiguo no volvió a ver la democracia plenaria que había desplegado Atenas. La causa inmediata de la interrupción del experimento ateniense fue el desprestigio de la forma de gobierno democrática que resultó en demagogia y a la postre en su derrota militar. Atenas perdió ante la oligárquica Esparta la Guerra del Peloponeso, por lo que el recuerdo de esta derrota marcó fuertemente a las generaciones atenienses subsiguientes, que albergaron a Platón y Aristóteles, de ahí que ambos pensadores, aleccionados por aquella amarga experiencia, desconfiaran profundamente de la democracia, más aún cuando en el año 399 a. C., ella había cometido el más famoso de sus crímenes al condenar a muerte a Sócrates, el maestro de Platón y, a través de éste, de Aristóteles. Afectados por la imagen de asambleas multitudinarias e irresponsables que también habían impuesto un despótico imperio a las ciudades griegas sujetas a Atenas, Platón y Aristóteles favorecieron sistemas políticos no democráticos. El de Platón, inspirado en Esparta, fue claramente aristocrático y el de Aristóteles fue mixto, para permitir que otros elementos de tipo monárquico y aristocrático impidieran, a través de un adecuado balance de poderes, el suicidio demagógico de la democracia. Pese a sus fallas y fracasos, la democracia ateniense impresionó no sólo a sus contemporáneos sino también a quienes, siglos más tarde, conocieron su historia. Recién en el año 1688 de nuestra era, la “Gloriosa Revolución” inglesa puso en marcha el proceso institucional que desembocaría en la democracia contemporánea. Recién en el año 1761, al publicar El Contrato Social, el ginebrino Jean−Jacques Rousseau volvió a proponer a la democracia de tipo ateniense como un proyecto político irrenunciable y cuyos escritos tendrían una influencia decisiva en la Revolución Francesa de 1789. La democracia ateniense había muerto dos mil años antes, sin embargo, los ideales que anunció nos siguen convocando.4 La República Romana Si nos limitáramos a verificar la interrupción del experimento democrático en Atenas en el siglo IV a. C. y su reanudación a partir de la “Gloriosa Revolución” y la Revolución Francesa, dejaríamos veinte siglos de la historia de Occidente sin explicar. Este vacío, lo ocupó Roma. No sólo por su larga trayectoria de más de doce siglos desde su fundación en el año 753 a. C. hasta su caída en manos de los bárbaros en el año 476 d. C., sino también por su poderosa irradiación sobre los regímenes que la sucedieron. Desde el año 753 hasta el año 509 a. C., Roma fue una monarquía; desde el año 509 hasta el año 27 a. C., una república; y, desde el año 27 a. C. hasta la invasión bárbara del 476 d. C., un imperio. Los doscientos cincuenta años de la monarquía se pierden en la noche de los tiempos, frente a la República y el Imperio, que duraron cada uno quinientos años. La influencia de Roma perduraría casi sin fisuras ni interrupciones a través de los siglos, ya que aún caído, el Imperio Romano de Occidente siguió gravitando como si fuera un proyecto político inconcluso, recurrente, a través de expresiones como el imperio de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media, el imperio napoleónico en la Edad Contemporánea y la Unión Europea la cual refleja, todavía hoy, el proyecto romano de un Estado continental. 4 Christian Meier, Athens. “A Portrait of the City in Its Golden Age”, New York: Metropolitan Books. La República Romana influyó en la formación de las democracias representativas contemporáneas, cuyo carácter “mixto” da lugar tanto a la participación del pueblo, cuanto a la actuación de cuerpos representativos a los que los atenienses llamarían “aristocráticos” y de funcionarios ejecutivos que prolongan, aunque menguado, el poder de los reyes. Hay un contraste central entre Roma y Atenas; Roma es como un río continuo de influencias porque nunca dejó de gravitar y Atenas se aloja en los orígenes de la democracia y en el exigente futuro que aún la reclama en cuanto idea, es decir, Atenas es el principio y el fin, Roma el camino. Aunque siempre se enseña la historia de Roma “después” de la de Atenas, ambas nacieron al mismo tiempo. Habiendo venido al igual que Atenas de la ancestral tradición del poti o arkhos, Roma fue gobernada por reyes desde que los míticos Rómulo y Remo la fundaron en el año 753 hasta el año 509 a. C., cuando una revolución aristocrática trajo consigo la república. Habíamos observado que en el año 507 Clístenes fundó la politeia o “república”. Casi simultáneamente, dos años antes, dos nobles romanos, Bruto y Tarquino Colatino, habían fundado la República Romana de la cual serían los primeros cónsules, por un lado Clístenes acabó con la tiranía que había iniciado Pisístrato, y por el otro Bruto y Tarquino Colatino acabaron con el mando despótico de Tarquino el Soberbio, el último de los reyes que se había convertido en tirano. Atenas era una polis, Roma, una civitas, que es la palabra latina para polis y tiene similar alcance: una “ciudad – Estado”. Véase entonces el paralelismo entre ambas historias, pero, en tanto Clístenes fundó una república de inclinación democrática, Bruto y Tarquino Colatino fundaron una república aristocrática que nunca dejaría de serlo aunque, con el paso del tiempo, fue incorporando elementos democráticos. La secuencia en Atenas fue “tiranía, república democrática−aristocrática y democracia”, por el contrario en Roma, la secuencia fue “tiranía, república aristocrática y república aristocrático−democrática”. Roma llegó a ser una república aristocrático−democrática, una república “mixta” con ingredientes democráticos, pero nunca una democracia a la manera de Atenas. Hacia el siglo III a. C., el siglo en que alcanzó su apogeo, la República Romana mantenía un delicado equilibrio entre la clase de los patricios o aristócratas (patricio proviene de pater, “padre”: los patricios descendían de los que “llegaron primero”) y la clase de los plebeyos (plebs significa “multitud”: la masa de los que “llegaron después”). Los patricios dominaban el Senado (comparable al Areópago ateniense) y la magistratura “cuasipresidencial” de los cónsules; los plebeyos dominaban una peculiar magistratura, la del tribuno de la plebe, cuya principal facultad era vetar las decisiones de las magistraturas patricias. Los ciudadanos romanos también votaban, pero no con el alcance de los ciudadanos atenienses, estos, en la ecclesia, tenían el poder de discutir y aprobar las leyes, mientras que los ciudadanos romanos se expresaban en dos tipos principales de “comicios” (la palabra proviene del indoeuropeo kom, al igual que “comunidad” y “comité”): En los centuriados en donde el pueblo, reunido en las “centurias” o regimientos, se congregaba a proclamar de viva voz su aprobación o rechazo de las propuestas que les presentaba el patriciado, y en los “de la plebe” o plebiscitos, en donde los plebeyos expresaban su voluntad votando bajo la presidencia de los tribunos. A partir del año 133 a. C., con la revolución populista de los hermanos Tiberio y Cayo Graco, el difícil equilibrio entre patricios y plebeyos terminó por quebrarse, dando lugar a casi cien años de guerras civiles de las cuales surgiría, al fin, la dictadura de Julio César, un aristócrata convertido en populista al igual que los hermanos Graco. La dictadura no fue en un principio equivalente a la tiranía, ya que en los tiempos de la república era, al contrario, una magistratura constitucional de emergencia (algo así como el estado de sitio o de excepción de las constituciones contemporáneas) en virtud de la cual se le otorgaba a un ciudadano el poder absoluto por seis meses para remediar algún peligro inminente, pero César fue proclamado “dictador vitalicio” en el año 48 a. C. Su ascenso a este poder sin plazo marcó el principio del fin de la República Romana. Así como Atenas logró expresar el ideal democrático, Roma expresó el ideal de la república mixta, equilibrada, sin que alguno de sus componentes, ya fuera el aristocrático, el democrático o el monárquico, llegara a anular a los otros. Por ello cuando el gran pensador Polibio decía: “La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía, y la democracia en violencia, anarquía y demagogia. La mejor forma de gobernar es la que combina la monarquía, la aristocracia y la democracia”, sin duda alguna basaba esta aseveración en la experiencia de la República Romana. Cuando en estas ciudades se instaló el imperio, tomaron cursos opuestos, por un lado Atenas, después de Pericles, mantuvo sin concesiones el modelo democrático, es más, lo acentuó a un punto tal que la ecclesia, olvidando el sabio liderazgo de Pericles, quiso gobernarlo todo y discutió públicamente hasta las tácticas militares precipitándose al fin a la derrota en la Guerra del Peloponeso. Roma en cambio, cuando su poder se extendió por el sur de Italia (Sicilia), el norte de África (Cartago, Egipto) y el Mediterráneo occidental (las Galias, España), donde no había otras ciudades–Estado como ella con las cuales pudiera celebrar tratados de asociación sin cambiar su propia naturaleza, sino variaciones del autoritarismo que debió convertir en “provincias” (“lugar de los vencidos” o “lugar donde vencimos”) bajo el mando militar de los procónsules, terminó por abandonar su propia organización republicana convirtiéndose en Imperio. Empezó siendo una “república imperial”, republicana en su centro e imperial en su periferia, para convertirse finalmente en un imperio donde subsistieron residuos de la República pero ya sin poder real como el Senado, de hecho podemos decir que la periferia, en este caso, dominó al centro. Después de un siglo de guerras civiles cuyos protagonistas no eran civiles sino militares, en el año 27 a. C. la República sucumbió ante Octavio, sobrino y vengador de César, a quien habían asesinado Bruto y un grupo de senadores republicanos (“Bruto” se llamó, así, tanto el primero como el último de los héroes republicanos, con casi 500 años de distancia). Tomando el nombre de Augusto, Octavio se convirtió de este modo en el primer emperador, mediante una estratagema diferente de la de César: en vez de ser proclamado dictador vitalicio, acumuló en su persona, una por una, las diversas magistraturas de la República haciéndose llamar princeps Senatus, príncipe o “principal” del Senado y, finalmente, “Augusto” Imperator, que en latín, significa “general”. Podría decirse entonces que, en tanto Atenas perdió el imperio por serle fiel a la democracia, Roma sacrificó la república para asegurar el imperio. A partir del Imperio, ya no hubo ciudadanos que merecieran el nombre de tales: todos, los romanos y los que no lo eran, pasaron a ser súbditos de una estructura vertical aún cuando Julio César les diera a unos y a otros el título nominal de “ciudadanos”. ¿Se puede ser, acaso, ciudadano de un imperio? El Imperio Romano produjo tal impresión en Occidente que aún después de que cayera, hubo reiterados intentos, desde Carlomagno hasta Napoleón, por restaurarlo, pero en los siglos XVII y XVIII comenzó la contraofensiva de lo que llamamos la “democracia moderna o contemporánea”. ¿Pero a cuál de sus antecesoras nos referiremos al hablar de ella? ¿A la democracia ateniense o a la República Romana?5 b) La democracia moderna La historia de la democracia moderna expresa la tensión entre estas dos maneras de concebir la democracia: evolutiva una, utópica la otra. A partir del ejemplo romano, la democracia fue ganando espacio lenta y trabajosamente del siglo XVII en adelante, cuando Europa empezó a superar las monarquías absolutas para reimplantar una concepción republicana6. Pero, no bien el elemento democrático llegaba a cierta altura en esta evolución “romana” y corría el riesgo de detenerse satisfecho, de inmediato lo picaba el aguijón del ideal democrático ateniense, instándolo a reanudar la marcha. David Gress, “De Platón a la OTAN. La idea de Occidente y sus oponentes” A lo largo de este capítulo entendemos por “república” un régimen mixto donde se mezclan y combinan de diversas maneras un elemento monárquico (el poder ejecutivo), un elemento aristocrático (el Senado, los jueces, los legisladores) y un elemento democrático (la participación del pueblo). La república se opone a la monarquía absoluta, la tiranía o la dictadura, donde el poder se concentra en un único titular. De esta manera, la monarquía parlamentaria, que comenzó en Inglaterra en 1688 y aún hoy existe en la propia Inglaterra, España y otras naciones europeas, es en rigor una república pese a su nombre. En las repúblicas, diversos “poderes” se limitan unos a otros. En los regímenes autoritarios que se le oponen, hay un solo poder. En aquéllas, la palabra “poder” se dice en plural. En éstos, en singular. 5 6 Ambas concepciones de la democracia estuvieron presentes durante las dos grandes revoluciones que marcan el advenimiento político de los tiempos modernos. En 1688, la llamada “Gloriosa Revolución” sustituyó la monarquía absoluta en Gran Bretaña por una monarquía parlamentaria “mixta”, al estilo romano, donde se mezclaban los tres elementos típicos del régimen mixto: monárquico (el rey o la reina), aristocrático (la Cámara de los Lores, hereditaria) y democrático (la Cámara de los Comunes, elegida por un padrón electoral minoritario primero y mayoritario después, al fin de una larga evolución). Aún así, habría que aclarar que, vista desde la concepción ateniense de la democracia, la Cámara de los Comunes era en sí aristocrática por electiva, reduciéndose en tal caso el elemento democrático del régimen mixto inglés a los propios votantes. La discordia entre los “atenienses” y los “romanos” de la democracia, latente en la revolución inglesa, estalló en la Revolución Francesa. Francia no era una pequeña ciudad−Estado a la manera de la polis ateniense o de esa Ginebra natal en la que pensaba Rousseau cuando renovó el ideal ateniense en el campo de las ideas políticas, sino una vasta nación con muchas ciudades dentro, por ello, al resultar materialmente imposible lograr la reunión cotidiana de los ciudadanos en una ecclesia, la democracia directa al estilo griego le estaba vedada, pero Sieyès primero y los jacobinos después, forzando su interpretación de la democracia, hicieron como si esa presencia de los ciudadanos se diera efectivamente en la asamblea de los representantes del pueblo. De aquí provino la dictadura de la asamblea en nombre de la democracia, como si la asamblea fuera esa ecclesia que en realidad no era. La dictadura de la asamblea fue posible porque, así como era lógico que no hubiera necesidad de proteger a los ciudadanos atenienses contra los posibles abusos de esa asamblea que ellos mismos formaban, en la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII tampoco se los protegió contra una asamblea que pretendía ser ella misma la voluntad de los ciudadanos cuando en verdad sólo los “representaba” porque ellos no estaban “presentes”; de esta sustitución del pueblo por una asamblea que usurpaba su papel resultó no sólo una dictadura sino la más feroz de ellas: el terror jacobino de Robespierre y Saint–Just en 1793−1794. Los moderados, con Mirabeau al frente, imaginaron la transición de Francia no de la monarquía absoluta a la democracia absoluta que pretendían encarnar los jacobinos sino a una monarquía parlamentaria al estilo inglés y, cuando el proyecto de Mirabeau fracasó y el rey Luis XVI fue decapitado, vinieron sucesivamente el terror, un Directorio equilibrado en los tiempos revisionistas del Termidor y, finalmente, el imperio napoleónico. En vez de la Roma republicana de Mirabeau, la Roma imperial de Napoleón. De este modo la Francia revolucionaria, que había querido ser primero la Roma republicana e “inglesa” de Mirabeau en su intento de salvar al mismo tiempo a la revolución y a la monarquía, terminó siendo la Roma imperial cuando Napoleón volvió a instalar su poderosa memoria no sólo en la pretensión de dominar a Europa sino también en su deseo de ser coronado delante del Papa en Roma. Ahora estamos en condiciones explicar por qué la Revolución Francesa fue el fracaso más glorioso de la historia. A la inversa de las revoluciones inglesa del siglo XVII y americana del siglo XVII, que fueron exitosas porque lograron lo que pretendían, fundar regímenes que partirían del ejemplo de la República Romana; la Revolución Francesa pretendió, y no lo logró, restaurar de inmediato nada menos que la democracia ateniense. Tuvo primero, como vimos, su momento “romano” con Mirabeau, después, con Robespierre y Saint−Just, alegó moverse en dirección “ateniense”, pero ya vimos que la pretensión de considerar la asamblea de los representantes del pueblo como si fuera idéntica al pueblo falsificó el ideal ateniense. Después de esta falsificación, la Revolución Francesa desembocó en el imperio napoleónico y, luego de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, en la restauración de la dinastía de los Borbones en cabeza de Luis XVIII; Francia acabó volviendo a la estación de la que había partido en 1789. Las revoluciones anglosajonas fueron episodios consignados en un principio sólo a los pueblos que las experimentaban y a los teóricos que las analizaban. Fue Emanuel Kant quien, después de lamentar junto a tantos otros los desvíos y los excesos de la Revolución Francesa, hizo notar que ella al agitar otra vez, a más de dos milenios de distancia, la bandera de la democracia ateniense, logró un impacto universal. Horrorizado ante sus desvíos, el mundo también aprendió de ella que la democracia ateniense es un ideal irrenunciable, así el legado de la Revolución Francesa, según Kant, no ha sido el recuerdo de su errática trayectoria sino la impresión que produjo en la audiencia mundial que tenía noticias de ella, modificando para siempre los ideales políticos de la humanidad. Los anglosajones, de acuerdo con su espíritu eminentemente práctico, reinstalaron con sus revoluciones el proyecto romano de la “democracia posible”; contrario a los franceses, que adictos a las ideas abstractas, reinstalaron en cambio el ideal de la “democracia imposible” que alguna vez Atenas pudo encarnar porque, a la inversa de Francia, no era una nación sino una ciudad. De la Revolución Francesa en adelante, el ideal de la democracia plenaria ya no nos abandonó.7 Y así fue como, mientras los anglosajones produjeron dos revoluciones exitosas aunque discretas, los franceses produjeron una revolución fracasada pero gloriosa, pero es el camino “romano” de la democracia posible el que, habiendo renacido con los tiempos modernos en Inglaterra y en los Estados Unidos, ha llegado a involucrar en nuestro tiempo a casi todos los regímenes políticos de Europa, Oceanía y América del norte y del sur, penetrando además en Asia y hasta en África. Es a este conjunto de regímenes políticos que les damos, pese a sus variaciones, un nombre común: son las diversas versiones de la democracia moderna. El exigente ideal ateniense no sólo no ha desaparecido desde la Revolución Francesa, por el contrario se ha vuelto más apremiante, porque la revolución de las comunicaciones nos acerca unos a otros como habitantes de la “aldea global”, logrando 7 Paul Nicolle, “La Révolution Française”, Paris: Presses Universitaires de France. así que el mundo actual sea más “pequeño” por lo estrecho de sus contactos de lo que era la nación francesa en el siglo XVIII.8 Esto permite que la interacción entre los seres humanos sea más intensa y sitúe en cierto modo a corta distancia la posibilidad del contacto cotidiano, a diferencia de la lejanía que separaba a los ciudadanos de la nación francesa en los tiempos de la carreta y el caballo. Hoy en día lo que se difunde impetuosamente por el mundo es un modelo político al que podríamos llamar romano avanzado. “Romano”, porque incluye regímenes en definitiva “mixtos”, que mezclan el elemento democrático con los elementos aristocrático y monárquico, pero “avanzado” porque el elemento democrático no ha cesado de ganar terreno sobre los otros dos elementos en los regímenes “mixtos”, de modo tal que lo que hoy predomina en las repúblicas es el elemento democrático. En la actualidad a las repúblicas democráticas contemporáneas les queda cada día más cerca la democracia ateniense, gracias al “acercamiento” del mundo mediante las computadoras, los satélites y el Internet. Esto explica por qué, al lado de la democracia representativa que todavía prevalece en las constituciones contemporáneas, ellas se han ido poblando de formas semidirectas como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, así como la proliferación de las encuestas, que son los mensajeros avanzados del retorno ateniense. Pero este retorno sigue siendo por ahora menos intenso que la interacción de los ciudadanos atenienses entre ellos porque no es “real” sino “virtual”, ya que, si bien tenemos noticias y contacto unos de otros como no lo habíamos tenido antes, no estamos físicamente presentes como en el agora o en la ecclesia, sino a través de una pantalla. La tercera ola En su obra La tercera ola, Samuel P. Huntington describe la difusión de la democracia contemporánea, a la que hemos llamado “romana avanzada”, como el producto de olas de democratización a las que han seguido, moderando pero no deteniendo su avance, contraolas autoritarias. Huntington advierte que un movimiento similar al de una ola se ha dado en la historia de la democracia contemporánea.9 Según Huntington, las olas democratizadoras han sido tres: la primera se inició en 1828, cuando los Estados Unidos pasaron de la república aristocrático−democrática que todavía eran a la presidencia de Andrew Jackson. Durante las décadas subsiguientes, la democracia de tipo jacksoniano se expandió por Inglaterra y por Europa con la gradual extensión del derecho de votar hacia las capas populares y el El famoso sociólogo canadiense Marshall Mc Luhan, al publicar su libro “El medio es el mensaje” (The Medium is the Message) en 1967, difundió la idea de que, gracias a la revolución de las comunicaciones, el mundo es ahora como una pequeña aldea, una “aldea global”, aunque de carácter “virtual”. 8 Samuel P. Huntington, “The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century”, University of Oklahoma Press; en castellano, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós. 9 retroceso del llamado “voto censitario” que sólo permitía votar a los ciudadanos inscriptos en el “censo” impositivo, es decir a los ciudadanos pudientes. De 1922 a 1944 se desarrolló en el mundo la primera contraola autoritaria. Ella se inició con la marcha de Mussolini sobre Roma, se amplió con el auge del fascismo y el nazismo en Europa. Pero en 1944, con la victoria aliada sobre las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, comenzó la segunda ola de democratización, que esta vez incluiría además el voto femenino. Sin embargo, la segunda contraola autoritaria llegó al mundo a partir de 1962 con el auge del militarismo, que afectó particularmente a América latina. Finalmente, para Huntington, la tercera “ola” democrática empezó a cubrir otra vez al mundo desde 1974. En este año, Portugal salió de su período autoritario, al año siguiente, le tocaría el turno a España; la Argentina volvió a la democracia en 1983, Brasil en 1985 y Chile en 1990. Al año siguiente (1991), cuando publicó su libro, Huntington ya se preguntaba si no se había iniciado una tercera contraola autoritaria. Las dificultades que experimenta la democracia cuando escribo estas líneas en países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú, parecen reafirmar su temor. Haya o no una tercera contraola autoritaria, sigue en pie la hipótesis huntingtoniana de que las olas democráticas se van imponiendo poco a poco a las contraolas autoritarias. De 1828 a 1922, cuando se agotaba la primera ola democrática, había 29 naciones democráticas. De 1922 a 1942, a punto de extinguirse la primera contraola autoritaria, subsistían sólo 12 naciones democráticas, pero en 1962, cuando terminaba la segunda ola democrática, 36 naciones eran democráticas, sin embargo entre 1962 y 1973, con la segunda contraola autoritaria, sólo 30 naciones eran democráticas. Finalmente entre 1974 y 1990, que es el último año que Huntington tiene en cuenta, 58 naciones eran democráticas. Así como cada ola democrática avanza más que la anterior, la secuencia es aquí de 29, 36 y 58 naciones, cada contraola autoritaria retrocede menos que la anterior, la secuencia es 12 y 30 naciones, esperemos que el mundo esté preparado para resistir la siguiente contraola autoritaria. c) La democracia mexicana Después de haber abordado el panorama general de la historia y concepto de la democracia, es ahora el momento de adentrarnos en el estudio y reflexión de nuestro particular sistema democrático. Como ya vimos la idea de la democracia, está necesariamente asociada al concepto de libertad humana. El hombre se siente libre cuando toma sus decisiones por sí mismo. Si vive en sociedad y acepta la autoridad de un gobierno, es porque él, libremente, lo ha resuelto así; sin embargo, no siempre los mexicanos nos hemos sentido libres para decidir qué gobierno queremos, ello a pesar de vivir en una “república democrática”. Lo anterior es así, ya que la democracia que conocemos hoy en día no se acerca ni remotamente a la supuesta democracia que se vivía hace algunos años, por ello para comprender el sistema de gobierno que impera en nuestro país, se vuelve imprescindible el conocer cuál ha sido el desarrollo histórico de nuestra democracia. A través del conocimiento y análisis de nuestra historia podemos saber de dónde venimos y cuál ha sido nuestra tradición democrática, para con ello vislumbrar con qué herramientas contamos en esta ardua tarea que implica la construcción y en su caso reencauzamiento de nuestro sistema jurídico-democrático. Como todos sabemos el Estado mexicano surge en 1821 con la concreción de la independencia mexicana, en esa época Agustín de Iturbide firma el Plan de Iguala con Vicente Guerrero, plan que meses después ratificaría el Virrey Juan de O´donoju, con lo que se declaró, después de 300 años de dominio español, la independencia de la Nueva España. Esta declaración de independencia lejos de constituir a la nación mexicana como un Estado democrático, lo que provocó fue la instalación del imperio encabezado por Iturbide, el nuevo emperador en uno de sus primeros actos de gobierno disolvió el Congreso y realizó diversos cambios políticos. Antonio López de Santa Anna, que era comandante general de la provincia de Veracruz, fue destituido y se rebeló contra el emperador, así en conjunto con Guadalupe Victoria, en febrero de 1823 proclamaron el Plan de Casa Mata, que proponía establecer en México el sistema republicanodemocrático. En marzo de 1823 con la caída de Iturbide, el gobierno quedó en manos de un Supremo Poder Ejecutivo formado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Pedro Celestino Negrete, ente otros, que convocó a un segundo Congreso Constituyente. Las discusiones en el Congreso llegaron a su punto culminante al darle a la joven nación las características por las que tanto se había luchado y, el 4 de octubre de 1824 fue firmada la Constitución Federal. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 estableció el pacto entre los estados originando una República Federal; dividió a la República en 19 estados y 5 territorios, cada estado adquirió la facultad de elegir a su gobernador y a su propio Congreso; asimismo el gobierno quedó dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el primero se constituyó con un Presidente y un Vicepresidente y la Suprema Corte de Justicia, se hizo cargo del último. A través de la Constitución de 1824 México decidió avanzar hacía una democracia indirecta, con claros elementos aristocráticos, ya que contemplaba la institucionalización de un régimen republicano, representativo y popular, el cual se intentó concretizar a través de un sistema electoral contemplado desde la Constitución de Cádiz de 1812, éste nuevo modelo hispánico contempló tres instancias de elección: ayuntamientos diputaciones provinciales y cortes. Las dos últimas se realizaban en un mismo acto electoral, mientras que la elección de ayuntamiento en otro diferente. Igualmente la representación concebida en la Constitución de Cádiz tenía tres niveles: elecciones de parroquias, elecciones de partido y elecciones de provincia. Este sistema indirecto de representatividad pasó indemne, aunque variando su denominación, a las constituciones mexicanas de 1824 (elecciones primarias, secundarias y estatales), 1836 (elecciones primarias, de partido y departamentales), 1843 (elecciones primarias, secundarias y colegios electorales) y 1847 (elecciones primarias, secundarias y estatales). Como podemos ver, si bien nuestra Constitución de 1824 –así como sus predecesorasno era un producto novedoso en materia electoral, sí fue el medio efectivo para consagrar la igualdad teórica de todos los mexicanos y lograr por primera vez la realización de elecciones libres y democráticas. La política nacional se tornó densa y trabada, existieron luchas constantes entre seguidores del recién instaurado federalismo y los partidarios del sistema de gobierno centralista; es en este momento y a raíz de dichas disputas que se observa el nacimiento de las primeras agrupaciones políticas con rasgos de lo que hoy equipararíamos a un partido político, los criollos ricos formaron agrupaciones que se llamaron logias masónicas de rito escocés, éstos eran férreos partidarios del centralismo, y en contraposición la gente de clase media se agrupó en otras logias, llamadas de rito yorkino, que preferían el sistema federal. Durante este periodo observamos cómo el Estado mexicano vivió en una constante pugna por el poder, la cual se vio reflejada en el continuo cambio de la figura presidencial, desde Guadalupe Victoria, pasando por Vicente Guerreo y Bustamente hasta el once veces presidente Santa Anna. La Constitución de 1824 estuvo vigente hasta 1835, cuando fue suplantada por el proyecto de bases para la nueva Constitución, al año siguiente por las bases y Leyes constitucionales de la República Mexicana (las siete Leyes) y en 1843 por las bases de organización política del país (bases orgánicas). Se reestableció parcialmente en 1846 y con el añadido del acta de reformas propuesto por Mariano Otero entró cabalmente en vigor en mayo de 1847; es precisamente con este último y hasta esta época que plantea la critica al entonces sistema electoral al expresar: “Por desgracia en esta materia nuestro derecho constitucional se resiente del más lamentable atraso: apenas hemos hecho algunos adelantos respecto del sistema vicioso adoptado en las cortes españolas, que fue con el que se dio a conocer entre nosotros el régimen representativo; y me atrevo a asegurar que en tanto no corrijamos esa parte de nuestra Constitución, inútiles habrán de ser las mejores reformas sobre las demás; porque a todas ellas faltará la condición indispensable de su realización, el nombramiento de los más dignos ciudadanos para el desempeño de las funciones públicas”.10 Mariano Otero “Voto Particular al Dictamen de la mayoría de la comisión de constitución, presentado al Congreso Constituyente en la sesión del 5 de abril de 1847”, en Felipe Tena Ramírez Leyes Fundamentales de México 18081991, México, Ed. Porrúa, 1991. 10 El sistema electoral que imperó entre los años de 1824 a 1847, surgido de la Constitución de Cádiz, poseía varios vicios, por ejemplo, las elecciones indirectas favorecían a las facciones más activas; las juntas electorales eran presididas por los jefes políticos de cada nivel, lo que provocaba que no hubiera una diferencia entre la autoridad política y la electoral; la suerte decidía la elección cuando no se obtenía la mayoría de votos; se admitían votos orales y el sufragio no era secreto. En general, el sistema electoral de la primera república federal fue confuso, muy cuestionado y presentó muchas irregularidades. Existieron elecciones escandalosas como las de 1826 y 1828, que fueron manipuladas por la facción yorkina. En 1835 con el triunfo del movimiento centralista se establece la llamada Constitución de las Siete Leyes, la cual contemplaba un proyecto muy definido para limitar la democracia.11 Los centralistas pensaban que una de las causas de la desorganización política del país había sido la falta de límites al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, por esa razón, los centralistas estructuraron su proyecto bajo tres principios: a) restringir la participación política, por medio de la propiedad o su equivalente en un ingreso por un trabajo o profesión; b) elegir por mecanismos selectivos a funcionarios de alto nivel; y, c) definir con precisión las responsabilidades en los procesos político-administrativos. Estas medidas, provocaron que sólo una minoría de los ciudadanos pudiera participar en la política mexicana, conduciendo al país a una especie de nueva oligarquía. A tal grado llegó el acotamiento de los derechos político-electorales que la ley constitucional indicaba que sólo los mexicanos que tuvieran un ingreso mayor a 100 pesos al año eran considerados como ciudadanos con derecho a votar y ser votados; los centralistas organizaron un sistema de restricción política, mientras más alto era el puesto por desempeñar, mayor sería el requisito de ingreso o propiedad. Los procesos electorales de la república centralista siguieron con la tradición establecida por su predecesora, es decir con tres niveles de elección, pero trató de mejorar los procesos a través de varias disposiciones constitucionales y una ley de elecciones para toda la República. El 30 de noviembre de 1836, el Congreso sancionó la ley sobre elecciones populares. En la exposición de motivos de la ley, los legisladores expresaron de manera excepcional los motivos por los cuales consideraban que la democracia ilimitada llevaba a la decadencia del Estado: “Entonces el interés privado se sustituye al público: el mérito no es considerado con relación al servicio de la comunidad, sino al del partido o persona; ya no hay justicia, no hay orden; la virtud severa se persigue con ardor; las mejores instituciones no pueden subsistir; la inmoralidad progresa; la ruina de los 11 Reynaldo Sordo, “El Congreso de la Primera República Centralista”, México, 1993. hombres de bien y la subversión del Estado, son el fin inevitable a que se llega con más o menos prontitud”.12 Entre otras cosas la ley electoral mencionada dispuso lo siguiente: Los ayuntamientos o juntas municipales dividirán los términos de su comprensión en secciones de 1000 a 2000 almas. Cuatro semanas antes de la elección se harían padrones de las secciones. Con anticipación se repartirían boletas a quienes tenían derecho a votar. Al reverso de la boleta, el ciudadano escribiría el nombre de su elección y firmaba la boleta. Se podía acudir personalmente a votar o enviar a otra persona con la boleta debidamente firmada. La junta electoral decidía en todos los casos los conflictos o dudas sin apelación alguna e imponía multas de 1 a 25 pesos a quienes no asistieran a votar. Es interesante observar cómo en las elecciones del régimen centralista, tanto con la Constitución de 1836 como con la de 1843, no encontramos grandes impugnaciones o conflictos, sino que parecen transcurrir en un clima de mayor orden que en el régimen federal. Importante es el señalar que en dichas elecciones siempre fueron tomados en cuenta un buen número de federalistas que estuvieron presentes en los Congresos centralistas. Todo parecía transcurrir en orden y apego a la legalidad existente, y así llegamos a la mayor paradoja de nuestra historia electoral, los centralistas, al querer restringir la participación política, dieron los mejores instrumentos jurídicos para los procesos electorales y permitieron la participación de la fuerza contraria, situación que los federalistas nunca permitieron. Sin embargo, y a pesar de la aparente calma del sistema político electoral, en el otoño de 1841, un levantamiento militar a cargo del general Antonio López de Santa Anna dio fin a la primera república centralista. El militar convocó a un Congreso en 1842, que resultó liberal, con la idea de elaborar una nueva Constitución, la cual si bien mantenía el régimen centralista, eliminó al Supremo Poder Conservador, dio autonomía a los departamentos y más poderes al ejecutivo. A decir de sus autores estas nuevas bases orgánicas eran el punto medio entre las constituciones de 1824 y 1836, no obstante el cambio de régimen, el sistema electoral restrictivo de la Constitución 1836 se mantuvo intacto. Los principales cambios se dieron en la conformación del Senado, el cual contaba con 63 ciudadanos. Dos tercios de los senadores los elegían las Asambleas Departamentales, y esta elección se hacían por las siguientes clases: agricultores, mineros, comerciantes y fabricantes. El tercio restante era elegido por un voto común 12 Proyecto de Ley sobre Elecciones Populares presentada al Congreso General en la Sesión del 17 de octubre de 1836 por la comisión respectiva, México, Impreso por José M. F. fr Lara 1836. entre la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la república.13 Importantísimo es el resaltar que en la Constitución de 1843 se dedicó todo un título al Poder Electoral (Título VIII), en este texto se respetaron los tres niveles de elección popular, pero se reorganizó la distribución del número de electores en cada sección. En general las dos elecciones (1843 y 1845) que se realizaron bajo las directrices de la constitución 1843, fueron en un estado de orden y libertad, fue tan grande el respeto a la legalidad de las elecciones de 1845 que los liberales nuevamente obtuvieron el triunfo a través de las urnas, lo que obligó al general Santa Anna a que cediera el gobierno a José Joaquín de Herrera. El 4 de agosto de 1846, se pronunció en contra del gobierno legalmente constituido el general Mariano Salas, el cual exigió la reunión de un nuevo congreso, conforme a las Constitución de 1824 y el retorno de Santa Anna, ya que había sido desterrado. A través de un decreto de 22 de agosto de 1846, estableció que, en tanto no se expidiera la nueva Constitución, se restablecería la Carta Magna del “24”. Restituido el Federalismo, Santa Anna fue nombrado presidente y Gómez Farias vicepresidente; a esta etapa se le denomina Segunda República Federal y abarcó de 1846 a 1853, tiempo durante el cual además de la Constitución Federal de 1824 estuvo vigente un Acta de Reformas aprobada en 1847. La Segunda República Federal se establece en medio de la Guerra con Estados Unidos. El Constituyente sesionó en plena guerra y las elecciones para renovar los poderes federales en 1848 tuvieron lugar con gran parte del país ocupado por las tropas norteamericanas, incluida la capital. Los dos presidentes que fueron constitucionalmente electos (José Joaquín de Herrera y Mariano Arista) tuvieron que hacer frente a la bancarrota de la hacienda pública y a las sublevaciones en los estados. Gran parte de la indemnización que pagaron los norteamericanos por la pérdida de California y Nuevo México se empleó a estos fines, incluida la pacificación de Yucatán. En 1853 se interrumpe nuevamente el orden constitucional y Antonio López de Santa Anna ejerce el poder dictatorialmente al desconocer la normatividad vigente y promulgar nuevas bases para la administración de la república, así como diversos decretos. Como respuesta al nuevo golpe de Estado maquilado por Santa Anna, los liberales encabezados por el general Juan Álvarez impulsaron el Plan de Ayutla, el cual trajo como consecuencia la expulsión definitiva de Santa Anna y a la postre la configuración del Constituyente de 1856. 13 Bases Orgánicas de 1843, artículos 31-41 Al poco tiempo de la salida de Santa Anna, Álvarez fue nombrado por una junta de representantes como presidente interino de la República, y hasta que no se convocara a nuevas elecciones generales, sin embargo el mal estado de salud de Álvarez lo llevó a nombrar a Comonfort presidente sustituto, categoría que mantendría desde la convocatoria al Constituyente, durante su desarrollo y hasta la firma de la nueva Constitución en marzo de 1857. Uno de los principales retos que enfrentó el gobierno de Comonfort, tras la victoria de la revolución de Ayutla en 1855, fue conciliar los derechos de los individuos con la necesidad de mantener el orden público, cómo lograr la conciliación o por lo menos la paz entre los diversos grupos políticos, los cuales cabe señalar no admitían términos medios ni actitudes conciliadoras, fue el mayor reto de la nueva administración. Comonfor dijo que la República Mexicana “esperaba que mi gobierno no sería un gobierno de una facción ni siquiera el de un partido político, sino un gobierno superior a todos los partidos y enemigos de todas las facciones”: No cabe duda que con el triunfo liberal en 1855, la antigua Constitución de 1824 cobró de nuevo vigencia, al menos de manera ideológica, tan es así que al año siguiente el presidente Comonfort emitió un decreto que contenía el estatuto orgánico provisional que regiría en espera de que el congreso constituyente reunido a partir de febrero de 1856 aprobara una nueva Constitución federalista. La Constitución de 1857 fue la ley fundamental aprobada y jurada por el congreso constituyente de 1856, y promulgada el 11 de marzo de aquel año. Se elaboró sobre un proyecto presentado por Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco, José María Cortes, León Guzmán, José María Mata y Mariano Yáñez. Esta nueva Constitución contenía claros elementos liberales tales como la consagración del derecho a votar y ser votado, dirigido a todos los ciudadanos, sin distinción de clases, ni condiciones; el establecimiento a rango constitucional de los derechos del hombre; la creación del juicio de amparo y del juicio político; así como la libertad que se le confirió a los Estados de la Federación para que administraran libremente sus intereses, para promover su prosperidad. Con la nueva Constitución, el pueblo mexicano fue llamado a unirse bajo su amparo, sin embargo, la nación estaba nuevamente dividida. Los conservadores se negaron a aceptar la nueva Constitución y Comonfort se vio obligado a desconocerla en diciembre de ese año, al dar un golpe de Estado y encarcelar a diversos ciudadanos, entre ellos Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, a quien formalmente correspondía la presidencia en un caso semejante. Al fracasar su golpe, Comonfort huyó y Juárez, en libertad, ocupó el Poder Ejecutivo, mientras los conservadores designaban a Zuloaga como presidente. Acosada la capital por los reaccionarios, Juárez, con la legitimidad constitucional, inició su presidencia itinerante en enero de 1858. Durante la guerra de los tres años y durante la intervención francesa Juárez haría valer la Carta Magna de 1857; al triunfo republicano continuó en vigor y formalmente lo estuvo hasta 1917, en que diversos planes y pronunciamientos la modificaron de hecho. Al reunirse el Congreso Constituyente de 1916-1917, Carranza intentó mantener esta Constitución con algunas reformas, pero los diputados, si bien la tomaron como base, elaboraron una norma fundamental distinta. Hasta aquí hemos visto cómo durante este periodo posindependentista y después revolucionario, el transitar de la vida democrática de nuestro país fluctuó entre constantes derrames de sangre y disputas por el poder, entre los conservadores o centralistas y liberales o federalistas, la consecuencia de estos conflictos fue la creación de una nación republicana en donde el federalismo, entendido éste como una estructura y un proceso político, en la medida en que se trata de un modelo para determinar al Estado y para regular la distribución del poder, se consolidó como una respuesta a los diversos movimientos separatistas de la época. Precisamente, la dimensión política del federalismo es la que permitió ir tendiendo los puentes de su relación con la democracia y con otros valores o principios políticos asociados directamente con ésta. Sin duda alguna el federalismo se acercó más a los gobiernos locales en la medida en que se impulsó la democracia; dicho en otros términos, la esencia democrática del federalismo fue la principal vía de participación tanto de los gobiernos locales como de los ciudadanos en la insípida, en ese tiempo, distribución del poder y administración pública. La conclusión sería por un lado que entre el federalismo y la democracia existe una fuerte conexión, tanto conceptual como práctica, especialmente por el intermedio de la soberanía popular, si bien no es ésta el único factor. El federalismo implica a la democracia, aunque la democracia no implica necesariamente al federalismo, como fehacientemente lo muestran los Estados unitarios democráticos. La nueva Constitución de 1917 es un documento distinto, en el que se matiza el liberalismo del documento de 1857 con la introducción de los derechos sociales, la cual se debió a las intervenciones de la llamada ala izquierda del constituyente, en la cual participaron Heriberto Jara, Luis G. Monzón, Francisco J. Múgica, Héctor Victoria, Esteban Baca Calderón y otros legisladores calificados de socializantes. Después de la Constitución de 1917 el sistema político mexicano se configura en un régimen en donde un partido hegemónico en el poder mantenía un control casi absoluto de las instituciones políticas, imponiendo de facto un gran centralismo sobre los tres niveles de gobierno. Desde 1917, y hasta la actualidad, México ha transitado por tres sistemas políticos perfectamente diferenciados. El primer sistema posrevolucionario corre desde el fin de la revolución hasta mediada la década de 1930, etapa durante la cual existió una diarquía, consistente en que junto al supremo poder ejecutivo casi siempre coexistió un caudillo o jefe opositor con poder suficiente como para hacer frente a las pretensiones del presidente; el segundo corre desde fines de la década de 1940 hasta el 1988, etapa durante la cual el poder ejecutivo se robustece al grado de agrupar en el mismo prácticamente todas las atribuciones de la administración pública; y, el tercero desde 1988 hasta la actualidad, etapa en la cual el antiguo régimen presidencialista se desmorona poco a poco y nuevamente diversas fuerzas políticas comparten el poder público. A la par de estos cambios de sistema político fueron de la mano diversos cambios electorales, de hecho la historia política mexicana muestra que desde fines de la revolución hasta nuestros días diversos sistemas electorales han funcionado en nuestro país, y que sus crisis no supusieron un colapso social, sino una paulatina configuración del actual sistema electoral y de partidos; Juan Molinar nos señala cuatro distintas etapas en las que podemos clasificar los fenómenos electorales de México. La primera, tuvo lugar desde 1917 hasta fines de 1933, se caracterizó por un multipartidismo, basado en relaciones regionales de tipo caciquistas. Durante estos años la organización y vigilancia de las tareas electorales eran realizadas por los caciques políticos de cada región; un buen número de los líderes y miembros de los partidos no debían su cargo a una instancia política centralizada o con un origen del gobierno federal, sino a su capacidad de controlar el poder en sus regiones, a tal grado era este dominio que podemos asegurar que la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 se debió a la necesidad de que el gobierno centralista pudiera reconfigurar sus relaciones políticas con las regiones, y para que el Poder Ejecutivo acelerara su proceso de concentración del poder. La segunda etapa es identificada entre 1933 y 1946, durante este lapso tuvo lugar un proceso que tendía a la creación de un sistema de partido único, la cual inicia con la disolución de partidos adherentes al Partido Nacional Revolucionario, transita por la reforma corporativista de 1938 y la derrota del cardenismo, terminando con la creación del Partido Revolucionario Institucional. Durante esta etapa surgen los partidos políticos Acción Nacional, Popular y el Auténtico de la Revolución Democrática; asimismo una serie de reformas y creaciones políticas contribuyeron a centralizar el control de los procesos político-electorales en el Ejecutivo Federal, así como al incremento de la burocratización del partido del Estado. La tercera etapa corrió de 1946 a 1988, la trasformación del Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional marca el parte aguas del sistema político-electoral de México, ya que éste se consolida prácticamente como el único partido en el plano nacional. Dos grandes diferencias separan los marcos normativos de las elecciones antes y después de 1946: el grado de centralización en los procesos de organización y vigilancia de los comicios y, el tipo de partidos que en ellos podían participar. La última etapa transcurre a partir de 1988 hasta la actualidad; este periodo inició con la escisión de la corriente democrática del partido oficial encontrando su punto culminante en las elecciones presidenciales de 1988, en donde la famosa “caída del sistema” provocó uno de los episodios más críticos y agitados de la historia política moderna en nuestro país debido a la supuesta victoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre el candidato oficial Salinas de Gortari; este evento marcó el inicio del derrumbe del autoritarismo del hasta entonces partido de Estado. Un año después con la victoria del Partido Acción Nacional en la elección de gobernador del Baja California Norte. aunado a los 20 puntos porcentuales que el Partido Revolucionario Institucional había caído en los últimos comicios presidenciales, se confirmó el rompimiento del monopolio del partido oficial obligando a un realineamiento electoral y político. Por lo que ve exclusivamente a la materia electoral durante la etapa posrevolucionaria, la ley electoral de 1918 delegó la responsabilidad de la organización y vigilancia de los comicios a las autoridades municipales, se crearon los consejos de listas electorales (antecedente del Registro Nacional de Electores) y existían dos niveles de organización: los consejos estatales y los consejo distritales. No fue sino hasta 1946 con la Ley Electoral Federal que cambió el mencionado sistema. Debido a la centralización, tanto la organización como la vigilancia de los comicios, fueron atribuciones que se delegaron a la Secretaría de Gobernación, con ello el gobierno federal garantizó el control de la entonces Comisión Federal Electoral, para de esta forma favorecer al ya creado Partido Revolucionario Institucional. Prácticamente durante los siguientes veinte años el Revolucionario Institucional mantuvo un poder absoluto sobre la política nacional, legitimizando, aunque no de forma democrática, las acciones de los gobernantes. Es hasta los años sesentas que inicia una crisis importante de legitimidad, provocada por la falta de credibilidad en los procesos electorales, esta situación provoca la aparición de los llamados diputados de partido, sin llegar a ser el sistema de representación proporcional que conocemos en la actualidad, con ello se permitió el acceso de los partidos minoritarios a los órganos de representación popular; a pesar de este avance no podemos considerar que el entonces sistema electoral fuese democrático, ni indirecto y mucho menos directo, ya que la población en general seguía alejada de la posibilidad real de decidir por sus gobernantes. El sistema electoral encuentra su primera gran ruptura en 1976 cuando López Portillo se presenta como el único contendiente a la presidencia, poniendo de manifiesto el autoritarismo que prevalecía en nuestro país; y es que no puede llamarse de otra forma un sistema político-electoral en el cual la ciudadanía no tiene la posibilidad de elegir entre por lo menos dos opciones políticas. Después de las reformas de 1977, es cuando podemos empezar a observar en el horizonte mexicano los principios de un sistema electoral democrático, sobretodo con la introducción del sistema de representación proporcional, así como varias modificaciones tendientes a fortalecer el sistema de competencia partidaria. En 1989, tras la elección presidencial del año anterior, y a raíz de la ya mencionada crisis política, es que surge una nueva crisis del sistema electoral mexicano, lo que trae como consecuencia la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral; normas e instituciones que buscaron consolidar un sistema electoral democrático que hasta la fecha había sido insipiente. En la década de los noventa se reafirma el compromiso con la democracia, y en 1996 se da la ciudadanización, profesionalización y autonomía del Instituto Federal Electoral, así como la promulgación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual crea un sistema bien definido de recursos legales que los actores políticos y la ciudadanía pueden hacer valer para, por un lado velar por la legalidad y constitucionalidad de todos los actos de las autoridades electorales apegándose los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia; y por otro para garantizar la protección de los derechos políticoelectorales de los ciudadanos. Hasta aquí hemos visto cómo ha sido el caminar de la democracia mexicana, la cual ha transitado desde sistemas imperiales pasando por regímenes dictatoriales, oligárquicos y autoritarios hasta el actual, y calificado por varios políticos como el orgulloso, sistema democrático partidista mexicano. Queda claro que en nuestra tradición política-electoral no ha habido nunca una democracia directa, más aún, aquellas instituciones como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular si bien han estado contempladas desde hace ya varios años en nuestra normatividad, prácticamente jamás han sido usadas; más bien hemos zigzagueado entre democracias más o menos indirectas dependiendo del momento histórico del país. Sin duda, México desde su construcción como nación se vio influenciada por el sistema de gobierno estadounidense, lo cual trajo como consecuencia que nuestra democracia se fuera forjando a la manera de una democracia mixta, es decir romana-anglosajona, con elementos monárquicos (el presidente) y democráticos (el Congreso), sin embargo la historia nos demuestra que este sistema de contrapesos, no es sino hasta fechas recientes un verdadero control en el ejercicio del poder. Como ya se mencionó, hoy más que nunca la posibilidad de construir una democracia directa está latente, por ello, resulta impostergable el reflexionar hacia dónde queremos que se dirija la democracia mexicana; en el inicio de este milenio México se encuentra en un momento cumbre y decisivo para la consolidación de su sistema electoral democrático. No hay que dejar pasar la oportunidad y a través de una profunda reflexión trazar la ruta que queremos erigir para nuestro sistema de gobierno. 4. Reflexiones finales La democracia es sin duda, el único régimen político capaz de garantizar la protección de las libertades y derechos humanos, sin embargo, hay que tener mucho cuidado debemos con la configuración de la democracia, ya que ésta cuando está fuera de si (como ocurre en la religión, corazón, arte, costumbre y pensamiento) puede ser un morbo contundente entre la población. No hay que olvidar que precisamente la democracia extrema fue lo que llevó a dos grandes naciones al despotismo (la Grecia antigua y la Francia Revolucionaria). La democracia necesita que la lideren hombres con virtud, si no puede ir contra todo lo que pretende defender y estimular. Los políticos cada vez en mayor número se ven tentados a manipular a la democracia, en donde ésta se constituye no como un medio para alcanzar la justicia social, sino como una herramienta vil al servicio de hombres retóricos por medio de la cual se manipula y moviliza a las masas para obtener beneficios personales. En muchos países, en especial en México, vemos como en nombre una supuesta colectividad y malentendiendo a la justicia como la suma de las voluntades, la democracia se constituye como la vía para crear, flexibilizar y traspasar los límites de la legalidad. No niego los beneficios de la democracia; pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de la misma mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo en nuestros gobernantes. Bien lo dijo, hacia el final de su vida, Juan Jacobo Rousseau: “Si hubiera una nación de dioses, éstos se gobernarían democráticamente; pero un gobierno tan perfecto no es tan adecuado para los hombres.” Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y a la comunicación directa entre la gente desde cualquier parte del mundo, el fantasma de la democracia directa reaparece y cobra fuerza; pues cualquier ciudadano se interrelaciona con sus semejantes casi de manera inmediata (vía telefónica, internet, mensajes a móviles, etcétera), al igual que recibe respuesta. Incluso, hoy día mediante encuestas o sondeos de opinión telefónicos los ciudadanos pueden influenciar en la toma de decisiones, tal y como ha ocurrido con el proceso de desafuero, un veto presidencial a un presupuesto de egresos, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, etcétera, son hechos cuyas decisiones ya no son únicamente materia de las diversas instancias de gobierno, sino que se trasladan al campo del debate público, campo que por ciento normalmente no está bien informado y sólo se ve bombardeado de un sin número de interpretaciones o versiones sobre el mismo hecho, lo cual acarrea la peligrosa polarización de la sociedad. ¿Hasta dónde los gobernantes deben hacer caso a la opinión pública? No digo que no escuchen los reclamos sociales, pero situación muy distinta es que la toma de decisiones fundamentales de nuestro país esté basada en una encuesta de opinión o de popularidad. Asímismo, las constantes pugnas electorales complican la toma de decisiones o la promoción de cambios, los cuales muchas veces y a primera vista parecieran impopulares, por el famoso “costo político”; por ello bien acertado es el comentario de Georges Benjamin Clemenceau al expresar que: “Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones”. México tiene relativamente poco tiempo de ser un Estado democrático y aún está reestructurándose para decidir qué tipo de democracia queremos, al grado que pareciéramos niños con juguete nuevo, estamos aprendiendo a transitar entre los beneficios y perjuicios de una vida democrática, incluso ya se empieza a debatir sobre la posibilidad de cambiar el actual régimen presidencialista, por uno semiparlamentario, o bien ampliar los métodos de participación de la sociedad como reglamentar a nivel federal el plebiscito o referéndum. Pero ¿Está preparada la sociedad para formar parte en la toma de decisiones fundamentales? Esa pareciera ser la pregunta del millón, pero yo iría más lejos ¿Está preparada la raza humana para una democracia directa? (tal y como pretenden actualmente ejecutarla en todo momento los gobernantes en turno, pues los avances de la comunicación así lo permiten) Habrá quien opine a favor, así como quien opine en contra, lo cierto es que la historia (la cual no debe olvidarse si no quieren repetirse los mismos errores) nos muestra que hasta la fecha no existe una sociedad que haya sobrevivido a una democracia directa, no porque el sistema contenga errores sino porque el espíritu humano ha sido incapaz de soslayar su innata constitución egoísta así como su insuperable necesidad del poder. Hasta aquí pareciera que la democracia lejos de ser un buen sistema de gobierno es la peor de las anatemas que pudiera aparecer en una nación, y ese podría ser el destino si no estamos alertas y seguros de hacia dónde vamos, cuál es la meta: No caminemos por caminar sino por llegar a un lugar. La democracia tiene muchos beneficios, quizá el más importante es que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que merecemos, es decir, no podemos responsabilizar sólo a nuestros gobernantes del rumbo que nuestro sistema de gobierno está tomando, como bien lo decía Maquiavelo: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. Por tanto un país desunido, con un gobierno que peca de una pluralidad de rencillas y contradicciones internas, que en lugar de fortalecer las instituciones pareciera que su trabajo consiste en debilitarlas, hace de México una sociedad vulnerable a las tentaciones de la demagogia. “A Esaú, su hermano Jacob, más listo e interesado en el asunto, le compró la primogenitura a cambio de un plato de lentejas” 14 Ojalá que el “hambre” difusa y apremiante de México por alcanzar una “democracia total” no se conforme con “lentejas”, ya que lo que se necesita son instituciones fuertes y honorables lideradas por ciudadanos virtuosos impregnados con un sentido de nacionalismo, no de fanatismo, decididos a promover oportunidades de crecimiento y alcanzar una mayor justicia social. * Juan José Tena García, es licenciado en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente se desempeña como auxiliar académico en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. ** Iliana Lomeli es pasante jurista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, actualmente presta su servicio social en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 14 Santa Biblia Libro del Génesis, Capítulo 25 Versículos 30 al 34.