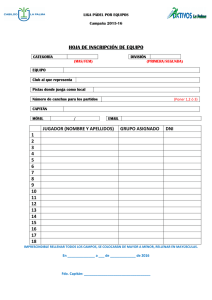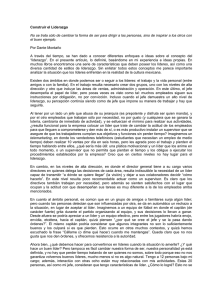Universalia n 28
Anuncio

niversalia U número 28 diciembre 2008 Revista del Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar Revista 28 – SEPT/DIC 2008 Editorial Universidad Simón Bolívar Benjamín Scharifker Rector Aura López Vicerrectora académica José Ferrer Vicerrector administrativo Alejandro Teruel Secretario Decanato de Estudios Generales Rafael Escalona Decano Gioia Kinzbruner, Daniuska González Coordinadoras del ciclo profesional Ingrid Salomón, Rubén Darío Jaimes Coordinadores del ciclo básico Enrique Planchart Coordinadores del ciclo iniciación universitaria CIU Ingrid Salazar Romero Asistente al Decanato Arcelia Sánchez, Neyda Alcalá Personal de secretaría Universalia Revista de Estudios Generales Año 11 Nº 28 septiembre-diciembre 2008 Depósito legal pp 199002CS8968 ISSN 1317-5343 Rafael Escalona Director Ingrid Salazar Coordinadora editorial Grisel C. Boada Jiménez Composición gráfica Giacometti Ilustraciones Dirección de Servicios USB Impresión Circula gratuitamente entre los estudiantes como un instrumento de apoyo a su formación general Edificio Mecánica y Materiales, primer piso Valle de Sartenejas, apartado postal 89000 Teléfono 906 3912. Fax 906 3927 [email protected] 2 www.universalia.usb.ve Mayo 68 a mayo 2008 Rafael Escalona Contenido 3 La importancia de la formación de equipos de trabajo Orquídea Castilla Ramos 4 El cineforo en la educación universitaria. Una aproximación Alfredo Gorrochotegui 5 Concurso “Segundo Serrano Poncela” Motivar y sentirse motivado a participar Palabras de Guillermo Kalen 6 El arte como expresión del artista José Eliel Camargo 8 Concurso de cuento “José Santos Urriola” Huyendo de Córdoba Jacob Poliwoda 13 Y entonces le dijimos adiós a San Francisco Manuel Nazoa 21 El Viaje David Kenneth Bohl 24 Concurso de poesía “Iraset Páez Urdaneta” Poemario Débora Ochoa 27 Revoluciona tiempo Evelio Gil 30 Estos Glebys González 33 Alberto Giacometti, escultor y pintor Contraportada Editorial Mayo del 68 a mayo 2008 Los recordatorios de fechas pasadas desprenden un cierto olor de tejido apolillado. Aún más cuando se trata de la nostalgia de ese mayo francés que sacudió el mundo hace exactamente cuatro décadas. Fue un movimiento cultural muy consciente de que los proyectos de reinvención de la vida en sociedad suelen acabar en modas comerciales o votos para nuevas versiones de partidocracia. Por eso se negó a sí mismo como actor político, afanado como es lo usual en la toma del poder. Es por eso que existe cierta incomprensión de su realidad y su significado. La resignación ciudadana conlleva el riesgo de que nos pongamos a pensar y a actuar de acuerdo al modelo de que la “Política es mala”, extraña. Así, los políticos se ocuparían de lo suyo (el poder) y nosotros de lo nuestro (la vida en todas sus facetas). Esto por supuesto es la negación del concepto de participación ciudadana. En las democracias verdaderas, estables y con adecuados contrapesos de poder, las personas pueden refrendar a unos políticos y castigar a otros cada tanto tiempo, según como nos haya ido o lo peligrosos que nos parezcan algunos. Slogans como “Seamos realistas: hagamos lo imposible” o “Prohibido prohibir” son los testigos de esa otra manera de pensar la acción política, no como parte de un engranaje partidista, sino como una participación espontánea de esa juventud francesa que fue audaz, creativa, innovadora. Porque a fin de cuentas, de eso se trata: de reivindicar a los jóvenes como un motor de cambio, con esa manera fresca y apasionada que acompañan sus acciones en los movimientos históricos. En Venezuela la generación del 28, la participación activa y decisiva de la juventud en enero del ’58, y más recientemente con el despertar y la activación de ese “gigante dormido”, nuestro mayo venezolano, el del 2007, son nuestros ejemplos locales ¡y que ejemplos! de cómo los jóvenes desean cambiar el mundo, porque consideran, acertadamente, que no es el más adecuado para sus expectativas, esperanzas y sueños de realización personal. Prof. Rafael Escalona Decano El mayo francés quiso cambiar el mundo en todas las dimensiones, empezando por la libertad sexual, indudablemente uno de los motores del movimiento, por la autogestión de la producción, por la liquidación de las burocracias políticas de izquierda y derecha, por la solidaridad con los inmigrantes y con el tercer mundo, por la crítica del consumismo y por la fusión con la naturaleza. El país galo dejó de trabajar durante semanas. No porque se hubiera declarado la huelga general por algún comité central sino porque millones de personas estaban demasiado ocupadas discutiendo en sus lugares de trabajo cómo cambiar su trabajo y su vida. Como alguien dijo acertadamente: “El sistema dejó de funcionar pero la gente empezó a funcionar”. Esa es la herencia de aquel mayo de hace 40 años. El feminismo, el ecologismo, la defensa mundial de los derechos humanos, la crítica de la política partidista, la participación ciudadana, la libertad de crear, el ser uno mismo sin pedir permiso a nadie son valores normales para los jóvenes de hoy que el movimiento de mayo del 68 afirmó en la escena mundial y grabó en las mentes de todos. Son valores de libertad, de tolerancia, de creatividad que todos los uesebistas debemos reivindicar como propios, ya que de hecho son parte de nuestros valores institucionales. Para apoyar esa libertad y esa creatividad, este vigésimo octavo número de Universalia está dedicado a los flamantes ganadores de los concursos de cuento, poesía y “Segundo Serrano Poncela” auspiciados por el Decanato de Estudios Generales como justo reconocimiento a esa juventud uesebista que se forma, que lucha y que sueña. 3 Orquidea Castilla Ramos La importancia equipos de la formación de de trabajo Curso “Los Grupos en la Organización” CCB-266 Profesora del Dpto. de Ciencia y Tecnología del Comportamiento, USB Los equipos de trabajo son grupos de individuos que se integran y se relacionan de manera interdependiente y comparten objetivos en común. Se diferencian de los grupos formales de tarea y mando que solemos ver en las organizaciones, en que su sinergia (la combinación de los conocimientos, capacidades y habilidades de sus miembros) siempre tiende a ser positiva, es decir, afecta favorablemente el rendimiento. Así mismo, las metas que se trazan y las responsabilidades asumidas son compartidas por todos los miembros del equipo; son mutuas y por tanto cualquier integrante puede responder y hacerse responsable por el equipo. Se valora el desempeño colectivo más que el individual, porque se cumple aquello de que el todo es más que la suma de sus partes; importa que el equipo logre sus objetivos y no que se destaquen sus individualidades. Los hay interdisciplinarios, como por ejemplo una junta médica, un equipo de proyectos en una consultora y hasta un consejo asesor académico, o de solución de problemas como los famosos círculos de calidad. También pueden ser autodirigidos, es decir, que no necesitan dirección de un superior para lograr sus metas; y hasta virtuales dadas las facilidades que nos ofrece la tecnología de información. Todo equipo es en sí mismo un grupo de trabajo, pero no todo grupo de trabajo logra desempeñarse como equipo; y no siempre todo equipo alcanza a ser un equipo de alto rendimiento. Aspectos como el liderazgo compartido, la comunicación constante entre sus miembros, la adecuada resolución de sus conflictos y los que puedan tener con otros grupos, el reforzamiento de sus valores y normas 4 de convivencia, el no desviarse de sus metas y concentrar todos sus esfuerzos en la unidad de acción, permitirá un nivel alto de desempeño. La recompensa también es colectiva, ya que todos los miembros contribuyeron a los logros. Desde afuera un equipo es visto como una sólida unidad, porque desde adentro se transmite esfuerzo conjunto. Aunque el trabajo en equipo presenta algunas dificultades, puesto que nuestra cultura tiende a valorar y a reforzar más los logros individuales que los colectivos, en la actualidad la formación de equipos de trabajo ha facilitado los procesos de cambio y transformación que suceden en la grandes Organizaciones. Por esto, los empleadores cada vez más requieren personas con habilidades suficientes para trabajar en grupo y formar equipos de alto desempeño. Los equipos de trabajo son un vehículo para facilitar los logros y los cambios dentro de una organización. El aprendizaje de destrezas para el trabajo en equipo, dentro de los mismos grupos naturales de trabajo, constituye una estrategia del Desarrollo Organizacional empleada desde hace muchos años y con resultados favorables, que no sólo facilita el manejo del cambio organizacional sino que trasciende las vidas de las personas, puesto que dicho cambio requiere y conlleva un cambio en ellas mismas. Alfredo Gorrochotegui El cineforo en la educación universitaria Una aproximación Yo no recuerdo cuando comencé a usar películas con mis alumnos, pero sí recuerdo que tuve un profesor que de vez en cuando en el bachillerato nos colocaba partes de películas para explicarnos con mayor profundidad y ejemplos prácticos lo que nos ofrecía en sus clases. Y eso me marcó. Luego conocí a otros profesores que se dedicaban a dar “cineforos” sobre películas para hacernos discutir sobre un tema concreto. Y recuerdo pasmado, unas discusiones largas y acaloradas… Luego, cuando me incorporé a la universidad, decidí utilizar películas. Y el proceso es el siguiente: se da un tema o una unidad, y en la siguiente clase se coloca una película cuyo tema pueda relacionarse con lo visto y lo discutido. Antes de ver la película, se entrega a los estudiantes un cuestionario con varias preguntas que se leen en voz alta, se hacen comentarios sobre las mismas y se aclaran dudas. Después de la película, los estudiantes responden individualmente el cuestionario utilizando como ayudas los apuntes o los esquemas de la materia dada. Finalmente se realiza una discusión general en la que todos van contestando las preguntas y comparando los resultados de sus respuestas. Es en esta discusión en la que el profesor da orientaciones o ayuda a ver perspectivas relacionadas con la materia desarrollada. En la siguiente clase los estudiantes deben entregar en limpio sus respuestas a las preguntas de la película, quedando esto como informe final. También en los exámenes se hacen preguntas sobre las películas vistas y la relación de sus relatos con los temas desarrollados. Curso “Productividad, Estrategia y Éxito Académico” CCP-114 Profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento, USB La experiencia ha dado como resultado discusiones muy enriquecedoras e informes muy completos; además, en las pruebas se nota mayor seguridad para explicar o poner en práctica conceptos o manejar criterios personales. Pero lo más interesante y llamativo es la motivación y la disposición positiva de los estudiantes hacia la materia. Diversas publicaciones y artículos han aparecido en los últimos años vinculando al cine con la educación y no sólo con el entretenimiento. Algunos autores plantean que la inserción del cine en el currículo de la educación crea un ambiente de aprendizaje único y motivador para propiciar el desarrollo de competencias complejas relacionadas con disciplinas de corte humanístico y psicológico. Otros autores comentan que el cine puede considerarse como uno de los factores más poderosos de creación de actitudes públicas y de difusión de ideas acerca de temas relacionados con la ciencia, en general, y con la promoción y la orientación de la salud mental, en particular. El cine puede representar una herramienta fecunda para estimular un interés crítico por temas de actualidad. Se sabe que el principal reto de la utilización del cine como estrategia didáctica radica en ser capaces de posibilitar, a partir del impacto que las películas generan en el alumnado, un interés y preguntas pertinentes al tema de la película en cuestión. Así, el cine se puede convertir en una experiencia vivida de aprendizaje significativo. El cine contribuye a hacer más directo el conocimiento, en el sentido de que ayuda a incorporar conceptos aprendidos 5 a nuestras propias experiencias vitales. Por ejemplo, conocer el concepto de la violencia familiar y poderlo escribir en un examen es una cosa. Otra bien distinta es conocer “de cerca” los detalles de las relaciones que se producen en ambientes familiares donde la violencia es el modo de relación sobresaliente y en la cual se puede apreciar el impacto que este fenómeno tiene en la sociedad, o las resonancias en otras esferas de la vida cotidiana, como el trabajo y la salud física. La utilización del cine en la enseñanza permite un acercamiento en torno al mundo de las imágenes. Enseñar a mirar una imagen, descodificarla, analizarla, hacer hermenéutica, es tan importante como saber leer y entender un texto escrito o atender a un caso para orientarlo. La necesidad de aplicar herramientas teóricas al análisis de los acontecimientos planteados en las películas obliga, por un lado, a entrelazar y a dar cohesión con lo adquirido; a acercar lo aprendido en los libros a contextos “prácticos” (la vivencia de la película); y, por el otro, a revisar posibles identificaciones que hacemos con las tramas o los personajes de la producción. En este sentido, el proceso de aprender y conocer a través del cine adquiere un carácter “real” y mucho más estimulante. Estoy convencido de que con el uso del cineforo en nuestras clases podemos fomentar la capacidad crítica de los alumnos, al tiempo que estimulamos la creación de actitudes positivas hacia los temas de interés de nuestra asignatura o de áreas de investigación. El Decanato de Estudios Generales convoca todos los años, durante el trimestre abril-julio, a los estudiantes de pre-grado de la USB a participar en los concursos de poesía, cuento y mejor trabajo final de Estudios Generales, para realizar la premiación en el evento “La escritura hecha en casa”, durante la celebración de la Semana de EEGG. Asimismo, se invita a decir unas palabras al ganador del concurso al mejor trabajo final “Segundo Serrano Poncela” del año precedente. Guillermo Kalen Machado Motivar y sentirse motivado a participar Buenas tardes estimada mesa del presidio, jurado, profesores, concursantes, acompañantes, compañeros y curiosos. Mi nombre es Guillermo Kalen y vengo a darles unas cortas palabras de un Ingeniero de Producción (de los que se dice que tienen un mar de conocimiento de un metro de profundidad y espero que así sea para todo el mundo, cada uno con sus desniveles respectivos). 6 REVISTA OJO: seis comunicadores sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, dos comunicadores sociales de la Universidad Monte Ávila, una estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela y tres ingenieros de la Universidad Simón Bolívar conforman el equipo piloto de esta revista que en este momento se reparte en más de ocho universidades del área metropolitana. Este proyecto empezó con doce personas (y la asesoría de algunas otras) que tenían el entusiasmo y la ilusión de crear una revista de alta calidad, gratuita y meramente universitaria… ¡y lo conseguimos! Para algunos será un poco extraño ver que un proyecto TAN humanista, de contenido literario, crónico, ensayístico y hasta poético, cuente con un 25% de ingenieros de la USB pero para mí es un buen indicador de qué tan integrales podemos ser. Me he dado cuenta que nuestro pensamiento “científico” es bien particular, llegando incluso a aportar (o complementar) en diferentes ámbitos del desarrollo humano. Y no sólo eso, sino que muchos de nosotros también sentimos pasión y locura por la escritura y es por eso que me llena plenamente poder estar aquí con todos ustedes, poder compartir en este evento que desarrolla aspiraciones e impide que queden en el olvido las habilidades, las diversiones y los sentimientos que hemos experimentado gracias a la lectura y a la escritura. Los Estudios Generales, en conjunto con las Ciencias Sociales y las “Lenguas” que vemos en primer año constituyen un respiro para mí. Con esto no quiero decir que me agobian las matemáticas, las físicas, las químicas y demás; ¡me encantan! Pero en un ambiente tan técnico y cargado de presión como lo tiene esta Universidad, el aire HUMANISTA hace falta. Es grandioso poder disfrutar de una UNIVERSALIA o un PAPEL CEBOLLA por los pasillos de nuestro campus. Desde que entré en esta universidad me captó la UNIVERSALIA. Me pareció que era el primer indicio de una universidad íntegra y completa. Pero nunca se cruzó por mi mente la posibilidad de concursar (y menos de ganar, en el 2007) en un concurso como el “Segundo Serrano Poncela”, al mejor trabajo escrito final de Estudios Generales. Siempre me llamó la atención, pero nunca lo vi como una realidad. Sin embargo, creo que a los estudiantes (o por lo menos a mí) me hace/hacía falta un poco más de proactividad e impulso: yo no hubiera participado en este concurso si no fuera por la Profesora Lourdes Sifontes que me animó a hacerlo. Siento que profesores que motiven a sus alumnos, que muchos vienen inseguros por el cambio a la universidad, es indispensable para nuestra formación… un empujoncito, no más. Esto es lo importante: motivar y sentirse motivado a participar. Entonces a ustedes: compañeros, curiosos, concursante, acompañantes y -¿por qué no?- profesores también, los invito a participar en la USB, a involucrarse más; a armar un carro en SAE o en BAJA, a construir un avión, a hallar mecanismos para pelar mandarinas a 3 metros de distancia en los concursos de creatividad, a organizar congresos o a liderar su carrera, a prepararse para un modelo de las Naciones Unidas, a jugar ajedrez, a pasearse por las canchas, a pasearse por la piscina, o sencillamente a pasear por la USB. La SIMÓN tiene tanto que aportar y es tan poco el tiempo que tenemos que, en un parpadeo, nos damos cuenta de las oportunidades y ya estamos en tesis. Bueno, sin más tiempo que quitarles de sus esperados veredictos, me despido. Muchas gracias. 7 Primer Premio “Segundo Serrano Poncela” El arte como expresión del artista ¿Es posible una definición antropológica de arte que permita evidenciarlo independientemente del contexto de donde surge? José Eliel Camargo Molina estudiante de Lic. Física Para el antropólogo existe una relación aparentemente inquebrantable entre el arte y el contexto de donde surge, pues en la definición del arte como la suma de forma y contenido, se eleva la importancia del segundo como el significado que da una sociedad específica a una obra en particular. Para el antropólogo debe distinguirse, además, entre arte primitivo y arte moderno, pues sólo así se hace posible una definición funcional que permita el estudio de cada una de estas categorías y establezca una línea clara entre arte y artefacto (Redfield 1971, 8 46-47). Esto es así, pues antropológicamente se ha asumido con suficiente aceptación la visión propuesta por Ortega y Gasset, que habla del arte como un jardín (contenido) visto a través de una ventana (forma) (Ortega y Gasset 1956, 10). Esta visión aunque funcional y especialmente útil a la hora de determinar qué es arte y que no lo es, lleva a una necesaria diferenciación entre arte primitivo y moderno en dos aspectos. El primero de ellos es el hecho de que muchas de las obras de arte moderno carecen de contenido, son “únicamente ventana” (Redfield 1971, 46). El segundo aspecto recae en que el artista moderno trabaja bajo sus propios lineamientos, es independiente, puede incluso crear nuevas técnicas para llevar a cabo sus propuestas artísticas, en contraste, el trabajo del artista primitivo no es individual, sus obras están determinadas por las demandas sociales y están elaboradas con las precisas técnicas adecuadas, fraguadas generación tras generación, dejando poco espacio a la innovación por parte del artista (Redfield 1971, 46-49). Es claro que bajo estos lineamientos se hace difícil, incluso imposible, una apreciación transcultural del arte, pues una obra de arte de una sociedad específica puede dejar de serlo en otra. Es mucho más difícil adentrarse dentro de una sociedad para tratar de entender e incluso compartir los significados y simbolismos atribuidos a los objetos, sin caer de nuevo en una subjetividad que impida toda clase de estudio que pretenda definir las expresiones artísticas de dicha sociedad (Danto 1989, 23-24; ver también Firth 1992, 20-21). Desde el enfoque antropológico, no existe una visión transcultural del arte más allá de una apreciación estética, un valor dado que escapa a su contexto y se transforma en algo totalmente subjetivo (Maquet 1986, 70-74). Considero que en este buen intento de definir el arte como un jardín visto desde una ventana, conjugando técnica, estética y simbolismo, se ha dejado de lado el papel importante del artista como creador de arte. Es en este aspecto clave que reside una nueva definición transcultural del arte, que aunque llega a ser un poco más restrictiva, elimina la necesidad de división entre arte primitivo y arte moderno, además de abrir la posibilidad de clasificar un objeto como arte, independientemente de la sociedad y la época en la que haya surgido. I. Ambigüedades que motivan una nueva definición de arte Al momento de definir arte utilizando el enfoque antropológico actual, se presentan varias limitaciones que impiden globalizar el arte tanto temporal (arte primitivo y arte moderno) como espaciotemporalmente (diferencias culturales). Está claro que al hablar de funcionalidad, dicho enfoque resulta práctico y permite estudiar el arte en sociedades primitivas, donde el arte es un fenómeno social. Allí la conjugación de forma y contenido permite diferenciar de una manera clara qué es arte y qué no lo es (Danto 1989, 19-25). No obstante, debido a que existe un distanciamiento inducido entre arte occidental moderno y arte primitivo, se difumina la línea entre arte y artefacto al momento de aplicar esta definición en un ejemplo moderno. Imaginemos dos pinturas elaboradas con la misma técnica y con los mismos materiales sobre lienzos idénticos, pero por dos pintores distintos. Está claro que dentro de la sociedad occidental actual cada uno de estos pintores posee una condición de artista, es decir, sus obras poseen Premio “Segundo Serrano Poncela” Concurso Anual Veredicto 2008 Nosotros, los abajo firmantes, profesora Mariela Rivas, profesora Claudia Giménez y profesor Hugo Groening, designados por el Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar como Jurado calificador para el premio “Segundo Serrano Poncela” al mejor trabajo escrito final de Estudios Generales correspondiente al año 2008, declaramos que, luego de haber leído con detenimiento todos los trabajos sometidos a nuestra consideración, hemos decidido otorgar El Primer Premio al trabajo titulado: “EL ARTE COMO EXPRESIÓN DEL ARTISTA: ¿Es posible una definición antropológica de arte que permita evidenciarlo independientemente del contexto donde surge?”. Elaborado por el Br. José Eliel Camargo Molina. Las razones que nos llevaron a la decisión señalada, están fundamentadas en el hecho de que el trabajo cumple con todos los requisitos establecidos en el numeral 6 de las Bases del Concurso. De hecho, el autor indaga y expone críticamente acerca de las fortalezas y debilidades de la visión del arte desde el punto de vista antropológico tradicional, empleando cuestionamientos, ejemplos y contraejemplos, para luego proponer persuasivamente, lo que él observa como un criterio universal para la definición de arte, basado en la motivación expresiva del artista como creador de arte. Nos pareció como Jurado, que el grado de profundidad argumentativa y la claridad de los razonamientos, coloca el trabajo señalado en una posición superior al del resto de los trabajos presentados para nuestra consideración. Este Jurado decidió otorgar el Segundo Premio, al trabajo titulado: “CABALLERÍA Y EL MUNDO DE BATALLA”. Presentado por la Br. Legna Youlin Herrera Hernández. En este trabajo, la autora pretende analizar la “concordancia del código de ética del caballero con su modo de actuar en la batalla”. La autora realiza un recuento de dicho código para luego aplicarlo a la leyenda del Rey Arturo y a algunos de los personajes en su entorno, basándose en la obra de Steinbeck: Los hechos del Rey Arturo y sus nobles caballeros. La autora ofrece un análisis de los comportamientos de estos personajes, para luego proponer convincentemente, que es a través de las batallas que “el caballero descubre quien es en realidad”. Finalmente, sugiere que la “plenitud”, en el caso de los hombres comunes, sólo se logra a través del enfrentamiento, sea éste externo o bien interno y que es la “batalla” lo que permite al hombre “darse cuenta de que está vivo” Al igual que en el caso del trabajo seleccionado para el Primer Premio, el Jurado tomó muy en cuenta la calidad analítica y el cumplimiento de los aspectos asociados con el numeral 6 establecido en las Bases del Concurso. Creemos que este es un intento interesante de profundizar en la naturaleza del ser humano, a través de elementos arquetípicos presentes en leyendas famosas. Deseamos agregar a este Veredicto, que no fue fácil para el Jurado la selección de dos trabajos ganadores. Pensamos que todos los trabajos presentados para nuestra consideración, contienen méritos indiscutibles. En ese sentido, deseamos también extender nuestras felicitaciones a los demás estudiantes autores, por su esfuerzo y calidad expresiva, al igual que a sus profesores. Sartenejas a los 20 días del mes de mayo de 2008 9 un valor artístico intrínseco y por ello estos dos cuadros, iguales en forma, tienen un significado más allá del valor del lienzo y la pintura utilizada, es decir, que en la cultura occidental moderna se reconoce la importancia de un cuadro más allá de su condición de artefacto. Entonces bajo la definición antropológica de arte, y sin dar mayor importancia a la calidad artística, estos cuadros son representaciones artísticas de la sociedad actual. Pero estamos olvidando aquí el papel del pintor como artista, del origen de la motivación a realizar su obra de arte. Esto es lo que Lopez Chuhurra (1975, 15) llama la necesidad interior del artista. Supongamos que uno de los pintores utilizó magistralmente una técnica de pintura para transmitir a través de su cuadro emociones suyas a los demás, es decir, usó la pintura como medio de expresión, pero logrando ir más allá de las capacidades de la imagen. El otro pintor realizó su cuadro para venderlo cuanto antes, tomando en cuenta los gustos de sus posibles compradores y eligiendo motivaciones a través de la apreciación estética de estos mismos. Es entonces cuando nos invade la pregunta: ¿son estos dos cuadros obras de arte? Si definimos el arte a través de la unión forma y contenido, a través del significado que da una sociedad a un objeto (y si éste va más allá de la utilidad que posee), debemos clasificar irremediablemente a estos dos cuadros como obras de arte. Responder que sí a esta pregunta nos lleva a una definición de arte que se contradice a sí misma, pues la diferencia entre cada uno de estos cuadros es la misma que entre un objeto cualquiera y una obra de arte. II. Una definición transcultural del arte En la pretensión de encontrar una definición transcultural del arte debemos tomar en cuenta la dependencia ineludible entre arte y forma, arte y contenido. Para hacer factible una apreciación del arte fuera de su contexto, es decir para encontrar una definición de arte que permita evaluarlo desde un contexto social y temporal ajeno, debemos encontrar características afines, que sean identificables fuera del marco referencial de la obra en cuestión. Pero la dificultad de esto recae en el hecho de que se debe procurar una abstracción del contexto para definir algo que nace a través de su dependencia con el 10 tiempo y espacio al que pertenece. Veamos por qué esto es posible si tomamos en cuenta el papel del artista como creador de arte. La definición transcultural del arte propuesta en este ensayo plantea definirlo a través del rol que juega el artista en la creación de la obra, a través de la motivación esencial que lo llevó a realizarla, y evidenciar esta motivación como deseo máximo de expresión, llevada a cabo de tal manera que propone una trascendencia de la técnica, superándola y logrando una modalidad expresiva que supera sus capacidades conocidas. Una definición basada en este concepto permite la independencia de la clasificación del objeto con el contexto donde surge, pero hace falta entender de qué manera. Al igual que con la definición antropológica del arte, se debe realizar una investigación profunda del contexto histórico y social del objeto que se pretende clasificar y conocer el papel que juega dicho objeto en el entorno social. Sin embargo, y aquí radica la diferencia en el proceso de clasificación, es necesario estudiar específicamente el entorno del creador del objeto y tratar de definir el por qué de su obra. Hasta ahora parece que sigue existiendo una dependencia entre la clasificación y el entorno cultural del objeto que se quiere estudiar, pero como dijimos antes, hay que tener en cuenta que no se puede eludir la relación entre arte y sociedad. La independencia que tanto buscamos radica en el hecho de que una vez entendido el contexto del individuo que realizó la obra y su motivación principal, es posible desprendernos totalmente de todo lo relacionado con la sociedad en particular, el tiempo y el espacio, para poder clasificar el objeto como arte o artefacto a través de la información conseguida. La clave de tal desprendimiento reside en el hecho de que la definición propuesta juega tan sólo con la motivación del artista, que no depende de los elementos sociales ni culturales en el sentido de que es un elemento común a toda expresión artística y aunque para evidenciarla es necesario conocer el entorno, una vez reconocida una motivación expresiva que logra trascender la posibilidades de la técnica, el objeto producto de dicha motivación se convierte en arte, pues es el hecho de provenir de tal motivación y no el papel que juega en la sociedad lo que lo distancia de ser un artefacto. Sin embargo, hay que entender que al decir que la motivación permite una clasificación independiente de la sociedad y el papel que juega el objeto en ella, no estamos diciendo que la motivación en sí misma es independiente de tales factores, es más, en muchos casos el papel que juega el objeto en la sociedad induce la motivación que incita al artista. Es importante comprender que una motivación con las características mencionadas es común a toda expresión artística, no obstante la manera de evidenciarla a la hora de clasificar un objeto depende claramente de las condiciones sociales y temporales del artista en cuestión, pues requiere conocer primero el contexto sociocultural para poder entender si existe o no tal motivación. Una manera de decirlo es que la motivación expresiva es el vehículo que lleva hacia el destino final, la obra de arte, pero el camino a recorrer es distinto en cada sociedad. cestas y vasijas, con las mismas técnicas y con apariencia estética idéntica, sin embargo la gente cesta “mantiene una relación especial con sus cestas, que son para ellos objetos con un gran significado y poseedoras de grandes poderes” (Danto 1989, 23; traducción del autor). Para la tribu de la gente vasija, en cambio, “las vasijas están llenas de significados (...), los sabios de la gente vasija dicen que dios es un alfarero que moldeó el universo a partir de arcilla deforme” (Danto 1989, 23; traducción del autor). Conocido esto, es fácil entender que las vasijas de la gente cesta, al igual que las cestas de la gente vasija, son artefactos útiles, elaborados III. Dos ejemplos de aplicación de la nueva definición de arte Ahora bien, vimos que la definición antropológica del arte funciona muy bien en el caso específico del arte primitivo, sin embargo deja algunas ambigüedades en el caso de tratar con una situación moderna. El ejemplo más claro de aplicación de la vieja definición lo plantea Arthur C. Danto en su ensayo titulado “Artifact and art”; vamos a estudiar este mismo ejemplo pero aplicando la nueva definición propuesta de arte. En su ensayo, Danto habla de dos tribus imaginarias que viven en África en dos lugares distintos, distanciadas lo suficiente como para haber evolucionado diferente en muchos aspectos, pero no tanto como para perder características en común. A una la llama “gente cesta” y a la otra “gente vasija”. Ambas tribus producen 11 para un fin último de uso diario. En contraste las cestas de la gente cesta y las vasijas de la gente vasija, poseen un valor social importante que las eleva a una condición más allá de su utilidad aparente, las convierte en objetos artísticos. Esto es perfectamente compatible con la definición antropológica del arte, pues en el primer caso nos encontramos con “ventanas sin jardines”, y, en el segundo, con la conjunción perfecta de forma y contenido. Sin embargo, este mismo ejemplo se puede estudiar a partir de la definición de arte propuesta en este ensayo. Situémonos primero en una familia imaginaria en la tribu imaginaria de la gente cesta. Es una familia de cuatro personas, la madre, el padre (que se dedica a hacer vasijas) y dos gemelos jóvenes. A estos gemelos les llega la hora de decidirse por una profesión. Uno de ellos opta por convertirse en alfarero, pues quería seguir los pasos de su padre y continuar con el oficio familiar. El otro, quien siempre estuvo más en contacto con los rituales de la tribu, pues tenía cierta sensibilidad con las tradiciones, decidió convertirse en un tejedor de cestas. Años más tarde el hermano alfarero trabajaba en satisfacer sus pedidos de vasijas, fabricaba tan rápido y bien como podía el máximo número de vasijas posibles. Todo el proceso de fabricación se convirtió en una rutina de elaboración, ya que no piensa demasiado mientras fabrica sus vasijas. El hermano tejedor de cestas hace cada cesta con una motivación extra, las hace pensándolas como objetos llenos de poder y significado, trata de plasmar eso mientras las fabrica, pensando cada cesta como un objeto individual y atribuyéndole a su manera, durante la fabricación, todas las cualidades que socialmente deben tener. La sociedad indujo en el hermano tejedor de cestas una motivación que lo impulsa a trascender la técnica de la cestería y a construir dicho valor añadido a las cestas, más allá del valor de artefacto. Entonces encontramos en el tejedor de cestas la motivación clave en esta nueva definición y podemos ahora clasificar las cestas -producto de ella- como arte, y las 12 vasijas, que carecen de tal motivación, como artefactos. Análogamente sucedería si en el ejemplo partiésemos de la tribu de la gente vasija, llegaríamos a la conclusión de que las vasijas son expresiones artísticas, productos del simbolismo expresivo del artista y las cestas, simples artefactos. Queda claro ahora que aunque se debe conocer el entorno social que envuelve el objeto, el factor que permite clasificarlo como arte es la motivación que lleva al artista a atribuirle un significado al objeto, trascendiendo la técnica de la que se valió en su elaboración. Así, esta nueva definición ha servido para determinar a través de la motivación del artista y de su necesidad expresiva, qué es arte en dos culturas distintas, reconociendo en cada caso la motivación más que el valor social de cada objeto en particular. En un segundo ejemplo, analicemos la situación anteriormente mencionada de los pintores en la sociedad moderna. Ya vimos que la definición antropológica del arte falla en este caso a la hora de determinar qué es arte y qué artefacto. Sin embargo, esta nueva definición propuesta puede reconocer el cuadro pintado con fines meramente económicos y por satisfacer los gustos de los clientes como artefacto, y al otro, pintado con una motivación añadida, por una necesidad expresiva latente y que permitió la atribución de significado a través de la trascendencia de la técnica como arte. Esto es debido a que el primero carece de todo impulso expresivo, su fin máximo no es expresarse, mientras que en el segundo la intención artística es en su totalidad expresión. IV. Diferencias entre la nueva y la vieja definición de arte Aunque esta nueva definición se divisa como potencialmente más poderosa, pues no sólo permite englobar arte primitivo y arte moderno, sino que además hace factible la interpretación transcultural de objetos como expresión artística, no existe una correspondencia exacta entre lo que es arte bajo esta definición y lo que es arte bajo la definición antropológica arte/contenido. Bajo esta nueva definición se clasificarían como arte ciertos objetos, que aunque en la sociedad donde se crearon eran artefactos, el artista que los creó pudo haberle atribuido un valor artístico a través de una motivación expresiva determinada. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de la gente cesta, supongamos que el hermano alfarero decide hacerle una vasija a su esposa para expresarle su amor, y la hace especialmente para ella, plasmando durante su elaboración todos sus sentimientos y logrando finalmente una vasija que se consideraría arte bajo la definición propuesta, pero artefacto bajo la definición antropológica. Este caso, en el que un artefacto resulta convertirse en arte únicamente por la motivación expresiva del artista, es reconocido en la sociedad occidental moderna, pues artistas como Marcel Duchamp y Andy Warhol convirtieron artefactos en expresiones reconocidas como arte a través de un proceso de expresión, una motivación (en este caso provino de querer cuestionar el modo de definir arte, desde su posición de artistas) (Danto 1989, 19). Así, estas mismas expresiones que pretendían cuestionar la definición de arte, son expresiones artísticas bajo la definición de arte propuesta en este ensayo. Nos encontramos ante una nueva definición de arte que permite el estudio de objetos desde una visión externa, permite reconocer qué es arte y qué no lo es, siendo un observador ajeno a la cultura en cuestión, pero lo hace sin tener que condenar la apreciación a ser meramente estética. Es en este sentido que esta nueva definición permite ver el arte como un fenómeno transcultural, pues utiliza esta motivación expresiva como característica afín a toda expresión artística. Además, al tomar en cuenta el papel del artista como creador de arte, es posible, como vimos, evitar el alejamiento entre el arte moderno y el arte primitivo a la hora de diferenciar qué es arte o qué es artefacto. Aunque sigue siendo cierto que el arte primitivo, en general, es un fenómeno en el que la innovación del artista tiene poco o ningún papel, pues el arte está fuertemente ligado a la cultura, las costumbres y las tradiciones, es posible usar la misma definición para estudiar una expresión artística en una sociedad primitiva y otra en una sociedad moderna, donde el papel del artista toma el protagonismo y el arte comienza a ser individual. En ambos casos obtendremos una determinación aceptable de qué es arte. Sin embargo, se abre la posibilidad de expresiones de arte individual en sociedades primitivas, pues en algunos casos es posible, bajo esta definición, la expresión artística a través de objetos considerados artefactos en su sociedad. Hemos propuesto una nueva definición de arte que permite el estudio del fenómeno artístico como resultado de una condición humana, la necesidad de expresión, que hace factible una determinación de qué es arte entre culturas. Además, hemos comprendido la expresión artística como fenómeno no sólo transcultural sino atemporal, pudiendo establecer qué es arte en sociedades tanto primitivas como modernas. Podemos concluir, entonces, que es posible, bajo las condiciones expuestas en este ensayo, una definición transcultural del arte que permite el estudio de expresiones artísticas desde visiones ajenas a la sociedad en cuestión, tanto en tiempo como en espacio. Trabajo final presentado en el curso DAP-426 Arte o Artefacto: Aproximaciones a la antropología del arte Prof. Magdalena Antczak La bibliografía de este trabajo, por razones de falta de espacio, la encontrará en la versión digital www.unversalia.usb.ve 13 Primer Premio “José Santos Urriola” Huyendo de Córdoba Jacob Poliwoda estudiante de Ing. Producción diría que la locura ha subido a mi cabeza, pero aquí, en medio de la nada, hasta el viento parece burlarse de nosotros los marineros, pues su agraciado vaivén parece haber escogido bañar, única y celosamente, las velas de la agrandada bestia. Mientras, nosotros sobre la cubierta, despojados, inexplicablemente, de la rica brisa atlántica, sólo nos queda envidiar la refrescante suerte de los mástiles y confortarnos con el repentino salpicar de una que otra ola enfurecida; vestigio de aquel bravo océano que anoche azotó nuestro pequeño trozo de tierra sobre el mar. 14 I. El sol azota con fuerza nuestras espaldas, como agujas punzantes y afiladas; la mezcla del agua salada y el sudor que cubren nuestros cuerpos sólo sirven de abrasantes sobre nuestras carnes expuestas. La tormenta de anoche aún retumba en mis oídos y el golpe constante del mar sobre el casco de nuestra embarcación, sólo empeora el despiadado martillar de mis tímpanos. Los hombres están cansados y más de uno me ha confesado el deseo de abandonar su puesto para descansar, aunque sea unos momentos, en las profundidades de la bestia que parece oponerse a todos nuestros esfuerzos por domarla. La barca, que ahora ondea sus velas blancas como símbolo triunfal bajo el firmamento despejado, parece atribuirse a sí misma, toda la audacia y fortaleza que le valió la victoria y de la cual se jacta ante el mar traicionero. Cualquiera II. De la proa de la embarcación, ha surgido el Capitán. Sus ojos claros parpadean y luego se cierran mezquinamente, alternándose entre una acción y la otra, traicionando la corta siesta que ahora contrasta con el brillar del sol. Visiblemente, está enojado por haberse permitido unos minutos de sueño. De tez rojiza y curada por los varios años de navegación, el Capitán, Don Manuel, nunca había acostumbrado a dejarse llevar por el sueño ocioso; aquél tipo de lujos y suntuosidades que en el mar, no tienen cabida. “Dormir es para reyes y siervos, por igual, sobre la tierra,” nos suele decir, “mas en el mar, ni peces ni marineros lo pueden conciliar”. “No hay día más perdido, que el que se pasa dormido”. En realidad, somos pocos los que compartimos este parecer, pero no deja de ser cierto que este viaje ha sido particularmente violento, y pocas han sido las horas que el mar nos ha concedido para la desocupación o el sueño. Hoy, la sospechosa calma del océano ha traído al Capitán la oportunidad de dirigirse a toda la tripulación. Según se dirige, con paso ligero pero decidido, hacia el balcón del puente, Don Manuel vocifera la orden: “¡Todos al balcón!”. Subiendo las escaleras hacia la popa, Don Manuel se ve recibido por los sacerdotes que acompañan la expedición, en nombre de la Iglesia y la Santa Inquisición. Vestidos en su usual túnica marrón, ajustada a nivel de la cintura por un cordón blanco, los monjes inclinan ligeramente sus rostros ante la presencia del Capitán del navío, en señal de respeto y saludo. III. Aún los árboles perfumaban las calles de Córdoba, mientras los últimos días de primavera se retiraban. La abrumadora fragancia de los montes al norte, hacía juego con el revoloteo incesante de las alondras en las copas de los árboles florecidos. En la plaza central de la ciudad se oían las voces tumultuosas del conglomerado populacho; las campanas de la iglesia marcaban el mediodía y la, ahora diáfana locución, se perdía entre la muchedumbre agitada. En el centro de la plaza, imponente y temeraria como siempre, se erigía la columna de acacia plácidamente rodeada por paja, ramas secas y madera. Cada día, para mí sorpresa, los cordobeses recorrían la plaza, embobados por la mercancía dispuesta bajo toldos destartalados, acostumbrados e inmutados, ante la presencia de la columna inflamable: la hoguera. Aquél día de primavera, sin embargo, la mercancía pareció haber perdido su atractivo, pues todos los ojos se centraban en la gran fogata y especialmente, en el hombre de negro que acompañaba al arreglo mortuorio. Pocos conocían el rostro del temible sujeto, pues éste siempre trabajaba cubierto por el apéndice encapuchado de su negra túnica harapienta. El llamado verdugo se aseguraba siempre de que la hoguera estuviese preparada para su víctima; minuciosa y celosamente, la armaba todas las noches que sucedían a una ejecución. Habían quienes rumoraban que su rostro permanecía enmascarado mientras armaba la fogata, aún bajo la protección de la lúgubre penumbra de las estrellas y la luna. Mi madre siempre se burlaba de tal charlatanería; aseguraba, entre carcajadas, que nadie se aventuraría a la plaza a tales horas de la noche, y menos aún para husmear en los quehaceres del verdugo que acechaba entre los escombros de la recién usada hoguera; tan sólo para corroborar si cubría su rostro o no. Quizás tenga razón, eso no lo sé yo; pero hay algo que sé, como todos en esta ciudad: nunca se supo quién encendía la hoguera durante las ejecuciones de la Santa Inquisición en Córdoba y menos quién la reconstruía o quién retiraba los restos del desgraciado condenado. La presencia del pavoroso varón indicaba muchas cosas para la multitud. En principio, indicaba la obvia cercanía de una ejecución, pero ante todo, indicaba que alguien de entre los nuevos cristianos, quizás alguno de nuestros vecinos, andaba judaizando. En mi juventud poco entendía el, aparentemente, intrínseco interés que llenaba a los españoles de curiosidad y fijación; tan macabro escenario sólo podía ser atractivo al morboso y depravado. Sin embargo, aunque nadie que yo conociera podía caer bajo tal calificación, todos, sin excepción, parecían aglutinarse frente a los límites 15 imaginarios que trazaban las llamas vivas, para ver el inefable espectáculo. Sin hallar palabras que puedan justificar tal actitud, he conciliado, a beneficio de mi salud mental, que el interés de las gentes se limitaba a la curiosidad y al temor; a la curiosidad de saber quién judaizó, y al temor de que mostrar desinterés o ausentarse de los ‘Autos de Fe’, pudiesen levantar sospechas, o iniciar investigaciones, de su proceder religioso. Sobre el altar, dos tronos se acomodaban y vigilaban, aún sin sus ocupantes, la conglomerada multitud. Un sitial estaba destinado al obispo local y el otro, a algún funcionario público que venía en nombre de los Reyes Católicos. Su obligación: redimir a la Iglesia de la penosa faena de matar a los condenados. La Religión nunca mancharía sus manos de sangre. Como de costumbre, el inaudito silencio de la multitud anunciaba la llegada del obispo de la ciudad. Al frente de la columna, el abanderado alzaba la insigne frase “Justitia et Misericordia”, seguido del resto de las autoridades locales y religiosas y finalmente, los inculpados. Ya podía comenzar a escuchar los murmullos de la población, señal inequívoca de que los 16 condenados se acercaban. Después de varios días encarcelados, interrogados y torturados, los penitentes salían para escuchar su veredicto y cumplir su sentencia. Inexplicablemente, los muertos durante las torturas también salieron a la procesión, en ataúd. Por alguna razón, la Iglesia insiste que aún ellos deben ser enjuiciados y sus veredictos ejecutados. Con paso lento y debilitado, los condenados avanzaban descalzos, haciendo mano de varas de cera amarilla. Mi madre siempre decía: “no son los reos los que cargan las varas, son las varas las que aguantan toda esa masa desvanecida de humanidad desalmada”. Frente a la hoguera, ya se acomodaban las autoridades más cercanas al Obispo por orden de importancia. Éll sentado y el resto de pie, los monjes engalanaban el altar con un aire de solemnidad y temor. Vestidos en su usual túnica marrón, ajustada a nivel de la cintura por un cordón blanco, los monjes inclinaban ligeramente sus rostros ante la presencia del Obispo Inquisidor General; en señal de respeto y saludo. IV. Regresando el mismo saludo, el Capitán Don Manuel retribuyó la cordialidad a los monjes del navío y luego dirigió su mirada hacia la tripulación. Por algún momento, juraría haber visto yo, en su rostro, el destello de disgusto y desconfianza; como si sólo fuera aquello lo que los sacerdotes le inspiraran. Sin embargo, jurar sería un grave pecado, pues nada puede asegurar lo que vi, ahora que su expresión sólo refleja desafío y confianza. “Al atardecer”, - comenzó el Capitán, dejando que sus primeras palabras recorrieran los confines de la barca y aplacaran los últimos murmullos, - “la cubierta del navío se dispondrá a los servicios de los inefables marineros que forman parte de esta tripulación”. Sin poder acabar, Don Manuel, de decir su última palabra, los murmullos de los marineros cortaban el silencio con una mezcla de alegría y disgusto. “¡Insólito!” – se escuchó a lo lejos. “¡Viva el Capitán!” – vociferaron a mi alrededor. “Debo recordaros”, insistió Don Manuel hasta que el viento recuperó el protagonismo acústico, “que todos vosotros salisteis de España por mi intervención, que todos vosotros fuisteis reos de la Santa Inquisición y que todos vosotros estabais condenados a morir en la hoguera”. Hasta el océano parecía tomarse la acusación a pecho, pues ni el salpicar de su oleaje entonaba el monótono concierto de alta mar. Era cierto, todos en la nave huían de la Iglesia; huían de España. Todos fueron sacados de las cárceles con el pretexto de que conformarían una tripulación que se dirigía a tierras inexploradas, salvajes y rara vez visitadas. No había marinero serio que se aventurara a emprender semejante viaje perturbado. Los únicos seres capaces y disponibles, eran los millares de inculpados encarcelados por la Inquisición, en espera de ser torturados y luego quemados. Para la Corona, esto ya era un proceso tedioso, pesado y costoso; resultaba cómodo deshacerse de la escoria social mandándola a la alta mar. Y es que al fin y al cabo, España sólo podía ganar o ganar: o los reos tomaban más tierras en el Nuevo Mundo a nombre de la Corona, o morían en el intento. Los monjes por su parte, no podían esconder su desagrado; pero poco se podía hacer. Ciertamente la mayoría de la embarcación estaba con el Capitán, de tal suerte que en este trozo de España, la Iglesia había perdido su poder con tan solo un discurso. Esa noche el colectivo inefable se reunía sobre la cubierta de la barca. La ceremonia daba comienzo, el sol se ocultaba, los asistentes vestían de blanco. El ayuno comenzaba y los primeros vientos de otoño ya soplaban entre la muchedumbre. El Capitán había decretado un día de descanso: la nave permanecería en su lugar hasta el anochecer siguiente y nadie alzaría una vela, fregaría un tablón de la cubierta o rotaría un grado el timón. Un aire de solemnidad se posaba sobre la congregación mientras el cielo despejado, rayado por nubes dispersas como tinta sobre lienzo, prometía una velada tranquila. El espectro de colores: rojizos y naranjas, fucsias y azulejos, típicos de un atardecer sobre el mar, nos envolvían con especial ternura, evocación de las costas españolas; desterrado hogar. La congregación ya entonaba las primeras palabras: “Kal nidré…” Las olas se unían al ritmo solemne: “…veesaré…” La barca marcaba los tiempos con su vaivén: “…Ushbué vajaramé.” En un arameo perfecto, los inefables se despojaban de sus promesas falsas, se disculpaban por juramentos vanos y rituales profanos, abrían la ceremonia expiando su identidad doble; no ante la Iglesia, no ante la Inquisición. Nadie excepto los congregados sabían de su significado. Los inefables se burlaban de sus sentenciadores: los monjes escuchaban sin entender palabra alguna. La grave rogativa fue compuesta por antepasados españoles igualmente discriminados e igualmente obligados a la conversión; los padres de los congregados, los antiguos que pasaron la tradición hebraica en secreto: generación tras generación. La plegaria ya se regaba por todo el mundo judío. Millares de desterrados y conversos forzosos negaban la nueva fe que habían tomado, una vez cada año en el día más sagrado. El Nuevo Mundo no sería la excepción: también conocería esta oración. V. El aire de la plaza adquiría tensión progresiva a medida que los reos se detenían frente a la muchedumbre; como si ovinos esperaran su turno al matarife. Mientras contemplaba la escena, imágenes repetidas del ayer jugaban en mi mente, cual cicatriz reabierta: ¿esto es realidad?, ¿esto es un recuerdo? Ahí están papá y mamá. Sólo hacen diez años. La brisa soplaba en la misma dirección, las aves entonaban el mismo canto de suspenso, la fragancia primaveral ya parecía mezclarse con el hedor de carne humana quemada (aunque en realidad, nadie había sido sentenciado); hasta dejé de distinguir entre el eco de las campanas y el eco de ellas en mi memoria. Pero la misión debía cumplirse; el Obispo debía ser detenido. Salí de mi letargo y me dirigí, sin mirar atrás, directamente hacia él. 17 VI. Bien había entrado la noche cuando todos los marineros se hallaban confinados en sus literas. Mientras cruzaba la cubierta vacía, aún sentía bajo mis pies descalzos, los tablones impregnados de amargas lágrimas derramadas por aquéllos que al fin podían entonar a viva voz el “Kal Nidre”; sin temor a que nadie los escuchara y delatara. Es cierto, la cubierta de una nave siempre está húmeda, pero ésta no era la primera noche que me tocaba cruzarla y cualquiera en mí lugar creería lo que digo: esta noche no se sentía igual. Encubierto por las nubes que revestían los rayos de la luna, me dirigí sigilosamente a 18 la alcoba principal del Capitán, Don Manuel. En estas visitas secretas no podía dejar de verme como aquél temible verdugo: cauteloso y rápido, encapuchado y harapiento, diligentemente enrumbado hacia una tarea que nadie debía conocer. Eso sí, me recordaba a cada paso, hay una diferencia entre él y yo: mis causas son justas, las de él son cuestionables. Es cierto, huir de marineros dormidos puede parecer que mis causas tampoco son de buen proceder; pero la realidad es otra. Nadie debe saber de los lazos existentes entre el Capitán y yo. Además de ser su sobrino, siempre he sido el informante de confianza en todos sus viajes: siempre le hago saber de las tramas de marineros disgustados, sus planes de rebelión, los rumores de cubierta, los comentarios entre los monjes emisarios y sus prédicas ante marineros devotos. Numerosos motines han sido evitados y aplacados gracias a mis reportes. Una tenue luz se deslizaba bajo la puerta de la alcoba. Debe estar despierto esperando que aparezca, dije hacia adentro. Suavemente toqué la puerta y entré bajo su orden: “Entrad”. Absorto en sus pensamientos y sentado en la sencilla cama que hacía juego con el macizo mesón de madera, el Capitán miraba fijamente un punto en el suelo de la alcoba. Ahora hablar no parecía ser lo más adecuado. Acercándome a Don Manuel, noté el objeto causante del silencio y la fijación. Hacia la cabecera de la cama, sobre la desinflada almohada, estaba la carta que había causado tanta aventura; la carta que había iniciado toda aquélla misión de salvar vidas. Decenas de lágrimas empañaban el desgastado manuscrito y las palabras ya comenzaban a confundirse por la tinta corrida. Yo sabía que el capitán la leía todas las noches. La letra era inconfundible: era la de Don Alberto, su padre, mi abuelo. Tomé cuidadosamente las hojas entre mis manos: ¿cómo olvidarlo?, eran dos. El capitán seguía absorto en sus pensamientos y como el silencio ya amenazaba con hacer de mi visita algo inútil, remedié que había tiempo suficiente como para leer la hoja de la carta que estaba frente a mí. Habían síntomas de apuro en el manuscrito, pero a juzgar por la belleza de la escritura, era evidente la importancia que Don Alberto le había dado al único rastro de conexión entre él y su hijo. es porque así lo ha querido el Señor. Recuerda, el Todopoderoso provee y responde, pero cuando dicta juicio, así es Su voluntad y a nosotros sólo nos queda callar, aceptar y agradecer. Sigue la fe que le dio gloria a España y no apagues la llama de tu herencia. Respeta a tus protectores y sé humilde en todos tus caminos. Nunca olvides de dónde vienes y a dónde vas; del polvo de la tierra al polvo de la tierra. Hazte un gran hombre para que lideres pueblos, salves oprimidos y traigas luz a nuestra España querida. Que el Todopoderoso te colme de bendiciones y que propicie nuestra reunión en paz, Tu padre, Don Alberto Berenguer. “¿A qué viniste José?” demandó el Capitán. De un sobresalto, Don Manuel me sorprendió mientras me disponía a leer la otra hoja de la carta. “Señor, he venido a reportarle los ánimos entre los marineros, después de los recientes eventos.” VII. Vestido a la usanza de la orden religiosa, mi disfraz encubría mi identidad y la guardia inquisitoria dispuesta en toda la plaza, jamás sospechó de mis intenciones. Pasé frente a la fila de monjes, como si algo me urgiera; a paso rápido y ligero. Lo que llevaba en mano sólo perpetuaba la idea de que venía a informarle algo al Obispo; un documento nada más. Ahí estaba: plácidamente sentado, con aire seguro y resoluto. Si tan solo supiera lo que acaecería sobre su vida en ese momento. 19 Al llegar a su presencia, me incliné respetuosamente, tomé su mano y la besé. Aprovechando la posición, me acerqué a su oído y con voz clara susurré sobre el silencio que ya detectaba mi presencia: “Don Manuel, os entrego la parte que faltaba”. Nadie lo había llamado por su primer nombre desde que tomó la ordenanza religiosa. Sus ojos eran un destellar de sorpresa y enojo, cual dijera: ¿cómo te atreves? Pero el tiempo no le bastó para reprenderme y el documento ya estaba en sus manos. Su mirada reconocía la cursiva y las lágrimas ya se reflejaban en su semblante transformado. Córdoba, 1536 Hijo mío, ¿Dónde quedarán mis enseñanzas cuando ya no esté? ¿Seguirán impregnadas en tu corazón? ¿Las borrará el tiempo? No sé cuándo leerás esto y lo más probable, ya no viva para volverte a ver. Hoy te dejo con el corazón hecho pedazos y el alma sin aliento; pero las circunstancias me obligan a abandonarte, a dejarte. Son circunstancias difíciles de narrar en tan poco tiempo, pero no te lo puedo ocultar: la Iglesia nos descubrió, nos persigue y por eso huimos de España. Sí hijo mío, somos judíos. Generaciones atrás vinieron nuestros antepasados a ésta tierra de gracia: fundamos Córdoba, fundamos Toledo. La Jerusalén de España, de los exiliados. ¿Quién recuerda la España de Oro, la de filósofos ilustres? Acurrucada nuestra ciudad junto a las ricas aguas del Guadalquivir, Córdoba era una joya entre alhajas. Las calles perfumadas se mezclaban con el alegre pasear de las gentes; moros, judíos y cristianos viviendo juntos en una misma ciudad. Ésa era la España de mis abuelos; yo a penas la conocí. Desde que aquello desapareció, hemos vivido como judíos ocultos y moros declarados; como judíos ocultos y cristianos declarados. Pero el juego no podía durar demasiado y finalmente nos descubrieron. Hemos luchado cada día para mantener la llama de nuestros ancestros encendida. Hemos arriesgado nuestras vidas en repetidas ocasiones. Hemos cambiado nuestros nombres, mudado nuestros oficios, trasladado nuestros hogares. Hemos guardado el judaísmo en secreto mientras profesamos en alto el cristianismo; proclamamos a escondidas la unicidad de D-os, 20 mientras vociferamos nuestro apego a la Trinidad; comemos panes ácimos en los sótanos, mientras digerimos la “carne de Jesús” en la catedral; cuidamos el Sábado escondidos bajo la mesa, mientras asistimos a misa todos los Domingos. Hoy me enrumbo a las Tierras Bajas del norte para “judaizar” sin miedo; aunque no me deja de temblar la mano cuando pienso que no llegaremos. Si has abierto esta carta, es porque no hemos podido lograrlo. He arreglado para que estéis en el convento, pues es el lugar más seguro en estos días. Nadie sospechará de ti. Pero nunca olvides Manuel, nuestra simiente y nuestro nombre están ahora en tus manos. Como ya te he dicho, lucero de mis días, si esta carta ha llegado a tus manos, VIII. Rápidamente coloqué la carta sobre la almohada mientras me erguía frente al Capitán. “Prosigue Juan, pero rápido que no me queda paciencia esta noche”, repuso. “Señor, hay muchos marineros ésta vez que no comparten sus decisiones. Durante otros viajes no hemos tenido la necesidad de establecer días de descanso ni oraciones extrañas, de tal suerte que las creencias de los reos no entraban en conflicto. Pero esta vez Capitán, los cristianos están disgustados y aunque muchos detestan la Inquisición, son pocos los que desean despojarse de sus ‘Santas Enseñanzas’.” “Siempre tan alarmista José, pareciese como si la barca se hunde al mismísimo infierno”, aseveró Don Manuel. “La pura verdad le digo, señor.” Con aire calmado, el Capitán miró al techo unos minutos, como si pensara, pero no muy profundamente. “Capitán”, me apresuré a decir, “si me permite decirlo, señor, su actitud general me ha sorprendido en sobremanera.” “¿A qué te refieres?”, respondió con paciencia. “Señor, no comprendo cómo piensa usted regresar a España con semejante calumnia sobre su espalda. Podría jurar sin contemplación, por la barba de mi santo padre, que la Inquisición estará asando las brasas de la hoguera en vuestro honor, para recibirlo a penas pise la Madre Patria. Otros viajes a la América han resultado en el ‘escape incontrolado’ de los tripulantes y eso se ha podido cubrir. Pero ¿algo de semejante calaña?, ¿rezos heréticos bajo los colores reales y la absoluta autorización, si no imposición del Capitán? Don Manuel, ¡usted no puede regresar a España!” “¡José!”, bramó el Capitán, “¿quién os dijo que pienso regresar a España?”, continuó con un tono de obviedad absoluta. Con la mirada perpleja plasmada sobre mi rostro, el Capitán continuó de inmediato. “José, las aventuras de ‘extraviar tripulantes’ en el Nuevo Mundo han acabado para mi; viajes tan largos han cobrado su justo precio. Es hora de sentar cabeza. El rey nos envió explícitamente para establecernos en las colonias de América, después de proponérselo yo mismo; por su puesto. Esta vez nosotros seremos los ‘extraviados’, pero oficialmente. He contactado a las comunidades marranas del Nuevo Mundo. Haremos escala en Curaçao y continuaremos nuestro rumbo según dictó el rey.” Impresionado por la noticia y sin pensarlo demasiado, la nostalgia me invadió de un golpe. “¿Quiere decir, tío, que no volveré a ver la Costa Ibérica?”, repuse casi susurrando. “¿Y eso acaso os incomoda?”, preguntó el Capitán. “Sigue siendo la tierra que nos vio nacer, Don Manuel; la tierra del sol resplandeciente, de antiguas fortalezas morunas, la danza y la guitarra”. Tomé un respiro y continué, “la tierra de nuestros padres; la de las primaveras más…” “¡La tierra que mató a nuestros padres, José!, ¡la tierra que nos persigue, que nos odia, que nos quema!” tronó el capitán, mientras daba un manotazo sobre la mesa y se levantaba, temblando de rabia. El candelabro que estaba sobre la mesa sacudía los velones mientras las llamas bailaban, amenazando con apagarse o caerse. Luego, silencio. La calma que siguió a la tormenta fue peor que la misma tempestad y por un instante, nadie hablaba; cada uno reflexionaba sobre lo que dijo el otro. Ambos decíamos la verdad. Al menos me podía haber dicho que no volveríamos, pensé hacia mis adentros. Hubiese tenido la oportunidad de tomar una honda bocanada de aire, despedirme, aunque fuese en silencio, de todo lo que tanto quería. Entiendo que no deseaba que toda España supiese de su partida definitiva, por seguridad o lo que fuere; pero privarme de saberlo, no lo puedo comprender. “Está bien José, está bien,” rompió el silencio Don Manuel; y como si leyera mis pensamientos, dijo calmadamente, “debí habértelo dicho, pero ya es muy tarde para lamentarnos. Además, tú me escondiste la verdad de mi procedencia por más tiempo del requerido por abuelo Alberto. Ya estamos a mano.” Regresando de mis memorias y recuerdos de España, resolví retomar el asunto que me había traído a la alcoba del Capitán: alertarle sobre los rumores entre barracas. Pero Don Manuel no me dejó sacar palabra y con voz firme aseguró: “Bien José”, se sentó Don Manuel mientras 21 resolvía la frase, “oíd bien lo que os digo. Ya que os preocupa tanto el disgusto de los monjes y algunos marineros, así haremos: mañana, al anochecer, abriremos las bodegas de ron”, dijo con tono optimista. “Los que están de ayunas, se darán un banquete, mientras que el resto de los ‘incorformes’, celebrarán la buena vida de alta mar. Tan borrachos estarán que olvidarán sus quejas y temores. Ni los monjes podrán contra el ron.” “Como usted diga Capitán, así se hará”, repliqué perplejo. “Y en cuanto al pasado, deja de preocuparte. Tanto tú como yo sabemos que es peligroso seguir en este juego, fingiendo de Capitán y tratando tan de cerca con el rey. En nuestro destino hay menos control y poca Inquisición”, dijo el capitán con especial tranquilidad. “Entiendo tío, no se preocupe usted. Estoy aquí para cumplir sus órdenes y hacerlas cumplir; sé que todo lo ha hecho por nuestro bien. Confío en sus decisiones y no espero que me informe de ellas”, concluí con cierta incredulidad ante mis propias palabras. “De acuerdo”, me sonrió el Capitán, “espero, entonces, que ya estéis al tanto de lo más relevante de nuestro viaje. Gracias por el último reporte, José.” “Capitán”, agaché la cabeza para despedirme, “buenas noches.” IX. Con mano temblorosa, el Inquisidor buscó bajo la sotana la parte de la carta que siempre estuvo con él; su trozo del rompecabezas. Sin duda, era la letra de su padre, era lo que faltaba, era lo que sospechaba todo el tiempo… Él, el Inquisidor de Córdoba, ¡judío! Como si no hubiese hoguera, como si no hubiese muchedumbre ni séquito eclesiástico, Don Manuel se perdió en el vacío y por varios segundos, que ya me parecían horas, permaneció inmóvil. Luego, como si de la nada, me tomó por el brazo, me miró fijamente a los ojos y juntos huimos en carrera; lejos del gentío, lejos de la plaza, la hoguera y el verdugo, lejos del pasado oscuro, de la Inquisición… de Córdoba. Premio “José Santos Urriola” Concurso Anual Veredicto 2008 El jurado calificador del Concurso de Cuentos “José Santos Urriola”, del Decanato de Estudios Generales, profesores Jeffrey Cedeño (Presidente), Dan Bailey y Rafael Martínez, luego de leer y evaluar los trabajos consignados por los estudiantes, acuerda: Otorgar el Primer Premio al cuento titulado “Huyendo de Córdoba”, de Jacob Poliwoda, estudiante de Ing. Producción, debido al logro literario del lenguaje tras una acertada recuperación histórica capaz de acentuar no sólo escenarios vívidos, sino también la vida amenazada por la intolerancia y la injusticia. Otorgar el Segundo Premio al cuento titulado “Y entonces le dijimos adiós a San Francisco”, de Manuel Nazoa estudiante de Ing. Electrónica, debido a su sutil tratamiento del transcurso del tiempo en franca sintonía con la reevaluación de la identidad, una identidad que se debate entre la recuperación del pasado y enfrentar el futuro, sin olvidar un presente ineludible. Otorgar el Tercer Premio al cuento titulado “La gaya scienza”, de Carlos Suárez estudiante de Lic. Física, debido a su creatividad en el logro de una visión satírica, paródica y humorística del mundo, siempre tras una crítica de la naturaleza humana en sus inalterables dimensiones. Surge al punto, entonces, una acertada reflexión sobre la noción de aparente cambio y verdadera permanencia en la historia de la humanidad. Otorgar una Mención Especial al cuento titulado “El viaje”, de David Kenneth Bohl estudiante de intercambio, puesto que se trata de un viaje –tanto interior como exterior- ocupado en demostrar que la vida siempre otorga la posibilidad de transformación e iluminación. 22 Segundo Premio “José Santos Urriola” Y entonces le dijimos adiós a San Francisco Manuel Nazoa estudiante de Ing. Electrónica Y entonces le dijimos adiós a San Francisco -¿Has estado alguna vez en San Francisco? -No, ¿y tú? -Ni al de Yare Reímos y alguien más rió con nosotros. -¿Y tú? -Tampoco. -¿Te gustaría? -Alguna vez me hubiese gustado, ahora creo que preferiría Chicago. Alguien rió, nadie sabe por qué. Tomé la boquilla y aspiré fuerte; balanceando la copa entre los dedos vi las luces reflejarse en la superficie del vino y llené el resto de la copa con el denso humo. -Chicago: boobs, booze, baseball and blues. -Bueno, el chocolate ha comenzado a afectarte. -Yo me voy a Amsterdam. -Amsterdam está sobrevaluado. -¿Qué me dices de Barcelona? Ríes mientras trato de que el chocolate no se me deshaga en las manos, aunque ya es demasiado tarde. -Barcelona, sí… Gaudí, Miró, Dalí… -El maricón de Lorca. Verde que te quiero verde gritamos algunos y reímos todos. -Coño, que Lorca no es ni catalán -Bueno, pero venía al caso, por su cosa con Salvador. -Ajá, tú como que tienes cosa también con Salva. Pocos ríen, el humo se aleja del comentario. Tu cabeza cae sobre mi hombro mientras sostengo tu 23 copa de vino porque tienes las manos ocupadas. -Ya suéltala y pásala. -Barcelona es un sueño. -Nueva York, creo que Nueva York. -Nueva York mató a los sesenta, no me jodas. -Los sesenta se murieron solos porque llegaron los setenta. Alguien tose y derrama vino. Con la distracción nadie nota tus labios en mi cuello. Sólo nosotros reímos. Alguien más se ríe porque nos reímos. -Bueno, a los setenta los mataron los noventa. -Te comes los ochenta con chocolate. -No, esos se murieron solos, estaban defectuosos de fábrica. -Algunas cosas se salvan de los ochenta. -Nosotros y de vaina. Suena un descorche de botella. La copa derramada fue el anuncio de que necesitábamos más. -Yo me quedo con Caracas. -A mí me robaron Caracas hace tiempo. -A mí no me la robaron, la vivo demasiado día a día. -Esgraciaos, quiero que me devuelvan las noches de Caracas. -Ya ni siquiera Mérida tiene noches. -Pásame el oscuro. -Tú pásame el blanco. -Alguien que me sirva vino. -Hay que cambiar el agua. -Y hay que poner aunque sea una toalla sobre la alfombra porque se me van a mojar las nalgas. En sincronía nos levantamos y hacemos diversas tareas. Algunos baño, otros cocina, uno simplemente se quedó donde estaba mirando la vela con el chocolate blanco derretido entre los dedos. -Ese ya está que se apaga. -Bueno, al ritmo que vamos, pronto estaremos todos dormidos. -Bienaventurados los que tienen sueño pues no tardarán en quedarse dormidos. -¡Coño, no está apagado! 24 Risa general, copas llenas, humo blancoazulado. -Sí, sabe mejor ahora. -Tú crees que te salvaste de los ochenta pero no te das cuenta de que realmente somos hijos de ellos. Sin el conformismo de los ochenta nunca habríamos tenido los noventa. -Alguien, por favor, que le pase la boquilla porque la sabiduría etílica habla por su boca. Veo la luz de las velas a través de la copa. Las distorsiones son hermosas. Nadie interrumpe la conversación. -En serio, fíjate que todo va en línea recta. No hay saltos. El Mayo Francés es hijo ilegítimo de la Comuna de París junto con el movimiento hippie. Los noventa son hijos y hermanos de los ochenta, hijos del caos de los setenta, del punk y de la tecnocracia. -Ya se vino este con la dialéctica. -Filósofo de botella y humo. Come chocolate. El chocolate se me quedó en los dedos. -Las cosas fluyen, es todo lo que digo. Algunas van y vienen. Ya nosotros nos montamos en los treinta y aún queremos hacer las cosas que hacíamos hace cinco o diez años. Este narguile sólo tiene una mezcla de tabaco y aromatizantes, nuestros vasos no tienen ron, a lo sumo sólo tres de nosotros terminará en la cama de alguien esta noche. Esta reunión es una triste imitación de lo que hubiese sido en ese tiempo, ya no somos lo que fuimos y sin embargo seguimos juntos. Las risas se apagan lentamente. Tu mano toma la mía y siento tu miedo. Mi miedo. Todos los ojos reflejan el mismo miedo. A la vejez, a la muerte, en convertirnos en nuestros padres, en nuestros abuelos. -Vamos, será mejor que acabemos esta botella pronto porque mañana tengo trabajo. -Yo también. -Yo debo llevar a la niña al colegio. 25 Mención Especial “José Santos Urriola” El viaje David Kenneth estudiante de intercambio 26 Mi vecina por las tres próximas horas sería muy guapa, supongo, si se callaba por un instante. Es difícil clasificar las curvas tranquillas y líneas interesantes del cuerpo de una persona con la belleza moderna cuando tienes que enfocarte en los sonidos que vienen de su boca, pero estoy acostumbrado a no tener esta libertad y no me molesta mucho. Desde que mis compañeros de la escuela primaria empezaron a tener “sentimientos extraños” he escuchado los problemas de otra gente. Mi vaso simpatiza conmigo; trato de tomar su última gota de whisky que sigue pegada al fondo mientras que llamo la atención de la azafata para llenarlo. La mujer habla de las injusticias de la vida. Ayer estaba en Cartagena para su luna de miel cuando se murió su hermano en un accidente muy grotesco. Tuvo que dejar a su esposo allá para ir al funeral en Chicago. Los sentimientos, me dice ella, son las herramientas del Karma. Sé que su historia es bien triste pero sólo siento una vibración en el vientre, nada en la cabeza ni en el corazón donde las películas me dicen que me debe doler. Pongo apariencia de lástima y le digo lo que quiere escuchar. Limpia sus lágrimas saladas con la manga y casi sonríe. La verdad es que el agujero ofrece más consuelo sincero que yo. El letrero decepcionante de “no fumar” me regaña por mi expresión forzada, pero sé que si el consuelo que le di era vacío, ella lo llenó con algo de su propia alma y no sabía la diferencia. Conozco muy bien el espectro de lo malo y lo bueno e intento quedarme por el segundo. La luz se apaga para recompensarme con la libertad de moverme libremente por la cabina. Elijo ir al baño. Cierro la puerta y miro en el espejo que dobla el espacio del baño. Me gustan los espejos por la manera en que reflejan, fielmente inalterado, el mundo como es. También me gustan las ventanas, pero no mucho las vidrieras de colores. Todavía tiemblo, pero es sólo una reacción física a la historia de la mujer. No me molesta. Abro la llave y cierro los ojos. Pienso en la selva donde los ríos y árboles viven tranquilamente, donde vivía yo hace dos días. Me siento tranquilo. Huelo el aire dulce. Toco el agua fría. Oigo, “habla el capitán, estamos pasando por un poco de turbulencia, por favor permanezcan en sus asientos y mantengan sus cinturones de seguridad ajustados”. Estiro mi cuerpo entero y salgo a la cabina claustrofóbica. Vuelvo a unirme con el asiento. La mujer está dormida. También trato de descansar. Me pongo los audiófonos compasivo y me envuelvo con una cobija de música. Despierto cuando aterrizamos. Ella está mirando por la ventana, otra vez con lágrimas. Un bebé también está llorando. No sé por dónde viene el llanto, pero creo que tampoco lo sabe el bebé. Cuando el avión aterriza y llegamos a una parada completa a la puerta A-7 en Houston, Texas, todos juntos se levantan inmediatamente de una manera impaciente. Los pasajeros empiezan a desembarcar y trato de sacar mi equipaje para introducirme a la cadena humana pero no puedo porque si lo saco, la maleta de la mujer (que es dos o tres veces más grande que el tamaño permitido) se caería. Espero pacientemente hasta que saca su maleta, después saco la mía y nos despedimos. Estoy afuera por un momento. Entrecierro los ojos en el sol y extraño la compañía de un árbol. Entro en el aeropuerto y corro por la aduana porque cuarenta minutos para coger mi vuelo a Cincinnati no es mucho. Obviamente soy el único de mi vuelo que lleva una sola maleta porque no hay nadie en las filas de aduana. Le muestro mi pasaporte al oficial. Antes de sellarlo, mira por mucho tiempo a la foto y a mí. Me lo devuelve y veo el hombre extraño de la foto. Sigo al avión. Subo a bordo, el último pasajero. Pongo fácilmente mi maleta en el compartimento superior y tomo mi asiento al lado de una vieja que tejía con muchos colores apasionados una larga bufanda. Son amigas, la vieja y la bufanda, tal vez hermanas, no sé exactamente pero hay mucho amor entre ellas. Nos saludamos y hablamos sobre las cosas acostumbradas; de dónde vinimos, a dónde vamos y por qué. Su voz confidente me pone tranquilo y su alegría natural me pone los músculos totalmente relajados (algo que normalmente es bien difícil, especialmente en un avión). Me explica que la razón de su viaje a Houston fue para enterrar a quien fuera su esposo por sesenta años. Vuelve a vibrar mi vientre pero la vieja lo alivia con la felicidad que cuenta los momentos que recuerda a su esposo. Siento otro temblor en el pecho y trato de conectar con el sentimiento que alguien sentiría. Una azafata que está repartiendo bebidas deja caer una gaseosa. Pido la lata caída y la abro lentamente para aliviar la presión horrible. Normalmente sé reaccionar muy bien, es fácil imitar los sentimientos comunes, pero no sé cómo actuar ahora y me frustra mucho. Me siento impulsado a entender a esta vieja. Ella siente mi confusión y me pide que le diga el problema. Todavía no sé la respuesta correcta, entonces le digo la verdad; le digo todo. Le digo que era psicólogo, pero porque me parece sin sentido ocuparme de algo que no conozco, me fui hace dos años a la selva de Colombia. Le digo que no tengo sentimientos como los demás. Le digo que algunas situaciones evocan en mí reacciones físicas, vacías, que no tienen sentido. Le digo que normalmente no me importa no tener sentimientos pero a veces creo que sería interesante. Le digo que nací sin un dedo de un pie y tal vez es por aquí que vienen los sentimientos. Ella sonríe afectuosamente y sigue haciendo los detalles finales de la bufanda. Son las siete de la noche y ya ha bajado el sol, pero todavía las dos están iluminadas. Yo me siento bien cansado. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Soñé con la vieja que está sentada a mi lado. Ojalá que no sepa. Yo estaba solo, en el fondo de un hueco profundo y oscuro. Tenía frío y ganas bien fuertes de salir. Eran tan fuertes que tembló todo mi cuerpo. Pero había una luz brillante arriba. Por la luz bajó una cuerda de oro. La luz me calentó y me dio paciencia y cuando llegó la cuerda la toqué y se fue todo mi peso. Subí fácilmente y al tope vi a la vieja. Estábamos conectados por la bufanda y aquí me desperté. Tengo un extremo de la bufanda agarrado con la mano. Lo suelto rápido. Quiero esconderme. Siento… ¿cómo se dice? Vergüenza. ¿Ves a ese tipo allí?”, pregunta ella e indica a un chico comiéndose las uñas. “¿Por qué crees que tiene miedo de volar?” No sé, pienso yo. “Mira a 27 ésa”, una chica pegada a la ventana y obviamente fascinada con los edificios pequeñitos. “¿Por qué crees que la hace feliz volar?” Otra vez no sé. “¿Crees que estar a miles de metros arriba de la tierra evoca algún sentimiento en el bebé?” No sé. “¿Cómo es que tres personas pueden tener tres sentimientos diferentes por la misma situación? Tal vez es por la manera en que fueron criados por los padres, tal vez por una experiencia buena o mala. Creo que tienes un don.” No pensé que ella iba decir eso. Creía que estaba mal visto no tener sentimientos. Ella sigue, “Los sentimientos son los significados que les damos a las cosas y circunstancias de nuestro mundo. Es bien difícil cambiarlos después que ya han definido algo. Si lo que tú dices es verdad, los elementos de tu mundo todavía están vacíos. Pero has visto muy bien cómo funcionan los sentimientos en las vidas de otros y puedes elegir cómo funcionarán en la tuya. Te doy solamente un consejo. Tengo noventa y dos años y existo como todos existen, lo sepamos o no, existimos para la felicidad – el estado natural del ser.” Siento la vibración del pecho e intento conectarla con la alegría. Las paredes del avión amplían los horizontes y todo vibra con la frecuencia de mi cuerpo. Tengo el brazo extendido y la mano abierta para coger algo. Me meto en la conexión. Puedo sentir algo importante tratando de escapar de mi cuerpo, algo como yo mismo. Soy la conexión. Hago la conexión. Una fuente de colores sale de mi mano, da una vuelta grande por el avión y choca con mi pecho. Me alegro. Conozco la alegría. “Aquí,” ella me da la bufanda brillante, “la hice para ti.” Me quedo callado pero con la mirada le agradezco sinceramente. Tengo tantas ganas de verlo todo. Llega el avión. Nos despedimos. Saco fácilmente mi maleta y me voy. Llevo mi paleta tejida para pintar con sentido el mundo. Premio “Iraset Páez Urdaneta” Concurso Anual Veredicto 2008 El Jurado del Concurso “Iraset Páez Urdaneta” integrado por Erik del Búfalo, Carolina Ramírez Álvarez y Gina Saraceni, reunido en Caracas el día 19 de mayo del 2008, decidió otorgar por unanimidad el Primer Lugar al poemario de Debora Ochoa, estudiante de la Licenciatura en Matemáticas. Según el juicio del jurado los poemas presentados por Debora Ochoa sostienen su voz de principio a fin a través de un lenguaje equilibrado y despojado que explora la temática de la subjetividad y de la experiencia en los tiempos actuales desde una mirada crítica y reflexiva. Además se observa un meticuloso uso de la palabra y la metáfora como también ingenio en la solución definitiva. El Segundo Lugar corresponde al poemario Revoluciona tiempo, de Evelio Gil, estudiante de Ingeniería Mecánica. De este conjunto se destaca el poema “I” que revela una bien lograda concatenación de reflexiones que permite inquietar al lector. La muestra entera dejar ver compromiso con la palabra escrita y con una subjetividad poética. El Tercer Lugar le fue otorgado a Glebys González, estudiante de Ingeniería en Computación. El poema “Estos”, según el jurado, demuestra una destacada conciencia del uso de la palabra que aquí alcanza sonoridad y ritmo. 28 Primer Premio “Iraset Páez Urdaneta” Poemario Débora Ochoa estudiante de Lic. Matemáticas Globalización Ayuda. Palabra hecha de despojos mentira y ansiedad diversa. Justicia. Franquicia que se distribuye en los sitios menos sucios y se vende a precios bajos con descuentos de autenticidad. Dinero Clamor que impregna nuestras vidas De cosas materiales Salidas seriales. Matemáticas puras El tiempo político no es más que una modificación de los momentos reales, adaptada a la desfachatez de argumentos de entes radicalizados que habitan, gobiernan, manejan la información y mentalidades de pueblos fraccionados y enteros. 29 Son ríos Cada frase convertida en respiro, cada latido tornado en pasión, cada mal pensamiento ensañado contra mí, todas las miradas, las intenciones y las batallas, todo ello me revuelve mientras atajo el aire otoñal que sobrevive al análisis mientras te atajo un poco también y hacemos caer las hojas en la época incorrecta del año. Velos y raptores Soñé y no necesariamente aprendí a vivir más o mejor o más intensamente. Quise y no obligatoriamente conocí a profundidad o aprecié o tomé con cuidado lo que tuve. Viví como una muy grande palabra, dije sin criterio lo que era respirar, valorar y experimentar gustosamente. Amé como hice cualquier otra cosa, y no repito y no lo sobrevaloré, sólo que lo hice completa de mente demente completamente. Un velo cubre mis ojos y no siento y mis sentidos. 30 Viaje gripal A las tres cuartas partes de una enfermedad mundana, te hallé entre el delirio y la fiebre borrosa tú, borrosa ella. El sol. Su intensidad me oprimía; Los seres que preferían la avena al chocolate vinieron mientras el suelo, que no podía verse se tragaba tus rayos del demonio. Drogas que en mi fuerza mermaron control y añadieron lucidez, narcos que eran tus iguales, me condujeron entre llanuras y asfalto hacia parientes de poca visión. Generosas intenciones. En cierto momento mi fe se alongó y comprimió. Los cables de electricidad en los postes hacían lo mismo. Me reí con ellos de ellos. Aunque luché me quedó una idea pegada a otro rostro. Adherida a mi regreso. Y recuerdo nubes amoratadas más que moradas, y naranjas, mucho más que anaranjadas. No recuerdo, ni pude luego trozos largos del Sábado. 31 Segundo Premio Evelio Gil “Iraset Páez Urdaneta” Revoluciona tiempo estudiante de Ing. Mecánica I Desapareces ante miles de rostros sólo uno a la vez. Apareces entre cuadros infinitos te reconozco. Señor de dos rosas una melodía tus anteojos la ausencia de motivo en tu mirada. Tu caminar nubla mi mente nubla mi alma tu descuido encorvado deambulas resignado me señalas. Al tanto de todo ensordeces exento al tiempo te ajustas. Revolucionas mi existencia con tu paso ajeno a mi atención te acicalas observas el mierdero te resignas. Invencible sin atención nos observas. Palpita señor descansa inmóvil. Víctima de tu negligencia de tu desidia. De la vida en la calle entre suciedad y harapos en los cerros donde el tiempo no pasa donde los cañones hablan matan. Acompaña mi camino señor se víctima junto a mí en el espacio donde existes en el espacio que pretendes dividir. 32 II Marchitas sin vida sin amor sin compasión. Duras como la verdad mi verdad. Las rosas reposan en su cabeza su olor enrarecido de anteayer las define. De relato europeo son las rosas de lugar romántico y solitario de plaza bizantina y campanarios de posarse sobre las orejas del señor que me acosa sin palabras. Rosas brillantes y espinosas de labios rojos terciopelo fieles al señor en sus aventuras inmortales. Desgraciadas despiadadas insanas despiadadas sin más. Sin compasión alguna me delatan carentes de emoción murmullan Mi vida la de todos. Escudadas en la cien de nuestro señor hacen caso omiso ensordecen. Analiza señor esa melodía de hace mil años, los murmullos de hace mil años, esos labios agraciados de los que parecen miles de años. Monstruos escarlata de cegadas intenciones coqueteen entre sí palpiten desaten la tormenta. Solo sin sentido en la tormenta repentina en la miseria como el señor que no habla ríe. Revoluciona. 33 III En el intermedio nada actúa tu señor sólo observas flotas esperando el destino otro viejo impuntual y déspota. En el intermedio todos pueden vivir para siempre el sol no transita la noche nunca llega y por ese mínimo instante los años nunca pasan. En el intermedio nadie tiene respuestas las personas simplemente ansiosas lagunizan sus emociones dejan de ser humanos. Puedo morir aquí victorioso tomarás mi vida pero no ahora viejo marchitarán las rosas antes de que mi vida arrebates. IV Misterioso sobrepasas todo límite conocido. Incógnito en la penumbra poderoso en tus designios víctima al tiempo de nuestro olvido Señor no lo hagas inevitable da la vuelta y márchate la vida aún es muy larga para mí. Tranquilo tiempo no encontraras al mismo muchacho que pretende ser incomprendido o al mismo psicoanalista jubilado ya muerto. Sin tu piedad mucho menos casado y con hijos desaparece viejo de dos rosas en la cabeza desaparece beso. 34 Tercer Premio “Iraset Páez Urdaneta” Estos Glebys González estudiante de Ing. Computación Con suaves o violentos arcos con puntas y raíces no es negro, es color y ardor verde grita y danza verde llora y ama verde se mezcla verde en lo no verde que es verde el retrato mira y toca Yo aprendo y sano. 35 Alberto Giacometti escultor y pintor Las ilustraciones de nuestra Universalia corresponden, en esta oportunidad, a la obra de Alberto Giacometti, escultor y pintor nacido en Suiza en 1901, cerca de la frontera italiana, donde creció en un ambiente de artistas. Su padre Giovanni y su tío Augusto habían sido reconocidos pintores suizos. Tras terminar la enseñanza secundaria, el joven Alberto se traslada a Ginebra para cursar estudios de pintura, dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes. En 1922 va a París para estudiar en la Académie de la Grande Chaumière en Montparnasse bajo la tutela de un asociado de Rodin, el escultor Antoine Bourdelle. Es allí donde experimenta con el cubismo. Sin embargo, le atrajo más el movimiento surrealista y hacia 1927, después de que su hermano Diego se convirtiera en su ayudante, Alberto empieza a mostrar sus primeras esculturas en el Salón de las Tullerías. Poco tiempo después, ya era considerado uno de los escultores surrealistas más importantes de la época. La Bola suspendida (1931) (pág. 21) inaugura la incursión de Alberto Giacometti en el universo del objeto surrealista. Entre 1935 y 1940, concentró su escultura en la cabeza humana, centrándose principalmente en la mirada. Esto fue seguido por una nueva y exclusiva fase artística en la que sus estatuas comenzaron a estirarse, alargando sus extremidades. Giacometti insiste en el hecho de que la escultura que realizaba no tenía las huellas de su manipulación, ni de su impronta física ni de sus cálculos estéticos y formales. “Desde hace años”, escribe en 1933, “realizo solamente aquellas esculturas que se ofrecen a mi espíritu ya perfectamente terminadas”. A principios de los años 50, el uso del bronce se había hecho económicamente accesible, por lo que empezó a realizar sus trabajos en ese metal. Perfeccionista, Giacometti estaba obsesionado con crear sus esculturas exactamente como las veía a través de su exclusivo punto de vista de la realidad. En 1962 recibió el gran premio de escultura en la Bienal de Venecia, lo que le llevó a convertirse en una celebridad internacional. Giacometti muere de cáncer en 1966 en Coire (Suiza). Imágenes tomadas del catálogo de la exposición “El Atelier de Alberto Giacometti” Centro Georges Pompidou (Beaubourg), Paris, del 17 octubre 2007 al 11 febrero 2008 Biografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti http://www.pompidou-center.net/education/ ressources/ENS-giacometti/ENS-giacometti.html