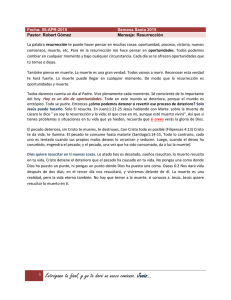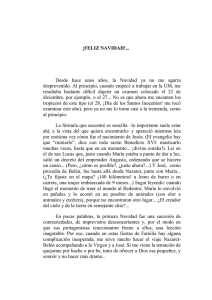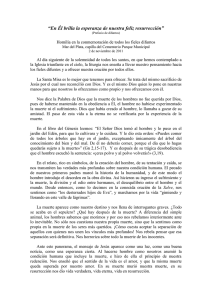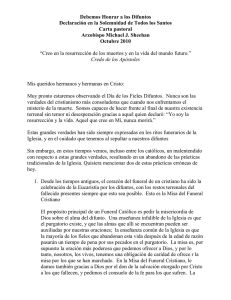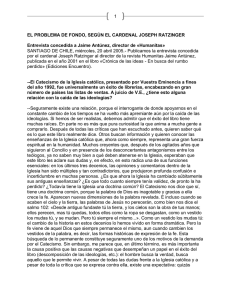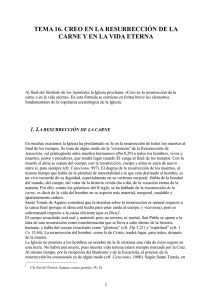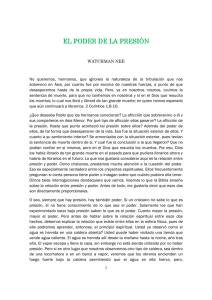Conmemoración de todos los fieles difuntos
Anuncio
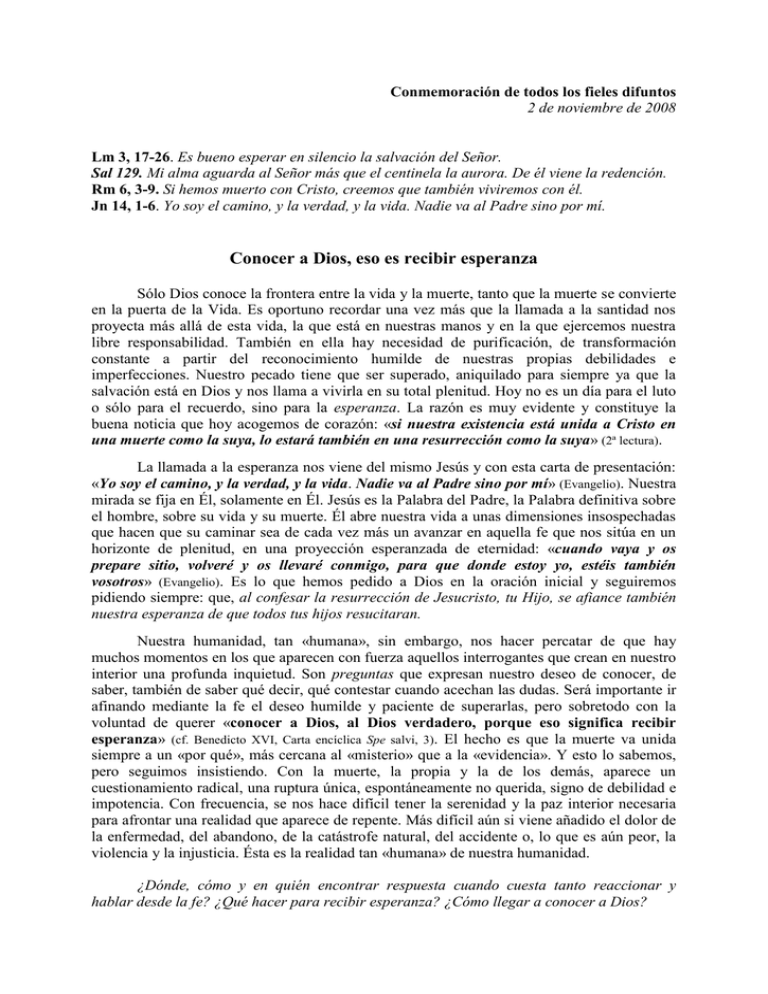
Conmemoración de todos los fieles difuntos 2 de noviembre de 2008 Lm 3, 17-26. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Sal 129. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. De él viene la redención. Rm 6, 3-9. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Jn 14, 1-6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Conocer a Dios, eso es recibir esperanza Sólo Dios conoce la frontera entre la vida y la muerte, tanto que la muerte se convierte en la puerta de la Vida. Es oportuno recordar una vez más que la llamada a la santidad nos proyecta más allá de esta vida, la que está en nuestras manos y en la que ejercemos nuestra libre responsabilidad. También en ella hay necesidad de purificación, de transformación constante a partir del reconocimiento humilde de nuestras propias debilidades e imperfecciones. Nuestro pecado tiene que ser superado, aniquilado para siempre ya que la salvación está en Dios y nos llama a vivirla en su total plenitud. Hoy no es un día para el luto o sólo para el recuerdo, sino para la esperanza. La razón es muy evidente y constituye la buena noticia que hoy acogemos de corazón: «si nuestra existencia está unida a Cristo en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya» (2ª lectura). La llamada a la esperanza nos viene del mismo Jesús y con esta carta de presentación: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Evangelio). Nuestra mirada se fija en Él, solamente en Él. Jesús es la Palabra del Padre, la Palabra definitiva sobre el hombre, sobre su vida y su muerte. Él abre nuestra vida a unas dimensiones insospechadas que hacen que su caminar sea de cada vez más un avanzar en aquella fe que nos sitúa en un horizonte de plenitud, en una proyección esperanzada de eternidad: «cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros» (Evangelio). Es lo que hemos pedido a Dios en la oración inicial y seguiremos pidiendo siempre: que, al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitaran. Nuestra humanidad, tan «humana», sin embargo, nos hacer percatar de que hay muchos momentos en los que aparecen con fuerza aquellos interrogantes que crean en nuestro interior una profunda inquietud. Son preguntas que expresan nuestro deseo de conocer, de saber, también de saber qué decir, qué contestar cuando acechan las dudas. Será importante ir afinando mediante la fe el deseo humilde y paciente de superarlas, pero sobretodo con la voluntad de querer «conocer a Dios, al Dios verdadero, porque eso significa recibir esperanza» (cf. Benedicto XVI, Carta encíclica Spe salvi, 3). El hecho es que la muerte va unida siempre a un «por qué», más cercana al «misterio» que a la «evidencia». Y esto lo sabemos, pero seguimos insistiendo. Con la muerte, la propia y la de los demás, aparece un cuestionamiento radical, una ruptura única, espontáneamente no querida, signo de debilidad e impotencia. Con frecuencia, se nos hace difícil tener la serenidad y la paz interior necesaria para afrontar una realidad que aparece de repente. Más difícil aún si viene añadido el dolor de la enfermedad, del abandono, de la catástrofe natural, del accidente o, lo que es aún peor, la violencia y la injusticia. Ésta es la realidad tan «humana» de nuestra humanidad. ¿Dónde, cómo y en quién encontrar respuesta cuando cuesta tanto reaccionar y hablar desde la fe? ¿Qué hacer para recibir esperanza? ¿Cómo llegar a conocer a Dios? ¿Con qué palabras y desde qué experiencia podemos explicar y compartir las razones de nuestra esperanza cuando el tratamiento público que se da a la muerte «que acontece cada dia» es por un lado el de puesta en bandeja sobre la mesa de nuestras casas en todos los telediarios y noticias y, por el otro, mantenida a distancia, relegada al silencio y sin posibilidad alguna de reflexión humanitaria o de testimonio creyente? Todos sabemos y hemos conocido lo importante que es en estos momentos mantener la calma, entrar en nuestro interior, buscar en Dios Padre sobretodo el consuelo, hacernos solidarios y cercanos en el duelo, contagiar la «alegría de la fe». Por algo Jesús nos ha dicho hoy una vez más: «No perdáis la calma: creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio» (Evangelio). No dudemos nunca de que está a nuestro lado, nos acompaña y puede responder por nosotros. Cuando alguien a quien hemos amado y amamos se nos va y la proximidad de su acostumbrada presencia se vuelve «lejanía» e incluso nos parece «desaparición», y tenemos la dolorosa impresión de que algo o alguien también «muere» en nosotros, entonces aparece Cristo resucitado que nos invita a vivir de una forma totalmente nueva, como la suya. En este momento, la Iglesia que nos acoge y nos reúne como hijos, nos invita a rezar. Así, lo diremos dentro de unos momentos al iniciar la Plegaria eucarística: «Te damos gracias porque al redimirnos con la muerte de tu Hijo Jesucristo, por tu voluntad salvadora nos llevas a nueva vida para que tengamos parte en su gloriosa resurrección» (Prefacio). Hay que renacer a la esperanza. La Iglesia nos ayuda a ello y «enseña al hombre que Dios le ofrece la posibilidad real de superar el mal y alcanzar el bien. El Señor ha redimido al hombre, lo ha rescatado a caro precio (cf. 1Co 6,20). El sentido y el fundamento del compromiso cristiano en el mundo derivan de esta certeza, capaz de encender la esperanza, a pesar del pecado que marca profundamente la historia humana: la promesa divina garantiza que el mundo no permanece encerrado en sí mismo, sino abierto al Reino de Dios. La Iglesia conoce los efectos del «misterio de la impiedad» (2Tes 2,7), pero sabe también que «hay en la persona humana suficientes cualidades y energías, y hay una “bondad” fundamental (cf. Gn 1,31), porque es imagen de su Creador, puesta bajo el influjo redentor de Cristo, “cercano a todo hombre”, y porque la acción eficaz del Espíritu Santo “llena la tierra” (Sab 1,7)» (CDSI, 578; cf. Juan Pablo II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis, 47). Por la resurrección de Cristo y nuestra existencia unida a la suya, hay, pues, motivos para la esperanza en una vida en Dios para siempre. Porque, como dice san Pablo, «nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud del pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado» (2ª lectura). Nuestra sensibilidad hacia nuestros hermanos difuntos e incluso hacia nuestra propia muerte no puede perderse en el vacío del sin sentido o en la indiferencia, sino que puede ser reforzada por aquella confianza que proviene del amor y que nos proyecta hacia una vida por siempre en Dios. Dice Benedicto XVI que «el hombre es redimido por el amor, que el ser humano necesita un amor incondicionado y que la verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y no sigue amando «hasta el extremo», «hasta el total cumplimiento» (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente «vida» (cf. Benedicto XVI, Carta encíclica Spe salvi, 26-27). La celebración de la Eucaristía, ofrecida en sufragio por nuestros hermanos difuntos, junto con nuestra oración confiada, es una vez más fuente de gracia, de reconciliación y de perdón y da fuerza a nuestra esperanza porque anticipa los frutos de la redención para toda la humanidad. Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en plenitud.