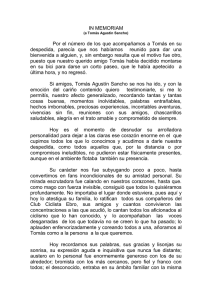Todos somos Tomás
Anuncio
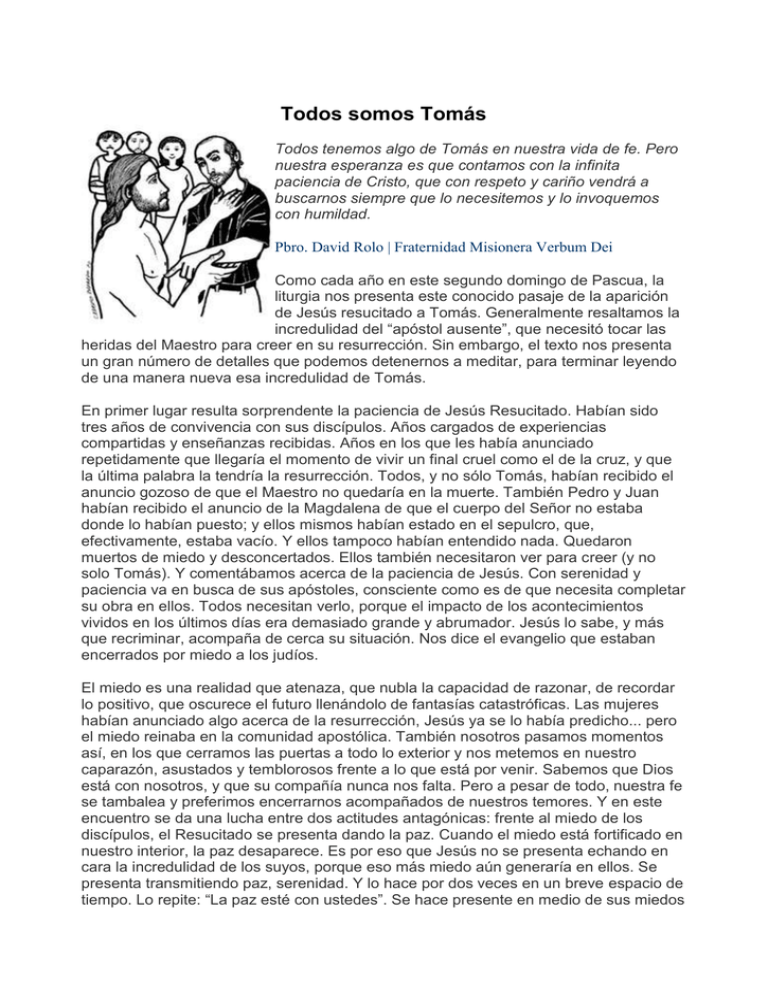
Todos somos Tomás Todos tenemos algo de Tomás en nuestra vida de fe. Pero nuestra esperanza es que contamos con la infinita paciencia de Cristo, que con respeto y cariño vendrá a buscarnos siempre que lo necesitemos y lo invoquemos con humildad. Pbro. David Rolo | Fraternidad Misionera Verbum Dei Como cada año en este segundo domingo de Pascua, la liturgia nos presenta este conocido pasaje de la aparición de Jesús resucitado a Tomás. Generalmente resaltamos la incredulidad del “apóstol ausente”, que necesitó tocar las heridas del Maestro para creer en su resurrección. Sin embargo, el texto nos presenta un gran número de detalles que podemos detenernos a meditar, para terminar leyendo de una manera nueva esa incredulidad de Tomás. En primer lugar resulta sorprendente la paciencia de Jesús Resucitado. Habían sido tres años de convivencia con sus discípulos. Años cargados de experiencias compartidas y enseñanzas recibidas. Años en los que les había anunciado repetidamente que llegaría el momento de vivir un final cruel como el de la cruz, y que la última palabra la tendría la resurrección. Todos, y no sólo Tomás, habían recibido el anuncio gozoso de que el Maestro no quedaría en la muerte. También Pedro y Juan habían recibido el anuncio de la Magdalena de que el cuerpo del Señor no estaba donde lo habían puesto; y ellos mismos habían estado en el sepulcro, que, efectivamente, estaba vacío. Y ellos tampoco habían entendido nada. Quedaron muertos de miedo y desconcertados. Ellos también necesitaron ver para creer (y no solo Tomás). Y comentábamos acerca de la paciencia de Jesús. Con serenidad y paciencia va en busca de sus apóstoles, consciente como es de que necesita completar su obra en ellos. Todos necesitan verlo, porque el impacto de los acontecimientos vividos en los últimos días era demasiado grande y abrumador. Jesús lo sabe, y más que recriminar, acompaña de cerca su situación. Nos dice el evangelio que estaban encerrados por miedo a los judíos. El miedo es una realidad que atenaza, que nubla la capacidad de razonar, de recordar lo positivo, que oscurece el futuro llenándolo de fantasías catastróficas. Las mujeres habían anunciado algo acerca de la resurrección, Jesús ya se lo había predicho... pero el miedo reinaba en la comunidad apostólica. También nosotros pasamos momentos así, en los que cerramos las puertas a todo lo exterior y nos metemos en nuestro caparazón, asustados y temblorosos frente a lo que está por venir. Sabemos que Dios está con nosotros, y que su compañía nunca nos falta. Pero a pesar de todo, nuestra fe se tambalea y preferimos encerrarnos acompañados de nuestros temores. Y en este encuentro se da una lucha entre dos actitudes antagónicas: frente al miedo de los discípulos, el Resucitado se presenta dando la paz. Cuando el miedo está fortificado en nuestro interior, la paz desaparece. Es por eso que Jesús no se presenta echando en cara la incredulidad de los suyos, porque eso más miedo aún generaría en ellos. Se presenta transmitiendo paz, serenidad. Y lo hace por dos veces en un breve espacio de tiempo. Lo repite: “La paz esté con ustedes”. Se hace presente en medio de sus miedos para transmitir paz. Todos nosotros necesitamos también esta experiencia, sobre todo cuando la turbación nos gana. La presencia del Viviente es capaz de atravesar los gruesos muros del temor, para llegar al rincón donde estamos escondidos, tímidos y temblorosos, y transmitirnos paz. Los judíos, es decir, las circunstancias externas que los atemorizaban, seguían estando allí. Pero la presencia del resucitado les proporcionaba paz, confianza. Sentían que aquel que les había pedido fidelidad, que les había cambiado todos sus planes hacía tres años, no les había dejado solos, que seguía vivo y presente, actuante. Y eso les daba una paz profunda. En ese contexto, nos acercamos ya a la persona del apóstol Tomás, el gran ausente en aquella experiencia de todos los demás. Lo primero que llama la atención es justamente su ausencia. ¿Dónde estaba Tomás? Quién sabe, pero el asunto es que no estaba con el grupo. Eso podemos leerlo de varias maneras. Podemos pensar que estaba fuera de la comunión, individualista y autosuficiente. O también se podría pensar que era el único que se atrevía a estar sin el resguardo del grupo, el que tenía menos miedo porque, de hecho, no estaba encerrado como los demás. De una u otra forma, el caso es que no estaba. Sin embargo sabemos que Jesús lo estimaba mucho, porque se hizo presente en esa segunda ocasión para encontrarle. Esa petición de Tomás de tocar el cuerpo herido y resucitado del maestro tuvo eco en Cristo, que acudió a su encuentro. La vocación apostólica de Tomás era imprescindible para el futuro de la Iglesia naciente, y Jesús no podía permitirse en lujo de perderlo. Tomás era muy valioso para Él, y va a buscarlo personalmente, como el pastor que busca a la oveja que se perdió. También cada uno de nosotros somos valiosos para Cristo, y no desea se pierda ninguno de los que el Padre le ha dado. A veces le echamos en cara a Tomás su incredulidad, pero pocas veces caemos en cuenta de su valentía. Se atrevió a pedirle a Jesús que le tomara en cuenta, que viniera a buscarlo. Y por eso pudo experimentar de una forma única la cercanía del Resucitado. A veces decimos “Dios no se ocupa de mí, está lejos”, pero pocas veces le pedimos de corazón el don de podernos encontrar con él, con valentía. Como Tomás todos hemos tenido dudas de fe. Él vio milagros, y convivió físicamente con el Señor. Pero también nosotros, si somos sinceros, hemos visto muchos milagros a nuestro alrededor, en nosotros o en personas cercanas. Y a pesar de todo seguimos dudando. Todos tenemos algo de Tomás en nuestra vida de fe. Pero nuestra esperanza es que contamos con la infinita paciencia de Cristo, que con respeto y cariño vendrá a buscarnos siempre que lo necesitemos y lo invoquemos con humildad.