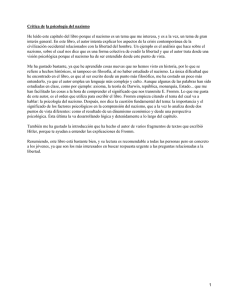Del terror nazi al mejor de los mundos cibernéticos
Anuncio
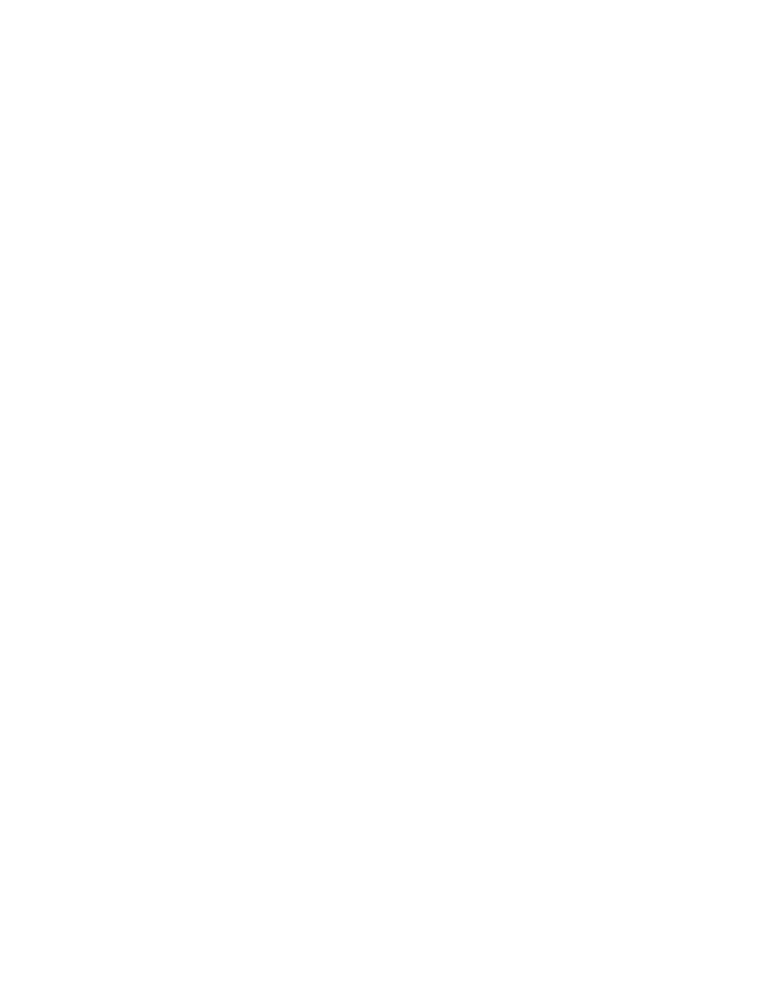
Del terror nazi al mejor de los mundos cibernéticos Michel Freitag Traducción de Francisco Drake Profesor de sociología en la universidad de Québec en Montreal y miembro de la revista Societé, Michel Freitag nos presenta este texto extraído de la conferencia que impartió en el primer Seminario Fernand Dumont, organizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Laval. En él, desde un análisis sociológico histórico, nos muestra los vínculos que existen entre los totalitarismos históricos y el mundo sistémico que habitamos y que nació de las entrañas del liberalismo. Debido a su extensión para hacerlo más accesible, el equipo editorial de Conspiratio lo editó cuidadosamente. Entre las obras de Freitag destacan, Le monde enchaîné, Ed. Nota Bene, Québec. ¿En qué consiste la crisis de la modernidad cuyas manifestaciones se multiplican a partir de la mitad del siglo XIX? ¿Cómo se manifiesta? Sólo evocaré un aspecto que me parece estructuralmente determinante: el fin del “mundo burgués” del “tercer estado” provocado por el desarrollo del capitalismo industrial a lo largo del siglo XIX. Aquel mundo de la autonomía moral de los individuos del que nacieron las instituciones universalistas modernas, los ideales de la Ilustración, el Estado de Derecho, el proyecto democrático y las garantías constitucionales, estaba fundado en la autonomía del pequeño productor en la economía de mercado. El capitalismo industrial trastornó por completo ese modelo ideal de pequeños productores independientes, libres e iguales bajo la ley común. Aunque ese trastorno se manifestó en todos los ámbitos, me referiré sólo a uno: en el centro del desarrollo del sistema capitalista industrial surgió una nueva forma de contradicción en el Estatuto del trabajo. Aunque sus empresas están fundadas en el derecho universal de la propiedad y, por ello, en la autonomía recíproca del empresario y el trabajador cuyas relaciones se definen por el contrato de trabajo que concluyen entre ellos como hombres libres --lo que está en conformidad con el espíritu universalista que caracteriza a la modernidad—el proceso de producción que se desarrolla al interior de la empresa después de concluirse el contrato de trabajo (lo que Marx llamaba la conversión de la fuerza de trabajo en trabajo útil o productivo) opera de una manera que nada tiene que ver con los principios modernos de la libertad, de la igualdad contractual y de la responsabilidad personal. Al caer el trabajador de la empresa bajo el dominium directo del patrón se genera una contradicción jurídica y política fundamental: una vez que el trabajador se compromete contractualmente en el ejercicio de su libertad, pero actuando bajo la constricción de la necesidad, pierde formalmente su libertad en la empresa que se volvió el sitio esencial de su participación en la vida colectiva. Así asistimos, bajo la égida del liberalismo, al restablecimiento de la relación de dominio características de las sociedades tradicionales: el de la dependencia personal. Sin embargo, esta nueva relación de dependencia no se rige, como en la antigüedad, por la costumbre, sino por el derecho de propiedad que posee un carácter absoluto. La reacción ante esta nueva contradicción se produjo en dos vías: en Europa, los trabajadores se organizaron a nivel político para forzar al Estado a intervenir legislativamente en el ámbito económico y social que había roto con el universalismo formal del derecho moderno. Lo que, al comprometer el proceso del reformismo socialdemocrático, condujo a lo que llamamos el Estado Providencia que tomó a su cargo las consecuencias del desarrollo capitalista bajo un modo intervensionista y luego gestivo; en América, junto con la revolución empresarial y corporativa de la empresa capitalista, los trabajadores se organizaron directamente en el plan de la empresa para imponer su participación en la gestión mediante convenios colectivos que de esa manera se convertían en las verdaderas constituciones de la nueva realidad corporativa. Paralelamente, el sitio de la regulación y de la integración social se desplazó del campo político al “privado” de las organizaciones. Este modo de regulación posee un carácter particularista que escapa a la empresa de derecho común universalista y deja sitio a los sistemas autorreguladores, como el del mercado como instancias de regulación última del espacio social común. Así, el mercado tomó virtualmente el lugar del Estado como modalidad última de orientación del desarrollo económico, tecnológico, científico, cultural y educativo. En este sentido, a partir de la mitad del siglo XIX todos los pilares formales de la sociedad moderna entraron en crisis. Por ejemplo, el nacimiento del modernismo, del cubismo, del surrealismo, etc., provocaron a una subversión de la estética moderna. Al hundirse las reglas del Arte, la unidad misma del arte representativo, característico desde el Renacimiento, voló en pedazos. Sucedió lo mismo con todo el universo cultural. Con ello, se cuestionó la legitimidad de la Ilustración que comenzó a percibirse cada vez más como una mentira no sólo para los obreros que no encontraban su sitio en ella, sino también para lienzos enteros de la sociedad que se veían excluidos del juego moderno. Tanto los medios conservadores como los socialistas hicieron eco de esta derrota generalizada de la idealidad que la sociedad moderna mantuvo. Con excepción de los círculos liberales en donde se mantuvo la fe en el valor de la propiedad como fundamento de la libertad, los principios modernos parecían coincidir cada vez menos con la realidad. A finales del siglo XIX el ambiente en todas partes era el de una crisis generalizada de civilización. Una forma “arcaica”de resolución de la crisis general de civilización Los regímenes totalitarios aparecieron en el contexto de esa crisis que se acentuó a partir de 1848 y culminó con la guerra de 1914. Para comprender esta mutación en necesario tomar en cuenta otra dimensión de la historia moderna: la del desfase acumulativo que la modernidad introdujo en el ascenso de los países a la modernidad política y jurídica, particularmente en el proceso de formación del Estado nacional moderno. El caso de Alemania es en este sentido particularmente instructivo porque “los países alemanes”, integrados en la estructura sin nervios del Imperio, conservaron durante mucho tiempo las formas tradicionales de autoridad, lo que los colocó en una situación de inferioridad en la nueva competencia imperialista mundial en las que desde el siglo XIX las potencias europeas se habían embarcado. Para los países de “modernidad retardada” como Alemania, el esfuerzo para alcanzar la modernidad coincidía, por lo tanto, con su crisis ideológica y política. A la crisis de la estructura tradicional que vivían se agregó la crisis de la forma societal hacia la que tendían a través del esfuerzo voluntarista que llamamosn“la modernización por arriba” que impuso de manera autoritaria el poder político (la era de Bismarck en la Alemania prusiana). El cúmulo de esas dos crisis creó una desgarradura social y un desasosiego ideológico que el traumatismo de la derrota de la guerra del 14 y el carácter “leonino” del Tratado de Versalles exacerbaron. Al mismo tiempo que experimentaba la incapacidad de su dirección política y militar, Alemania tenía el sentimiento de quedar marginada de la Europa moderna a la que trataba de acceder. En esas condiciones, la sociedad alemana sirvió como caja de resonancia de todas las “ideologías en crisis” que se desarrollaban en los medios políticos liberales, conservadores y socialistas y cuyo carácter común era la puesta en tela de juicio del idealismo de la Ilustración, un pesimismo que se confinaba en el cinismo y el nihilismo y una fascinación por la ideología cientista y ultrapositivista. En los países políticamente más avanzados, el alcance de esas ideologías de crisis fue limitado porque las fuerzas sociales estaban ancladas en el sistema de las instituciones que desde hacia mucho tiempo administraban sus antagonismos y en cuya construcción habían participado. A falta de ese anclaje social y de esas mediaciones jurídicas y políticas, el movimiento nazi movilizó sólo el poder destructivo de esas corrientes ideológicas contra todo lo que podía, simbólica o realmente, relacionarse con la modernidad de la Ilustración y a favor de un proyecto que sobrepasara a la modernidad mediante la apropiación y el ejercicio directo del poder organizativo y tecnológico. Es relativamente fácil localizar la configuración ideológica central del mundo moderno. Sociólogos, filósofos e historiadores se han aplicado desde hace mucho tiempo a evidenciar sus rasgos fundamentales, y no volveré aquí a ellos. Yo vuelvo brevemente a las características de esas ideologías en crisis. La filosofía de la Ilustración y sus variantes se presentaron bajo la forma de un idealismo trascendental, con carácter universalista, que se oponía al particularismo tradicionalista (cuya garantía proyectaba la religión en una trascendencia exterior). En su vertiente subjetiva individual, el liberalismo refiere al sujeto trascendente tipo kantiano; bajo su vertiente colectiva, conduce a una visión optimista de la historia, como proceso preorientado de emancipación y de progreso. En la crisis que inició la transición a la posmodernidad, el sujeto se volvió un sujeto natural, empírico y positivo, madurado por el instinto y definido por su pertenencia biológica y racial. De esa manera, en el marco del positivismo cientista se asistió al desarrollo del darwinismo social y a la interpretación de la historia como un proceso completamente determinado por la exigencia de la “Lucha por la vida”, tanto a nivel individual como colectivo y en el contexto de las luchas imperialistas. Al mismo tiempo se impuso una visión pesimista de la historia, amenazada por la decadencia. A través de ello, la voluntad de poder reemplazó la exigencia de la Razón. En lo que al conservadurismo tradicional se refiere, el ideal de una sociedad orgánica, armoniosa, ordenada se corrompió. Los medios conservadores que se resistían al movimiento de la modernidad sólo pudieron desarrollar una estrategia efectiva de resistencia batiéndose en el terreno de la sociedad moderna. Al no poder defender ya la realeza, el origen divino del poder y de los “órdenes sociales”, elaboraron un nuevo discurso sobre el orden social que tomó también del biologismo su referencia a la comunidad concreta. Obsedido por lo que percibía como el “ascenso de las masas” y su amenaza a la “superioridad natural de las élites”, el discurso conservador llevó ese tema al de la raza superior. El socialismo que, con el desarrollo del capitalismo, nació como una tercera fuerza, sufrió también una mutación cuando el socialismo de clases, de carácter cívico y republicano, se transformó, orientado hacia la reforma de las instituciones, en socialismo de masas, polarizado por el proyecto escatológico de una revolución total que aboliría a la sociedad burguesa, comenzando por las instituciones políticas que fallaron en integrar una representación efectiva de las clases populares y desarraigadas. El nazismo hizo la síntesis de todo eso o, mejor, una mezcla heteróclita en la que los diferentes temas entraron en una resonancia práctica sin relación con la coherencia discursiva de las ideologías a las que originalmente pertenecían y de las que acumuló sólo la fuerza de ruptura y la energía negativa. En el nazismo, fuera de la ideología racista que tomó de las ideologías de la crisis que nacieron tanto del liberalismo cientista como del conservadurismo “orgánico”, no hubo una ideología dominante. Su aportación científica, que comparte con el fascismo, pero que lleva al extremo, es el haber convertido esas ideologías en acción directa mediante el movimiento y su organización. Todos los temas que movilizó, estableciendo entre ellos un sistema de equivalencias semánticas de carácter radicalmente pragmático, los convirtió en eslóganes cuya propaganda manipuló el poder operativo (como en el caso de la publicidad). Su estrategia triunfó en la medida en que las diferentes corrientes políticas modernas, desamparadas por la crisis y en la búsqueda de una base de masas, se habían puesto ya a producir por su propia cuenta corredores que les permitieran alcanzar a las capas sociales y a los medios intelectuales: ya se tratara de círculos intelectuales, de movimientos juveniles, de medios estéticos que surgían del choque del “arte moderno”, del movimiento sindical, de las clases medias amenazadas, de los medios educativos, de la función pública, cuyo principio de autoridad estaba quebrantado. Así, el nazismo logró captar en su “movimiento unificado” toda suerte de cosas que no eran específicamente nazis y que se encontraban en otras partes fuera de Alemania, pero de las que supo fusionar y utilizar su energía controlándolas mediante su organización Esto explica que el nazismo no haya sido un régimen verdaderamente político, sino un “movimiento” que se desplegó según un principio que conduce virtualmente a la desocupación y a la disolución de todas las estructuras políticas formales, tanto tradicionales como modernas. De esa manera, el nazismo sujetó el conjunto de las instituciones que, por definición, son modos de estabilización de las regulaciones sociales. Las sometió al principio de una misma dinamización ilimitada, utilizando, para destruirlas, toda la autonomía del “principio del Führer” (el “conductor” que ahora se presentaba como el “salvador”). Ese principio rigió un sistema operativo en el que todos los niveles de la estructura de “mando”, todas las redes jerárquicas de las órdenes dadas y obedecidas, toda autoridad, venía del Führer y toda la responsabilidad le era imputada. La aplicación de ese principio tomó el valor del principio constitucional último del movimiento que absorbe en sí, aboliendo sus diferencias, tanto al Estado como a la sociedad civil (es el principio de la Gleischschaltung, es decir, del “enchufamiento” o de la “conección uniforme”). De esa manera ideológica, el nazismo no exigía “convicciones”. Más bien imponía a todos (particularmente por el terror policiaco) el “ser enchufado”, el “conectarse”. Esta noción posmoderna no nos es desconocida. Si no nos conduce siempre a la masacre, implica, sin embargo, la misma pérdida de autonomía en la orientación de la acción individual y colectiva. Vayamos más lejos. El poder nazi ya no es un poder. Es una potencia desnuda, pura, una dinámica entendida en su sentido etimológico (dunmis: potencia “propensiva”). La característica del “sistema” nazi fue negar ontológicamente cualquier reconocimiento de alteridad substancializándola. Por eso, la alteridad se volvió inmediatamente una amenaza a la identidad también substancial, una amenaza que había que suprimir de manera igualmente substancial. Sabemos que el nazismo condensó esa alteridad en el judaísmo, reinterpretado de manera racista a través de una biologisación radical de los judíos, que se volvieron substancialmente la antítesis de la “raza aria”. Esta doble sustancialización mitológica de la identidad amenazada y de la alteridad amenazante, cuyos términos se encontraban ubicados de manera delirante en una relación de antagonismo absoluto, caracterizó definitivamente al nazismo e hizo coincidir su esencia misma con la shoa y los campos de exterminio. Los análisis más profundos sobre el nazismo, como el de Hannah Arendt, han señalado también, más allá del horror de los hechos, la monstruosidad del “método” mismo, es decir, del modo operativo puesto en marcha en la banalidad cotidiana. Se trata de una automatización completa de la eficiencia más allá de cualquier referencia de legitimación que se sostenga en fines, más allá de cualquier juicio que comporte el reconocimiento de la realidad. Una vez que el fin se ha reducido a un programa, la realización del programa “olvida sus fines” y el proceso de ejecución se justifica por sí mismo de manera autodemostrativa y autoreferencial, que incluye todos los objetivos intermediarios, que no dejan de surgir a lo largo del camino, como las condiciones puramente instrumentales y circunstanciales de su “realización adaptativa”. Cuando la aplicación del programa se vuelve la finalidad última, su continuación indefinida se vuelve también un proceso ilimitado, y el horizonte “infinito” en el que inscribe la práctica efectiva se substituye a la idealidad puramente formal de las finalidades trascendentes. Ese carácter puramente programático es el que representa la lógica profunda del nazismo, el que condujo a los campos de concentración y de exterminio, a la práctica del eugenismo asesino y al compromiso de una guerra que apuntaba a la sumisión del universo. Esta lógica se encarnó funcionalmente en las divisiones SS y la Gestapo. Una lógica de la misma naturaleza es la que rige el crecimiento autoreferencial e ilimitado de la economía, de las tecnologías, de los sistemas de comunicación, en síntesis, de la globalización. Podemos encontrar esta misma tendencia de la negación de lo real en los totalitarismos históricos del siglo XIX, en el estalinismo y en los fascismos italiano, español, etc. Pero el nazismo fue en el fondo una cosa todavía más radical. Su diferencia específica se encuentra en el carácter ilimitado y delirante del uso que hizo del poder y de la violencia destructivos que, en su aplicación programática y sistemática, se volvieron su propio fin. No debemos hacer el amalgama de todos los fascismos. Aunque existe un terreno común (la crisis de la sociedad moderna a partir del siglo XIX), los medios que la Alemania hitleriana puso en marcha para salir de la crisis son tan exorbitantes en relación con el corporativismo, el franquismo o el fascismo mussoliniano, que es importante no confundirlos. Por su dimensión delirante e ilimitada el nazismo representa el tipo puro del totalitarismo. A partir de él encontraremos las correspondencias más claras con nuestro mundo actual. La virtualidad totalitaria de la regulación sistémica posmoderna Durante cerca de dos siglos, las sociedades europeas avanzadas eligieron otra vía para salir de la crisis de la modernidad. La llamaré simplemente reformismo socialdemocrático. Gracias a él, la cuestión social se integró en el juego de las instituciones políticas nacionales. Aunque este movimiento reformista-democrático se sitúa al inicio en el marco del universalismo específicamente moderno, la concretización y el alargamiento que operó al integrar la cuestión social y el desarrollo económico en los procesos de institucionalización, aunado a la multiplicación de las demandas sociales y de los problemas particulares que había que integrar, lo llevaron progresivamente a pasar de una forma de regulación universalista a una diversificación indefinida de lugares y de formas de intervención del Estado que lo convirtieron en un Estado gestionario. La heterogeneidad de los problemas que había que resolver y la multiplicidad de modalidades de su encargo contribuyeron a la pulverización del principio de la unidad del poder del Estado. A partir de entonces, el principio unificador no fue ya el de la legalidad sino el de la efectividad pragmática. Las socialdemocracias europeas, mediante un largo rodeo de naturaleza política, se encontraron en el mismo terreno que el de los Estados Unidos: el de la descomposición de lo político en la gestión y el control pragmáticos. Ese “punto” de llegada mantiene correspondencias turbadoras con el totalitarismo nazi, no en el nivel del recurso a la violencia que, como he dicho, formaba el aspecto arcaico del nazismo. El nuevo modo de regulación que tiende a imponerse a nivel mundial manifiesta una doble dependencia en relación con el desarrollo de la sociedad nortemaricana. Por un lado, la sociedad norteamericana principalmente y casi principialistamente desarrolló en el curso de dos siglos una forma de regulación organizacional, decisional y, en recientes fechas, sistémica. Por otro, los Estados Unidos accedieron a lo largo del siglo XX a una posición geopolítica hegemónica que, desde entonces, después del hundimiento de la Unión Soviética, representa a la única superpotencia. Por lo tanto, bajo su influencia política, económica, cultural y militar, la lógica de regulación sistémica se ha impuesto en todos los países, como lo atestigua el proyecto de la AMI que se dirigió a suprimir todos los obstáculos políticos a la libre expansión de la lógica financiera especulativa. Esta intervención de los Estados Unidos sobre el conjunto de los “negocios del mundo” (que cada vez más se confunden con el “mundo de los negocios”), y su unilateral compromiso en favor de lo que llamamos el “libre mercado”, está cargada de una violencia al mismo tiempo estructural y estratégica, lo que ha implicado, los sabemos, el uso recurrente de la fuerza militar, las constantes violaciones al derecho internacional y a la soberanía de los Estados. La reacción de los Estados Unidos a la agresión que sufrió el 11 de septiembre de 2001 muestra, en la forma ultratecnológica de su despliegue y en el discurso de legitimación que lo acompañó –“justicia infinita”, demonisación del “Eje del Mal”, voluntad de erradicar por completo un “terrorismo”— que están listos a utilizar su poder sin someterse a ninguna instancia superior y a considerar sus intereses y su derecho como una justificación absoluta. Sin embargo, no es ahí donde reside lo esencial del riesgo totalitario, sino en la lógica sistémica impersonal y difusa, pero omnipresente, al servicio de la cual se pone ese despliegue de poder. En efecto, la verdadera amenaza totalitaria está en la dinamización ilimitada de cualquier realidad que arrastra la regulación sistémica, porque el carácter autorreferencial que allí adquiere el crecimiento marginal (por ejemplo, las tasas de ganancia) es de tal naturaleza exponencial que implica la negación de cualquier autonomía ontológica de la realidad exterior y en consecuencia la negación del principio de realidad. El movimiento totalitario destruye lo particular, lo real que existe por sí, en sí y para sí. Arrastra todo en lo arbitrario puro de su propio movimiento, de su propia capacidad de transformación. Este señalamiento ontológico tiene que completarse por la constatación de que la ontología que subyace en la ciencia moderna comporta ya una dimensión virtualmente totalitaria, ya que todo lo que existe realmente se encuentra en ella referido a un principio universal de determinismo o de regularidad –sólo la ciencia moderna que se mantuvo esencialmente cognitiva y respetuosa de la autonomía de lo normativo y lo expresivo, no fue asida por la totalidad del pensamiento, de la sensibilidad y de la práctica humana que pretendía apropiarse de la totalidad del ser. Nos dejaba libre otra relación práctica, sensible, estética y sintética de lo que existe, particularmente, de la alteridad de ser. Esa libertad es la que la tecnología y el tecnocratismo contemporáneos buscan abolir asiendo directamente en lugar nuestro todos los objetos concretos e incluso todas las relaciones intersubjetivas, de los que se asegura el control, la gestión y la producción directas (como la substitución del intercambio simbólico por la comunicación informatizada). La “verdad”, el “valor” y la “identidad” de lo que existe tanto en el mundo objetivo como en el universo subjetivo lo miden exclusivamente por los efectos de sus invenciones transformadoras, manipuladoras, creadoras, que se liberan en su momento de nuestra volunta o se automatizan de manera sistémica (Hans Gehlen). Eso “virtual” que se vuelve nuestra realidad cada vez más cotidiana es lo totalitario. De esa manera podemos darle un sentido formal al término que sobrepasa las formas de los totalitarismos históricos que sirvieron de modelo a la producción del concepto. Pero podemos también darle un sentido formal. Para mí, el totalitarismo es esencialmente una negación del ser, de lo real, del principio de realidad en beneficio de una arbitrario operatorio tecnosistémico que afirma su omnipotencia virtual. Es verdad que la violencia sensible que caracterizó a los campos de la muerte nazis o al Gulag estaliniano manifiesta la esencia del totalitarismo. Pero no se reduce a eso. Hay siempre una dinámica general que preside el desencadenamiento de la violencia. Hay que hacerse la pregunta: ¿en qué contexto ideológico y práctico esa violencia es posible? ¿Qué se puso en la voluntad omnipotente del nazismo? Si la sociedad actual pude definirse como una sociedad unidimensional es que ella desarrolla también de manera ilimitada en el que se hizo posible el totalitarismo nazi. En ella, también, los sistemas de gestión y de control directo no respetan a los seres de los que se apropian. Transforman lo que existe en su propio efecto o producto inmediato. Lo real se vuelve “lo que se hace”, no lo que está allí, fuera de nosotros, por sí mismo, ya sea en el orden de la existencia objetiva o en el de la manera de vivir. En la actual forma sistémica, la voluntas de omnipotencia se objetiva directamente, no tienen necesidad de encarnarse (excepto transitoria y marginalmente) como en el nazismo en un sujeto fantasmático, representado en (y no por) un “jefe supremo” delirante. Asistimos, más bien, a la dimensión de cualquier voluntad subjetiva que debe medirse con la resistencia de una alteridad, de su existencia: la “realidad” misma e la que así se vuelve “irreal” y “delirante”. El terreno lo prepararon extraordinariamente bien esas filosofías, que de Nietzsche a Deleuze, trabajaron en la destrucción del discurso, del sujeto, del mundo substancial. Para ellas no había ni pensamiento ni objeto consistente. El proceso de la historia, decían, no tenía ni sujeto ni fin. Así, el pensamiento filosófico participó también de la disolución de lo que es, preparó la “realización” del nihilismo al que había conducido la crisis de la modernidad. Esta negación de lo real la ilustra muy bien el despliegue de la realidad “virtual” cibernetizada. De manera más trágica, la aproximación puramente tecnológica de la realidad invadió lo político donde el poder se substituyó por el control, donde los sistemas de gestión operativos reemplazaron a las instituciones que aún regían la práctica por el sentido y los valores transcendentales de las que estaban investidas. La regulación sistémica ya no ejerce, como la política, una empresa colectiva reflexiva e indirecta sobre la realidad de las prácticas. El nuevo modo de regulación produce la substancia misma de una nueva realidad que ya no es ni social, ni natural, y cuya única consistencia es la dinámica exponencial a la que todos los sujetos deben incesantemente adaptarse de manera compulsiva. Ahí, donde la política moderna creaba el riesgo de un despotismo, el sistema programático contemporáneo conduce a la disolución de la autonomía de cualquier acción, a la disolución de cualquier identidad particular. Hannah Arendt insistió mucho en el alcance ontológico de esa reducción behavorista de la subjetividad que está inscrita en la regulación sistémica. Por otro lado, el final de lo político al que asistimos marca una diferencia fundamental con el ideal democrático de la sociedad moderna. Si analizamos la sociedad contemporánea desde el punto de vista de las lógicas autorreguladoras que ahí se implantan, no es posible ver en donde todavía subsiste un carácter democrático que se refiriera a la capacidad del pueblo de actuar sobre su destino, a menos que se confunda totalmente la democracia con el mercado, como algunos lo hacen, o incluso con el respeto jurídico de los “derechos de las personas” que ya no tienen ninguna capacidad de participación en la orientación de la sociedad, que sólo protegen la libertad personal contra un poder político de todas maneras evanescente, pero que entregan al sujeto a la omnipotencia de la lógica sistémica que toma el sitio de la realidad última. No es individualmente sino colectivamente como podemos impedir que el mundo nos sea retirado de de bajo de nuestros pies. Conclusión Si he puesto en perspectiva la realidad contemporánea con el totalitarismo nazi, es porque no hago de la dimensión totalitaria un régimen de sociedad de carácter “político”, voluntario, reflexivo, sino de un mundo de funcionamiento operacional cuya autorreferencialidd se orienta hacia una expansión ilimitada. De esa manera, tenemos de un lado, los regímenes totalitarios del siglo XX, de carácter específicamente arcaico, y del otro, un horizonte totalitario en lo sistémico contemporáneo. Lo que no quiere decir que vivimos en una sociedad totalitaria, porque lo que subsiste como sociedad no es intrínsecamente totalitario y porque la realización de su “sistemismo” conduce justamente a la abolición de la sociedad y de la socialidad. Evidentemente hoy en día hay aires de “libertad” que parecen ser el extremo opuesto de la represión y de los compromisos totalitarios de los regímenes de Hitler y de Stalin. Pero esta libertad, que de hecho sólo implica la independencia del individuo privado en relación con las normas colectivas, no comporta ya ninguna capacidad de reflexión colectiva en la orientación de las regulaciones sistémicas que determinan el porvenir de la sociedad y del mundo. Sobre todo en el momento en el que ese porvenir puede ser comprometido de manera masiva por los desarrollos económicos y tecnológicos que progresivamente hemos dejado independizarse de cualquier finalidad y de cualquier constricción normativa, identiatarias e incluso naturales (como en las biotecnologías o en la imaginería virtual que invade el campo de la cultura y de la experiencia cotidiana). La posmodernidad todavía no ha destruido el mundo. Pero con mi análisis he querido demostrar que evidentemente encontremos en la sociedad actual –de manera más difusa, pero más efectiva-- el mismo delirio de poder que caracterizo a los totalitarismos históricos. Ahora podemos transformar la realidad desde el interior sin destruirla de manera explícita. A nuestro alrededor, los posmodernos celebran la descolocación del Sujeto. El problema es que son impotentes para formular los límites del sistema actual. Dejan de lado la pregunta de saber cómo las identidades flotantes, cómo los sitios deshechos de la integración simbólica, podrán todavía en el futuro fijar las fronteras de un mundo común que pueda perdurar y establecer las normas o los principios que permitan hacer de la necesidad de habitar un planeta unificado un proyecto común significativo. En la extensión absurda de la ambición moderna por emanciparse, el cambio hacia cualquier dirección, el poder de hacer lo que sea, se han vuelto en sí mismos su propia finalidad, cuyo sentido se nos escapa cada vez más, no sólo a nosotros, sino también a todo lo que ahí se encuentra desarticulado en su propia naturaleza. Al igual que el nazismo, la sociedad posmoderna quiere saltar por encima del la crisis del sentido aboliendo el sentido en la huida hacia adelante de una expansión del puro poder (“todo lo que es posible hay que hacerlo”, es el eslogan del tecnologismo). En su desarrollo, este poder tecnológico y sistémico tiende a apropiarse del sentido de la realidad, del sentido de las instituciones sociales y políticas, del sentido de las formas de expresión estéticas, del sentido de la identidad mediante el despliegue de su simple efectividad, de su pura productividad viertualmente ilimitada. La filosofía nihilista había anticipado ese movimiento que se volvió espontáneo; pero ahora está a punto de realizarse. Felizmente existen considerables márgenes de autonomía, tanto en las personas como en las sociedades en las que vivimos y que todavía están desgarradas entre la tradición, la modernidad y la posmodernidad. Gracias a esas márgenes todavía no estamos disueltos en un aparato regresivo y marginalmente también represivo en relación con todo lo que no se le somete aún o rechaza adaptarse a él. Le corresponde precisamente a los actores y a los movimientos sociales ampliar esas márgenes. Pero es necesario que sepan que lo que quieren o desean no sea ilimitado o crezca de sentido. Porque el sentido es el vínculo que une lo particular con el todo, el reconocimiento de su sitio.