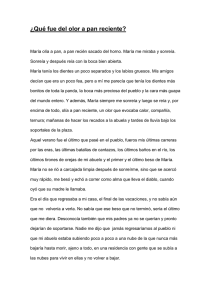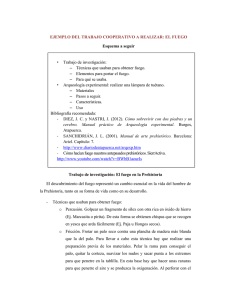ABRAZOS DE LLUVIA
Anuncio
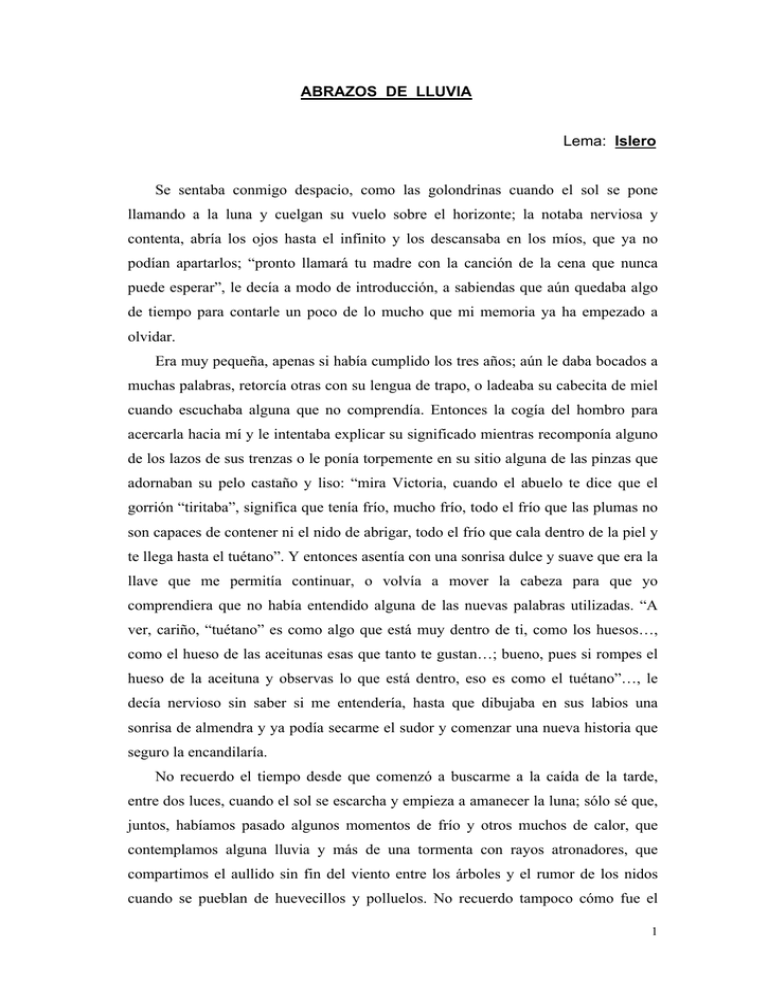
ABRAZOS DE LLUVIA Lema: Islero Se sentaba conmigo despacio, como las golondrinas cuando el sol se pone llamando a la luna y cuelgan su vuelo sobre el horizonte; la notaba nerviosa y contenta, abría los ojos hasta el infinito y los descansaba en los míos, que ya no podían apartarlos; “pronto llamará tu madre con la canción de la cena que nunca puede esperar”, le decía a modo de introducción, a sabiendas que aún quedaba algo de tiempo para contarle un poco de lo mucho que mi memoria ya ha empezado a olvidar. Era muy pequeña, apenas si había cumplido los tres años; aún le daba bocados a muchas palabras, retorcía otras con su lengua de trapo, o ladeaba su cabecita de miel cuando escuchaba alguna que no comprendía. Entonces la cogía del hombro para acercarla hacia mí y le intentaba explicar su significado mientras recomponía alguno de los lazos de sus trenzas o le ponía torpemente en su sitio alguna de las pinzas que adornaban su pelo castaño y liso: “mira Victoria, cuando el abuelo te dice que el gorrión “tiritaba”, significa que tenía frío, mucho frío, todo el frío que las plumas no son capaces de contener ni el nido de abrigar, todo el frío que cala dentro de la piel y te llega hasta el tuétano”. Y entonces asentía con una sonrisa dulce y suave que era la llave que me permitía continuar, o volvía a mover la cabeza para que yo comprendiera que no había entendido alguna de las nuevas palabras utilizadas. “A ver, cariño, “tuétano” es como algo que está muy dentro de ti, como los huesos…, como el hueso de las aceitunas esas que tanto te gustan…; bueno, pues si rompes el hueso de la aceituna y observas lo que está dentro, eso es como el tuétano”…, le decía nervioso sin saber si me entendería, hasta que dibujaba en sus labios una sonrisa de almendra y ya podía secarme el sudor y comenzar una nueva historia que seguro la encandilaría. No recuerdo el tiempo desde que comenzó a buscarme a la caída de la tarde, entre dos luces, cuando el sol se escarcha y empieza a amanecer la luna; sólo sé que, juntos, habíamos pasado algunos momentos de frío y otros muchos de calor, que contemplamos alguna lluvia y más de una tormenta con rayos atronadores, que compartimos el aullido sin fin del viento entre los árboles y el rumor de los nidos cuando se pueblan de huevecillos y polluelos. No recuerdo tampoco cómo fue el 1 primer encuentro en el que nació esta complicidad, qué la pudo atraer hasta mis palabras como a la limadura el imán, por qué ambos admitimos el compromiso no escrito que la hacía buscarme cada día a la misma hora y a mí esperarla sin remedio, inquieto y sin sosiego, como si fuera un chiquillo en su primera cita a solas con la zagala de sus sueños. Llegaba puntual cada tarde, en el mismo instante de luz, como si tuviera un reloj de tonalidades en el que supiera la claridad exacta a la que debía acudir; me daba su mano de amapola y me pedía con el lenguaje de las miradas que le siguiera contando cosas de nuestra tierra, de nuestro amor por ella, de la piel hermosa de su pasado, del cutis reseco de su presente, de las arrugas cuarteadas de su futuro. Yo le preguntaba por su colegio, por su maestra, por lo que había hecho ese día y siempre contestaba con una sonrisa desde su lengua de trapo que cada día pedía más. Le seguía preguntando por sus amigas, por sus juegos, por sus travesuras, hasta que notaba cómo me iba cercando con su mirada, cómo me conducía con sus ojos hacia la conversación que realmente le importaba y ya no me podía resistir. “Este lugar que ocupamos, en el que el calor del asfalto aún hace el aire irrespirable, no ha sido siempre así, tesoro”, comenzaba a contarle mientras se oía a lo lejos el traqueteo de cubiertos y cacharros que llegaba desde la cocina. “Este lugar ha sido siempre un oasis repleto de vida, de bichos y de plantas, porque ya sabes que las plantas viven”, le seguía contando al tiempo que aprovechaba para esparcir por su vestido el nombre de las flores y de sus aromas, el de las hierbas buenas y las malas, el de los insectos que se esconden tras las alambradas grises de la bruma, el de los pájaros que despiertan un poco antes que el sol para anunciar el nuevo día. Le desgranaba mi infancia sin juguetes en la huerta sin prisa, la sencillez de los días y los atardeceres en las calles sin luces, las veladas repletas de historias al calor de la lumbre, el aroma de la cena muchas veces construida con restos de otras comidas. Le enseñaba los días en que se podía plantar o los de siega, las canciones del viento cuando acerca la lluvia, los colores del fruto cuando ya está maduro y el olor almizclado de las flores antes de marchitarse. Jugábamos al escondite con la niebla, a recordar palabras que ya no se pronuncian. “No sabes cuánto ha envejecido todo, cariño: la azarbe ya no es la misma, ni los caminos sin sombra repletos de baches, ni siquiera el agua se parece; ya no escucho las palabras de antes: el caracol barbacho, el cherro, la merla, el panizo, el albercoque, las bleas... Ya hace mucho tiempo que no tengo que corregir a mis alumnos para que utilicen en público las 2 palabras “correctas” mientras mi corazón les pide que guarden las nuestras como un tesoro al que ya no le quedan demasiadas monedas”. Y le contaba los días de riego cuando el agua pasaba por el río y llegaba por las acequias y escorredores hasta el borde de la tierra, que siempre esperaba con la boca abierta. “Cuando había tanda y la tierra se cubría con la manta blanda del agua, los chavales nos acercábamos a ver si cazábamos alguna anguila despistada o algún mújol aventurero y nos bañábamos en las paradas donde casi nos cubría y podíamos bucear trechos más largos”, continuaba mientras hacía esfuerzos porque la nube de mis ojos no llegara a lloverme sobre las mejillas como el tren asoma sin remisión del túnel. “Ahora son nubes de arcilla las que llueven y te manchan de barro en lugar de humedecerte”, proseguía con miedo de que tanta tristeza acabara por dolerle. Quería decirle que el viento que ahora acompaña a esta agua tiene olor a cerrado, a moho estancado y rancio, a podredumbre; que no sabe ya el rumbo del que viene ni el instante que habita, que es un desheredado de los tiempos de pena y aromas nauseabundos que dañan nuestros pulmones abiertos como heridas. Notaba cómo las palabras se llenaban de melancolía y un aire de tristeza comenzaba a envolvernos hasta que ella me sonreía y de nuevo me hacía preguntas de colores. Y yo ya no podía sino hablarle de albahacas y de verdolagas y de correhuelas, y de alfalfa y de cáñamo y de hinojos, y de lizones, y de otras hierbas y matas. Le susurraba al oído el nombre de la azada y del legón y la feseta y la corvilla y la gramaera y la horqueta. “Tienes que aprender a preparar la ensalada de alcachofas blanqueadas con limón, la de col aliñada con sal, aceite, vinagre y pimentón dulce, la de verano con trozos de cebolla, pepino, tomate y pimiento cortados a taquitos tan pequeños que parecen cucurrones”, le susurraba bajito para que ninguna palabra se asustara. “Cuando tú prepares todas estas ensaladas el abuelo ya estará muy mayor o habrá muerto”, le decía con mimo a sabiendas que su mirada protestaría, que me contaría con el tacto de sus dedos que no quería que me sintiera viejo, que me diría desde sus ojos que siempre cuidaría de mí y de los nombres de la huerta, de mi memoria cada vez más llena de agujeros y más huera de recuerdos. “No sé si entenderás la seda de mis palabras cuando te hablo de gusanos, capullos y moreras, ni si sabrás ya distinguir el olor del rocío cuando apenas si ha llegado la primavera; no alcanzo a adivinar si habrás aprendido el idioma del agua cuando fertiliza, ni si podrás aspirar el olor de la tierra recién amasada por el chaparrón…”, me salía de un tirón dejando que se empapara con la humedad de mis 3 palabras, notando cómo ameraban sus labios, cómo calaban en su mente aún por construir, sintiendo su emoción de latidos líquidos, hasta saber que todo lo había comprendido, que cada palabra había cumplido su misión e inundaba, hasta rezumar, sus ojos de madrugada redonda. Y continuaba suavemente para acabar: “olía siempre a azahar; incluso cuando los naranjos estaban tranquilos y sin flor quedaba un resto de azahar escondido debajo de alguna rama protegida, al amparo del sol de levante que todo lo quema, para aquellos que supieran encontrarlo. Olía despacio a brisa, a sal mezclada con el azúcar del néctar; olía a ensalada recién aliñada y a salazón de pescado porque, de joven, cuando los tiempos oscuros de escasez, tu abuelo tenía que ir todos los días por pescado a Torrevieja para venderlo y poder ayudar en la economía de la familia…”, terminaba poco antes de que apareciera su madre por la esquina de la casa a reclamarla para la cena. Y me daba cuenta cómo cerraba los ojos y aspiraba el aire repleto del aroma de las palabras, notando que todo lo había revivido, que sería capaz de buscar los olores allí donde se suelen esconder para que el sol no los queme; y me quedaba tranquilo y orgulloso de saber que esa noche el jazmín se acercaría hasta su lecho derramándose sobre las sábanas para evitar que pudieran acecharla los mosquitos, o que una mariposa de luz velaría su sueño para que al día siguiente acudiera a la cita y poderla colmar otra vez con historias de nubes, o enseñarla también a querer con abrazos de lluvia. 4