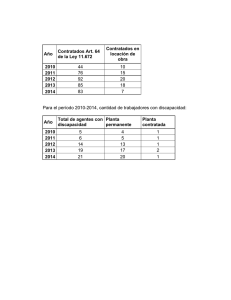Pon OrtegonA HablamosAmoresSalud 2014
Anuncio

1ER CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PONENCIA: Hablamos de Amores. Salud Sexual y Reproductiva de Personas con Discapacidad Cognitiva. AUTORA: Aurora Ortegón. Psicóloga, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Educación Especializada. Salud Sexual y Reproductiva Los Derechos Humanos; de las Poblaciones Especiales; del Niño; Sexuales; de la Mujer y de la Familia son universales, fundamentales, y válidos para todos los ciudadanos sin exclusión. En años recientes su difusión ha llevado al análisis de ideologías y costumbres referentes a las relaciones interpersonales y a la sexualidad, y muchas sociedades incrementan esfuerzos para la conservación de la salud física y mental de su población involucrando, tanto información oportuna como formación para la sana puesta en práctica de los derechos sexuales y reproductivos. Cuanto se pueda expresar y aplicar sobre estos derechos incluye a las personas en situación de discapacidad cognitiva. Lo que sucede en su propia historia es la historia de la sociedad a la cual pertenecen, pero en algunos sectores se les discrimina debido a creencias equivocadas, negativas y dogmáticas, y se impide su acceso a las actividades sociales. Para lograr un cambio estructural, en cada familia acompañada por una persona especial se hace necesario vencer el rol negativo, eliminar las imposiciones irracionales, aplicar la sabiduría innata y lograr el cumplimiento de todos los derechos establecidos para que se acceda a ellos, no solamente para que estén escritos en un papel. Las conductas anti éticas en contra de las personas discapacitadas desaparecerán cuando se estructuren alianzas entre quienes luchamos por la existencia de sociedades justas, para lograr un cambio basado en las innumerables experiencias positivas que podemos demostrar. Su sexualidad ocupa el mismo espacio y existe con iguales sucesos, posibilidades, obstáculos y logros que para cualquier otra persona. No es inexistente ni diferente pero es reprimida y avasallada en muchos casos, por falta de claridad o por temores ante un evento que es normal en lo biológico pero mitificado en lo afectivo y lo social, causando impacto negativo en el acceso a la información y a las oportunidades. No se han escrito tratados específicos sobre sexo de discapacitados cognitivos, pero sí hay una vasta legislación protectora para que los deseos y decisiones de otros no les causen un grande y persistente malestar durante toda su vida. Y existe amplia documentación sobre el tema y sobre la manera de asumir la pedagogía, según sus condiciones especiales. La sociedad necesita abolir la vivencia de su sexualidad como tabú, como algo oculto, secreto e indebido, y debe eliminar la prevención de que al brindarles los recursos necesarios para aprender sobre salud sexual y reproductiva, se abre una puerta al libertinaje. Tales prejuicios se transmiten culturalmente y establecen una actitud represiva que se aplica a niños, niñas y jóvenes, con mayor intensidad a quienes presentan discapacidad cognitiva. Esta conducta origina que por carencia de conocimientos y protección, al buscar amor muchas personas encuentren tragedias permanentes originadas en la sujeción y la violencia. La invisibilidad social de esta problemática permite su sostenimiento, y debe cambiarse por el establecimiento de estrategias continuas de información y formación sobre salud en la sexualidad. Dicha capacitación involucra el respeto al disfrute de la actividad erótica dentro de una dimensión ética personal y comunitaria, libre de enfermedades o alteraciones en el equilibrio corporal, psicológico y social. Es un proceso que incluye los conocimientos científicos, las características familiares y sociales, y el hallazgo de respuestas apropiadas para cada individuo que se reconoce como ser sexuado, dentro de una dimensión afectiva y relacional sin temores, vergüenzas, culpas, mitos o mentiras. El fomento de la salud y la prevención de la enfermedad realizados con programas educativos, permiten identificar y reducir factores de riesgo del comportamiento que puedan ocasionar daños y secuelas, particularmente en el ámbito de la salud reproductiva que es el nivel de bienestar físico, mental y social relacionado con el sistema de reproducción y que implica para hombres y mujeres: • Resolver en forma responsable sobre el inicio y ejercicio de la sexualidad sana. • Derrumbar las barreras culturales que impiden la promoción de los factores protectores, y la prevención de riesgos en salud reproductiva. • Conocer y ejercer los deberes y derechos de maternidad o paternidad segura y responsable. • Internalizar el placer de la relación sexual, con sus componentes de afectividad y contacto físico. • Tomar decisiones libres e informadas sin sufrir discriminación, coerción o violencia. • Acceder a programas de calidad no fragmentados, y fortalecer la participación ciudadana para la promoción de la salud. • Rechazar las influencias de quienes afirman que las relaciones sexuales son la forma de demostrar que se ama a la pareja, o de que se es adulto, pretendiendo obligar a su ejercicio sin tener en cuenta los resultados. • Empoderarse para la escogencia y logro de un proyecto de vida que no se vea interrumpido por los efectos de acciones sexuales no racionales, como el embarazo indeseado y sus consecuencias. • Evitar comportamientos de riesgo y factores de vulnerabilidad a las infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA. • Dialogar sobre temas como atención materno infantil, aborto, riesgo obstétrico, anticoncepción de emergencia, procesos de crianza, responsabilidad emocional, económica y social sobre la descendencia, y prevención del embarazo precoz. • Conocer ampliamente sobre la procreación y tener libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, así como la posibilidad de elección y acceso a métodos de regulación de la fecundidad. • Aceptar que la planificación familiar es una decisión individual y de pareja, y una responsabilidad que debe llevar a los posibles padres al análisis de cómo constituir familias que puedan ofrecer el máximo bienestar, para todos y cada uno de sus miembros. El cambio de los paradigmas negativos sobre la sexualidad permite crear nuevos conceptos y acciones, que posibiliten a los seres humanos realizarse acertadamente en este importante componente de su personalidad. Como en otras áreas del comportamiento se requieren condiciones adecuadas para su desarrollo y aprendizajes para su disfrute, enfatizando que este aspecto vital involucra y pertenece a todas las personas, no sólo a quienes se encuentran en condiciones de ventaja física, mental o social. Una educación progresiva, integral, continua y positiva, estructura individuos responsables y sanos dentro de un medio erróneamente erotizado que mantiene información sexual a toda la sociedad y permea la cultura, presentando falsos prototipos sobre el cuerpo y las relaciones interpersonales. Acerca de la situación específica de salud de las mujeres, en relación con su función maternal y los problemas que la pueden afectar, la familia y la sociedad deben tener claros los beneficios comunitarios de que ellas tengan formación en salud sexual y reproductiva, para prevenir agresiones y enfermedades y para mantener prácticas de auto cuidado como citología anual, auto examen de seno, planificación familiar, prevención del cáncer de cuello uterino, del contagio con Papiloma Virus Humano, y de otros contagios. En los datos existentes estos cuidados no aparecen como norma de conducta para la población de mujeres en situación de discapacidad, por las actitudes de negación y exclusión de sus derechos, la falta de educación y las clasificaciones que ocultan sus capacidades y valores, negando sus posibilidades y competencias para la socialización y la vida amorosa. El tema de su salud sexual y reproductiva es discutido en forma equivocada, y muchas personas mantienen un imaginario de mitos y prejuicios tales como: o Quienes tienen discapacidad cognitiva son asexuados(as), por tanto no presentan desarrollo o deseo sexual. o No logran comprender el significado de la sexualidad, y por eso no es necesario hablarles de ella. o La inteligencia debe ser un requisito para tener relaciones sexuales. En un raciocinio lógico, no es posible ser asexuado si se tiene cuerpo. Sería carecer de sistema reproductivo, lo cual no sucede. Poseer órganos sexuales implica su desarrollo y funcionamiento, incluidas las sensaciones que constituyen el deseo y la posibilidad de ejercer la sexualidad, porque el cuerpo responde como un todo. Es indispensable hablar del tema porque se pueden realizar amorosamente con plenitud, pero como personas vulnerables están expuestas al abuso. Negar su naturaleza imponiéndoles la represión ocasiona graves problemas individuales, familiares y sociales. Si se fortalecen los conocimientos y la comunicación, se obtiene amplia responsabilidad en las relaciones interpersonales. A quienes creen que se necesita un coeficiente intelectual alto para ejercer la sexualidad, cabe recordarles que muchos seres llamados normales la ejercen en forma equivocada e irresponsable. La desinformación y el ocultamiento de esta necesidad humana continúan predominando en la educación familiar e institucional de las personas con discapacidad cognitiva. No se les prepara suponiendo que pueden aprender sin ayuda y esto no es así. Se les debe brindar educación especial sobre el tema de acuerdo con su grado de afectación, porque la falta de información y conocimientos hace muy escasas las posibilidades de resolver los problemas que se les presentan en la expresión y manejo de su sexualidad; y si permanecen aislados en el hogar, se estructura una gran indefensión para cuando se dé la ausencia de la madre u otra persona encargada de su cuidado. Discapacidad cognitiva ¿Qué es un débil? Este libro dejará al lector sin respuesta. Porque aquí no está lo esencial. Lo que importa es buscar, más allá del deficiente, La palabra que le constituye como sujeto víctima de su deseo. Maud Mannoni. El Niño Retrasado y su Madre. Algo de historia A través de los tiempos y en la actualidad, en diversos lugares del mundo muchas personas con discapacidad cognitiva son débiles y carecen de la palabra que distingue al sujeto. Flotan entre los discursos de los otros y todo se les determina, independientemente de si es lo que les interesa o no, si les es útil o no. Se les somete a diagnósticos, pronósticos, control de sus impulsos de vida a través de drogas, rehabilitaciones sin meta, encierros, sanciones. Muchos trabajan “por ellos” determinando planes y acciones que dan prioridad a la apariencia, a la forma sobre el contenido, y no se planean con su participación ni les son consultados porque se realizan para el sistema imperante, y no para sus pretendidos beneficiarios. NADA PARA NOSOTROS SIN NOSOTROS, es la consigna actual. Se ha logrado un cambio en las palabras que designaban a las personas en forma despectiva y tal cambio involucra múltiples progresos humanistas, éticos, científicos y tecnológicos, para la atención de esta población especial. El siglo XX logró un avance arrollador en los países de altos recursos respecto a investigaciones en electrónica, cibernética, neuropsicología, medicina, bioquímica y otras ciencias que se ocupan del ser humano y su bienestar, logrando tecnología apropiada para las personas con cualquier tipo de impedimentos, aún los muy graves. Desde otros espacios como el psicoanálisis (particularmente en Francia), la psicología y la educación especial, se enfatiza en la demostración de la unidad bio-psico-social del ser humano, y en el inmenso poder que ejercen el amor y la motivación para adquirir conocimientos, superando todas las calificaciones desalentadoras. Actualmente, aplicando los nuevos conocimientos, la legislación universal propone una definición de discapacidad cognitiva que se base en la defensa de los derechos de las personas, y en las exigencias de acción para que se cumplan. En casi todos los países del mundo se han desarrollado programas que se convierten en políticas públicas, para brindarles el lugar que les pertenece dentro de su familia y en la sociedad, cualquiera sea el grado y condición de su deficiencia. Y se cambian prototipos para abolir los daños causados por diagnósticos, teorías y acciones excluyentes. La nueva concepción está centrada en las habilidades adaptativas, insistiendo en la importancia que tienen los aspectos familiares y comunitarios para propiciar la inclusión y la equiparación de oportunidades. Desde el año 2001 la Organización Mundial de la Salud enfatiza que la discapacidad no es un problema personal, sino un fenómeno social, y por tanto su severidad no depende sólo de la limitación que tenga el individuo, sino también de las oportunidades que el medio le ofrezca o no. Por consiguiente, las acciones de atención se tienen que dar sobre la persona y sobre su entorno familiar y social. Algunas definiciones de discapacidad cognitiva Es la manifestación de alteraciones cerebrales (fisiológicas o estructurales) de etiología variada, bien sea de tipo congénito y/o adquirido tales como accidentes genéticos, alteraciones intrauterinas de tipo neurofisiológico, y una amplia gama de variables lesivas a nivel pre, peri y postnatal. Discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad se inicia antes de los 18 años. (Luckansson y col. 2002). Desde el denominado modelo social, pero sobre todo desde un enfoque inclusivo, la discapacidad es un fenómeno histórico, económico, social y cultural. A quienes, a causa de una condición personal (sea de carácter físico, sensorial, intelectual o psicológico) se nos excluye de nuestro entorno, nos han llamado personas con discapacidad. Esta exclusión sistemática se configura como una forma de estigmatización social que varía según el momento histórico y el sistema económico, y es generada por un medio ambiente diseñado desde y para un solo tipo de ser humano… Mas que una característica personal (y aunque pueda basarse en una), la discapacidad así entendida es una condición o situación que el medio social asigna a determinadas personas que no encajan dentro del paradigma dominante del actuar humano”. (Catalina Devandas Aguilar, joven discapacitada, en el Foro Perspectivas Futuras en la Promoción de Igualdad de Género: A Través de los Ojos de Mujeres y Hombres. Naciones Unidas, marzo 2005). Actualmente, aplicando los nuevos conocimientos, la legislación universal propone una definición de discapacidad cognitiva que se base en la defensa de los derechos de las personas, y en las exigencias de acción para que se cumplan. En muchos países del mundo se han desarrollado programas que se convierten en políticas públicas, para brindarles el lugar que les pertenece dentro de su familia y en la sociedad, cualquiera sea el grado y condición de su deficiencia. Y se cambian prototipos para abolir los daños causados por diagnósticos, teorías y acciones excluyentes. Sexualidad y procreación La reproducción humana En épocas primitivas se situaba en el plano de lo mágico. Según documentos históricos, la concepción durante mucho tiempo fue un misterio para el ser humano quien no la relacionaba con la sexualidad, ya que esta era permanente y el embarazo eventual. Los datos prehistóricos muestran una sexualidad grupal, como forma de supervivencia y no de relación personal. Con la agricultura comenzaron a establecerse núcleos que definieron contactos a nivel individual, establecieron rituales religiosos y crearon la familia en donde el hombre, en flagrante abuso llegó a convertirse en amo con poder hasta sobre la vida de mujer e hijos, manejo de los bienes y una libertad sexual absoluta que fue negada para ella, a quien sólo se le adjudicó la procreación y crianza dado que su cuerpo está dotado para la maternidad. Para griegos y romanos el sexo por su carácter creador adquirió dimensiones de divinidad exaltando el cuerpo debido a su belleza, y dando lugar de gran importancia a la mujer. Posteriormente ella perdió sus derechos, quedó sujeta al padre y al marido y si pertenecía a cierta clase social se la casaba para tener hijos y manejar el hogar, como supuesta imposición divina y de la naturaleza que le habían negado posibilidades de placer. Jesucristo estableció la igualdad de derechos para mujeres y hombres y el matrimonio monogámico permanente. Condenó el adulterio, pero defendió a la adúltera y a la llamada pecadora. San Pablo rechazó la sexualidad, determinó a la mujer como causa de pecado del hombre y exaltó la virginidad proclamándola como el estado ideal, considerando el acto sexual como un mal necesario para la reproducción y placentero únicamente para el varón. En la Edad Media ella conservó esos esquemas y permaneció pasiva, dependiente y sometida, lo cual se aumentó en el Renacimiento. Durante la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña, se inició una era de rompimiento de mitos sobre el proceso reproductivo debido a las investigaciones biológicas que permitieron descubrir el óvulo, el espermatozoide y los procesos de fecundación. A comienzos del siglo XX, en los trabajos de Sigmund Freud se definió que el ser humano desarrolla su existencia bajo el control de dos grandes impulsos primitivos: el erótico y el tanático. Todo lo relativo al bienestar, a la felicidad, la adecuada autoestima que permite buenas relaciones con los otros, forma parte de lo amoroso y de la realización personal en el erotismo y la reproducción. En contraposición la angustia con su carga de miedo, odio, ira y violencia conforma una obsesión por la muerte, el tánatos, y sus atributos de venganza, destructividad, dominación. “Si supiéramos amar predisposición a la violencia, y más a las cercanías y encuentros”. 1 tendríamos menos “Hoy para muchas mujeres y hombres en diferentes lugares del planeta, el reproducirse representa una decisión en la cual cada vez es menor el componente afectivo, y la maternidad y paternidad se independizan de la relación sexual. Desde Louise Brown, la primera niña probeta quien dio a luz a su hijo por métodos naturales, son muchos los seres existentes concebidos in-vitro. Existe una explosión de tecnología sobre el ser humano y su reproducción como los vientres alquilados, la gestación en hombres que ha logrado desarrollo hasta por tres meses, la cirugía materno-fetal, la investigación con células embrionarias, los bancos de semen, y la clonación. Las implicaciones éticas, emocionales, económicas, genéticas, técnicas, morales, jurídicas y sociales al respecto generan intensos debates y hasta ahora nadie tiene verdades para presentar, excepto algunos estudios según los cuales los individuos que han optado por una de estas decisiones llevan una vida satisfactoria, al igual que sus hijos. Se espera que la bioética controle las nuevas tecnologías, en búsqueda de post humanos menos violentos y más felices”. 2 1. Maturana, Humberto. Emociones y lenguaje en educación y política. Dolmen TM Ed., Colombia, 1998. 2. Ortegón Aurora, et al. ¿Quién pidió pañales? Red de Prevención del Embarazo Adolescente. Alcaldía de Medellín. Litotipo S.A., Medellín 2006. “En Colombia, a pesar de la información que de alguna manera le llega sobre sus derechos y los medios para ejercerlos, para gran parte de la población femenina la cultura patriarcal es demasiado poderosa y persiste afectando su desarrollo físico, emocional y económico”. 3. Esto sucede porque “Hemos construido estereotipos sobre el amor, cuya comprensión ha tenido una evolución tan pobre… Y en todos esos trayectos, no hemos aprendido qué es el amor (siempre fugaz y no sostenible), ni sabemos amar. Pero sí sabemos odiar, agredirnos, destruirnos, causar dolor a quien supuestamente amamos… ¿Buscamos sufrimiento con el amor? No. Entonces, bien podemos aprender a amar sin sufrimiento”.4. En una sociedad aceleradamente osada en el ejercicio de la sexualidad, se deben asumir y resolver interrogantes individuales y comunitarios respecto a las personas con discapacidad frente a sucesos trascendentales de la vida, como la buscada definición de LA EDAD AFECTIVA PARA SER MADRE O PADRE. Ante la pregunta: ¿quién o quiénes tienen autoridad para juzgar la competencia o no de tener un hijo: padres, educadores, religiosos, jueces, congresistas? surgen diversos análisis para obtener respuestas, enfatizándose la referencia a la posibilidad de las personas con discapacidad cognitiva para acceder a la maternidad o paternidad responsable, como función de profundo compromiso personal pero además una función social, de reproducción de sus miembros. El desarrollo de relaciones entre los sexos está impregnado de ilusiones comunitarias respecto al reconocimiento de la paternidad, los ascendientes, la participación y el lugar que ese niño ocupará como sujeto social. En el imaginario colectivo se desea que una pareja se ame y así conciba al hijo, propiciando su nacimiento y crianza en la mejor situación vital y con profundo afecto. Cuando estos elementos son confusos o no existen, se crean para los descendientes condiciones desintegradoras señaladas como degeneración o declive social, por los graves conflictos que se transmiten de padres a hijos. 3 Ortegón, Aurora. Ibídem. 4 Maturana, Humberto. Ibídem. Las personas con discapacidad cognitiva tienen un desarrollo sexual y afectivo normal, y deben participar en los planes y programas de educación sexual y reproductiva que se brindan a toda la población, para obtener logros de independencia y desarrollo respecto a la decisión de tener hijos o no y en qué circunstancias, profundizando en temas como el de Planificación de la natalidad Según los expertos Atucha y Schiavo, la planificación familiar persigue como objetivo la plenitud de los seres humanos, disminuye la prevalencia del aborto, mejora la administración de la salud de las mujeres que tienen hijos cuando su cuerpo está preparado adecuadamente para ello, permite la recuperación del desgaste ocasionado por el embarazo, el parto y la lactancia, y facilita el mejoramiento de la salud infantil. La anticoncepción para mujeres en situación de discapacidad cognitiva exige orientación médica por las condiciones especiales que pueda presentar su organismo, y porque no todos los métodos son aconsejables para todas las personas. Es necesario informarlas ampliamente y hacer posible que encuentren maneras de comunicarse sobre el tipo de relación que desean tener, y sobre los intereses para lograr satisfacción en su existencia con la alternativa de procreación para su bienestar personal y el del hijo o hija que quiere tener, amar y cuidar, constituyéndole en descendiente concebido en pulsiones de vida. O no reproducirse cuando así lo decide, con amplio conocimiento informado sobre los factores corporales, mentales, económicos, familiares y sociales de esta misión, que deben tenerse en cuenta antes de permitir un embarazo. La sociedad debe admitir que la maternidad y paternidad no son solo alegría y romanticismo, y que este proceso vital para las personas y para la comunidad requiere planeación y asistencia. La capacitación y actualización sobre salud reproductiva para quienes presentan discapacidad, debe ser una constante contra los mitos y prejuicios que pretenden excluirlos de la imagen impuesta sobre encanto y belleza, e intentan clasificarlos como poco deseables. Propiciar la victoria sobre el fatalismo que pretende incapacitar sus cuerpos, y aplaudir que descubran y admitan su belleza y sensualidad dentro de una integralidad biológica, psicoafectiva, biográfica y sociocultural, significa una educación permanente que debe incluir medios para controlar el nacimiento de los hijos cuando disfruten de su sexualidad, mientras así lo decidan. El control de la reproducción es consecuencia y aplicación de la racionalidad humana respecto a la fecundidad. No tener hijos es una necesidad ineludible cuando hay causa justa, que puede ser el no desearlos, y para quienes tienen vida sexual activa es necesario elegir entre la multiplicidad de métodos existentes, diferentes en su funcionamiento y efectos. Los procesos modernos permiten un control adecuado y los anticonceptivos se perfeccionan para minimizar efectos secundarios, brindando confianza y seguridad emocional para su uso. Existe además la opción de aplicar los métodos naturales, no seguros, o acudir a la esterilización según normas éticas y jurídicas de cada país, sin permitir la violación de los derechos y en un plano decisorio centrado en la persona con discapacidad considerando las circunstancias de su relación de pareja, las condiciones de soporte que le puede brindar su familia, y el contexto social de apoyo en el embarazo, parto y crianza de su descendiente a quien se debe reconocer en el contexto, como ser que requiere de acertadas condiciones para su existencia. En nuestra práctica de numerosos años hemos conocido y apoyado la maternidad y paternidad responsable de muchas personas con discapacidad cognitiva, así como acompañado historias lamentables de abuso, dolor y exclusión, respecto al tema. Esto requiere recordar que cada persona de los millones que existen merece el reconocimiento de sus circunstancias particulares, y así se le debe asesorar y acompañar en el derecho a la reproducción. Tratándose de un tema que despierta reacciones basadas en tesis, estudios, creencias, mitos o prejuicios, existe un debate sobre la esterilización. Algunas objeciones expresan el temor de que se aplique masivamente a las personas sólo por estar en situación de discapacidad cognitiva, lo cual sería antiético e Ilegal ya que las condiciones no son las mismas en todas y todos los implicados. Otras se oponen porque consideran que es abrir la puerta al libertinaje, y se les responde que es una prevención desacertada porque no se trata de establecer la promiscuidad, sino de reconocer la facultad de todas las personas para tomar decisiones sobre su cuerpo si con ello no causan lesión a sí mismo o a los demás. Y que se pretende además, prevenir el embarazo impuesto con sus graves consecuencias, en los múltiples casos en los cuales las mujeres con discapacidad toman esta decisión sin presiones ni abusos, por las capacidades que ellas tienen. Desde doctrinas religiosas se prohíbe la esterilización, pero José Ramón Amor Pan, católico español, en su documento divulgado por Internet: “Medios de Control de la Natalidad”, analiza con profundidad el tema en referencia a las personas con discapacidad cognitiva, y cita al sacerdote Javier Gafó: “Puedo afirmar que en mi trabajo pastoral, me he visto enfrentado con situaciones extraordinariamente difíciles y donde no es fácil excluir el recurso a la esterilización, que aparece como la única solución para situaciones personales y familiares realmente dramáticas”. 5 Sobre esta temática surgen numerosas preguntas: ¿cómo es más libre la persona, teniendo hijos o no? ¿La reproducción le enriquece o le limita? ¿Qué otras alternativas pueden ofrecerse a la esterilización? Igual que el aborto no es un bien en sí mismo, ésta no es deseable por sí misma. En el estudio y las decisiones a tomar hay mucho de emoción y sentimiento, que puede dificultar el análisis objetivo. No se trata de calificar o descalificar a quien piensa de una u otra forma como irreflexivo, inmoral o delictivo; la base es el respeto a la persona con discapacidad de cuya felicidad se trata, y fundamentalmente del respeto a sus derechos, aceptados en casi todo el planeta. La obligatoriedad que tienen los gobiernos de brindar las necesarias información y acompañamiento a las personas en discapacidad y a sus familias, para transformar las relaciones de abandono y sujeción en otras de equidad, se ha establecido en las Asambleas Generales de la Organización de las Naciones Unidas, y se condensa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de julio de 2009 y puesta en ejecución con la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que se encuentra en reglamentación, para lograr la corresponsabilidad que posibilite la real inclusión de las personas con discapacidad. Y en una tarea de corresponsabilidad investigamos profundamente, trabajamos en diversos programas y aportamos para la construcción de normas, políticas y 5 Gafo, J. La esterilización. Razón y Fe 202. 1980. actividades. En diversas ciudades intervenimos en debates, foros, grupos de trabajo y encuentros locales, nacionales e internacionales, trazando propuestas y soluciones que resumimos en el libro: “Hablamos de Amores”, que en dos ediciones ha logrado sensibilizar y aportar para generar CONCLUSIONES * Toda persona en discapacidad puede alcanzar grandes logros, que deben ser reconocidos y valorados para afianzar los procesos de inclusión familiar y social. * La normatividad mundial se puede considerar completa o exhaustiva. Pero en algunos de los Estados partes de la ONU no se da suficiente trascendencia al tema y las medidas de presión para que estos instrumentos se conviertan en una realidad son insuficientes, convirtiéndolos en derechos sin aplicación. * La sociedad en diversos estamentos mantiene un imaginario de mitos y prejuicios basados en la ignorancia, y en muchos sectores el entorno establece barreras para la participación plena y efectiva de quienes presentan discapacidad cognitiva, propiciando la minusvalía y el deterioro de su salud física y mental. * Quienes ingresan a la enseñanza regular en muchos casos sufren ostracismo y hostilidad dentro de la institución, así como bullyng o acoso escolar. * La capacitación para desempeñarse en una labor es efímera y minoritaria. * Respecto a la sexualidad se acepta que no hay diferencias a nivel somático, pero sí en los ámbitos cognoscitivo y social. La educación en salud sexual y reproductiva estimula procesos de realización personal para conocer y aceptar el erotismo. Los padres y maestros que no recibieron esta educación la consideran tabú, pero demuestran una actitud abierta para ampliar conocimientos. * Hay que lograr la incorporación de la mujer con discapacidad cognitiva en las políticas generales sobre mujer, enfatizando la igualdad de género y la representatividad para que los colectivos de desarrollo las incluyan superando los vacíos al respecto, pues investigadores y activistas consideran que al tratar los derechos de las mujeres se están tratando los de aquellas de poblaciones vulnerables, lo cual no es verdad. Se requieren estudios e investigaciones sobre violencia de género en este colectivo, que sirvan de indicadores sobre la situación de estas personas y su doble discriminación, y promover acciones positivas que aseguren su autodeterminación para que lleguen a ser protagonistas de su propia vida. * Se debe enfatizar sobre la necesidad de establecer programas de apoyo permanente, para hacer frente a las exigencias que establece la atención a una persona necesitada de cuidados especiales que la familia no sabe prestar. En reciente estudio realizado en España se encontró que el 85% de las personas con dependientes en situación de discapacidad a su cargo, padecen el “síndrome del cuidador quemado”, alteración de salud física y psíquica que exige estructurar un nuevo modelo de cuidado que supere el papel tradicional de la familia y particularmente de la mujer como cuidadora, ofreciendo apoyo psicológico y económico a quienes cuidan, para llegar a establecer adecuadas condiciones que posibiliten la misión de acompañar en su camino a una persona que es diferente. * Es necesario continuar e intensificar las tareas que muestran efectos positivos, para acabar con la precariedad de los derechos. Poner en práctica las leyes es tarea ciudadana, para hacer valer los contenidos que no llegan a la cotidianidad. * Necesitamos desarrollar mecanismos ágiles de acceso público y divulgación de la información, para movilizar el apoyo a la dignidad, derechos y bienestar. Que los medios transmitan conocimientos y creen conciencia para que la acción supere los intereses particulares, que se admitan diferentes puntos de vista, y en el contexto social tengan representación todos los individuos y grupos. * Debe darse a su sexualidad el lugar de normalidad que se merece desde los diversos ámbitos que la componen: biológico, psicosocial, afectivo, económico, reproductor de la especie entre otros, y admitir que no se trata solo de genitalidad aunque esta es muy importante, sino primordialmente del contexto en el cual se es hombre o mujer con derechos propios, uno de los cuales es el de tener un espacio personal e independiente que se logra fundamentalmente con la inclusión socio laboral. BIBLIOGRAFÍA Mannoni, Maud. El Niño Retrasado y su Madre. Estudio Psicoanalítico. Ediciones Fax, Zurbano 80, Madrid.1971. confrontations psychiatriques, revue semestrielle. Descendance et Natalité. Imprimerie SGR-75010 París. 1978. Congregación Para la Doctrina de la Fe, Persona Humana (Declaración sobre algunas cuestiones de ética sexual). Citado por Serrano E., Conrado. Matrimonio, Familia y Sexualidad. Doctrina actual de la Iglesia. 1979. Gafo, J. La esterilización. Razón y Fe 202. 1980. Oé, Kenzaburo. Kojinteki na Taiken Una cuestión personal. Traducido del Japonés por Yoonah Kim, con la colaboración de Roberto Fernández Sastre. Editorial Anagrama, S.A., 1989. Pedro de la Creu, 58 08034 Barcelona. Maturana, Humberto. Emociones y lenguaje en educación y política. Dolmen TM Ed., Colombia, 1998. Psychology Today Español. El Poder del Cerebro. Año 1 No 6. Madrid, España. rambo ronal, carla. Traducido por fabián sainz. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. –FEAPS– Avda. General Perón, 32.28020 Madrid. Vol. 34 (3), Núm. 207, 2003. Red de Prevención del Embarazo Adolescente. ¿Quién Pidió Pañales? Alcaldía de Medellín. Litotipo S.A., Medellín, 2006. Ortegón, Aurora. Hablamos de Amores. Salud sexual y Reproductiva de Personas en situación de Discapacidad Cognitiva. Primera edición Secretaría de Salud de Medellín, 2007. Segunda edición, Medellín, 2012.