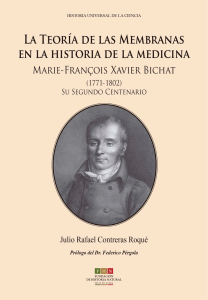En un principio, aunque tenían visión, nada veían,
Anuncio

Pliegues, Volúmenes y Espacios. Una (re)creación histórica del Ojo Clínico Miguel Angel Marín Bonaque [email protected] Resumen Siguiendo las tesis históricas de Michel Foucault, intentaremos mostrar brevemente el momento en el que se forja la medicina moderna y queda constituido un nuevo tipo de mirada hacia el cuerpo y sus enfermedades. Cómo dicha mirada no puede ser neutra; sino que vendrá marcada tanto por factores científicos, plasmados en nuevas prácticas y técnicas médicas, como por otros en principio más tangenciales a la ciencia; por ejemplo, los recursos retóricos puestos en marcha a la hora de transmitir dicho saber. Palabras clave: ojo clínico, cuerpo, giro, enfermedad, discursos, historia Abstract The aim of this paper is to show briefly, following Michel Foucault’s ideas, the birth of the modern medicine as a conceptual turn in the way the human body and its maladies are looked at and also to show how that glance can’t be naïve but conditioned by scientific factors as well as other kind of elements, like a new rhetorical toolkit, which were started up in order to pass on all that new medical knowledge. Keywords: medical sight, body, turn, disease, speeches, history En general, la idea más extendida en la historiografía médica actual es la de que durante más de quince siglos el saber médico vigente fue el surgido en la Grecia clásica durante el siglo II de nuestra era con Galeno de Pérgamo como su principal figura, quien, siguiendo esquemas aristotélicos, sistematizó los hallazgos realizados por los médicos hipocráticos en los siglos precedentes. Aun así, las interpretaciones esencialistas de la medicina galénica tradicional no quedarían del todo obsoletas hasta la cristalización de una patología totalmente nueva en el siglo XIX. ¿Por qué? Si bien ya podríamos señalar en el siglo XVI los orígenes de una patología y una clínica modernas, pues es en dicho período cuando, según numerosos historiógrafos, comienza a hacerse manifiesta la crisis del galenismo tradicional; no debemos perder de vista que aún serán necesarios dos siglos más para que las grietas abiertas por lo que Laín Entralgo ha denominado las “novedades 1 clínicas” den lugar a nuestra reciente ciencia médica. Interin durante el cual se verán enfrentadas diferentes concepciones en torno a qué es lo mórbido y cuál resulta ser su verdadera naturaleza. Es por ello que Laín Entralgo distribuye dichas “novedades” en dos grupos: a) La descripción de “nuevas enfermedades” como la sífilis, de las que los antiguos no tenían conocimiento y cuyo estudio escapaba a su autoridad. b) El desarrollo de nuevos hábitos como la práctica de autopsias anatomopatológicas, la conversión de la historia clínica en “observatio” y la enseñanza junto al lecho del enfermo. Gracias a ellas, López Piñero postula que la medicina clásica se habría ido sumiendo, poco a poco, en el descrédito. Nosotros, sin profundizar mucho más allá en estos episodios, trataremos de situarnos lo más cerca posible de la primera etapa en la formación de una patología moderna; coordenadas clave que, dentro de la historiografía médica general, suelen centrarse en la Francia posterior a la Revolución de 1789 con la aparición, durante la primera mitad del XIX, de la llamada escuela anatomoclínica de París. Una segunda etapa sería la que López Piñero (1985: 11) hace coincidir con la segunda mitad del XIX en los países germánicos, cuando se habría desarrollado una “medicina de laboratorio” que no sólo indagó en el análisis microscópico de las lesiones anatómicas localizadas durante la etapa anterior; sino que además, “condujo al estudio experimental de las enfermedades desde un punto de vista dinámico, considerando los trastornos que producen en las funciones orgánicas como procesos energéticos y materiales que pueden ser entendidos con las teorías de la física y de la química y analizados con sus técnicas”. Así pues, con la caída del ancien régime por parte del movimiento revolucionario francés, se habría dado también el deseo de crear una nueva terapéutica organizada sobre bases totalmente distintas. Para ello, la Francia revolucionaria fue capaz de acabar con la tradicional separación entre médicos y cirujanos, de propiciar una enseñanza cuyo carácter era fundamentalmente práctico y de redefinir el papel de los hospitales en dicha práctica. En el caso de éstos últimos, la metamorfosis no sólo afectó a su arquitectura, sino también a su funcionalidad. Ahora su ubicación y distribución interna eran distintas; por un lado habían salido del centro urbano para evitar ser el foco de numerosos miasmas y epidemias, y por otro, sus salas estaban pensadas para establecer controles rutinarios y constantes sobre cada enfermo de una forma más personalizada, al tiempo que dejaba de servir como lugar donde abandonar a todo aquel que resultaba indeseable (mendigos, huérfanos, leprosos...) hacinándolos en espera de una muerte segura. Así, zafándose además de la tutela religiosa, el hospital queda constituido en un nuevo territorio médico, donde los facultativos se formarán y llevarán a cabo su labor clínica. Pero, ¿cuál fue en definitiva la concepción de enfermedad que se pretendía reemplazar? 2 Ni más ni menos que la llamada nosotaxia more botanico surgida a partir del concepto de “especie morbosa” postulado por Sydenham (1624-1689) y que fue a su vez una reacción contra el galenismo vigente. Su programa, basado principalmente en la descripción inductiva de las “especies morbosas” tal y como expone en sus Observationes medicae, sería difundido posteriormente por el holandés Hermann Boerhaave (1668-1738) y adoptado por la mayoría de los médicos durante la segunda mitad del XVIII. Dicho método consistiría en “la descripción de todas las enfermedades tan gráfica y natural como sea posible” a partir de la observación individual de los enfermos; procurando prestar una mayor atención a aquellos signos y caracteres por los que cada especie se distinguiría de las demás; tal y como haría un botánico con las plantas que va encontrando. Así, los médicos se dedicaron a clasificar las enfermedades según géneros, familias, órdenes y clases. La enfermedad fue definida en relación a un cuadro nosológico donde las distintas dolencias aparecen agrupadas siguiendo un orden taxonómico; un organigrama que las distribuye teniendo en cuenta sus características sintomatológicas. Para ello, las enfermedades son tomadas “en esencia”, como una concatenación de síntomas puros que constituirían distintas “especies morbosas” según las estableció Sydenham. De ahí que cada enfermedad sea tratada como un ser vivo más, y que su ubicación dentro de dicho cuadro venga determinada por las analogías que presente respecto a los síntomas definitorios de las demás. Como apunta Foucault, las distintas enfermedades constituirían “especies a la vez naturales e ideales. Naturales, por que las enfermedades enuncian sus verdades esenciales; ideales, en la medida en que no se dan nunca en la experiencia sin modificación ni desorden” (1999: 23). Para dicha concepción dos serían los obstáculos que perturban la esencia de la enfermedad: a) Por un lado el enfermo, que “añade, como otras tantas perturbaciones, sus predisposiciones, su edad, su género de vida, y toda una serie de acontecimientos, que con relación al núcleo esencial representan accidentes... Paradójicamente, el paciente es un hecho exterior en relación a aquello por lo cual sufre; la lectura del médico no debe tomarlo en consideración sino para meterlo entre paréntesis” (1999: 23). b) Pero también la intervención del médico supone un trastorno para la naturaleza nosológica si desconoce su esencia y disposición; pues sólo el exacto conocimiento de la enfermedad permite orientar correctamente al médico hacia la curación. Tanto paciente como médico serían una “contranaturaleza” en relación a la propia enfermedad. En última instancia, a la medicina sólo le quedaría el intento de que ambos planos, el nosológico y el de sus concreciones, permanecieran lo más distanciados posible. En cambio, la patología decimonónica implica la constitución de una nueva visión de las enfermedades como alteraciones estructurales y dinámicas del cuerpo de acuerdo con los postulados 3 y recursos de la moderna ciencia natural. En dicha constitución fue decisiva la vigencia del método anatomoclínico durante la primera mitad del siglo; método que básicamente consiste en la sistemática y precisa asociación de los fenómenos recogidos en individuos enfermos por medio de la observación clínica, y las lesiones anatómicas que la autopsia descubre postmortem. Con dicho método se inicia una etapa inédita en la historia de la medicina donde se ven conjugadas dos especies epistémicas, anatomía y clínica, hasta entonces totalmente distintas. Aunque las figuras de Morgagni (1682-1771) y de Pinel (1745-1826) suelen ser vistas como dos claros precursores de dicha escuela; no fue sino Bichat (1771-1882) quien hizo explícitos los postulados básicos del programa anatomoclínico en 1801. La importancia de Morgagni residiría en el ingente número de historias clínicas con informe de autopsia y comentario epicrítico, cerca de quinientas en total, realizadas a lo largo de su vida profesional (la mayoría con la participación de su maestro Antonio María Vasalva) y recogidas en De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis1. Están ordenadas a capite ad calces; es decir, no según las lesiones anatómicas, sino de acuerdo con la localización clínica de la especie morbosa, síndrome o síntoma dominante2. Sus planteamientos, por tanto, no serían nuevos con respecto a los de la medicina anterior, pues continuaría subordinando la lesión corporal descubierta en la autopsia al síntoma; pero su trabajo fue la base objetiva de la cual partió la escuela de París. Por su parte, aun cuando fue el más conspicuo de los médicos que, en la década posterior a la Revolución, trabajaron conscientemente dispuestos a abrir una etapa renovadora dentro de la historia médica occidental; el síntoma siguió siendo la base de la patología también con Pinel. Habitualmente es más recordado como uno de los padres de la psiquiatría; pero su labor como patólogo y clínico es el eslabón que engarzará la medicina ilustrada de finales del XVIII con la tradición anatomoclínica iniciada por su discípulo Bichat. Sus principales obras fueron la Nosographie phillosophique (1789) y La médecine clinique de 1802. Ambos trabajos siguen manteniendo, como hemos señalado, la nosotaxia more botanico típica de la patología ilustrada; además de la aspiración por hacer de la medicina una “ciencia exacta”. En esta línea, e influido por su maestro Cabanis, cultivó un interés particular por la estadística que, sin embargo, utilizó para fundamentar dicha nosotaxia. Así pues, más que por su sistema teórico; la repercusión de Pinel se establece indirectamente a través de sus discípulos, tales como Bichat o Broussais (1772-1838). “Sobre las localizaciones y las causas de las enfermedades investigadas anatómicamente”; de 1761. Tal y como apunta Foucault, “...la dispersión anatómica era el principio directo del análisis nosológico: el frenesí pertenecía como la apoplejía, a las enfermedades de la cabeza; asma, peripneumonía y hemoptisis formaban especies próximas porque se localizaban las tres en el pecho...” (1999: 181) 4 1 2 Paralelamente a su desarrollo como patólogo, Bichat fue formándose también como morfólogo y fisiólogo siguiendo la estela de Pinel. Así, en su Traité des membranes de 1800, subraya explícitamente una idea clave heredada de la Nosographie: “la juiciosa conexión entre la diferente estructura y las diferentes afecciones de las membranas” (López Piñero 1985: 27). Para, al año siguiente, en su Anatomie générale, acabar relacionando, ya de una forma sistemática, el examen de las estructuras anatómicas en perfecto estado y el de sus alteraciones patológicas. De este modo estaría intentando hacer viable el injerto entre anatomía y clínica. No obstante, lo verdaderamente rupturista en su planteo, fue el proponer la lesión anatómica como fundamento de la patología y de la clínica; lo que Laín Entralgo ha denominado el “giro copernicano de la lesión anatomopatológica” (1985: 27). Desde ese momento, los síntomas clínicos se verán subordinados a las lesiones anatómicas; verdadero fundamento de la ciencia médica y de su práctica. Con ello se da un paso decisivo lejos de las enfermedades como esencias. A partir de ahora, éstas se incardinan más íntimamente en el cuerpo del individuo enfermo, y habrá que buscarlas entre sus pliegues y recovecos, en sus membranas, y no pululando en forma ideal a la sombra de un cuadro lógico de parentescos y familiaridades previamente constituido. Al quedar así articuladas observación clínica y lesión anatómica, surge la posibilidad de un nuevo tipo de diagnóstico basado, ya no en síntomas, sino en signos anatomopatológicos; fenómenos objetivos recogidos en la exploración clínica del enfermo y estrechamente vinculados con determinadas lesiones mientras el paciente aún vive. De esta forma, la tradicional equivalencia entre síntoma y signo quedará disuelta a ojos de los nuevos galenos. ¿A qué nos referimos por tanto cuando hablamos de signo y de síntoma hoy en día? De acuerdo con un diccionario de medicina moderno (Masson-Salvat), el signo es aquel “fenómeno, carácter, síntoma objetivo de una enfermedad o estado que el médico reconoce o provoca”; mientras que el síntoma sería la “manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable sólo por el paciente (por ejemplo el dolor), o que puede ser comprobada también por el observador; caso en que se considera un signo”. Hoy en día, por ejemplo, la fiebre es considerada un signo; un “síntoma objetivo” que pueden percibir tanto el enfermo como el médico. Sin embargo, para la concepción nosotáxica, la fiebre sería, en ella misma, una enfermedad; y por eso mismo no resultaba difícil hacer encajar la fiebre de un paciente en concreto entre las fiebres ordenadas de un cuadro taxonómico. Es por ello también que solemos decir que síntomas y signos eran confundidos, pues se hablaba del síntoma como la forma bajo la cual se presenta la enfermedad, de todo lo que en ella es visible; precisamente del mismo modo en que hoy lo haríamos del signo anatomopatológico. No es de 5 extrañar así que muchos creyesen, Condillac entre ellos, que, una vez llevados “al más alto grado de percepción, todos los síntomas podrían convertirse en signos” (Foucault, 1999: 137). Pero, ¿cómo pudo la enfermedad, definida por su lugar en una familia dentro de un cuadro nosotáxico, pasar a caracterizarse por su lugar en el organismo? ¿Cómo pudo hacerse visible el espacio plano y homogéneo de las esencias, al encarnarse en un nuevo medio geográfico vivo en forma de lesión anatómica. Modelando así en el interior del mismo pliegues, espacios y volúmenes antes inaprensibles para los anatomistas? La respuesta no es, ni mucho menos, sencilla. Y es por ello que Foucault decide traer a colación, la llamada teoría de las fiebres esenciales y su crítica por parte de Broussais como ejemplo y requisito de dicha permuta. Otro concepto clave es el de sede. Es decir, precisamente el lugar donde enfermedad y carne quedan enmarañadas. Contrariamente a lo que pudiera parecer, y aun cuando en ambos casos se trata de un giro hacia la búsqueda material de la enfermedad fuera del marco de las esencias, la sede cambiaba de signo y de sentido según quien la contemplase. Así, mientras que “para Morgagni, la sede era el punto de inserción en el organismo de la cadena de causalidades; se identificaba con su último eslabón. Para Bichat y sus sucesores, la noción de sede está liberada de la problemática causal... está dirigida hacia el futuro de la enfermedad más que hacia su pasado; la sede es el punto del cual irradia la organización patológica. No causa última, sino centro primitivo” (1999: 199). Respecto al concepto de fiebre durante el XVIII, en principio no se aleja demasiado del actual. La fiebre sería el resultado de una reacción conjunta del organismo frente a la agresión de algún agente patógeno externo. En este sentido, no es tanto un signo de enfermedad como de resistencia a la misma; se trataría de un proceso corporal que tendría, por tanto, cierto valor saludable. Podríamos decir que se trata de algo así como un movimiento excretor con intención purificadora. Pero dentro de este esquema, la fiebre encuentra su apoyo orgánico en la sangre; característica que la hace, paradójicamente, difusa e ilocalizable al mismo tiempo. Se trata por tanto, para la nosografía dieciochesca, de un proceso lábil; el síntoma general de una enfermedad que, sin embargo, puede permanecer localmente atrincherada a lo largo de su evolución. El calor, lejos de constituir su esencia, no es sino la cualidad más transitoria del proceso febril. Lo realmente significativo es “el movimiento de la sangre, las impurezas de las cuales se carga, o las que expurga, los entorpecimientos, o las exudaciones que se producen, (y que) indican lo que es la fiebre en su naturaleza profunda” (1999: 254). 6 Más allá del consabido aumento en la temperatura corporal, apreciable de forma objetiva y común a todos los procesos febriles (en ese sentido podríamos hablar de la fiebre como de un fenómeno más o menos uniforme a la hora de darse); la fiebre posee, según esta doctrina, propiedades específicas que permitirían diferenciar unos procesos de otros. Se ha pasado así de la fiebre a las fiebres sin la menor dificultad, de un modo coherente y natural. En nombre de esta concepción tan homogénea y coherente de la fiebre será admitida una pléyade de fiebres, cuyos promiscuos entresijos se tornaron todavía más confusos el día en que la mirada médica cambió de prisma. Antes de que Bichat procurase tal conmutación, ya se dio en Morgagni un primer intento de hibridación entre la anatomía y el análisis sintomático de las fiebres; pero resultó infructuoso, pues no halló lesión alguna que pudiera responder al trance por el cual las fiebres se volvían letales. En la misma línea, pero simultáneamente atento a su propio método de desciframiento nosológico, Pinel establece la distinción que nos ocupa: las fiebres que presentan lesión local son las simpáticas; y las que no, son esenciales. Será por tanto gracias a Pinel que, neurosis y fiebres esenciales, son generalmente aceptadas, a fines del XVIII y principios del XIX, como enfermedades sin lesión orgánica alguna. La diversidad de los síntomas permitirá, a su vez, una clasificación de éstas últimas en diferentes especies. Es así como en su Nosographie philosophique, distingue entre varias formas de fiebre sin localización concreta: una forma inflamatoria o angiotónica, otra meningo-gástrica, otra adenomeníngea y la fiebre atáxica o maligna (1999: 257). Sin embargo, el criterio seguido para establecer dicha especificidad resulta incongruente; pues si en su forma general la fiebre se caracteriza únicamente por sus efectos, por su sintomatología (Pinel la ha separado, por definición, de cualquier sustrato orgánico); al mismo tiempo apela a “los canales sanguíneos”, al estómago, a la mucosa intestinal, al sistema muscular y al nervioso como forma de dar coherencia a los distintos síntomas que se aprecian. Es decir, que el principio por el cual se rige la esencialidad de las fiebres “no tiene por contenido concreto y específico más que la posibilidad de localizarlas” (1999: 257); algo que, prima facie, contraviene la noción misma de fiebre esencial por él establecida. No deberíamos olvidar, además, que dichos criterios localizadores, a diferencia de los establecidos por Bichat, no indicarían un lugar primitivo del cual la enfermedad toma nacimiento y forma; sino que, más bien, sólo permitiría reconocer una enfermedad “que daba esa señal como síntoma característico de su esencia. En estas condiciones, la cadena causal y temporal que debía establecerse no iba de la lesión a la enfermedad, sino de la enfermedad a la lesión, como a su consecuencia y a su expresión quizá privilegiada... Así, la enfermedad se deposita en el organismo, 7 ancla en él signos locales, se reparte en el espacio secundario del cuerpo; pero su estructura esencial sigue siendo la anterior” (1999: 259). No obstante, tampoco debemos pensar que Bichat es del todo ajeno a dicha concepción, aunque sólo sea porque la considera simétricamente a la suya propia. Es cierto que tuvo conciencia de estar haciendo algo distinto al método seguido por los nosógrafos al exigir, de entrada, una expresión física de la enfermedad en forma de lesión anatómica e invertir la cadena causal que siguió Pinel y que iba de la enfermedad a la lesión; sin embargo, todavía deja abierta la cuestión de si resulta posible encontrar una sede para todo tipo de patología o si, por el contrario, dicha posibilidad sólo se circunscribiría a un número limitado de enfermedades. ¿Cómo interpretar si no que en su Anatomie générale reserve un espacio para ciertas dolencias nerviosas sin lesión, aunque se trate de un espacio en negativo, que sólo las reconoce por oposición a las que sí tienen sede, cuando afirma: “suprimid ciertos géneros de fiebres y afecciones nerviosas: casi todo es entonces del dominio de esta ciencia”… de la anatomía patológica, se entiende? (1999: 257). Sea como fuere, lo que nos interesa es que la percepción médica desde la Anatomie générale en 1801, hasta la publicación por Broussais de la Historie des phlegmasies ou inflammations chroniques en 1808, sigue manteniendo como algo perfectamente plausible la disyuntiva entre fiebre orgánica y fiebre esencial; y que, en todo caso, cualquier tipo de nueva localización es un paso más hacia la expulsión de las fiebres lejos de su estatus esencialista. Será Broussais quien, en un segundo intento, y esta vez para siempre, rompa con dicha sintonía tras su Examen de la doctrine médicale généralement adoptée (1816); donde llega hasta el fondo de la doctrina de Pinel y dinamita sus planteos con absoluta precisión y lucidez. Denuncia ahí el carácter ficticio de sus fiebres esenciales y desmonta el ontologismo de su nosología sistemática; para acto seguido exponer los fundamentos de una nueva teoría a la que denomina médecine physiologique. Formado en la medicina del XVIII apenas antes de la Revolución, estudió más tarde en la nueva École de Santé; donde recibió principalmente el influjo de Pinel y de Bichat. De 1803 a 1812 fue médico militar en los ejércitos napoleónicos. Con ellos estuvo en Italia y conoció a los seguidores del escocés John Brown (1735-1788) (discípulo de Cullen que formuló un sistema médico especulativo fundamentado en la “excitabilidad” del organismo frente a estímulos externos). Todas estas influencias fueron decisivas para configurar dicha “medicina fisiológica”; una concepción de la enfermedad donde resulta clave el concepto de “irritación”. Esta, viene a decir, a grandes trazos, que la vida estaría determinada y mantenida por la irritación que los estímulos exteriores procuran en el cuerpo; sobre todo en los aparatos respiratorio y digestivo. La irritación excesiva a dicho nivel terminaría por transformarse en inflamación que, 8 por “simpatía”, se transmite al resto del organismo y provoca los síntomas generales de la fiebre. De esta forma, la salud vendría dada por una irritación moderada; mientras que por un exceso o un defecto de la misma se producirían las distintas enfermedades. Simultáneamente, ve necesario, como Bichat, encontrar un sustrato tisular para explicar dicha irritación y, por tanto, la enfermedad. Las enfermedades deben poder explicarse así por medio de lesiones localizadas en órganos y tejidos, teniendo cada tejido su propio modo de alteración. A través de esta especificación, el cosmos de las fiebres se simplifica pues, tomada en su forma primera, la fiebre no es más que un proceso inflamatorio localizable en el interior de un tejido. Según este esquema, la fiebre abarcaría dos niveles distintos que se dan sucesivamente: primero un ataque funcional y luego un ataque tisular. Aparece así una nueva dimensión en su propuesta médica: la insistencia en el papel de la fisiología como piedra angular de las explicaciones patológicas en un momento en el que la mayoría de autores sólo atendían a criterios morfológicos3. De esta forma, a pesar de que la enfermedad es, en su enraizamiento originario, localizable; sería conveniente que la mirada clínica supiese renunciar a su excesivo afán por hallar una sede o centro de lesión visible. Resultando más acertado a la hora de situar dicha raíz orgánica previa a la lesión macroscópica, apelar a trastornos funcionales y a su sintomatología. Se trata de un intento para lograr que la observación de los síntomas llegue a hablar el lenguaje mismo de la anatomía patológica; para otorgar a la sede cierto esquema causal conjunto perfectamente compatibilizado con la realidad física del cuerpo y lejos, de una vez por todas, de la sempiterna nebulosa nosológica. Así es como “todas las fiebres se disuelven en un largo proceso orgánico, casi íntegramente vislumbrado en el texto de 1808, afirmado en 1816 y esquematizado de nuevo, ocho años más tarde, en el Catéchisme de la médecine physiologique” (1999: 268); cosa que no pudo lograr del todo Bichat. Desde ahora, “la sede de la enfermedad no es más que el punto de enganche de la causa irritante, punto que está determinado a la vez por la irritabilidad del tejido y la fuerza de la irritación del agente” (Foucault 1999: 267). De esta forma, la fiebre deja de ser esencia. De ahora en adelante, “la enfermedad no es más que un cierto movimiento complejo de los tejidos en reacción a una causa irritante: allí está toda la esencia de lo patológico, porque ya no hay ni enfermedades esenciales, ni esencias de las enfermedades” (1999: 264). No obstante, todo en Broussais predecía el fracaso; pues iba contracorriente. Hasta el último día de su vida fue atacado con pasión, incluso por aquellos que cultivaron la anatomía patológica, “Estudiar los órganos alterados, sin mencionar los síntomas de las enfermedades, es hacer como si se considerara al estómago independiente de la digestión” en Examen des doctrines (Foucault 1999: 264) 9 3 pues había resucitado nociones como simpatía o irritación. Pero con él se fijó un último elemento en la manera de ver el cuerpo y sus dolencias que llega hasta nosotros; un elemento esencial para que el a priori histórico de la mirada clínica completase su forja liberada de todo prejuicio nosológico. En dicho proceso Foucault ve la combinación de tres ejes dispersos durante la época clásica (siglos XVII-XVIII), que confluyen a finales del XVIII y primer cuarto del XIX como resultado de lo que denomina una “espacialización” de la enfermedad a tres niveles: 1.- Espacialización primaria: donde la enfermedad queda definida en relación a un cuadro nosológico en el que distintas enfermedades aparecen agrupadas siguiendo un orden taxonómico según sus síntomas. Se trata, como ya vimos, de una espacialización more botánico que ordena las enfermedades como lo haría la botánica con las especies vegetales. Las enfermedades se toman en esencia, como una concatenación de síntomas puros que constituyen distintas “especies morbosas”, y cuyas analogías con las demás determinan su ubicación dentro del cuadro. 2.- Espacialización secundaria: Este nivel versaría acerca de la caracterización de la enfermedad, ya no por su lugar dentro del cuadro nosotáxico, sino por su lugar en el cuerpo enfermo; por su sede. 3.- Espacialización terciaria: Atañe al conjunto de gestos colectivos que permitirían la institucionalización de la enfermedad. Diversas prácticas por medio de las cuáles la enfermedad se muestra a nivel social. Estas prácticas institucionalizadas comprenderían ámbitos tales como los modos de asistencia, de enseñanza o de exclusión y estarían, a su vez, vinculadas a prácticas discursivas. Dichos vínculos no obedecerían a ningún patrón en concreto. Las prácticas no discursivas incidirían sobre los discursos provocando su mutación y, al mismo tiempo, los diferentes discursos procurarían cambios en instituciones y demás esferas prácticas. Sería más bien una azarosa interacción recíproca entre discursos y prácticas, cuya lógica habría propiciado el advenimiento de una nueva forma de ver el cuerpo y las enfermedades; plasmada, a su vez, en la sutura, hasta entonces inexistente, entre medicina y cirugía. Esto se hace más evidente en las propias técnicas discursivas aplicadas a la práctica médica. Un ejemplo serían los textos anatómicos a partir del XVI y XVII. El texto en tanto que medio por el que los conocimientos son fijados, organizados y transmitidos, es el soporte de los discursos: su materialidad. A su vez, es la forma del texto lo que condiciona su validez, su autoridad (que validez tendría, por ejemplo, un texto sin referencias ni notas). Y es a través del texto que se intenta hacer ver al lector lo que el anatomista está viendo. Guiarle en el recorrido del escalpelo y fabricar una imagen lo más objetiva posible de lo que allí está apareciendo; dotarle de imágenes fehacientes con 10 las que realizar dicho viaje científico a través de todas las etapas de la disección. La voluntad de mostrar la verdad sobre lo que la descripción propone reposaría así sobre dos aspectos: a) Poner al lector en la situación de quien disecciona. b) Afirmar implícitamente la posibilidad de reproducir él mismo lo que está siendo narrado. En ese sentido, muchos de los recursos utilizados en dichos textos (como la descripción de las maniobras y gestos realizados por el cirujano para la disección, el uso en la de la segunda persona como marca de oralidad, o la referencia a testigos y a sus testimonios), no hacen sino que contribuir a dicha creación de imágenes como prueba del saber anatómico y buscan obtener la convicción de quien está leyendo. Se trata de una serie de estrategias probatorias que contribuyen a la elaboración del cuerpo como objeto de estudio: la producción de un saber sobre el cuerpo que lo trasforma en objeto. Un objeto que es posible leer y descifrar con la ayuda del libro; pues si el tiempo narrado se desarrolla en paralelo al tiempo en el que se hace la disección, la lectura del texto deviene simultáneamente lectura del cuerpo. Es así como la técnica del discurso interactúa con la manera de ver el cuerpo y con la concepción que hay detrás de nuevos discursos que, a su vez, influirán en la forma de ver el cuerpo en el futuro. La mirada del descubrimiento no es ingenua, sino que sabe lo que busca y adónde mirar; viene ya marcada por un saber previo acerca del cuerpo y por toda una literatura ya heredada. Lo cual constituye un cuadro de inteligibilidad en el que el momento de la disección significa, no sólo una verificación de aquello que los libros dicen; sino también un acercamiento a la manera en la que el cuerpo debe observarse y debe ser leído De esta forma, el cadáver en sí mismo no constituye prueba alguna sino en la medida en que es tratado a través del discurso. El cadáver existe por tanto a través del discurso anatómico. Es él el que nos dice qué se ve y cómo se ve; y ahí está la clave para Foucault de por qué este es visto de forma distinta antes y después del llamado giro. Dicho giro supondría entonces una inesperada alteración que permitió el surgimiento de un nuevo saber en el que la manera de ver y las formas del lenguaje encuentraron una trabazón antes inédita. Una verbalización del cuerpo que es al mismo tiempo un género de mirada desconocido y un saber que se perfila como una insólita organización de la vista y del discurso acerca de la enfermedad. Lo que nos descubre Foucault es que, por un lado, el llamado ojo clínico (le regard médical) realizaría una lectura clínica del cuerpo; dándole orden, sintaxis y sentido. Pero, por otro lado, dicha lectura se da en profundidad; estructurando el volumen mismo que constituiría lo patológico. Así, “lo que hace que el enfermo tenga un cuerpo espeso, consistente, espacioso, un cuerpo ancho y pesado, no es que haya un enfermo, es que hay un médico. Lo patológico no forma un cuerpo con el cuerpo mismo sino por la fuerza, espacializante, de esta mirada profunda... su contacto no es posible 11 sino sobre el fondo de una estructura en la cual lo médico y lo patológico se pertenecen, desde el interior, en la plenitud del organismo.” (1999: 195). Desde ahora, “el signo no habla ya el lenguaje natural de la enfermedad; no toma forma y valor sino en el interior de las interrogaciones planteadas por la investigación médica. Nada impide por lo tanto que sea solicitado y casi fabricado por ella. No es ya lo que, de la enfermedad, se enuncia espontáneamente, sino el punto de encuentro provocado entre los gestos de la búsqueda y el organismo enfermo” (1999: 229). Con todo ello, nuestro leitmotiv ha sido el de mostrar, recrear, el contexto en el que la mirada clínica mutó. El antes y el después insinuado en la distinta lectura que del mismo objeto, la geografía del cuerpo humano y sus dolencias, realizaron unos y otros. No hemos querido embarcarnos en una indagación más profunda de los factores que pudieron motivar tal cambio de percepción por parte de los médicos de la época; sino que, más bien, nos hemos limitado a exponer someramente ambas concepciones y situarnos lo más cerca posible de dicho confín. No obstante, aunque sus determinaciones últimas escapen a nuestro sucinto análisis; no deberíamos ser tan cándidos como para pensar que la medicina clínica moderna es el resultado de un proceso natural en el que se levantaron, sin más, los velos que impedían contemplar, empírica y objetivamente, los cuerpos enfermos y sus síntomas. Como sugiere Foucault; puede que no se tratase tanto del ingenuo y desinteresado paso de la ceguera a la plena contemplación, como de una nueva e insospechada forma de articular observación y discurso. BIBLIOGRAFÍA: FOUCAULT, M (1999): El nacimiento de la clínica, Siglo XXI, Madrid. LÓPEZ PIÑERO, J. M. (1985): Ciencia y enfermedad en el siglo XIX, Ed. 62, Barcelona. LÓPEZ PIÑERO, J. M. (1989): Lecciones de la historia de la medicina, Universitat de ValènciaC.S.I.C. , València MANDRESSI, R. (2003): Le regard de l'anatomiste: dissections et invention du corps en Occident, Seuil, Paris. MASSON-SALVAT (1992): Diccionario Terminológico de ciencias médicas, Ediciones Científicas y Técnicas, Barcelona 12