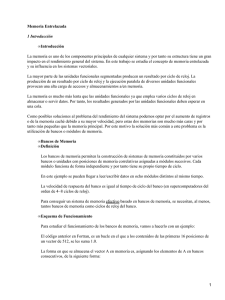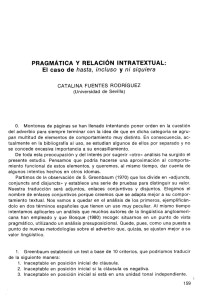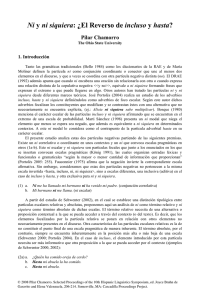Los veinticuatro días LA MONONOTONÍA ROTA Me levanté por la
Anuncio
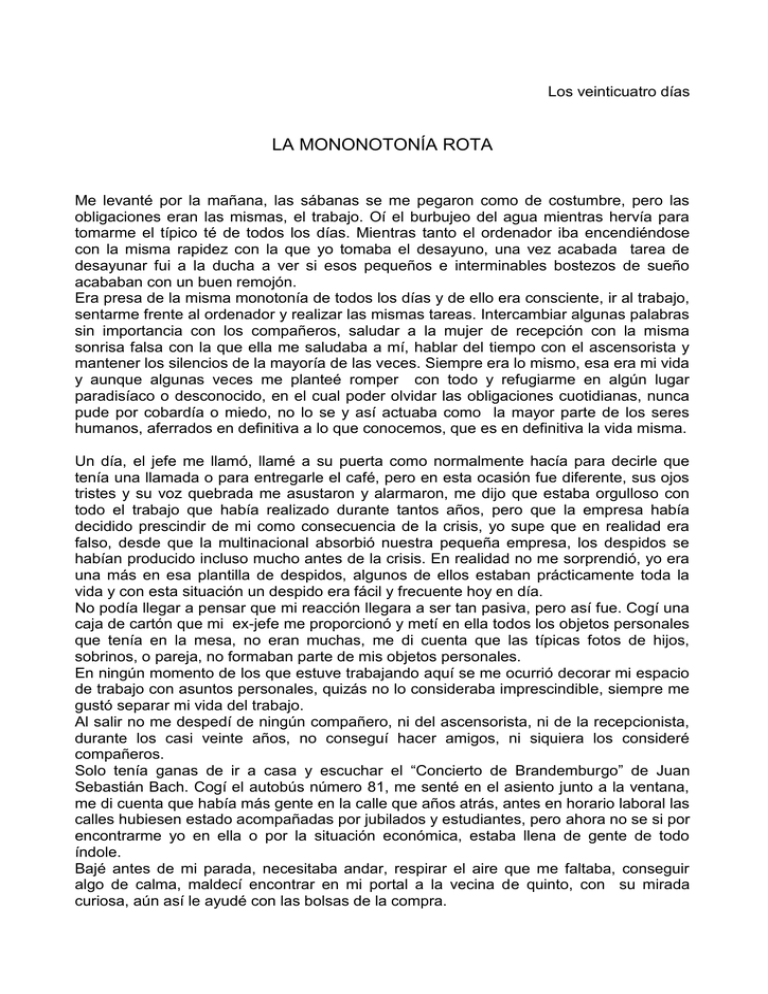
Los veinticuatro días LA MONONOTONÍA ROTA Me levanté por la mañana, las sábanas se me pegaron como de costumbre, pero las obligaciones eran las mismas, el trabajo. Oí el burbujeo del agua mientras hervía para tomarme el típico té de todos los días. Mientras tanto el ordenador iba encendiéndose con la misma rapidez con la que yo tomaba el desayuno, una vez acabada tarea de desayunar fui a la ducha a ver si esos pequeños e interminables bostezos de sueño acababan con un buen remojón. Era presa de la misma monotonía de todos los días y de ello era consciente, ir al trabajo, sentarme frente al ordenador y realizar las mismas tareas. Intercambiar algunas palabras sin importancia con los compañeros, saludar a la mujer de recepción con la misma sonrisa falsa con la que ella me saludaba a mí, hablar del tiempo con el ascensorista y mantener los silencios de la mayoría de las veces. Siempre era lo mismo, esa era mi vida y aunque algunas veces me planteé romper con todo y refugiarme en algún lugar paradisíaco o desconocido, en el cual poder olvidar las obligaciones cuotidianas, nunca pude por cobardía o miedo, no lo se y así actuaba como la mayor parte de los seres humanos, aferrados en definitiva a lo que conocemos, que es en definitiva la vida misma. Un día, el jefe me llamó, llamé a su puerta como normalmente hacía para decirle que tenía una llamada o para entregarle el café, pero en esta ocasión fue diferente, sus ojos tristes y su voz quebrada me asustaron y alarmaron, me dijo que estaba orgulloso con todo el trabajo que había realizado durante tantos años, pero que la empresa había decidido prescindir de mi como consecuencia de la crisis, yo supe que en realidad era falso, desde que la multinacional absorbió nuestra pequeña empresa, los despidos se habían producido incluso mucho antes de la crisis. En realidad no me sorprendió, yo era una más en esa plantilla de despidos, algunos de ellos estaban prácticamente toda la vida y con esta situación un despido era fácil y frecuente hoy en día. No podía llegar a pensar que mi reacción llegara a ser tan pasiva, pero así fue. Cogí una caja de cartón que mi ex-jefe me proporcionó y metí en ella todos los objetos personales que tenía en la mesa, no eran muchas, me di cuenta que las típicas fotos de hijos, sobrinos, o pareja, no formaban parte de mis objetos personales. En ningún momento de los que estuve trabajando aquí se me ocurrió decorar mi espacio de trabajo con asuntos personales, quizás no lo consideraba imprescindible, siempre me gustó separar mi vida del trabajo. Al salir no me despedí de ningún compañero, ni del ascensorista, ni de la recepcionista, durante los casi veinte años, no conseguí hacer amigos, ni siquiera los consideré compañeros. Solo tenía ganas de ir a casa y escuchar el “Concierto de Brandemburgo” de Juan Sebastián Bach. Cogí el autobús número 81, me senté en el asiento junto a la ventana, me di cuenta que había más gente en la calle que años atrás, antes en horario laboral las calles hubiesen estado acompañadas por jubilados y estudiantes, pero ahora no se si por encontrarme yo en ella o por la situación económica, estaba llena de gente de todo índole. Bajé antes de mi parada, necesitaba andar, respirar el aire que me faltaba, conseguir algo de calma, maldecí encontrar en mi portal a la vecina de quinto, con su mirada curiosa, aún así le ayudé con las bolsas de la compra. Todo el rellano olía a comida casera, las escaleras sucias y un poco desgastadas daban un aire tétrico a la finca, en su día cuando se construyó destacaba por sus grandes ventanales, ahora quedaba una estructura un tanto anticuada, y a pesar de su modernidad inicial, jamás me acabó de gustar, no tenía el encanto de las viviendas antiguas, que hablaban de las vidas de los propios vecinos y recordaban épocas anteriores. Ahora recordaba que el único motivo de haberla comprado, es porque era céntrica y no estaba lejos del trabajo, del que bien pensado, yo ya no formaba parte. Entré en casa, y hoy más que nunca me resultó extraña, el gato me miró con sus ojos azules, e hizo una mueca que yo la interpreté como un saludo, él era la única compañía y el único amigo. El ordenador seguía encendido, había olvidado apagarlo después de comprobar en el meteosat, el día que haría, tarea que hacía diariamente y que ahora me parecía sin sentido, al fin y al cabo, me había pasado los días en una oficina donde de nada me afectaba saber si llovía o hacía sol. Me resultaba tan extraño comprobar la luz que entraba en el estudio, que lamenté no haber faltado ningún día al trabajo. Comprobé mi mail, los correos recibidos eran de propaganda y uno de mi amiga Inés, mi única amiga, que junto al gato eran los dos seres que más quería. Inés vivía en Canadá junto con su marido, la conocí en una fiesta loca de cuando era hippy en Ibiza, que lejos se encontraban aquellos días. Por ella, me hice una enamorada de Canadá y había aprendido cada ciudad y cada río que recorrían por ella. En realidad cualquier país me llamaba la atención, por ello mi afición a viajar, aunque fuera con la imaginación. Uno de los correos me animaba a visitar por un euro lugares de los que no había odio hablar. Siempre había dudado de esos chollos, pero aún así me animé y compré un billete a Memingem. No tenía ni idea de donde estaba esta ciudad, pero me di cuenta que lo que más me apetecía era irme, empaparme de cultura y hacer actividades filantrópicas para olvidar todo y empezar a vivir como yo siempre había querido. No lo pensé dos veces, introduje mis datos bancarios, llené mi maleta con lo imprescindible y al cabo de nada me encontraba en el aeropuerto, destino a una ciudad que ni siquiera sabía donde se encontraba en el mapa y que ni siquiera había querido saberlo, era tan incierto como mi destino y lo único que tenía claro es que quería que fuera nuevo y diferente. Despreocuparme del día siguiente, perderme entre la multitud, aprender de sus vidas. Una joven me preguntó la hora y en ese momento me di cuenta que el reloj lo había olvidado, creo que en el despacho de mi jefe, mientras me retorcía los dedos por los nervios del momento, ese reloj que había marcado el tiempo de mi juventud ahora ya marchita, ese reloj que me había esclavizado durante tanto tiempo. Mi vida bien pensado se había convertido en horarios, levantarme, comer, cenar, trabajar. Todo había estado regido por las manecillas del reloj, incluso el tiempo de lectura o de mi gran pasión, la música clásica. Me di cuenta que el joven seguía esperando mi respuesta, y sin saber porque me eché a reír, una risa que ni siquiera a mi me resultaba familiar. El muchacho no dejaba de mirarme, extrañado, preocupado. Finalmente pude decirle que el tiempo ya no volvería a atraparme más y que por fín me sentía libre y feliz.