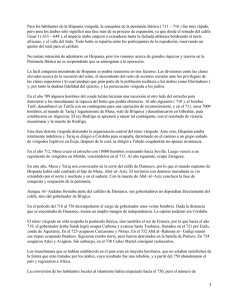El Emirato andalusí
Anuncio
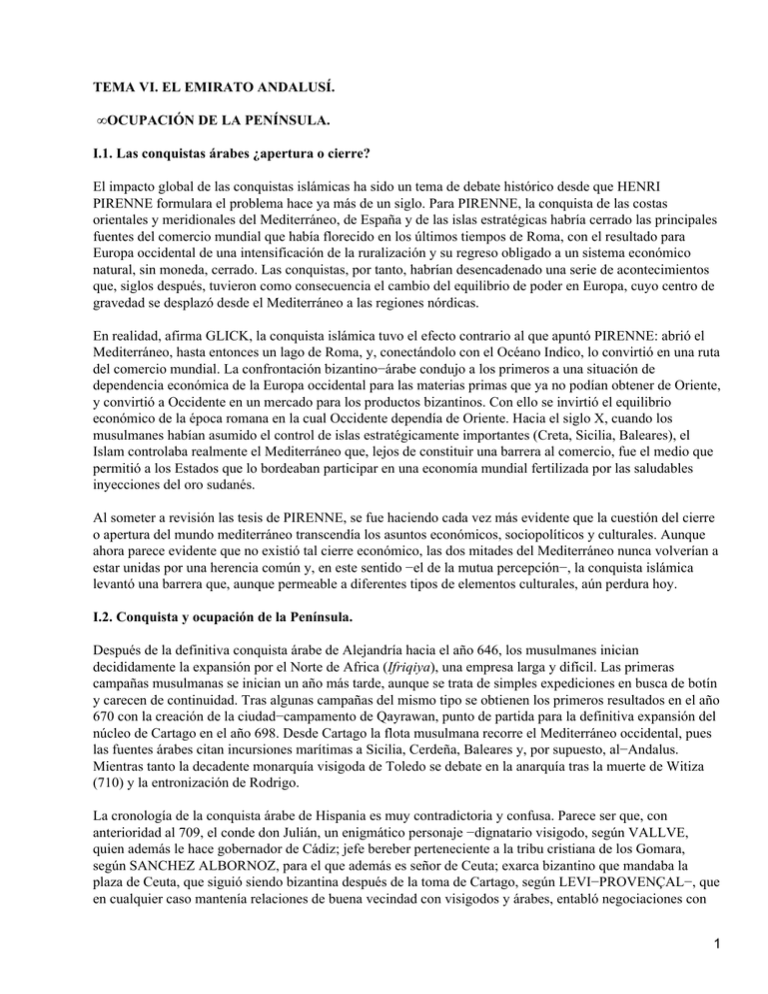
TEMA VI. EL EMIRATO ANDALUSÍ. • OCUPACIÓN DE LA PENÍNSULA. I.1. Las conquistas árabes ¿apertura o cierre? El impacto global de las conquistas islámicas ha sido un tema de debate histórico desde que HENRI PIRENNE formulara el problema hace ya más de un siglo. Para PIRENNE, la conquista de las costas orientales y meridionales del Mediterráneo, de España y de las islas estratégicas habría cerrado las principales fuentes del comercio mundial que había florecido en los últimos tiempos de Roma, con el resultado para Europa occidental de una intensificación de la ruralización y su regreso obligado a un sistema económico natural, sin moneda, cerrado. Las conquistas, por tanto, habrían desencadenado una serie de acontecimientos que, siglos después, tuvieron como consecuencia el cambio del equilibrio de poder en Europa, cuyo centro de gravedad se desplazó desde el Mediterráneo a las regiones nórdicas. En realidad, afirma GLICK, la conquista islámica tuvo el efecto contrario al que apuntó PIRENNE: abrió el Mediterráneo, hasta entonces un lago de Roma, y, conectándolo con el Océano Indico, lo convirtió en una ruta del comercio mundial. La confrontación bizantino−árabe condujo a los primeros a una situación de dependencia económica de la Europa occidental para las materias primas que ya no podían obtener de Oriente, y convirtió a Occidente en un mercado para los productos bizantinos. Con ello se invirtió el equilibrio económico de la época romana en la cual Occidente dependía de Oriente. Hacia el siglo X, cuando los musulmanes habían asumido el control de islas estratégicamente importantes (Creta, Sicilia, Baleares), el Islam controlaba realmente el Mediterráneo que, lejos de constituir una barrera al comercio, fue el medio que permitió a los Estados que lo bordeaban participar en una economía mundial fertilizada por las saludables inyecciones del oro sudanés. Al someter a revisión las tesis de PIRENNE, se fue haciendo cada vez más evidente que la cuestión del cierre o apertura del mundo mediterráneo transcendía los asuntos económicos, sociopolíticos y culturales. Aunque ahora parece evidente que no existió tal cierre económico, las dos mitades del Mediterráneo nunca volverían a estar unidas por una herencia común y, en este sentido −el de la mutua percepción−, la conquista islámica levantó una barrera que, aunque permeable a diferentes tipos de elementos culturales, aún perdura hoy. I.2. Conquista y ocupación de la Península. Después de la definitiva conquista árabe de Alejandría hacia el año 646, los musulmanes inician decididamente la expansión por el Norte de Africa (Ifriqiya), una empresa larga y difícil. Las primeras campañas musulmanas se inician un año más tarde, aunque se trata de simples expediciones en busca de botín y carecen de continuidad. Tras algunas campañas del mismo tipo se obtienen los primeros resultados en el año 670 con la creación de la ciudad−campamento de Qayrawan, punto de partida para la definitiva expansión del núcleo de Cartago en el año 698. Desde Cartago la flota musulmana recorre el Mediterráneo occidental, pues las fuentes árabes citan incursiones marítimas a Sicilia, Cerdeña, Baleares y, por supuesto, al−Andalus. Mientras tanto la decadente monarquía visigoda de Toledo se debate en la anarquía tras la muerte de Witiza (710) y la entronización de Rodrigo. La cronología de la conquista árabe de Hispania es muy contradictoria y confusa. Parece ser que, con anterioridad al 709, el conde don Julián, un enigmático personaje −dignatario visigodo, según VALLVE, quien además le hace gobernador de Cádiz; jefe bereber perteneciente a la tribu cristiana de los Gomara, según SANCHEZ ALBORNOZ, para el que además es señor de Ceuta; exarca bizantino que mandaba la plaza de Ceuta, que siguió siendo bizantina después de la toma de Cartago, según LEVI−PROVENÇAL−, que en cualquier caso mantenía relaciones de buena vecindad con visigodos y árabes, entabló negociaciones con 1 Musa ibn Nusayr, wali de Ifriqiya y el Magreb, a quien describió la Península y estimuló a conquistarla, según las fuentes árabes, que destacan también la debilidad de la monarquía visigoda. Musa respondió al proyecto de Julián enviando, en julio del 710, al bereber Tarif ibn Malluk al frente de 400 hombres, 100 caballos y cuatro barcos, que desembarcó en una isla que a partir de entonces se llamó Tarifa −VALLVE desmiente la existencia de Tarif, y considera que los autores musulmanes se han inventado su figura para explicar la etimología de Tarifa. Tras esta primera expedición, Tariq ibn Ziyad, mawla −cliente− de Musa y gobernador de Tánger, pasó el estrecho con 7000 −otras fuentes hablan de 1700 y hasta de 12000− hombres, en su gran mayoría bereberes, a quienes se ofrece una salida a su belicosidad lanzándolos sobre la Península. De Gibraltar −yabal Tariq o monte de Tariq, en la versión tradicional, que VALLVE discute− este contingente de tropas pasó a Algeciras y, en julio del 711, tuvo lugar, junto a Waddi Lakka −según SANCHEZ ALBORNOZ, el río Guadalete; según LEVI−PROVENÇAL, el río Barbate; según VALLVE, el río Guadarranque−, la batalla donde fue derrotado el ejército visigodo. Según las fuentes árabes, esta victoria fue posible gracias a la defección de los witizanos, a quienes dio tiempo a pactar con Musa mientras Rodrigo interrumpía su lucha contra los pueblos del norte y acudía seguidamente con sus tropas a Waddi Lakka. Tras esta victoria, Tariq se dirigió a Toledo, siguiendo un itinerario harto discutido y durante el cual cobró un importante botín, enviado posteriormente a Damasco. Simultáneamente, Musa decidió intervenir personalmente al frente de los árabes acantonados en Africa, que no se resignarían a permanecer al margen de una empresa que ofrecía tantos beneficios y tan limitados riesgos. Musa dedicó su actividad a la ocupación del noroeste peninsular hasta reunirse con Tariq cerca de Toledo. Juntos penetraron en el valle del Ebro y más tarde en Asturias y Galicia sin encontrar en parte alguna fuerte resistencia. Tres años después de su entrada en la Península, los musulmanes dominaban la mayor parte de su territorio, con excepción de las zonas montañosas del Cantábrico y el Pirineo. Por encima de circunstancias anecdóticas, los sucesos acaecidos entre el 709 y el 714 deben interpretarse en el contexto amplio de la expansión islámica y de la crisis del Estado visigodo. Historiadores como WATT consideran la conquista musulmana de la Península Ibérica como una fase más de un largo proceso de expansión: llegados al noroeste de Africa, hubiera podido pensarse que los árabes continuarían en dirección sur, pero, dado que la búsqueda del botín era una motivación importante, y las informaciones que les llegaban de Hispania la describían como llena de grandes riquezas y maravillosos tesoros, el camino hacia el norte les pareció el más indicado. Esas informaciones hablaban además del grave deterioro del Estado visigodo. LEVI−PROVENÇAL hace hincapié en la debilidad de la Hispania visigoda, especialmente en el orden social y político, para explicar las razones de la pérdida de España: los invasores tuvieron la suerte de cara y supieron aprovecharla en un momento de decrepitud y agotamiento del Estado visigodo. Los autores modernos, sin embargo, han replanteado, debido sobre todo a nuevos estudios de la época visigoda, estas causas que facilitaron la invasión musulmana. Así, tanto GUICHARD como GARCIA MORENO han advertido de la sucesión de catástrofes naturales (sequías, pestes, carestías) que debilitaron, en la última década del siglo VII y primera del VIII, tanto la demografía del país como sus recursos de todo tipo, y que se unieron a la decadencia interna del propio sistema, contribuyendo a la rapidez de la conquista islámica, al éxito de una expedición que en principio tal vez sólo se había planteado como de tanteo y saqueo. Pero en definitiva la rapidez de la conquista musulmana de la Península tiene que ver con el éxito de un sistema que ya había sido utilizado en Siria, Egipto, Persia y norte de Africa. El peligro para los invasores sólo podía venir de las ciudades, por existir en ellas guarniciones militares formadas por las clientelas de jueces, condes y duques; por otra parte, el control de la ciudad asegura el dominio del campo. En consecuencia, los ataques musulmanes se dirigen contra las ciudades. Pero no todos los centros urbanos hubieron de ser expugnados: en gran medida la rapidez de la conquista se produce como consecuencia de la habilidad de los musulmanes al ofrecer un sistema de pactos y/o al aceptar una rendición condicional, cuando les era ventajoso el hacerlo. Se trataba de esta forma de afianzar el control de las tierras ocupadas mediante la creación de dependencias fiscales, medida que se acompañaba de la acuñación de moneda para pagar a los contingentes tribales que habían llegado a la Península. Naturalmente, los musulmanes tuvieron a su favor el grado de descomposición del aparato estatal visigodo, que permitía la realización de pactos aislados con una 2 aristocracia hispanovisigoda semiindependiente, así como la desafección de importantes sectores sociales respecto a las clases dirigentes: el peso de los impuestos, la existencia humillante de los siervos, la discriminación de los judíos −cuyo apoyo a los conquistadores según D. ROMANO tuvo que ser de tipo administrativo−, las continuas sublevaciones de los vascones y la existencia de islotes paganos, sobre todo en las zonas montañosas del norte, hacían que gran parte de la población no se sintiera representada en el proyecto de unidad peninsular que bien o mal habían llevado a cabo godos e hispanorromanos. Es posible concluir así, a la luz de las últimas investigaciones, que −frente a las descripciones de las crónicas cristianas, que describen la conquista como una política de terror− Hispania no fue conquistada por la fuerza de las armas, sino que capituló. Entre otras cosas, ello quiere decir que, en los territorios sometidos mediante capitulación, los ocupantes de las tierras conservaron sus derechos a cambio del pago de una contribución territorial, el jaray, estipulada en las condiciones concretas del pacto. Así ocurrió en Sevilla, Ecija, Córdoba, Mérida, Lisboa, Toledo, Lérida, Pamplona, etc. El caso más conocido es el de Teodomiro (Tudmir), señor de Murcia, en el 713. Distinta parece ser la posición del conde Casio y su hijo Fortún, afincados en las actuales provincias de Huesca y Navarra, que prefirieron su conversión al Islam como medio de garantizar plenamente sus posesiones, amparándose en la nueva doctrina fiscal de Umar II (717−720), netamente proselitista. De una forma o de otra, los musulmanes no innovaron; aceptaron la organización existente y se superpusieron a ella. De hecho, se limitaron a mantener la estructura de poder visigoda, ocupando el lugar de los reyes godos. Los cristianos −que habían quedado aislados en grandes islotes delimitados por las líneas de avance de los conquistadores−, tuvieron que avenirse con éstos para mantener un mínimo de relaciones entre sí. En definitiva, los condes locales se transformaron en simples administradores de los intereses de los recién llegados, a cambio de conservar el cargo dentro de su propia familia y usufructuar el poder de patronato sobre la Iglesia, al menos en los años iniciales de la conquista, en que aquéllos no lo ejercieron. Aunque no se han conservado los textos completos de otros acuerdos, debieron ser numerosos los nobles hispanovisigodos acogidos al sistema, y entre ellos figurarían los hijos de Vitiza, cuyos herederos sabemos que disponían de extensas propiedades incluso cien años más tarde; otros nobles preferirían la conversión al Islam y mantendrían íntegramente sus derechos, como el conde Fortún, afincado en las actuales provincias de Huesca y Navarra, cuya dinastía −los banu Qasi− desempeñó un papel de primera importancia en la historia posterior de la Península. II.3. El emirato dependiente: afianzamiento de las conquistas y reparto de tierras. La historia de la España islámica puede muy bien dividirse en dos períodos: 1, un período de ajuste que se extiende desde alrededor del año 715 cuando se designaron gobernadores (wali) y el nuevo territorio capturado comenzó a organizarse como provincia del califato Omeya de Damasco, hasta mediados del siglo IX, cuando el aparato de gobierno se reorganizó para ajustarse a una sociedad que se había ido haciendo cada vez más compleja desde la instauración del dominio árabe; y 2, un período de consolidación, marcado por el poder y la riqueza crecientes de al−Andalus hasta culminar en el establecimiento del califato de Córdoba por Abd al−Rahman III, y que terminó con la disolución del sistema de gobierno en la década del año 1000 al 1010. Desde el año 714 hasta el 756 la península se convirtió en una provincia del Islam bajo la soberanía de los califas omeyas de Damasco, gobernada por walíes designados el norte de Africa. La capital inicialmente situada en Sevilla se estableció definitivamente en Córdoba. Tal como sucedió en otras fronteras del Imperio islámico, la expansión continuó hasta estacionarse a consecuencia de una combinación de la resistencia enemiga, la excesiva extensión de las líneas de suministro y el desgaste de las fuerzas de combate a medida que se les iban asignando tareas de retaguardia en las nuevas ciudades capturadas. También es cierto que la resistencia que encontraron las columnas islámicas en el sur de Francia se debió no sólo a una organización militar superior a aquella a la que se enfrentaron en España, sino también a una falta de ese tipo de apoyo popular, o cuando menos indiferencia, que facilitó la rápida conquista 3 de la Península. Las tropas musulmanas alcanzaron el este de los Pirineos en la primera década del dominio islámico de la Península, cuando capturaron Barcelona, Gerona y Narbona. En el año 719 una columna musulmana se dirigió a Toulouse. La amenaza se mantuvo viva hasta el año 732, cuando Carlos Martel venció al ejército islámico cerca de Poitiers −una batalla de la que se ha dicho a menudo que señaló un momento crucial de la historia europea, pero que según GLICK, en el contexto de la época, fue probablemente una escaramuza fronteriza más. En realidad, los musulmanes permanecieron en el sur de Francia hasta que Pipino el Breve reconquistó Narbona en el 751. La importancia que las crónicas y los pactos dan al botín y al cobro de los tributos por los musulmanes ha llevado a hablar no de una política de ocupación sino de explotación del territorio, en el que se permite mantener la situación anterior siempre que sus habitantes no sean un peligro para el Islam. Sólo en una segunda etapa, cuando el botín y la posibilidad de nuevos tributos desaparecen tras ser derrotados en Poitiers, se plantea la posibilidad de establecerse definitivamente en al−Andalus, operación que enfrentará entre sí a los conquistadores y a éstos con el califa; los primeros actúan como si las tierras fueran suyas y exigen que o se les entreguen o se dividan exclusivamente entre ellos los ingresos de éstas, por lo que no interesa que lleguen nuevos contingentes, y el Estado reclama la posesión de las tierras y encarga a los gobernadores, sin éxito, la recuperación de las tierras ocupadas. Originariamente, todos los árabes musulmanes estaban sujetos al servicio militar y recibían estipendios del Estado. Constituían así una casta militar superior. El botín mueble capturado en las expediciones solía ser vendido a los comerciantes, y el producto de la venta era dividido entre los que habían participado en la lucha, una vez deducido el quinto (jums) para el tesoro del Estado. Parece ser que esta norma tradicional se aplicó también en la conquista de la Península Ibérica. Pero el problema de la interpretación de las fuentes queda también palpable a la hora de explicar qué ocurrió con las tierras ocupadas en la conquista. En principio, las tierras conquistadas por la fuerza de las armas quedaban bajo la suprema propiedad de la comunidad musulmana, en concepto de botín, permaneciendo como un bien indiviso administrado por el tesoro de la comunidad; sus primitivos ocupantes podían permanecer en ellas, pero pagando al Estado un jaray que se consideraba como el alquiler por el disfrute de las tierras; en el caso de no abonarlo podían ser expulsados de las tierras sobre las que, por tanto, no tenían ningún derecho real. En cambio, en aquellos territorios sometidos mediante capitulación, los ocupantes de las tierras conservaban sus derechos, aunque pagaban también a los conquistadores un tributo o jaray estipulado en las condiciones del tratado. De hecho, tanto unas como otras eran tierras sometidas a jaray; la única diferencia −muy importante, sin embargo− era que mientras los sometidos mediante pacto conservaban sus derechos sobre la tierra, los simplemente alquilados en ella podían ser expulsados al carecer de derechos reales sobre la misma, además de pagar probablemente un tributo más elevado. Si en cualquier región del Califato −primero de Damasco y después de Bagdad− es muy difícil seguir con detalle la transición desde una clase estipendiaria a otra propietaria de tierras, esta dificultad resulta particularmente acusada en el caso de al−Andalus. Según un autor del siglo XI, MUHAMMAD B. MUZAYN, una vez terminada la conquista de la Península Musa b. Nusayr habría repartido entre sus tropas no sólo a los cautivos y los bienes muebles, es decir, el botín propiamente dicho, sino también las tierras de la llanura. Reservó para el Estado una parte alicuota de un quinto o jums de las tierras y edificios que repartió. En este quinto territorial estableció como colonos, para que lo hicieran producir, a cautivos −campesinos y hombres ya mayores− deducidos del quinto del botín. En cuanto a los cristianos que habitaban en las zonas de alta montaña, habían cedido y entregado a los vencedores una parte determinada de su territorio; Musa b. Nusayr les permitió seguir en su sitio, conservar una parte de su territorio y practicar su religión mediante el pago de la capitación (yizia). Según IBN MUZAYN, todas las regiones conquistadas a la fuerza, o sea, las tierras situadas en la llanura, fueron repartidas, una vez deducido el quinto, transmitiéndose su propiedad de padres a hijos por vía de sucesión. También según este autor, una parte del jums fue distribuida en forma de 4 concesiones territoriales (iqta) entre los contingentes árabes que llegaron a Hispania en el 719. Sin embargo, otro cronista de la época de los taifas, IBN HAZM, rechaza totalmente la tesis de que fuera Musa b. Nusayr el artífice del reparto legal del suelo andalusí y el instigador de la deducción del quinto en beneficio del Estado, reprochando a los conquistadores originarios del Magreb, de Ifriqiya y de Egipto el haberse apoderado por la fuerza de las armas de la mayoría de los poblados agrícolas sin que se procediera a un efectivo reparto de tierras. Esta parece ser la conclusión más fiable, según MARTIN. Lo cierto es que la lucha por la ocupación de las tierras viene a ser en el fondo una cuestión de correlación de fuerzas entre el Estado omeya de Damasco −que defiende el punto de vista según el cual las tierras y bienes inmuebles pasarían indivisos a la comunidad islámica− y los conquistadores, quienes consideran todo lo ocupado como botín, del que sólo abonarían el quinto al Estado. Al igual que había ocurrido en el Jurasán, la lejanía del territorio respecto a Damasco y el débil control del territorio del Estado omeya sobre al−Andalus impusieron la claudicación final de aquél. Así se explica que las concesiones territoriales o tierras ocupadas por la fuerza (iqta) en puridad, y no entregadas al Estado, permanecieran en un estado de semiilegalidad hasta la llegada de los sirios de Baly (741), convirtiendo al mismo tiempo a muchos musulmanes en terratenientes, que residían, por lo general, en centros urbanos próximos a sus fincas. En este contexto se sitúan las luchas que enfrentan a qaysíes y yemeníes, a los árabes con los beréberes y a los primeros conquistadores (baladíes) con los grupos llegados posteriormente, que generarían la gran crisis de los años 740−755. Para un mayor entendimiento de la crisis que en los años centrales del siglo VIII sacude el emirato dependiente de al−Andalus, debemos hablar del número y distribución geográfica de los contendientes, es decir, de los beréberes y los árabes. El número de inmigrantes árabes y norteafricanos llegados a la Península ha sido objeto de polémica. Así, SANCHEZ ALBORNOZ admite un número no superior a 40.000 hombres, que, en consecuencia, serían pronto absorbidos por la masa indígena. P. GUICHARD, por su parte, propone una cifra de contingentes árabes en torno a 60.000 −incluyendo a los sirios de Baly. Dejando al margen los 12.000 beréberes que pasaron el estrecho de Gibraltar con Tariq, el número de norteafricanos es mucho más difícil de precisar. Sin embargo, parece que fue netamente superior al de árabes, como habría ocasión de comprobar durante la revuelta beréber del 740. P. GUICHARD habla de un mínimo de 150.000 a 200.000 guerreros árabes y beréberes, reagrupados en su mayoría en conjuntos tribales y clánicos: −En cuanto a los árabes, los grupos tribales árabes yemeníes o kalbíes del Sur −sedentarios y agricultores− ocuparon dos grandes zonas: Andalucía sudoccidental y la Marca Superior, es decir, el Valle del Ebro; la franja central de al−Andalus nos ofrece un poblamiento árabe menos abundante, pero con predominio qaysí −árabes nómadas pastores del Norte−; Andalucía oriental también fue una zona de masiva ocupación árabe, aunque sin neto predominio de ninguno de los dos grandes grupos étnicos; por último, frente a la teoría tradicional, y siempre según GUICHARD, la región valenciana nos presenta un territorio casi vacío de poblamiento árabe. −Los beréberes, es decir, el grupo más numeroso de los conquistadores, procedían del Magreb occidental, pero también los había de Ifriqiya. La concentración en diversas zonas de al−Andalus es inversamente proporcional a la intensidad del poblamiento árabe: hubo pocos beréberes en el Valle del Ebro, Andalucía Oriental, Sevilla, zona costera de Málaga, etc., y, en cambio, fueron zonas profundamente berberizadas la región levantina y el extremo occidental de la cordillera bética y serranía de Ronda, así como ciertos islotes del Valle del Guadalquivir (Carmona, Morón, Osuna, Ecija,...). La tercera gran zona berberizada es la región central, excepto el paréntesis indígena de Toledo: abundan los beréberes en Guadalajara, Medinaceli, Ateca, Soria... e incluso más al norte, en Castilla, nombre probablemente impuesto por bereberes de Túnez en 5 recuerdo de su Qastilya natal. Al sur de Toledo, era importante la población beréber representada por el grupo tribal de los Nafza. Como hemos podido observar, sólo es parcialmente cierta, y siempre que no se exprese con rigidez, la vieja tesis según la cual los árabes ocuparon las llanuras litorales y fluviales, mientras los beréberes se asentaron en las zonas montañosas. Este último caso, sin embargo, es evidente y fácilmente comprensible: en las regiones montañosas los beréberes podían reproducir el entorno ecológico que les era propio en el norte de Africa, así como escapar del control estatal más fácilmente. La distribución geográfica que someramente hemos diseñado nos confirma la existencia de un verdadero mosaico étnico (P. GUICHARD) y nos aparta de la tentación de considerar a al−Andalus como un Estado fuertemente centralizado, lo que no ocurrirá −y sólo de manera efímera− hasta el siglo X. Antes del primer tercio de dicha centuria, amplias zonas del país escapaban al control omeya, permaneciendo así siempre o casi siempre en una periferia autónoma respecto al Estado cordobés. Sería ininteligible la dinámica política de al−Andalus durante los siglos VIII y IX, e incluso el peculiar reparto geográfico de los reinos de Taifas sin tener en cuenta la existencia y las características específicas de dicho mosaico étnico. Como venimos reiterando, en la crisis de mediados de siglo se intrincan dos fenómenos fundamentales: el conflicto por las tierras y los enfrentamientos étnicos entre beréberes y árabes. Ello no obsta a que autores como WATT consideren que no deben olvidarse las diferencias sociales y económicas entre estos mismos grupos. La rápida ocupación de casi toda la Península Ibérica y los posteriores intentos de expansión por Francia tenían por fuerza que repercutir en los agentes de estas operaciones, a saber, los árabes y sus aliados beréberes. La conversión de los habitantes locales al Islam había empezado antes del 750, pero el número de conversos era insuficiente para conferirles un papel independiente en la vida política de aquel tiempo. Los más antiguos documentos atribuyen gran parte de las tensiones que se produjeron entre los árabes a las rivalidades entre tribus y grupos de tribus, en particular entre dos grupos ya citados: qaysíes y kalbíes. Esta contienda se extendió a veces a grupos más amplios, genealógicamente conectados con las dos tribus originales, hasta envolver prácticamente en ella a todas las tribus de Arabia. Esta rivalidad entre las tribus ha sido exagerada por DOZY en su presentación de la historia de la España islámica, y así lo reconoce su discípulo LEVI−PROVENÇAL. No obstante, es indudable que la realidad tribal existió realmente e influyó en la política, y que los lazos tribales se mantuvieron en al−Andalus en el medio árabe−beréber hasta una época relativamente avanzada. La posición hegemónica que los clanes rivales tuvieron alternativamente, según los califas, en el gobierno del nuevo imperio árabe omeya no dejó de proyectarse en el norte de Africa y en al−Andalus, territorios donde los enfrentamientos llegaron a alcanzar graves proporciones. Su espíritu de partido o asabiyya, basado en su origen étnico, según cada una de las ramas citadas; la antipatía, cuando no el odio, que los habitantes de las comarcas desérticas, nómadas, mantuvieron siempre, como se ha señalado, por los ocupantes de las tierras fértiles, sedentarios, y el lugar tan importante que los qaysíes ocuparon en la época omeya, frente a los kalbíes, relegados a un segundo plano, sobre todo hasta los tiempos de Abd el−Malik (685−705), marcaron profundamente las diferencias envenenadas por uno de los mayores errores de la política omeya. Esta, siempre atenta a apoyarse alternativamente en uno u otro grupo, en una política de balanceo, se prestó así a las querellas tribales, ansiosos ambos grupos de usufructuar la protección del soberano en beneficio propio. La instalación de los contingentes árabes y beréberes en al−Andalus no supuso, en absoluto, la pérdida de estos vínculos étnicos. Por una parte, hay indicios de que los establecimientos de aquellos grupos se hicieron según criterios tribales; por otra parte, la organización tribal del ejército de ocupación −donde los beréberes entraban como mawali o clientes− fue, no sólo un factor de preservación, sino elemento de nueva cohesión del grupo tribal. En efecto, hasta que el fenómeno de destribalización paulatina del ejército no fue utilizado por 6 emires y califas −hasta culminar en la reforma militar de al−Mansur− como medio para asentar su poder político, los contingentes militares árabes y beréberes tuvieron el grupo étnico por base. Pero aunque los orígenes de los enfrentamientos entre árabes del norte y del sur se remontan a los tiempos preislámicos, no parece que pueda hablarse sólo de rivalidades tribales, sino que a éstas se añaden posturas enfrentadas respecto a la organización de los territorios conquistados, a la distribución del poder y de las tierras y a la situación de los nuevos musulmanes, perfectamente diferenciados e inferiores para los qaysíes, y miembros de pleno derecho de la comunidad para los yemeníes. La política qaysí en el norte de Africa y al−Andalus lleva a la marginación y explotación de los beréberes, a los que se excluye de los puestos de mando al tiempo que se aumenta la presión fiscal y se pretende reducir sus derechos sobre las tierras ocupadas. El malestar beréber será canalizado por los jarichíes, para quienes todos los creyentes son iguales ante Alá y, por consiguiente, tienen los mismos derechos. El jarichismo fue el vínculo de unión de las tribus beréberes, que se sublevaron contra los árabes en el año 739, dieron muerte a los árabes asentados en el norte de Africa y derrotaron al gobernador qaysí Uqba que había acudido con refuerzos desde la Península, donde no tardarían en sublevarse los contingentes beréberes. De un nuevo ejército enviado por el califa sólo se salvó un contingente de diez mil sirios que pudieron refugiarse en Ceuta, desde donde su jefe Baly negoció con el yemení Abd al−Malik el traslado a la Península. La desconfianza entre los dos personajes (Baly es qaysí) sólo fue superada por la necesidad de tropas que Abd al−Malik tenía para combatir a los beréberes y la difícil situación de Baly que sólo puede abandonar Ceuta por mar, y aún así ambos exigen garantías: el yemení pide rehenes y la promesa de que los sirios abandonarán la Península tan pronto sean derrotados los beréberes; el qaysí solicita que sus hombres sean reembarcados juntos, no por grupos aislados, y dejados en tierras no controladas por los beréberes norteafricanos. Los rebeldes peninsulares fueron vencidos por Baly en el 741, y pasado el peligro, Abd al−Malik se negó a cumplir sus promesas por lo que fue destituido por los sirios, que llegaron a vender como esclavos a los prisioneros yemeníes. El riesgo que para el control de al−Andalus supone la unión de los sirios obliga a intervenir al gobernador de Africa del norte, de nuevo controlada por los árabes. El nuevo emir fue el kalbí Abu−l−Jattar, quien llevó a cabo una política de apaciguamiento y equilibrio, sin por ello renunciar a favorecer a su partido. Para ello procedió a una doble reforma: por un lado, y ante la imposibilidad de expulsar a los sirios, les asentó en unas circunscripciones administrativas determinadas (Jaén, Sevilla, Elvira, Murcia...), en el valle del Guadalquivir y a lo largo de la costa meridional, mediante un nuevo tipo de concesión territorial, de soldada (iqta istiglal) −que no se debe traducir por feudo−, retribuida con una parte de los impuestos pagados por los dimmíes −protegidos− cristianos a cambio de servir en el ejército, como se habían establecido en Siria; por otro lado, Abul−l−Jattar compensó a los baladíes, kalbíes y beréberes, a los que liberó de su condición de esclavos, refrendando y ratificando la incierta y semiilegal propiedad de que disfrutaban desde la época de Musa ibn Nusayr. El gran perdedor de la doble reforma sería, una vez más, el Estado omeya. La llegada de los sirios reforzó, aún más, las estructuras tribales, mantenidas en el seno del proceso de sirianización de al−Andalus a la espera del empuje definitivo que experimentaría a raíz de la formación del Estado omeya por Abd al−Rahman I. Los acontecimientos ocurridos entre las reformas de Abu−l−Jattar y el desembarco de Abd al−Rahman I hay que entenderlos en el marco de las estructuras tribales andalusíes estudiadas por P. GUICHARD. Al gobierno proyemení de Abu−l−Jattar se opuso una coalición dirigida por el jefe qaysí al−Sumayl ibn Hatim en el año 745, quien logró vencer al wali en Guadalete y poner al frente del gobierno de Córdoba al último wali dependiente, Yusuf al−Fihri (747). Ello motivó a su vez la formación de una coalición yemení que se alzó frente a los qaysíes, los cuales, sin embargo, les vencieron en Saqunda, junto a Cádiz. Tras estos acontecimientos, el predominio qaysí ejercido por al−Fihri desde Cordoba y por al−Sumayl desde Zaragoza era absoluto en al−Andalus. En el gobierno de al−Fihri se ha visto el primer intento de construcción de un Estado andalusí que, sin 7 embargo, no sería realidad hasta Abd al−Rahman I. Yusuf al−Fihri contó con suficientes medios de prestigio como para ser aceptado por los andalusíes en el 747. Sin embargo, la resistencia del medio tribal −en este caso la asabiyya yemení− le privó de su apoyo inicial y hubo de confiscar en su beneficio la qaysí de al−Sumayl. Debió imponerse por la fuerza en la batalla de Saqunda y, después, reunir a una serie de apoyos que no pasaban ya por las adscripciones tribales (ejército de clientes beréberes, profundización de la organización administrativa, intento de imponer la vía hereditaria, etc.). Es decir, tuvo que acudir a una nueva fórmula que luego sería adoptada, con mayor éxito −según GUICHARD por cuanto esos elementos eran de superior calidad y fueron pulsados más hábilmente−, por Abd al−Rahman I. Los yemeníes, mientras tanto, que constituían el grueso de la población de al−Andalus, no podían resignarse a aceptar la preponderancia qaysí. En el 755, una coalición formada por árabes kalbíes y por beréberes del noroeste de la Península parecía dispuesta a hacer frente al gobernador al−Fihri y sus seguidores. Hasta entonces sólo la sequía y el hambre que habían sacudido al norte del país desde hacía cinco años antes habían impedido la guerra civil. Es este también el momento de la auténtica fundación del reino astur por Alfonso I. Durante, primero, la sublevación del 741, y, despues, a causa del hambre provocada por la sequía, los beréberes desaparecieron de las fortalezas, en el primer caso para combatir a los árabes y en el segundo para regresar al norte de Africa, y Alfonso pudo destruir aquéllas, extender su acción hasta Galicia por el oeste y hasta el valle alto del Ebro por el este, e incorporar a su reino a la población cristiana situada a la retaguardia de las guarniciones musulmanas. Dos fueron las consecuencias de su actuación: la formación del llamado desierto estratégico del Duero y la incorporación de numerosos hispanovisigodos al reino astur, lo que potenciará la idea de la reconquista del destruido reino visigodo, de cuyos reyes se proclamarán sucesores los asturianos. Por lo expuesto se deduce que la situación de al−Andalus en la segunda mitad del siglo VIII habría sido difícil de no mediar la señera figura de Abd al−Rahman I, un príncipe marwaní superviviente de la matanza de los omeyas a consecuencia de la revolución abbasí (750). Abd al−Rahmán entró en contacto con los yemeníes tras el fracaso de sus conversaciones con al−Sumayl, y en el 755 desembarcó en Almuñécar. Tras un recorrido por Andalucía occidental en busca de apoyos, el omeya consiguió aglutinar en torno a sí a los suficientes efectivos como para enfrentarse con éxito a al−Sumayl y a al−Fihri en al−Musará, cerca de Córdoba. Ahora bien, nada más ocupar la residencia de los emires en Córdoba, la propia asabiyya yemení, que le había permitido hacerse con el poder, reaccionó contra Abd al−Rahman obligándole a echar mano de todos los resortes que le permitía la nueva fórmula, y que serán expuestos en el capítulo siguiente. • LOS EMIRES DE LA DINASTÍA OMEYA DE AL−ANDALUS. II.1. La fundación del emirato independiente (756−796). • Abd al−Rahman I (756−788). La sustitución de la dinastía califal omeya por los abbasíes en Oriente modificó el equilibrio de fuerzas del Imperio islámico y provocó repercusiones de largo alcance en la Península Ibérica. Del exterminio de la mayor parte de la familia omeya logró salvarse el joven príncipe Abd al−Rahman b. Muawiya (mencionado en las fuentes árabes como al−Dajil, el inmigrado), nieto del último califa omeya de Damasco, quien, tras contactar con los clientes omeyas de la Península y después de una breve etapa de lucha, en la que sería apoyado por sirios, yemeníes y beréberes andalusíes, se haría con el poder en el 756. Había nacido el emirato independiente omeya de Córdoba. La proclamación como emir de Abd al−Rahman había creado una situación nueva, aunque la novedad era más teórica que práctica. El título de emir o caudillo había sido utilizado hasta entonces por los gobernadores provinciales designados por el califa; pero dado que los califas abbasíes eran los responsables de la matanza de casi toda la familia omeya, no cabía pensar en absoluto que Abd al−Rahman reconociera al califa. Por otra 8 parte, tampoco tuvo nunca Abd al−Rahman una posición que le permitiera reclamar el cargo de califa. Así pues, por primera vez existía en el mundo islámico una entidad política que, sin estar justificada por un dogma herético, se organizaba de forma completamente independiente del conjunto principal de los musulmanes. En la práctica, sin embargo, la novedad no era tan grande. Los omeyas de Damasco y los abbasíes de Bagdad, donde residirían en adelante los califas, encontraron grandes dificultades para controlar el Imperio musulmán. Entregan el gobierno de las provincias a personas de confianza, pero la lejanía y la dificultad de comunicaciones obligó a los gobernadores a actuar por cuenta propia en la mayoría de los casos y no fueron pocos los emires que ejercieron el cargo sin haber recibido el nombramiento califal, especialmente en épocas de guerra o inseguridad como las vividas en la Península en época precedente. A los abbasíes les costó mucho tiempo y esfuerzo el asegurar siquiera un débil control sobre el norte de Africa, y en ningún momento llegaron a constituir una seria amenaza para el nuevo régimen omeya de al−Andalus. La principal novedad de la posición de Abd al−Rahman consistía, por tanto, en que no existía ningún superior que pudiera obligarle a dimitir de su cargo, y en que tenía un cierto derecho a gobernar. Dislocado el poder central, la población preexistente al Islam impone en algunas comarcas directrices políticas contrarias a las señaladas por los califas, y en otros casos los propios árabes se adhieren a los movimientos separatistas. Las religión, el vínculo inicial de todos los creyentes, los mantiene unidos pero su fuerza es limitada y, por otra parte, pierde gran parte de su atractivo al ser pospuestas las prescripciones coránicas a los intereses del grupo árabe y de la dinastía omeya. Además, aceptando el mismo texto sagrado e idénticas obligaciones religiosas, los musulmanes se han dividido en sectas, cada una de las cuales interpreta el Corán de modo diferente. Sólo el idioma, el árabe, unificará a los musulmanes. En estas circunstancias no es extraño que se produzcan desde fecha temprana movimientos secesionistas que rompen la unidad del Islam basándose, a veces, en interpretaciones distintas de los textos islámicos. La independencia de al−Andalus es la primera de una larga serie: a fines del siglo VIII se crea en Marruecos el reino idrisí con capital en Fez; el gobernador de Túnez se declara independiente en el año 800 y funda el reino aglabí con centro en Cairúan, y en medio de ambos reinos se crea el rustumí, con capital en Tahart. En el otro extremo del Islam se independizan los persas del Coraxán..., y a estos movimientos habría que añadir otros muchos que no lograron consolidarse porque los abbasíes en ningún caso renunciaron a recuperar el control del territorio. En el caso peninsular, por la falta de bases seguras en el norte de Africa, donde continúa la inquietud beréber, y la inexistencia de una flota suficiente para invadir al−Andalus, los abbasíes se limitaron a enviar agentes para que, utilizando las rivalidades entre los musulmanes, intentaran derrocar a la dinastía omeya y devolver la provincia a la obediencia califal. El principal objetivo del recién proclamado emir, que adoptaría también títulos como rey e hijo de los califas, era consolidar su posición para seguir en el poder y asegurar, al mismo tiempo, la continuidad de la dinastía omeya. Para conseguirlo tuvo que hacer frente a un problema con el que también tuvieron que contar sus sucesores inmediatos: las complejas estructuras sociales, e incluso raciales, que existían en la población de la época. −Los árabes, aun no siendo numerosos, ocupaban una posición dominante. Sin embargo, se encontraban divididos. El poder se encontraba fundamentalmente en manos de los sirios, frente a los baladíes o antiguos colonos de la primera oleada. −Musulmanes como los árabes eran los beréberes y los pobladores nativos convertidos, los muladíes. Ninguno de estos grupos tenía en sus manos, a pesar de su superioridad numérica, resortes de poder. −El otro sector numéricamente importante del Estado islámico recibía el nombre de dimmíes o protegidos, grupo constituido por cristianos y judíos. Los cristianos, que posteriormente serían llamados mozárabes o arabizantes, no siempre fueron hostiles para con la dominación musulmana, aprendieron el árabe −aunque conservaron también su dialecto romance− y adoptaron muchas costumbres árabes. Además de los cristianos, había también judíos en muchas ciudades, que prestaron apoyo a la conquista musulmana y no mostraron 9 posteriormente tendencia a la rebelión. El gobierno de todos estos elementos tan diversos, y a menudo contradictorios, era una tarea difícil. Fueron muchos los levantamientos y rebeliones de uno u otro signo. En primer lugar, Abd al−Rahman tuvo que acabar con la resistencia del anterior gobernador, Yusuf al−Fihri (que fue asesinado en el año 759), el general de éste, al−Sumayl, y el resto de sus partidarios. En los años 763, 766 y 774 yemeníes y qaysíes, aliados a los abbasíes, fueron los protagonistas de un buen número de conjuras. Estos, que en un principio habían apoyado al pretendiente omeya contra el gobernador al−Fihri, parece que cambiaron luego de opinión al ver que no podían dominar al soberano a su placer. La revuelta más peligrosa fue, sin embargo, la de los grupos beréberes, que tuvieron, en apariencia, un carácter más religioso, al estar dirigida por jefes carismáticos e influida por el movimiento heterodoxo de los jarichíes (rama escindida de los chiíes), que se extendió con rapidez entre los beréberes del norte de Africa. Su jefe, Shaqya ibn al−Wahid, se consideraba a sí mismo descendiente del profeta y se mantuvo insumiso, utilizando la táctica de guerrilla, durante diez años (766−776), llegando a dominar la región situada entre las cuencas del Tajo y del Guadiana. Sometidos árabes y beréberes, todavía tuvo Abd al−Rahman que sofocar algunas conspiraciones urdidas por sus propios familiares −sus sobrinos fueron ejecutados sin miramientos por orden del emir−, por su liberto Badr y por los gobernadores de algunas regiones alejadas de Córdoba que actuaban con absoluta libertad e independencia, como Sulayman ibn al−Arabí, cuyos servicios solicitará uno de los enviados del califa de Bagdad, conocido como al−Siqlabí (el esclavo). Sulaymán se negó a secundar los planes abbasíes, pero intentó formar, en su beneficio, una coalición de la que formarían pare los gobernadores de Barcelona, Huesca y Zaragoza. Para hacer frente al emir cordobés, Sulaymán pidió ayuda, en el 777, al monarca franco, Carlomagno, y logró que éste interviniera en la Península al frente de sus tropas, que no pudieron entrar en Zaragoza ante la resistencia que ofreció el lugarteniente de Sulaymán. En su retirada, un año más tarde, al paso por el desfiladero de Roncesvalles, el ejército de Carlomagno fue atacado por los montañeses, que destruyeron la retaguardia del ejército carolingio y dieron muerte al duque de Bretaña, Rolando, inmortalizado por la épica francesa en la célebre Chanson de Roland. A la retirada carolingia sucedió la ocupación de Zaragoza por el emir cordobés, que emprendió seguidamente algunas campañas en tierras vasconas y pirenaicas, pero no pudo evitar la entrega de Gerona, Urgel y Cerdeña a los francos en el 785. Para entonces parece que la política de Carlomagno era la de fijar una zona fronteriza más estable entre los musulmanes y la cristiandad como garantía de defensa. En la zona noroccidental, los problemas del emir omeya permitieron a los astures consolidar la independencia lograda durante las revueltas beréberes de mediados de siglo, que hicieron posible la ocupación de Galicia y el desmantelamiento de las guarniciones de la Meseta, abandonadas por los beréberes. Para hacer frente a estos problemas, que amenazaban su consolidación al frente del emirato independiente, Abd al−Rahman hubo de poner en práctica varias medidas. En primer lugar, se rodeó de un sólido y cada vez más numeroso grupo de clientes omeyas, especialmente de los marwaníes llegados de Oriente. En otro sentido, se dedicó también a la protección de los funcionarios religiosos que representaban la ortodoxia, asegurando de esta manera su apoyo al régimen. Reorganizó asimismo el ejército andalusí, que transformó en profesional mediante la incorporación de mercenarios beréberes y esclavos −o eslavos− comprados en Europa. Será precisamente la rivalidad por el poder entre esclavos y beréberes lo que un siglo y medio más tarde acabará con el califato de Córdoba. Pero el reclutamiento de este ejército, que algún autor ha cifrado en 40.000 soldados, y la compra de la clientela omeya, hizo necesario un fuerte aumento de la recaudación de los recursos del Estado, que se sustentó en el incremento de la presión fiscal sobre los cristianos protegidos y en otras medidas adicionales, como la confiscación de los bienes públicos de aquellos funcionarios caídos en desgracia o la incautación de las posesiones de que venían disfrutando desde la época de la conquista los descendientes de Witiza. Sabemos poco de los cambios introducidos en el aparato del Estado por Abd al−Rahman I. No obstante, es posible aventurar que durante su gobierno al−Andalus no imitaría en lo más mínimo las modalidades bagdadíes, sino que se acoplaría en lo posible a las tradiciones sirio−omeyas. En cuanto a la capitalidad del 10 reino omeya, Abd al−Rahman I convirtió a Córdoba en capital de iure; también en esto se advierte el peso de las condiciones sociales del período de ocupación. Al parecer la decisión de situar la capital de la provincia islámica hispana en Córdoba se debería al carácter demasiado periférico de Sevilla, pero esta determinación estaba realmente condicionada por la modalidad de la intervención militar musulmana. Dado que ni el gobernador de Ifriqiya ni el califa de Damasco estaban muy convencidos de la solidez de una conquista tan fácil y rápida, se trataba de encontrar una capital cercana al norte de Africa. Por lo que se refiere a la organización administrativa del territorio, las regiones se hallarían divididas en coras o provincias, que funcionarían como unidades fiscales. Dichos gobiernos provinciales, calcados de las diócesis romanas, fueron organizados poco después de la ocupación; Abd al−Rahman I se limitó a aceptar como tales las coras y las capitales (qa´idas) en las que residía el wali (gobernador). El silencio de los cronistas árabes parece indicar que no realizó ninguna reforma económica que representase una auténtica innovación sobre el sistema andalusí pre−omeya. El comercio exterior debió ser poco menos que nulo; el interior limitado y autosuficiente. Creó, o al menos mantuvo, una moneda fuerte. Las dos principales monedas del siglo VIII fueron las de Carlomagno y la de Abd al−Rahman I; mientras esta última mantuvo su valor durante toda la monarquía omeya y serviría de modelo a numerosas monedas cristianas, la de Carlomagno apenas conservó su valor durante su reinado. Lo más curioso es que la conservadora política monetaria de Abd al−Rahman I y sus sucesores les llevó a seguir utilizando moneda oriental o de las primeras acuñaciones andalusíes, lo que mantiene la llamada ficción califal; en las monedas aparece el nombre de los odiados califas abbasíes. Además, se conservan dirhemes de plata de este período, pero no de oro. La acuñación de este último tipo de monedas era exclusiva del sucesor del Profeta al frente de la comunidad islámica. La actividad constructiva fue intensa en los últimos años del reinado, como lo demuestra la edificación de la primera mezquita de Córdoba en el 785. Por la misma época fue edificado un nuevo palacio de los gobernadores, sede de la Administración central del Estado. Anteriormente, en el año 766, se habían restaurado también las murallas de la ciudad. Otra de las célebres edificaciones de Abd al−Rahman I fue la residencia que con el nombre de la Rusafa mandó construir en las afueras de Córdoba. La edificación y habitación de la Rusafa cordobesa fue, ante todo, según CRUZ HERNANDEZ, un signo externo más de la consagración de la capitalidad cordobesa y de la perpetuación de la tradición siria en al−Andalus. Durante el reinado de Abd al−Rahman I la cultura visigótica continuó desarrollándose en al−Andalus y la ciencia siguió siendo de los cristianos. El artífice de la dinastía omeya del Occidente islámico murió en Córdoba el 30 de septiembre del 788, después de designar a su hijo menor, Hisam, al que prefirió a su primogénito, Sulayman, como sucesor. La relativa estabilidad política que consiguió Abd al−Rahman I al final de su reinado contribuyó a crear las condiciones que harían posible el inicio de una cultura propiamente andalusí. • Hisam I (788−796). El breve emirato de Hisam I supuso un paréntesis entre la época del fundador del emirato omeya y los serios intentos de afianzamiento de la soberanía emprendidos por al−Hakam I. En efecto, el tranquilo emirato de Hisam I sólo se vio salpicado por las revueltas de sus hermanos Sulayman y Abd Allah y ciertos movimientos de disidencia en la serranía de Ronda, que no hicieron peligrar su poder en ningún momento. Esta situación de tranquilidad dentro del territorio permitió una mejor preparación de la ofensiva contra los Estados cristianos, la yihad o guerra santa. Cada año eran enviadas expediciones de castigo contra el norte peninsular en busca de botín. Esta serie de campañas −conocidas como aceifas porque solían realizarse durante el verano− fueron muy beneficiosas para los musulmanes. En el año 791, los generales de Hisam I vencieron a los cristianos en Alava y al propio Bermudo I en el Bierzo; dos años después, Gerona fue asediada y Narbona incendiada, y aunque en el 794 Oviedo fue saqueada por los cordobeses, los astures derrotaron al 11 ejército del emir en Lutus. Un año antes de su muerte Hisam I logró apoderarse, aunque momentáneamente, de Astorga. Si bien los ataques de Hisam I en su propósito de exterminar a los cristianos no tuvieron éxito, supusieron el comienzo de una prolongada política agresiva que se mantendrá desde fines del siglo VIII hasta el siglo X. Por otro lado, es posible que la captura de un importante botín en Narbona condujera a una cierta moderación fiscal ejercida por el emir sobre sus súbditos, según ponen de manifiesto algunos de sus coetáneos. Así, algunas crónicas musulmanas nos dicen que con el botín allí conseguido pudo restaurarse el puente romano de Córdoba, reparado durante el emirato de Hisam. Uno de los acontecimientos más destacados del corto emirato de Hisam I fue la adopción del rito malequí, una de las cuatro escuelas jurídicas ortodoxas del Islam, como la doctrina jurídica oficial de al−Andalus, con lo cual, en palabras de ARIE, el reino marwaní permaneció al margen de las querellas religiosas que ya empezaban a desgarrar al resto del mundo musulmán. Hasta entonces había predominado la escuela del imam sirio al−Awzai (m. 774). La iniciativa de tal hecho correspondió al propio emir, quien frecuentaba el trato de los alfaquíes −juristas−teólogos versados en la religión− cordobeses que habían peregrinado a los santos lugares del Islam. La historiografía musulmana destaca la personalidad de Hisam I, al hablar de que fue, además de un gobernante enérgico, un hombre muy piadoso y un musulmán devoto. Pues bien, como fiel creyente, Hisam puso fin a la anarquía existente en la administración de justicia, al ordenar a los jueces que se atuvieran a las normas dadas por Malik ibn Anas (m. 795), el fundador de la escuela malequí, en Medina. La religión, elemento aglutinador de la sociedad islámica, estaba presente en todas las manifestaciones de la vida del espíritu. En estas condiciones, difícilmente podía crearse un pensamiento al margen de las creencias religiosas. Por este motivo también la concepción islámica del Derecho diferirá en muchos aspectos de las demás concepciones jurídicas. El Derecho islámico, al igual que todos los aspectos de la vida de los musulmanes, se base en la ley coránica, la sharia, que textualmente hemos de traducir por lo revelado. Desde el principio se planteó entre los juristas el problema de que sólo unos pocos preceptos del Corán están recogidos en la sharia. De ahí que llegara a aceptarse universalmente que la ley revelada no se expresaba únicamente en el Corán, sino también en la práctica regular, en el camino trillado o sunna de Mahoma. De todas formas, ni el Corán ni la sunna, sobre los que hay lecturas e interpretaciones distintas cuando no opuestas, resultaban suficientes para resolver las múltiples cuestiones que se planteaban al creyente y al juez. En los primeros tiempos, los califas, gobernadores y jueces innovan o se atienen a las costumbres locales en las cuestiones no reguladas en los textos islámicos, pero el sistema da lugar a fuertes desigualdades (una misma acción puede ser castigada como delito en unas regiones y tolerada en otras) y se intentan unificar los criterios jurídicos, tomando siempre como base la Sunna y el Corán. El primer intento se debe a Ibn al−Mukaffa quien, a mediados del siglo VIII, pidió al califa que adoptara una norma fija y prohibiera a los cadíes (jueces) aplicar cualquier otra, de forma que hubiera un código único y justo. Esta sugerencia no fue aceptada por los abbasíes, quizás para no crearse nuevas enemistades entre quienes les habían apoyado, quizás porque veían en ello un freno a su política, y fueron los alfaquíes quienes actuaron como consejeros de los gobernadores y jueces en los casos dudosos, ofreciendo soluciones teóricas que terminaron constituyéndose en corrientes de pensamiento y éstas a su vez en escuelas (WATT prefiere hablar de doctrinas). Entre estos personajes destacan pronto los de la escuela de Medina, dirigidos por Malik, al que podemos calificar como tradicionalista por cuanto exigía que la práctica jurídica se basara siempre en la verdad revelada, lo que equivalía a eliminar la costumbre como fuente del derecho; en los casos no previstos se recurriría al juicio dado en situaciones análogas, al consentimiento común de los juristas de Medina y al interés común, con lo que, en cierto modo, se superaba el rígido corsé del Corán y de la Tradición. Esta doctrina llamada malequí, ya de por sí conservadora puesto que dejaba escaso margen al raciocinio de los jueces, ni siquiera llegó a la Península en su forma original. Las doctrinas malequíes llegaron a al−Andalus a través de la escuela de Cairuán, dos de cuyos juristas recogieron en forma sistemática los posibles casos y los resolvieron de acuerdo con las respuestas dadas por un discípulo de Malik; esta codificación, en la que todo 12 estaba previsto y dispuesto de antemano, fue impuesta como texto oficial y único para los juristas peninsulares. Las consecuencias de la adopción del malequismo fueron importantes para la vida socia y política andalusí. El malequismo, fortalecido y defendido por el Estado, representaba un baluarte para el régimen, y, a la vez, una cierta garantía para la prevención contra los cismas religiosos y las querellas entre escuelas que abundaban en el resto del mundo islámico. Sin embargo, se formó, como contrapartida, en Córdoba una aristocracia religiosa con el suficiente poder como para intervenir en los asuntos de gobierno e influir en las decisiones del emir o la opinión pública. Las aportaciones culturales, por el contrario, de la escuela malequí fueron reducidas, porque, según cita MARTIN a uno de sus oponentes, el poeta y filósofo Ibn Hazm, los alfaquíes se limitaron a repetir maquinalmente las letras de los textos sin entender su sentido y sin preocuparse de entenderlo, o se dedicaron a la casuística para tomar sus decisiones, ya que su única preocupación era mantener su prstigio y su posición social. Ello pudo conducir, al cortar el vuelo a todo pensamiento especulativo, al relativo retraso cultural de al−Andalus respecto al Islam oriental. Los alfaquíes andalusíes se caracterizaron por su intransigencia a ultranza frente a cualquier intento de romper el bloque monolítico de la ortodoxia malequí. Sólo un poder político bien asentado pudo oponerse a los alfaquíes y abrir las fronteras a otras corrientes religiosas y culturales; no es por ello casualidad que únicamente en los reinados de Abd al−Rahman II, en el siglo IX, y de Abd al−Rahman III y al−Hakam II, en el X, se desarrollara una actividad cultural importante. II.2 Desde Al−Hakam I hasta Abd Allah (796−912). A) al−Hakam I (796−822). El reinado de al−Hakam I (796−822), segundo hijo de Hisam I y su sucesor, estuvo marcado por incesantes rebeliones internas: querellas dinásticas, insurrecciones en las marcas fronterizas y graves disturbios en la capital. Por ello el emir se vio obligado a incrementar los efectivos del ejército mercenario y en consecuencia a incrementar la presión fiscal. En las revueltas que sacudieron su reinado salta a la vista un rasgo nuevo: el papel creciente del elemento indígena (muladíes y mozárabes), casi absolutamente ausente de las fuentes en el siglo VIII. Por otra parte, estas revueltas encontraron importantes apoyos en los cristianos del norte, que pudieron, gracias a la cortina protectora de estos movimientos, consolidar y organizar sus dominios. Las revueltas fueron especialmente importantes en las marcas fronterizas: la Superior, con capital en Zaragoza; la Media, con sede en Toledo, y la Inferior, con capital en Mérida, territorios todos ellos donde el control de Córdoba se hacía sentir de forma débil. Una de las personalidades más destacadas de la época, en la Marca Superior, fue el muladí oscense Amrús b. Yusuf (llamado Amorroz en las crónicas cristianas), que estuvo siempre al servicio del emir de Córdoba reprimiendo las rebeliones de la zona; en Zaragoza sometió a los Banu Qasi y a Bahlul b. Marzuq. Sofocó también la sublevación de Toledo, pacificando así la región y edificando la plaza fuerte de Tudela, en donde instaló una guarnición permanente. Una de las más célebres actuaciones de Amrús tuvo lugar en la ciudad de Toledo. Allí diezmó a los muladíes locales, demasiado inclinados a la insumisión contra los omeyas, mediante un cruel ardid. Nos referimos al suceso conocido como la jornada del foso, sobre cuya cronología han existido discrepancias entre los historiadores. Se han propuesto dos fechas distintas: los años 797 (LEVI−PROVENÇAL) y 807 (SANCHEZ ALBORNOZ). Amrús organizó un banquete en el palacio del gobernador e invitó a comer a los muladíes principales de la ciudad. A las puertas de la residencia, por la parte inferior, hizo apostar a unos verdugos y, a medida que iban llegando los invitados, se les cortaba el cuello, para ser arrojados, a continuación, a una zanja; de aquí el nombre con que es conocido el episodio. De esta manera el emir consiguió dar muerte a un buen número de toledanos, pero no llegó a ver cumplido su propósito de acabar con futuros posibles disidentes, ya que aunque el suceso, como es de suponer, causó enorme impacto entre sus súbditos, éstos volvieron a rebelarse en el 811 y en el 829, después de su muerte. 13 Quizás fuera anterior a este episodio el descubrimiento, en el año 805, de un complot en Córdoba destinado a destronar a al−Hakam I y sustituirlo por su primo Muhammad b. al−Qasim. El emir no dudó en aplicar a los culpables la pena máxima y más de sesenta notables cordobeses fueron crucificados a orillas del Guadalquivir. Por otro lado, Mérida se sublevó también en el 805, uniéndose a la revuelta los beréberes de Lisboa y la población cristiana de Mérida. Un hijo del emir consiguió pacificar todo el territorio situado entre Lisboa y Coimbra en el año 808−809, aunque la rebelión no se zanja hasta el 813. La represión sólo sirvió para acentuar el descontento y el emir se vio obligado a reforzar su defensa mediante la contratación de una guardia personal de mercenarios dirigida por el jefe de la comunidad cristiana de Córdoba, el conde Rabí, al que además encargó del cobro de los impuestos. Esta forma de actuar hizo de al−Hakam I un personaje temido e impopular, pero al emir parecía tenerle sin cuidado la impopularidad. Da la impresión de que su primer objetivo era cimentar el régimen a costa de lo que fuera, incluso de no ser querido por su pueblo. Mientras tanto, la ciudad de Córdoba seguía creciendo en número de habitantes. A la orilla izquierda del Guadalquivir se extendía el populoso arrabal de Sequnda, habitado por gentes humildes, artesanos, comerciantes y, debido a su proximidad con la Mezquita Mayor, por no pocos alfaquíes. Las medidas fiscales del emir sobre esta población artesana y mercantil, la represión ejercida sobre algunos notables del arrabal y el aliento prestado a la revuelta por los alfaquíes −que juzgaban la vida del emir poco acorde con las prescripciones coránicas−, condujeron al amotinamiento en el año 818, llegando a cercar al emir. Vencidos, los dirigentes de esta revuelta del arrabal fueron ajusticiados, y los demás habitantes obligados a exilarse, a excepción de los alfaquíes que fueron amnistiados para evitar nuevas tensiones. El arrabal fue convertido en campo de labranza y sus habitantes se refugiaron entre los muladíes de Toledo, rebeldes al emir cordobés; otros repoblaron la ciudad de Fez, capital del reino idrisí de Marruecos, y un grupo relativamente numeroso llegó por mar a Alejandría desde donde realizaron expediciones por mar que acabaron con la ocupación de la isla de Creta (827), donde se mantuvieron hasta la conquista de la isla por el emperador bizantino Nicéforo Focas en el año 961. La concentración de esfuerzos del poder central en la solución de estos problemas tuvo consecuencia la debilidad de los musulmanes en las zonas fronterizas y un sensible avance de los cristianos, sobre todo del nordeste. Fue en esta época cuando tuvo lugar la toma de Barcelona (801) por los francos. Desde entonces la ciudad pasó a desempeñar el papel que había tenido Gerona como plaza fuerte más avanzada de los francos frente al Islam. Poco después cayó Tarragona, pero los avances cristianos fueron por fin detenidos en Tortosa y Huesca. En tiempos de al−Hakam I continúa la fusión de la población y se incrementa la frecuencia de matrimonios mixtos entre los diferentes grupos de la sociedad andalusí. Los clanes árabes fueron perdiendo fuerza y empezó a notarse la influencia muladí dentro de la administración y los mandos militares. Al−Hakam I siguió potenciando el ejército y reforzando su guardia personal, formada, sobre todo, por esclavos extranjeros (conocidos como los mudos por no hablar ninguna lengua de las utilizadas en Córdoba). En el plano cultural, la movilidad continua de gentes entre al−Andalus, el norte de Africa y el Asia musulmana, ya iniciada en tiempos de Hisam I, y los conocimientos traídos a la Península por viajeros, científicos y mercaderes orientales, empezaron a anunciar la influencia del oriente abbasí, que se impondría en el período siguiente, y la primacía intelectual de al−Andalus. • Abd al−Rahman II (822−852). En los años centrales del siglo IX se sitúa la primera etapa del esplendor del Estado andalusí. Tras el agitado gobierno de al−Hakam I, marcado por continuos levantamientos de los diferentes sectores de la población andalusí, el reinado de su hijo y sucesor, Abd al−Rahman II (822−852), vino a representar una etapa de relativa paz interna en la España musulmana, sólo alterada por algunos brotes de rebeldía −Levante, las tres Marcas fronterizas, Ronda, Algeciras−, que no revistieron la gravedad de los producidos en vida de su padre, y acabaron siendo reprimidos, excepto el movimiento protagonizado por los mozárabes y la conflictiva situación de la Marca Superior, problemas ambos que transcendieron al reinado siguiente. 14 Bien es cierto que gracias a la energía desplegada por su progenitor, Abd al−Rahman II había recibido en herencia un territorio sometido a la autoridad del poder central, junto con una hacienda saneada. Las condiciones de la transferencia del mando eran, pues, favorables para el inicio de un período de bonanza. Pero mérito indiscutible del nuevo emir fue haber sabido aprovechar tal coyuntura y contribuir, además, con su personal esfuerzo, a hacer de su reinado uno de los más prósperos de la historia del Islam español. Comenzó su reinado en el 822, cuando contaba treinta años de edad. Se trataba, por tanto, de un hombre suficientemente formado que pronto empezaría a dar muestras de poseer un buen sentido político. Ya durante la extrema gravedad de su padre, siendo sólo el heredero presunto, había tomado dos disposiciones de gobierno de gran habilidad. A fin de granjearse las simpatías del pueblo, y en especial de los alfaquíes, obtuvo del moribundo emir la autorización para ajusticiar al jefe de la guardia palatina, el mozárabe Rabí, quien se había granjeado la animadversión general con sus excesos en la recaudación de impuestos extracoránicos. Y con el propósito de atraerse a los alfaquíes ordenó asimismo la destrucción del mercado de vinos de Sequnda, en las afueras de Córdoba, cuya existencia constituía para dicho colectivo una auténtica piedra de escándalo. El impacto demagógico logrado con ambas medidas fue el esperado. Su popularidad aumentó de forma considerable, y cuando le llegó el momento de ocupar el trono recibió sin problemas el juramento de fidelidad de sus súbditos. Pese a las anteriores muestras de condescendencia, Abd al−Rahman II no vaciló en emplear la fuerza y en actuar con energía cuando lo estimó necesario. Prueba de ello es el comportamiento que tuvo con la delegación de Elvira, llegada a Córdoba con motivo de su entronización. Pensaron sus componentes que sería entonces buena ocasión para reclamar la abolición de algunos de los impuestos establecidos por el comes Rabí. Y así lo hicieron. Pero su impertinencia y la agitación que provocaron en la ciudad causó la irritación del emir, que lanzó su guardia personal sobre aquellos emisarios, acampados en Vélez, dispersándolos con dureza. Durante el reinado de Abd al−Rahman II gozó al−Andalus, ya se ha dicho, de relativa paz interna. Sin embargo, esa relativa paz incluyó no menos de trece levantamientos, sin contar con el provocado por los mozárabes (el complejo levantamiento de los mártires voluntarios, del que luego hablaré). La importancia y trascendencia de los mismos no fue igual en todos los casos, pero, al fin y al cabo, cualquiera de ellos y todos en su conjunto significaron una perturbación del orden establecido. Los que tuvieron a Mérida y Toledo por escenario revistieron mayor peligrosidad y requirieron la atención del emir durante seis años, el primero (828−834), y ocho, el segundo (829−837). La tercera de las Marcas, la Superior, mantenía mientras tanto una sorprendente tranquilidad que duraría los primeros veinte años del emirato de Abd al−Rahman II. El poderoso miembro de los Banu Qasi, Musa b. Musa, llamado el tercer rey de España, emparentado con los Arista de Pamplona, permaneció durante todo ese tiempo como súbdito fiel del emir en su gobierno de Tudela, e incluso colaboró con el ejército cordobés en sus campañas contra los francos y Alfonso II. Pero en el 841 se rompió esa armonía, y hasta el final del reinado de Abd al−Rahman II, y aún después, las relaciones entre ambas partes serían siempre difíciles. La menor atención que hubo de dedicar Abd al−Rahman II a los problemas de orden interno, en comparación con lo acaecido en el reinado anterior, le permitió reanudar la lucha contra los Estados cristianos que su padre, por fuerza, había tenido que descuidar. En consecuencia, las expediciones de verano (aceifas) se sucedieron durante su gobierno con evidente regularidad, encabezadas a veces por el propio emir. Los dominios del monarca asturiano Alfonso II y de su sucesor Ramiro I −Alava y Galicia, preferentemente− y también la Marca Hispánica −Barcelona y Gerona− y el reino de Navarra, con su capital, Pamplona, fueron los objetivos prioritarios de estas aceifas. La Península sufrió, al igual que los restantes países de Europa, los efectos de la expansión normanda. Estos pueblos del norte, denominados en las crónicas árabes al−Urdumaniyyum (Nordomani) o Mayus (idólatras, adoradores del fuego) acostumbraban a situarse en sus correrías piráticas en la desembocadura de los grandes ríos para remontarlos con sus embarcaciones de poco calado, hasta el objetivo elegido. En el 844 hicieron su 15 aparición en la Península, saqueando Gijón, las costas gallegas y Lisboa, y penetrando por el Guadalquivir hasta Sevilla, que fue abandonada por los musulmanes y saqueada durante cuarenta días; para reducirlos, fue preciso reunir a las tropas de la frontera norte, incluidas las de Musa. Vencidos en Tablada en noviembre de ese año, los normandos remontaron el vuelo, renunciando a penetrar en el interior de al−Andalus, si bien volvieron a saquear las costas en épocas posteriores (se han constatado incursiones normandas en el 859 y el 966, si bien ya no tuvieron el mismo peligro). Para prevenir estos ataques, Abd al−Rahman II hizo fortificar o reconstruir los muros de las ciudades −como en el caso de Sevilla−, ordenó levantar atalayas de vigilancia a lo largo de la costa atlántica, servidas por grupos de voluntarios que alternaban esta tarea con la práctica de la vida espiritual, y prestó especial atención a la construcción de atarazanas con el fin de crear una marina de guerra suficiente y capaz, a la que dotó del fuego griego. La creación de la flota omeya y, sobre todo, el equipamiento de ésta con el fuego griego (es decir, con instrumentos o máquinas para arrojar betún ardiendo), quizá pueda relacionarse con el intercambio de embajadores entre los emperadores bizantinos y los emires cordobeses. Pero las relaciones exteriores del emirato, cuyo prestigio irradió por la cuenca mediterránea, se extendieron también a los reinos musulmanes del norte de Africa y al propio califato abbasí de Bagdad, con el que habían desaparecido las razones de la antigua enemistad, entre otras cosas por la propia aceptación de la independencia de al−Andalus. Ello implicó un mayor influjo del Islam oriental en la Península y un fortalecimiento de los vínculos de civilización en todo el mundo islámico. Tradicionalmente, ha venido poniéndose en relación el florecimiento cultural observado en la época de Abd al−Rahman II con la corriente orientalizadora que por entonces se produjo, tímidamente iniciada ya en el reinado anterior. Pero es ahora cuando adquiere un grado de tal intensidad y generalización que su efecto se dejó sentir no sólo en instituciones y normas de la vida pública, sino en los más diversos hábitos y costumbres de las gentes en su cotidiana actuación. Las formas de vida de la Bagdad abbasí y de aquella corte califal −a su vez herederas de las que habían regido la Persia sasánida− se convirtieron en el modelo a seguir por la corte y la aristocracia cordobesas. Inspirándose en él, el emir procedió a regular la etiqueta palaciega dotándola de una nueva organización, e introdujo reformas en la administración del Estado, fijando las atribuciones de los funcionarios y jerarquizando sus categorías sobre la base de un rígido centralismo personalizado en el emir como único ostentador de la autoridad. Y, al igual que los abbasíes, creó una ceca y organizó las manufacturas de tejidos y tapices (tiraz) por cuenta y como monopolios del Estado. Agente destacado de esta islamización del Estado andalusí durante el reinado de Abd al−Rahman II fue un músico iraquí, conocido por su apodo de Ziryab, que desempeñó en Córdoba análogo papel al de Petronio en la Roma imperial. Como él, fue un innovador de las costumbres y el árbitro de la moda, siguiendo el dictado de las refinadas maneras bagdadíes. La introducción de la quinta cuerda en el laúd y el uso de un plectro fabricado con garras de águila, en vez del de madera utilizado hasta entonces, fueron dos de sus innovaciones en el campo de la tecnología musical, a las que hay que añadir algo de mayor transcendencia: haber insuflado un nuevo hálito orientalizante a la música andalusí. Y junto a esto, la difusión de recetas de la cocina oriental entre los cordobeses; la adopción de una cierta normativa en la presentación de los platos a la hora de servir las comidas, comenzando por las sopas, para continuar con las aves y carnes en general, y terminar con los dulces; el empleo de vasos de cristal en lugar de los habituales metálicos, y la utilización de un vestuario diferente, en invierno y en verano, son otras tantas innovaciones atribuidas a este curioso personaje que vinieron a revolucionar las costumbres de la sociedad cordobesa. Junto a este personaje, dictador de la moda, conocemos desde mediados del siglo IX los nombres de algunos astrónomos, matemáticos y médicos de al−Andalus formados en Oriente, que contribuyeron al desarrollo cultural del Islam peninsular y, también, a su orientalización, a la creación de una nueva cultura que desplazaría a la heredada del mundo visigodo, cuyos representantes, los mozárabes, serían sustituidos en la administración del reino por personas de formación oriental. 16 El rigorismo malequí fue temperado, durante los años de Abd al−Rahman II y de su sucesor Muhammad I, con la tolerancia de las doctrinas mutazilíes y shiíes (o batiníes). El pensamiento filosófico, rechazado por la escuela malequí andaluza, por cuanto se basaba en el raciocinio y no en las fuentes islámicas, fue introducido en la Península por los mutazilíes. Este grupo o secta islámica, muy influido por la filosofía griega, partiendo de la consideración del hombre como un ser dotado de razón, capaz de alcanzar los conocimientos necesarios para discernir entre el bien y el mal, defiende el libre albedrío, concede una mayor libertad religiosa y política al musulmán; ello equivale a negar la sumisión ciega al Corán, que sólo es aceptado tras razonarlo en un intento de compaginar la razón con la revelación. La actuación de los mutazilíes tiene como efecto primero un debilitamiento de la Tradición y del principio de autoridad; una y otro sólo serán aceptados cuando sean conformes a la razón, tanto en el terreno religioso como en el político, puesto que los defensores de estas doctrinas llegan a afirmar la necesidad moral de oponerse, incluso con la guerra, a los actos de los gobernantes que conculquen gravemente la justicia y el derecho. Estas doctrinas podían ser explicadas libremente sólo dentro de un Estado fuerte, seguro de sí mismo y capaz de mantener su difusión dentro de un círculo restringido. Al agravarse las sublevaciones internas y debilitarse el poder de los emires, a la muerte de Muhammad I, los omeyas no podían tolerar que estas ideas sirvieran para justificar o alentar las sublevaciones; la tolerancia desapareció y los alfaquíes iniciaron la persecución de los mutazilíes, persecución que sólo cesará cuando de nueva exista un poder fuerte, ya en época de Abd al−Rahman III. Más peligrosas por más populares eran las doctrinas batiníes, según las cuales el Corán podía y debía ser interpretado de forma alegórica; si por un lado estas alegorías ofrecían amplias posibilidades a la especulación filosófica, por otro dejaban el camino abierto a las interpretaciones, a las ideas personales y a los oportunismos político−religiosos. Las ideas batiníes se difundieron principalmente entre los beréberes peninsulares (se hallan en la base del imperio fatimí creado en el norte de Africa a comienzos del siglo X); este mismo hecho, así como la extraordinaria audiencia alcanzada entre las masas populares, decidieron a Abd al−Rahman II a intervenir y a ordenar la crucifixión del principal propagandista de las doctrinas batiníes, en el año 851. Las reformas llevadas a cabo por Abd al−Rahman II no se limitaron al ámbito de la administración estatal o de la vida de palacio. También el ejército se vio afectado por su empuje renovador, asignándose cometidos tácticos diferentes a los distintos grupos que integraban el ejército regular. Por otro lado, la guardia palaciega llegó a contar con cinco mil hombres −según precisa LEVI−PROVENÇAL−, casi todos ellos mudos (al−jurs). Ya se ha hablado más arriba de la ampliación de la flota; baste decir ahora que, aparte de cumplir sus funciones militares, resultó de gran utilidad para el desarrollo comercial de al−Andalus. La primera misión que se le encomendó fue la conquista de las Baleares, cuyos habitantes, sometidos mediante tratados, causaban graves perjuicios al comercio omeya. En el año 848 los marinos de Abd al−Rahman II ocuparon las islas de Mallorca y Menorca, redujeron a esclavitud a una parte de los habitantes e impusieron al resto el pago de importantes cantidades, pero no se llegó a la integración plena de las islas en el reino hasta el año 903. Abd al−Rahman II impulsó el proceso de urbanización de al−Andalus, marcado tanto por el crecimiento de ciudades antiguas como por la fundación de nuevas (Madrid, Murcia, Ubeda...), sin olvidar la alcazaba de Mérida, las murallas de Sevilla, la mezquita aljama de Jaén y dos de los ampliaciones realizadas en la de Córdoba. Los historiadores árabes se hacen lenguas de la riqueza y prosperidad de Córdoba durante el reinado de este cuarto emir omeya, así como de la suntuosidad de su corte. A ella acudían los comerciantes de las más diversas procedencias con mercaderías de lujo −telas preciosas, valiosas alhajas, escogidos esclavos de ambos sexos−, que pese a su elevado precio encontraban pronto comprador en el palacio del monarca o entre las clases altas de la sociedad. La irrupción de estas nuevas corrientes culturales procedentes de Oriente creó una situación de temor entre los 17 mozárabes, que creían peligrar su peculiar estado de autonomía. Contra lo que comúnmente se cree, los musulmanes no realizaron en ninguna de las zonas conquistadas una labor de proselitismo o de persecución de los creyentes de otras religiones, sino que toleraron la existencia y el culto público de otras creencias porque así lo dispuso Mahoma, porque la conversión llevaba consigo, al menos teóricamente, la supresión del impuesto territorial y personal pagado por los no creyentes, y porque, inferiores en número y en preparación cultural a las poblaciones sometidas, necesitaban de su ayuda y colaboración. Con el paso del tiempo, la nobleza rural y una parte de los campesinos aceptaron el Islam, mientras que los habitantes de las ciudades conservaron el cristianismo, quizá debido a su mayor preparación, a la existencia de monasterios en los que se mantuvo vivo el sentimiento y las ideas cristianas y al hecho de que, al carecer de bienes territoriales, los ciudadanos no hallaron en la conversión al Islam las ventajas materiales concedidas a los campesinos, al menos teóricamente. La tolerancia no se ejerce sólo hacia las personas sino también con las instituciones; en el caso peninsular, con la Iglesia, cuya organización fue escrupulosamente respetada. Sin duda, algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, partidarios de Rodrigo, abandonaron la Península o fueron removidos de sus cargos, pero la mayor parte de los obispos se acomodó a la nueva situación del mismo modo que la nobleza laica y permaneció al frente de sus diócesis. Los emires actúan del mismo modo que los reyes visigodos habían actuado como jefes políticos de la Iglesia católica; su autorización es necesaria para convocar los concilios, aceptan o rechazan a los obispos elegidos en las diócesis..., y si en el plano personal no dudan en utilizar los servicios de los cristianos como miembros de la guardia personal del emir, como administradores y funcionarios del reino y como recaudadores de impuestos, institucionalmente se sirven de la organización eclesiástica para influir en todo el territorio peninsular: incluso en zonas donde la autoridad del emir es discutida, su influencia puede llegar a través del mundo eclesiástico, que mantiene la unidad de la época visigoda hasta que discusiones clericales sobre la naturaleza de Cristo derivan en planteamientos políticos y en la independencia eclesiástica de las zonas donde la población cristiana discute o no acepta el poder político del emir. Esta independencia político−religiosa del reino astur y de los dominios carolingios se verá reforzada por las aportaciones de los mozárabes huidos de Córdoba en la segunda mitad del siglo IX. Conscientes de las limitaciones de su autoridad mientras no tengan en sus manos el control de los eclesiásticos, los reyes asturianos y el monarca carolingio intentarán romper la unidad de la Iglesia visigoda y crear su propia organización, en el caso asturiano, o someter a los eclesiásticos hispanos a la disciplina de la Iglesia franca, en el caso carolingio. En definitiva, se trata de reforzar el sistema político con una organización eclesiástica estrechamente vinculada a él y cuyos límites de actuación coincidan exactamente. La oportunidad de presenta cuando la Iglesia toledana acepta las teorías adopcionistas, según las cuales Jesucristo era hijo adoptivo de Dios en cuanto a la naturaleza humana, mientras que la ortodoxia afirmaba que Cristo era hijo único y propio de Dios Padre en cuanto a la naturaleza humana y en cuanto a la divina. El padre de las nuevas teorías parece haber sido el monje Félix, que habría llegado al adopcionismo en un intento de explicar y de hacer comprender a los musulmanes y a los cristianos islamizados el dogma de la Trinidad; su fama le llevaría al obispado de Urgel hacia el año 782 y desde el nuevo cargo siguió propagando su doctrina, que fue aceptada por los obispos mozárabes reunidos en el concilio de Sevilla en el año 784, bajo la dirección de Elipando de Toledo, al que muchos consideran el padre del adopcionismo. Fuera Elipando o Félix el iniciador, pronto hallaron la réplica apasionada del presbítero Beato de Liébana y del obispo Eterio de Osma, residentes en Asturias, cuya oposición dogmática será utilizada políticamente: durante estos años reina en Asturias el usurpador Mauregato (783−788), partidario de la colaboración y sumisión a al−Andalus y, consiguientemente, de mantener la vinculación con la Iglesia toledana; al monarca se oponen la viuda del rey Silo, Adosinda, y su sobrino Alfonso, partidario de romper la vinculación con Córdoba−Toledo y, lógicamente, apoyado por Beato y Eterio y en estrecha colaboración con Carlomagno. Con el triunfo político de Alfonso II se romperían las relaciones con al−Andalus, el antiadopcionismo sería 18 doctrina oficial y la Iglesia asturiana abandonaría su dependencia respecto a la Iglesia primada de Toledo. En Urgel la reacción fue más tardía, pero el gran propagador del adopcionismo, el obispo Félix, fue condenado y obligado a retractarse en el concilio de Ratisbona, convocado por Carlomagno en el año 792. Los obispos mozárabes, reunidos un año más tarde, se dirigieron a sus compañeros de la Galia, Aquitania y Austrasia y al propio emperador para refutar las teorías de Beato de Liébana y protestar contra la persecución de la que era víctima Félix, que se había visto obligado a buscar refugio en tierra musulmana. La respuesta carolingia fue condenar de nuevo al obispo en el concilio de Francfort (794), aunque la condena sólo fue efectiva cinco años más tarde, cuando Félix fue detenido y obligado a acudir al concilio de Aquisgrán, que lo condenó a permanecer en Lyón hasta su muerte. Monjes y obispos francos evangelizaron la comarca urgelitana, completando de este modo la anexión política lograda por los ejércitos carolingios. La tolerancia musulmana hacia los cristianos disminuye a comienzos del siglo IX debido entre otras causas al odio suscitado por la actuación del conde Rabí, recaudador de impuestos y jefe de las tropas mercenarias que pusieron fin a la revuelta del Arrabal de Córdoba y a la participación de los mozárabes en las revueltas fronterizas contra el emir, contando con el apoyo exterior de astures y carolingios. Los alfaquíes, por su parte, contribuirían con su intransigencia a hacer más difícil la situación de los mozárabes, muchos de los cuales intentarían evitar la discriminación aceptando las modas, costumbres y cultura musulmanas que ofrecían, además, el aliciente de tener un nivel muy superior al de la anquilosada cultura visigótico−mozárabe: en menos de cien años los musulmanes habían adquirido, partiendo de los conocimientos de las poblaciones sometidas, una preparación que les permite prescindir de sus antiguos auxiliares y que obliga a éstos, para sobrevivir, a renunciar a sus modos tradicionales de vida, a islamizarse culturalmente aunque conserven su religión. Sean razones de tipo sociológico o político −o más bien el conjunto de ellas− las que motivaran este movimiento de resistencia mozárabe, el hecho cierto es que, alentados por las exhortaciones del clérigo Eulogio y de su biógrafo, el seglar Alvaro de Córdoba, con el monasterio de Tabanos como epicentro, que denunciaban las cada vez más numerosas deserciones que se venían produciendo entre la población mozárabe, que abrazaba el Islam para obtener mayores ventajas económicas y sociales o, simplemente, deslumbrada por su superior cultura, se produjo en Córdoba una considerable ola de martirios a partir del año 850. Los cristianos se presentaban ante el gobernador o qadi y blasfemaban el nombre del Profeta Muhammad, esperando así obtener el martirio. Muchos cristianos consiguieron, en efecto, el martirio, pero la mayoría fueron sólo azotados o encerrados en prisión. El propio Abd al−Rahman intentó la vía conciliadora, reuniendo en Córdoba un concilio presidido por Recafredo, metropolitano de Sevilla. En este concilio se pusieron de manifiesto las dos tendencias de la mozarabía: la que rechazaba, como un suicidio, el martirio voluntario, y la que lo animaba. Los partidarios de esta última alternativa fueron encarcelados, entre ellos el propio Eulogio, que moriría martirizado en Toledo en el 859. Con su muerte finalizó la exaltación mística no sin grave daño para la convivencia de cristianos y musulmanes, pues tras este choque la actitud de los alfaquíes se endureció y, en adelante, los funcionarios cristianos de la corte del emir fueron obligados a convertirse al Islam so pena de perder sus cargos. Por el lado cristiano, los mozárabes que huyeron de Córdoba y buscaron refugio en los reinos y condados del norte, llevarán a éstos su cultura visigoda y su mentalidad antiislámica, de la que son fiel reflejo las crónicas escritas en la corte de Alfonso III en los años finales del siglo. • La crisis de fines del siglo IX: los emires Muhammad, al−Mundir y Abd Allah. Cuando Abd al−Rahman II murió, en el año 852, el Estado omeya estaba prosperando y parecía firme y sólidamente asentado. Sin embargo, los acontecimientos de los sesenta años siguientes demostraron que esta apariencia era engañosa, y que en realidad su estructura era frágil y precaria. Bajo Muhammad I (852−886) se abre una larga crisis que convirtió a al−Andalus, al final de la centuria, en un mosaico de señoríos independientes que preludia lo que, siglo y medio después, serían los reinos de taifas. Aunque el grado de conflictividad y anarquía fue en progresivo aumento hasta desembocar en una crisis 19 generalizada a finales del siglo y comienzos del siguiente, este período evidenciará algunas de las profundas contradicciones, así como la fragilidad de sus fundamentos, en que se basaba la sociedad andalusí de mediados del siglo IX: intereses contrapuestos entre un Estado fuertemente centralizado que se apoyaba en una nueva aristocracia administrativa palaciega y una nobleza árabe que no estaba dispuesta a ceder en sus privilegios; una progresiva arabización e islamización de al−Andalus, facilitada por una rápida orientalización iniciada en el período precedente, en detrimento de la singularidad cultural de otros grupos sociales, como los hispani, fuertemente arraigados en la nueva sociedad andalusí; la cada vez mayor injerencia del estamento jurídico−religioso en los asuntos internos del Estado, en detrimento del desarrollo intelectual; e, incluso, el antagonismo étnico−social de las dos grandes estructuras sociales, la árabo−beréber y la indígena. El período de gobierno de Muhammad I supuso un nuevo paso en el reforzamiento de las estructuras estatales y de las relaciones exteriores ya iniciadas por Abd al−Rahman II. Esta situación habría de reflejarse, sobre todo, en el orden administrativo, urbanístico, militar y económico−fiscal. Los resortes de la cada vez más jerarquizada administración estuvieron en manos de nobles familias cordobesas descendientes de antiguos clientes o mawlas omeyas orientales. El ejército y la marina fueron objeto también de atenciones preferentes. Las fuentes árabes subrayan el elevado número de participantes, próximo a 25.000, en su mayoría provenientes de las milicias tradicionales −pese a la política de destribalización practicada ya por los anteriores monarcas omeyas−, de las milicias mercenarias y de las milicias del servicio militar obligatorio junto a otras nuevas unidades de la marina instaurada necesariamente tras la primera invasión normanda del 844. No obstante, cabe destacar una importante variación en la estructura militar llevada a cabo por Muhammad I: el ligero aumento de la recluta de mercenarios y la dispensa del servicio militar y la obligatoriedad de la recluta de los cordobeses, a cambio del equipamiento por parte de éstos de un buen número de voluntarios. En cualquier caso, parece tratarse de una infraestructura militar que con mayor garantía y persuasión pudo rechazar los nuevos ataques normandos, que tuvieron lugar entre los años 859 y 861. Del mismo modo, las fuentes musulmanas destacan el gran incremento de la presión fiscal llevado a cabo durante el gobierno de Muhammad I, presión que resultó particularmente dura para las comunidades no musulmanas, los dimmíes o tributarios judíos y cristianos, que soportaban proporcionalmente 3,5 veces más el peso fiscal que los propios musulmanes. No cabe decir, sin embargo, lo mismo en materia de política exterior. Los lazos de amistad, cooperación e incluso los vínculos político−económicos, sólidamente construidos por su antecesor, se mantuvieron en líneas generales tanto con los países vecinos del norte de Africa como −aunque en menor medida− con algunos Estados cristianos; este es el caso del monarca franco Carlos el Calvo, en cuya época se configuraría la Marca Hispánica. No obstante, durante el emirato de Muhammad I se recrudecería la actividad militar contra los reinos cristianos. Los emires y el mundo cristiano. Aunque desde el año 715 toda la Península está bajo el control teórico de los musulmanes, el dominio efectivo no se extendió a los Pirineos occidentales ni a las montañas de Cantabria y Asturias: el escaso interés de estas zonas y el reducido número de los conquistadores no animaban a poblarlas, y los musulmanes se limitaron a establecer guarniciones beréberes en el llano con la finalidad de exigir el pago de tributos y prevenir posibles ataques. Los conflictos entre árabes y beréberes, que terminaron con la derrota de los últimos y el abandono de las guarniciones fronterizas, facilitaron sin duda el avance hacia el sur de las tribus de la montaña, que darán origen a los reinos de Asturias y de Pamplona. El foco principal de resistencia a los musulmanes se localiza en las montañas cantábricas y asturianas, donde 20 la tradición quiere que se refugien los restos del ejército visigodo, organicen a los montañeses y, dirigidos por Pelayo, obtengan (722) la primera victoria sobre el Islam en las montañas de Covadonga; pero habrá que esperar a los años de Alfonso I (739−757) para poder hablar de un reino astur consolidado, gracias a la primera revuelta beréber que obligó a desguarnecer las fortalezas del valle del Duero e hizo posible que Alfonso extendiera sus dominios hacia Galicia y el valle alto del Ebro. La actuación de Alfonso tuvo dos consecuencias importantes: en primer lugar, entre los musulmanes y el reino astur se creó una zona de nadie, el llamado desierto estratégico del Duero, tan escasamente poblado que, en adelante, los ejércitos musulmanes en sus ataques a Galicia, Asturias y León, procuran evitar esta zona donde es prácticamente imposible avituallarse, y penetran por el valle del Ebro, desde donde se dirigen hacia el Oeste. Los reinos o comarcas situados en el valle del Ebro son, por tanto, los que hacen frente inicialmente a los ataques musulmanes, y este carácter fronterizo será decisivo en la historia de Pamplona y en la constitución del condado de Castilla. En segundo lugar, Alfonso lleva a sus dominios a los mozárabes que habitaban en las zonas atacadas, y la incorporación de estos grupos da un nuevo carácter a la guerra contra el Islam. En adelante, sin que cese la guerra de los hombres de la montaña contra el llano, se crea en el reino astur la conciencia de que con sus campañas militares buscan la reconstrucción, la reconquista, del destruido reino visigodo, de cuyos reyes se proclaman herederos los asturianos. La necesidad de pacificar al−Andalus no fue obstáculo para que el primer omeya atacara al rey asturiano Fruela I, que había continuado el desmantelamiento de las guarniciones abandonadas por los beréberes en el valle del Duero. Los sucesores siguieron una política de amistad y sumisión a los musulmanes, que atacan Asturias y las zonas pirenaicas cuando Alfonso el Casto y Carlomagno pretenden actuar al margen de Córdoba y liberar a la iglesia astur y urgelitana de la tutela toledana. A las campañas contra Astorga y Oviedo se unen los ataques a Girona, el saqueo de los alrededores de Narbona y la victoria obtenida en el año 793 ante el duque Guillermo de Toulouse. Las revueltas de los muladíes fronterizos permitieron a Alfonso el Casto reorganizar sus dominios y repoblar las tierras incorporadas por Alfonso I y Fruela; en los Pirineos, los carolingios lograron establecerse en Aragón, Pallars, Urgel y Barcelona, donde se mantendrán a pesar de las campañas realizadas por los emires, que, del mismo modo que los cristianos intervienen en los asuntos internos de al−Andalus y apoyan a los muladíes, toman parte en las sublevaciones de los condes hispanos −de origen visigodo− contra los francos. Las revueltas muladíes de finales del siglo IX encuentran el apoyo decidido del rey de Asturias, Alfonso III, que lleva sus fronteras hasta Oporto y Coimbra o, por el este, hasta Deza y Atienza, tras derrotar a los musulmanes en la batalla de Polvoraria. En los años siguientes, ni Asturias ni los condados carolingios tuvieron que hacer frente a los ataques de Córdoba, asediada por los rebeldes de Sevilla, Granada, Jaén, Bobastro o valle del Ebro. A mediados de siglo, la línea de fronteras está claramente diseñada: por un lado, en la Marca Superior, junto al futuro núcleo pamplonés, la zonas cristianas pirenaicas, la futura Marca Hispánica, están separadas de la sumisión al Islam; y por otro, en las fronteras Media e Inferior, la estrategia fronteriza creada y mantenida por los emires omeyas desde el restablecimiento de la dinastía en al−Andalus, conservando lo que se ha venido llamando largos vacíos jurídico−administrativos, comienza a crear graves problemas al Estado. Llegado el momento, los reyes cristianos repoblarán todas estas áreas, que se constituirán, pese a los constantes ataques musulmanes, en líneas ofensivas del territorio cristiano. El trazado de la frontera constituyó a partir de entonces un elemento desestabilizador de primer orden para el Estado omeya. De ello fue consciente Muhammad I, cuya actividad militar se dirigió particularmente contra el reino astur−leonés y contra los vascones. Pero aunque las aceifas musulmanas desde la frontera media y superior les fueron favorables desde el punto de vista militar, los efectos sociales y económicos −en palabras de M. CRUZ HERNANDEZ− fueron siempre limitados y los políticos nulos: en cuanto los ejércitos andalusíes se retiraban, los cristianos volvían a adelantar sus avanzadas. El resultado de este sistema político−militar fue, por tanto, el relajamiento de la presencia del poder central omeya en las marcas fronterizas. De modo coincidente, a mediados del siglo IX se asiste a un cambio sustancial de personajes en la escena política de la península. En el reino astur, Ordoño I ha sucedido a su padre, Ramiro I, en el 850. En el 866 será a su vez sustituido por su hijo Alfonso III. Del mismo modo, es ahora García Iñíguez, emparentado con los 21 Banu Qasi, el nuevo señor de Pamplona, capital de los vascones. Dos etapas distinguen la actividad militar de ambos Estados: la primera, hasta el 866, de clara ventaja para el lado musulmán; y la segunda, que se inicia a partir de esta fecha, de contrapeso y balanceo para ambos. A pesar de la poca fortuna con que Ordoño I comenzó su actividad militar tras la derrota de sus tropas, coaligadas a las toledanas, en Guazalete (854), el monarca asturiano sufrió varios períodos de acoso hostil por parte del emir, quien, a su vez, también se hallaba ocupado en controlar los primeros movimientos disidentes, que se estaban generando en el interior de su reino, lo que mermaba su capacidad ofensiva. Ello permitirá tanto a Ordoño I como a su sucesor Alfonso III reforzar algunas de sus plazas fuertes, pero, sobre todo, repoblar algunas ciudades como León, Amaya, Tuy y Astorga, e incluso asaltar las plazas de Coria y Salamanca, a lo que supo reaccionar con enérgica decisión el monarca cordobés preparando con especial cuidado y minuciosidad algunas de las que serían sus mejores empresas militares, tanto por el número de efectivos como por sus resultados: Alava (863), montes de Oca, valle del Duero, Bureba, Prádanos, Guernia (867), etc. Un nuevo cambio de posiciones tiene lugar en el marco de las habituales y mutuas fricciones, concidiendo con la llegada del joven Alfonso III. El paréntesis que le ofreció Muhammad I, ocupado una vez más en sofocar disturbios internos, fue aprovechado para consolidar las fronteras de su reino. Así se explica el éxito de algunas campañas asturianas, como las de Porto y Tuy (868), Coimbra, Deza y Atienza. No obstante, pese a las permanentes agresiones que se infligieron, ambos monarcas ajustaron una tregua (878), tregua que permitió a Alfonso III proseguir su política de expansión territorial, protegiendo sus fronteras con importantes posiciones estratégicas (Coimbra, Astorga, León, Amaya), junto a la instalación de un buen número de repobladores, algunos incluso procedentes de tierras andalusíes. Así, hasta finalizar el siglo, se reforzarían las plazas de Zamora (893), Braga (882), Simancas (899), Dueñas (899), Toro (900), Osma (912) y San Esteban de Gormaz, entre otras, constituyendo la Marca definitiva del reino astur−leonés y contra la que veremos combatir al futuro Abd al−Rahman III. En suma, una permanente condición de frontera islámica en retroceso progresivo en contrapartida frente al expansionismo cristiano. A pesar de las escasísimas noticias sobre las relaciones entre el emirato y los enclaves cristianos del norte, sabemos, no obstante, que hacia el 855−6, a través de su aliado en la Marca Superior, Musa b. Musa b. Qasi, gobernador de Tudela y Zaragoza, Muhammad I ordenó efectuar saqueos en las zonas barcelonesas y se capturó a los condes Sancho de Gascuña y Emenon de Périgord; entre el 871 y el 873 también se saquean Vasconia y el territorio pamplonés; en el 822 se arrasa Barbitaniya, en poder de los insurrectos Banu Qasi, entre otras zonas rebeldes separadas de Córdoba e integradas en el bloque cristiano, en especial el núcleo pamplonés, que se ensanchará a costa de los Banu Qasi, separada ya de éstos y al frente de una nueva dinastía. En el interior, a las nuevas revueltas en las Marcas fronterizas se unirá un episodio de gran envergadura. Se trata de la rebelión muladí, que habría de prolongarse hasta bien entrado el siglo X. Su cabecilla fue Umar ibn Hafsun, a quien las crónicas árabes describen, en el año 882, como jefe de una cuadrilla de salteadores que tenían su residencia en la fortaleza de Bobastro, en la serranía de Ronda, de donde ni Muhammad I ni sus sucesores al−Mundir (886−888) y Abd Allah (888−912) lograrían expulsarle. Esta revuelta generalizada, cuya envergadura, alcances, estructura, radio de influencia, junto a los presupuestos ideológicos e historiográficos que suscita, no tenían precedentes en al−Andalus, no empezó a remitir hasta el año 900, pero su total represión no llegaría hasta el primer tercio del siglo X. La muerte prematura de al−Mundir ante los muros de Bobastro, sólo dos años después de que ocupara el trono de al−Andalus, acabó con el que parecía un decidido propósito de erradicar la proliferación de insurgentes. Así, su hermano y sucesor, Abd Allah, más piadoso pero menos guerrero, asumió la tarea y consumió casi la totalidad de su mandato −con claro retroceso en otras actividades gubernamentales− en contener estos múltiples movimientos de independencia, tanto de muladíes como de árabes y beréberes que, ahora desatados, proliferaban por doquier, sobre todo en el ámbito de la Andalucía islámica. 22 El fenómeno de la rebelión muladí ha sido explicado tradicionalmente en base a una explosión de particularismo (SALVADOR DE MOXO) o especificidad hispánica que los autores modernos no aceptan. Así, P. GUICHARD utiliza una hipótesis de trabajo diferente al percibir en al−Andalus, durante los siglos IX y X, la existencia de dos sociedades yuxtapuestas y claramente diferenciadas: la sociedad indígena y la sociedad arabo−beréber, con estructuras y comportamientos diferentes, lo cual no abona la idea de una rápida fusión entre ambas poblaciones, como hasta hace poco se venía sosteniendo. CHALMETA piensa, por su parte, que con el debilitamiento del poder central, ante el cada vez más acusado fraccionamiento político, se asiste a un proceso de casi feudalización justificada en el surgimiento de unos señores autónomos, cuando no independientes, emplazados en zonas de difícil acceso y cuya actividad entorpecía el normal funcionamiento de las ya debilitadas instituciones, con el consiguiente agravamiento de la inseguridad; señores que siguen conservando ciertas relaciones con el emir de Córdoba, al que reconocen una cierta autoridad nominal con el fin de conservar y legitimar su propio poder. El poder central, por su parte, accedía a sus demandas mediante un compromiso económico, más ficticio que real, pero sobre todo registrando como concesión (tasyil) lo que ya era un hecho consumado. Aunque el fenómeno no es privativo de esta época, sí se presenta particularmente generalizado durante el gobierno de Abd Allah, el cual se vio obligado a hacer frente a no pocas peticiones en este sentido. La rebelión de Umar ibn Hafsun está directamente relacionada con diversas sublevaciones muladíes en las montañas de Jaén, y a imitación suya se produjeron diversos movimientos en el sur de Portugal, pero las revueltas más importantes por su alcance y duración tuvieron lugar en Granada y Sevilla, donde la población no árabe se enfrentó abiertamente a la aristocracia a partir de año 889. Inicialmente, los muladíes y los cristianos de estas ciudades sirvieron de contrapeso a los dirigentes árabes y fueron fieles auxiliares del emir, pero la debilidad del emirato durante la revuelta de Umar y de las ciudades fronterizas dejó el poder en manos de los árabes y contra ellos, contra sus abusos, se dirige la revuelta granadina, prontamente sofocada; los vencedores árabes se reparten el territorio y cada uno actúa independientemente en sus dominios hasta comienzos del siglo X. El conflicto sevillano, inicialmente económico, se transforma en movimiento de protesta étnico−social y desemboca en la independencia de la ciudad respecto a Córdoba: muladíes y cristianos de Sevilla viven del comercio y se oponen violentamente al jefe árabe Kurayb ibn Jaldún cuando éste, aprovechando la inseguridad, intercepta el camino entre ambas ciudades. A pesar de que muladíes y cristianos aparecen como aliados del emir, éste, temeroso de una posible alianza de aquéllos con los hombres de Umar y necesitado de la colaboración militar árabe, no apoya a sus partidarios sevillanos e incluso condena al jefe militar de los muladíes, con lo que se consagra la independencia de Sevilla bajo el control de las familias árabes, preludiando lo que, un siglo más tarde, serán los reinos de taifas. Como ocurriera durante el emirato de Muhammad I, la mayoría de los movimientos autonómicos fue de muladíes tanto por el número de rebeldes como por el ámbito geográfico donde sucedieron; no obstante, difiere de aquel período tanto por la mayor incidencia en otras áreas geográficas como por la alternancia con otros grupos sociales diferentes, árabes y beréberes, en ocasiones enfrentados entre sí, otras veces en franca hostilidad con los muladíes, en no pocos casos alentados por las mismas autoridades omeyas. Mérida, Toledo, Zaragoza, Granada, Sevilla y las regiones montañosas de Córdoba y Jaén no fueron las únicas que escaparon al control de Córdoba durante la época de Abd Allah; a ellas hay que añadir la región de Almería, donde surgió una república de navegantes y mercaderes cuyos orígenes se relacionan con el conflicto muladí de Granada. Las relaciones comerciales de al−Andalus con el imperio árabe fueron mantenidas por mediación de los marinos de la costa andaluza, que de transportistas se convirtieron pronto en mercaderes y acabaron controlando el comercio y la producción del norte de Africa. Grupos numerosos de mercaderes se trasladaban anualmente a Africa donde invernaban y traficaban con las tribus beréberes; en primavera regresaban a la Península. Uno de estos grupos, procedentes de Pechina, llegó a establecer una colonia permanente en la ciudad norteafricana de Tenes, en el año 785, y su éxito fue tal que obligó a modificar la organización de la ciudad de Pechina. Concebida como centro marítimo−comercial y militar, su territorio se hallaba dividido entre marinos y soldados árabes instalados por Abd al−Rahman II para hacer frente a posibles desembarcos normandos. 23 Desaparecido el peligro militar e incrementadas las relaciones comerciales con el norte de Africa, la ciudad amplió la zona comercial a costa del territorio cedido a los militares árabes, y, no pudiendo contar con el apoyo político del emir ni con los productos manufacturados de al−Andalus al interrumpir el comercio las revueltas muladíes, Pechina se organizó de forma independiente, se convirtió en una república de marineros−mercaderes y creó su propia industria de artículos destinados a la exportación. Esta confederación o república de marinos se mantuvo independiente de Córdoba, que nada pudo hacer para dominar la ciudad mientras la revuelta de Umar ibn Hafsun exigió la concentración de todas las fuerzas cordobesas. M CRUZ HERNANDEZ cree que la tribu, como estructura humana autónoma y autosuficiente no existió jamás en al−Andalus... Los que se asentaron en al−Andalus fueron inicialmente individuos de éstas o aquellas tribus, árabes o beréberes. Posiblemente estos individuos arrastraron después a sus familias, tanto en sentido estricto como lato; después de establecidos familiarmente se agruparon en clanes. Ello le lleva a decir que la población árabe−beréber no poseyó nunca una estructura tribal estricta, sino del tipo del clan y que la asabiyya se había traspasado al clan, sea de tipo etnológico o de carácter político. Jarichíes (en árabe jarawriy, los que se van o abandonan), es la primera secta musulmana. En los tiempos en los que se constituía figuraba entre los grupos que apoyaban a Alí, el cuarto califato del Islam. Sin embargo, Alí cometió un atropello con los jarichíes cuando permitió que su proclamación para el califato fuera arbitrada por sus seguidores y por los partidarios de Muawiyah I. Los jarichíes sostenían que Dios (Alá) había decretado la creación del califato de Alí, por lo que el hecho de que lo arbitraran mortales suponía un sacrilegio. Después de este hecho, los jarichíes comenzaron a repudiar no sólo a Alí y a Muawiyah, sino que actuaban de igual forma respecto a los musulmanes que no aceptaran su punto de vista. De acuerdo con la doctrina jarichí, cualquier persona, desde los descendientes del profeta Mahoma, los miembros de la aristocracia musulmana, hasta un esclavo, podía transformarse en un califa si su conducta era pura desde la perspectiva moral y religiosa. Para que un califa fuera legitimado, de acuerdo con la voluntad de Dios, debía ser elegido con total libertad por toda la comunidad musulmana. Un califa que no cumpliera con sus deberes como marcara la ley religiosa, podía ser destituido o incluso asesinado. Los jarichíes que eran piadosos en extremo y puritanos en cuanto a su teoría y práctica religiosa, aceptaban sólo la interpretación literal del Corán. Desarrollaron sus propias leyes y colecciones de hadits, las tradiciones o la vida y obra de Mahoma y sus palabras, autentificadas por sus compañeros y transmitida sólo por autoridades de confianza. Para VALLVE este asentamiento se produjo en base al hospitium visigodo: los sirios, a cambio de la prestación de servicio militar, recibieron dos terceras partes de las propiedades donde se establecieron y un tercio de la producción de las tierras de los cristianos. Esta interpretación nos sigue hablando de la disparidad de las fuentes. M. CRUZ HERNANDEZ considera que Abd al−Rahman I continuó y fortaleció el principio de encomendar a familiares, clientes y libertos las grandes jefaturas político−militares. Los privilegios de que gozaron no eran, sin embargo, un estricto obsequio regio, sino una correspondencia a su especial confianza político−militar. Contra la admisión, comúnmente aceptada hasta ahora por los tratadistas, de una clara influencia abbasí en al−Andalus durante el reinado de Abd al−Rahman II, se ha pronunciado el historiador PEDRO CHALMETA. En su opinión, no hubo tal: lo que hubo fue un renacimiento de las viejas tradiciones suntuarias de los omeyas de Damasco, favorecidas por el sosiego interno y la prosperidad de que gozó al−Andalus en este período, que permitieron al emir emular −que no imitar− al califa bagdadí. Este historiador reconoce tan sólo una cierta influencia bagdadí en el terreno literario. 24