La deuda con la lectura
Anuncio
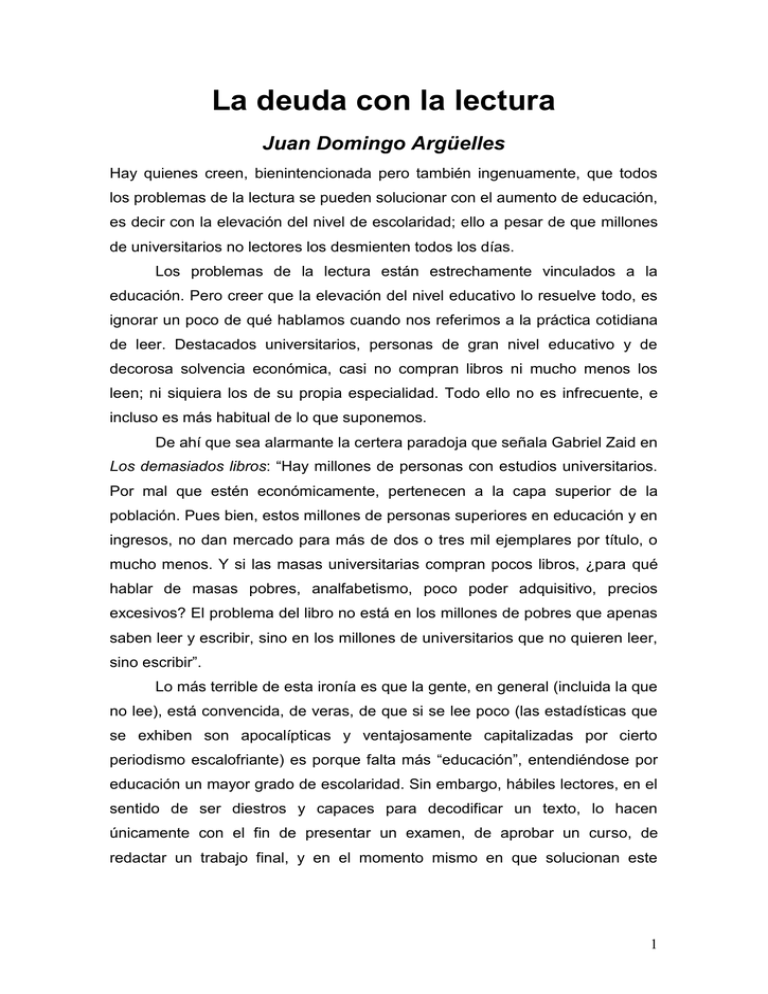
La deuda con la lectura Juan Domingo Argüelles Hay quienes creen, bienintencionada pero también ingenuamente, que todos los problemas de la lectura se pueden solucionar con el aumento de educación, es decir con la elevación del nivel de escolaridad; ello a pesar de que millones de universitarios no lectores los desmienten todos los días. Los problemas de la lectura están estrechamente vinculados a la educación. Pero creer que la elevación del nivel educativo lo resuelve todo, es ignorar un poco de qué hablamos cuando nos referimos a la práctica cotidiana de leer. Destacados universitarios, personas de gran nivel educativo y de decorosa solvencia económica, casi no compran libros ni mucho menos los leen; ni siquiera los de su propia especialidad. Todo ello no es infrecuente, e incluso es más habitual de lo que suponemos. De ahí que sea alarmante la certera paradoja que señala Gabriel Zaid en Los demasiados libros: “Hay millones de personas con estudios universitarios. Por mal que estén económicamente, pertenecen a la capa superior de la población. Pues bien, estos millones de personas superiores en educación y en ingresos, no dan mercado para más de dos o tres mil ejemplares por título, o mucho menos. Y si las masas universitarias compran pocos libros, ¿para qué hablar de masas pobres, analfabetismo, poco poder adquisitivo, precios excesivos? El problema del libro no está en los millones de pobres que apenas saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no quieren leer, sino escribir”. Lo más terrible de esta ironía es que la gente, en general (incluida la que no lee), está convencida, de veras, de que si se lee poco (las estadísticas que se exhiben son apocalípticas y ventajosamente capitalizadas por cierto periodismo escalofriante) es porque falta más “educación”, entendiéndose por educación un mayor grado de escolaridad. Sin embargo, hábiles lectores, en el sentido de ser diestros y capaces para decodificar un texto, lo hacen únicamente con el fin de presentar un examen, de aprobar un curso, de redactar un trabajo final, y en el momento mismo en que solucionan este 1 requisito, abandonan los instrumentos que les sirvieron para ese fin práctico. Estrictamente, no son lectores, aunque suelan utilizar libros. La lectura habitual, en su sentido más exacto, es otra cosa. Es tener la necesidad de ir hacia los libros, las revistas, los periódicos, la Internet, etcétera, como quien necesita también del transporte, el agua, la luz, los alimentos, los amigos, el contacto humano, el cine, la televisión, el deporte, el café, el esparcimiento en general y, desde luego, la escuela y el ámbito laboral. Si al preguntarnos qué tanto necesitamos leer libros, nos respondemos que podemos pasarla perfectamente sin ellos —exceptuando los tiempos escolares o laborales—, entonces no estamos hablando de lectura sino de herramientas. Desafortunadamente, es este tipo de práctica la que se ha privilegiado, en el ámbito escolar, cuando se habla de la importancia de la lectura. Confundimos el uso práctico del libro con el gusto y la necesidad de leer. Cuando leer obedece tan sólo a un fin utilitario inmediato, hay un paso adelante que no se da con facilidad y que la escuela y el nivel de escolaridad no ayudan siempre a dar. La escuela, en su papel de facilitadora de la lectura, ha reducido su función al deber de leer y a la obligación de aprender. Leer un libro en la escuela, como tarea escolar, como deber y no necesariamente como gozo, es una experiencia muy diferente de la lectura autónoma que nada o muy poco tiene que ver con la obligación, aunque sí mucho con la necesidad. Leer un libro en la escuela y proceder a redactar un trabajo individual o colectivo es algo que no se parece en nada a la lectura íntima, personal, constructiva y aun reparadora, que dispara una multiplicidad de relaciones donde la escuela pasa a un segundo plano. Alberto Manguel, gran conocedor del tema, lo ha dicho con suma lucidez: “El placer de la lectura, que es fundamento de toda nuestra historia literaria, se muestra variado y múltiple. Quienes descubrimos que somos lectores, descubrimos que lo somos cada uno de manera individual y distinta. No hay una unánime historia de lectura sino tantas historias como lectores. Compartimos ciertos rasgos, ciertas costumbres y formalidades, pero la lectura es un acto singular. No soñamos todos de la misma manera, no hacemos el amor de la misma manera, tampoco leemos de la misma manera”. La escuela tiene sin duda una gran responsabilidad formativa: primero, en la adquisición del alfabeto, y después en el desarrollo y la formación de los 2 lectores, pero a la fecha le ha faltado incentivar más que destrezas y habilidades, gustos y placeres fuera de lo curricular y al margen de los planes de estudio. Esta función le resulta incómoda, y choca con el ortodoxo convencimiento de que las aulas sólo pueden admitir la experiencia que sea posible medir y calificar. En el momento en que un conocimiento escapa a esta posibilidad, la escuela no sabe qué hacer con él. Como bien lo supo Jaime Torres Bodet, la escuela tendría que saber que su labor no termina en las aulas; que ahí empieza, pero que va más allá y que su objetivo principal es la vida, porque —en palabras del educador mexicano— “ninguna escuela supera a la de la vida”, y porque “la actividad, orientada hacia fines prácticos, adquiere un carácter interesado”. Desde luego, los problemas de la lectura no se solucionarán únicamente con disposiciones o con medidas tomadas desde los órganos de autoridad. La lectura no es exclusivamente un asunto de gobierno sino de individualidad y ciudadanía. Los problemas de la lectura involucran, desde la administración gubernamental, responsabilidades estructurales, pero es una ingenuidad pensar que esos problemas se resolverán con decretos, leyes, disposiciones y normatividades. Los problemas de la lectura no se resuelven, por ejemplo, con la dotación de libros, y sin embargo es importante facilitar o dar libros a los potenciales lectores. No se resuelven, tampoco, con las campañas y los programas de promoción y fomento, y sin embargo es fundamental que este tipo de campañas y programas existan y tengan persistencia y continuidad, porque no basta con dar de leer, sino que es importante también motivar y estimular a los que han tenido escaso o nulo contacto con los libros. Hay, además, un elemento no mensurable. Nadie puede entregar estadísticas confiables luego de haber aplicado estrategias de lectura y puesto en marcha programas y campañas para que la gente adquiera la afición de leer. ¿Cómo medir la cantidad de lectores que se han conseguido gracias a estas estrategias, estos programas y estas campañas? Hay datos estadísticos que ocultan más de lo que revelan. Un lector no es, nada más, una unidad dentro de una cifra. ¿Y quién podría probar, de manera irrebatible, que consiguió formar a equis cantidad de lectores a partir de la aplicación de sus programas de fomento a la lectura o de dotación de libros? 3 Otra vez es Gabriel Zaid quien nos llama a ver este hecho de un modo más inteligente y más sensible. Asegura que “la medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos dejan”. Por ello argumenta: “¿Qué demonios importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace, físicamente, más reales”. La lectura cobra sentido cuando se refleja en nuestros actos. Cuando es posible advertir que somos unos antes de los libros, y otros después de ellos: más tolerantes, quizá; más abiertos al mundo, y, por cierto, seguramente menos soberbios, menos arrogantes respecto de lo que sabemos y lo que ignoramos, porque si leer libros no es una práctica que sirva para conferirnos algunos beneficios humanos, entonces podemos estar seguros que no valen la pena tantos denodados esfuerzos ni tantos fatigosos discursos para hacer de la lectura una de nuestras aficiones. Los problemas de la lectura y de la educación no pueden separarse. En la medida en que la escuela admita el conocimiento no curricular, los lectores podrán formarse en parte en las aulas. La lectura autónoma, por placer y no por deber, potencia el aprendizaje, multiplica las posibilidades de saber y sentir. Lo que la escuela puede hacer por la lectura está más allá de la imposición, del deber de leer, y del libro utilitario y de la página como herramienta. Sabemos que hay lectores; los vemos todos los días; conversamos con ellos; favorecen nuestro diálogo, amplían nuestro conocimiento y profundizan nuestra sensibilidad. Pero muchos de ellos no se hicieron lectores en la escuela, sino a pesar de ella. Sería espléndido que un día la escuela supiera, perfectamente, como quería Torres Bodet, que en realidad trabaja para enriquecer la vida y no, únicamente, para elevar la escolaridad. Ciudad de México, 4 de febrero de 2007. 4
