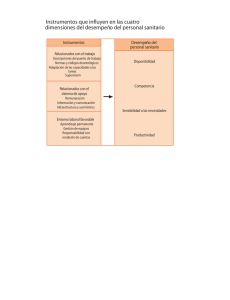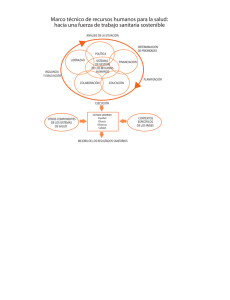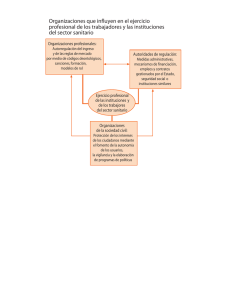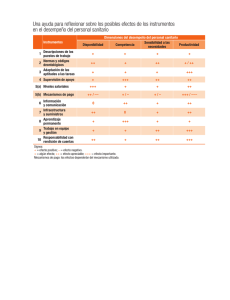TESIS Resumen Coordinación AT-CM
Anuncio

Estado actual de la Coordinación en Atención Temprana en la Comunidad de Madrid: dificultades e indicadores de calidad y mejora. Patricia B. Grande Fariñas. Pedagoga y Logopeda. I. Introducción: Complejidad de la coordinación en AT La Atención Temprana (AT), por su propia conceptualización, implica un trabajo interdisciplinar, planificado y sistemático. Se presta desde itinerarios formativos muy diferentes y en contextos y escenarios también distintos (hospitales, Centros de Atención Primaria, Equipos Educativos de Atención Temprana o de Orientación Psicopedagógica, Escuelas Infantiles, colegios de Educación Infantil o de Educación Especial, Centros Base, Centros de Atención Temprana, gabinetes o centros privados, etc). Profesionales de estos tres ámbitos son los responsables de realizar la detección de necesidades, las evaluaciones y diagnósticos, las derivaciones, intervenciones y programas, los seguimientos, etc. Esta atención coordinada constituye un derecho tanto del niño como de su familia y una responsabilidad profesional importante para ofertar la mayor calidad posible en AT. La necesidad de la coordinación es cada vez más reconocida entre los propios profesionales de los distintos ámbitos pero requiere gran cualificación y una formación específica, y, hoy en día, aún no se encuentra regulada como función profesional; depende, en gran medida, de factores como la sensibilización, la voluntariedad personal, la formación profesional y el conocimiento de los propios profesionales, de los recursos existentes,… Las listas de espera, la duplicidad de funciones y de intervenciones, la demora en el inicio de la intervención, la inadecuada distribución de recursos, el excesivo número de veces que una familia ha de desplazarse para consultas o tratamientos, las contradicciones de las orientaciones profesionales que se prestan, etc, son algunas de las consecuencias de la falta de coordinación interinstitucional e interprofesional. Es imprescindible buscar fórmulas de acercamiento entre las distintas acciones, para respetar el principio de prevención y atención inmediata, eficaz y coherente en AT. La coordinación de actuaciones es una tarea realmente compleja: son muchos los recursos a coordinar, diversos modos de trabajo, distinta formación de base de los profesionales implicados y, además, es indispensable contar con el respaldo de las Administraciones Públicas para llevar a cabo una coordinación interinstitucional en los tres ámbitos (educativo, sanitario y social), un respaldo que permita consolidar, regularizar y sistematizar un modo de trabajo coordinado, más eficaz y rentable para 1 todos y, sobre todo, que proporcione una respuesta más ajustada a las necesidades de estos niños, de sus familias y de su entorno. Esta complejidad viene dada, también, por una cuestión conceptual: ¿qué entendemos por coordinación? El diccionario de la Real Academia Española indica que “coordinación” es “concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común” (consulta on-line, 22ª ed.). Conciliar implica buscar un acuerdo, hacer compatibles actitudes o ideas diferentes. La compatibilidad alude a la necesidad de que se complementen funciones que pueden ser desempeñadas al mismo tiempo o por distintos profesionales, buscar puntos en común, acercar puntos de vista, reducir la brecha entre disciplinas. En 1995, el grupo PADI manifestó ya que la coordinación en AT implicaba la planificación conjunta de objetivos, para rentabilizar recursos y esfuerzos que desde cada centro y/o servicio se realizan, evitando solapamientos disfuncionales y favoreciendo la participación de la familia. La coordinación implica también una evaluación conjunta y coherente del progreso del niño y de la atención que recibe, lo cual permitirá tomar decisiones y planificar periódicamente los cambios o modificaciones que se estimen oportunos. En Europa, hablar de coordinación en AT es decir “cooperación más trabajo interdisciplinario” con la familia y con otros servicios profesionales; implica compartir conceptos, principios y objetivos, conocer referencias teóricas de distintas disciplinas y una actitud abierta y respetuosa (Informe de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 2000:28), es decir, que el trabajo interdisciplinario se asocia al intercambio de información entre los miembros del equipo (AEDEE, 2005:23). El Libro Blanco de AT (2005) al hablar de Coordinación Interprofesional entiende una transferencia de información entre los agentes implicados, para lo cual es necesario establecer canales de coordinación que permitan una planificación eficaz de la intervención y protocolos de detección, derivación y seguimiento y control (GAT, 2005:40), registros informáticos y proporcionar continuidad de los servicios, organizando el proceso de información diagnóstica o de transición a la escuela, por ejemplo (GAT, 2005:48). Pero hemos de considerar otro nivel de coordinación que facilite la aplicación de éste, y que alude a la Coordinación Interinstitucional como “proceso por el que se incorpora orden, coherencia, y criterio a una determinada actividad institucional, a través de la organización y sistematización de los protocolos de intervención combinada de las instituciones que, de una u otra manera, tienen y 2 ejecutan parcelas de responsabilidad para su implementación y desarrollo”. (Luengo, 2005:268) En definitiva, podemos considerar que la coordinación se inserta en la organización del propio centro como un trabajo sistematizado y protocolizado de intercambio de información. Estas reflexiones nos delimitan que en nuestro estudio busquemos, por un lado, si los distintos profesionales de los tres ámbitos de AT se coordinan; por otro, si esta coordinación es formal. Por otro lado, la motivación, el compromiso, el trabajo colaborativo en equipo y con las familias, el adecuado conocimiento y manejo de recursos, la formación especializada en AT y la valoración de la necesidad de complementariedad del propio trabajo y de unificar criterios de intervención podrían considerarse otros factores previos y facilitadores u obstaculizadores –según se den o no se den en la práctica- de la coordinación en AT. Finalmente, indicar que, si bien existe un amplio desarrollo normativo para la AT, aunque desigual por Comunidades Autónomas, no existe una ley estatal que garantice y asegure la continuidad de estas acciones, aunque sí una propuesta de Ley (Comisión del Consejo para la Infancia y la Discapacidad, 2008) y diversos planes de atención a la discapacidad en la Comunidad de Madrid (en adelante, C.M). II. Investigación Nuestro estudio parte de las líneas de actuación marcadas por el II Plan de Acción para la Discapacidad (2005-2008) de la C.M. La coordinación, en este Plan, se formula como objetivo específico, pues aborda la elaboración de instrumentos y acciones concretas dirigidas a favorecer mecanismos para la coordinación interinstitucional. Promueve Grupos de Trabajo para cada área, integrados por técnicos y expertos para la elaboración de propuestas técnicas (Área Social y de la Educación: Programa 5: Creación de Comisiones de Coordinación en AT, al menos 4 -punto 2.3-). Surge, en este contexto, un grupo de trabajo en el área 10 de esta comunidad, que ha desembocado en la formación de la Comisión de Atención a la Infancia y Adolescencia con Discapacidad (en adelante, CD). Resultado de este trabajo fue el Proyecto Marco de Coordinación de Getafe (CD, 2008) y la línea de estudio de coordinación en la que, actualmente, se sigue trabajando y en la que se enmarca esta investigación. Objeto de estudio: Nos planteamos conocer si existe una coordinación sistemáticamente establecida entre los profesionales de los distintos ámbitos de AT, si 3 existen diferencias por ámbitos relativas a la coordinación en AT y si estos profesionales conocen los recursos, centros y servicios de AT, funciones y competencias de otros profesionales complementarios a su trabajo. Nos preguntamos si la formación que tienen se corresponde con las funciones que desempeñan en AT y buscamos una relación entre la formación específica en AT, el conocimiento de recursos y la coordinación en AT. También planteamos si existe riesgo de solapamiento de funciones en la atención prestada. En la fundamentación teórica y normativa de la coordinación, el trabajo revisa cómo se atiende a la infancia con y sin discapacidad, los recursos, servicios y fórmulas de trabajo y los perfiles profesionales desde los que se presta dicha atención, modelos de coordinación y factores que dificultan la generalización de esta buena práctica profesional o que pueden favorecerla. Procedimiento y Muestreo: Para esta investigación, de tipo descriptivo, seleccionamos la técnica de la encuesta y, como instrumento de recogida de datos, un cuestionario elaborado para tal fin. El conjunto de preguntas buscan la afirmación de la existencia de determinados hábitos o actitudes profesionales dentro de un área o servicio profesional (Pérez Álvarez, 1991). Es un cuestionario de autoadministración, con preguntas cerradas, semiestructuradas y alguna pregunta abierta. Combinamos muestreo probabilístico en el que todos los individuos tienen la misma probabilidad de salir elegidos (Arnal, Latorre y Rincón, 1998:80) para el grupo de Escuelas Infantiles, Centros de Salud y Centros de Servicios Sociales, por ser muy numerosos, y muestreo no probabilístico o intencional, eligiendo los individuos que se estimaron como representativos de la población, que pudieran facilitar la información necesaria para nuestra investigación (Arnal, Latorre y Rincón, 1998:82; De la Orden, 1985:176). Como la población en el ámbito educativo es muy amplia dirigimos el cuestionario a todos los Equipos de AT (EAT) y a los 4 Equipos Específicos, para asegurar la representatividad de las zonas a las que representan estos equipos de apoyo y, aleatoriamente, tomamos un buen número de Escuelas Infantiles (EI) con titularidad pública para asegurar esta representatividad. También tomamos muestra de gabinetes privados que llevan a cabo la atención educativa con estos niños para conocer cómo están trabajando y cómo es la coordinación interprofesional en este sector. 4 En el ámbito sanitario, la selección de muestra se ha realizado a partir de los hospitales más representativos comunitarios, por los servicios que prestan sobre todo de Neonatología o Neuropediatría, como de Centros de Salud públicos del municipio de Getafe, implicado en el Programa Marco Interinstitucional de Coordinación, y aleatoriamente, otros Centros de Salud públicos y privados. En el ámbito social el muestreo se ha realizado con todos los Centros de Atención Temprana (CAT) por ser el tipo de centro que atiende a un mayor número de niños de AT, si bien hemos tomado muestra de otros agentes sociales como Servicios Sociales municipales de forma aleatoria. Son 174 profesionales de AT los que forman parte de nuestra investigación, 127 pertenecientes a centros públicos, 38 a centros privados y 9 a concertados. En la muestra que conforma nuestro estudio se encuentran representados 15 centros de salud, 25 hospitales, 32 equipos educativos, 27 centros de atención temprana (que incluye dos centros base), 37 escuelas infantiles, 27 centros privados con competencia en AT (gabinetes) y 11 profesionales de distintos ámbitos con responsabilidad en AT (fisioterapeutas, profesores de apoyo, psicomotricistas, …). Para la agrupación por zonas hemos seguido el criterio de zonificación de los Equipos de AT (EAT), que establece 5 áreas de actuación: Madrid-centro, Madrid-este, MadridNorte, Madrid-Oeste y Madrid-Sur. Para la recogida de datos se han seguido tres pasos: primero, una entrevista telefónica inicial cuyo objeto era tomar contacto con los profesionales más representativos para el objeto de estudio, informarles de éste y asegurar su colaboración. En segundo lugar, el envío, a través del correo electrónico, del cuestionario junto con una carta de presentación del departamento de Didáctica y Organización Escolar de la U.C.M., donde está inscrita la investigación, en la que se solicita su colaboración y se explica el estudio por escrito. Finalmente, un nuevo contacto telefónico como recordatorio o para solicitar el cuestionario cumplimentado, para solventar cualquier incidencia o reenviar los archivos de nuevo. En algunos casos, el cuestionario se ha llevado ´in-situ´, al lugar donde trabajaban los profesionales, para que pudieran cumplimentarlo con papel y bolígrafo y entregarlo directamente. Recogida y Tratamiento de datos: Una vez finalizada la recogida de cuestionarios, procedimos a la codificación de datos correspondientes a las variables de estudio de todos los ítems, disponiéndolos en una base o Matriz de Datos de Microsoft Excel. 5 Con una Tabla de Frecuencias y Porcentajes procedimos al Análisis Descriptivo y Cualitativo. La prueba estadística Chi Cuadrado (χ2) la empleamos para comparar variables categóricas y ver si existe relación entre ellas. Las Tablas de Contingencia las empleamos para estimar la asociación o relación entre dos conjuntos de atributos (Siegel, 1985) o dos variables (Everitt y Wykes, 2001:38 y 181). Y el test exacto de Fisher, lo empleamos como método alternativo al estadístico Chi-cuadrado cuando las frecuencias esperadas eran pequeñas y la significatividad de Chi-cuadrado se reducía por la escasez de respuestas en determinadas celdillas. RESULTADOS Necesidad de coordinación: Los resultados muestran que existe una alta sensibilidad y percepción de necesidad de coordinación interdisciplinar por parte de todos los profesionales encuestados, pertenecientes a los tres ámbitos de AT. Esta necesidad es generalizada entre los distintos profesionales y servicios de todos los ámbitos de AT, si bien no todos la consideran indispensable para el desempeño de sus funciones. Coordinación interna y externa: Existe una coordinación tanto interna como externa en AT (67,66%), aunque un buen número de profesionales no se coordinan o no tienen esta función de coordinación incorporada regularmente a su trabajo. Existen diferencias entre ámbitos de AT en cuanto a la coordinación que llevan a cabo, siendo el ámbito social y educativo (94,74% y un 67,74%, respectivamente) el que más coordinación, tanto interna como externa tienen, mientras que el ámbito sanitario se coordina más internamente (44,44%). La coordinación se encuentra diferenciada por ámbitos, siendo el ámbito social el que más altas cotas de coordinación tanto interna como externa alcanza, cercana al 100%, seguido del ámbito educativo (67,74%). El ámbito sanitario el que menos se coordina, tanto interna como externamente (38,89%). La periodicidad de la coordinación en la muestra encuestada es mayor en los ámbitos educativo (68,18%) y social (61,11%) que en el sanitario, en el que la no periodicidad en la coordinación que llevan a cabo asciende a un 88,89%. Formalización de la Coordinación: Nuestro estudio detecta que se emplean mayoritariamente Protocolos de Detección/Evaluación en los tres ámbitos de AT. El ámbito educativo es el que dispone de dichos protocolos en un porcentaje mayor que el ámbito social y que el ámbito sanitario, pero estas diferencias no resultan significativas estadísticamente. 6 Sin embargo, sólo un 49,43% del total de los profesionales encuestados de los tres ámbitos de AT dicen emplear Protocolos en la Devolución de los Resultados de la Evaluación a Familias: esta protocolización es baja y no generalizada, particularmente en el ámbito sanitario: el ámbito educativo es el que más emplea estos protocolos (67,37%) seguidos del ámbito social y sanitario (34,21% y 21,95% respectivamente). Protocolos de Devolución de Información al Profesional que deriva: La devolución de información al profesional que deriva no se realizan de forma protocolizada en algo más del 50% de los casos, por lo que podemos afirmar que la protocolización de esta información no se encuentra generalizada en los distintos ámbitos y servicios de AT. La comunicación de los resultados de la evaluación al profesional que deriva (sin tener en cuenta su protocolización) solamente se realiza en un 58,38% de los casos, existiendo diferencias significativas entre los ámbitos de AT a este respecto: el ámbito educativo es el que más emplea protocolos de información de resultados al profesional que deriva (54,74%), seguido del ámbito social (36,84%) y después del sanitario (34,15%), coincidiendo con los ámbitos que mayor formación en AT dicen tener. En la derivación todos los profesionales demandan conocer del profesional que deriva datos sobre valoración y tratamientos complementarios, informes, datos sobre el historial del niño y sociofamiliares, el diagnóstico, tratamientos anteriores, motivo de la derivación y evolución actual del niño, es decir, datos que repercuten directamente sobre su propia intervención y ámbito. El ámbito educativo y social solicitan datos de escolarización e información sobre dificultades del niño, mientras que el sanitario demanda pocos datos sobre escolarización y ninguno sobre dificultades del niño. Destaca el ámbito social solicitando protocolos o abrir vías de coordinación, por delante del ámbito educativo y del sanitario, siendo estos datos concurrentes con los encontrados respecto a formación y conocimiento de recursos, más altos en el ámbito social. Del profesional que va a intervenir, ocurre de forma parecida: en todos los ámbitos de AT se solicitan informes, diagnósticos, datos sobre el tratamiento e información sobre el historial del niño o sobre recursos, datos, todos ellos, que facilitan la propia intervención. Información propia de cada ámbito: en los ámbitos educativo y social, datos sobre la observación del comportamiento y dificultades del niño, información sociofamiliar y datos sobre la competencia curricular o de escolarización. En el ámbito sanitario se solicitan más datos sobre salud e historial del niño y no se solicitan orientaciones para la intervención. Los protocolos sobre coordinación sólo se solicitan en los ámbitos educativo y social, lo cual sugiere un desconocimiento de estos 7 protocolos en el ámbito sanitario, coherentes con una menor formación específica en AT y con un menor conocimiento de recursos de AT que el resto de los ámbitos. Los Protocolos de Derivación en AT no se dan en número suficiente ni generalizados (sólo un 16,91% del total de profesionales de nuestra muestra dicen disponer de ellos) y son comunes a los que se emplean durante la intervención. Se dan más en los ámbitos social y educativo que en el sanitario, coincidiendo con que también son los ámbitos que más formación específica en AT y más conocimiento de recursos de AT dicen disponer. Protocolos de Seguimiento: Un 94,44% de los profesionales de AT de nuestra muestra realizan seguimientos durante la intervención, de los cuales un 60,62% los realizan de forma protocolizada. La periodicidad de estos seguimientos es trimestral en un 67,06% de los casos. Formalización de las condiciones de acceso: Un 65,03% de los profesionales encuestados afirman que las condiciones de acceso a su centro o servicio de AT se encuentran explícitas en un documento escrito (Dictamen del EAT, hoja de admisión o matrícula en el ámbito educativo, la Orden o Convenio de la C.M. en el ámbito social, “normas del centro”, protocolos de derivación e informes en general), pero en un 34,97% de los casos no se explicitan. Esto dificulta tanto la atención inmediata al demorar primeras consultas como la derivación. No existen diferencias significativas por ámbitos de AT en este aspecto. La mayoría de profesionales encuestados utilizan el informe como fórmula de coordinación preferente, pero no como única vía de comunicación, sino combinado con teléfono y/o reuniones. La coordinación llevada a cabo telefónicamente es registrada en un 50% de los casos, especialmente en el ámbito social. Todos los profesionales en los tres ámbitos de AT afirman realizar registros de las visitas realizadas a otros centros, siendo más habitual entre los profesionales del ámbito social de nuestra muestra que los profesionales de otros ámbitos. Posibilidad de solapamiento de funciones y servicios entre CATs y Escuelas Infantiles: En nuestro estudio comprobamos que las Escuelas Infantiles sí realizan evaluación de niños de riesgo o con trastornos en su desarrollo y, para ello, emplean tanto pruebas estandarizadas como no estandarizadas. También prestan apoyos específicos de AT con alto riesgo de solapamiento de funciones y servicios de AT con otros centros, así como información, formación y apoyo a las familias. 8 Listas de Espera: Detectamos listas de espera en los distintos centros de AT de 2 a 3 meses en un 30,3% de los centros encuestados y superando los 4 meses de espera en un 36% de los casos. La Coordinación en Horario Laboral: Un 70,83% de los profesionales de AT encuestados dicen disponer en su horario laboral de un tiempo específico y explícito para funciones de coordinación, tiempo que emplean, efectivamente, para tareas de coordinación pero no de manera exclusiva. El ámbito educativo (90,22%) y social (83,33%) son los que afirman disponer de este tiempo de coordinación más que el sanitario (15%). Historia Informatizada Común: Los profesionales de todos los ámbitos de AT encuestados encuentran de utilidad la posibilidad de acceder a una historia informatizada del caso, con precisiones respecto a la confidencialidad de los datos. Formación específica en AT: Un 54,17% de los profesionales de nuestra muestra poseen una formación específica en AT actualizada; el porcentaje de profesionales de AT sin formación específica en AT es elevado (un 45,83%). El ámbito sanitario es el que menos formación específica en AT posee (35,9%) y los profesionales del ámbito social los que afirman poseer más formación (62,16%) y además la reciben dentro de su centro en un porcentaje mayor que el resto. En general, la mayoría de los profesionales se forman fuera de su centro de trabajo (52,87%) y la formación costeada por el trabajador (36,13%) supera a la que reciben de forma gratuita (29,03%) o subvencionada (21,29%). Sólo un 38% de los profesionales de AT reciben curso de adecuación al puesto de trabajo. Significativamente, son los profesionales del ámbito social los que más reciben esta formación previa al desempeño de sus funciones (un 50%), seguido del ámbito educativo (41,89%) y del sanitario (15,63%) Casi un 60% de los profesionales de AT afirman que su trabajo es supervisado. Esta supervisión se da más en los ámbitos educativo (75%) y social (62,86%) que en el ámbito sanitario (19,35%). Conocimiento de Recursos: Un 89,68% de profesionales de AT encuestados afirman conocer los recursos y servicios de AT. Existen diferencias significativas entre ámbitos, siendo este conocimiento mayor en el ámbito social (81,08%) y en el educativo (58,89%) que en el sanitario (45,71%). El conocimiento de bases de datos 9 específicas de AT es muy bajo entre los profesionales de AT (sólo un 12,42% afirman conocerlas). Relación entre Formación en AT y Periodicidad de la Coordinación: en nuestra muestra confirmamos esta relación y encontramos que la periodicidad de la coordinación aumenta cuando se tiene mayor formación específica en AT. Relación entre Conocimiento de Recursos y la Coordinación en AT: en nuestro estudio observamos una fuerte relación entre ambos: la coordinación desciende cuando hay un menor conocimiento de recursos. Formación, Conocimiento de Recursos y Coordinación en AT: el ámbito social en nuestro estudio es el que más recursos comunitarios y bases de datos conoce y el que más se coordina, tanto interna como externamente. También es el ámbito más formado en AT. El ámbito sanitario se coordina más internamente pero es el que menor coordinación tanto interna como externa tiene, coincidiendo con ser el ámbito que afirma no conocer los recursos en un porcentaje mayor que los demás y con ser el menos formado en AT. El Ambito Sanitario en AT: Este ámbito tiene un papel primordial en la detección de trastornos del desarrollo y alto riesgo en los dos primeros años y en la derivación precoz al ámbito social y educativo, favoreciendo la prevención y permitiendo una atención precoz si se realiza en el momento preciso y a los agentes correspondientes, para lo que es necesario conocer los recursos y tener establecidos circuitos de derivación adecuados. En nuestro estudio encontramos que la mayoría realizan derivaciones a CATs y a Escuelas Infantiles (lo que sugiere un creciente conocimiento y apertura hacia estos ámbitos). Son muchos los que consideran de utilidad compartir sesiones profesionales, lo que supone una intencionalidad de coordinarse y una valoración de otras disciplinas en un proyecto común. Aunque no en todos los casos, los profesionales afirman que los criterios de riesgo constan en sus informes, señalar que los informes médicos constituyen el punto de referencia de familiares y de profesionales de los distintos ámbitos de AT a la hora de elaborar las hipótesis diagnósticas y de establecer un plan de intervención. La inclusión de factores de riesgo es una de las líneas de actuación que marca el reciente III PAPD de la C.M. en el Área de Salud. Es por ello que, aparte del diagnóstico médico, el poder contar con los criterios de riesgo biológicos, arroja luz e información sobre el funcionamiento del niño, refleja sus posibles limitaciones, el conjunto de sus 10 capacidades y orienta a los profesionales y a la familia en la toma de decisiones (GAT, 2000:42). Por otro lado, el 56% de profesionales del ámbito sanitario dicen incorporar orientaciones para la intervención en sus informes de alta. Tenemos que pensar el peso que para las familias tienen estos informes y, por tanto, la responsabilidad de estos profesionales a la hora de realizar indicaciones de rehabilitación o derivaciones fuera de su ámbito. La alta sensibilidad de estos profesionales hacia la necesidad de coordinación contrasta con la escasez de tiempo que tienen para poder organizar la coordinación de forma planificada y sistemática dentro de su horario laboral. La formación específica en AT en este ámbito puede ser un factor determinante para favorecer el conocimiento de recursos y procesos de coordinación y de trabajo en equipo más eficaces. Titularidad de los Centros y Coordinación: No encontramos relación entre Titularidad y Periodicidad de la Coordinación a nivel general, pero sí en el ámbito educativo donde los centros públicos manifiestan una mayor periodicidad de la coordinación que los privados (81,13% frente a un 48,57%). Sí existe relación entre Titularidad y Protocolos de Detección/Evaluación en AT siendo los centros públicos los que un mayor número de respuestas afirmativas indican al respecto. DISCUSIÓN Y LÍNEAS DE MEJORA: Partimos de una alta sensibilidad de los profesionales de todos los ámbitos hacia la necesidad de coordinarse en su práctica. Este motor puede compensar factores obstaculizantes como la falta de tiempo o de recursos y poner en marcha planes organizativos y protocolos de intercambio de información válidos. Pero posiblemente esto no es suficiente si no existen convenios interinstitucionales de colaboración. Además, aún hay profesionales que no se coordinan, la percepción de la coordinación es variable en función de los ámbitos y desgraciadamente, la coordinación no es una función regularizada ni generalizada en AT. Vemos, efectivamente, que la coordinación comienza a tener un espacio y tiempo propio dentro de las funciones laborales de los distintos profesionales de AT, pero que aún existen diferencias significativas en función del ámbito donde se trabaje. 11 Los profesionales son conscientes de la importancia de una adecuada detección de necesidades y de una completa evaluación en AT, a juzgar por la generalización de los Protocolos de Detección/Evaluación en los tres ámbitos de AT y esto es muy importante. Pero ¿qué hacemos con los resultados de la evaluación? Los profesionales de nuestra muestra indican que sólo en la mitad de los casos informan de estos resultados a la familia de forma protocolizada. Ello indica que la información a las familias no se planifica de antemano o simplemente no se ajusta a un modelo que recoja unos criterios mínimos que debe seguir esta información de resultados de evaluación. Prácticamente el 60% de la muestra encuestada comunica los resultados de la evaluación al profesional que le deriva un caso, pero sólo un 46% lo hace de forma protocolizada, por lo que vemos que en un buen número de casos, la información que se comunica al profesional que deriva no responde a criterios previamente establecidos. Mejorar la derivación: Sólo un 17% de los profesionales encuestados realizan derivaciones pero las realizan todos de forma protocolizada. El conocimiento de recursos y vías de información para la derivación pensamos que son aspectos decisivos en este proceso. Se observa un alto interés por parte de los profesionales de AT por realizar seguimientos del caso, pero no siempre se planifica, se coordina ni responde a un protocolo específico. La imprecisión y variabilidad de respuestas al respecto de qué protocolos emplean apunta a un desconocimiento o falta de desarrollo de los mismos. Parece que se emplean más aquellos protocolos que vienen impuestos por la Administración, que ya tienen una trayectoria de aplicación y que se han incorporado a la práctica profesional del ámbito. Explicitar las condiciones de acceso al centro o servicio de AT: Prácticamente un 35% de los profesionales encuestados afirman que las condiciones de acceso a su centro o servicio no se encuentran en un documento escrito. Cualquier profesional o familia que quiera conocer las condiciones y requisitos de acceso a un centro deben poder encontrarlas en sistemas y documentación fácilmente accesibles. Ello favorece la derivación y la atención precoz. Abrir vías de coordinación: Destacar que el ámbito social es el que más solicita “abrir vías de coordinación” respecto al ámbito educativo o sanitario. Son también los profesionales mejor formados en AT, que más conocen los recursos de AT y con más tiempo para coordinarse contemplado en su horario laboral. Abrir vías de coordinación requiere tiempo, planificación clara de objetivos y una consideración global e 12 interdisciplinar de la intervención. Para abrir vías de coordinación hay que favorecer la accesibilidad a la información mediante protocolos y canales de comunicación que permitan un fluido intercambio. Objeto de la coordinación: Existe una tendencia a que profesionales del mismo ámbito pidan datos relacionados con su ámbito, en función del campo que más conocen y que les puede aportar más información. Este dato hace reflexionar al respecto de la importancia de la coordinación no sólo para obtener datos, sino para enriquecernos con la interdisciplinariedad en la construcción de una intervención coherente y globalizada. Homogeneizar un modelo de informe: No existe un modelo generalizado de informe que garantice unos mínimos de información en función de distintas variables, como puedan ser el tipo de centro, de discapacidad o el momento de la intervención y este es un aspecto para reflexionar. Mantener una periodicidad en la coordinación: La periodicidad en la coordinación es un indicador de la sistematización de esta función, de la continuidad en la atención y del grado en que forma parte del desempeño laboral, por lo que es necesario organizar y temporalizar la coordinación como parte del programa de atención al niño, la familia y entorno. En nuestra muestra encontramos que casi un 60% de los profesionales dicen que su coordinación es periódica. Queda mucho por hacer. Por otro lado, en la muestra estudiada, la periodicidad de la coordinación es mayor en centros públicos que en privados, lo cual es un punto de reflexión a considerar puesto que no existen mecanismos de control externos que velen por asegurar unos mínimos de atención en estos centros y previsiblemente, la consolidación de la coordinación va a estar más sujeta a variabilidad, voluntariedad y criterio de cada centro. Los resultados obtenidos alertan sobre la falta de sistematización de la coordinación sobre todo en ámbito sanitario, pese al interés por coordinarse y por realizar un seguimiento y dotar de continuidad a la atención que prestan. Formación en AT actualizada garantía de cualificación profesional al puesto que se desempeña: La formación de los profesionales de AT es la vía que asegura su necesaria cualificación profesional acorde a las funciones que desempeñan con niños en edades tan tempranas, en situación de riesgo, con un desarrollo alterado y con familias. Pensamos que una formación específica y actualizada en AT asegura unos mínimos de calidad en el desempeño de las funciones profesionales propias de cada ámbito. 13 En nuestra muestra de estudio el porcentaje de profesionales de AT sin formación específica en AT en los últimos 5 años es elevado (casi un 46%), lo cual indica que la formación es insuficiente. Encontramos diferencias significativas por ámbitos de AT: el ámbito sanitario es el que menos formación específica en AT posee (sólo un 36% de estos profesionales poseen formación actualizada en AT) frente a los profesionales del ámbito social y educativo que poseen más formación específica en AT, en torno a un 60%. Aún así, las cifras de formación no alcanzan resultados deseables para la responsabilidad que tienen. Consideramos que debe ser algo regulado institucionalmente e incorporado a la organización y proyecto del propio centro. Indicadores de mejora en la formación y de cualificación profesional: El trabajo coordinado y en equipo podría ser una fórmula en la que se incorporaran profesionales técnicos especializados que supervisaran el trabajo de otros profesionales. Es una fuente de aprendizaje enorme y una plataforma interesante para ensayar habilidades y competencias de trabajo cooperativo y en equipo. Ambos factores (adecuación al puesto y supervisión del trabajo) constituyen indicadores de calidad y aumentarían la cualificación profesional de la atención que se presta. Un mecanismo de coordinación interministerial podría sensibilizar a las distintas instancias, centros, servicios y profesionales sobre la necesidad de formación en AT y establecer vías que favorezcan que estos profesionales se formen: cursos de reciclaje profesional dentro de los propios centros de trabajo, financiación gratuita o subvencionada y comisiones de expertos que puedan establecer mecanismos de supervisión y control del trabajo realizado de modo que garanticen iguales cotas de calidad y coordinación independientemente del centro y de la voluntariedad del profesional. Conocimiento de recursos de AT: no se puede dar una coordinación o derivación adecuadas si no se conoce la existencia de centros, servicios y recursos distintos a los nuestros, dentro de nuestro ámbito, zona o comunidad. Es necesario desarrollar y difundir estas bases de datos desde los mismos profesionales y familias implicados, favoreciendo su accesibilidad. Pilares de calidad en AT: Hemos visto que conocimiento de recursos, formación y coordinación se encuentran relacionadas y han de ser consideradas como tres pilares básicos de una adecuada AT de calidad en los tres ámbitos. Evitar solapamientos y listas de espera en AT: Los refuerzos y evaluaciones realizadas en EI son equivalentes a los que recibe el niño en otros contextos como los CATs: resaltamos la posibilidad de que no se esté realizando una adecuada gestión y 14 distribución de los recursos y apoyos, con el riesgo de que parte de la población diana de AT se deje sin cubrir, mientras que otros niños puedan estar recibiendo más tratamientos de los que realmente necesitan. Debemos asegurar que los niños que no tienen dictamen de necesidad educativa reciban los apoyos que necesitan y analizar la conveniencia de que el niño reciba los apoyos en contextos lo más normalizados y cercanos a su domicilio posible. Las listas de espera demoran el procedimiento de evaluación y retrasa la puesta en marcha de la intervención, en contra del principio básico de la precocidad de la AT, obstaculizando su fin preventivo, compensatorio y terapéutico. Pueden ser consecuencia no sólo de falta de recursos en número suficiente acorde a una demanda creciente de plazas, sino también fruto de la falta de coordinación adecuada en la organización interinstitucional de servicios de AT. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2000). Intervención Temprana en Europa: Organización de Servicios y Asistencia a los Niños y sus familias. Tendencias en 17 países europeos. Madrid: Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2005). Atención Temprana. Análisis recomendaciones. de las situaciones Recuperado el 17 en Europa. de Aspectos junio de clave 2006 y en http://www.europeanagency. org/site/info/publications/agency/ereports/docs/15docs/eci_es.pdf Arizcun Pineda, J. y Retortillo Franco, F. (1999). La Atención Temprana en la Comunidad de Madrid. Situación Actual y Documentos del Grupo PADI. Madrid: Genysi. Caja Madrid Obra Social. Latorre, A., del Rincón, D. & Arnal, J. (1996). Bases Metodológicas de la Investigación Educativa. Barcelona: Labor. Comisión de Discapacidad de la Comunidad de Madrid (2007).Programa Marco de Coordinación Interinstitucional en Atención Temprana en la Comunidad de Madrid Comisión de Discapacidad de la Comunidad de Madrid (2008). Propuesta para el desarrollo normativo de la AT en la C.M. Recuperado el 27 de marzo de 2010 en http://paidos.rediris.es/genysi/recursos/document/informes/Ley_AT_CAM_Propuest a_Oficial_Total.pdf 15 Comisión de Discapacidad (2007). Estudio situación básica de la Atención Temprana (AT) en la Comunidad de Madrid. De la Orden, A. (coord.) (1985). Investigación educativa. Diccionario de Ciencias de la Educación. Madrid: Anaya. Everitt, B.S. y Wykes, T. (2001). Diccionario de Estadística para psicólogos. Barcelona: Ariel Practicum. GAT (2000, 2005). Libro Blanco de Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad. Gútiez Cuevas, P., Ruiz Veerman, E. & Arizcun Pineda, J. (2007). Propuestas de Formación en AT en la Comunidad de Madrid. Recuperado por última vez el 31 de marzo de 2010 En: http://paidos.rediris.es/genysi/recursos/document /informes/ propuestas_formacion_at_nov07.pdf Luengo Latorre, J.A. (2005). La Educación Infantil como contexto básico para el desarrollo integral de las políticas de AT: Modelo, Profesionales y Necesidades de Coordinación, en Gútiez Cuevas, P. Atención Temprana. Prevención, detección e intervención en el desarrollo (0-6 años) y sus alteraciones. Madrid: Ed. Complutense (255-279). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003). II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003 – 2007. Aprobado por Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2003. Secretaría General de Asuntos Sociales. Madrid: IMSERSO. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2009) III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2009-2012. Recuperado por última vez el 2 de mayo de 2012 en http://www.msps.es/politicaSocial/discapacidad/docs/III_PAPCD.pdf PADI (1996). Documento de Criterios de Calidad en Centros de Atencion Temprana. Madrid. Recuperado el 12 de febrero de 2006 en: http://paidos.rediris.es/genysi/modulos.htm Siegel, S. (1985). Estadística No Paramétrica Aplicada a las Ciencias de la Conducta. México: Trillas. Estudio completo en http://eprints.ucm.es/ Estudio de la Coordinación Interinstitucional e Interprofesional en Atención Temprana en la Comunidad de Madrid: La Experiencia del Programa Marco de Coordinación de Getafe. 16