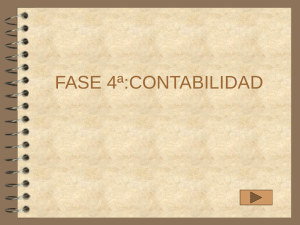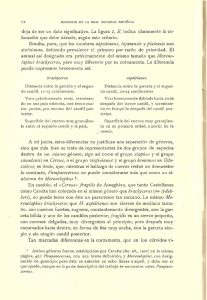El taller de sueños Por José Luis Rodríguez
Anuncio

El taller de sueños Por José Luis Rodríguez-Núñez A Pepe Aguilar, por la idea (indirecta). El responsable de argumentos cerró la pesada puerta de teca indonesia con más vigor del habitual. Había accedido al interior del taller preso de una agitación anormal y con ganas de resolver cuanto antes el conflicto que le quitaba el sueño. El imponente edificio circular, de estilo renacentista y casi treinta metros de altura, estaba situado en las afueras de la ciudad, rodeado de un huerto de castaños en flor y albergaba desde tiempos inmemoriales aquel reducto de orfebrería literaria. El exterior afirmaba su majestuosidad con fachadas de mármol rosáceo de Carrara y una grácil cúpula en gajos, alicatada en tejas color turquesa. El portal de acceso, sin embargo, destacaba por su sobriedad, sin adornos superfluos ni lujos innecesarios, pese a estar elaborado con las mejores maderas del continente asiático. Una vez recuperado el resuello, el responsable de argumentos asió la gruesa cuerda situada junto a la entrada y la agitó tres veces, haciendo sonar la campana central con la señal convenida para una reunión urgente. La diáfana sala se hallaba en aquel momento en plena ebullición. La mañana era soleada y por los grandes ventanales del cimborrio, decorados con finas vidrieras de motivos mitológicos, se colaba un raudal de luz multicolor, lo que dotaba al serio mobiliario de maderas nobles de un aire más alegre. El sonido de la llamada se multiplicó por el interior de la nave transportado por la inmaculada acústica hasta el extremo superior del domo. El responsable de adjetivación, que se encontraba en las estanterías superiores a punto de hallar el vocablo justo para decorar un sustantivo que se le resistía, fue el que más se molestó por la interrupción. Aparte de que el proceso de documentación había sido largo y prolijo, el hecho de que allí arriba estuviese prohibido limpiar el polvo para evitar daños en los legajos y libros de todas las épocas, hacía que el trabajo en esos niveles fuese siempre acompañado de una generosa dosis de alergias y estornudos. Resignado, después de contemplar cara a cara a Prometeo encadenado, el anciano descendió del pasillo circular por la esbelta escalera de caracol, un primoroso trabajo en roble y haya del siglo dieciséis, que pendía de su eje en un asombroso equilibrio y comunicaba el piso superior con la sala principal donde iba a tener lugar la tertulia. Casi al mismo tiempo, se sentaron alrededor de la rojiza mesa de caoba los restantes miembros del taller. La magnífica tabla redonda presidía el centro del inmenso recinto con el brillo mate que le confería su nuevo barnizado y contribuía a condimentar con su penetrante aroma los que ya flotaban en el ambiente: papel envejecido, tinta fresca y notas de las más variadas maderas. Desde siempre, las sesiones plenarias se habían celebrado allí, y cada uno de los trece puestos se equipaba con una pesada silla de pino, estilo castellano, cuyo duro e incómodo asiento había sido objeto de no pocas críticas y protestas, hasta que el director accedió a que los asistentes pudiesen mitigar la tortura con un cojín plano de tono cardenalicio. El responsable de rimas observó, justo antes de acomodarse, que el suyo estaba necesitando un zurcido en la parte delantera. Todos se saludaron con una leve inclinación de cabeza y el convocante tomó la palabra para exponer el problema que le había surgido con el delegado de trama y estructura: —Considero que es imposible en este caso seguir la sugerencia del compañero. Después de que nuestro responsable de punto de vista narrativo haya decidido que va a ser un narrador protagonista, ¿cómo podríamos admitir que se cuente la historia desde el final, si sabemos que el protagonista ahí muere asesinado? El murmullo que se levantó en la estancia coincidió con una nube pasajera, que neutralizó la luz que se colaba por las claraboyas, oscureciendo el salón y los corazones de los presentes como un mal presagio. Un bloqueo como aquel podía hacer peligrar el trabajo previsto para los próximos meses, que iba a ser comenzado esa mañana, tras la finalización de un poemario la noche anterior. El director carraspeó desde su asiento y miró alrededor mientras preguntaba por alguna idea diferente. El responsable de metáforas sintió una idea bullir en sus entrañas, algunas palabras confusas se posaron en la punta de su lengua, pero finalmente su solución quedó evaporada en el éter, por lo que permaneció en silencio. Ni los jefes de sustantivación o verbos, habitualmente tan creativos, daban con la tecla adecuada para desatascar el proceso, por lo que el director, entristecido, dio por concluida la sesión e indicó a todos que retornasen a sus quehaceres. Segundos después, los componentes del taller se encontraban en sus amplios cubículos, alineados también en círculo siguiendo las paredes de la peculiar torre. Con escritorios idénticos en madera de nogal y separados por biombos traslúcidos de mimbre y pergamino japonés, los puestos de trabajo eran austeros, sobrios, con una mesa lisa en la que solo estaban autorizados los papeles en blanco, los tinteros y las plumas. Las sillas a juego, mucho más ergonómicas que las de reunión, les permitían desarrollar sus largas horas de tarea, acompañados por la débil luz de un candil de bronce durante las tenebrosas noches de invierno. Candil que, en el caso del más veterano, el responsable de personajes, estaba constantemente prendido por las dificultades en la vista que su avanzada edad le provocaba. La iluminación eléctrica, pese a sus décadas de desarrollo, era una innovación que todavía no había penetrado los recios muros del taller. El único toque personal, otra de las concesiones recientes del director, se situaba en los pequeños estantes que cada uno poseía a su diestra, en los que se guardaban temporalmente aquellos manuales de consulta que precisaban para su labor, y que ahora se veían acompañados por un esporádico florero, un marco barato con una fotografía familiar o una figurilla algo desgastada, representando una diosa de fertilidad ibera. En aquel instante apenas se escuchaba el dulce siseo de las puntas de pluma rasgando sobre el papel. Cada escriba disponía del documento en bruto que el delegado de tono y estilo les había proporcionado, y elaboraban con esmero su aportación a la obra común, algo inquietos esta vez por la falta de resolución del atasco estructural. El responsable de adjetivación regresó a los estantes elevados para finalizar su investigación, como avisó el leve crujido de los desgastados escalones, y el ambiente se calmó de nuevo para volver a la placentera rutina secular. Mas de repente, rompiendo el monacal protocolo que regía la institución, el jefe de métrica y ritmo dio un respingo en su asiento, a la vez que prorrumpía en una propuesta inverosímil: —¿Y si hacemos que el protagonista nos lo cuente todo desde su tumba? La pregunta quedó flotando en el aire, ante el escándalo de unos y la admiración de otros, quienes quedaron expectantes del veredicto del director ante semejante desparpajo. Los que aguardaban una ejemplar sanción quedaron perplejos cuando el superior agitó ligeramente la cabeza en señal de aprobación, y la audacia se transformó ipso facto en escrito. Desde su rincón al final de los cubículos, el jefe de distribución sonrió satisfecho: algo sin duda estaba cambiando y él, además, ya tenía en mente a qué escritor asignaría el nuevo libro.