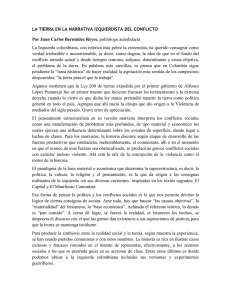unidada 2
Anuncio

EL CAMPESINADO EN LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA 1990 – 2002 El proyecto "Viabilidad y reconstrucción del sector rural colombiano. Algunas bases para una propuesta para el desarrollo y la convivencia pacífica", fue elaborado por los investigadores Darío Fajardo Montaña, Jairo Sánchez Acosta y Tomás León Sicard, del IDEA; Jaime Forero Álvarez y Elcy Corrales Roa, del IER; Héctor Mondragón, del CNC; Mauricio Romero, del IEPRI, y Carlos Salgado, de ILSA. La investigación fue apoyada por los gobiernos de Suecia y Suiza; Secretariado Nacional de Pastoral Social; Secours Catholique; Instituto de Estudios Rurales – IER; Facultad de Estudios Ambientales y Rurales- Pontifica Universidad Javeriana; Instituto de Estudios Ambientales, IDEA - Universidad Nacional de Colombia, e Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA. (El documento no representa los puntos de vista de estas instituciones). CONTENIDO 1. IMPLICACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOBRE EL SECTOR AGRARIO - Los condicionantes estructurales del desarrollo agrario - La apertura - Hipertrofia urbana y sociedad rural 2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGRARIO - Consolidación de tres tipos de empresas agropecuarias: la capitalista, la familiar y el latifundio ganadero - Pérdida de la importancia relativa del sector agropecuario en la economía nacional - La crisis del cultivo del café - Disminución del área de los cultivos transitorios y consolidación relativa de algunos cultivos permanentes. Estabilización de la producción campesina. - Aumento de la importancia de los cultivos proscritos - Pérdida de peso de las exportaciones agrícolas y aumento de las importaciones agropecuarias - Cambios en la composición del empleo en el sector rural - Consolidación de un sistema alimentario con una oferta permanente de alimentos frescos 3. EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y DEL TERRITORIO - Expansión de la frontera agrícola y aumento de la concentración de la tierra como contrapartida al desplazamiento y las migraciones de los campesinos - Territorio y usos del suelo 4. LA ECONOMÍA CAMPESINA EN COLOMBIA - La dinámica individual y colectiva; monetaria y doméstica de los sistemas de producción de los campesinos - Sobre el empleo y la pobreza rural - La producción campesina y el sistema alimentario 5. TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y VIABILIDAD RURAL - El modelo tecnológico de desarrollo agrícola - Los principales efectos ambientales * Efectos sobre la salud humana * Efectos sobre los ecosistemas - Con y a pesar del modelo vigente: alternativas sostenibles para la producción campesina - La inversión en ciencia y tecnología 6. VULNERABILIDAD RURAL: FALLAS DE RECONOCIMIENTO - Fallas de reconocimiento: la invisibilidad del campesinado - Los desplazamientos de población 7. LA VIOLENCIA: LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL CAMPO POLÍTICO - Las estructuras, los actores, la violencia y la paz - Reconocimiento, diversidad y paz 8. LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 9. A MANERA DE CONCLUSIÓN: APUNTES PARA UNA PROPUESTA DE POLÍTICA - Necesidad de revisar el modelo de desarrollo económico - Necesidad de revisar la apertura - Necesidad de una reconversión tecnológica - Reconversión de la ganadería - La estrategia de las alianzas y las inclusiones Introducción El proyecto Viabilidad y reconstrucción de la sociedad rural colombiana plantea como su desafío actual el trabajar sobre las siguientes preguntas: ¿es viable la sociedad rural colombiana?, ¿es viable la sociedad colombiana sin una sociedad rural fuerte?, ¿cuál es la viabilidad del campesinado y de la producción agropecuaria familiar dentro de la sociedad rural y el sistema alimentario? y ¿cuáles son las condiciones que permitirían la existencia de esa sociedad rural fuerte? Al analizar la trayectoria del campesinado colombiano no se puede ser pesimista sobre el futuro de la sociedad colombiana. La tenacidad con la cual los pequeños agricultores han mantenido la producción agropecuaria y reconstruido día a día el tejido social rural, muestra con toda claridad las enormes posibilidades que tiene el país en materia de desarrollo económico si se decide apoyar, o por lo menos no continuar obstaculizando, la economía campesina. La historia y el proceso actual de la economía y la sociedad rural se resumen en su incesante adecuación a condiciones adversas y en su constante y eficaz aprovechamiento de las pocas oportunidades que le brindan la economía y la sociedad. Participando de los mercados más desprotegidos e inseguros, el campesinado ha contribuido crecientemente, y más que ningún otro sector económico, al aprovisionamiento de alimentos al tiempo que ha generado divisas por la vía del mercado legal, como en el caso de las exportaciones de café. Participando como núcleos familiares y veredales y como sujetos activos de las movilizaciones sociales reclamando y construyendo sus derechos de ciudadanía bajo las más diversas formas y alianzas, este actor social ha sido al mismo tiempo protagonista de la reconstrucción de la vida social y el mundo rural. Desde hace varias décadas se ha generado una tendencia contradictoria en las relaciones de la vida rural con el conjunto de la sociedad colombiana, consistente en el debilitamiento de su participación dentro de la economía nacional combinado con su relevancia política creciente para la viabilización de la sociedad. Las políticas para el desarrollo económico y las reformas del Estado, especialmente las ligadas en la última década a la apertura y la globalización, independientemente de sus efectos positivos, han impactado negativamente muchas de las estructuras productivas (agrícolas e industriales) y debilitado capacidades estatales para introducir correctivos en ellas sin que aún se cuente con condiciones que las compensen: nuevas instituciones, fortalecimiento de la capacidad de gestión de los sectores sociales involucrados, nuevos pactos sociales. El mundo rural y el sector agropecuario en particular han sido especialmente afectados por las políticas aperturistas, en la medida en que gravitan sobre ellos problemas estructurales derivados del conjunto de la concentración del poder económico y político, de la exclusión sistemática y el despojo de que son víctimas amplios sectores de la comunidad rural. A las consecuencias de la apertura en términos de destrucción de parte de la base productiva agropecuaria, aumento del desempleo rural y ampliación de la pobreza se suma la masificación de los desplazamientos forzados y la expansión del narcotráfico y al desbordamiento de la guerra, en un proceso que pone en tela de juicio no solamente la vigencia del pacto político y social sino la propia viabilidad de la nación. El control de la propiedad sobre la tierra tiene una importancia especial en la conformación de las estructuras de dominación tal como lo demuestra la composición del poder político (Congreso, partidos históricos). Ante las perspectivas de ampliación de la economía (inversiones externas en macroproyectos, desarrollo de grandes proyectos agro-exportadores, etc.) y en función de la lógica de la guerra, la ampliación del control de la tierra y del territorio se convierte en una tendencia dominante directamente asociada al conflicto. Por otra parte, la distribución de la propiedad y su utilización económica han generado presiones que desbordan el potencial productivo y regenerativo de los suelos: el aprovechamiento productivo más intensivo corresponde a la pequeña propiedad, en tanto que los usos extensivos y la mayor degradación corresponden a la gran propiedad, en particular a la ganadería extensiva. En la misma medida, las posibilidades de producir transformaciones en las relaciones políticas, en la ocupación del espacio y los asentamientos humanos, en la composición de la economía y en las condiciones de nuestras inserciones en la economía mundial, dependen de la profundidad de los cambios que se logren en el sistema de tenencia y uso de la tierra. El tratamiento de la tenencia y uso de la tierra dentro del proyecto Viabilidad y reconstrucción del sector rural colombiano advierte sus vinculaciones con los demás componentes del ordenamiento social, político, económico y técnico del país, al tiempo que reconoce los condicionamientos que este componente ejerce sobre los demás. Estos condicionamientos se expresan en la forma como los distintos sectores de la población responden a sus necesidades y, por tanto, en las relaciones de poder, en la configuración de las relaciones de las comunidades con la naturaleza, en la composición de los sistemas tecnológicos para la producción, en la composición de los costos de producción y en la competitividad de la producción nacional frente a la producción de otras economías y frente a otros mercados, en las formas sociales de reconocimiento y, en consecuencia, en la validación social de las políticas de redistribución. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario impulsar un proceso político de amplia base social para contribuir a producir las transformaciones sociales, económicas y políticas que generen las condiciones de una paz duradera, sostenida en la equidad, en el acceso a los recursos del desarrollo y el bienestar, en la práctica de los derechos integrales de la población rural y el respeto a la diversidad étnica y cultural. Por otra parte, en diferentes medios políticos y académicos internacionales se viene elaborando una visión del campo y de la vida rural que reconoce su significado cultural, político, productivo y ambiental para el enriquecimiento de la vida de las naciones. Esta apreciación amplía las perspectivas de los movimientos sociales rurales y de sus alianzas potenciales con otros sectores sociales para una transformación de las relaciones políticas y económicas, encaminada a la construcción democrática y equitativa de la sociedad. La presente investigación se plantea la tarea de proponer una visión incluyente del campo y de la vida rural, orientada por el reconocimiento de la participación efectiva de la población rural y del campesinado en particular, en los procesos económicos del país y la aplicación efectiva de sus derechos integrales, en la que se clarifiquen y redefinan los objetivos del país frente al campo, el papel de la sociedad rural en la construcción de una sociedad democrática, respetuosa de la diversidad étnica, para generar un proceso de movilización social y política encaminado a participar en los procesos de paz comprendidos como la construcción colectiva de un proyecto de nación. El marco de referencia destaca el carácter estratégico de las economías campesinas y su afirmación económica y política. En relación con otros sectores de la vida rural y urbana, se parte del reconocimiento de la capacidad del campesinado para establecer una multiplicidad de articulaciones con los mercados, en particular los agroalimentarios, con empresas de distinta naturaleza y desarrollar estrategias financieras y económicas rentables. Es necesario resaltar el significado que el campesinado tiene como sector cultural y socialmente importante en la conformación del tejido social, por la complejidad de relaciones de todo tipo que se establece entre él y la sociedad mayor, complejidad que tiene características particulares en las diferentes regiones. El sentido político del proyecto en elaboración por parte del Seminario es el de resaltar y afirmar los espacios que han ganado las economías campesinas, definitivos para la viabilidad del país y para la convivencia pacífica. Es necesario que la sociedad colombiana reconozca a los campesinos como base para la construcción de un nuevo sistema de justicia que permita la redistribución del poder político, la reorganización espacial del país, la superación de la asimetría en el acceso a los recursos para la producción y la construcción de las bases para la seguridad alimentaria del país. Finalmente, es necesario resaltar la importancia del problema agrario en el actual estado de violencia que vive el país. Una propuesta de este tipo busca contribuir con fórmulas sustentadas a la superación de la situación de crisis en el campo. Es ahí donde el papel del campesinado y la búsqueda de un nuevo tipo de relaciones campo-ciudad y del campesinado con el resto de la sociedad adquiere significado de eje articulador. Abordado el problema desde esta perspectiva, podemos pensar en un país que se relaciona con el exterior en condiciones también diferentes, fuerte adentro y con mejor posibilidad de negociación hacia fuera. Para avanzar en la resolución de las preguntas planteadas, el presente documento desarrolla una primera etapa de diagnóstico sobre los temas que se definieron como importantes. Estos temas se presentan en ocho cortos capítulos a saber: las implicaciones del modelo de desarrollo económico sobre el sector agrario; la evolución del sector agrario; el problema de la tierra y del territorio; la economía campesina en Colombia; la tecnología agrícola y la viabilidad rural; la vulnerabilidad rural: fallas de reconocimiento; la violencia: la problemática agraria desde el campo de lo político, y la respuesta de las organizaciones campesinas. 1. IMPLICACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOBRE EL SECTOR AGRARIO Uno de los postulados que ha regido nuestra política económica sobre el agro asume que las materias primas producidas en las áreas rurales son bienes inferiores con muy poca potencialidad de ampliar su oferta en el mercado interno. Con esta visión, se están dejando de lado y aplazando indefinidamente la solución de los condicionantes estructurales del desarrollo económico y particularmente, del desarrollo agrario a saber: la excesiva concentración del ingreso; el carácter rentista de la economía y la carencia de un adecuado desarrollo tecnológico. 1.1. Los condicionantes estructurales del desarrollo agrario La altísima concentración del ingreso en Colombia coloca a buena parte de la población por fuera de la órbita del mercado de forma que un alto porcentaje de la población no expresa en una demanda efectiva sus necesidades de consumo. La precariedad del mercado interno colombiano es doblemente dramática si se considera que entre un 14% y un 17% de los consumidores colombianos no tienen acceso a los mínimos alimentos necesarios para satisfacer sus necesidades biológicas. Para el grupo de los subalimentados junto con esa enorme porción de aquellos que teniendo satisfechos sus necesidades biológicas no comen lo que desean comer1, los alimentos tienen por supuesto una alta elasticidad ingreso de manera que la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población colombiana constituyen un enorme potencial para el desarrollo de la actividad agroalimentaria que se podría expandir a enormes tasas de crecimiento si se toman medidas conducentes a incidir en una redistribución de los ingresos. Se ha argumentado que a través de las exportaciones se pueden alcanzar tasas de crecimiento que terminan por generar altos niveles directos e indirectos de empleo por medio de los encadenamientos con otros sectores económicos. Ante la estrechez y precariedad del mercado interno, producto en buena medida de la asimétrica distribución de los ingresos y de la riqueza del país, la política económica dominante ha fincado prácticamente todas las posibilidades de dinamismo productivo en los mercados externos. En las últimas dos décadas, esta confianza se ha materializado casi exclusivamente en algunos productos primarios transables como petróleo, flores, banano, y carbón, sin que sean evidentes ni claras las reales posibilidades en otros sectores modernos y urbanos, capaces de generar mayores valores agregados y por ende de absorber volúmenes significativos de empleo. Sin negar la importancia de incentivar las exportaciones para nuestro desarrollo, es claro que el intento de enfrentar el desequilibrio estructural, exclusiva o preponderantemente por este camino, es inconducente. Un estudio reciente de Fedesarrollo establece que por cada mil millones de dólares 1 Para entender este argumento piénsese en la frustración que representa para una persona perteneciente a nuestra cultura alimentaria acceder únicamente a la dieta recomendada por las instituciones. Es evidente que hay una diferencia enorme entre la canasta básica y la que podríamos llamar ‘canasta cultural alimentaria’ o, en palabras de Malassis, nuestro modelo de consumo. en exportaciones se absorben en promedio 15.000 empleos. ¿A cuánto y en que plazo deberían aumentar las exportaciones para resolver el desequilibrio estructural de la economía, incluso con un cálculo optimista de multiplicador macroeconómico? Este modelo supone a la vez que los sectores de altos ingresos amplían progresivamente y en un nivel adecuado sus niveles de consumo de bienes y servicios de producción nacional, lo cual podría sostener unos niveles crecientes de inversión y empleo que paulatinamente disminuirían el desequilibrio estructural. Pero en este punto entran a jugar un papel cada vez más perverso el comercio exterior y en especial la liberalización de los mercados de bienes y capitales. Los grupos de altos ingresos quedan sin restricciones mayores para acceder a bienes y servicios suntuarios de origen externo, o sacar capitales que no tienen oportunidades de inversión en el país. Este fenómeno se ve agravado en los últimos años por las condiciones de inseguridad y violencia crecientes. Un elemento clave que permite que la gravedad del proceso anterior no sea evidente a primera vista es el asociado con el aumento de la deuda externa y la inversión extranjera. Este presiona a su vez la revaluación de la tasa de cambio favoreciendo el incremento de importaciones y la destrucción de sectores productivos, tal como ocurrió a mediados de la década pasada con buena parte de los bienes transables del sector agropecuario. Otro condicionante estructural para el desarrollo económico es el carácter marcadamente rentista de la economía colombiana. Sin negar sus destellos modernizantes y el ímpetu productivo de muchos empresarios colombianos, el rentismo constituye una característica subyacente y esencial de nuestro sistema económico. Como es sabido, la renta es el producto de la propiedad excluyente sobre cualquier recurso o función valiosos, capaz de generar beneficios o rendimientos por fuera de la actividad productiva directa. En tal sentido existen rentas no sólo de la propiedad económica como es el caso de la tierra o el capital (incluida obviamente la especulación en todas sus manifestaciones) sino también sobre las distintas formas de poder como el político, el social y el cultural. El clientelismo y la corrupción generan rentas de poder político. La ocupación de altos cargos pródigamente remunerados en el Estado y el sector privado, las rentas de las iglesias, de las profesiones superiores o del manejo de imagen en los medios masivos de comunicación, y también las patentes de la producción científica e intelectual son producto de los poderes social y cultural. Entre más concentradas y peor distribuidas estén estas ‘propiedades’ más altas serán las rentas. El caso colombiano constituye una expresión patética de la concentración, intercambio y contubernio de las distintas formas de poder y propiedad. La concentración de la propiedad territorial actúa básicamente como un mecanismo sostenido por el conjunto de la economía y por las propias políticas del Estado. A través de él se excluye al grueso de la población del acceso a este recurso productivo y se le fuerza a incorporarse a circuitos migratorios constituidos por mercados laborales, en los que no obtiene los ingresos suficientes para su reproducción y se ve impelida a participar de la ampliación de la frontera en donde valoriza las tierras que nuevamente son objeto de concentración monopólica. También en Colombia ha ocurrido el caso analizado por Keynes en el que el deseo de tener y concentrar tierra origina una renta especulativa que retarda el crecimiento al sobrepasar la rentabilidad de la inversión agropecuaria2. Debe agregarse que, en Colombia, como en todo el Tercer Mundo, gravitan también sobre nuestra economía las rentas del progreso que se han generalizado e intensificado en las últimas décadas sobre la base de un régimen de apropiación privada del conocimiento en los sectores más dinámicos de economía, que corresponden precisamente a los de productos de innovación tecnológica, apuntalados sobre un sistema de captación de voluminosas y crecientes rentas producto de las patentes. Los países desarrollados de hoy poseen verdaderos ejércitos de investigadores articulados a una compleja y densa estructura técnico científica de la cual hacen parte enormes redes de universidades, institutos científicos y tecnológicos, empresas productivas y de servicios, e instituciones estatales, comprometidas en proyectos de enorme envergadura, lubricados por voluminosos recursos financieros. Estas complejas estructuras son neurálgicas para la competencia en el mercado internacional a la cual estamos directamente expuestos. Entre tanto, en Colombia, el desarrollo científico y tecnológico, a pesar de algunos avances notables es aún muy precario y sobre todo limitado en la construcción de nuestras propias alternativas acordes con nuestros ecosistemas y con nuestra estructura empresarial. Pero más dramático es el retroceso de la investigación en la década de los noventa, en el preciso momento en que la inserción al mercado internacional reclamaba una mayor inversión de recursos en este tema. En estas circunstancias estamos reproduciendo una situación según la cual los países avanzados controlan los procesos de generación de nuevos productos fundamentados en el dinamismo de la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y los mercados, incluidos los correspondientes a recursos y bienes primarios. A pesar del enorme potencial que tenemos para desarrollar alternativas tecnológicas estamos quedando limitados a la extracción de recursos y producción de materias primas con poco valor agregado, y a procesos industriales tradicionales que en buena medida se soportan en tecnologías importadas, la mayoría de ellas de baja complejidad, y en algunas tecnologías avanzadas, pobremente aprovechadas, reducidos al papel de consumidores de tecnología en sus procesos tradicionales, o receptores de ella a través de la inversión extranjera, cuyos criterios de localización dependen en lo fundamental de los procesos de racionalización y maximización de utilidades establecidos por las grandes compañías multinacionales. En tales condiciones estamos sometidos a un pago creciente de regalías y patentes de marcas, productos y tecnologías de alto valor agregado, en tanto que buena parte de nuestras materias primas y productos tradicionales se caracterizan por bajos precios y reducido valor agregado, acentuando la dependencia externa y la asimetría del desarrollo económico entre naciones. El impacto de este proceso sobre las economías y sociedades, y en particular sobre las relaciones entre los países del norte y del sur no ha sido suficientemente explorado, pero es fácilmente 2 Keynes, John Maynard; Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero; FCE, p. 232. previsible que ampliará las brechas y desigualdades existentes en el pasado, y perpetuará la pobreza de buena parte de las naciones del planeta. Así, la estrategia aperturista, más que mejorar el crecimiento e incrementar el empleo y la producción en los países pobres, probablemente terminará produciendo una transferencia masiva de recursos naturales y financieros hacia los países desarrollados. 1.2. La apertura La apertura agropecuaria ilimitada se ha justificado sosteniendo que con ella se favorece al consumidor al aportarle alimentos a precios más bajos que los ofrecidos por la producción doméstica. (Debe aclararse que de todas formas, la apertura gradual y controlada, apoyada en un fortalecimiento del aparato productivo es evidentemente un imperativo de nuestra economía). Este argumento aparentemente incuestionable se pone seriamente en duda cuando se analiza juiciosamente la situación relativa de nuestros productos frente a los vaivenes del mercado internacional. El hecho es que el gobierno de Gaviria al profundizar la apertura de Barco, no parece haber leído uno de los estudios más serios e importantes sobre el sector agrario cuyos resultados salieron a la luz meses antes del relevo presidencial: La Misión de Estudios del Sector Agropecuario al analizar econométricamente para el período 1950 – 1988, la trayectoria de los productos agrícolas domésticos frente a los importados y concluyó que el consumidor nacional pagó precios más bajos a la opción alternativa de haber importado masivamente los llamados productos transables (sujetos de comercio internacional). En otras palabras, la política fuertemente proteccionista de ese período no encareció la producción nacional sino que al fin de cuentas la protegió de los vaivenes de las oscilaciones de precios del mercado mundial de alimentos evitando que en las coyunturas de bajos precios la entrada masiva de alimentos hubiese destruido la base productiva – empresarial agropecuaria. Esta fue precisamente la consecuencia de la apertura apresurada de Gaviria. La apertura pasó, obviamente por encima los condicionantes estructurales intentando –de acuerdo a los principios teóricos de quienes la promovieron y, por supuesto, los intereses de quienes los promovieron a ellos– generar procesos de desarrollo utilizando exclusivamente mecanismos monetarios e impulsando una fuerte desregulación. Pero en su apresuramiento los aperturistas también pasaron por encima de sus propios postulados monetarios. Se suponía que uno de los elementos esenciales era sostener una tasa de cambio equilibrada que tuviera un papel neutral entre exportaciones e importaciones y unas condiciones propicias para que nuestros agricultores tuviesen acceso a recursos frescos para financiar la adecuación de sus sistemas productivos. Pues bien, la política monetaria optó por la revaluación del peso abaratando los productos importados y mantuvo altas tasas de interés, con las que se trataba de defender la inversión extranjera. Como se sabe las rentas financieras terminaron por ahogar la producción nacional. La evolución de la economía colombiana en la última década es el resultado de una fuerte interacción entre elementos estructurales y coyunturales, mediados por una política monetaria que ejerció un efecto perverso sobre la estructura macroeconómica. A las altas, pero un tanto artificiales e ilusorias, tasas de crecimiento del PIB obtenidas hasta 1995 se siguió una desaceleración a partir de 1996 que se manifestaría finalmente en el colapso de la economía en 1999, año en el cual el PIB disminuyó en un 4,3%. El origen del crecimiento artificioso obtenido hasta el 95, y del posterior colapso se encuentra básicamente en la internalización financiera que decidió adoptar el país a partir de 1992. En efecto el incremento en los flujos externos de capital a partir de 1993 dio lugar a una política monetaria de contracción de la oferta monetaria que se traduciría en una revaluación del peso y un notable incremento en la tasa real de interés. Estas modificaciones monetarias se expresarían paulatinamente en el sector real en una disminución en la tasa de inversión y en un déficit en la balanza comercial del sector externo, que a la postre provocarían un incremento notable en la tasa de desempleo y una disminución en el crecimiento de la economía. De acuerdo con esta visión, el déficit fiscal es la consecuencia de los desequilibrios macroeconómicos secuenciados aquí descritos, y no su causa como ha tendido a plantearse en los últimos años. La entrada de capitales externos, por su parte, favoreció una disminución sensible en el ahorro interno privado que bajó su participación en el PIB a cerca de la mitad entre 1990 y 1997, generando en la primera parte de la década una orgía de consumo de parte de los sectores altos y medio altos de la población, consumo que progresivamente, y en buena medida, fue atendido con un incremento de las importaciones en detrimento de la producción interna que para mediados de la década inició su descenso. En efecto, entre 1990 y 1996, "...el consumo como porcentaje del PIB, pasó de 76 por ciento a 83 por ciento, mientras que la formación bruta de capital fijo se mantuvo constante en el 17 por ciento. Así que la bonanza de los 90 no se tradujo en inversión productiva” (González, 1999, 17). En tanto, el endeudamiento privado en el exterior aumentó su participación en el PIB de un 5,8% en 1992 a un 15,8% en el 2000, y la inversión extranjera anual pasó de menos de mil millones de dólares en 1992 a U.S. $6.231 millones en 1997. A estas entradas de capitales habría que agregar las correspondientes a los réditos de los cultivos ilícitos, que algunas cifras preliminares permiten aproximar a los mil millones de dólares anuales. De esta manera los flujos de capital externo cerraron la brecha del desbalance comercial externo manteniendo altos niveles de consumo en detrimento de la inversión en un primer momento, para luego actuar en detrimento de la producción interna. 1.3. Hipertrofia urbana y sociedad rural Los sectores urbanos, ya agobiados por altas tasas de desempleo e informalidad, no serán capaces, en un plazo de tiempo razonable, y con la suficiente celeridad, de absorber productivamente, ni proveer de unas condiciones de vida mínimamente dignas, a las familias y a la mano de obra campesina, desplazada cada vez más aceleradamente de las áreas rurales, tanto por razones asociadas a la disolución de las economías campesinas, como por motivos políticos relacionados básicamente con la guerra. Los economistas, si logran despojarse de ciertos prejuicios teóricos, alimentados fundamentalmente por posturas ideológicas y políticas, deberían volver la mirada sobre los factores de producción disponibles efectivamente en el país, y seguramente encontrarán en las economías campesinas una posibilidad mucho más realista y plausible que la ciega confianza en las posibilidades del mercado internacional, para sacar al país de su letargo económico y social. Si se mantienen las actuales tendencias demográficas, Colombia tendría en el año 2010 una distribución de la población extremadamente desequilibrada e insostenible puesto que la actividad urbana no tiene la capacidad de continuar asimilando un crecimiento poblacional como el previsto. Las altas tasas de desempleo no parecen ser reversibles en corto tiempo y en el largo plazo las posibilidades no son muy alentadoras puesto que el actual modelo de desarrollo tecnológico global tiende a generar crecientes niveles de exclusión. El subempleo y el empleo informal que está llegando al 60% del empleo total, mantendrá la mayor parte de los trabajadores vinculados a este tipo de actividades en una situación precaria. Aún para una fracción alta de los trabajadores empleados formalmente las remuneraciones salariales no alcanzan a comprar sino una fracción de la canasta básica de alimentos y una parte aún mucho menor del conjunto de bienes que componen la canasta de la clase trabajadora. El cuadro de las condiciones extremas que enfrentan las nuevas generaciones se completa con las soluciones formales de vivienda, que rayan en el hacinamiento, con la precariedad del espacio público de los asentamientos populares de las grandes ciudades, con la baja calidad de los servicios básicos y de la educación que actualmente se le brinda a la mayor parte de la población urbana Las condiciones de precariedad para los sectores populares integrados formalmente y de precariedad extrema para la enorme masa de excluidos, continuará generando desarraigo y agudizará las condiciones para multiplicar la violencia social que amenaza con desintegrar cada vez más las pautas de cohesión y convivencia social. No hay duda: el actual modelo de desarrollo y de asentamiento de la población llevará inevitablemente, a una total insostenibilidad de las ciudades aún si hipotéticamente no hubiese influencia de la guerrilla y los paramilitares (cosa que es pensable para el análisis pero inconcebible en términos reales). El problema de la violencia y la explosión urbana se relaciona con la cada vez menor posibilidad —de esa parte de la sociedad civil que busca el camino de los pactos sociales, y de las autoridades gubernamentales — de controlar grupos sociales que por sus condiciones precarias y de desesperanza no entrarán en el pacto. Estamos asistiendo progresivamente a la disolución de las pautas sociales y a la atomización del control social en grupos barriales violentos. El espacio económico y urbanístico, así como el espacio de las relaciones familiares y de vecindario, será caldo de cultivo para multiplicar las formas de violencia social por las cuales estamos transitando a grandes carreras. En estas circunstancias revertir, al menos parcialmente, las tendencias de migración rural – urbana es una de las tareas imperativas que tiene que enfrentar el país. Si no se actúa en este sentido, a la inmanejabilidad del problema rural se sumará la inmanejabilidad de los sectores populares urbanos. Mirada las cosas de otro lado, Colombia es un país en el cual la mayor parte de su economía rural depende de la actividad productiva de los campesinos, quienes tienen y han demostrado enormes potencialidades de expandir su producción. Fortalecer la economía campesina y con ella el sector rural es una condición necesaria para la reconstrucción de la convivencia y para hacerla posible hacia el futuro inmediato. 2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGRARIO 2.1. Consolidación de tres tipos de empresas agropecuarias: la capitalista, la familiar y el latifundio ganadero La vieja visión de un sector agrario dual polarizado entre una agricultura empresarial moderna y un campesinado atrasado no corresponde a la realidad actual del sector agropecuario. En Colombia, un amplio sector del campesinado, a partir de la década de los setenta, ha venido transformando sus sistemas de producción introduciendo cambios técnicos basados en la oferta de la Revolución Verde. Se tiene actualmente una economía campesina altamente integrada al mercado, adaptada a la creciente y cambiante demanda de productos agropecuarios tanto nacional (todo tipo de alimentos) como internacional (tabaco, café, marihuana, coca, amapola, algunos frutales) y con una intensa red de interrelaciones empresariales con los capitalistas agrarios. De otro lado y como contraparte del proceso de modernización del campesinado y de desarrollo de la empresa capitalista agrícola y pecuaria, el latifundio ganadero que ocupa la inmensa mayoría de la superficie agropecuaria se ha consolidado como una empresa cuyos objetivos económicos relacionados con la obtención de excedentes pecuarios se combinan y se subordinan al control del territorio y a la especulación inmobiliaria. Al contrario de lo que sucede con la actividad capitalista agrícola o pecuaria, cuya reproducción depende de la obtención de utilidades basada en la incorporación de tecnologías relativamente intensivas en capital, el modelo latifundista es esencialmente rentista y representa una inmovilización masiva e improductiva de la tierra como factor productivo. Se constituye de esta manera una tríada empresarial sobre la cual se desarrolla nuestra estructura empresarial agropecuaria: la empresa familiar, la empresa capitalista agraria y el latifundio especulativo ganadero. Entre los campesinos, entre estos y buena parte de los capitalistas agrarios se ha tejido una gama de intensas interrelaciones que posibilita la circulación productiva de capital, tierra y trabajo. Mientras tanto el latifundio ganadero especulativo funciona como un poderoso factor de inmovilización de la tierra y de desplazamiento de fuerza de trabajo. Los productos agrícolas predominantemente campesinos, cuya dinámica dependen fundamentalmente de la producción familiar rural, tienen actualmente un mayor peso que los capitalistas: representan el 68% de la producción agrícola total del país (contra 32% de los capitalistas). Si se les descuentan la coca y la amapola —que actualmente son cultivadas, cada una, en un 60% por los campesinos— su participación es del 63%. Los productos predominantemente campesinos son aquellos cuya dinámica productiva depende de la participación de la empresa familiar en la producción: papa, maíz, panela, plátano, yuca, fríjol, ñame, ajonjolí, tabaco, fique, cacao, hortalizas, frutales para el consumo nacional, café tradicional, café tecnificado en superficies menores a 10 has, 60% de la coca, 60% de la amapola. En algunos cultivos una parte importante es llevada a cabo en asociación entre empresarios financistas agrícolas y unidades familiares. Es el caso, por ejemplo, de una parte de la papa en el altiplano cundiboyacense o de una fracción de la producción panelera en la hoya del río Suárez. Por su parte, la empresa capitalista agrícola se concentra en el arroz, el algodón, las flores, la soya el sorgo, el banano de exportación la caña de azúcar, la palma africana, y una fracción de la producción cafetera, cocalera y amapolera. Los cultivos de los campesinos ocupan un poco más de 2 millones y medio de hectáreas mientras que los capitalistas son un poco menos del millón y medio. En la producción pecuaria de origen bovino el 30% es aportado por los campesinos y un 40% por los capitalistas. El latifundio ganadero que no contribuye con más del 30% de esta producción, concentra un 80% de la superficie agropecuaria nacional. Son unas 35 millones de hectáreas con alrededor de 0,6 reses por hectárea. 2.2 Pérdida de la importancia relativa del sector agropecuario en la economía nacional Aunque levemente, la evolución sectorial de la estructura de la economía colombiana acusa una pérdida de participación clara de los sectores agropecuario (del 16% al 11% entre 1990 y 1996), e industrial (del 20% al 18% en el mismo período). En contrapartida la evolución creciente de la minería, constituye el fenómeno más significativo de la transformación de la estructura productiva de la economía. Al duplicar la tasa de crecimiento promedio, su participación se multiplicó por 2,8 en el período 1970-96. Tal hecho confirma la creciente dependencia de la economía de los recursos naturales, que poco o nada tiene que ver con mejoras de productividad, o gestión empresarial y de mercados. Los precios agropecuarios han subido mucho menos que los del resto de la economía de tal manera que la relación de términos de intercambio intersectoriales, ha desfavorecido notablemente al sector agrario: sus precios relativos son hoy en día menores en 80% a los de 26 años atrás. Consecuentemente los ingresos totales del sector agropecuario han bajado su participación en el conjunto de la economía a un poco menos de la mitad en un cuarto de siglo a pesar de haber tenido un notable crecimiento en términos físicos muy superior al crecimiento de la población (al 3,31% anual entre 1970 y 1996). Estas observaciones son consistentes con el principio económico según el cual los consumidores no aumentan sus compras de alimentos cuando se les aumenta el ingreso (baja elasticidad ingreso de la demanda), principio que aunque rige en la economía colombiana resulta paradójico si se considera que una gran parte de la población3 no tiene acceso a los alimentos que necesita. El problema es que como el alza en los ingresos se concentra en un sector de la población la evolución positiva de la riqueza nacional no se corresponde con una dinámica equivalente en la compra de alimentos. 3 “Entre 1980 y 1993 Colombia se ubicaba por debajo del promedio regional latinoamericano (desnutrición global, medida como la relación peso / edad en un 11% y una desnutrición crónica de un 21%). La desnutrición en niños menores de 5 años disminuyó del 21% en 1965 al 8,4% en 1995 y la desnutrición crónica pasó del 32 al 15% en este período. A pesar de estos avances existe una gran diferencia regional al interior del país: en la costa del Pacífico se presenta una desnutrición global cercana al 17%, en la costa del Atlántico al 15% y en el sur del país al 14%. En el sector rural se poseen datos que muestran desnutrición cercana al 19% en sus pobladores, en tanto que en las zonas urbanas este indicador se acerca al 13%”. [Riveros, 2000] Por otra parte, la caída de los ingresos totales del sector no debe inducir a conclusiones apresuradas sobre su impacto final en el bienestar de la población del sector. En primer lugar debe considerarse que dicha caída va acompañada de una disminución relativa de la población rural dentro de la población total, y de la vinculada a actividades agropecuarias dentro del total rural. Por otra parte, la misma Misión Rural constata que pese a que los precios al productor de alimentos registraron una tendencia negativa hasta 1990, a partir de dicho año acusan una significativa tendencia al alza, exactamente del 5,7% promedio anual entre 1991 y 1995. De la misma manera, la caída significativa de los precios al consumidor en grupos como frutales, legumbres y hortalizas, acompañados paradójicamente de fuertes incrementos en los precios al productor, sugieren mejoras substanciales en los procesos de producción y mercadeo que se analizarán con detalle en la segunda parte de este documento. 2.3. La crisis del cultivo del café El café es aún el cultivo de mayor importancia del país en términos de su participación en la superficie agrícola (22%); del valor de la producción agrícola (18%); de su contribución a las exportaciones agropecuarias (34%)4 y de la generación de empleo, a pesar de haber perdido 160.000 hectáreas entre 1990 y el 2000 que representan el 16% de la superficie que se tenía plantada en 1990. Este enorme retroceso es consecuencia de la desregulación de los precios internos anteriormente sustentados por la Federación Nacional de Cafeteros; la caída y especialmente de las fluctuaciones de los precios internacionales en un nuevo escenario sin Pacto Internacional del Café; la afectación de la productividad por la broca; y, en fin, por el sometimiento de la producción cafetera a las nuevas condiciones del sector agropecuario en general, impuestas por el nuevo modelo de liberalización económica. Los resultados más notorios de la crisis cafetera son la salida de la escena productiva de la mayor parte de las empresas capitalistas quedando el sector en manos de los pequeños productores familiares y, complementariamente, la intensa fragmentación de la propiedad al punto en que hoy en día el cultivo del café es una actividad abrumadoramente minifundista5. Los campesinos aportan actualmente el 70% de la producción y cultivan 670.000 hectáreas mientras que las empresas capitalistas cafeteras ocupan 189.000 hectáreas y producen el restante 30%. Si se considera que a finales de la década de los ochenta la empresa capitalista cafetera concentraba más del 70% de la producción, no hay duda que se ha presentado un cambio estructural radical en la estructura empresarial del café. 2.4. 4 Disminución del área de los cultivos transitorios y consolidación relativa de algunos cultivos permanentes. Estabilización de la producción campesina. Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura (cálculos hechos con la información de la base de datos del anuario estadístico) 5 Minifundio: unidad de producción con una extensión insuficiente para generar los ingresos suficientes para la reproducción de una familia campesina. El sector agropecuario, a partir de 1990, entró en una crisis profunda como consecuencia de las medidas aperturistas y de los efectos del desmonte de los subsidios y de gran parte del sistema estatal de apoyo y servicios, condiciones que fueron agravadas con tasas de interés descomunalmente altas y con unas condiciones sumamente favorables para la producción importada por una tasa de cambio revaluada y la caída de los precios internacionales de estos productos. Los efectos de esta crisis se manifestaron más severamente en la producción capitalista que en la campesina. Los cultivos que más retrocedieron fueron los transitorios mecanizados de los valles interandinos, de la Costa Caribe y de las vegas de la Orinoquia. Parte de los cultivos de los campesinos se mantuvieron estables e inclusive algunos mantuvieron sus tendencias al crecimiento como la papa, la panela, el plátano, las hortalizas y los frutales dirigidos al consumo doméstico. Pero la economía campesina también sufrió las consecuencias de este proceso. Es así como con la apertura fueron drásticamente golpeados el “maíz tradicional” uno de los principales cultivos de la economía familiar y algunos otros cultivos cuya participación es menos importante como la cebada, el fique y el ajonjolí. Otros cultivos como el fríjol tuvieron reducciones importantes pero de proporciones menores que la de los acabados de mencionar. Las hortalizas y los frutales se han venido multiplicando en los últimos años como respuesta a la demanda interna de alimentos. La expansión de estos cultivos se ha basado en el modelo tecnológico de pequeña escala con alta incorporación de agroquímicos y uso intensivo de la mano de obra. El riego en ladera por gravedad y con aspersores ha sido fundamental para este desarrollo. Para ello los campesinos han tejido un intrincado sistema de mangueras por medio del cual se aprovisionan de toda suerte de fuentes de agua con las posibles repercusiones ambientales que mencionamos atrás. Mientras el área agrícola del país creció en un 34% entre 1973 y el 2000, la superficie en hortalizas lo hizo en 67% alcanzando actualmente 108.000 hectáreas repartidas en parcelas que por lo regular no alcanzan la hectárea. Los frutales de consumo interno (se exceptúa en esta contabilización al banano de exportación) aumentaron su superficie sembrada en 979%6 llegando actualmente a las 158.000 hectáreas. La mayor estabilidad mostrada por la producción familiar se debe, de un lado, a la relación esencial del productor familiar rural con su condición de campesino y con su comunidad rural. En segundo lugar a la organización productiva de sus sistemas de producción que les da ciertas ventajas: 1) costos monetarios relativamente bajos por unidad de producto; 2) combinación de actividades para la comercialización mediante un sistema muy flexible de cambios en sus líneas productivas; 3) aporte significativo del autoconsumo al ingreso del hogar y flexibilidad del autoconsumo para aumentar su contribución en épocas de crisis; 4) asociaciones entre los productores campesinos y de éstos con financistas agrarios para la circulación productiva de tierra, capital y trabajo y para la minimización del riesgo7. 2.5. 6 7 Aumento de la importancia de los cultivos proscritos Repetimos en 979%. Todos estos cálculos se han hecho con los datos oficiales de Minagricultura. Estos financistas han surgido por lo general entre los mismos campesinos. La coca y la amapola tienen una participación muy reducida en el área sembrada (de menos del 5%) mientras que contribuyen con más del 20% del valor de la producción agrícola nacional. La coca ha tenido un crecimiento vertiginoso mientras que la amapola, parece ser mucho más sensible a las fumigaciones. El cultivo de hoja de coca en Colombia pasó durante la década de los noventa de 36.000 a 163.000 hectáreas en el 2002 mientras que la amapola disminuyó de 19.000 a 6.500. En estos dos cultivos la participación de los productores campesinos es mayoritaria: alrededor del 60% del área cultivada. Como es sabido, Colombia era principalmente productor de cocaína a partir de las importaciones de hoja o de base de coca provenientes de Perú y Bolivia. Una primera expansión de los cultivos de coca para producir cocaína se produjo entre 1981 y 1983, otra hacia 1987 y para la década de los años 90, debido al descenso de la producción en dichos países, y ante una demanda creciente de droga en los mercados internacionales, se produce un crecimiento en el área sembrada de coca en Colombia. Algunas fuentes confiables permiten realizar una estimación gruesa sobre la significación económica y estructural del narcotráfico en la economía colombiana, cuyos ingresos pudieron representar entre 2,3% y el 6,07% del PIB en el primer lustro de la década de los años 80. Aunque en los años más recientes la creciente intermediación de mafias extranjeras como la mexicana pueden haber absorbido una parte importante de la rentabilidad comercial, el crecimiento de las áreas sembradas en Colombia ha logrado mantener un flujo importante de dólares al país. La represión oficial a través de la fumigación ha desplazado la coca del Caquetá al Putumayo multiplicando, a nuestro juicio, los problemas sociales y políticos por las interconexiones mucho más intensas en esta zona, que en aquella, con otros sectores de la población y de la economía nacional y del Ecuador. Pero al interior del departamento del Caquetá ha habido un desplazamiento interno significativo a la que fuera el área de distensión, en donde se está multiplicando aceleradamente el área cultivada, al amparo del control territorial de las Farc. 2.6. Pérdida de peso de las exportaciones agrícolas y aumento de las importaciones agropecuarias La balanza comercial durante la última década de apertura comercial, pasó de un superávit de cerca de 2.200 millones de dólares en 1991 a un déficit de 3.500 millones en 1998. Tal vez el aspecto más sobresaliente de este proceso, además del crecimiento sostenido del déficit comercial, sea el enorme peso que ha mantenido el rubro de productos primarios y recursos naturales dentro del total de exportaciones colombianas. Por su parte, las exportaciones agropecuarias cayeron entre 1991 y 1998 de U.S.$ 429 millones a U.S.$288 siendo particularmente acentuada la disminución en el caso del algodón. En tanto, en el mismo periodo las importaciones aumentaron de 230 a 1.150 millones de dólares, destacándose los incrementos, en su orden, en maíz, trigo, frutas, cebada, arroz y legumbres y hortalizas (véase Misión Rural op. cit.). En el caso de la agroindustria, el dinamismo de las importaciones ha duplicado el de las exportaciones. 2.7. Cambios en la composición del empleo en el sector rural Según las Encuestas de Hogares Rurales, el 56% del empleo rural era agropecuario en 1997, mientras que en la industria se ocupaba el 6% y en los servicios y demás actividades terciarias el 33%. Años antes, en 1988, la proporción del empleo agropecuario era del 61%8. Esta disminución ha dado para especular sobre un cambio estructural de la economía rural en la cual perderían importancia las actividades agropecuarias y surgirían con fuerza algunas nuevas actividades asociadas lo que se ha denominado la nueva ruralidad. Esta idea que surge más de las corrientes en boga que del análisis de la realidad de nuestro país, nos parece poco consistente con el caso colombiano al menos por tres razones. En primer lugar la caída porcentual del empleo agropecuario en la economía rural se debe, a nuestro juicio, a la crisis de una gran parte de los cultivos (especialmente el café y los transitorios - capitalistas) y al paso consecuente de un gran número de personas a actividades precarias informales. No se trata del surgimiento de posibilidades interesantes de carácter industrial (pequeña industria rural) o de nuevos servicios que prestaría el campo a la sociedad en su conjunto (venta de servicios ambientales, turismo y ecoturismo etc.) y que elevarían el nivel de vida de la población rural. No parece estar surgiendo una ‘nueva ruralidad’ en la cual se abra un abanico de nuevas oportunidades para el campo que hace pasar a un segundo plano a la agricultura sino que las tendencias recientes de la agricultura son el resultado de una prolongada crisis agropecuaria cuya recuperación podría, eventualmente, revertir estas tendencias. Un indicador que apoya lo acabado de afirmar es la trayectoria decreciente del empleo manufacturero en el sector rural el cual disminuyó en 10% entre 1988 y 1997 (mientras que el empleo agrícola decreció en 8%). Lo segundo es que en nuestro país el grueso de las actividades de los centros urbanos pequeños (cabeceras municipales con menos de 10.000 o 20.000 habitantes) tiene como sustento la dinámica de la actividad agropecuaria a partir de la cual se forman la mayor parte de encadenamientos económicos. En tercer lugar se ha observado que para buena parte de los hogares que viven en las cabeceras municipales, la producción agropecuaria constituye una fuente de ingresos. Están, de un lado, los jornaleros agrícolas que en ocasiones forman asentamientos relativamente populosos como en el caso de las zonas cafeteras. De otra parte tenemos las personas que viven en los pueblos y tienen sus negocios agropecuarios: fincas administradas por terceros; lotes de cultivo, o ganado, bajo diversas formas de asociación. 2.8. Consolidación de un sistema alimentario con una oferta permanente de alimentos frescos Una de las características centrales de nuestro sistema alimentario es la de ser abastecido por un gran número de productores a lo largo y ancho de la geografía del país, mediante una producción atomizada en cientos de miles de parcelas, que en condiciones tropicales, con variados mesoclimas y microclimas, ofrece permanentemente una amplia gama de alimentos. La 8 Datos del DANE - Encuestas Rurales de Hogares procesados por López et al 2000. infraestructura vial, a pesar de su precariedad, ha permitido integrar Inter.-regionalmente los mercados conformando un mercado nacional que transmite información de precios y pone a circular alimentos en vastas redes interconectadas. Las centrales de abastos de las grandes ciudades, y algunos centros de acopio regionales, cumplen el papel de redistribuir la oferta alimentaria regional y nacionalmente. En estas condiciones el consumo de productos frescos es sumamente importante y representa una ventaja inapreciable para los hogares. Para los de bajos ingresos porque dadas sus limitaciones presupuestales, es preferible hacer la transformación de los alimentos en la cocina y evitar el sobre costo que deberían pagar a la industria por los alimentos procesados. Para los hogares de ingresos medios por el permanente acceso de productos frescos a precios razonables y de mayor calidad nutricional que los procesados. En números, el gasto en productos agrícolas de consumo directo —tubérculos, plátanos, hortalizas y legumbres— es actualmente del 23% del total gastado en alimentos consumidos en el hogar para el grupo de ingresos bajos, y de 21% para el de ingresos medios. De acuerdo con la última canasta de alimentos establecida por el Dane la producción de los campesinos tiene actualmente un peso muy importante en la dieta de los colombianos: 35%. Este porcentaje no incluye el suministro de ciertas materias primas para la agroindustria alimentaria (café; oleaginosas) y para la agroindustria no alimentaria y las exportaciones (café nuevamente; fique; tabaco; cebada; coca; amapola y marihuana). Creciente dependencia de las importaciones agroalimentarias sin que llegue a niveles exagerados. Retroceso relativo de esta tendencia en 2.001 – 2.002 y fortalecimiento de la oferta nacional, en medio de una situación de crisis que ha aumentado los niveles de subalimentación. 3. EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y DEL TERRITORIO 3.1. Expansión de la frontera agrícola y aumento de la concentración de la tierra como contrapartida al desplazamiento y las migraciones de los campesinos En las dos últimas décadas se han agudizado algunas tendencias que han llevado a una mayor polarización en las formas de apropiación del territorio y que son consecuencia del conflicto rural y causa directa de su creciente agudización: 1) ampliación de la frontera agrícola sobre el bosque húmedo tropical (Amazonia, Magdalena Medio, Urabá, Costa Pacífica) y más recientemente hacia las partes más altas y más frágiles de las cordilleras mediante colonizaciones seguidas por la expansión de praderas para ganaderías extensivas, con las consecuentes pérdidas de bosques y degradación de ecosistemas frágiles; 2) agudización de la concentración de la propiedad de las tierras de mejor aptitud en el interior y en las nuevas fronteras; 3) aceleramiento de las migraciones rural-urbanas y de los desplazamientos forzados de poblaciones campesinas, en particular desde mediados de la década de 1980; 4) reducción de las áreas sembradas y de la producción, en especial de cultivos temporales producidos bajo modalidades tanto empresariales como campesinas; 5) implantación de cultivos para fines ilícitos en los bordes de la frontera; 6) multiplicación de las importaciones de alimentos y materias primas y 7) profundización de conflictos armados asociados con esas tendencias. Al analizar las migraciones internas del país se advierte como ocurren, de manera preferencial, en el interior de las grandes regiones geográficas: 1) Norte-nororiente; 2) Centro-centro oriente; 3) norte-occidente; 4) sur-sur occidente, 5) sur oriente; a su vez, cada una de estas regiones está configurado en su interior por una estructura compuesta por: a) áreas de minifundio; b) áreas de agricultura comercial; c) áreas de latifundio ganadero; d) epicentros urbanos y e) áreas de frontera. La dinámica de la población dentro de estas estructuras regionales ocurre entonces de la siguiente manera: en las áreas de minifundio la población presenta tasas de fecundidad mayores que las de otras regiones pero sin que la disponibilidad de tierras le permita su articulación productiva, en la medida en que la concentración de la propiedad impide su ampliación, en que estas áreas coinciden con las de menor potencial productivo y en que las economías campesinas no disponen de medios para aplicar tecnologías que permitan el aprovechamiento sostenible de sus recursos y resultan afectadas por la erosión de los suelos y de los recursos y la pérdida de fuentes hídricas. La fuerza de trabajo excedentaria de las áreas de minifundio engancha temporalmente en las áreas de agricultura comercial pero no puede estabilizarse en ellas, como tampoco en las áreas de latifundio ganadero, el cual no solamente no genera empleo sino que absorbe de manera creciente tierras que podrían soportar la ampliación de la agricultura campesina. En estas condiciones el circuito migratorio se desplaza hacia las ciudades, dominadas por la informalización del empleo, en condiciones que facilitan una nueva fase migratoria, esta vez hacia las fronteras, ahora dinamizadas por los cultivos proscritos o por actividades extractivas (petróleo, oro). A su vez, estas actividades productivas contribuyen a la valorización de esas tierras, proceso del que no se benefician los migrantes y del que si se apropian quienes finalmente concentran la propiedad territorial en esas regiones. 3. 2. Territorio y usos del suelo Colombia se encuentra dentro de los países latinoamericanos con menor abundancia relativa de suelos arables. Según información de FAO, únicamente el 3.6% de la tierra total puede ser incluida dentro de los suelos mecanizables. A esta limitación se añade el uso inadecuado de los suelos: según el IGAC, en Colombia existen alrededor de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizan para este fin aproximadamente 5 millones. En cambio, para la ganadería hay alrededor de diez y nueve (19) millones de hectáreas aptas y se utilizan cerca de cuarenta (40) millones para este fin, de las cuales sólo cinco (5) millones tienen pastos mejorados, mientras que el resto (35) se explotan de manera extensiva. Así, en conjunto, casi el 45% de los suelos del país es destinado a usos inadecuados. De acuerdo con la Encuesta Agropecuaria del DANE (1996), la distribución de la propiedad está acompañada por un patrón de uso del suelo que no favorece a la agricultura: Según este registro, las unidades más pequeñas (menores de 5 hectáreas) que constituyen el 46,8% de las fincas y que al mismo tiempo controlan solamente el 3,2 % de la tierra, destinan el 38,6% de su superficie a usos agrícolas, en tanto que las unidades mayores de 200 hectáreas, que corresponden al 2,8% de las fincas y controlan el 39.0% de la tierra, solamente destinan a estos usos el 2,5 % de su superficie, sin que sean evidentes diferencias en la productividad que sugieran un mejor aprovechamiento por unidad de superficie en las explotaciones mayores. Esta información ilustra simultáneamente dos tipos de problemas: en primer lugar, la persistencia del patrón concentrador, contrario al afianzamiento efectivo de la mediana propiedad, la cual, según distintos analistas proporciona las bases más confiables para el desarrollo; en segundo lugar, el uso del suelo está caracterizado por la predominancia de los aprovechamientos extensivos, fundamentalmente ganaderos, en detrimento, aparentemente, de la agricultura; según la misma Encuesta, las fincas de mayor tamaño dedican a la ganadería, principalmente extensiva, el 72,3% de su superficie y en ellas se localiza el 42,1% de las tierras ganaderas. El afianzamiento de la concentración de la propiedad territorial rural ha ocurrido con fuerza particular en las tierras de mejor vocación agrícola y pecuaria, aun cuando no exclusivamente en ellas, como lo demuestra la Encuesta Agropecuaria mencionada. Al margen de estos espacios han quedado otros territorios (relictos de los páramos y el grueso de los bosques tropicales), los cuales, al tiempo que constituyen santuarios de biodiversidad, por la configuración de sus suelos y sus características climáticas no ofrecen atractivos para la producción agrícola o pecuaria dentro de los patrones tecnológicos dominantes. De esta manera, se convierten así en áreas marginales propicias para el asentamiento de las poblaciones expulsadas del interior de la frontera agrícola, siguiendo tendencias claramente reconocidas a nivel mundial, de los procesos que han conducido a conflictos económicos y políticos derivados de la concentración de la propiedad rural y la exclusión de los pequeños campesinos del acceso a la tierra [Binswanger 1993]. El desorden característico de la ocupación del territorio nacional fue el resultado de ausencias de Estado, de vacíos en la jerarquización de los componentes del espacio nacional, de la carencia de políticas y orientaciones para el poblamiento, la formación de los asentamientos humanos y el acceso a la tierra. El resultado ha sido, además del profundo deterioro ambiental y la ampliación de la pobreza, el surgimiento de condiciones que ponen en jaque el modelo social, económico y político vigente. Las tendencias en la ocupación del territorio han ido en contravía del sentido de una verdadera política de poblamiento como instrumento que permita “estimular o desestimular la ocupación de determinados espacios por medio de la asignación de recursos para infraestructura y producción, apoyos fiscales, etc.; se penaliza el uso de determinados recursos o el simple asentamiento”. Es evidente la ausencia de un proyecto sostenido de ocupación y manejo del espacio nacional en el que se exprese la valoración y conocimiento de nuestros propios recursos. De algunos años a esta parte la tendencia hacia la concentración de la propiedad territorial apoyada en la violencia ha ampliado su espectro al control de territorios de valor estratégico, ya no solamente por el control de la tierra, sino también por las aguas y otros recursos: mineros, futuros desarrollos viales, fluviales, etc. (“megaproyectos”), de lo cual han sido evidencias los desplazamientos generados en las áreas de influencia de la Represa de Urrá ante la expectativa de la construcción del canal Atrato-Truandó, la irrupción de los desplazamientos violentos en el Urabá chocoano, etc. Otro tanto ha ocurrido con territorios de significado estratégico-militar y, en últimas, geopolítico, como son el sur de Córdoba (Nudo de Paramillo), sur del Tolima (Rioblanco), alto Putumayo, etc. Estas tendencias, en las cuales poblaciones enteras resultan profundamente afectadas por la pérdida de sus territorios ocurren cuando convergen sobre el país distintos procesos que favorecen la formación de la conciencia ambiental y el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades. Desde principios de la década de 1990 comenzaron a hacerse sentir en el país las demandas promovidas por múltiples sectores internacionales (entidades ambientalistas estatales, organizaciones no gubernamentales, agencias financieras, etc.) junto con expresiones de origen igualmente variado, de carácter nacional en torno a la necesidad de desarrollar la preocupación por los problemas ambientales y de impulsar políticas y acciones encaminadas al manejo racional y sostenible de los recursos naturales. Según lo señalan los distintos estudios sobre el tema y lo ratifican las evaluaciones mas recientes de la problemática agraria colombiana (Rincón, 1997; Heath & Deininger, 1997; Machado, 1998) la tenencia de la tierra en el país la caracteriza, definitivamente, una elevada concentración de la propiedad: baste citar a los mencionados expertos del Banco Mundial, quienes señalan cómo entre 1960 y 1988 el coeficiente de Gini solamente se desplazó de 0,86 a 0,84, tendencia confirmada por la Encuesta Agropecuaria de 1995 [Dane 1996] y que Rincón concluye se incrementó de 0,85 en 1984 a 0,88 en 1996. A su vez, esta tendencia se ha conjugado con un modesto desarrollo productivo, centrado fundamentalmente en la mediana y pequeña propiedad (Mesa, 1990). Hay importantes diferencias regionales en los índices y tendencias de la concentración de la tierra. Así, el estudio de la Contraloría General de la Nación (Ossa; Candelo y Mera; 2001), identificó al occidente colombiano como la región de más alta concentración de la propiedad rural y el Valle del Cauca como el departamento donde más se concentró entre 1985 y 1996. Una concentración alta es observada por ese estudio en Antioquia, Sucre y Cesar. El estudio de Rincón sobre el catastro detecta que el proceso de concentración entre 1984 y 1997 fue mayor en Cesar, Bolívar, Valle, Quindío, Caquetá y Putumayo, en tanto que las Encuestas agropecuarias del Dane permiten identificar procesos de concentración de las explotaciones agropecuarias en Meta, Casanare y Chocó. Así las cosas al iniciarse el nuevo milenio Colombia se encuentra sumida en un vasto conflicto que hunde sus raíces en viejos problemas no resueltos, uno de los más relevantes, posiblemente, tiene que ver con las relaciones económicas, políticas y sociales derivadas de la gran concentración de la propiedad de la tierra. Las cifras para 1984 muestran que los predios de menos de 5 hectáreas estaban en manos del 65,7% de los propietarios, controlando el 5.0% de la superficie, en tanto los predios de más de 500 hectáreas pertenecían al 0.5% de los propietarios que controlaban el 32,7% de la superficie. Ya para 1996 el desequilibrio era mayor, pues en el primer caso los propietarios de menos de 5 hectáreas eran el 19,3% del total con el 4,3% de la tierra, y los segundos pasaron a ser el 0,4% de los propietarios con el 44,6% de la superficie. Es decir, los pequeños propietarios eran más con menos tierra, en tanto, los grandes eran menos con más tierra, aumentando la superficie a su disposición en 12 puntos porcentuales. En torno al tema de la distribución de la tierra se han configurado dos posiciones básicas: la primera, con distintos matices argumenta que la tierra ha perdido importancia como factor productivo y el acceso a la misma no genera poder económico ni político; por tanto, los esfuerzos encaminados a su redistribución serían una inversión inútil que no lograría otra cosa que crear “pobres con tierra”. En contraposición a este planteamiento y con base en las cifras oficiales, que exponen la imparable tendencia a la concentración de la propiedad, el aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, la valorización de las tierras en torno a proyectos no agropecuarios de inversión estatal o privada, los altos costos de la tierra en Colombia comparados con los de otros países (Europa, Bolivia, Vietnam), la disminución de la producción de alimentos y el agravamiento de los desplazamientos forzados de comunidades campesinas, se aboga por una distribución equitativa del recurso, sin desconocer el significado estratégico que tienen para el desarrollo en general y en particular del campo, la democratización del acceso a los demás recursos para la producción como la tecnología y el crédito, el acceso a los mercados, la capacidad de agregar valor en la finca y en la localidad a los bienes de origen agropecuario, el equilibrio campo-ciudad en la distribución de los beneficios del desarrollo y la construcción de una institucionalidad democrática. La tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra se agrava por el debilitamiento del empresariado rural por la apertura económica, de manera que el estudio de Rincón revela una pérdida de tierra de las propiedades medianas entre 100 y 500 hectáreas, en beneficio de la más grandes, ampliándose la polarización entre la mini y la microminifundización y la gran propiedad, fenómeno alimentado por la violencia, las masacres, el tipo de aprovechamiento de la tierra en los distintos cultivos y los arreglos para su uso, como los “arreglos invertidos”, donde grandes empresas entran en relaciones con pequeños propietarios. Los resultados de estos acuerdos de aprovechamiento y uso del recurso tierra no son siempre los mismos. En algunos casos, estas circunstancias favorecen a pequeños y medianos campesinos que se colocan en posición de aprovechar condiciones locales de los mercados para insertar ventajosamente sus productos (frutas, verduras), pero casos como este no contradicen la tendencia general a la concentración, que afecta el comportamiento de la agricultura y del campo en general, y que afirman la primacía de la propiedad sobre otras formas de tenencia, limitaciones crecientes en el acceso a la tierra de los pequeños productores y restricciones para los pequeños propietarios en el acceso a los recursos complementarios para la producción. Ahora, la concentración de la propiedad ocurre tanto en las regiones con menor potencial productivo como en aquellas en donde existe la mayor disponibilidad de tierras con vocación agrícola, como han demostrado varios autores, lo cual incide en los niveles de producción en la medida en que mientras las fincas menores de 5 hectáreas destinan a usos agrícolas el 38.6% de su superficie, las mayores de 20 hectáreas asignan a este uso el 2,5% de sus tierras. A partir de los años ochenta converge la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra con la ampliación de las inversiones de los capitales del narcotráfico como procedimiento para el lavado de activos. Estas inversiones ocasionalmente se tradujeron en la modernización de algunas actividades, como fue el caso de algunos hatos ganaderos o el “caso Grajales” en el Valle del Cauca, ingenuamente considerado por algunos como “modelo de gestión” en el desarrollo agrícola colombiano. No obstante, la tendencia generada por el uso de estos recursos fue el reforzamiento de la concentración de la propiedad de la tierra y del autoritarismo, como expresión de la imposición del latifundio como relación social. 4. LA ECONOMÍA CAMPESINA EN COLOMBIA En Colombia, hoy en día, la población que vive en los campos representa el 31% del total de la población total y, si se le agregan los habitantes de las pequeñas cabeceras municipales (menores de 10.000 habitantes), alcanza el 38%. En el país, la población rural creció a lo largo del siglo XX, duplicándose entre 1938 y 1993, a pesar de la alta intensidad de la migración de los campos hacia las ciudades. Aunque la organización empresarial de la producción campesina es esencialmente familiar (o comunitaria), los productores campesinos están altamente integrados al mercado. La mayor parte de los ingresos de sus sistemas productivos los derivan de sus ventas lo cual implica a la vez que sus medios de subsistencia son adquiridos en una alta proporción en el mercado. Una altísima proporción de los campesinos contratan sistemáticamente trabajadores asalariados hasta el punto en que la participación del trabajo familiar puede ser menor que la de la mano de obra contratada. Pero la participación de los elementos no monetarios en la organización económica de los campesinos es relevante y esencial para su organización productiva – empresarial y para la subsistencia de sus familias (o comunidades). Por un lado, la utilización de trabajo familiar sigue siendo de todas formas relevante: entre el 47 y el 83 % de acuerdo con varios estudios realizados entre pequeños productores familiares de la Región Andina. Esta participación es por supuesto mucho más importante entre los indígenas y comunidades negras. Por otro lado, el autoconsumo agropecuario que solventa una parte de la dieta alimentaria de los productores familiares es otro elemento central del ámbito doméstico de la economía campesina. A pesar de la intensa y creciente monetización de sus sistemas de producción los campesinos mantienen estrategias que les garantizan un cierto nivel de auto abastecimiento equivalente en promedio a un 30% de la canasta de alimentos. Las relaciones entre los campesinos mediadas por el parentesco, y por el vecindario, son fundamentales para la circulación de mano de obra, tierra y capital y constituyen otro elemento clave del ámbito económico de la economía campesina no regulada por los intercambios monetarios. 4.1. La dinámica individual y colectiva; monetaria y doméstica de los sistemas de producción de los campesinos El ámbito espacial de la economía campesina se expresa territorialmente y no solo en la parcela de manera que es indispensable tener una perspectiva de regulación del uso y del acceso al territorio para entender los problemas de la economía rural y planificar sus soluciones. Esta cuestión que es evidente para las comunidades indígenas y negras es también muy clara para el resto del campesinado. En este sentido es preciso tener en cuenta que el acceso a la tierra, elemento indispensable para la consolidación de la economía rural, está limitado territorialmente por la dinámica del latifundismo. De otro lado a la comunidad rural le es constreñido el espacio por el monopolio de poder local y regional ejercido por los políticos tradicionales y por los grupos armados que han desarrollado múltiples formas de dictaduras militares. En la economía campesina hay un ámbito colectivo consustancial a su sistema económico que se potencializa plenamente en la medida en que las comunidades puedan regular autónomamente su propio territorio. En este ámbito la gestión de los recursos naturales en los ecosistemas circundantes y el ordenamiento del uso y planificación del territorio es esencial. En Colombia predomina un campesinado integrado al mercado, que ha venido introduciendo intensos cambios en sus sistemas productivos para adaptarse a la creciente y cambiante demanda de productos agropecuarios tanto nacional (todo tipo de alimentos) como internacional (tabaco, café, marihuana, coca, amapola, algunos frutales). Es claro, entonces que no tiene nada que ver con la preconcepción de un campesinado tradicional, arcaico y refractario al cambio. En cierto momento de nuestra historia la formación del capital agrícola y agroindustrial en las tierras planas mecanizables, implicó la expulsión de campesinos que trabajaban en las antiguas haciendas bajo relaciones de aparcería y el desplazamiento de algunos núcleos de campesinos propietarios. Pero hoy en día ya consolidado ese proceso se tiene una distribución de la muy reducida área agrícola (menos de 4 millones de has, frente a 40 millones de has en pastos) de forma tal que hay una cierta repartición territorial de la actividad agropecuaria familiar y capitalista y no una competencia por el espacio de estas dos actividades productivas. Los campesinos ocupan zonas que los capitalistas no pretenden disputar (laderas andinas; núcleos locales en la Costa Atlántica; zonas de colonización). Las empresas capitalistas, por su parte, se asientan en zonas sobre las cuales no hay una presión muy alta de campesinos sin tierra (segmentos de los valles interandinos, el altiplano cundiboyacense, fragmentos de las sabanas costeñas y de algunas vegas o sabanas orinocenses). Ahora bien esta localización no es totalmente excluyente de manera que en algunas de las zonas acabadas de enumerar se dan relaciones intensas de asociación y de complementariedad entre productores familiares y capitalistas (Forero, 1999). Las asociaciones entre campesinos con poca disponibilidad de tierra con otros campesinos o con empresarios capitalistas, para acceder a lotes de cultivo, significa por supuesto la transferencia de parte de los excedentes del productor al propietario en forma de renta. Pero en muchas ocasiones estas transferencias tienen contraprestaciones interesantes para los pequeños productores en la medida en que el socio financista asume buena parte del riesgo y cumple con eficiencia funciones que el sector financiero y el Estado no están dispuestos a asumir. Para estos casos más que pensar en oponer a campesinos y capitalistas por medio del discurso político preconcebido, es necesario abordar un análisis fino que conduzca a establecer pautas de acceso a recursos y de concertación entre los actores implicados. El actual desplazamiento de los campesinos no se debe (sino quizás en forma muy excepcional) a la disputa del espacio económico productivo de los empresarios capitalistas agrícolas –y agroindustriales– con los productores familiares. La cuestión está en otra parte. Se trata del monopolio del poder y de la propiedad territorial en torno a otro tipo de intereses relacionados en buena parte con la dinámica del control militar y político (paramilitar, guerrillero, narco) y en buena parte con el interés de poseer la tierra como activo inmobiliario asociado, esto último a la expectativa de obtener dividendos de localización alrededor de grandes obras de infraestructura (carreteras, represas, puertos). Estas formas de control de la tierra y de su sustracción de la esfera económica como activo productivo gravita tanto sobre las condiciones empresariales de capitalistas como sobre las de los campesinos. 4.2. Sobre el empleo y la pobreza rural El descenso en el empleo rural en los primeros años noventa estuvo acompañado de una caída significativa de los ingresos de los hogares rurales, tanto en las ganancias como en los salarios, lo que se tradujo en un incremento de población bajo la línea de pobreza, la cual entre 1991 y 1995 pasó de 65,0% al 72,0%, ampliando la brecha entre ingresos rurales y urbanos. En 1990-1993 la diferencia entre los ingresos reales per cápita del sector real y urbano se amplió a 36 puntos porcentuales. Esta brecha es la mayor que se ha registrado en Colombia en las últimas cuatro décadas. En 1950 el ingreso urbano per cápita era tres veces mayor que el rural; en 1997 la relación disminuyó a 1,7 veces y en 1993 se incrementó a 3,5 veces. Si se observa la pobreza desde el punto de vista del indicador de necesidades básicas insatisfechas, se observa que a partir de 1997 este indicador se reversó, pues pasó de 46,5% de población con NBI en este año a 47,4% en 1998, signo inequívoco de un deterioro estructural de las condiciones de vida en el campo, como señala la Misión Social en sus estudios. Esta tendencia es similar en el Indice de Condiciones de Vida, que progresó del 46,6% en 1993 al 51,4% en 1997 y se deterioró al 50,6% en 19989. Según las encuestas del DANE la remuneración del trabajo agropecuario de los campesinos es desastrosamente precaria: los ingresos obtenidos por los campesinos (trabajadores agropecuarios por cuenta propia) han tendido a estar por debajo del salario mínimo legal mientras que los de los jornaleros se ubican siempre por encima. El caso es que el período 1988 – 1997 sólo en dos, de los ocho años, los campesinos obtuvieron en sus parcelas ingresos por encima del salario mínimo: 1,33 salarios mínimos en 1989 y 1,05 en 1992. A partir de este año las cosas parecen haberse empeorado de tal forma que en 1997 un campesino ganaba en su parcela apenas el 60% del salario mínimo10. Nuestros datos muestran un panorama radicalmente diferente. Los resultados de varias investigaciones hechas en los últimos 10 años, período en que por lo demás, se han manifestado plenamente los efectos de la liberalización económica, establecen que los sistemas de producción, de un amplio espectro de campesinos que representan significativamente su heterogeneidad socio - productiva y agroecológica remuneran la mano de obra familiar por encima del salario mínimo. De acuerdo con lo anterior los sistemas de producción construidos por los campesinos, con base en la oferta tecnológica de la Revolución Verde son viables en términos económicos. (Aunque no se descarta que a mediano y largo plazo, de continuar con estos paquetes tecnológicos, se produzcan impactos ambientales que hagan insostenible sus modelos productivos). Pero visto de otra forma, los ingresos totales (anteriormente estábamos haciendo la contabilidad por día trabajado) generados por los sistemas de producción agropecuarios de los campesinos, en varios casos, no alcanzan el salario mínimo anual, a pesar de su eficiencia relativa en la remuneración de la mano de obra. Este hecho se deriva de las limitaciones en el acceso a la tierra, y al capital, que impiden ocupar toda la mano de obra disponible en la familia y que obliga a gran parte de los campesinos a pagar rentas para cultivar en tierras ajenas. En efecto se ha observado que en varios 9 González, Jorge Iván (1999). “El deterioro estructural del capital humano atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales”. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá. 10 Según el procesamiento de las Encuestas Rurales de Hogares del DANE hecho por López et al 2000. casos la remuneración de la mano de obra familiar en trabajos agropecuarios antes de pagar rentas está por encima del salario mínimo y se coloca por debajo después de pagarlas. 4.3. La producción campesina y el sistema alimentario Como se afirmó atrás, los productos agrícolas predominantemente campesinos, cuya dinámica depende fundamentalmente de la producción familiar rural, tienen, actualmente un mayor peso que los capitalistas: representan el 68% de la producción agrícola total del país. La producción campesina se articula al sistema agroalimentario en diferentes circuitos:1) autoconsumo familiar y autoconsumo local a través de redes de intercambio recíproco y solidario de alimentos no mediado por el mercado; 2) abastecimiento directo de mercados locales (municipales); 3) abastecimiento masivo a los centros urbanos por medio de una amplia red de intermediarios rural – urbanos conectados con las centrales mayoristas los cuales, en muchos casos, son altamente competitivos y eficientes; 4) articulación, de algunos pocos productos a cadenas formales, siendo la leche y el café los únicos casos en que se alcanzan proporciones significativas. Todo lo anterior muestra, de un lado, la complejidad y la riqueza de la integración de la economía campesina al sistema alimentario. De otra parte, nos lleva a concluir que la política agraria y agroalimentaria debe apuntar a consolidar los elementos positivos (que son muchos) de este sistema y no concentrarse en uno de los aspectos (alianzas con los palmeros por ejemplo) que algunos planificadores destacan como prioritarios a partir de información incompleta y, a veces, respondiendo a algunos intereses particulares. Se resalta, en síntesis, la necesidad de implementar una política incluyente. Se puede concluir de acuerdo con estos datos que los sistemas de producción construidos por los campesinos, con base en la oferta tecnológica de la Revolución Verde son viables en términos económicos (aunque no se descarta que a mediano y largo plazo, de continuar con estos paquetes tecnológicos, se produzcan impactos ambientales que hagan insostenible sus modelos productivos). De manera que los sistemas de producción de los campesinos tienen un potencial productivo enorme y una inmensa capacidad de generarles ingresos por encima de muchas otras actividades. El problema central de la pobreza rural no está en la pretendida incapacidad de los sistemas de producción familiares sino en las limitaciones en el acceso a la tierra, el agua y el capital para desarrollar más plenamente estas potencialidades. ¿Con qué tecnología? Con la mejor oferta tecnológica disponible en función de las estrategias de los campesinos para obtener los ingresos que les permitan atender sus gastos. Con la tecnología agroquímica hasta el momento y las adecuaciones que los campesinos han venido construyendo a lo largo de 30 años. Con tecnologías alternativas sostenibles que amortigüen o minimicen el impacto sobre los ecosistemas y la salud humana si el país se decide a construirlas ... a dedicarle los recursos que un proyecto de esta naturaleza necesita para salir de los intentos marginales de unas ONG o de unos programas gubernamentales con recursos precarios. 5. 5.1. TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y VIABILIDAD RURAL El modelo tecnológico de desarrollo agrícola La Revolución Verde se originó principalmente en Estados Unidos y Europa, bajo unas condiciones sociales y económicas privilegiadas: se le dio altísima importancia a la producción y aplicación de conocimientos, a garantizar el acceso a la tierra en la cantidad y calidad necesarias, la infraestructura física, las condiciones socioeconómicas de los agricultores y las características ecosistémicas de las áreas productoras. Todo esto hizo posible el éxito de la transferencia y aplicación tecnológica. Se trata de países cuyas características biofísicas y geográficas propician una mayor homogeneidad en los principales elementos y estructuras de los ecosistemas, en relación con el trópico. Son áreas de clima templado, con cuatro estaciones bien marcadas a lo largo del año, lo que implica regularidad en los ciclos hidrológicos y respuestas coordinadas de la sociedad para adaptarse a las variaciones climáticas; los suelos tienden a conservar la materia orgánica, presentar juegos de horizontes más simples y a ofrecer mayores posibilidades de mecanización en virtud de su relieve plano; las bajas temperaturas en invierno y primavera inciden en la disminución de los ciclos biológicos y retardan los procesos de pérdida de nutrientes por lavado; la baja intensidad de radiación solar afecta igualmente los procesos biológicos. La diversidad vegetal y animal es, en consecuencia, menor que en la franja tropical. El éxito de la transferencia de tecnología en los países de origen de la Revolución Verde se asegura en la medida en que se presentan mayores índices de bienestar material de los productores, mejores posibilidades de acceso a la tierra necesaria para la producción y al crédito, estímulos y subsidios económicos, disponibilidad permanente de maquinaria agrícola propia, instalaciones adecuadas para procesamiento in situ de materias primas, seguridad y servicios complementarios de salud, educación y bienestar social. Por otra parte, muchos procesos del acto agronómico basados en los postulados de la Revolución Verde (producción de semillas, producción y venta de agroquímicos y maquinaria) fueron impulsados por unas pocas multinacionales norteamericanas y europeas que dominaban en 1994 el 75% de este multimillonario mercado y en 1999 eran dueñas del 91% del mismo. A partir de movimientos de fusión para cubrir el mercado global, el monopolio se ha reducido en la actualidad a solo siete gigantes de la industria agroquímica, cuya finalidad manifiesta es su propio lucro. Tales compañías tienen una enorme incidencia en la investigación agrícola, generación de tecnologías y, en consecuencia, en la orientación general de políticas y mercados agrarios. La Revolución Verde por lo tanto, no se entiende solamente desde la óptica tecnológica, sino desde el punto de vista del modelo general de desarrollo agrícola. El campesinado no ha estado ausente del proceso de adopción parcial o total de modelo de Revolución Verde. Esto no es necesaria o únicamente el resultado de políticas de desarrollo rural explícitas sino que hace parte de las estrategias adaptativas a las que ha recurrido el pequeño productor para articularse a los mercados de bienes y servicios mostrando su capacidad para adecuarse a circunstancias cambiantes. La adopción de sistemas productivos altamente consumidores de insumos externos es clara en la producción de papa y de panela, en los cultivos de fríjol, de hortalizas de frutales y de ciclo corto. Pero también involucran de forma masiva, aunque parcial, cultivos considerados tradicionales como el plátano, la yuca, el ñame, el tabaco, el fríjol. Esta adopción de tecnologías modernas ha llevado incluso al campesinado a obtener resultados económicos positivos como se afirmó anteriormente. La estructura productiva del campo colombiano presenta una dualidad marcada entre el desarrollo de un modelo agrícola, que incluye tanto a los campesinos como a los empresarios capitalistas, basado en la innovación tecnológica y el modelo de ganadería extensiva basado más en la ocupación territorial que en la incorporación de cambios técnicos y que ha dado como resultado que la mayor parte de la superficie agropecuaria se mantenga concentrada en forma causi-improductiva. El enfoque ambiental reconoce las diferentes interrelaciones que suceden en la doble vía sociedad – naturaleza. En lo que concierne al sector agrario, estas interrelaciones se expresan tanto en logros y conflictos sociales como en procesos agradativos y degradativos de tipo biofísico que afectan la base de sustentación ecosistémica (suelos, aguas, fauna, flora), los cuales pueden explicarse mutuamente. Colombia adoptó el modelo Revolución Verde con el ánimo de incrementar su competitividad en los mercados internacionales. Para el periodo comprendido entre 1960 y 1978, su principal objetivo se centró en el aumento de la productividad de los cultivos comerciales (algodón, arroz de riego, sorgo, soya y caña de azúcar), dando lugar a un incremento de la superficie total destinada a la agricultura y al uso intensivo de maquinaria, plaguicidas y fertilizantes necesarios para alcanzar las productividades requeridas. El primer impulso en esta dirección, le significó al país entre 1970 y 1987 pasar de 3.5 a 5.3 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, y el aumento en rendimientos de la mayor parte de los cultivos comerciales, los cuales, sin embargo, se han estancado en los últimos años, debido tanto a factores ecosistémicos (clima, suelos, variedades), como a procesos en que se habrían alcanzado los límites culturales a las tecnologías empleadas. Durante los últimos 20 años el modelo se ha orientado principalmente al consumo de plaguicidas. Las tendencias muestran marcados incrementos en el uso de fungicidas y herbicidas pero decrecimientos en el uso de fertilizantes y en la adquisición de maquinaria agrícola. Los sistemas de irrigación tampoco han crecido a ritmos constantes y, en todo caso, presentan problemas diversos, principalmente en su operación. La implementación de estas prácticas ha implicado a su vez grandes inversiones de capital asumidas principalmente por el sector privado y los grandes propietarios. Las estadísticas no revelan, por otra parte, los esfuerzos que realizan varios actores para revertir el modelo Revolución Verde en términos, por ejemplo, del uso de abonos orgánicos, tracción animal, labranza mínima o riego informal. El uso de agroquímicos también ha sido creciente gracias a la expansión de los cultivos ilícitos, especialmente la coca. Villa (1998) estimó que para un área, calculada para 1998, de 78.000 has, las aplicaciones de agroquímicos serían de 1.200 toneladas de herbicidas, 25.100 toneladas de fertilizantes y 600 toneladas de plaguicidas (26.900 toneladas totales) bajo el supuesto que la producción y la erradicación se dan simultáneamente en la totalidad del área. Por su parte Nivia (2001 b) calculó una utilización de 10,3 litros por hectárea de glifosato, en la erradicación química de la coca, lo cual para las casi 130.000 has que se estiman para el año 2001 daría cantidades cercanas al millón trescientos cuarenta mil litros (1.340.000) de la sal isopropilamina de glifosato, regadas de manera concentrada en un área que no alcanza a ser el 2.7% de la superficie agrícola nacional. Estos 1.340.000 litros de glifosato contrastan con las casi 8.000 toneladas de herbicidas que se utilizaron en todo el país en 1995. 5.2. Los principales efectos ambientales 5.2.1. Efectos sobre la salud humana Los plaguicidas generan diversos efectos negativos sobre la salud de los seres vivos, en función de su grado de toxicidad y del tiempo e intensidad de exposición. Se han comprobado efectos de carácter cancerígeno, mutagénico, somáticos y reproductivos. Se presentan también trastornos en el sistema nervioso que se manifiestan en neuropatías, encefalopatías, perturbaciones visuales, delirios y convulsiones, entre otros (IDEAM, op.cit.). Las víctimas no son solamente los trabajadores del campo sino igualmente los consumidores finales de los productos agrícolas, es decir, la totalidad de la población. Entre el 36% y el 40% de la población colombiana está directamente expuesta al contacto directo con plaguicidas. Con excepción de los alimentos cultivados en sistemas de producción orgánica o ecológica, prácticamente todos los productos que se consumen a diario en el país, presentan algún grado de contaminación por residuos químicos. Enseguida se presentan casos en que se encuentra que efectivamente hay productos contaminados. Nuevamente, la pobreza de las estadísticas oficiales oculta la gravedad del problema. La mayor parte de los datos sobre intoxicación de seres humanos con plaguicidas proviene de estudios aislados y no de un seguimiento sistemático. A modo de ilustración, sin embargo, en Antioquia durante el período 1978 – 1986 se documentaron 3.988 casos de intoxicación por agroquímicos (organofosforados y carbamatos), provenientes en su mayoría de cascos urbanos, afectando principalmente a hombres con edades entre 15 y 59 años. En el mismo periodo, el número de muertes por plaguicidas en Antioquia fue de 568, dando como promedio 63 personas al año En la leche vacuna también han aparecido evidencias de contaminación por pesticidas, principalmente de DDT. Estudios más recientes en leche vacuna y humana han encontrado residuos de organoclorados como DDT, lindano y dieldrín en Espinal y Guamo. De otra parte, un estudio epidemiológico realizado por el Instituto de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia con el fin de evaluar la asociación entre el cáncer de seno y niveles de DDT, Lindano y Bifenilos Policlorados (PCB), encontró que de un total de 288 mujeres que participaron en el estudio, 144 presentaron dicho cáncer y las otras 144 tuvieron que someterse a controles clínicos (MMA, 1998). Otro estudio realizado en los corregimientos de Rozo, La Torre y La Acequia (municipio de Palmira) durante 1997, demostró efectos de los agroquímicos sobre la salud de 166 personas (de una muestra inicial de 755) por exposición aguda o reciente a insecticidas organofosforados y carbamatos. Lo que más llama la atención de este estudio es que tales resultados fueron obtenidos en un grupo heterogéneo en edades y oficios, que incluía, además de los agricultores y trabajadores del campo, amas de casa y menores de edad, poniendo en evidencia la contaminación del ambiente por agroquímicos. Lo anterior indica que los efectos adversos de los agroquímicos sobre la salud tanto humana como animal se presentan con diferentes intensidades en varias regiones del país. Sin embargo, aún se siguen comercializando plaguicidas que han sido prohibidos o restringidos según la Lista Consolidada de Naciones Unidas, bajo la aprobación del ICA (registros de agosto de 1998). Entre estos se encuentran los casos de Alaclor, Benomil, Carbofuran, Dimetoato, Hexazinona y Mancozeb. El subregistro de los casos de intoxicación a causa de estos productos, no permite establecer la magnitud real del problema y por lo tanto diluye la atención que se debe prestar al respecto, aplazándose decisiones que como en el caso del endosulfán, tardaron 8 años en tomarse11. 5.2.2. Efectos sobre los ecosistemas Dos factores estructurales gravitan sobre la actual situación cuya solución se convierte en condición indispensable para actuar sobre estos problemas. Tanto la concentración de la tierra como la pobreza rural habían retrocedido entre los sesenta y mediados de los ochenta, pero con el proceso reciente, tratado en otras partes de este documento, estos dos problemas se han agudizado. La concentración de la propiedad sobre las tierras de mejor aptitud para las actividades agropecuarias, ha sido un factor determinante para el avance sobre ecosistemas frágiles; procesos de apertura de frontera agrícola impulsados, en muchos casos, por políticas explícitas del estado y por la presión sobre los pobres del campo y los desplazados en busca de nuevas oportunidades. Los pastos y la actividad ganadera, han sobrepasado ampliamente el área con vocación para este uso. Esta expansión se hace a expensas de suelos que tienen otra vocación, sea esta agrícola y para bosques y por lo tanto su contribución al deterioro de la base natural es muy importante. Sin embargo el avance de las praderas y de las actividades ganaderas, no evoluciona de manera uniforme, porque son también heterogéneas las circunstancias y tipos de ganadería que se presentan en las diferentes situaciones. Así mismo los impactos de la actividad ganadera se diferencian según las características ecosistémicas de las regiones donde esta se establece. 11 El 23 de marzo del 2001, el Consejo de Estado expidió un fallo en el que determina retirar el uso del Endosulfán en todos los cultivos, debido en parte, según la Asociación Colombiana de Toxicología y Fármaco Dependencia, a la inexistencia de un sistema de vigilancia epidemiológica para intoxicaciones por plaguicidas. La evolución del uso de la tierra desde 1970 a 1997 muestra que el área en pastos pasó de 20.8 millones de has a 41.2 en 1999, mientras el área agrícola incrementó de 3.5 a 5.5 en 1987 millones de has pero, en 1999, había descendido a 4.4 millones de has. El área en bosques se redujo de 89.9 millones de has en 1970 y a 68.6 millones de has en 1999. Entre tanto en la década de los 90 la superficie agrícola nacional se ha reducido, pasando de 5.3 millones de hectáreas en 1987 a 4.4 en 1995. Más recientemente, han contribuido a la degradación ambiental los procesos de colonización hacia el bosque húmedo y la conexión de estos con los cultivos ilícitos y con la ganadería extensiva o el reemplazo de áreas de cultivos alimentarios o de fibra. Adicionalmente, cada vez es más claro que los programas de erradicación a partir de fumigaciones, han contribuido de manera importante a reforzar esta situación. El área en cultivos ilícitos creció, entre 1992 y el 2000, de 41.206 has a 136.200 has. Si bien es cierto que también lo ha hecho el área erradicada por fumigaciones, es difícil negar la relación entre los dos hechos (Vargas, 2001). De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente (1998), en Colombia se deforestan entre 300 y 400.000 has/año, otras fuentes hablan de alrededor de las 850.000 has/año (Suelos Ecuatoriales, 2000). En la década del 80, la deforestación fue calculada en 2.400.000 has, distribuidas así: 137.000 (5.7%) en tierra cultivable, 11.000 (0.5%) en cultivos perennes, 2.030.000 (85%) en pastos y 222.000 (9%) en otros usos (López y Ocaña 1994). Por otra parte, el país todavía no tiene claro cuál es el volumen de suelos que se pierde por erosión anualmente debido al conjunto de actividades agropecuarias. Las estimaciones de las diferentes entidades encargadas de suministrar esta información son muy variables entre sí. Mientras el IDEAM reporta que en el año 2000 el país tenía cerca del 25% de sus tierras con procesos erosivos severos o muy severos, el IGAC reportaba para esa misma época solamente alrededor del 4% con estos grados de erosión. Iguales divergencias se presentan cuando se comparan las cifras de erosión ligera (19.5 % para el IGAC y 9.5% para el IDEAM) o de zonas sin erosión (14.7% para el IGAC y 52% para el IDEAM). Tales contradicciones tienen varias explicaciones tanto en las metodologías empleadas como en las escalas de trabajo y en el personal que ejecuta tales labores. Sin embargo, existe consenso en aceptar que las pérdidas de suelos por erosión afectan la mayor parte del territorio nacional incorporado a la frontera agrícola. Por otra parte, aproximadamente el 4.26% de los suelos del territorio nacional, equivalentes a casi cinco millones de hectáreas, presenta procesos claros de desertificación, generados bien por fenómenos naturales o antrópicos. Las tecnologías empleadas en la producción agropecuaria han contribuido también al empobrecimiento de los recursos naturales. Pero sin tratar de minimizar el impacto de los productos agroquímicos tóxicos sobre los ecosistemas y sobre la salud humana, no debe olvidarse que la tecnología de la Revolución Verde generó importantes incrementos en la productividad de casi todos nuestros renglones agrícolas, lo cual permitió a su vez atender las crecientes demanda de alimentos de la población en áreas relativamente más reducidas. En este contexto la ocupación extensiva del territorio que transforma los ecosistemas originales en pasturas empobrecidas y en terrenos erosionados, es uno de los principales problemas ambientales del agro colombiano. Por fuera de los casos citados sobre efectos de los agrotóxicos en la salud humana, quedan por registrar sus efectos adversos en los insectos benéficos, en la biota edáfica y en las cadenas de alimentos que afectan organismos superiores. El país no cuenta con registros sistemáticos o monitoreos continuos sobre estos fenómenos, aunque existe una abundante literatura mundial y nacional que demuestra el surgimiento de problemas ecológicos como consecuencia del uso de plaguicidas sintéticos. Igualmente, la contaminación de aguas de superficie y subterráneas, es un fenómeno que se registra en todas partes del mundo (en Europa es tal vez uno de los principales problemas ambientales), pero que ha sido poco estudiado en Colombia, a pesar de sus innegables efectos ecosistémicos La contaminación generada por la presencia de estas sustancias sobre los cuerpos de agua no solamente afecta la vida que depende directamente de ellos sino que trasciende a otros escenarios, representando por ejemplo, un grave peligro para la salud humana mediante su consumo a través de los sistemas de suministro de agua potable y/o de alimentos regados con agua en estas condiciones. 5.3. Con y a pesar del modelo vigente: alternativas sostenibles para la producción campesina El panorama mostrado hasta aquí, evidencia algunos elementos de insostenibilidad de los procesos productivos y de las relaciones sociales y económicas que han dominado el desarrollo colombiano, situación que ha venido agravándose en las últimas décadas resultado no sólo de las decisiones individuales de los productores y propietarios rurales, sino también de la aplicación de las políticas de desarrollo agropecuario que por acción u omisión han contribuido a que lleguemos a este estado de cosas. Insistimos en que uno de los principales problemas ambientales del país es la degradación de los ecosistemas por la ganadería extensiva. El retorno de los usos agrícolas en las zonas de ganadería extensiva o la reconversión de ésta hacia procedimientos ecológicos, representaría un cambio deseable hacia el futuro puesto que de manera concomitante se liberarían áreas para la conservación. Sin embargo es preciso señalar que el modelo agrícola dominante –descrito atrás– no deja de presentar problemas –graves algunos– sobre los cuales el país si bien es cierto que está tratando de actuar, aún está lejos de llegar a soluciones satisfactorias. El modelo tecnológico agrícola ha significado el apoyo expreso a tecnologías altamente dependientes de recursos externos, semillas mejoradas y la adecuación de nuestras condiciones naturales a las necesidades de estos paquetes tecnológicos. Reconociendo el desarrollo de tecnologías de la Revolución Verde aclimatadas a nuestras particularidades como la tecnificación cafetera y el desarrollo de paquetes a pequeña escala para semillas nativas y policultivos, hasta cierto punto ha implicado la negación a mirar hacia adentro, de potencializar las posibilidades o ventajas comparativas con las que contamos como país tropical, altamente biodiverso y con enormes posibilidades de producir apoyado en sus propias potencialidades. Este modelo ha dado como resultado, de un lado, una muy elevada dependencia de recursos externos. Además, ha generado un debilitamiento del control sobre los procesos productivos y una cada vez mayor vulnerabilidad de los sistemas de producción, frente a las tensiones o choques que los presionan. Aún cuando el campesinado ha adoptado masivamente este tipo de tecnologías, vale la pena resaltar que en la gran mayoría de los casos éste combina el uso de tecnologías modernas con prácticas tradicionales de manejo, lo cual le puede ayudar a diversificar el riesgo y las posibilidades de autoconsumo y conservar algunas de las ventajas que se reconocen a los sistemas de producción tradicionales La producción campesina y familiar ha jugado un papel importante en la producción agropecuaria del país, como lo hemos mostrado en las partes anteriores de este documento. Pero el campesinado junto con los grupos indígenas y afrocolombianos también están en capacidad de hacer aportes en términos de la construcción de sistemas de producción y formas de manejo sostenible de nuestros recursos naturales. Esta tendencia a la sostenibilidad reposa principalmente en el manejo de sistemas productivos y extractivos y de los conocimientos ligados a ellos que son integrales. Sin embargo, estos sistemas están desapareciendo rápidamente y es necesario un esfuerzo inmediato para recuperarlos Cuando se habla de los sistemas tradicionales y de su aporte a la sostenibilidad se hace referencia, en primer lugar, a los sistemas indígenas y a su manejo de las áreas silvestres; con relación a la producción agrícola encontramos los sistemas de chagra, el huerto habitacional y los diferentes tipos de manejo de los huertos y espacios agrícolas; también caben dentro de esta clasificación los territorios manejados por las comunidades afrocolombianas, especialmente en la Costa Pacífica. No es posible aún tener una cuantificación muy precisa de las áreas que están cubiertas por este tipo de sistemas, sin embargo, es necesario no perder de vista el aporte que estas pueden hacer en la búsqueda de estrategias de manejo de la base natural, más próximas a los ritmos y posibilidades ecosistémicas nuestras. La producción campesina es heterogénea con relación a su articulación con el mercado, a los tipos de tecnología que emplea para lograrlo, para producir para el autoconsumo y en cuanto a maneras de emplear los recursos naturales renovables. Existe una mayor probabilidad de que entre los campesinos y economías familiares más articulados al mercado encontremos mayor dependencia de insumos externos, una mayor tendencia a la especialización y a la simplificación de los modelos productivos. En consecuencia, diferentes posibilidades para aportar a la sostenibilidad o para embarcarse en procesos de reconversión hacia ella. Adoptando la clasificación de Forero, trabajada para esta investigación, podemos decir que los sistemas productivos campesinos o familiares que más se acercan a los que pueden inspirar el diseño de sistemas agropecuarios sostenibles serían los clasificados como de subsistencia y de relativamente baja articulación con el mercado, que incluyen grupos de indígenas y afrocolombianos ubicados en territorios comunales y/o con propiedad individual de la Costa Pacífica y la Amazonía; una reducida proporción de productores familiares rurales y algunos núcleos aislados de campesinos en la zona andina y, posiblemente, algunos núcleos de colonos en diferentes regiones del país. Afortunadamente también podemos registrar en el país otros sistemas tradicionales con tendencia a la sostenibilidad: 1. Producción cafetera tradicional con sombrío, bosque agrícola cafetero, ampliamente reconocido de manejo sostenible, especialmente en términos de conservación de biodiversidad, 2. Múltiples sistemas de producción campesina con tendencia a la sostenibilidad en la producción de caña panelera en varias regiones del país (Barriga ,M 1999)12 como por ejemplo en Nariño y en algunas laderas de Santander diferentes al Valle del Ropero, en Boyacá y otras regiones del país); la producción de maíz tradicional, y sus asocios con fríjol; el arroz secano; cacao; ganadería y sistemas de cordeleo en pequeños espacios en el Norte de Boyacá; ganadería con pasto de corte en zonas de ladera, donde el pasto cumple además la función de retener suelos; ciertos fundos de ganadería tradicional en zonas de Sabana13; pasturas semiintensivas. En el Oriente Antioqueño, frijol/maíz y sistemas de recuperación de suelo. El Instituto Humboldt reporta para la zona cafetera propuestas de intensificación del café que permiten liberación de áreas para conservación al interior de una misma finca; horticultura con manejo de suelo y agroecosistemas múltiples. 3. La experiencia de la Red de Reservas de la Sociedad Civil: red de propietarios privados que voluntariamente destinan sus predios a actividades de producción y conservación, mediante una multiplicidad de actividades. Estas propiedades se encuentran distribuidas por todo el país, sus áreas van desde menos de una y 5.000 hectáreas y están dedicadas a la conservación, la producción y a la prestación de diversos servicios ambientales como producción y regulación de agua, conservación de biodiversidad, revegetalización y control de erosión, reforestación, reciclaje, jardines botánicos y educación ambiental, entre otros Todos ellos obedecen a una serie de principios, que a grandes rasgos se resumen en: 1. Uso de recursos locales (producción que respeta las condiciones ecosistémicas, las plantas y animales propias de estos ecosistemas, el conocimiento de los habitantes locales, la cultura, las fuentes de energía disponibles y la familia). 2. Se logra, con diversos niveles de éxito, la complementariedad en el uso de recursos que permita cerrar al máximo los diferentes ciclos. 12 Estudio sobre la caña panelera en la Vereda San Isidro, municipio de Ricaurte Nariño, donde en pleno bosque de niebla se cultiva la caña con sistemas que se adaptan desde hace muchos años a los ecosistemas propios de los bosques de niebla. 13 Maestría en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios Corpes Orinoquia, Colciencias, Fundación Yamato 1995, Sabanas, Vegas y Palmares: El uso del agua en la Orinoquia Colombiana. 3. En ellos se trata de mantener cubiertos los suelos de manera permanente y se enfatiza el uso de árboles (manejo de ciclos de nutrientes y energía, fortalecimiento de flujos). 4. Se da una tendencia importante al escaso o nulo uso de insumos externos. La recuperación de los sistemas en los que están en funcionamiento estos principios, el trabajo en torno a la reconversión de diversas unidades de producción hacia ellos, en fin la búsqueda de la generalización en la aplicación de los mismos, muestra el camino hacia el logro de la sostenibilidad y contribuye a la construcción de alternativas para trabajar eficientemente las relaciones entre los sistemas de producción y los ecosistemas en los cuales se establecen. La investigación y las acciones en esta dirección adquieren una relevancia cada vez mayor especialmente cuando abordamos problemáticas como el manejo integrado de microcuencas, la conservación de la calidad y cantidad de las fuentes de agua, la conservación de la biodiversidad o bien para el desarrollo de propuestas para las zonas de amortiguamiento en torno a zonas de reserva, parques naturales, entre otros. En fin todo esto debe contribuir a sentar bases para un ordenamiento territorial que combine la producción y la conservación y fortalezca la viabilidad de un desarrollo sostenible. Hay en el país varias experiencias de promoción, capacitación e investigación en sistemas sostenibles que se apoyan en la recuperación de prácticas tradicionales y en la aplicación de principios agroecológicos para el diseño de sistemas sostenibles. En estas experiencias participan diferentes tipos de organizaciones: no gubernamentales, del Estado, universidades, centros de investigación, productores independientes y redes de productores. Sin embargo, es importante anotar que aun cuando se pueden mostrar resultados en todas las escalas –componentes, fincas, sectores, regiones–, debe reconocerse que todavía es mucho lo que falta por hacer y que lo que se tiene es el producto de un gran esfuerzo de organizaciones, personas, instituciones, productores que han trabajado con un mínimo de recursos. La inversión en investigación en ciencia y tecnología para el sector agropecuario es muy baja, mucho menor aún para sistemas de producción sostenibles. Las experiencias estudiadas para la presente investigación permiten concluir: 1. En los sistemas de producción campesinos y de las comunidades indígenas y afrocolombianas es posible encontrar elementos que aportan claves al diseño de sistemas de producción y manejo sostenible. Sin embargo, estos sistemas están cambiando rápidamente y es necesario reconocer que los principios que se manejan allí deben ser rescatados; varias de las experiencias analizadas muestran que se está investigando sobre ellos, están siendo aplicados y difundidos en varios lugares del país. 2. En todas las regiones parece haber representación de actividades que pueden contribuir al diseño de alternativas sostenibles o que ponen en práctica varios de los elementos y principios que pueden contribuir a la sostenibilidad en el manejo de la base natural. De acuerdo con la clasificación regional del país por Corpes, las experiencias registradas se concentran principalmente en la región Centro Oriente y en la región Occidente. En cambio las regiones que están menos representadas son la Orinoquia, Amazonía y Costa Caribe. 3. Si bien se muestra actividad en todo el país y hasta cierto punto resultados de investigación y de puesta en acción de los principios de la sostenibilidad, no debe pensarse que es porque ha habido una gran inversión, sobre todo en el caso del Estado. Esta investigación más bien se ha hecho con muy reducidos recursos y con financiación de Ongs internacionales, o el apoyo privado. La mayoría de este trabajo y los resultados son producto del trabajo de organizaciones y productores con su propio esfuerzo. 4. En este proceso la participación de los productores ha jugado un papel muy importante, al igual que el desarrollo de metodologías flexibles que implican el diálogo entre disciplinas y entre distintos tipos de saberes. Esto ha implicado cambios en los paradigmas de investigación y experimentación, con resultados interesantes y aplicables a la situación específica de nuestro país: en el trópico y con posibilidades culturales y socioeconómicas diversas. 5. Aunque nuestras fuentes no nos permiten evaluar con el mismo nivel de profundidad todas las experiencias revisadas para el presente trabajo, se pueden ver algunos resultados que muestran que la aplicación de los principios de sostenibilidad puede hacerse en diferentes unidades de producción tanto campesinas como medianas e incluso grandes y aplicarse en diversas escalas. 6. Un número relativamente reducido de experiencias, sobre todo en el caso de las ONG, hacen investigación para sustentar y avanzar en sus propuestas. La mayoría de ellas, sin embargo, se guían por los principios agroecológicos más reconocidos o bien, adoptan parcialmente propuestas desarrolladas por otras organizaciones por ejemplo: la promoción de determinadas especies forrajeras, preparación de fertilizantes biológicos, elementos que contribuyen al control biológico de insectos y enfermedades, utilización de abono orgánico y abonos verdes, utilización de cercas vivas, entre otras. 7. A pesar de que se reporta mucha actividad alrededor de prácticas agroecológicas, el registro sistemático de los resultados es relativamente pobre y disperso. Lo cual, hasta cierto punto, significa una pérdida importante de información relevante para demostrar impactos y para avanzar en la investigación que sirva para respaldar las propuestas 8. Instituciones gubernamentales, como Corpoíca, tienen una participación importante en el empleo de los escasos recursos del estado para la investigación. Como institución se está planteando el cambio hacia la investigación en el tema de la sostenibilidad lo que implica un cambio importante en los paradigmas y metodologías de investigación, que se da de manera desigual. 9. Si bien las Umatas tienen la función de prestar asistencia técnica y tienen presencia en prácticamente todos los municipios del país, solo algunas de ellas aparecen registradas como instituciones de capacitación, asesoría y transferencia de tecnología de agricultura ecológica o sostenible. 10. Algunas Corporaciones Autónomas Regionales trabajan tanto en investigación como en capacitación, asesoría y transferencia de tecnología para agricultura sostenible. La cobertura y función ambiental de estas entidades a nivel regional deberían cumplir un papel más protagónico. 11. El papel de las Universidades y los centros de investigación es interesante en varios sentidos, contribuyen con el desarrollo de investigación básica, pero también hay experiencias de construcción de metodologías de trabajo interdisciplinarias y de análisis integrados, que se combinan con el trabajo directo en campo. 12. En muchos casos las ONG desempeñan un papel muy importante en la generación y transferencia de tecnologías sostenibles a nivel local y regional, reemplazando o tomando en sus manos responsabilidades del Estado. 13. La puesta en práctica de los principios agroecológicos por parte de los productores individuales ha convertido a muchos de ellos en ejemplos y en ejes para la difusión de prácticas sostenibles; y a sus unidades de producción en espacios de capacitación para otros productores, para investigadores y estudiosos del tema y para entidades de capacitación, asesoría y transferencia de tecnología. 14. El interés de los productores por reconocer e implementar prácticas agroecológicas y/o sostenibles ha propiciado la creación de redes informales de productores, a través de las cuales se puede dar un continuo intercambio de resultados y experiencias. Lo anterior conduce a una continua adaptación de los principios agroecológicos e incluso a la creación de nuevas formas de aplicación de dichos principios, adaptadas a situaciones particulares. En este proceso las ONG han cumplido un papel muy importante, como facilitadotes, impulsadores y sistematizadores de experiencias e innovaciones. 15. El trabajo en redes es una práctica que ha sido adoptada por varias organizaciones, lo cual potencia las posibilidades de ampliar el radio de acción y difusión de las prácticas sostenibles. Esto sin embargo no impide que cada institución continúe profundizando en sus propios ejes de interés y avanzando en ellos. Se da muchas veces el caso de que la misma organización pertenece a varias redes, lo mismo sucede con algunos productores individuales. Las redes pueden además articular pequeños y medianos e incluso grandes propietarios, lo que permite mirar el funcionamiento de las propuestas en diferentes escalas, y establecer formas de aplicación de los principios según tipo de productor. Las redes también se establecen de manera informal entre productores o grupos de ellos. 16. Estas redes que existen de hecho en entre los campesinos, son redes informales que incluyen apoyo en términos de mano de obra, acceso a la tierra, productos de autoconsumo, semillas, etc.; intercambios de productos, de conocimiento y experiencia y asociaciones para actividades concretas. En el reforzamiento de este tipo de relaciones existen elementos fundamentales para comprender y trabajar en torno a la construcción de una sociedad rural fuerte como la que necesita el país para ser viable. 17. En este contexto es posible comprender que el papel del campesinado en la conservación del capital natural, va más allá de su consideración como guardián de éste, el campesinado ha cumplido entre otros con este rol y está en capacidad de hacerlo a una escala mayor mediante el desarrollo de actividades productivas ambiental y económicamente viables, lo cual implica ciertamente, un trabajo importante en torno a la reconversión de sus sistemas productivos actuales, reforzando elementos de sostenibilidad. Sin embargo, lo anterior no significa que puedan dejarse de lado las condiciones estructurales que han conducido a que el campesinado haya tenido que desenvolverse en condiciones de enorme precariedad económica y ambiental. El reconocimiento de su papel debería expresarse en mejores condiciones de acceso a la tierra y a los medios para producir. 18. Es claro que el país cuenta con potencialidades importantes para el desarrollo de propuestas sostenibles, que incorporen al campesinado y en general a la población y los espacios rurales. La reconversión productiva es consecuente con la búsqueda de alternativas orientadas al logro de la paz en el país y debe ser considerada entre las alternativas que van a permitir la retención de la población en el campo, en condiciones económicas y ambientales dignas. 19. A diferencia de los procesos convencionales de transferencia de tecnología que buscan sustituir lo que hay por experiencias totalmente inéditas, de lo que se trata es de fortalecer lo que hay de sostenible e ir avanzando sobre esto. En otras palabras, el ajuste tecnológico ampliamente practicado por los campesinos parece ser una salida bastante razonable. 20. En términos de ordenamiento territorial, si este quisiera hacerse sobre las bases de la sostenibilidad agroecológica y de justicia social, es fundamental un cambio importante en las estructuras agrarias que permita, la ubicación de los productores en las tierras aptas para la producción agropecuaria y la ganadería; pero además se requiere investigación y recuperación de saberes que permiten en esas áreas producir sosteniblemente, es decir, acorde con las condiciones ecosistémicas del trópico y cada uno de sus biomas. Se requiere entonces mucha más investigación y mejor financiada. En este proceso es clave la participación de la gente con su conocimiento con sus características culturales y con las formas de solidaridad y trabajo en redes. Todo esto implica la consideración del problema ambiental y sus posibilidades de solución desde las perspectivas sociopolíticas y culturales cuyo abordaje como lo hemos mostrado tiene consecuencias ambientales. 5.4. La inversión en ciencia y tecnología El presupuesto para investigación en Ciencia y Tecnología para el sector agropecuario durante las dos últimas décadas ha sido en general reducido. Entre 1994-2000 el total de inversión para Ciencia y tecnología agropecuaria fue de 171.256 millones distribuidos así Pronnata 49,37% ($ 84.549 millones), fue la principal fuente de recursos para Ciencia y Tecnología agropecuaria en el período. Colciencias manejó el 45,35% ($77.665 millones) y Ecofondo el 5,28% es decir $ 9.042 millones Las políticas de ciencia y tecnología agropecuaria en Colombia históricamente han estado dominadas por el modelo de RV que, cuyo énfasis está en aspectos técnicos y económicos con exclusión casi total de factores sociales y de reivindicaciones de tipo ecosistémico. El sistema apoya especialmente la agroindustria y la biotecnología como componentes deseables para la actual agricultura colombiana. En este contexto la visión del Programa Nacional de Ciencia y tecnología Agroindustrial, promueve la concepción de cadenas productivas, con el objetivo de aumentar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. Así, por ejemplo, Colciencias exige como requisito para la asignación de recursos de cofinanciación para la investigación en ciencia y tecnología agropecuaria estar apoyado por un gremio productivo: por cada peso que coloque el gremio o la asociación de productores, Colciencias aporta un peso adicional. Como se mencionó al comienzo de este aparte, la mayor parte de los aportes del Estado para el sector agrario se maneja a través de Pronatta (Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria) y de Ecofondo, entidades que le han dado cabida a varias concepciones de la agricultura. En Pronatta se acepta, como eje central de su filosofía, que el pequeño productor sea el beneficiario principal de las investigaciones y para ello se exigen alianzas o uniones temporales entre asociaciones campesinas y, por ejemplo, universidades o centros de investigación. Se apoya la libre concurrencia de la oferta y se impulsan redes temáticas para el fortalecimiento institucional. Una de ellas, la Red de Agricultura Ecológica (RedAE)que ha venido ganando terreno en el país, gracias al apoyo de Pronatta. Por su parte Ecofondo ha recogido completamente la visión ambiental en la gestión de los agroecosistemas e impulsa, desde 1994, proyectos que ofrecen salidas concretas para atender aspectos de orden tecnológico, organizativo, productivo y económico, utilizando los preceptos de la agricultura ecológica (Vásquez, 2001). El común denominador de estos tres fondos de cofinanciación de proyectos (los más importantes del país) es, sin embargo, la escasez de recursos económicos con que cuentan. Así, para el presente año Pronatta no tiene recursos de inversión y los mismos en Colciencias no alcanzan cifras significativas. El rezago en ciencia y tecnología se transmite a la Agricultura Ecológica (AE), la cual se entiende como un modelo opuesto a la RV, especialmente en la no-utilización de sustancias de síntesis química y en la concepción integral de manejo de los sistemas productivos. La AE le otorga especial importancia a la producción de alimentos sanos, libres de residuos tóxicos y al manejo ecológico del suelo14. Desde esta perspectiva, se puede concluir que las prácticas agrícolas sostenibles tales como la agricultura ecológica, entre otras, han ido tomando fuerza en el ámbito nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, éstos no pasan de ser débiles intentos frente a los daños ambientales y sociales que el uso inadecuado de la tierra le está ocasionando al país, hasta tanto no se promuevan procesos de desconcentración de la tierra y cambio de los modelos de desarrollo tanto agrícola como ganadero. 14 No obstante, a pesar de las potencialidades de la AE en la generación de empleo en el campo, en incentivar desarrollos tecnológicos propios y en catalizar la independencia económica de los agricultores y pese a su tendencia para utilizar integralmente los recursos, todavía falta un largo camino por recorrer tanto en investigaciones básicas como aplicadas, que den cuenta de sus efectos ambientales y de los ajustes que se requieren para equilibrar la producción agrícola, tanto en volumen como en calidad. Igualmente, se requiere un movimiento cultural que enfrente las presiones transnacionales y cambie los actuales patrones de consumo. 6. VULNERABILIDAD RURAL: FALLAS DE RECONOCIMIENTO En el contexto del desarrollo económico colombiano se ha dado una discriminación permanente sobre el sector agrario, en razón de que los paradigmas del desarrollo privilegiaron al sector industrial y al mercado externo como los fundamentales para el proceso de modernización y acumulación. En esta concepción, que planteó el dilema entre lo moderno y lo atrasado, lo rural y el campesinado en particular, se asumieron como sinónimos de las estructuras atrasadas. Este tipo de pensamiento, que derivó en políticas prácticas, es una de las fuentes recientes de discriminación del campesinado y del no reconocimiento de su acción como sujeto del desarrollo. Cualquier exposición de la historia de Colombia desde los inicios de la república hasta prácticamente la mitad del siglo XX da cuenta de la persistencia de una sociedad y una economía basada en tres segmentos fundamentales. Un amplio sector rural y campesino que para 1948 todavía abarcaba un 71% de la población, diseminada y cuasiaislada a lo largo de las regiones Andina y Caribe, con condiciones de productividad y de cultura y de vida generalmente precarias. Un segundo segmento urbano concentrado en unas pocas ciudades intermedias y pequeñas, sede de la administración pública y los poderes políticos, que ocupaba sus habitantes en labores burocráticas, de comercio y servicios y de producción de artesanías y manufacturas básicas con escaso desarrollo tecnológico. Y el tercer segmento, tal vez el más dinámico y preponderante económicamente a lo largo de toda la historia del país hasta el periodo señalado, constituido por el vínculo a las actividades de exportación en los diferentes ciclos y productos que adquieren su máximo vigor y dinamismo con la economía cafetera. Sin lugar a dudas, el grueso de la economía colombiana está condicionado por las características del territorio y de sus recursos. Sin embargo, la planeación económica moderna, iniciada precisamente hacia 1950, ha tendido a descuidar, especialmente en las últimas décadas, los condicionamientos y las determinaciones del territorio y sus recursos sobre la estructura de la economía y sus posibilidades. Estos, junto con la distribución de la propiedad territorial, y el conflicto agrario generado por ella, siguen teniendo un peso significativo en la dinámica de la economía colombiana, aún después de que el desarrollo de la industrialización y la migración rural urbana convirtieron a Colombia en un país mayoritariamente urbano. El peso de la historia y de los conflictos rurales no resueltos a lo largo de la historia gravitan todavía significativamente en el presente. Por ello no debe extrañar que una guerrilla campesina y, en algún sentido para muchos, anacrónica, amenace desestabilizar al país en los inicios del siglo XXI. La ciencia económica moderna basó sus lineamientos de política colocando el énfasis en las profundas diferencias construidas entre los países que generaron procesos históricos de crecimiento económico, consolidación de los Estados y la sociedad –en términos de definición de ciudadanía–, y aquellos países rezagados económicamente, con profundos problemas de consolidación social y política interna y niveles de vida menores. Las diferencias encontradas en los estudios comparativos se sintetizaron en tres campos: el progreso tecnológico, la consolidación de la democracia y el desarrollo de los mercados. En muchas perspectivas analíticas, estos tres campos definen la lógica de la modernidad15. Por analogía, allí donde estos campos no presentaban niveles similares al de los países que habían logrado consolidarse modernamente se entendió que se vivía una situación de atraso. América Latina y Colombia, en particular, se situaron en este último campo. Por ello, las políticas para el desarrollo promovidas en los años cuarenta y cincuenta tendieron a nivelar la situación copiando la matriz de la modernidad, sin pensar las diferencias en las dotaciones de los recursos y en las construcciones sociales; para decirlo en términos de hoy día, entre los ecosistemas y las culturales. Y ello fue así porque la lógica de la economía moderna supone que los recursos naturales y humanos son sustituibles por el capital y la técnica. Esta copia construyó imaginarios de diferente orden, es decir, representaciones sobre la realidad definidas según los paradigmas, la posición de los actores en los órdenes sociales, según intereses, relaciones de poder, oportunidades, experiencias y marcos de referencia. De ello se han derivado las alianzas y conflictos que marcan en buena medida nuestra historia reciente, pues fueron la base de la construcción de una mentalidad tecnocrática y urbana. En el campo específico de la ciencia económica, las interpretaciones del subdesarrollo construyeron un imaginario basado en la dualidad entre lo moderno y lo atrasado. Lo moderno se ligó a los procesos de industrialización y al desarrollo de actitudes culturales propias de la civilización occidental. En contraposición, lo atrasado se leyó como los procesos productivos no ligados ni a tecnologías de punta ni a actividades de transformación que generaran valor agregado, y a unas supuestas actitudes culturales estáticas que no permitían construcciones institucionales modernas. En este esquema, lo relativo al mundo rural, en particular lo campesino, se inscribió dentro del último concepto. Una vez calificado el mundo rural en estos términos, se comenzaron a hacer invisibles los complejos caminos por los cuales el campesinado continuaba estando presente y haciendo parte integral del mundo rural, invisibilidad que tuvo expresión en las actitudes políticas relacionadas con los campesinos y, con mayor razón, con las campesinas. La visión “moderna” de la agricultura se complementó a nivel económico con la caracterización de los alimentos y de una parte de las materias primas producidos en las áreas rurales como bienes inferiores, de una baja elasticidad ingreso de la demanda, con valores agregados y contribución al PIB decrecientes. Esta argumentación ha sido definitiva para aceptar pasiva e incluso complacientemente la disolución de las estructuras agrarias y rurales tradicionales en aras a un desplazamiento de la población campesina y rural a actividades mayoritariamente urbanas, consideradas como más “productivas” en términos de generación de ingresos y contribución al crecimiento económico. De acuerdo con las visiones de las corrientes más ortodoxas del pensamiento económico, dicha tendencia de disolución se genera de una manera espontánea por el funcionamiento y expansión de la economía de mercado, la cual conduce a una mejora en la asignación de recursos del conjunto de la economía. Como corolario de lo anterior, cada vez se consideran más indeseables las políticas sectoriales, intervencionistas o proteccionistas por parte del Estado, que de acuerdo con esta visión generan interferencias e ineficiencias económicas. 15 Heller, Agnes (1996). “Una revisión de la teoría de las necesidades”. Paidós, Barcelona. Actualmente, la perspectiva de la globalización determina la economía, y dentro de ella se le asignan a Colombia roles que tienen que ver con algunas de sus características y con las necesidades del mercado mundial. Existen unas prioridades dentro de las cuales no está contemplado todo el sector agropecuario, pero sí la integración del espacio rural a los proyectos transnacionales. El sector agropecuario nacional es considerado en la práctica y en los planes de desarrollo globales de las transnacionales, como algo subordinado. Se prioriza una visión de “núcleos productivos” articulados al mercado internacional, con una actividad central no agropecuaria (megaproyectos, petróleo, minería, transporte), forestal o de grandes plantaciones (palma africana), haciendo girar en torno a estas actividades los procesos socieconómicos locales y dependiendo de ellas la sobrevivencia o desplazamiento de las comunidades. Estas son algunas de las razones fundamentales que explican que en las últimas décadas de la historia colombiana haya una tradición de políticas que excluyen al campesinado. 6.1. Fallas de reconocimiento: la invisibilidad del campesinado Los planes de gobierno no tienen un concepto claro sobre el “campesinado” que permita entender a qué tipo de sujeto social se refieren y, en consecuencia, poder estimar si las políticas definidas serán útiles para los propósitos enunciados. El problema puede estimarse aún más amplio. Jesús Antonio Bejarano llegó a plantear que ni siquiera el concepto de lo "rural" era claro, guiado por una visión vieja a la que se le acomodaban hechos nuevos, con base en los esquemas clásicos de progreso que tienden hacia lo urbano y lo industrial. Pero, curiosamente, el concepto renovado que propuso subordina lo rural a usos ambientales y urbanos16 sin definir roles para el campesinado, siendo entonces una conceptualización más sin sujetos. Si bien hay documentos académicos que toman posición al respecto, ellos no han logrado impactar, a primera vista, los programas de política. Es el caso de la Misión de Estudios del Sector Agropecuario17, que avanzó bastante en definir y caracterizar al campesinado y en establecer una visión sobre los procesos de diferenciación que le son propios. La Misión contrastó de manera contundente las características convencionales asignadas al campesinado, que identifica como “escasa dotación de tierras, el uso predominante de fuerza de trabajo familiar, la baja integración al mercado de factores productivos y de bienes y en consecuencia una limitada capacidad para absorber el cambio técnico y para acumular capital, lo cual tiene en su conjunto, como implicación final, extendidas y persistentes situaciones de pobreza”18. A juicio de la Misión, “tan pronto se busca contrastar estas características genéricas con las realidades presentes, es fácil ver no sólo que éstas son extremadamente dinámicas, sino que 16 Bejarano, Jesús A. (1998). “El concepto de lo rural: ¿qué hay de nuevo?”. En Revista Nacional de Agricultura Nos 922-923, SAC, Bogotá. 17 Ministerio de Agricultura y DNP (1990). "El desarrollo agropecuario en Colombia. Informe Final, Misión de Estudios del Sector Agropecuario". Bogotá. 18 Minagricultura y DNP (1990). Op. cit. P. 335. también a menudo no se corresponden, en forma homogénea, ni con las características abstractas asignadas a las unidades de producción, ni con las asignadas a la fuerza de trabajo”, pues de hecho el empleo campesino creció más que el asalariado, se redujo la brecha tecnológica entre la producción campesina y la llamada empresarial y aumentó la capacidad per cápita del campesinado para alimentar a la población de país19. Sin embargo, los planes de desarrollo posteriores a la Misión, generados desde el mismo Departamento Nacional de Planeación, hicieron caso omiso a sus conclusiones en lo relativo al campesinado, pudiéndose argumentar que a la hora de tomar posición frente a la problemática del desarrollo importan más las definiciones paradigmáticas que la propia realidad. Una extensión de esta opción es que los paradigmas implican compromisos con sectores específicos, bien porque la comprensión que se tiene genera mentalidades cerradas o porque las alianzas políticas lo imponen. Un ejemplo de lo primero refiere a la lógica que dice que el crecimiento económico es el motor del desarrollo, amarrado a los procesos de industrialización, caso en el cual se discrimina lo rural. Un ejemplo de lo segundo es el poder de los terratenientes y sus alianzas con élites urbanas y políticas que ha impuesto trabas para el desarrollo institucional y el cumplimiento de los derechos del campesinado20. Lo cierto es que a juzgar por la permanencia de los conflictos, las herencias conceptuales y prácticas que se traducen en formas de entender y representar a los actores sociales rurales, al campesinado para el caso, han generado unas visiones, conceptos, pensamientos, ideas e imágenes, incluso un lenguaje de referencia, es decir, unos imaginarios, impactantes; desde ellos se han propuesto formas de vida y se han ejercido formas de poder sobre el campesinado, como aquellas que lo empujan a colonizar para ampliar la frontera y distribuir la propiedad como proponen los últimos planes de desarrollo, hasta las que reprimen sus protestas como en la reforma agraria de Barco, que prohibió realizar acciones de reforma agraria en fincas invadidas21. En usual entonces que en las políticas para el sector agrario de las últimas dos décadas, el campesinado sea concebido indiferenciadamente, invitado a producir más de lo mismo, a extender la frágil estructura de sus ingresos prediales y extraprediales, a sostenerse sobre la esperanza de lo que puedan resolver el mecanismo de la focalización como forma de subsidio restringido, y a la acción de una institucionalidad bárbara. Ante este cuadro, las políticas suponen que las razones de crecimiento y competitividad son suficientes para constituir razones de desarrollo. En los análisis de la protesta campesina, Salgado y Prada manifiestan que el campesinado reclamó a partir de sus acciones un status de ciudadanía acorde a sus derechos como miembros del Estado colombiano22. Por ciudadanía se puede entender un conjunto enormemente ampliado 19 Ibid. P. 335 y ss. La literatura al respecto es bien abundante. Baste citar para el primer caso la justificación teórica de los planes de desarrollo. Para el segundo caso, ver los libros de Catherine Legrand, “Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950”, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988, y Leopoldo Múnera, “Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988”, Iepri, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y Cerec, Bogotá, 1997. 21 Ver Quintero, Julio César (1988). “¿Qué pasó con la tierra prometida?”. CINEP, Bogotá. 22 Salgado y Prada (2000). Op. cit. 20 de derechos y obligaciones recíprocas que unen al Estado a las personas que residen a largo plazo dentro de su territorio. Se construyen sistemas democráticos si la ciudadanía es amplia, si es igual, si hay consulta a los ciudadanos y si se les protege contra acciones arbitrarias de agentes del Estado23. Vale la pena preguntarse si se pueden construir ciudadanos sin reconocer a los sujetos en situaciones de desigualdad tan grandes como las que se presentan entre los actores rurales y en el marco de una violencia tan aguda en las zonas rurales. Es bastante diciente que tan sólo en el último plan de desarrollo, el del gobierno Pastrana, se coloca por primera vez como énfasis la necesidad de resolver el conflicto político y social. El Plan tiene como base analítica el concepto de los cuatro capitales —físico, tecnológico, humano y social—, que expresan la globalidad del concepto de desarrollo. Pero en esa renovación hay un imaginario muy preciso sobre el campesinado, cuando al proponer el desarrollo de las cadenas productivas -estrategia sustancial del plan-, expresa que "teniendo en cuenta que la capacidad de negociación de los campesinos es reducida, y que presentan una débil estructura organizativa, la participación del sector privado es de vital importancia para facilitar la construcción de un modelo basado en alianzas estratégicas"24. La imagen casi no requiere comentarios, corresponde a una depreciación del campesinado como capital humano, pues este concepto se asimila a un tipo de niveles educativos que, como no son los propios del campesinado, derivan en desventajas de partida para el desarrollo; los conocimientos y relaciones del campesinado no logran constituir capital humano. Es por esto que los planes dan por hecho que el mundo moderno debe avanzar rápidamente en tanto lo atrasado se focaliza, para lo cual las políticas de redistribución no tienen sentido. Esta concepción encierra una falla de reconocimiento, es un tipo de imaginario que refuerza la exclusión y la desigualdad. Los últimos treinta años han sido de desarrollo de procesos organizativos muy complejos y de confrontaciones muy intensas, en las que el campesinado ha propuesto explícitamente estrategias de negociación a través de sus protestas, la presentación de proyectos legislativos, las invasiones de tierra y las alianzas o confrontaciones con otros actores del campo. Igual, como han demostrado varios trabajos, han desarrollo un acervo complejo de capacidades que les permiten ser parte fundamental de la vida social y política y del sistema agroalimentario nacional25. Cristina Escobar señala a propósito de las iniciativas políticas promovidas por las organizaciones que, en sus intentos de negociación, el campesinado ha visto fallar varias de sus propuestas: 1) partido político campesino a imagen y semejanza de los de izquierda; 2) participación electoral en unión de corrientes de oposición o con sectores reformistas o de los partidos tradicionales; 3) abstencionismo; 4) alternativa armada26. Es interesante ver que muchas de las formas organizativas del campesinado se acogen, en su reglamentación, a las normas legales y vigentes. Por ejemplo, las cooperativas, las juntas de 23 Tilly, Charles (1995). “Reflexiones sobre la lucha popular en Gran Bretaña 1758 - 1834”. En Revista Política y Sociedad No 18, Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid. 24 DNP (1998). “Cambio para Construir la Paz. Plan Nacional de Desarrollo. Bases 1998 - 2000”. Bogotá. P. 235. 25 Salgado y Prada (2000). Op. cit, y Forero, Jaime (1999). “Economía y sociedad rural en los Andes colombianos”. IER, Universidad Javeriana, Bogotá. 26 Escobar, Cristina (1991). “Organización y participación campesina”. En Edelmira Pérez, editora, “El campesinado en Colombia Hoy”, Universidad Javeriana, Ecoe Editores, Bogotá. acción comunal, las asociaciones, etc. Esta actitud es explicada con el argumento según el cual "somos personas que necesitamos estar dentro de la ley"27, con lo cual ponen de manifiesto un imaginario propio tanto de su vivencia como ciudadanos como del rol del Estado. Teniendo esta rica trayectoria como telón de fondo, ¿se justifica suponer, como lo hace el plan de Pastrana, que el campesinado es débil en su estructura organizativa, por lo que requiere la tutela del sector privado? ¿Se justifica desconocer estas construcciones sociales, que son un rico capital social y humano? Los planes de gobierno cierran entonces el siglo con un imaginario negativo: el campesinado minusválido para adelantar los procesos de desarrollo. Este extraño capital simbólico atesorado por la tecnocracia ha construido una matriz de significado, un telón de fondo, una proyección que dificulta reconocer las transformaciones del sujeto social campesino –hombres y mujeres–. Las cadenas discursivas propias de los imaginarios de la cultura tecnocrática y política han construido una visión de las sociedades campesinas que son determinantes de la injusticia, puesto que impiden el reconocimiento del campesinado como sujeto social e inhiben la efectividad de políticas de redistribución porque no le asignan al sujeto (que ellos denominan agente) capacidades propias para el desarrollo. 6.2. Los desplazamientos de población El desplazamiento de población rural tiene como rasgo característico el de su continuidad histórica, tanto por los procesos de uso y reparto de la tierra propios del siglo XIX, como por el tipo de políticas que asignaron al campesinado la labor de colonizar y limpiar tierras que se anexan a los latifundios, por la violencia que se ha ejercido contra el campesinado para negarle sistemáticamente su derecho a acceder a este recurso, y por la diversidad del conflicto armado y las disputas por el territorio. Lo cierto es que en los últimos quince años, de 1985 a 2000, se contabiliza la suma de 2.160.000 personas desplazadas sólo por causa de la violencia política, con una cifra cada año creciente puesto que en 1995 el número de personas desplazadas fue de 89.000, en el 2000 alcanzó la cifra de 317.00028 y 341.925 en el 2001, con un promedio de 39 personas desplazadas cada hora29. El impacto del desplazamiento sobre la vida rural y campesina es inmenso pues desestructura la vida social al generar el abandono de las tierras, modificar la organización del hogar y las formas de arreglo del trabajo. Las cifras disponibles al respecto, muestran que entre 1996 y 1999 se contabilizó un total de 94.343 hogares desplazados que poseían tierra en una extensión de 3.363.173 hectáreas, de los cuales 86.799 hogares debieron abandonarla, significando la pérdida de 3.057.795 hectáreas30 En lo relativo a la organización del hogar, se estima que el 56% de la población desplazada es femenina, el 55% de menores de 18 años y el 31% de las mujeres desplazadas deben asumir la jefatura del hogar. Con el desplazamiento, se generan otros impactos como la deserción escolar alcanza el 40% de los infantes, sólo el 34% de los hogares logra una casa como arrendatario, sólo el 27 Jaramillo, J., Mora, L. (1986). “Colonización, coca y guerrilla”. Universidad Nacional, Bogotá. P. 180. Afrodes (2001). “Forjamos esperanza”. Bogotá. P. 9. Fuente: Conferencia Episcopal y Codhes. 29 CODHES (2002) “Codhes Informa”. Boletín de Prensa No 40, Bogotá, febrero 15 de 2002. 30 CODHES (2000). “Codhes Informa”. Boletín de Prensa No 30, Bogotá, Julio. Pp. 2 y 7. 28 11% accede a una casa en el sitio de llegada, en tanto que previo al fenómeno, el 77% de los hogares vivía en casa. En lo relativo al empleo, sólo el 2% de los jefes de hogar no tenía empleo antes de salir de su zona, pero una vez desplazados, el 48% no cuenta con una estabilidad laboral. Si se tiene en cuenta que el 61% de los desplazados se dedicaba a labores agrícolas en sus lugares de origen, se puede entender el impacto en la vida social y productiva del agro31. Ahora, frente a este fenómeno, lo grave es que el gobierno no reconoce su magnitud ni ataca las causas; tampoco le ha concedido un carácter prioritario puesto que no lo incluye en la agenda de paz ni le asigna un presupuesto significativo; las respuestas son de carácter precario, manejadas en el campo de reglamentaciones técnicas, sin que la política sea vinculante, lo que le da carácter de contingente. Igual, no se ha definido ni un sistema de alertas tempranas, ni un sistema de registro eficiente, así como tampoco se garantiza a la población el retorno con seguridad y dignidad32. 31 Ibid y Romero, Flor (1999), “Evaluación de políticas públicas en materia de desplazamiento forzado interno”. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá. 32 Afrodes (2001). Op. cit. 7. LA VIOLENCIA: LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL CAMPO POLÍTICO Teniendo en cuenta estos elementos de vulnerabilidad del campo, en particular de las sociedades campesinas, es pertinente resaltar la construcción teórica elaborada por Antonio García sobre el latifundio como constelación social, según la cual, no existen latifundios sino estructuras latifundistas, que funcionan como “sistemas de economía y de poder articulados con la organización política del Estado, el sistema nacional de mercado y las estructuras de transferencia intersectorial de recursos tecnológicos y financieros”33. Esta propuesta permite aproximarse a las innegables vinculaciones entre el monopolio de la propiedad territorial, la ampliación del conflicto armado y la profundización de la crisis agraria. La conceptualización del latifundio como “constelación social” planteada por García da cabida a la comprensión de las lógicas de las economías campesinas sin excluir las relaciones de dominación en distintos niveles, construidas a partir del control de la tierra. Coincide con los análisis de Hans Binswanger34 quien al analizar la tendencia hacia la concentración de la propiedad agraria, a pesar de la mayor racionalidad de la pequeña y mediana producción agraria, concluye que el mercado no actúa en consecuencia asignando la tierra a los pequeños y medianos propietarios por razón del poder político que genera el control de la tierra. La lógica es conocida y aplastante: al controlar la tierra de manera monopólica se excluye de ella a quienes carecen de poder político y, al mismo tiempo, se les hace dependientes de quienes la controlan; mas aún cuando una “industrialización imposible” coloca a quienes se desplazan del campo ante el único camino de la informalización, como es el caso colombiano. La escogencia de un referente teórico para el análisis propuesto de la problemática agraria tiene en cuenta también su contextualización internacional. Desde esta perspectiva, es necesario considerar cómo desde mediados de la década de los ochenta el capital multinacional a escala mundial entró en un nuevo ciclo de expansión y recuperación luego de la crisis del petróleo que se desarrolló al iniciarse el decenio de 1970. El proceso estuvo acompañado de cambios en los mercados, en las estructuras productivas y tecnológicas y en las relaciones políticas, ámbito en el que se implantaron profundas reformas en los Estados orientadas a disminuir la ingerencia que hasta entonces tenían en los ámbitos del desarrollo y de la reproducción social de acuerdo con la concepción del “Estado benefactor”. Estos espacios entraron entonces a ser copados por el capital privado, limitando las funciones de los estados a su papel de gendarme y fijador de tarifas. El acompañamiento ideológico de estos cambios, necesario para su legitimación, fluyó desde los centros de las finanzas públicas y la Planeación y desde algunos núcleos académicos y de gestión de la “ciencia y la tecnología”, con la visión de un mundo globalizado, en donde las relaciones centro-periferia eran reemplazadas por la horizontalidad de la informática, gracias a la cual en el nuevo mundo virtual habrían desaparecido las “asimetrías” impuestas por la dominación del capital sobre el trabajo. Desde esta perspectiva, la problemática agraria se reduciría a incorporar 33 García, Antonio (1973). “Sociología de la reforma agraria en América Latina”. Ediciones Cruz del Sur, Buenos Aires. P. 65. 34 Binswanger, Hans et al (1993). “Power, distortions, revolt and reform in agricultural land relations”. The World Bank, Washington. al campo a la construcción de una “sociedad del conocimiento” hacia la que debería orientarse el conjunto del país, habiendo quedado atrás las tareas de la nunca realizada reforma agraria. Como era natural, estos argumentos resultaron especialmente gratos para los defensores a ultranza del régimen vigente de la propiedad agraria, ahora en “alianzas estratégicas” con el capital multinacional. Las élites colombianas, opuestas de manera violenta y reiterada a una reforma agraria efectiva dieron como únicas alternativas a los campesinos sin tierras, contratos de aparcería o las colonizaciones en regiones marginales; a su vez, la crisis de la agricultura condujo a generar en estas últimas el escenario obligado para la implantación de los cultivos ilícitos, precisamente a finales de la década del “pacto de Chicoral”. Los grandes narcotraficantes encontraron así una población forzada a producir los cultivos ilícitos como única alternativa de ingresos, a la cual obligaron por el terror a trabajar o a entregar a bajos precios su producción. En estas condiciones, la guerrilla entró a mediar a favor de los colonos, su base social, estableciendo impuestos sobre la compra de la base de coca y el látex. Así se definieron nuevos campos de confrontación en donde sectores de las fuerzas institucionales entraron a apoyar a los narcotraficantes, no solamente en las zonas de producción de los cultivos ilícitos, sino en todos los niveles de la vida del país, desde los reinados de belleza y el Parlamento hasta la planificación, organización y ejecución de las operaciones militares. En síntesis, el desarrollo de esta política, aplicada además para apoyar la expansión del control de tierras y territorios, tiene raíces en las viejas relaciones de los hacendados con las instituciones armadas del estado y se preserva hasta el presente, en un continuum que se extiende entre los enfrentamientos de los hacendados con colonos y agregados en la década de los años veinte, la formación y operación de los grupos parapoliciales durante ‘la violencia’ (‘pájaros’) en los cincuenta y la cadena del paramilitarismo, originada en el decreto 3398 de 1965 y la ley de 1968 que crearon las Autodefensas, declaradas inconstitucionales en 1989. La emergencia de estos actores en el escenario público marca cambios en las formas de coerción ejercida contra la población y las organizaciones sociales y políticas. Durante los años setenta, por ejemplo, las detenciones arbitrarias hechas por las autoridades militares, es decir, sin un proceso judicial que garantizara los derechos a la libertad y a un debido proceso fueron el mecanismo principal de esa coerción. Esta forma comenzó a decaer desde el inició de la década siguiente, mientras que los homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y las desapariciones ganaron peso. Este período se corresponde con una gran movilización campesina provocada por el desmonte de la reforma agraria iniciada a comienzos de los años setenta, lo mismo que una persistente protesta estudiantil y de los sectores ligados a la educación y la salud por los recortes en la inversión estatal. Es significativo que entre 1970 y 1971 las retenciones arbitrarias se multiplicaron por más de seis veces, al pasar de 615, a casi 4.000, para luego mantenerse en alrededor de 7.000 detenciones arbitrarias por año durante el resto de la década, y empezar a disminuir significativamente desde 1981. Mientras que esa forma de negación de derechos disminuía como forma de ejercicio de la coerción estatal en los años ochenta, los homicidios políticos y las ejecuciones extrajudiciales comenzaron a ganar peso numérico, lo mismo que las desapariciones, primero contra los concejales y militantes de la Unión Nacional de Oposición en el Magdalena Medio entre 1976 y 1981 y luego del inicio de las conversaciones entre guerrilla y gobierno en 1982. De la misma forma, el surgimiento de los llamados “escuadrones de la muerte” o “grupos de justicia privada” fue otra de las características que acompañó ese cambio en las formas de coerción en los años ochenta.35 Esta ya no era exclusiva de la organización estatal, sino empezó a ser ejercida con amplitud por diversas organizaciones paraestatales y contraestatales. Estas nuevas formas de coerción se iniciaron luego de la formalización de conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas en 1982, se acentuaron con la creación de la Unión Patriótica en 1985, y se consolidaron con el inicio de la descentralización política en 1987. El período 19861995 fue hasta 1999 el más violento en la historia reciente del país. Precisamente en este lapso se cometieron el mayor número de asesinatos políticos de los últimos 40 años, los cuales coincidieron con las cuatro primeras elecciones de alcaldes, en las que un competidor político nuevo –la UP- entró a la arena pública como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Betancur y las FARC en 1985. En efecto, 19.457 homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales se realizaron en esos diez años, contra 3.088 en la década inmediatamente anterior. Sólo en 1988 se presentaron 2.738 de esos casos. En la misma década ocurrieron 1.611 desapariciones forzadas, contra 592 en la década anterior36 (cifras solamente superadas recientemente, pues según Asfaddes, sólo en el 2001 ocurrieron más de 700 casos de desaparición forzada). Igualmente, el secuestro empezó a ser registrado en estadísticas en 1987 con 227 casos, y se consolidó como práctica de financiación forzada o de presión política desde el año siguiente, aumentando su número regularmente hasta llegar a una cifra diez veces mayor una década después. Paradójicamente, la reforma política y la descentralización, impulsadas para promover la democracia y autonomía local, tuvieron efectos contrarios en términos del enfrentamiento armado, polarizaron aún más el conflicto, y han expuesto desde entonces a los civiles activos en política local a las amenazas de los paramilitares, las guerrillas, o las fuerzas de seguridad. Esos cambios en la coerción llegaron acompañados de una pérdida del monopolio de las armas por parte del Estado. Esto se ve reflejado en las estadísticas sobre homicidios y ejecuciones con motivaciones políticas. En efecto, al comienzo de la década de los noventa, un poco más de la mitad de estos delitos eran cometidos por miembros con vinculación con las fuerzas armadas, mientras que organizaciones irregulares eran responsables del cerca del 45% restante –27% la guerrilla y 18% los grupos paramilitares. Al finalizar la década esa distribución había tenido cambios significativos. La responsabilidad directa de las fuerzas armadas en esos delitos había bajado a cerca del 10%, mientras que los grupos paramilitares y de autodefensa contabilizaron 63% y la guerrilla el 27%. El tema de la colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares al compartir un enemigo común surgió entonces como uno de los puntos más álgidos de debate público, tanto al interior de los diferentes gobiernos, como dentro del sector judicial y de las fuerzas armadas, así como también dentro de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los gobiernos interesados en influir en la resolución del conflicto colombiano. Human Rights Watch llegó a llamar a los grupos paramilitares ‘la Sexta División’ del Ejército para sintetizar su denuncia sobre los lazos entre las fuerzas del Estado y las 35 36 Comisión de Estudios sobre la Violencia, Colombia: Violencia y Democracia, IEPRI, 1987. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia, Derechos Humanos y Derecho Humanitario: 1996, Bogotá, 1997. Autodefensas37. No en vano, este punto ha sido uno de los que más ha contribuido a enturbiar, si no el que más, las conversaciones de paz. En el último período, la modalidad de coerción más drástica corresponde a las denominadas masacres. Hay en promedio más de una masacre diaria en Colombia y casi siempre afecta a los campesinos. De acuerdo con el banco de datos del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, en el año 2000 se registraron 529 masacres, en las cuales perecieron 2.701 personas. De las 3.768 personas víctimas de homicidios políticos en el mismo año, se tienen datos sobre la posición ocupacional de 2.568, de los cuales 1.228 eran campesinos, es decir el 47,8 %38. A la tradicional invisibilización del papel del campesinado se añade la invisibilización de su exterminio, de manera que la información se minimiza o se diluye y a veces no se da. Las organizaciones campesinas han sido víctimas directas del ejercicio de la coerción violenta. Efectivamente, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc-, impulsada por el gobierno de Carlos Lleras, fue durante sus primeros años una expresión masiva y organizada del campesinado colombiano dirigida fundamentalmente al acceso de la tierra. La política oficial del gobierno de Pastrana Borrero, convertido en el ejecutor de la política antirreformista del Pacto de Chicoral y el posterior despliegue represivo del gobierno de Turbay Ayala y además por las luchas de la izquierda y contra la izquierda al interior de la ANUC terminaron por desarticular el movimiento y por subordinar una importante parte de él al Estado. El método oficial combinó el fomento de las divisiones internas con la represión policial y militar de sus manifestaciones y de las tomas de tierra. A este método se le sumó otra presión no necesariamente oficial pero sí mucho más efectiva: la ejecución selectiva de sus dirigentes y de algunas personas que constituían su base social. Este procedimiento aplicado secularmente en Colombia contra las expresiones políticas y civiles de sectores incómodos para el establecimiento, se ha consolidado como el mecanismo por excelencia para ‘controlar’ el surgimiento de expresiones alternativas. Pero es preciso insistir en el carácter parcial de la imposición del proyecto exterminador y de sus efectos. Quiere esto decir que, a pesar de la envergadura de la guerra y de las ‘violencias’, hay un ámbito importante del sistema social y político del país en que el control, las transacciones y las regulaciones se ejercen a través de los mecanismos consagrados en el pacto social. Habría que reconocer también que la lucha contrainsurgente suele ser el pretexto de más peso que ha movido y justificado el proyecto de coerción a las luchas sociales y su dirigencia. El proyecto represivo, que al parecer de algunos analistas guarda una estricta continuidad histórica desde por lo menos finales de los años cuarenta del siglo veinte, fue y sigue siendo una de las causas fundamentales del surgimiento de las guerrillas. Por su parte, las guerrillas, consolidadas en ciertos territorios como autoridad local en la medida en que son un cuerpo castrense cuya autoridad no está mediada ni controlada por ningún organismo civil, se constituyen en poder militar local. En otras partes, que en este momento son la mayoría de los municipios colombianos aunque no ejercen sino parcialmente la autoridad, imponen tributos por la vía del terror. En uno u otro caso, sus víctimas principales son algunos terratenientes y sectores de clases medias rurales y provinciales, además de algunos campesinos. La reacción a esta 37 38 HRW (2001) La “sexta división” Relaciones militares-paramilitares y la política de Estados Unidos en Colombia. Comité permanente por la Defensa de los derechos Humanos (2002). Resumen estadístico año 2001. situación se constituye actualmente en uno de los principales apoyos políticos del paramilitarismo y en una importante fuente de financiación de este, cerrando de esta manera un circuito de retroalimentación de la violencia. Como los partidos políticos liberal y conservador, han tendido a ser conglomerados de empresas electorales con alianzas estratégicas para este fin, no han desarrollado con toda la fortaleza que imponen las circunstancias, mecanismos para controlar y debatir la presencia en su interior de las tendencias proclives a la metodología de represión de las alternativas democráticas. Esta situación se agudiza por el carácter ilegal del ejercicio de la ‘democracia’ y del poder, dada la convivencia con la corrupción y el clientelismo. Aunque en algunas ocasiones las movilizaciones campesinas se hacen bajo la presión militar de la guerrilla o de los paramilitares, en la mayoría de los casos se presenta una adhesión voluntaria, movida por proximidades ideológicas y se realizan sobre todo por necesidades inmediatas de protección contra diversas formas de persecución, de opresión y de injusticia. En cualquier caso, los líderes cívicos y la población civil tienden a ser víctimas de la reacción brutal del oponente armado. Considerando esta situación, la autonomía del campesinado frente a los grupos armados y demás actores es un requisito imprescindible para lograr la reconstrucción de la economía y la sociedad rural. 7.1. Las estructuras, los actores, la violencia y la paz Es un lugar común decir que la solución al conflicto armado colombiano debe ser política y no militar. Los análisis que resaltan la dinámica política del enfrentamiento no son muchos pero se impusieron sin embargo en la negociación con el M19 en 1990. A pesar de este logro, los razonamientos estructurales para explicar la confrontación tienden a prevalecer hoy día. Esa tendencia a lo estructural no es mala ni buena per se, más bien, hace referencia a las condiciones en las que el conflicto surgió. Sin embargo, ese acento tiende a mostrar una visión parcial si no está acompañado de un examen de los procesos y las interacciones de los actores que intervienen en las diferentes coyunturas, y de los cambios y realineamientos que usualmente les siguen. Si bien algunas transformaciones sociales profundas han sido históricamente resultados de acontecimientos extraordinarios como revoluciones, guerras civiles, rebeliones triunfantes, golpes de Estado –hechos en su mayoría violentos- o de situaciones que incluyen "quiebres en la institucionalidad" o cambios de régimen, y no como consecuencia de acuerdos en una mesa de negociación se presentan también situaciones de concertación de reformas socioeconómicas. Es lo que comenzó a ocurrir en 1936 y luego en 1968 en Colombia y lo que hubiera podido ocurrir si se aprueba y lleva a la práctica el proyecto de ley redactado conjuntamente en 1985 por una comisión del ‘Diálogo Nacional’, integrada por delegados de todas las organizaciones campesinas, la ONIC, la SAC, Fedegan, el Instituto de Estudios Liberales y el gobierno conservador de Belisario Betancur. El proyecto de ley de reforma agraria elaborado por el Consejo Nacional Campesino y presentado en el año 2000 por el representante Gustavo Petro con el apoyo de otras organizaciones campesinas e indígenas, aunque claramente más radical que la concertación de 1985, intenta aproximarse a un acuerdo nacional sobre reforma agraria y está abierto a él39. Vemos como alrededor de las negociaciones de paz y mientras la guerra se ha incrementado, el régimen político se ha transformado en algunos campos, al tiempo que en el forcejeo por darle un rumbo a las negociaciones se han podido entrever posibles coaliciones entre los partidos y sectores que forman parte del sistema político formal y los que no son parte de él, hechos que no hacían parte del repertorio político a nivel nacional hasta hace pocos años. Tal vez el más notable de estos procesos políticos diferentes ha acontecido en el departamento del Cauca, con el liderazgo de los pueblos indígenas, quienes han sabido aprovechar la recuperación de la tierra y las conquistas constitucionales de 1991 y articularlas con grandes movilizaciones y paros cívicos regionales con alto protagonismo campesino y con el proceso electoral. En un nivel mucho más coyuntural, en las elecciones presidenciales de 1998 se insinuaron algunas de esas posibles alianzas: el candidato liberal con el ELN, y el candidato conservador con las FARC. Para las elecciones del primer semestre del 2002 no se perfilan asociaciones tan claras como las que se dieron en la campaña presidencial pasada, aunque se especula sobre las coincidencias políticas entre uno de los candidatos y los grupos paramilitares. Un análisis desde esta perspectiva, permite observar que la formación de democracias duraderas depende de la competencia entre los diferentes sectores de las elites tradicionales, de las oportunidades para crear alianzas multiclasistas y de la posibilidad de todos los sectores de base de la sociedad de expresarse autónomamente en la escena política, cual ha sido el caso de los partidos socialdemócratas y comunistas en Europa (o en Chile y Uruguay antes de los golpes de Estado) o como es el caso del PT y otros partidos socialistas o laboristas en Brasil. Es decir, cuando hay competencia dentro de las elites políticas es más probable que haya incentivos para buscar el apoyo popular por parte de esos competidores, y si además esos sectores marginados o excluidos están organizados y movilizados, son más altas las posibilidades para defender autónomamente sus propios intereses, y sobre esa base, para negociar acuerdos o crear alianzas democratizadoras sin convertirse en furgones de cola o vehículos de carga de los sectores tradicionalmente dominantes. Por el contrario, cuando la mayoría de las elites políticas están unificadas y en un bloque mayoritario que excluye las alternativas políticas -como durante el Frente Nacional y los años posteriores- la ausencia de competencia no facilita la supervisión política y ciudadana, hay mayor polarización, el rango de las posibles coaliciones se reduce, y la política tiende a convertirse en 39 Antonio García distingue entre las reformas agrarias estructurales que resultan de un triunfo revolucionario y las reformas agrarias “convencionales” que “constituyen una operación negociada entre antiguas y nuevas fuerzas sociales”; “sus alcances y profundidad dependen de las condiciones de la confrontación” o la correlación de fuerzas sociales y políticas; e intentan modificar el dominio latifundista sobre los recursos sin quebrar el sistema capitalista, pero en una dimensión nacional que desborda los alcances meramente marginales de las reformas que tan solo se proponen aliviar la presionen en zonas críticas. GARCÍA, Antonio (1972) Dinámica d e las Reformas Agrarias en América Latina; Oveja Negra, Bogotá, páginas 31-34. una relación de suma cero ya que se instaura una coalición ganadora estable que no le deja espacio a las minorías radicales. Estas a su vez, al no ver posibilidades de participar en coaliciones ganadoras en el régimen democrático, pueden acudir a la violencia como una forma de inclusión y de impulsar su agenda. De acá se deduce que ni los sectores de élite ni los populares por sí solos pueden generar una democracia estable, ya que ésta es el resultado de alianzas duraderas que incluyen a todos los sectores. Otra forma de apreciar el conflicto, en particular en lo relativo al campo, enfatiza en que en Colombia existe un sistema histórico que trata de impedir la organización autónoma de la sociedad rural, del campesinado en particular, y la somete por medio del clientelismo o el terror, de manera que la doblega, asimila o destruye. El eje de este sistema sería el gamonal, cuyo papel como latifundista trasciende las meras relaciones de propiedad y se proyecta tanto como agente del capital transnacional, como sobre el régimen de dominación política y el manejo de los dineros del Estado, hasta el punto que es imposible lograr una administración autónoma local efectiva, algo democrática y pluralista en el plano nacional sin que se liquide el latifundio. Este análisis considera que ha habido un objetivo claro de eliminar sistemáticamente a todo líder social autónomo o alternativo, con el propósito de mantener el predomino bipartidista, imponer los planes económicos del régimen y promover la concentración de la propiedad rural. Esta perspectiva sin que niegue la existencia de sectores empresariales y políticos reformistas, que no hacen parte ni del gamonalismo ni de la sociedad de base y con los cuales ésta puede lograr convergencias, delimita la sociedad en dos campos: la sociedad del poder y la sociedad de base excluida, donde las coaliciones entre la parte dominante y la excluida se convierten en formas de utilización y cooptación de los excluidos, quienes por tanto deben hace valer autónomamente su organización e intereses para obtener transformaciones, que no excluyen sino pueden conquistar acuerdos con la contraparte, mediante los cuales sea posible lograr una participación social más equilibrada y el escenario institucional para luchar por transformaciones más decisivas. La ausencia de coaliciones democratizadoras en Colombia –división y competencia entre las elites políticas con presencia de sectores subalternos movilizados- ha sido notable los últimos 40 años, y sólo en contadas circunstancias como la de ANUC en sus primeros años y el gobierno reformista liberal de Carlos Lleras (1966-1970) han dejado ver esas coincidencias y sus potenciales democratizadores. La Anapo de 1970 puede ser otro ejemplo. La coalición UNO en 1974 se proponía lograr una convergencia progresista pero se frustró tanto por sus conflictos internos como por el asesinato de sus concejales en el Magdalena Medio. Otro momento pudo ser el gobierno del presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986), con pocos resultados concretos, aunque durante su período se abrieron las negociaciones directas entre gobierno y guerrilla, negadas durante 8 años de gobiernos liberales y amplio uso de la coerción. Lo ocurrido con las elecciones de 1998 en que se especuló con una proyección a largo plazo de la convergencia entre las FARC y el presidente Pastrana ha quedado reducido a sus reales proporciones coyunturales tras el rompimiento de los diálogos y la zona de distensión. Una coalición exitosa como la descrita antes, si pudiera llevarse a la práctica, tendría muchas más posibilidades de llevar a cabo reformas redistributivas -y de paso, transformar el régimen político de una vez por todas- que las interminables discusiones y acusaciones mutuas entre gobierno y guerrilla en las mesas de diálogo, como se ha demostrado con la terminación del actual proceso de paz. El tipo de alianzas descrito podría llevar a cabo reformas como la agraria, considerada por sectores progresistas y radicales, incluidas las FARC, como la base de una solución negociada del conflicto armado. Esa perspectiva de alianzas ofrece la posibilidad de ver los aspectos positivos de los "populismos democráticos" y de observar comparativamente las razones de la pervivencia en Colombia de la violencia política con una relativa estabilidad institucional. La violencia contra los movimientos alternativos y contra las convergencias locales busca precisamente impedir esta alternativa, que entre otras cosas puede expresarse como un movimiento que presione a una negociación que incluya reformas políticas y socioeconómicas. La relación entre monopolio de la tierra y poder político puede también considerarse susceptible de negociaciones, pero teniendo presente la dirección de doble causalidad. En algunos campos, derivar causalidades directas de una variable a otra, como en el caso de la posesión de riqueza y su influencia en el poder político, oscurece la relación inversa, los efectos de la política en la concentración o redistribución de riqueza. Esto es particularmente importante para el caso de una eventual reforma agraria asociada a un proceso de paz. Esta sería una típica decisión del ámbito político que afectaría la distribución de la riqueza, como al mismo tiempo una reforma determinada en la propiedad de la tierra conduce a cambios en la correlaciones políticas, tal y como se mostró para el caso de los indígenas del Cauca. Generalmente la estructura de propiedad agraria se toma como un punto de partida, como un dato dado, sin tener presente que también es un resultado, una consecuencia de un proceso político. Así, al tomar esa estructura agraria como un "dato dado", es fácil concluir que para que haya paz, primero hay que hacer una redistribución de la tierra, debido a sus efectos democratizadores en el ámbito de lo político. Un ejemplo, sobre la incidencia de cambios políticos, es el inducido por la Constitución del 91, cuyos cambios tuvieron una mayor incidencia en la vida de los indígenas porque conjugaron el reconocimiento de su autonomía política, con el reconocimiento de la inalienabilidad de sus tierras y por tanto la legitimación de las recuperadas. La situación de reconocimiento no ha sido similar para los campesinos, quienes no tienen tierras inalienables como las comunidades indígenas, ni se ha dispuesto un régimen constitucional que les permita obtener esta protección, como sucede con los afrocolombianos. Esto significa que los campesinos son altamente vulnerables al desplazamiento. Sin embargo, si la estructura de propiedad se considera como un resultado, la importancia de construir las coaliciones para transformarla salta a la vista, lo mismo que el proceso político para buscarle aliados y facilitar ese resultado reformista. Al mismo tiempo es necesario no caer en una visión formalista según la cual conflicto es sinónimo de violencia. Al contrario, la vida democrática exige reconocer el conflicto y significa no poner a las contrapartes a escoger entre la alianza y la violencia. En parte el conflicto colombiano radica en esa visión excluyente que supone la violencia de o contra quienes no están dispuestos a aliarse. La democracia requiere la oposición y el conflicto y si ellos no se aceptan el resultado práctico es la dictadura solapada o la guerra. Es por eso que la paz no puede venir de imponer una coalición o alianza a los excluidos, sino de permitirles expresarse, aliarse u oponerse autónomamente. La naturaleza y diversidad de los actores es un punto importante para el análisis, porque pueden contrastarse lecturas que van desde el reconocimiento de su amplitud con identidades en procesos de construcción y de carácter múltiple, hasta la consideración de ese sistema histórico que confronta a una sociedad de base con el gamonalismo. En esta última perspectiva, el gamonal se entiende también como parte de ese sistema histórico que no permite una organización autónoma del campesinado y la somete por medio del clientelismo o el terror, de manera que la asimila o la destruye. Al gamonal se le asignan roles tan amplios como que van del propietario de la tierra, cualquiera sea su actividad productiva –ganadero o inversionista agrícola-, pasando por el de quienes ejercen el poder local, el del capitalista burocrático, el agente y aliado del gran capital, de los grupos financieros, las transnacionales y el narcotráfico. En la historia reciente colombiana, también hay que analizar el lugar de los paramilitares o la violencia reaccionaria en el proceso político colombiano. Muchas lecturas estiman que la violencia paramilitar buscaría defender las inversiones transnacionales y aumentar el latifundio ganadero y la concentración de la tierra y, por esta vía, mantener el control político o aumentar su poder. Lo político queda reducido así a una relación mecánica entre propiedad y poder, quedando por fuera del análisis una multitud de fenómenos no contemplados por esa particular forma de interpretar la formación del interés económico, como podría ocurrir en las alianzas dadas entre guerrilleros reinsertados y grupos políticos locales en la región de Urabá. Cuando estas alianzas no son explicadas, ocurre incluso que identidades claves como lo étnico, la regional, el género, el centralismo, las polarizaciones de la guerra y la dinámica territorial que genera, la competencia entre elites, etc., quedarían subordinadas a esa ley de hierro que va desde la propiedad hacia la política. Algunos analistas han intentado una explicación de la forma como los factores regionales y étnicos se articulan en circuitos económicos y demográficos macro regionales que integrarían a Colombia y dentro de los cuales es posible una explicación más integral de los conflictos nacionales40. Pero visto el mundo de las relaciones y coaliciones políticas creadas, puede entenderse que el efecto de los paramilitares no se supone que sea únicamente el de mantener o fortalecer el latifundio –aunque ésa haya sido una de sus consecuencias- sino el de evitar o frustrar la formación de esas coaliciones reformistas o democratizadoras en el nivel local, regional y nacional y, por lo tanto, impedir la formación de apoyo político que haga posible el reformismo, manteniendo las polarizaciones heredadas del Frente Nacional y de la Guerra Fría. Siguiendo el mismo razonamiento, se puede afirmar que la agudización de la violencia política desde 1982 obedecería a las reacciones surgidas en contra de las posibilidades de redefinir los equilibrios políticos regionales, resultado de los nuevos competidores, las nuevas agendas públicas y un rango de posibles alianzas más amplio creado por los acuerdos de paz con la guerrilla, la apertura política y la descentralización. De igual manera, esa derivación de lo político desde lo económico no incluye en el razonamiento sobre la violencia los cambios en la estructura estatal desde el inicio de la descentralización política iniciada en 1987. En efecto, esa devolución del poder al nivel subnacional creó un espacio de competencia que no existía antes. Como el conflicto armado continuó, esa reforma que abría la posibilidad de un paso hacia una mayor democratización y, por lo tanto, hacia una disminución de la violencia, lo que produjo fue un efecto contrario. Así, lo malo no fue la reforma descentralizadora, sino el fracaso de las negociaciones de paz con los dos grupos guerrilleros más numerosos y organizados –las FARC y el ELN- y la emergencia de un actor armado irregular -las AUC- opuesto a las guerrillas, además del Estado. Al aumentar la 40 FAJARDO, Darío; MONDRAGÓN, H. et. al. (1997) Colonización y Estrategias de Desarrollo, pags. 92 a 95. competencia política para el acceso institucional al nivel regional y local, en un contexto de conflicto armado en diversas regiones del país, el resultado fue una intensificación de la violencia, hecho contrario a lo esperado, dadas las reformas para devolver poder desde el centro a las regiones y el cambio en el régimen político. 7.2. Reconocimiento, diversidad y paz El Estado colombiano está en un umbral en donde podría entrar en un proceso de consolidación o prolongar su decaimiento actual. Lo primero incluye la redefinición de las responsabilidades centrales frente a los entes territoriales subnacionales, lo mismo que la recomposición de la comunidad política, base del sistema de intermediación de intereses y de representación electoral. Por esto es tan crucial el éxito de unas negociaciones de paz. El fracaso en el propósito de incluir en la comunidad política a los grupos alzados en armas profundizaría el conflicto armado y pondría en riesgo la viabilidad inmediata de Colombia como Estado nacional, comprometiendo su soberanía y sus posibilidades en el mundo competitivo de la globalización actual. El éxito de unas negociaciones y la finalización del conflicto armado serían las bases para esa consolidación estatal. Esta supone recuperar las normas básicas de convivencia social, una confianza mínima entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones públicas, ya que no habría organizaciones desafiando la autoridad y soberanía estatal, ni tampoco promoviendo acciones depredadoras frente a los diferentes grupos de la sociedad. Estos dos factores -paz y democracia- serían las condiciones ideales para el impulso a programas de redistribución de la propiedad rural, el pleno reconocimiento de actores sociales como el campesinado y del desarrollo económico. En la situación colombiana actual es clave tener presente el punto sobre la cooperación y la resistencia. Como todavía existe en Colombia una disputa por la definición de la comunidad política, las diferentes intervenciones del Estado y la sociedad pueden quedar inmersas en ese conflicto armado o contribuir a su resolución. Las políticas de paz generalmente incluyen inversiones sociales o económicas, pero a veces tienden a olvidar el campo específicamente político y la disputa por redefinir ese conjunto de competidores por el poder, conflicto asociado con el reconocimiento. Este no se refiere sólo a la distribución de incentivos materiales a través de proyectos de inversión en infraestructura o gasto social, sino a la redefinición de representaciones y prácticas de agencias estatales o grupos con poder que someten, devalúan o desconocen perspectivas de mundo de grupos regionales, políticos o sociales diferentes a las considerados oficiales o aceptados. Por esto, uno de los referentes centrales de los programas de paz es que las inversiones y programas de asistencia social del Estado por sí solas no agotan las políticas de paz. Estos también suponen una dimensión que incluye una revaloración de los sectores marginados y sus agendas públicas, pero que la mayoría de las veces las visiones tecnocráticas tienden a ignorar. Esa ausencia de reconocimiento por parte de las autoridades centrales y elites regionales no se limita sólo a lo político-partidista, sino a otros campos como el étnico, el cultural, el social y el ambiental. Las visiones distorsionadas o peyorativas desde grupos de poder sobre diferentes sectores o procesos sociales locales han contribuido a crear patrones de interacción que oprimen, reducen o devalúan formas de ser, pensar o actuar, diferentes a las aceptadas como "normales" o "modernas". Como el reconocimiento está íntimamente ligado a la identidad y al entendimiento individual y colectivo de "quiénes somos" y a la dignidad de seres humanos, esos otros desconocidos, negados o distorsionados por grupos con mayores recursos y poder, además de sentir daño y sufrimiento, también pueden resistir y rebelarse. A esta situación se refieren los análisis recientes sobre las "identidades de resistencia", para referirse a las reacciones locales frente a procesos macro que han tenido efectos devastadores en los sectores más pobres de la sociedad, como por ejemplo la globalización y las consecuencias de la liberalización comercial en el sector rural colombiano. 8. LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS Las organizaciones campesinas han tenido una tradición de elaboración y presentación de propuestas para solucionar los problemas del campo. La vía campesina de desarrollo del campo fue defendida desde comienzos del siglo XX por los luchadores en varias regiones del país. Entre 1920 y 1936, las visiones del Partido Agrario, el PSR, el Partido Comunista y el UNIR de Jorge Eliécer Gaitán buscaron un reconocimiento del papel económico, social y político del campesinado que sólo se logró en forma débil en la reforma constitucional y la ley 200 de 1936. La Confederación Campesina e Indígena que trató de centralizar por primera vez las organizaciones constituidas en este período fue destruida durante la violencia de los 50s. Tras los acuerdos de paz de 1958 los campesinos expresaron su vía en el proyecto de ley de Juan de la Cruz Varela, que alternó como propuesta radical con el proyecto moderado de Carlos Lleras. En los años de negociación del conflicto armado, las organizaciones han estado siempre presentes con iniciativas para los escenarios de negociación. En las mesas instituidas por Betancur para el “diálogo nacional” las organizaciones acudieron con una propuesta legislativa sobre reforma agraria, derrotada en los trámites del Congreso para la definición del proyecto finalmente aprobado. Más recientemente, en los años noventa, en pleno debate de lo que sería la ley 160, en septiembre de 1993, el Gobierno y los representantes ponentes accedieron a la negociación, impuesta por la lucha de las centrales obreras y las movilizaciones agrarias y facilitada por la actitud del entonces nuevo ministro de Agricultura José Antonio Ocampo. Presentaron un nuevo texto que incluyó a las reservas campesinas y se comprometieron con las organizaciones campesinas e indígenas con 16 modificaciones más del texto original y especialmente se comprometieron a aprobar la expropiación por vía administrativa, mas no lo hicieron. Luego en la comisión primera del Senado nuevamente fue bloqueado por un grupo de parlamentarios encabezados por el senador Vargas Lleras, un proyecto de ley que reglamentaba la expropiación por vía administrativa para reforma agraria. En el debate la Coordinadora Agraria cumplió un destacado papel, que acompañó con la movilización y que integró en la práctica a ANUC-UR. Esta Coordinadora fue el antecedente del Consejo Nacional Campesino, CNC, fundado formalmente el 19 de marzo de 1999, en medio del impulso dado por las movilizaciones unitarias de los campesinos con las centrales sindicales. De él hacen parte actualmente 11 organizaciones nacionales: Acción Campesina Colombiana ACC, Fanal, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Anmucic, Festracol, Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma Agraria Acbra, Fensuagro, Anuc-UR, Fenacoa, Sintradin y la Coordinadora Nacional de Desplazados, organización esta que adquiere cada vez más importancia debido al drama del desplazamiento forzado masivo. Inicialmente en el CNC participó activamente la Central de Cooperativas del Sector Agropecuario Cecora. Sin embargo, Cecora optó por afiliarse a la SAC e impulsar entre sus afiliados los programas oficiales de cultivo de palma africana y abandonó el CNC principalmente por contradicciones programáticas relativas a la política económica. Antes que Cecora otra organización campesina, El Común de Santander, se había afiliado a la SAC, cuando aun pertenecía a la Coordinadora Agraria. Se mantiene en cambio en el CNC otra federación de cooperativas campesinas, Fenacoa. El CNC está organizado por consejos departamentales y regionales campesinos, entre los cuales se destacan los del Eje Cafetero, Santanderes, Cundinamarca, Nariño y Atlántico. El CNC logró dotarse de una propuesta integral de reforma agraria adaptada a las circunstancias actuales y enfrentar y detener en 1999 y 2000 un nuevo proyecto de ley con el cual el gobierno esperaba afrontar el fracaso del mercado subsidiado de tierras sin recomenzar el proceso de reforma agraria y desmontando los programas existentes. Importantes foros departamentales y regionales demostraron el apoyo campesino al proyecto del CNC. El Coordinador Nacional Agrario surgió de movilizaciones regionales de sectores campesinos minifundistas que exigían solución a la crisis agraria y que no encontraban una respuesta adecuada en las organizaciones nacionales afectadas por la violencia y la muerte o el exilio de sus dirigentes. Otras organizaciones locales y regionales se han fortalecido en forma relativamente independiente sin que la situación de las organizaciones nacionales les permita atender sus luchas y realidades organizativas. Un ejemplo es la ACVC Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (comarca entre Yondó y San Pablo) que mantiene muy buenas relaciones con Fensuagro, pero tiene una dinámica propia, habiendo protagonizado en 1998 y en el 2001 importantes marchas contra la violencia y una decidida lucha por el establecimiento de la reserva campesina. Frente a las realidades de violencia, además de las organizaciones de desplazados que existen hoy en las principales ciudades, han surgido también movimientos como el de las “Comunidades de Resistencia” del Sur de Bolívar y las “Comunidades de Paz” en Urabá, Magdalena Medio y otros lugares. Frente a la política económica general ha sido movilizador el proceso organizativo iniciado por la Unidad Cafetera que se agrupó en torno a la lucha de campesinos y pequeños propietarios del sector de la caficultura y especialmente en torno a la lucha por la condonación de las deudas, que en 1995 fue lograda para los pequeños deudores en forma total y para el resto parcialmente. La Unidad Cafetera se unió con otros gremios de minifundistas, pequeños y medianos empresarios paneleros, cerealeros y paperos que cuestionaron la política neoliberal y la libre importación de productos agropecuarios y en torno a la defensa de la producción nacional conformaron la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria de Colombia, que encabezó el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 de agosto del 2001 que logró movilizar a por lo menos 100 mil personas en 27 bloqueos a carreteras y otras manifestaciones. La Coordinadora Cultivadores de Coca y Amapola COCCA, coordina nacionalmente a los cultivadores de coca y amapola y sus movilizaciones; su presencia es importante en Guaviare, Putumayo, Caquetá y bota caucana y en las áreas amapoleras de la zona andina. Sus orígenes se remontan a las marchas que movilizaron 300 mil campesinos en 1996, pero su funcionamiento se concretó en el 2000 para enfrentar el Plan Colombia y especialmente para oponerse a las fumigaciones de cultivos ilegales y proponer planes alternativos. En la medida en que ha logrado establecer un programa ha encontrado audiencia nacional e internacional y sus iniciativas se han visto reflejadas en el plan de los seis gobernadores del sur del país. En cuanto a la ANUC, sigue teniendo una importancia nacional, especialmente en algunos departamentos como Meta, Risaralda, sur del Magdalena Medio, Sucre, Córdoba, Santander y Huila. La Anuc ha preferido una participación y gestión de programas oficiales, como por ejemplo los que se proponen la reactivación dentro de cadenas productivas y “alianzas estratégicas”. La política de unidad de acción entre la ANUC y otras organizaciones fue muy fuerte entre 1985 y 1988. En 1998 la ANUC llegó a encabezar nuevamente la unidad de acción, lo que repercutió en las grandes movilizaciones unitarias de octubre de 1998 y el primer semestre de 1999. Pero luego la ANUC volvió a separarse de las iniciativas unitarias y con la excepción de no pocas organizaciones municipales y algunas departamentales como la de Santander, no participó en la preparación del paro agrario del 31 de julio del 2001. Actualmente el reto del movimiento campesino es lograr avanzar hacia formas de unidad y organización que logren integrar los diferentes aspectos, objetivos y realidades de la lucha campesina en todo el país. Es decir que logren conjugar los objetivos de lucha por la defensa de la producción nacional y la reconstrucción y el fomento de la agricultura colombiana con la lucha por la reforma agraria y la defensa de la economía campesina; combinar la lucha reivindicativa con la gestión de proyectos productivos y organizativos combinar la organización sindical, comunal, de usuarios, cooperativa, femenina y juvenil; articular la lucha campesina con la de los pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales y estrechar los lazos con el movimiento sindical y los sectores populares. 9. A MANERA DE CONCLUSIÓN: APUNTES PARA UNA PROPUESTA DE POLÍTICA Se ha mostrado a lo largo de este documento que el campesinado juega un papel protagónico en la construcción de la economía rural y el sistema alimentario colombiano. También, que ha sido un sujeto clave en la definición de la vida social y política del país, muy a pesar de no ser reconocido en todas sus potencialidades. El diagnóstico muestra que la forma de tramitar los conflictos políticos ha impedido la plena participación del campesinado, de tal manera que dificulta la reivindicación de sus derechos y, en consecuencia, la validación social de políticas redistributivas que le permitirían el acceso a recursos que le son escasos, como la tierra. Pero lo más grave de ello, es que le impide la participación en los escenarios en los cuales se toman decisiones de política, se construyen alianzas y se define el futuro del campo. Estas fallas de reconocimiento son una forma de invisibilizar la presencia campesina en el escenario rural. El documento hace bastante énfasis en las dificultades que crea el modelo de desarrollo económico para permitir la resolución de los conflictos rurales. La historia de la industrialización sustitutiva y la modernización del campo muestra que el modelo no entendió los roles del campesinado, y tampoco permitió la consolidación de las actividades urbanas con la fuerza suficiente para cumplir con sus expectativas. Ahora, se tiene una situación en la cual la estructura económica del país, en lo referente a la organización de los sectores económicos y su capacidad exportadora, no puede absorber a la población expulsada del campo. En contrapartida, el campesinado ha mostrado una gran capacidad para sumarse a los procesos modernos de la producción agrícola hasta convertirse en baluarte del sistema agroalimentario nacional. En estas condiciones, ¿es razonable expulsarlo del campo? Toda la lógica del documento apunta a que esta no es la solución. En las últimas dos décadas, la agudización de la violencia ha tenido varias consecuencias en la vida del campesinado: ha hecho más cruda la disputa por los recursos naturales y el control de la tierra; ha debilitado el protagonismo del campesinado por la presencia de actores que controlan los nuevos productos transables, denominados cultivos de uso ilícito; ha recrudecido las disputas por el control territorial entre los nuevos y viejos actores de la guerra, teniendo como consecuencia el aumento de los desplazamientos forzados y el asesinato de población campesina y rural, y la concentración de la propiedad de la tierra ante el relajamiento institucional y la pérdida de cualquier visión redistributiva. Este documento abre una puerta a la discusión de temas claves para la resolución de los conflictos sociales agrarios. Son varios los campos en los que habría que actuar para reivindicar a la sociedad rural y a las sociedades campesinas como actores necesarios, viables y capaces de contribuir al desarrollo rural y a la construcción de la paz. Algunos de estos temas se relacionan con la necesidad de revisar el modelo de desarrollo económico, revisar la apertura, reconocer la necesidad de la transformación de los modelos tecnológicos y la reconversión de la ganadería hacia modelos sostenibles, y el desarrollo de estrategias de reconocimiento que permitan la construcción de alianzas y la consecuente inclusión del campesinado como sujeto de desarrollo. 9.1. NECESIDAD DE REVISAR EL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Hemos mostrado, en este documento, que la solución aperturista es insuficiente. Se requiere ante todo remover los limitantes estructurales del desarrollo. Ante todo es preciso cambiar el tipo de enfoque que hace residual las actividades agropecuarias. De otra parte es claro que la concentración del ingreso, la concentración de la tierra y la falta de un adecuado sistema nacional de investigación y transferencia tecnológica son factores que limitan las posibilidades de que la producción campesina desarrolle todas sus potencialidades. El nuevo modelo debe pensar a la sociedad rural en su conjunto sin desconocer al campesinado. Debe apoyar al espectro de actores productivos definiendo que las reglas de juego de una sociedad democrática implican un uso adecuado de los recursos, responsabilidad por los bienes públicos, respeto por las reglas políticas pero, sobre todo, garantía de acceso a los recursos por parte de los más necesitados. Es decir, así como debería haber un reconocimiento del empresariado agropecuario en general, debe haberlo del campesinado y los pueblos indígenas y afrocolombianos. El tipo de relaciones a construir y fortalecer debe entonces tener las garantías propias de una democracia con reconocimiento de los derechos ciudadanos. Si bien es cierto que es interesante para ciertos núcleos de pequeños productores entrar en relaciones agroindustriales y alianzas productivas con empresas líderes en los eslabonamientos de las cadenas productivas debe reconocerse la importancia estratégica, tanto para los productores como para los consumidores urbanos, de la existencia de un amplio mercado abierto. Este mercado, estratégico en el abastecimiento masivo de alimentos y en el cual participan la inmensa mayoría de los productores familiares, debe ser objeto de atención de la política agrícola y alimentaria para crear condiciones de regulación que reduzcan las asimetrías en los intercambios y lo hagan más eficiente. 9.2. NECESIDAD DE REVISAR LA APERTURA Para lograr un manejo adecuado de la apertura comercial agropecuaria y agroalimentaria es necesario que el país avance en la perspectiva de cerrar la brecha en conocimiento y tecnología que lo separa de las naciones desarrolladas, incorporando avances tecnológicos pero, sobre todo, desarrollando sus propias opciones tecnológicas acordes con su base empresarial agropecuaria (campesinos, empresarios capitalistas), sus ecosistemas y las características de su sistema alimentario. La investigación sobre formas sostenibles de producción exige de la garantía estatal tanto para el manejo de los recursos como para el acceso del campesinado. Se debe estimular la inserción al mercado externo en el corto plazo, logrando un adecuado equilibrio entre el estímulo a la competitividad internacional, el fortalecimiento del autoconsumo, los mercados locales, regionales y nacionales y una adecuada protección a las oscilaciones cíclicas y de las crisis de precios del mercado internacional así como de la competencia de productos subsidiados. Es de advertir que estudios recientes han comprobado que la consolidación del autoconsumo de los campesinos al tiempo que mejora sus ingresos les da mejores condiciones para integrarse a circuitos de mercado nacional e internacional. El fortalecimiento del autoconsumo no riñe con la expansión de la integración al mercado del campesino, por el contrario se fortalece en la medida en que los campesinos tienen más éxito en el mercado puesto que los excedentes obtenidos les permiten hacer inversiones en recursos claves como ganado bovino para el consumo familiar de leche y la venta; ganado menor para autoconsumo y venta de carne y huevos; insumos para alimentación y adecuado manejo de los animales; mejoramiento e instalación de pequeños cultivos de pan coger (huertas, maíz, yuca...). 9.3. NECESIDAD DE UNA RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA No dejan de ser graves los impactos sobre el ecosistema derivados del modelo tecnológico de revolución verde tal como se ha visto a lo largo de este documento. Pero hemos de insistir en que el mayor problema ambiental de nuestra producción agropecuaria es la ganadería extensiva, que al tiempo que inmoviliza el recurso tierra avanza sobre los ecosistemas generando la degradación de los suelos y destruyendo ecosistemas naturales muchos de ellos de gran importancia estratégica por sus características bióticas y de alta fragilidad. El segundo gran problema ambiental es la fumigación de los cultivos ilícitos sobre los cuales se concentran las más altas dosis de agrotóxicos con el efecto paradójico de aumentar el área expuesta a este tratamiento en la medida en que el resultado de las fumigaciones es el desplazamiento de los cultivos a nuevas áreas. De todas formas el modelo tecnológico de la Revolución Verde, predominante en Colombia, tiene efectos críticos en contaminación de suelos, aguas y de los productos que les llegan a los consumidores. El uso de maquinaria ha generado problemas graves de compactación de suelos por utilización de tractores inadecuados en suelos frágiles y de erosión especialmente en el caso del laboreo de tierras de ladera. De otro lado el uso inadecuado de los pesticidas ha causado problemas de salud en los trabajadores agrícolas y la población rural expuesta. Si bien es cierto que el “modelo agroquímico” ha permitido incrementar la producción de alimentos muy por encima del crecimiento poblacional, en las últimas cinco décadas, y ha tenido adecuaciones interesantes a las condiciones de nuestra agricultura tanto en cultivos capitalistas como en campesinos, las opciones tecnológicas han estado marcadas muchas veces por la transferencia mecánica de paquetes conllevando, a mediano y largo plazo, más problemas que soluciones. Uno de los factores centrales que limita en nuestro medio tropical la adopción de los paquetes estándar de la Revolución Verde, es la alta incidencia de plagas derivada de la falta de estaciones y de la alta dinámica de interacciones en los ecosistemas que a pesar de su diversidad y precisamente por ella- resultan ser muy frágiles y propicios a la multiplicación de plagas lo cual conduce a una extremada utilización de pesticidas. Con estas consideraciones es claro que la política de desarrollo tecnológico para nuestra agricultura debe contemplar: 1. Corregir los efectos ambientales de los modelos tecnológicos que usan productos agroquímicos, impulsando una adecuada utilización de estos insumos de acuerdo con las pautas internacionales que tienden a minimizar el efecto tóxico en el agroecosistema, en la salud de los trabajadores agrícolas, la población rural y en la calidad de los alimentos. 2. Impulsar modelos tecnológicos que tiendan a minimizar la utilización de agrotóxicos (por ejemplo control integrado de plagas e integración de subsistemas), a corregir efectos biofísicos (a través de alternativas como la labranza mínima) y a minimizar el uso de energía. 3. Poner en marcha un intenso y masivo proceso de capacitación en producción y tecnología agropecuarias que cree una plena conciencia sobre los efectos medio – ambientales de las tecnologías agropecuarias. Debe incluirse aquí los aspectos relacionados con el consuno de alimentos y de estimulantes 4. Impulsar sistemas de producción con elementos de sostenibilidad como las denominadas tecnologías de mediana utilización de agroquímicos (café tecnificado a la sombra, por ejemplo). 5. Apoyar la recuperación de los elementos de sostenibilidad aún presentes en los sistemas productivos manejados por los campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas. 6. Impulsar sistemas de producción orgánicos tradicionales. 7. Canalizar recursos importantes para investigación tecnológica privilegiando hasta cierto punto las líneas en sistemas sostenibles. 9.4. RECONVERSION DE LA GANADERIA La ganadería extensiva es como hemos afirmado el principal problema ambiental del país al tiempo que se constituye en un factor de inmovilización masiva de recursos tierra por su mismo carácter extensivo pero sobre todo porque es la opción “productiva” que mejor se adecua a la estrategia de acumulación de tierras con fines especulativos y con el propósito del control territorial. Pero el país debe tener claro que las soluciones a los problemas de la sociedad rural no pasan por la extinción de la ganadería como sistema productivo. Todo lo contrario se trata de fortalecer y desarrollar la producción bovina estimulando los sistemas de producción que tienen potencialidades para revertir los severos problemas ambientales y sociales que genera la producción extensiva. Se trata de estimular la intensificación de la producción ganadera, y los sistemas que corrijan algunos de sus impactos sobre el ecosistema. Es preciso fomentar la ganadería como verdadera forma empresarial basada en la búsqueda de una competitividad adecuada del negocio como tal y no en el acaparamiento especulativo de la tierra. No es necesario empezar de cero porque queda claro que nuestra producción bovina de carne y leche ha desarrollado formas empresariales adecuadas y eficientes y que tiene potencialidades de seguir avanzando hacia mejores patrones de sostenibilidad y competitividad a pequeña, mediana y gran escala41 En consecuencia, la política agropecuaria debe: 1. Estimular las formas empresariales ganaderas que corrijan los problemas centrales del modelo de ganadería extensiva: baja generación de empleo por unidad de superficie (6 a 9 jornales / ha año contra 50 a 200 de otras alternativas); destrucción de la base biológica y física de los ecosistemas con consecuencias graves sobre los servicios ambientales; soporte socio-empresarial - territorial al desplazamiento campesino; soporte del dominio territorial. 2. Apuntar a mejorar las condiciones de competitividad de ciertos sectores del empresariado ganadero en el mercado internacional para el cual parecen presentarse nuevas oportunidades. 3. Fortalecer las cadenas lácteas, con énfasis en las condiciones de participación y control de los pequeños. 4. Tender a fortalecer el autoconsumo de lácteos que es estratégico en la familia campesina. 5. Apoyar la ganadería a pequeña, mediana y gran escala que tenga elementos que corrijan los efectos destructores sobre bosques, suelos, regulación hídrica y biodiversidad, de la ganadería extensiva. 6. Desestimular drásticamente el modelo extensivo a gran escala. En consecuencia serán objeto de este apoyo las formas empresariales de producción pecuaria semiintensivas e intensivas y las economías campesinas, indígenas y afrocolombianas. Por último es preciso enfatizar que estando la ganadería en el centro del problema agrario, en términos sociales, políticos y económicos debe ser objeto de una enorme inversión de recursos. 9.5. LA ESTRATEGIA DE LAS ALIANZAS Y LAS INCLUSIONES Las consideraciones anteriores sobre política económica, agrícola y tecnológica refuerzan la idea de que la política tiene que ser incluyente. No es sensato un desarrollo que excluya la economía campesina o destruya las culturas indígenas, raizales o afrocolombianas ni es sensata una propuesta que enfrente el campesinado al empresariado agrícola y a los sectores progresistas y reformistas de las clases dirigentes. El campesinado y los pequeños y medianos empresarios requieren en cambio oponerse al latifundio especulativo y a las aplicaciones del modelo neoliberal que han minado la agricultura nacional. Igual, se debe cambiar el imaginario que invisibiliza al campesinado, su contribución y papel en la sociedad, pero se debe tratar también de poner en tela de juicio una serie de lugares comunes que crean un imaginario en los dirigentes campesinos que los lleva al aislacionismo político o a depender de aparatos clientelistas ligados al Estado o de los poderes tradicionales. 41 Gran escala medida por patrones productivos y no por la concentración de tierras Pero la política agropecuaria debe, por sobre todo, partir del pleno reconocimiento de los actores y los conflictos que se desarrollan en el campo, especialmente, entendiendo que el campesinado es un sujeto valioso para el desarrollo tanto por sus capacidades como por la dificultad de los otros sectores productivos para asumirlos como fuerza de trabajo en condiciones de vida digna. Una política agropecuaria que no tenga una sólida base en el reconocimiento de sujetos y la redistribución de los recursos no contribuirá a la paz.