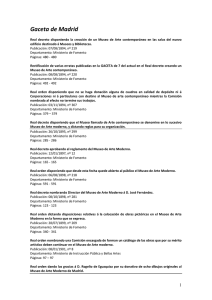MAS (Bellas Artes)
Anuncio

MAS (Bellas Artes) Mario Crespo López Juan Martínez Moro, miembro de Cantabria Nuestra, publicó en “El Diario Montañés” un artículo titulado “Cuando más es menos” (28 de julio), al que quiero sumarme plenamente. Ha pasado desde entonces el tiempo suficiente para que se haya ponderado y, si hubiera sido el caso, debatido, la denuncia que llevaba a las prensas el artista santanderino con su autoridad y razón. El artículo trataba el cambio de la colección permanente del antiguo Museo de Bellas Artes de Santander y a él remito al lector interesado. Desde esta primavera el Museo de Bellas Artes se denomina Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (“MAS” en su capciosa abreviatura que borra, he de suponer, lo de “Moderno y Contemporáneo”). El concejal de Cultura ha justificado el cambio porque “el contenido actual de la colección del Museo en más de su noventa por ciento consta de piezas que pertenecen al arte moderno y contemporáneo y las actividades complementarias y auxiliares actuales de la institución han sido y son de arte moderno”. Sin embargo, para empezar, no entiendo tanta referencia a las épocas históricas cuando el proyecto museográfico pasa olímpicamente de criterios históricos y apela a una “transversalidad” tan manida como, por cierto, vieja como el catarro, o a un “todo vale” injusto y anticultural. Es decir, con el proyecto de Museo de Las Llamas en el limbo (¿se acuerdan de aquello?), y a falta de usar la nave aneja de la imprenta Martínez (que Dios nos coja confesados), a los ojos de la ciudadanía se ha trastocado lo que era un Museo de Bellas Artes, con una historia, unos fondos y un poso patrimonial evidentes (así se siguen llamando los de Bilbao y Asturias, por ejemplo), en un Museo que es, al menos para el visitante, un no se sabe qué, a medio camino entre expositor de mueblería, galería de arte focalizada en ARCO y sucursal de lo más prescindible del Reina Sofía. Una vulgaridad vestida con la moda de lo eventual, con exageradas concesiones de espacio a la fotografía, por ejemplo, y un gusto por el feísmo y la instalación de fluorescentes que no sé yo muy bien si de veras forma parte de lo que verdaderamente puede seleccionarse para el público, víctima acaso inocente de criterios muy dudosos. En este sentido, está muy bien que se haya cambiado de nombre, aunque con ello se desprecie a la contemporaneidad: “Bellas Artes” no son estas. Se dirá que, entre dos modelos museísticos, uno histórico y otro híbrido, se ha preferido este último. Y tal vez se opinará que quienes lamentamos este cambio venimos a negar las aportaciones del arte de las últimas décadas y habrá posmodernísimos que nos llamen tradicionales y ultramontanos, aparte de indocumentados y profanos en las dinámicas del arte reciente. Pero el caso es que hay que ser muy prudentes con el patrimonio que es de todos, que forma parte de la municipalidad pública y que ha de ser gestionado, pero no oculto en quién sabe qué almacenes. Esa deseable prudencia falta en este Museo desde hace años, desde el mismo momento en que se ha dado prioridad a unas manifestaciones artísticas en detrimento de otras; un patronato eficaz podría poner algo de mesura en ello. El visitante del Museo (me gustaría saber cuánta gente lo visita, por cierto: sospecho que bastante poca) ya no contempla en sus paredes, con una cierta organización, una selección de los fondos históricos de la entidad (algunos procedentes, por cierto, de los donantes que propiciaron la historia del Museo, lo crearon y lo mantuvieron en pie), sino un absurdo desordenado en el que da igual Ana que su hermana. Planta superior. En un paño, sin venir muy bien a qué, se cuelgan casi pegados dos Iturrinos, cuatro Martín Sáez (¡4!), un Bernardo, dos Caprichos de Goya, un Quintanilla y un Fernández Balbuena. En otro paño, que podríamos llamar folklórico, antiguos anónimos, Blanchard, Solana, Trueba Cossío, Egusquiza y fotos de Lamarca. El resto, un festival de tías en pelota picada y mucho videoarte. Este criterio (¿) continúa en la planta siguiente; en un rincón, juntos como si fueran lo mismo, apenas una veintena de apuntes de paisajistas montañeses, que es lo que la mayor parte de la gente viene a ver. Aparte, otras otras de Raba, Cossío o Riancho desperdigadas entre mamarrachadas diversas que, en algún caso, han costado una pasta al erario público, que esa es otra. No se asuste el lector: el retrato de Goya está muy bien acompañado por obras de Yasumasa Morimura y Cristina García Rodero; las piezas de Egusquiza de la escalera, sustituidas por irreverentes modelos de hábitos de monja. Todo muy moderno y transgresor. La planta de acceso y la inferior se dedican a muestras temporales donde otros amigos tienen opción de exponer sus colecciones privadas, que habitualmente son un insulto a la inteligencia y educación estética del espectador. En el exterior, invadiendo la fachada de la Menéndez Pelayo, han colocado una estructura de PVC de la que están dando buena cuenta las palomas y su ritmo digestivo. Yo creo que el Museo debería tener obligación de mostrar los fondos históricos de la ciudad, no los que le apetezca mostrar al director de turno. En vez de tanto discurso superguay y el embalaje de cientos de obras del siglo XIX y primera mitad del XX, quizá sea mejor arreglar la fachada del edificio de Rucabado, que a este paso, maltratada por el tiempo y la desidia, pronto se caerá. Aunque, claro está, Rucabado también debe de ser un autor olvidable y pasado de moda.