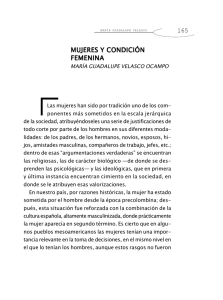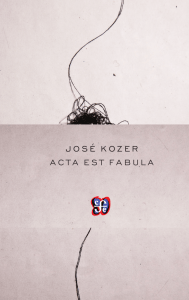Y, como si no fuera para este tiempo una puerilidad... oblación atenta, verbal y atenta, sola en medio del recuerdo... ERA UNA VENTANA AL CIELO
Anuncio
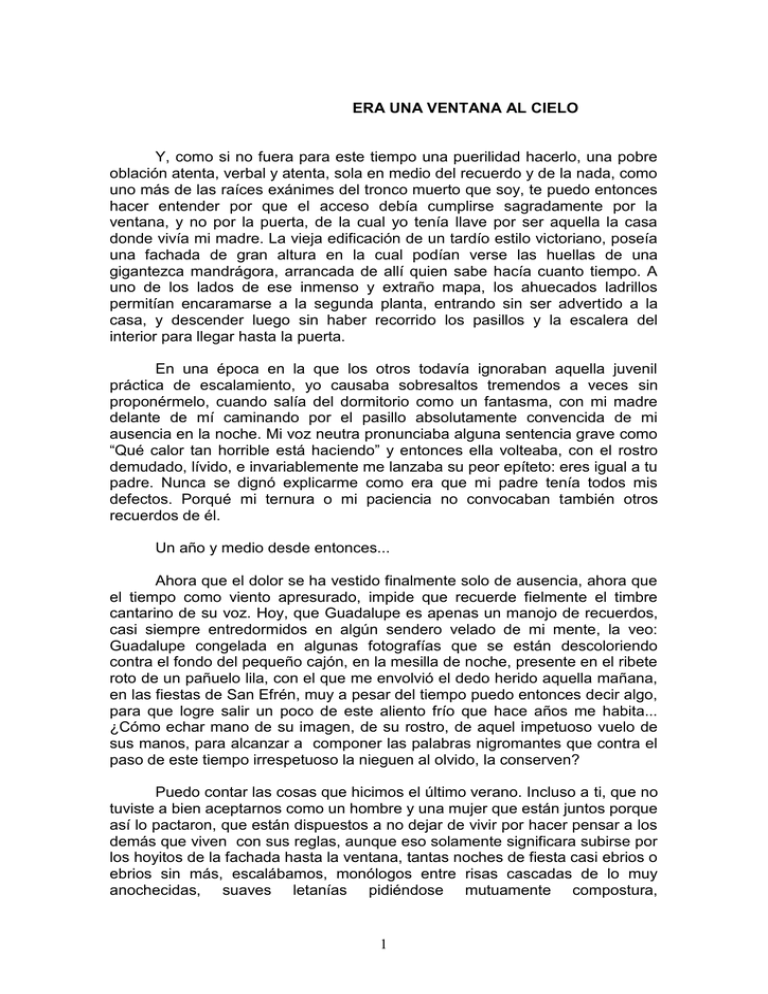
ERA UNA VENTANA AL CIELO Y, como si no fuera para este tiempo una puerilidad hacerlo, una pobre oblación atenta, verbal y atenta, sola en medio del recuerdo y de la nada, como uno más de las raíces exánimes del tronco muerto que soy, te puedo entonces hacer entender por que el acceso debía cumplirse sagradamente por la ventana, y no por la puerta, de la cual yo tenía llave por ser aquella la casa donde vivía mi madre. La vieja edificación de un tardío estilo victoriano, poseía una fachada de gran altura en la cual podían verse las huellas de una gigantezca mandrágora, arrancada de allí quien sabe hacía cuanto tiempo. A uno de los lados de ese inmenso y extraño mapa, los ahuecados ladrillos permitían encaramarse a la segunda planta, entrando sin ser advertido a la casa, y descender luego sin haber recorrido los pasillos y la escalera del interior para llegar hasta la puerta. En una época en la que los otros todavía ignoraban aquella juvenil práctica de escalamiento, yo causaba sobresaltos tremendos a veces sin proponérmelo, cuando salía del dormitorio como un fantasma, con mi madre delante de mí caminando por el pasillo absolutamente convencida de mi ausencia en la noche. Mi voz neutra pronunciaba alguna sentencia grave como “Qué calor tan horrible está haciendo” y entonces ella volteaba, con el rostro demudado, lívido, e invariablemente me lanzaba su peor epíteto: eres igual a tu padre. Nunca se dignó explicarme como era que mi padre tenía todos mis defectos. Porqué mi ternura o mi paciencia no convocaban también otros recuerdos de él. Un año y medio desde entonces... Ahora que el dolor se ha vestido finalmente solo de ausencia, ahora que el tiempo como viento apresurado, impide que recuerde fielmente el timbre cantarino de su voz. Hoy, que Guadalupe es apenas un manojo de recuerdos, casi siempre entredormidos en algún sendero velado de mi mente, la veo: Guadalupe congelada en algunas fotografías que se están descoloriendo contra el fondo del pequeño cajón, en la mesilla de noche, presente en el ribete roto de un pañuelo lila, con el que me envolvió el dedo herido aquella mañana, en las fiestas de San Efrén, muy a pesar del tiempo puedo entonces decir algo, para que logre salir un poco de este aliento frío que hace años me habita... ¿Cómo echar mano de su imagen, de su rostro, de aquel impetuoso vuelo de sus manos, para alcanzar a componer las palabras nigromantes que contra el paso de este tiempo irrespetuoso la nieguen al olvido, la conserven? Puedo contar las cosas que hicimos el último verano. Incluso a ti, que no tuviste a bien aceptarnos como un hombre y una mujer que están juntos porque así lo pactaron, que están dispuestos a no dejar de vivir por hacer pensar a los demás que viven con sus reglas, aunque eso solamente significara subirse por los hoyitos de la fachada hasta la ventana, tantas noches de fiesta casi ebrios o ebrios sin más, escalábamos, monólogos entre risas cascadas de lo muy anochecidas, suaves letanías pidiéndose mutuamente compostura, 1 enracimadas entre tantos besos, con luna nueva o luna plena, Guadalupe y yo, un par de adolescentes con cuerpos ya un tanto gastados, antiguos comodines en los juegos de los otros hasta el instante de encontrarnos, solas sombras que fueron fundiéndose a fuerza de andar juntas... Qué cálida su sombra junto a la mía, qué fantasma se confunde hoy al verme, tan similar mi paso a su ya terca errancia, mi vista perdida oteando la arquitectura de la nada, tan semejante a sus ensimismadas rutinas construyendo el impasible olvido. En ese entonces, la ventana era el único modo de entrar a tales horas a la casa, mucho más si no iba en plan de sueño. Mi madre ni siquiera imaginaba que Guadalupe escalaba esa fachada para dormir conmigo, para reclinarse en mi pecho después de hacernos el amor, y si lo hubiese averiguado, invariablemente me hubiese lanzado su bronco “eres igual a tu padre”, con el tono que significaba que me estaba aproximando rápidamente a la edad en la que ella lo había conocido, y se había enamorado de él locamente, en contra de toda actitud razonable, como en ocasiones decía ella misma. Con todo el rigor maternal ponía el cerrojo a la puerta principal, a las once de la noche. Sorprenderme en la mañana, brotando casi sin ropa de mi alcoba, Lupe humilde tras de mí, la hacía experimentar lo inoperante de su autoridad y el poco vigor de sus normas, frente a mi ilimitada voluntad de independencia. Sin embargo, no existía allí un fuerte militar y, por mucho, el cariño que me profesaba mamá estaba lejos de verse limitado por sus demostraciones de poder, naturales en una mujer de su estirpe. También por ello, por saber que mi madre soportaba más que amaba los hallazgos de mi corazón, remontar la fachada con Guadalupe fue siempre una digna metáfora de nuestro vínculo, cuyo pronóstico reservado casi nadie se contuvo de expresar: el incierto futuro del amorío entre el señorito Juan Felipe de Villafuerte y la moza de cuadra Guadalupe Piñeros, cuya inusual belleza no pudo nunca ocultar su piel cobriza bruñida y el hecho de solo llevar el apellido de su madre enseguida de su nombre. Nadie se contuvo, para ser sincero ni yo mismo. Aunque no fue nunca el tema de ninguna de nuestras conversaciones, interiormente abrigaba una secreta tristeza, por saber que un día u otro merced a nuestros opuestos orígenes o al desgaste de nuestro mutuo estupor, o por la suma de ambas cosas, la extraña armonía que se había producido por la yunción de nuestras almas y cuerpos, se habría de extinguir inexorablemente... Cómo pudo caer de la ventana... En estas horas, cuando revive como una pequeña llama entre húmedas cenizas, el luminoso recuerdo de la ardiente Guadalupe, sé positivamente que no podré producir en otra mujer los sentimientos que ella alimentó hacia mí por tantos años, tan pocos. No querré hacerlo. También sé que ninguna otra subirá su falda, para ascender por la alta fachada de la ya deshabitada mansión, en cuya segunda planta, serenamente y sin angustias, ha de estar vagando el alma ardiente de una moza de cuadra, en vida llamada Guadalupe Piñeros. JOSÉ IGNACIO RESTREPO A. 2