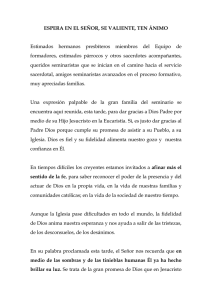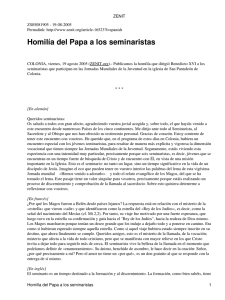EL SEMINARIO DESDE DENTRO
Anuncio

EL SEMINARIO DESDE DENTRO «Nos llamó para despertar el corazón del mundo» Cuando las luces amarillas de los semáforos aún bostezan, mientras ordenan perezosas los primeros vehículos que anuncian un nuevo día, cincuenta y cinco habitaciones se iluminan en el Seminario Mayor San Fulgencio. Son las seis de la mañana. En algún lugar de la ciudad alguien ha contado todas las horas del reloj. En vela. La enfermedad, el desamor, acaso la tristeza, siempre el sufrimiento, han arañado su sueño y amenazan con sepultar en la oscuridad su existencia. Sin embargo, otra luz, esta vez en la capilla del primer piso, convoca a laudes, la oración del amanecer. Y cincuenta y cinco voces se elevan al Cielo para suplicar a Dios que acaricie a quienes no tienen en esta vida ni un hombro donde llorar. Son los seminaristas, cuyas voces en ayunas corean con fuerza: “Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor». En la capilla, de techos de madera y presidida por un Crucificado sobre fondo de mármol, se instalan los teólogos. Así llaman a los alumnos de los cursos superiores. Los menores, llamados filósofos, celebran en otro oratorio, donde se adivina el canto de una guitarra. No ha salido el sol. A medio kilómetro justo del edificio, una tercera luz saluda al alba. El obispo de la Diócesis, Manuel Ureña, se une a la oración. Su defensa apasionada de las vocaciones ha convertido el seminario murciano en el octavo del país en alumnos. Y en España hay casi cuarenta. Por una ventana se desliza un trino mientras alguien lee una parte de la letanía: «Aves del Cielo, bendecid al Señor». «¿PARA QUE VIVE LA GENTE?» El auténtico sentido de la vida Antonio Carpena viste y va peinado al uso. Era árbitro de fútbol de Segunda División. Y le costaba aprobar en el instituto. Pero eso fue antes de decidir golpear el balón de su vida y permitir a Dios que arbitrara su existencia. Ahora, estudia cuatro horas diarias. Nada en él, ni siquiera la pasión con la que defiende su vocación de periodista, podría identificarlo con un cristiano. Sin embargo, Antonio habla una lengua que no parece de este mundo. Al menos, del planeta apresurado que habitamos. Porque dice creer en un Dios con poder para resucitar muertos, aniquilar ansiedades, rescatar de la droga y del alcohol, hacer secundario el dinero y curar sufrimientos y enfermedades. «Observa la sociedad -apunta muy de mañana-. Hay personas que no parecen felices. Si le preguntas a dónde van, te responderán enseguida... a casa, al trabajo, de compras. Pero si les preguntas para qué viven, guardarán silencio. Para ellos la vida no tiene sentido». Y él, en cambio, ha descubierto hacia dónde orientar la suya: «Seguir a Cristo». Por eso, lamenta que alguno de sus amigos crea que la Iglesia es «una pérdida de tiempo, que está anticuada, que lo único que tiene sentido es beber y comer, machacar al enemigo o acostarse con cualquiera sin pensar en el amor... Todo es un engaño». Antonio, pese a todo, reconoce que nadie, y menos los seminaristas, están a salvo de la tentación, de hacer añicos su vida. El mismísimo Cristo al que imita la padeció en tres ocasiones por boca del demonio. «Su mayor éxito -apunta un seminarista- es hacernos creer que no existe». Por eso es indispensable poner en práctica «las armas del cristiano»: el ayuno, la limosna y la oración. «La oración es como la gasolina del coche. Sin ella, te detienes», apostilla Antonio. LA FUERZA DE LA ORACION Un día de rezos y trabajo duro Los laudes de la mañana se dividen en tres salmos o cánticos, con sus tres antífonas, pasajes escuetos que se cantan o rezan antes y después de aquellos. Luego, una lectura breve y el Benedictus, el cántico de Zacarías, padre de Juan Bautista, el mismo que entonó cuando el nacimiento de su hijo le cambió la vida, recobrando el habla perdida por su falta de fe. Por último, los seminaristas elevan sus peticiones, rezan un Padrenuestro y meditan en silencio un cuarto de hora. Hasta que el sol despunta y comienza la misa a las 7.30 horas. Entonces llega el momento de desayunar en el comedor, un salón con amplios ventanales donde se reparten una veintena de mesas de cuatro comensales; café, leche, tostadas o fruta, mezcladas con las primeras conversaciones del día, predisponen al cuerpo para afrontar 4 horas de clases en el Centro de Estudios Teológico-Pastorales San Fulgencio. Los jóvenes regresan al seminario a la una y media para comer. El pasado miércoles la ensalada dio paso a un plato de lentejas, con sus patatas y su tocino, y lomo de cerdo en salsa. En su punto. Descansan hasta las 15.15 horas, cuando comienzan las actividades que completan su formación: música e idiomas, sesiones de dirección espiritual, pastoral vocacional, catecismo... «Disponer de un director espiritual es importante, es la ayuda y el apoyo de cada día», confiesa Antonio. A las 16.15 horas reanudan el estudio, que interrumpe la merienda y, a las 20.15 horas, la oración de la tarde o vísperas. AMISTADES PELIGROSAS El mayor de nueve hermanos Francisco José Fernández, de 24 años, será ordenado diácono este año. Pero, aunque Antonio acaba de comenzar el primer curso, hablan la misma lengua. Y con igual entusiasmo. Un buen día lo abandonaron todo. Como aquel personaje bíblico que vendió cuanto poseía por comprar el campo donde había hallado un tesoro. «El corazón del hombre sólo lo llena Dios», advierte Francisco. Y suscribe el lema del Día del Seminario que hoy se celebra: «Hay más alegría en dar que en recibir». Francisco José ingresó en el seminario con sólo 14 años.Era tan diminuto que el párroco lo enfadaba llamándolo Paco Pepe. Luego entró al coro parroquial y «comencé a removerse por dentro». Ahora, cuando todos lo llaman Francis, aguarda la ordenación. Este joven es natural de Bullas, auténtica cantera de vocaciones. «Con apenas 10.000 habitantes, hay unos 25 curas», señala orgulloso. Pero urgen más vocaciones. La baja natalidad, el culto al materialismo, la comodidad, el miedo al compromiso y la secularización son los principales enemigos de los aspirantes a cura. Al menos, en los últimos 13 años, el número de seminaristas sólo ha bajado de 1.997 a 1.597. A Francis no le sucedió. Se encontró con el Señor de sopetón, «como un enamoramiento difícil de comprender si no se siente». Su padre, dueño de una granja de conejos, también tardó años entender que su único hijo despreciara el negocio de la carne por convertirse en pescador. De almas. La madre, Rosa, fue más práctica cuando le advirtió: «Yo formé una familia y estoy satisfecha. Si eres feliz, adelante». Pero no le esperaba un camino de rosas. Antonio, por su parte, no pudo evitar el llamamiento al sacerdocio que hizo el Papa Juan Pablo II en las Jornadas de la Juventud celebradas en Toronto (Canadá) hace un par de años. «Me levanté y caminé entre lágrimas, junto a cientos de jóvenes, hasta el Santo Padre». En su mente retumbaba el mandato que Cristo dio a las mujeres ante el sepulcro vacío: «Id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán». Antonio encarna los frutos de la transmisión de la fe a los hijos. Es hijo de una familia cristiana. Sus padres conocieron la fe en el Camino Neocatecumenal, en la parroquia de San Pablo, en Murcia. Y muchos enmudecen al descubrir que es el mayor de 9 hermanos. «No los cambiaría por nada del mundo. Estamos todos al servicio de todos y el Señor, que también lo es para enviar los hijos, provee cuanto necesitamos». Quizá por ello lamenta que cada año «se asesinen unas 80.000 vidas. Con el aborto». «¿SI SON GENTE NORMAL!» Silencio mayor, silencio menor Los seminaristas no parecen iluminados, al menos en la acepción popular del término. Tampoco andan cabizbajos por las aulas y aseguran estar «vacunados contra el mal de este tiempo: la depresión». Eso sí, ríen a menudo. Y bromean delante de las cámaras. «No venimos de Marte, ni somos curas carcas», advierte Francis, quien añade entre risas que, «cuando se nos conoce, llegan a admirarse de que seamos normales». A él, sin ir más lejos, siempre le ha gustado la música de Amistades Peligrosas. Y explica que el celibato, «no es un problema si rezamos». Buena parte de los seminaristas, en algún momento de su historia, tuvieron novia. Reconocen que, como hombres, disciernen al instante los encantos de cualquier mujer. Pero desde que sintieron la llamada de Dios, la sexualidad y los afectos «adquirieron una nueva dimensión». Cenan a las nueve en punto de la noche. Antes de tomar asiento, como ya hicieran al mediodía, forman dos filas en el comedor y pronuncian la bendición. Luego, tiempo libre hasta las 22.30 horas, cuando se proclama el silencio mayor: sólo las palabras imprescindibles cruzan la doble barrera de sus bocas. «Esta sociedad es ruidosa -dice Antonio-. En el silencio, Dios se manifiesta con fuerza». Los sábados, en cambio, el silencio menor les permite estar con sus compañeros hasta la medianoche. «No me cambiaría por nadie ni echo en falta nada de lo que la gente considera necesario para vivir. Soy feliz», concluye Francis, quien compara la vida con un frasco cerrado, «donde a veces no dejamos entrar al Señor», o como un campo «que debe labrarse para que el agua empape». «¿NO TENGAIS MIEDO!» Una salida al sufrimiento Cuando más atrincherado estaba Francis en su vocación, una enfermedad amenazó con postrarlo en silla de ruedas. Algunas mañanas tenían que vestirlo. Pero el día en que el obispo Ureña lo visitó y se encargó personalmente de su cuidado, hasta enviarlo a una clínica en Pamplona, experimentó que «la iglesia es nuestra madre. Y, en medio del dolor, Cristo apareció, surgió el agradecimiento». Hoy, Francis es uno de los seminaristas que estos días recorren la Región para dar testimonio de su fe en las parroquias, para anunciar «a un mundo que agoniza» aquellas palabras de uno que, hace más de 2.000 años, venció a la muerte: «¿Animo, no tengáis miedo! Soy yo». Mi nombre es Francis, nací en Bullas y tengo 24 años. Estoy en el quinto curso del Seminario Mayor. Resulta difícil expresar en pocas palabras un proceso que comenzó cuando era un zagalico. Tenía 13 años cuando empecé a interrogarme sobre la posibilidad de que Dios me estuviera llamando para ser sacerdote. Dios se valió del ejemplo de mi familia, del sacerdote de mi parroquia, de mi grupo de amigos para plantearme la vocación. En los 10 años que llevo aquí, echando la mirada atrás han sucedido muchas cosas, ha habido momentos de todo; pero puedo asegurar que en cada uno de ellos Dios ha estado presente. Es El el que hace que sea feliz cumpliendo su voluntad. Ser sacerdote es ser otro Cristo y para ello me estoy formando, con la ilusión de poder servir dentro de muy poco a aquéllos que el Señor vaya poniendo en mi camino. La alegría y el sentido de mi vida lo he encontrado en anunciar el Evangelio, en servir a la comunidad cristiana e ir profundizando y conociendo cada día más a Jesucristo. ¿Dios sigue llamando hoy! Abramos nuestro corazón para decirle un sí que dure toda nuestra vida. En palabras del Papa Juan Pablo II: «Os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo, y por amor a El consagrarse al servicio del hombre. ¿Merece la pena dar la vida por el Evangelio y los hombres!».