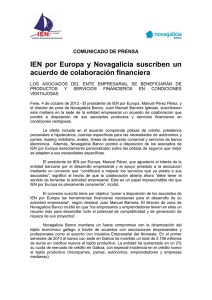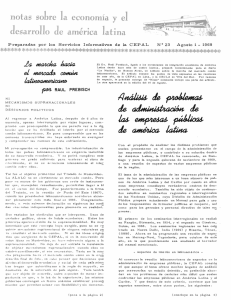S614794T572V1_es PDF | 6.359 Mb
Anuncio

S e c c ió n
de
O
bra s de
Econom
ía
C
on tem po rán ea
ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
L O S C A SO S DE ESTA D O S U N ID O S - C A N A D Á
A R G E N T IN A - C H ILE - C O LO M B IA
VOLUM EN
I
P rim era e d ició n , C h ile , 2000
T ít u lo o r ig in a l:
E n s a y o s s o b r e e l f in a n c ia m ie n to d e la s e g u r id a d s o c ia l e n s a lu d .
L o s c a s o s d e E s ta d o s U n id o s - C a n a d á - A r g e n tin a - C h ile - C o lo m b ia
© C o m is ió n E c o n ó m ic a p a r a A m é r ic a L a tin a y e l C a r ib r e ( g e m
l
)
N a c io n e s U n id a s
© F o n d o d e C u lt u r a E c o n ó m iica
Av. P ic a c h o A ju s c o 2 2 7 ; C o lo n ia B o s q u e s d e l P e d r e g a l; 1 4 2 0 0 M é x ic o , D .F .
© F o n d o d e C u lt u r a E c o n ó m ic a C h ile S .A .
P a s e o B u ln e s 1 5 2 , S a n tia g o , C h ile
R e g is tr o d e p r o p ie d a d in t e le c t u a l N " 1 1 4 .5 2 6
1 .5 .B .N .: 9 5 6 - 2 8 9 - 0 1 7 - 1 (V o lu m e n I)
1 .5 .B .N .: 9 5 6 -2 8 9 - 0 1 6 - 3 (O b r a c o m p le ta )
Il u s t r a c i ó n d e la p o r ta d a : J u a n C r i s t ia n P e ñ a C a m a r d a
C o m p o s ic ió n y d ia g ra m a c ió in : G lo r ia B a r r io s
I m p r e s o e n S a l e s ia n o s S .A .
Im p r e s o e n C h ile
D a n ie l T ite lm a n
/
A n d ras U th o ff
C o m p il a d o r e s
ENSAYOS SOBRE EL
FINANCIAMIENTO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
LOS CASOS DE
ESTADOS UNIDOS - CANADÁ
ARGENTINA - CHILE - COLOMBIA
V o lu m e n
I
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
MÉXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - GUATEMALA - PERÚ - VENEZUELA
C E P f) L
COMISIÓN ECONÓMICA PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
PRESENTACIÓN
Los estudios in clu id o s en la p resen te pu blicación fueron realizad os en el
m arco d el p roy ecto conjun to "R efo rm as al finan ciam ien to de los sistem as
de salud en A m érica Latina y el C a rib e ", ejecu tad o por la C om isión
E conóm ica para A m érica Latina y el C aribe ( c e p a t .) y la Socied ad A lem a­
na de C ooperación T écnica ( g t z ) , con el apoyo del M in isterio Fed eral de
C o o p eració n E con óm ica y D esarrollo ( b m z ) de A lem an ia. La prim era
p arte está ded icad a a un análisis de los aspectos analíticos y los p ro b le­
m as prácticos que plantean los p rocesos de reform a del sector de la salud
tanto a nivel regional com o internacional. Se exam in a, asim ism o, la o r­
g anizació n del finan ciam iento y de la provisión de servicios de salud,
que son objeto de variad os plan team ien to s, com o qu ed a en ev id en cia en
el estud io com parativo de estos procesos en Canadá y los Estados U nidos.
En los estud ios de casos, en los que se inclu yen tres países de la
región — A rg en tin a, C hile y C olom bia— , se exam in an desde u na óptica
n acio n al tem as cen trales del debate sobre las reform as al sector salud en
los p aíses de A m érica L atina y el C aribe. Entre ellos d estacan los que se
refieren a la evolu ción de las fuentes de financiam ien to; de la estru ctura
de gastos en el sector; de la dinám ica y com p ortam ien to de la oferta de
servicios de salud , tanto pú blica com o p rivad a, y de la in teracción entre
los su bsistem as p ú blico y p riv ad o de segu rid ad social.
En los artícu los se otorga particu lar im p ortan cia a los cam bios que
h an estad o ocu rrien d o en la configu ración de la com bin ación p ú blicop riv ad a, sobre tod o en el ám bito del fin an ciam ien to. E n p articular, se
com p ara lo ocu rrid o en C olom bia y C hile y se an alizan los efectos de
distin tas co m bin acio nes p ú b lico -p riv ad as en térm inos de eficien cia y
equidad.
La necesid ad de realizar reform ar en los sistem as de salud p ara
ad ap tarlos a los nu evos d esafíos dem ográficos y ep id em iológ icos no se
7
8
EN SAYO S SO BRE EL FINANC1 A M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
p lan tea exclu sivam en te en los países latinoam erican os y caribeñ os; tam ­
b ién ocu pa uno de los p rim eros lu gares de la agend a p olítica y eco ­
n ó m ica de los p aíses in d u strializad os. La p articu larid ad que p resen tan
los p aíses de la región es la necesid ad de conciliar m ejoras en la eficien cia
y eficacia de los recu rsos destinad os al sector salud con u na sign ificativ a
am p liació n de la cobertu ra p oblacional, para así ir avan zan d o h acia sis­
tem as de segu ros universales de salud.
La conciliación de am bos d esafíos no es u na tarea fácil, en vista de
las carencias que actualm en te p resentan los países de la región en m a­
teria de cobertu ra y calidad de los servicios correspon d ien tes a am plios
sectores. Baste recordar que u n 25% de la población , es decir alred ed or
de 120 m illon es de personas, n o tiene acceso a servicios b ásico s de salud.
A d em ás, las características e im perfecciones que p resen tan los m ercad os
de salud p lan tean im portantes desafíos relacionad os con los m ecan ism os
de in cen tivo y diseño institucional.
C om o b ien d estacan los ed itores del presente libro, uno de los p ro ­
p ó sito s de las reform as del sector salud d ebe ser la creación de estru c­
turas in stitucionales que, ju n to con dar cabida a la p articip ació n de in s­
titu c io n e s p riv a d a s ta n to en el á m b ito de la p ro v is ió n co m o d el
fin an ciam ien to, fortalezcan los m ecanism os de solid arid ad de tal m odo
que sea posible financiar los servicios de salud d estin ad o s a la p o b lació n
de m enores recursos. Por consiguiente, habría que lograr una com binación
de recursos financieros provenientes de sistem as contributivos con recur­
sos fiscales, a fin de asegurar el acceso de toda la población a un paquete
de beneficios en el ám bito de la salud. En lo que respecta a la provisión
de estos servicios, convendría tom ar m edidas encam inadas a la gradual
integración funcional de redes de proveedores públicos y privados.
La experiencia adqu irida a nivel in tern acion al y region al en la or­
g anizació n del sector salud y la realización de reform as en este cam po
m u estra u na gran varied ad de cam inos y opcion es. En v ista de esa d i­
versid ad , esp eram os que los trabajos p resentad os en esta p u b licació n
sean u n aporte valioso al análisis y la com p ren sión de lo s d esafíos que
se les p lan tean a los países de la región y las opcion es con que cu entan
para m ejo rar los servicios de salud y asegu rar el acceso de tod a la p o ­
blació n a servicios oportu nos y de calidad.
J o sé A
n t o n io
O
ca m po
Secretario Ejecu tivo de la
cepa l
SÍNTESIS
Los p aíses de A m érica Latina y el C aribe deberán ser cap aces de ad ecuar
sus sistem as de p rovisión y fin anciam ien to de servicios de salud para
h a cer frente a una creciente d em anda atribu ible a dos factores. El p ri­
m ero se relaciona con los cam bios d em ográficos asociad os a los d escen ­
sos de la m ortalid ad y el envejecim ien to de la p oblación. Entre los años
2000 y 2025 la p oblación de A m érica Latina m ay or de 60 años se d u p li­
cará con creces, de 41 a 94 m illones de personas. A este fen ó m en o se
agregan el au m en to relativo de las enferm ed ad es n o tran sm isibles y los
pro fu n d o s cam bio s tecn o lóg ico s que, ju n to con dar lugar a n u evas p res­
tacio n es y tratam ien to s, h an in crem entad o n otab lem en te los costos de
atención.
El segu nd o factor surge de la n ecesid ad de su p erar las carencias
h istó ricas que p resentan los p aíses de la región en m ateria de cobertu ra,
ya que cerca de u n 25% de la p o b lació n latinoam erican a se en cuen tra
exclu id a de los servicios form ales de salud. Esto, unido al im p erativ o de
su b san ar los rezagos ep id em iológ icos que se o bserv an en m u ch os p aíses,
así com o a las m ejoras en la calidad de las prestacio n es de salud, sin
duda tenderá a elevar los niveles de dem and a y de gasto qu e el secto r
ten d rá que enfrentar.
L as crecien tes in su ficien cias de fin an ciam ien to h a n m o tiv ad o el
d ebate sobre la n ecesid ad de im p lantar reform as en el sector de la salud.
El objetivo de estas reform as sería in trod u cir esq u em as o rganizativos
que, ju n to con incen tivar u na m ayor eficien cia y equidad en la asig n a­
ció n de recu rsos para la salud, d efin an los p apeles que co rresp o n d erán
a los sectores p ú blico y privado en el fin an ciam ien to y la pro v isió n de
los servicios p ertinentes.
9
10
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA I.U D
C on el fin de contribu ir a este d ebate, la C om isión E conóm ica para
A m érica Latina y el C aribe ( c e p a l ) ju n to con la Socied ad A lem an a de
C ooperación Técnica ( g t z ) u nieron sus esfu erzos en el p royecto con jun to
"R efo rm a al finan ciam iento de los sistem as de salud en A m érica L atina
y el C a rib e ", financiado por el M in isterio Fed eral de C oo p eració n E co ­
nóm ica y D esarrollo de A lem an ia ( b m z ) , para hacer p osible que esp ecia­
lis ta s v in c u la d o s a lo s p r o c e s o s d e re fo rm a d e lo s s is te m a s de
fin an ciam iento de la salud co m p artieran sus experiencias.
E n el presente d ocu m ento se in clu ye un trabajo realizad o p o r los
coord inad ores d el proyecto, u n estud io com p arativ o sobre los sistem as
de salud de E stados U nidos y C anadá, y varios in form es sobre los casos
de A rg entina, C hile y C olom bia.
En el trabajo de Titelm an y U th off se argum enta que la realidad de
los países de la región im pone a las reform as de los servicios de salud
u n d oble desafío. N o sólo deben ser cap aces de m ejorar los p rocesos de
asign ación de recu rsos, sino que tam bién d eben elevar la calid ad de los
servicios de salud que recibe una p arte im portan te de la p o b lació n y
exp an d ir la cobertu ra de éstos a segm entos actualm en te exclu id os. En
este contexto, es necesario optim izar sim u ltán eam en te tanto la asig n a­
ció n y gestión de los recu rsos d estin ad os al sector, com o los m ecan ism os
que p rop ician la equidad a nivel de financiam iento. En particu lar se
exam in an los problem as de selección de riesgos en los m ercad o s de
seguros de salud y el diseño de la articulación p ú blico -p riv ad a, así com o
su im p acto en el fun cionam iento de los su bsectores pú blico y privad o.
En el estud io de W hite se presenta u n análisis co m p arativ o de la
estru ctu ra y fu ncion am ien to de los sistem as de salud en E stad os U nidos
y C anadá. Se revisan las diferentes fuentes de fin an ciam ien to del sector
de la salud en am bos países y los niveles y tipos de cobertura. La com ­
p aración m u estra que aun cuand o el n ivel de gasto es m enor en C anad á,
la cobertu ra es m ás am plia. Tam bién se an alizan las d iferen tes m o d a li­
dad es de p ag o im p lem en tad as y los in stru m en to s e in stitu cio n es de
regu lación y supervisión. Se argum enta que dada la n ecesid ad de au ­
m entar la cobertu ra en los países de la región, la con tratación selectiva
de cu id ados de salud aplicada en E stad os U nid os p areciera ser m enos
id ónea para los países de A m érica L atina que el sistem a de pago co o r­
dinad o existente en C anadá.
C on respecto a A rgentina, en el artículo de Flood se exam in a la
estru ctura de gasto y finan ciam iento del sector de la salud en ese país
SÍN T ESIS
11
a fin de estu d iar los efectos que han tenid o las d istin tas reform as fin an ­
cieras sobre su fun cionam iento. Se plantea que el sistem a de salud se
caracteriza por la in teracció n d esarticu lad a de tres su bsectores: público,
p rivad o y cu asi-p ú blico, lo que im plica que el d iseño de una reform a
p resen taría u n alto grado de com p lejidad. Se sostien e que A rgen tin a
n ecesita u na reform a, ya que es uno de los países de la región que m ás
gasta en salud (7.2% del i’ ib ) , sin que exista corresp on d en cia entre tal
esfu erzo y los resultad os obtenid os; sin em bargo, el actual p roceso de
reform a no está centrad o en los objetivos p ertin en tes a u n sistem a de
salud , sino que, por el contrario, se lim ita a in co rp o rar reglas de m ercado
en el esquem a de las O bras Sociales.
El estud io de Arce tiene el propósito de exam in ar la ev olu ción del
secto r de la salud en A rgentina desd e 1990. El análisis se centra en las
reform as en curso respecto del financiam iento del sector y las p ersp ec­
tivas futuras de la relación entre los su bsectores pú blico, p rivad o y de la
segu rid ad social. El autor con sid era qu e, a p artir del proceso h ip er-in flacion ario de 1 9 8 9 /1 9 9 0 , las bases organizativas del m od elo vigen te se
desarticu laron, d an d o paso a nu evas tend en cias y fen ó m en o s, que ap u n ­
tarían a la co n fig u ració n de un m odelo diferente. Las n u ev as ten d en cias
se analizan sobre la base de tres enfoqu es principales: i) cam bios en la
n atu raleza de la in tervención de las d istintas ju risd iccion es estatales en
la o rg anización del sector de la salud y exam en de la legislació n prom u l­
gada por el E stad o N acion al; ii) rasgos salientes en los escen arios futuros
del sector, a partir de la revisión de las ten d en cias ob serv ad as en los
h o sp itales p ú blico s, los sanatorios privad os, las O bras So ciales y las
em presas de m edicina p repaga, y iii) estudio de algu nos de los fen óm e­
nos em ergentes en el m ercad o de los servicios de salud , o rien tad os a la
con cen tración , pro d u ctivid ad y com p etitivid ad de los recursos.
El trabajo de M ontoya, p or su parte, plantea que el sistem a de salud
de A rgentin a, al ig u al que los de la m ayoría de los p aíses de la región,
en frenta serios p roblem as de cobertu ra a lo largo del país y entre d iferen ­
tes grupos sociales. En m uchas áreas los in d icad ores co n v en cion ales de
salud tienen valores bastan te bajos com p arad os con los están d ares in ter­
nacion ales. El sistem a de salud está con figurado por su bsistem as in stitu ­
cion alm ente fragm en tad os (debido al nú m ero de agentes que in terv ie­
nen) y, a la vez, estratificad os (porque los u suarios de cada su bsistem a
están claram en te definidos). E sto ocasion a u na su p erp osición de fu n ­
ciones y u na d iferen ciación g eográfica interna en cuanto a cobertu ra y
12
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C1A M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
calidad de las prestaciones. En este trabajo se analiza el fin an ciam ien to
del sector de la salud en los distintos su bsistem as y los cam bios in tro­
d ucid os en los ú ltim os años. Para ello, en prim er térm ino, se repasa
b rev em ente la organización del sector en sí y el fun cio n am ien to de los
su bsistem as de segu rid ad social, p ú blico y privad o. L u ego , y dado que
ya se ha em prend ido u na serie de reform as en m ateria de ad m in istración
del fin anciam iento y g estión de los servicios con v istas a m o d ificar el
m od elo p restacional, se evalúan los cam bios com p lem en tarios que p o ­
d rían m ejorar el fu ncion am ien to del sistem a de salud.
En el d ocu m ento de Tafani se analizan la tran sfo rm ació n del sector
de la salud en A rgentina y las propu estas p ara su reform a. E l autor
p lan tea que el p roceso se caracteriza p o r una sobreoferta prestacio n al, la
privatización del sistem a y la perm an ente in n o vació n tecn ológ ica, todo
ello en u n contexto de baja cobertu ra de p oblación. La sobreoferta y el
d esfin anciam ien to relativo de la d em anda in stitu cion al su gieren que en
el futuro se h abrá de agud izar la pu ja d istribu tiva, así com o la co n tra­
tación selectiva, y tendrá que au m entar el gasto p rivad o p erson al en la
estru ctura de financiam iento de los servicios. D ada la elasticid ad -in greso
p o sitiva del gasto p rivad o en salu d y la distribu ción regresiva que ha
caracterizad o la recu peración de la econom ía de A rgen tin a, el sistem a de
salud tiend e hacia u na m ayor d iferenciación social en el acceso, con el
con sigu iente im pacto negativo sobre la equidad . E n ese escen ario, m e­
d iante la reform a se pretende im p lantar u n esq u em a com p etitiv o frag­
m entad o, lo que pod ría agravar las im perfecciones de los m ercad os al
in d u cir la con centración de los seguros sem ipú blicos (obras sociales), sin
p erm itir la apertura del m ercad o a otras entid ad es (d esregu lación cerra­
da). La señal oficial que apunta a consolid ar oligopson ios sem ipú blicos,
ju n to con la d esregu lación de la oferta, ha generad o n u evas form as de
org anizació n de esta últim a tendientes a au m entar la escala de p ro d u c­
ción , com o en el caso de los m egalaborato rio s y la co n fig u ració n crecien ­
te de redes.
Entre los estud ios sobre el caso chileno, en el de L arrañ aga se ar­
gum enta que el sistem a de salud del país p resen ta u na estru ctu ra dual
que conserva las fortalezas y los problem as de las m odalidades de seguro
y prov isión de servicios de salud que com prende. En particular, el sis­
tem a p rivad o está afecto a los problem as m ás frecuen tes de los segu ros
in d iv id u ales (selección de riesgos, cobertu ra de corto p lazo, elevad os
gastos de ad m inistración y ventas, falta de tran sp aren cia de p lan es y
SÍN TESIS
13
b en eficio s), m ien tras que las d eficien cias del sistem a pú b lico se co n cen ­
tran en el área de la atención a los usuarios, lo que es típico de los
esq u em as de organización bu ro cráticos y finan ciad os sobre la base de la
oferta. A d em ás, la co n ju nción de am bos sistem as divide a la p oblación
en grupos d elim itad os segú n las variables socio eco n ó m icas y de riesgo
de salud. E n el trabajo se p resentan de m an era sistem ática los rasgos
característico s de este sistem a dual de salud en cu an to a organización,
fin an ciam ien to, cobertu ra y desarrollo. Se exam in an sus aspectos de efi­
cien cia y equidad y, fin alm en te, se bosqu ejan los cam bios que sería n e­
cesario introd u cir p ara m ejorar d ichas dim ensiones.
D esd e la ad opción de la ley que creó las in stitu cio n es de salud
prev isio n al (Isapres) en 1981, éstas han crecido, evo lu cio n ad o y cam b ia­
do a p re cia b le m en te la o rg an izació n , p ro v isió n y fin a n cia m ie n to del
m ercad o de la salud en C hile. E n el trabajo de Bitran y A lm arza se expone
un d etallad o an álisis de la estru ctura del sistem a de Isap res en C hile, en
cu yo m ercad o se p resen tan tod os los problem as y p ecu liarid ad es in h e­
ren tes a la econom ía de la salud. E stu d iar u n m ercad o tan com p lejo com o
el de las Isap res es un d esafío m ayor, en p arte debid o a que la d isp on i­
bilid ad de in fo rm ació n es todavía incip iente, no obstan te los loables y
pro m iso rio s esfu erzos de m od ern ización y au tom atización d esp legad os
p o r la Su p erin ten d en cia de Isapres. En el estud io se procura d efin ir los
p ro b lem as econ óm icos m ás relevantes, ap ortar la in fo rm ació n disp onible
y, cu and o ello es posible, em itir u na op inión sobre los tóp icos analizad os.
E n los casos en que la in form ación no basta para o frecer un análisis
co n clu yen te se esb ozan los requerim ien tos futuros de datos y de análisis
p ara avanzar en la in vestigació n de los aspectos abordados.
En el estud io elaborad o p o r A ed o se argum enta que el sector de la
salud en C hile adolece de problem as que h acen n ecesario d ebatir alter­
n ativ as de reform a. H abría que in co rp o rar en el sector un con ju n to de
activ id ad es que p ro m u evan la eficiencia en la pro visió n de servicios de
salu d en el sistem a pú blico m ediante su bsid ios a la d em and a; que b u s­
quen elevar los n iv eles de equidad del sistem a p o r la vía de una in clu ­
sión m ás com p leta de las enferm ed ad es catastróficas en los segu ros o fre­
cidos y de una exp an sió n de la cobertu ra para am p arar al ad ulto m ayor;
que p rocuren co n ten er los costos p o r m edio de m ecan ism os de p ag o per
cápita o asociados a diagnósticos; y que propicien una m ayor com plem entación entre los seguros privados y públicos para evitar duplicaciones
y co m p atibilizar el uso de la infraestru ctu ra clínica. Se plantea que la
14
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
m od alid ad de las opciones colectivas, debido a sus m ú ltip les v en tajas,
d ebiera pred om inar en el m ercad o de seguros de salud y se estu d ian
m an eras de in corporarla dentro de u n m odelo global de fu n cion am ien to
del sector. A continuación se describe brevem ente el sector de la salud y
se evalúan los principales problem as que lo afectan. L uego se presentan
los principales aspectos de la com petencia regulada y su posible aplicación
en el caso de Chile. A este respecto se analiza el tem a de la canasta básica
de salud com o uno de sus com ponentes principales. Finalm ente, se revisan
m ecanism os de transferencia financiera y de participación en el costo.
En el estudio de W ainer se abord a el problem a de la equidad en el
sistem a de salud chileno consid erand o el su bsistem a priv ad o de salud.
Se exam in an las carencias en m ateria de equidad en el caso de las en fer­
m edad es catastróficas y la tercera ed ad , y se prop on en criterios de a c­
ción, dentro de la legislación actual o bien con el m ínim o de m o d ifica ­
cion es, a fin de h acer p o líticam en te viables d ichas solu ciones. El trabajo
se inicia con una breve presentación del problem a de la equidad en la
salud, para lu ego p asar revista a la evolución del sistem a de salud ch i­
leno, resaltan do su p aso de pú blico a dual. F in alm en te, se d ebaten las
m edid as que se están im plem entado dentro d el su bsistem a de las Isapres
p ara h acer frente a los problem as de las enferm ed ad es catastróficas y de
la tercera edad. En la últim a p arte se presenta una serie de con clu sion es
sobre el tem a de la equidad en el su bsistem a de las Isapres.
En los estud ios sobre C olom bia se argum enta sobre la u tilización
del m od elo de com p eten cia regu lad a en la reform a del secto r de la salud.
En el ensayo de R estrepo se expone el m arco teórico de la reform a de la
segu rid ad social en m ateria de salud en C olom bia y se hace u na ev a lu a ­
ción p relim in ar de sus resultad os e im pactos. C on tal objeto, se an alizan
los su puestos de la teoría de la com p eten cia regu lad a, tal com o la fo r­
m u ló E n th o v en . En seg u id a se ex p lican los m o tiv o s esp ecífico s que
determ inaron la form u lación de la reform a del secto r en C olom b ia y se
d escriben los prin cip ales hitos de su desarrollo, en el m arco de la estru c­
tura legal de la reform a de la seguridad social en m ateria de salud (Ley
100 de 1993). L u ego se exam in an los elem en to s de reg u la ció n y de
m ercad o que contiene la reform a y la m anera en que se articu lan, dentro
de los su puestos de la com p etencia regulada. Fin alm en te, se reseña el
proceso de im p lan tación de la reform a y se procura evaluar los im p actos
sobre la eficiencia y la equidad que pu ed e ejercer el n uevo m od elo de
fin an ciam ien to y p restación de servicios ad optad os en C olom bia.
SÍN TESIS
15
En el trabajo de P laza se analiza el grado de d esarrollo de las form as
y m ecanism os de pago y contratación entre las en tid ad es p rom otoras de
salud ( et’s ) y las in stitu cion es prestad oras de salud ( i p s ) del régim en con ­
trib u tivo d urante el año 1995 y el prim er sem estre de 1996. Se busca
d eterm in ar si el sistem a de co n tratació n ad o p tad o ha in cid id o en la
calid ad, el costo de los servicios y la cobertura. V iene lu ego u na revisión
teórica de las ventajas y d esven tajas de las distintas form as de pago y
co n tratació n a nivel m u ndial, segu id a de u n análisis de las p rin cipales
form as de contratación em p lead as en C olom bia antes de la reform a y
d esp ués de 1993 hasta la fecha. Finalm ente, se revisan los resultad os de
la in fo rm ació n recopilada m ediante una encuesta que in clu yó ap roxim a­
d am ente a 10 EPS e
ip s
rep resentativas de las exp erien cias n acio n ales m ás
im p o rtan tes, tanto pú blicas com o p rivad as; se con sid eran aspectos com o
el papel regu lad o r del E stado, la existen cia de sistem as de in form ación ,
la cap acid ad de gestión de las em presas ad m inistrad oras y p restad oras
y los controles del u so de tecnología, que afectan el fun cio n am ien to de
las form as de con tratación actualm en te vigentes.
Por ú ltim o, en el d ocu m ento de M orales se m u estran los prin cip ales
aspectos relativos a la op eración y finan ciam iento del n uevo Sistem a de
Segu rid ad Social en Salud de C olom bia. Se presen ta p rim ero u n recu ento
de las form as en que se ha o p erad o y finan ciad o el sistem a de segu rid ad
social en los ú ltim o s 20 años, hasta la prom u lgación de la ley 100 de 1993,
para lu ego exam in ar los diferen tes tipos de fu en tes y los m o n to s estim a­
dos de recu rsos con que se ha finan ciad o el sector, esp ecialm en te aqu e­
llos d efinid os en las leyes 60 y 100 de 1993, que con stitu y en las p rin ­
cipales n o rm as en que se apoya la reform a. Fin alm en te se d etallan los
resu ltad os m ás relevantes del n uevo sistem a tras apen as u n año y m edio
de op eración (1995 y 1996), con énfasis en aspectos com o la cobertura
alcan zad a, el d esarrollo institucional de las n u evas en tid ad es p rom otoras
de salud y el eq u ilibrio financiero del sistem a.
P
r im e r a
P
a rte
DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS DE
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD
EL MERCADO DE LA SALUD Y LAS REFORMAS AL
FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD
D aniel Titelm an*
A ndras U th off *
IN TR O D U C C IÓ N
El fin an ciam ien to y la p restación de servicios de salud h an estad o trad i­
cion alm ente ad m inistrad os por el secto r p ú blico en los p aíses de A m érica
Latina y el C aribe. Éste ha sido el resp o n sable de b rin d ar atención en
salud tanto con respecto a actividad es p reven tivas com o curativas. Sin
em bargo, el gasto privad o no ha estad o au sente y, de h ech o, m ed id o en
u nid ad es del prod u cto interno bru to ( p i b ) que se d estin an a salud, es
co m p arativam en te m ás alto que en otras latitudes.
La p articip ació n pú blica en el sector salud no es privativ a de las
econ om ías de A m érica Latina y el C aribe sino que se observa en todos
los p aíses, prin cip alm en te en los m ás desarrollad os. En los países m iem ­
bros de la O rgan ización de C oop eración y D esarrollo E con óm icos ( o c d e )
la p articip ació n del gasto p ú blico sobre el gasto total en salud es de
alred ed or de un 75% , cifra que se ha m antenid o estable d urante los años
ochenta y noventa.
L as d eficiencias y carencias que hoy o bservam os en los países lati­
no am erican o s en el ám bito de la salud responden tanto a rezagos h istó ­
ricos, com o a la d ificultad de ad ecuarse a d esafíos recientes. Entre los
prim ero s, p ersisten la escasez de recu rsos, las ineficien cias en la asign a­
ción de los m ism os, los bajos n iveles de cobertu ra, los rezagos ep id em io­
lógicos, y los problem as de articulación de los sistem as de salud. Entre los
segundos, destacan los cam bios en la dem anda producto de la transición
* L o s a u t o r e s a g r a d e c e n lo s c o m e n t a r io s d e G u n th e r H e ld y J o r g F r e ib e r g - S tr a u s s .
19
20
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
dem ográfica, el aum ento de las enferm edades n o transm isibles y la incor­
poración de nuevas tecnologías con su correspondiente escalada en los
costos de las prestaciones y, por ende, en los requerim ientos financieros.
E n térm inos g enerales, pu ed e decirse que los d istin tos m od elos bajo
los cu ales se ha organizad o la asign ación de recu rsos en el sector salud
sigu en su jetos a p roblem as e interrogantes. D e h ech o, desd e h ace alg u ­
n o s añ os los p ro ceso s de refo rm as del sector son una p reo cu p ación
u niversal. L as reform as, en los p aíses in d u strializad os, b u scan m ejorar la
eficiencia y eficacia del sector m ed iante cam bios en la estru ctura de in ­
cen tivos a través de la incorp oración de m ecan ism os de com p eten cia
para la asignación de recursos. Estos cam bios in trod u cen en m ay or o
m enor grado aju stes in stitucionales, tanto en el ám bito de las p resta cio ­
n es de servicios com o del financiam iento.
Lo específico de los p aíses de A m érica L atina es que las reform as
no sólo deben preocu parse p o r desarrollar m ecan ism os que m ejoren la
eficiencia y eficacia de los recu rsos asignad os al sector, sino que d eben
ser cap aces de incorporar y m ejorar los m ecanism os de solid arid ad que
ayud en a enfrentar y su perar los problem as de falta de acceso a servicios
de salud de bu en a calidad de u na p arte im portan te de la p oblación. Esta
su erte de d oble desafío no es una cu estión m enor, en la m ed id a que
— com o ha sido discutid o por num erosos au tores— p u ed en surgir co n ­
trad iccio n es entre los instru m entos d iseñ ad os para p ro m o v er la so li­
d aridad y aqu ellos d esarrollad os para prom over la eficien cia y eficacia.
Sobre la b ase de los ensayos acerca d el sector salud en la A rg en tin a,
C hile, C olom bia, C anad á y los E stad os U nid os in clu id os en este v o lu ­
m en, se an alizan en este trabajo algu nos de los d esafíos que las a u to ri­
dades enfren tan para m ejorar sim u ltán eam ente la eficien cia y la eq u i­
d ad .1 L uego de d estacar los elem en tos consensú ales en torno a los que
giran las reform as, este trabajo analiza algu nas de las in terrog an tes que
con tin ú an generand o d esafíos a las m ism as. E llas se refieren a: i) la
s e le c c ió n d e rie s g o s en lo s m e rca d o s d e se g u ro s de sa lu d ; ii) el
fin an ciam iento y asign ación de su bsid ios en el m ercad o de la salud; iii)
las consid eracion es fiscales y el d iseño de la m ezcla p ú b lica /p riv a d a en
salud.
I.
P o r e q u id a d e n t e n d e m o s e l m e jo r a m ie n t o d e la c a p a c id a d d e a c c e s o d e la p o b l a ­
c ió n d e m e n o r e s in g r e s o s a s e r v ic io s d e s a lu d d e b u e n a c a lid a d .
21
D ESA FÍO S DE LA S PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SE C T O R SA LU D
I. G A STO EN SA LU D
L as econom ías de A m érica L atina y el C aribe d estin an u na can tid ad no
d esp reciable de recu rsos al sector salud. Tal com o se aprecia en el cuadro
1, el gasto p rom ed io realizado com o p roporción del
p ib
por los países de
la región (6.2% ) n o se aleja m u ch o del o b serv ad o en las eco n om ías
industrializad as (7.8% ), y supera el prom edio m undial (5.1% ). Sin em bar­
go, en valores per cápita (m edidos en dólares de igual pod er de com pra)
la región presenta u n nivel de gasto significativam ente m enor que el de
los países industrializados, y que el prom edio de los países en su conjunto.
C
uadro
1
GASTOS TOTALES EN SALU D EN 1990
Prod ucto
Región
G asto en
nacional
salud
en dólares
en dólares
per capita
per cáp ita
IT A J
C om o p roporción d el PIB
P ú b lico 1,
Prie ado
Total
1 .9
4 010
429
5.1
3 .2
E c o n o m ía s in d u s t r ia liz a d a s
20 040
1 613
7 .8
5 .8
1Á>
A m é r ic a L a tin a y el C a r ib e
2 280
297
6 .2
3.1
3.1
T o d o s lo s p a ís e s
Fuente: Banco In teram ericano de D esarrollo ( b i d ) , "C óm o organizar con éxito los servicios socia les", Pro­
p re so econ óm ico 1/ social en A m érica Liiliim. In form e 1996, W ash ington , D .C., 1 9 % , G nan araj Chollara),
Ram esh G ovindaraj y C h ristoph er M urrrav, "H ealth exp enditu res in Latin A m erica 1994", W ashington.
D .C., Banco M undial, 1994.
Paridad del poder adquisitivo.
^ In clu ye el sistem a de seguridad social.
El p rom ed io p ara A m érica L atina y el C aribe ocu lta d iferencias
im p ortantes entre los países de la región. En u n extrem o se encuentran
p aíses com o Perú y Ecuador, que en 1990 d estinab an alred ed or de tres
p u n to s p orcentu ales del PIB a salud con u n gasto per cáp ita por debajo
de los 150 d ólares an uales, y en el otro extrem o se u b ican países com o
A rg en tina y C osta R ica, que en el m ism o año d estin aban a salud entre
22
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
u n 9% y 10% con u n gasto p er cápita su perior a los 400 d ólares anuales
(véase el cuadro 2).
A l exam inar la p articip ació n p ú blica y privad a en el gasto to tal en
salud se aprecia que el gasto p rivad o en la región es com p arativ am en te
m ás alto que en otras latitud es (véase el cuadro 1). E sto sugiere que el
pago de bolsillo, así com o la ad qu isición de seguros p rivad os de salud
h an sido im p ortan tes en el financiam ien to del sector.
Para los están dares económ icos de los países de la región y su n iv el
de gasto en el sector salud los resultad os obtenid os p u ed en con sid erarse
poco satisfactorios. A lred edor de 105 m illones de p erson as (ap roxim ad a­
m ente un 25% de la población ) sigu en exclu id os de los sistem as form ales
de salud, y m ás de dos m illones de m ujeres dan a luz an u alm en te sin
asistencia profesional ( b i d , 1996). En el cuadro 2 se observ a, ad em ás, que
en m u chos países de la región p arte im portante de la p o b lació n no tiene
acceso a servicios de salud, que la esp eranza de vida en varios países es
relativam ente baja, y que la m ortalid ad infantil sigu e relativ am ente alta,
m an tenién d ose lo que se ha d enom inado la "b rech a so cia l" en salud ( b i d ,
1996). Esto sugiere que la n ecesid ad de m ejorar la eficien cia en la asig ­
n ació n del gasto d ebe ser u n co m p on en te fu n d am en tal de cu alq u ier
agend a de reform as del sector.
Sin em bargo, dado el lim itad o acceso a servicios de salud que en ­
frentan segm entos significativos de la población , la p reocu p ación sobre
el v olu m en de recursos que se destinan al sector salud tam bién d ebiera
ocupar un lugar en la d iscusión política. En efecto, la alta in cid en cia de
la pobreza y los relativam ente bajos n iveles de gasto per cápita en salud
de los países de la región h acen que, para lograr in crem en tos de la co­
bertu ra, las g anancias de p rod uctivid ad en el sector d eban ir aco m p añ a­
das en m u ch os p aíses de aum entos en la d isp on ibilid ad de recursos.
23
D ESA FÍO S DE LAS POT (TICA S DE FIN A N C IA M IEN TO DEL SEC T O R SA LU D
C
uadro
2
GASTOS Y RESULTADOS EN SALUD.
AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 1990/1991-1992
R e s u lt a d o s e n s a lu d , 1 9 9 1 - 1 9 9 2
G a s t o to ta l en s a lu d , 1 9 9 0
Fais
DClares
C asto
peí - capita
PDA"
público
C asto
privado
C asto
total
Tasa de
A sistencia
profesional m ortalidad
infantil
al
(1991)
nacim iento
A cceso
a salud
(1992)
Fsperan/.a
de vida
(1992)
(1991)
En porcentaje
En pe reentaje del i ’1II
(O
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Fn porcentaje
de la población
Años
(7)
(8)
A rg e n tin a
418
5.8
95
24
92
72
5 80
2.6
.3.7
o o
9.5
Baham as
4 .8
95
23
98
73
B arbad o s
636
3.2
2.9
6.1
98
9
97
75
Be lice
205
2 .7
2.4
5.1
87
33
86
73
95
1.6
3.1
4 .7
39
75
34
59
B ra sil
296
2 .7
.3.6
6.4
70
58
72
66
C h ile
433
3.3
3.9
7.2
98
16
93
73
C o lo m b ia
250
2 .9
2.1
5.0
80
37
75
69
C o sta R ica
460
7.5
1.6
9.1
96
14
96
76
R e p . D on t.
159
1.9
3.6
5.5
85
42
71
69
Ecuador
131
2.3
l.l
3.4
22
50
61
68
El S a lv a d o r
100
1.7
3 2
5.0
31
46
59
66
B o liv ia
G u a te m a la
132
1.6
2.9
4.5
28
48
84
64
G uyana
123
4 .2
0 .8
5.0
93
48
46
65
H a ití
62
1.8
3.8
5.6
40
86
nd
56
H o n d u ra s
88
2.5
2.7
5.3
45
43
46
67
Ja m a ic a
270
3.1
8.9
73
14
89
73
M é x ico
335
3.1
5.8
0 g
5.4
95
36
77
70
N ic a ra g u a
124
4 .9
1^
6.1
40
52
69
66
Panam á
344
5.1
3.1
8.3
85
25
79
72
113
0 .9
2 .7
3.7
27
38
54
70
82
1.0
2.0
3.0
45
64
44
66
P a ra g u a y
P erú
S u r in a m e
161
1.0
2.9
4 .0
91
28
88
70
T rin . y Tob.
411
2.8
1.9
4 .7
98
18
97
71
U ru gu ay
484
6.3
1.8
8.2
99
20
96
72
V en ez u ela
274
1.9
7 2
4.1
99
23
76
71
Fuente: Banco In teram ericano de D esarrollo ( b i d ) , "C óm o organizar con éxito los servicios socia les", Proy e c o económ ico i/ socinl en A m erica Latina. Inform e 1996, W ashington, D.C., 1996.
11 Paridad del poder adquisitivo.
24
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
II. T E N D E N C IA S IDE L O S P R O C E SO S D E R E FO R M A S
L as exp erien cias de reform as que se observ an en el con texto region al e
in tern acional responden a particularid ad es propias de las realid ad es en
las que tienen lugar. Sin em bargo, existen elem en tos com u n es que d efi­
n en sus orientaciones. E n g eneral, h ay con sen so sobre las ven tajas de
sep arar las fu n cion es de fin anciam ien to y p rovisión de servicios; la n e ­
cesid ad de extend er los seguros o bligatorios de salud m ás allá de los
b en eficiario s de la segu rid ad social, m ed ian te la in co rp o ració n de un
seguro de salud con carácter u niversal y o bligatorio; la im p ortan cia de
introd ucir la com p etencia com o el elem ento articulador entre los co n su ­
m idores y las institu cio n es de fin anciam ien to y p rovisión ; y la n ecesid ad
de d esarrollar sistem as de regu lación eficientes en estos m ercados.
D e estos cu atro elem entos, la m anera com o se está im p lan tan d o la
sep aración de fun ciones entre fin anciam iento y pro visió n de servicios,
así com o la form a de organizar la com p etencia de los agentes (públicos
y privados) al interior de cada una de estas áreas, están d efin ien d o los
perfiles de las p rincipales experien cias de reform a que se observ an en la
región.
E n el ám bito del fin anciam iento los esfu erzos se h an en cam in ad o al
d esarrollo de entid ad es fin ancieras ded icad as a la cap tación y ad m in is­
tración de los recursos que se destinan a la salud, a fin de o p tim izar la
asignación de estos recu rsos en m ercad os caracterizados por in certid u m bre, asim etrías de in form ación, y segm entación social. E ste tipo de in s­
titu ciones deben in corp orar algu nas de las sigu ien tes funciones: la fu n ­
ción de com p añía aseguradora y ad m inistrad ora de riesgos; la fun ción
de agencia ejecu tora;2 la función de com p rad ora de servicios de salud en
nom bre de los consu m id ores; y la función solid aria.3
El objetivo central de las reform as en el ám bito de la provisión es el
de m ejorar la eficiencia productiva. C on tal propósito se busca introd ucir
2. E s d e c ir, p r o v e e r in f o r m a c ió n s o b r e lo s s e r v ic io s d e s a lu d y a y u d a r a d e f i n ir el
n iv e l y c o m p o s ic ió n d e la d e m a n d a p o r s e r v ic io s d e s a lu d , r e d u c ie n d o lo s p r o b le m a s d e
" r i e s g o m o r a l ” q u e s e p r e s e n t a n e n e l m e r c a d o d e la s a lu d .
3. E s d e c ir , f a c ilita r e l a c c e s o a lo s s e r v ic io s d e s a lu d m e d ia n t e la a d m in is t r a c ió n y
fin a n c ia m ie n t o d e l s e g u r o u n iv e r s a l.
D ESA FÍO S D F FA S POI ¡TIC AS D F FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC TO R SA LU D
25
criterios de m ercado en la asignación de los recu rsos de salud. La p rin ­
cip al d ificultad de esta tarea es la de prom over la com p eten cia entre los
p restad ores, tanto p ú blico s com o privad os. R especto a los p rim eros se
su giere tran sfo rm arlo s de m od o de otorgarles m ay or au ton om ía en sus
d ecisiones, p roveerles nu evas form as y fu en tes de fin an ciam ien to , e in ­
sertarlo s en un contexto de sana com p eten cia entre sí y con los p ro v ee­
d ores privados.
Las reform as tam bién p retenden revisar la fu n ción de los m in iste­
rios de salud. L es asignan un papel im p ortan te en la form u lación y
evalu ación de las p o líticas de salud, fortalecen las fu n cio n es de regu la­
ción y su p ervisión y m inim izan sus resp on sabilid ad es ad m in istrativas y
de gestión. En lo que se refiere a las acciones de salud pú blica se espera
una activa particip ación de los m inisterios, tanto en el fin an cia-m ien to
com o en la gestión de estos servicios.
El gráfico 1 sintetiza las exp eriencias de articulación entre el fin an ­
ciam ien to y la provisión de servicios de salud en p aíses que han sep a­
rad o estas fu nciones a través del exp ed iente de en tid ad es fin an cieras
(agencias asegu rad oras pú blicas o privad as). En él se d istinguen tres
m od elos. El m odelo de reem bolso, que consiste en que los consu m id ores
(p acientes) pagan una prim a de seguro a las ag en cias aseg u rad oras y a
cam bio de ella, cuand o incurren en gastos m édicos, reciben un reem bolso
de esa entidad. Estos reem bolsos están su jetos a d escu en tos explicitad os
en los contratos de seguros. El servicio del proveedor, en este caso, es
pag ad o d irectam ente por el usuario. E ste m od elo d escribe p arte im por­
tante del fu ncionam iento del sistem a de institucion es de salud prevision al (Isapres), en Chile.
En el m od elo de con trato, el consu m id or (paciente) paga una prim a
de seguro a una agencia de segu ros de salud, y esta en tid ad es quien
p ag a y negocia con el proveedor la com p ra de p aqu etes de servicios de
salud. E ste m odelo refleja la exp eriencia de las en tid ad es p rom otoras de
salud
(fe s)
en la reform a colom biana.
F inalm ente, el m odelo integrad o refleja la exp erien cia de las orga­
n izacio n es de m an tención de la salud ( f i m o ) n o rteam erican as, y algu nas
exp erien cias d e Isap res en Chile. En este m od elo, las ag en cias de segu ros
y
las in stitu cio n es proveed oras se fusion an y form an una sola entidad.
E l con su m id or (paciente) paga u na prim a de seguro y recibe a cam bio
servicio s m édicos y de hospitalización.
26
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
G
r á f ic o
1
M O D ELO S ALTERNATIVOS DE SEPARACIÓN DE FUN CION ES
Fuentc:W ynand Van de Ven, "T h e N eth erlan d s", Health Care Reform: Learning from International F.xperici
Chris H am (com p.)/ Open U niversity Press, 1997.
D ESA FÍO S DF LAS POI ÍTIC'AS DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SECTO R SA LU D
27
Estos tres tipos de m od elos pu ed en im p lem en tarse tanto c o n esq u e­
m as de seguros de salud volu ntarios com o obligatorios, y p erm iten d is­
tintos grados y form as de com p etencia entre las agen cias asegu rad oras,
p o r u na p arte, y los prcw eedores, por otra.
A nivel internacion al se ha ido creando consenso sobre las bon d ades
del m od elo de contrato. Se piensa que, com binad o con segu ros u niversa­
les y obligatorios y activos esquem as de regu lación y su p ervisión , pu ed e
con tribu ir a resolver v arios de los problem as del sector. L as bo n d ad es de
este m od elo rad ican en sus posibilid ad es de lograr ganan cias de efi­
cien cia a los niveles m icro y m acroecon ôm icos. A n ivel m icroecon óm ico
se esp era que la com p etencia entre proveed ores de servados de salud, y
agen cias asegu rad oras, estim u le g anan cias de prod u ctiv id ad que red u n ­
d en en m enores costos. A nivel m acroecon ôm ico, se espera que las ag en ­
cias d e segu ros ejerzan su papel de com p rad ores de servicios de salud
en n om bre de los asegu rad os ("prudent buyer on b eh alf o f consum ers") y
logren establecer m ecanism os de pago que incen tiv en la eficiencia. A sí
el m od elo ay ud aría a contener la p articip ació n del gasto en salud en el
PIB. L as ganancias de eficiencia depend en de la cap acidad que tengan
los d istintos actores para n eg ociar entre sí: la cap acidad de las aseg u ra­
d oras para actuar com o com p rad ores eficientes de servados de salud a
n om b re de los u su arios; la cap acidad de los proveed ores para proveer
serv icio s y neg ociar tarifas con los asegu rad ores, y la cap acidad de los
con su m id o res para n eg ociar con las asegu rad oras.4
P ara lo g rar in crem en to s de p ro d u ctiv id ad se su giere in tro d u cir
m ecan ism os de com p eten cia vía precios entre los p roveed ores, siem pre
y cu an d o los ajustes n o se h agan vía calidad. Sin em bargo, las b on d ad es
de la com p etencia vía p recios entre las agencias aseg u rad oras es un tem a
que aún genera fuertes controversias. D e h echo, la exp erien cia m u estra
una fuerte tend encia a la selección de riesgos ("descrem e") p or p arte de
las com p añías asegu radoras. In d ep en d ien tem ente del grado de com p e­
ten cia que se dé a nivel financiero o de p roveed ores, las im p erfecciones
de m ercad o que caracterizan al sector salud h acen n ecesario fortalecer la
4.
P o r s u p a r te , la e s tr u c tu r a d e fu n c io n a m ie n t o d e l m o d e lo d e r e e m b o ls o p o r s e r ­
v ic io s lo h a c e v u ln e r a b le a p r o b le m a s d e c o n te n c ió n d e c o s to s p u e s t o q u e la s a g e n c ia s
a s e g u r a d o r a s n o s o n c a p a c e s d e in tlu ir e n lo s c o s to s d e la s p r e s t a c io n e s . E l m o d e lo i n t e ­
g r a d o , a su v e z , tie n d e a p r e s e n t a r p r o b le m a s d e e fic ie n c ia m ic r o e c o n ó m ic a a l in te g r a r u n a
f u n c ió n f in a n c ie r a c o n u n a d e p r o v is ió n .
28
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
regu lación para evitar prácticas de d iscrim inación de riesgos por parte
de las asegu rad oras y de com p ortam iento oligop ólico por p arte de los
proveedores.
Las pocas experiencias que existen en la región in d ican que, sin
m ecanism os de regu lación ad ecuad os, la prom oción de la com p eten cia
en m ercad os im p erfectos de salud va en d etrim en to de la eficien cia y la
equidad. Tales casos m u estran que la prom oción de m ercad os co m p eti­
tivos y d esregu lad os en el sector salud se h a trad u cid o en p rácticas de
selección de riesgos y sobreconsum o de servicios de sa lu d .’ E sto atenta
tanto contra la equidad com o contra una eficien te y eficaz u tilizació n de
los recursos.
De ahí que las experiencias in ternacionales en señ en que las refor­
m as deben apu ntar a construir un m arco institucion al m ixto entre en ti­
dades pú blicas y p rivad as, con el propósito de avanzar en las sigu ien tes
d ireccio n es: i) sep aració n de las fu n cio n es de fin a n cia m ien to y p ro v i­
sión ; ii) im p lem en tació n de co n trato s en tre in stitu cio n es aseg u ra d o ra s
y p ro v eed o ras (los p ag o s de los serv icio s los realizan las p ro p ias a se­
g u ra d o ras6); iii) in crem en to de la cap acid ad de los u su ario s p ara eleg ir
p ro v eed o res, y en alg u no s casos aseg u rad o res; iv) p ro m o ció n de la
co m p eten cia en tre los p ro v eed o res y entre los aseg u rad o res, y v) fo r­
talecim ien to de los m ecan ism o s de reg u lació n y su p erv isió n .
Sin em bargo, dentro del contexto latinoam erican o, el m ayor desafío
es evitar las p rácticas de d iscrim inación de riesgos, en reform as que
in co rp o ran segu ros de riesg os en el ám bito del fin an ciam ien to de la
salud. P or ello es im portante p rom over debates acu ciosos acerca de cóm o
m an ten er o incorporar esquem as de solidaridad.
El problem a rad ica en que los esquem as de segu ros privad os fijan
el v alor de la prim a por la com p ra de un seguro tom an d o en cu enta el
estad o de salud del ind ivid u o, bajo la m od alid ad de p rim as ajustad as
por riesgo. Según esta práctica los individuos con altos riesgos de enfer­
m edad deben pagar prim as m ayores que aquellos con baios riesgos de
enferm edad. Esto atenta contra los principios de solidaridad tradicionales
n La e x p e r ie n c ia c h ile n a e s u n e je m p lo d e p r á c tic a s d e d is c r im in a c ió n d e r ie s g o s en
m ercad o s
p oco
re g u la d o s ,
m ie n tr a s
que
la
A r g e n tin a
m u e s tra
a lto s
n iv e le s
de
s o b r e c o n s u m o d e s e r v ic io s d e s a lu d .
h. E s to s p a g o s p u e d e n r e a liz a r s e a tr a v é s d e p a g o s p o r s e r v ic io s , c o n t r a t o s p o r c a ­
p ita c ió n u o tro s .
D ESA FÍO S DE LAS I’OI .¡TIC AS D F FIN A N C IA M IEN TO D EL SECTO R SA LU D
29
de la segu rid ad social, según los cuales las contribu cion es d el ind ivid u o
n o deben d ep en d er de sus con d iciones de salud ex an te sino de su cap a­
cid ad de pago (ingresos), y los servicios deben p roveerse en fun ción de
las n ecesid ad es y no de los pagos.
La necesidad de m antener la solidaridad en el financiam iento en
esquem as com petitivos, ha sido una preocupación constante de las refor­
m as en los países industrializados. C om o se aprecia en el gráfico 2, existen
diversos m od elos para organizar un sistem a de subsidios en contextos de
seguros de riesgos. Estos se organizan principalm ente en to m o a la crea­
ción de un fondo de solidaridad encargado de d istribuir subsidios que
com pensen los diferentes riesgos individuales, de m od o tal que cada in­
dividuo contribuye en función de su ingreso, el valor de la prim a se fija
en función del riesgo prom edio, y la com pañía aseguradora recibe pagos
en función de su cartera de riesgos. Este sistem a im plica que dependiendo
de los n iveles de ingresos y riesgos hay personas que con tribu yen por
en cim a d el valor prom edio de las p rim as y p erson as que con trib u yen por
debajo de él. L as contribu ciones exced entes u nid as a la recau d ación de
otros im p u estos proveen los recu rsos del fond o de solid arid ad .
E n el esq u em a 1, las agencias asegu rad oras son las encargadas de
recolectar las contribu ciones directas m ed ian te el pago de las prim as. Los
recu rsos exced entes (contribuciones por encim a d el precio de las prim as)
so n can alizad os h acia el fondo de solid arid ad , el cu al d istrib u y e los
su b sid io s a las diferentes asegu rad oras segú n sus carteras de riesgos. En
el esq u em a 2 los con su m id o res tran sfieren d irectam en te los recursos
excedentes al fondo de garantía y éste los canaliza hacia las aseguradoras.
Finalm ente, en el esquem a 3, el fondo de solidaridad capta y luego dis­
tribuye los subsidios directam ente a los usuarios, los que a su vez pagan
a las aseguradoras una prim a en función de sus riesgos individuales.
III. E X P E R IE N C IA S DE R E FO R M A S A L F IN A N C IA M IE N T O DE LO S
SIST E M A S DE SA LU D E N A L G U N O S PA ÍSES D E LA R EG IÓ N
Las reform as (o propuestas de reform as) de los sistem as de salud en los
países de la región están incorporando varios de los elem entos reseñados.
En lo fundam ental, tienden a separar las funciones de financim iento y
provisión de servicios. También, bu scan m ejorar y m odernizar la gestión
p ú blica en la p rovisión de servicios de salud a nivel p rim ario, secund ario
30
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
G
rá fico
2
M ODELOS DE ADM INISTRACIÓN Y RECO LECCIÓ N DE FONDOS
DE SOLIDARIDAD
Fuente: W ynand Van de Ven, "T h e N eth erlan d s", Health Care Reform : Learning from Internationa! Experience
C hris H am (com p.), Open University Press, 1997.
D ESA FÍO S DF LAS PO LÍTIC A S DF FIN A N C IA M IEN TO D F F SEC T O R SA LU D
31
y terciario. Tal com o se aprecia en las experiencias de reform as an aliza­
das en este volu m en , el logro de estos objetivos tien e com o eje central
la in corp oración de m ecanism os de com p eten cia a través del m ercado.
Trad icionalm ente el fin anciam iento del sector salud h a estado es­
tru ctu rad o en torno a cuatro com p onentes: Prim ero, el con stitu id o por
los esquem as de seguridad social en salud organizad os sobre la base de
segu ros pú blicos financiad os a p artir de contribu cion es tripartitas del
trabajador, el em pleador, y el Estado. En esta m od alid ad de segu ros las
con trib u ciones se definen en fun ción del ingreso de los cotizan tes, qu ie­
nes in d ep en d ien tem en te del m onto de su contribu ción reciben un p a q u e­
te de ben eficio s p reestablecido. La contribu ción es u n porcen taje (d efin i­
do por ley) del ingreso, lo que en la p ráctica ha perm itid o que en este
tipo de segu ros coexistan su bsid ios de ingresos con su bsid ios de riesg os.7
E l seg u n d o lo co n stitu y e el sistem a p ú blico de salud (M in isterio de
Salud ), que cubre las acciones de salud p ú blica y a la p o b lació n ind igente
sin cap acid ad de contribu ción. Este sistem a ha sido fin an ciad o m ediante
recu rso s pro ven ien tes del presu p u esto general de la n ació n y de las
con trib u cio n es a la segu ridad social en salud. El tercero, son los seguros
de salud ofrecid os en los m ercad os privad os de segu ros (una opción de
los sectores de altos ingresos). El cu arto y ú ltim o com p on en te deriva del
crecim iento de la im portan cia relativa del pago de b o lsillo por p arte del
usuario.
U no de los prin cip ales objetivos de las reform as ha sido alterar esta
estru ctu ra de finan ciam ien to, en p articu lar en lo que se refiere a las
fu en tes pro ven ien tes de la segu rid ad social ( y en u na m enor m ed id a del
sistem a p ú blico de salud). Lo que se bu sca es su stitu ir el esquem a de
segu rid ad social en salud p or un sistem a de seguros de salud su jetos a
reglas de m ercado. En los estudios de casos exam in ad os se d iscuten dos
estrateg ias d iferentes para la in tro d u cción de seguros de riesgos: el sis­
tem a de institu cio n es de salud p revision al (Isapres) in trod u cid o en la
reform a ch ilena de 1981, y el de las entid ad es p rom otoras de salud ( f p s )
estab lecid o en la reform a colom biana de 1993. C om o se desprende del
an álisis de estas dos experiencias, la m anera com o se organizan los se­
guros de riesgos tiene im portantes repercusiones sobre la equidad y la
eficien cia global del sector salud.
7.
S u b s id io s q u e v a n d e lo s e s tr a to s d e a lto s i n g r e s o s h a c ia lo s e s t r a t o s d e b a jo s
i n g r e s o s , y d e lo s g r u p o s d e b a jo r ie s g o d e e n f e r m e d a d h a c ia lo s g r u p o s d e a lto r ie s g o .
32
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA I.U D
1. E l
p r o b le m a
d e
la
s e le c c ió n
d e
r ie s g o s
U n m ercado com p etitivo de segu ros in d ivid u ales presup on e por d efin i­
ción que el p recio de la prim a de seguro d epen d e del riesgo. Esto es,
p erso n as (o gru p os de p ersonas) de m ayor riesgo d eben p agar u n precio
m ás alto p or u n m ism o seguro. Este prin cipio básico de los m ercad os de
seg u ros es co n trad icto rio con los p rin cip io s de so lid arid ad qu e h an
guiado el esquem a de la segu rid ad social, donde — com o se señ alara—
las contribu ciones son en fun ción del ingreso y no del riesgo, lo que
p erm ite introd ucir su bsid ios al financiam iento.
E l d esafío que se plantea en tonces es cóm o con ciliar la existen cia de
seg u ros de riesg o con m ecan ism o s de so lid arid a d en el ám b ito del
financiam iento. La tarea exige com p atibilizar dos objetivos de las refor­
m as: la im p lem entación de instru m entos de m ercado para la cap tación
y g estión de los recu rsos, y, sim ultán eam ente, avanzar h acia la creación
de un seguro universal que perm ita expandir la cobertura de los servicios
de salud a toda la población. La experiencia m uestra que la form a de
responder a este desafío no es irrelevante y que u n diseño institucional
inadecuado puede generar serios problem as de inequidades e ineficiencias.
Los ensayos sobre la reform a chilena de 1981 in clu id os aquí, ap or­
tan d iversos ejem plos de ello. Esta reform a se estru cturó com o u n siste­
m a m ixto, con la p articip ación del sector privad o en m ateria de seguros,
fin an ciam iento y p rovisión de servicios. Los seguros p rivad os son seg u ­
ros de riesgos donde las contribu cion es se fijan en fu n ción d el ingreso y
del riesgo m éd ico.8 E l seguro p ú blico, por su parte, m an tien e la lógica
trad icional de la segu rid ad social, donde las con trib u cion es se d eter­
m inan sólo en fun ción del ingreso. Esta estru ctura d ual h a estim u lad o
u na concentración im portan te de los cotizantes de altos in g resos y de
bajos riesgos en el sistem a privad o de Isapres, y de las perso n as de bajos
ingresos y altos riesgos en el sistem a p ú blico, Fond o N acio n al de Salud
( f o n a s a ),
8.
el que a su vez actúa com o seguro de ú ltim a instancia.
D e b e r e c o r d a r s e q u e e n el c a s o c h ile n o , p o r ley , lo s t r a b a ja d o r e s a c t iv o s y p a s iv o s
d e b e n c o t i z a r el 7 % d e s u s in g r e s o s p a r a a f ilia r s e a u n s e g u r o m é d ic o y a s e a p r iv a d o o
p ú b lic o . E n la p r á c tic a e s to im p lic a q u e e l p r e c io d e la p r im a q u e c o b r a la a s e g u r a d o r a lo
d e te r m in a e l i n g r e s o d e l c o tiz a n te , lo q u e lle v a a q u e el p la n d e s e g u r o s e a ju s t e a la
c a p a c id a d d e p a g o d e l a s e g u r a d o g e n e r a n d o u n a m u lt ip lic id a d d e p la n e s .
D ESA FÍO S D E I AS E O LÍT IC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL S EC T O R SA LU D
33
Los problem as de la reform a ch ilena n o obed ecen exclu siv am en te a
la in trod u cción de segu ros de riesg os en el secto r salud, sin o al contexto
institucional y m arco regulatorio en el cual se desenvuelven estos seguros.
D ad a la com binación p ú b lica /p riv a d a que ha g enerado la estru ctura dual
del m od elo chileno, coexisten los problem as de los segu ros de riesgos
in d iv id u ales con los p roblem as trad icionales de gestión y fu n cio n am ien ­
to d el sector p ú blico .9 Lo que ha ocu rrido es que en el sistem a p rivad o
la p o blació n m ás afectad a p or la d iscrim inación de riesgos h a sido aqu e­
lla perten ecien te a la tercera ed ad , los enferm os crónicos, y la de m enores
in gresos relativos, fen óm eno que genera im p actos n eg ativ o s sobre la
equidad . E sto se observa en el cu adro 3. L u ego de u na d écad a y m edia
de o p eració n del sistem a en C hile, las perso n as p erten ecien tes a los
cu atro prim eros qu intiles de la d istribu ción de ingresos se encuentran
prin cip alm en te afiliad os al sector pú blico, es decir, fu era del sistem a de
segu ros de riesgos. A d em ás, se observ a que in d ep en d ien tem en te del
qu in til de in gresos a que perten ezcan, la m ayoría de las p erson as de m ás
de 65 años tam bién se en cu entran fuera del sistem a de Isa p res.10
2.
S
egu ro s
de
r ie s g o s
y
s o l id a r id a d
El au m ento de la cobertu ra p oblacion al y la solid arid ad , en u n contexto
de segu ros de riesgos que operen en m ercad os p riv ad os com p etitivos,
p recisan de instru m entos regulatorios. Entre estos in stru m en tos d estacan
la regu lación del valor de las p rim as de los seguros, la d efinición de un
p aqu ete b ásico de cobertu ras que obligatoriam en te d eben p rov eer las
aseg u rad oras a cu alq u ier p ersona que lo d em an d e," y los d en om inados
m ecan ism os de p agos ajustad os por riesg o (por ejem p lo , la u nid ad de
p agos por cap itación ajustad a por riesgo de la reform a colom biana).
Es im portante que estos instru m entos se enm arquen d entro de un
esq u em a de regu lación que prom u eva la com p etencia. N o se trata de
9 . V é a n s e m á s a d e la n te lo s tr a b a jo s d e O s v a ld o L a r r a ñ a g a y C r i s t i á n A e d o in c lu id o s
e n la te r c e r a p a r t e d e e s te lib r o .
1 0 . T al c o m o s e a r g u m e n ta e n el t r a b a jo d e W h i t e i n c lu id o e n e s te v o lu m e n , es
s u m a m e n t e d ifíc il c o n t r o la r la s p r á c t ic a s d e s e le c c ió n d e r ie s g o s . U n a ilu s t r a c i ó n d e e llo es
e l c a s o d e lo s E s ta d o s U n id o s .
11. L a r e g u la c ió n d e l p r e c io d e la p r im a o b v i a m e n t e s e r e f ie r e a e s te p a q u e t e b á s ic o
o s e g u r o b á s ic o .
34
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
m ecanism os regu latorios d iseñados para evitar la com p eten cia, sino que
b u squen su perar las fallas de m ercad o propias del secto r salud en un
contexto com p etitivo. La cap acidad de im p lem en tar y h acer op erativ os
esto s in stru m en to s, d ep end e de m anera d eterm in an te del d esarrollo
in stitucion al de los países.
D e ahí que el diseño de instituciones e instru m en tos sea u na cu es­
tión esencial. P or ejem plo, la regu lación del p recio de las prim as de
seguros que bu sca increm entar la cobertu ra de la p oblación , ind u ce a la
selección de riesgos (discrim inación) por p arte de las asegu rad oras. Ello
afecta negativam en te la cobertu ra p oblacional y de en ferm ed ad es. La
razón salta a la vista. Si las asegu rad oras no p u ed en co m p atib ilizar sus
estru ctu ras de riesgos con los precios que co bran p o r las prim as, en to n ­
ces ten d rán la m otivación necesaria para evitar la afiliación de p erson as
o grupos de ellas que p resentan m ayores riesgos de enferm ed ad . E sto es
esp ecialm ente claro en el caso de las en ferm ed ad es crón icas, donde la
p robabilidad de requerir atención es alta. P or lo tan to, el riesgo desde
la p ersp ectiva de las asegu rad oras tam bién lo es.
La selección de riesgos tam bién tiene efectos ad versos sobre la efi­
ciencia global del sistem a. Ello ocurre tod a vez que la d iscrim in ación de
riesgos sea m ás ren table económ icam ente que el m ejo ram ien to de la
eficiencia. En este caso, los incentivos v an m ás d irigid os a evitar la afi­
liació n de p ersonas de alto riesg o que a p rom over m ejoras en la eficien cia
de las p restacio n es.12
Para su perar este problem a, un m ecan ism o alternativo (o co m p le­
m entario) a la regu lación del precio de las prim as es el sistem a de pagos
ajustados por riesgo. En p rin cipio, éste perm ite evitar la selección de
riesg os otorgand o a las com p añías asegu radoras u n su b sid io seg ú n la
estru ctura de riesgos de su cartera de clientes. En este con texto, la co m ­
pañía de seguros recibe de cada asegu rad o una prim a que in clu ye el
riesgo colectivo. A d icion alm ente recibe un su bsid io de acu erdo al riesgo
del in d ivid u o, el que se financia en base a un fond o de so lid arid ad . El
m on to del su bsid io es ig u al a la diferencia entre el riesgo colectivo y el
riesgo individual de la persona. D esde el punto de vista de los asegurados,
el co sto de la p rim a no resu ltará afectad o p o r los riesg o s in d iv id u a les
12.
L o s s e r v i c i o s d e b a ja c a l i d a d
d e s in c e n t iv a r la a filia c ió n .
y la s m a l a s c o b e r t u r a s s o n
dos m an eras de
C
uadro
3
CHILE 1996: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PREVISIÓN , EDAD E INGRESO
Q u in t il 1
FFAA
R es t o Sist .Pub. Isapres
FFAA
Q u in t il 3
Resto
S is t. Pub. h a p r e s
Q u in t il 4
FFAA
Res to
Si st .Pub. I sap re s
FFAA
Q u in t il 5
Re s to
1Si st.Pub. Is apre s
FF AA
Re st o
5 5
0.4
8.7
Í«V>¡
16. 6
78
o :
5 4. 4
28.(1
4.8
12.8
VuO
42.7
A.S
1“ 2
0». 1
66. 1
2.6
12.1
81.8
6.1
0.4
11.8
67.6
16.4
3.1
1 3. 0
54.4
26.6
3.5
1 5. 6
37.9
40.4
4.5
17. 2
2 1. 8
6 0. 1
2.5
15 . 6
51-64
87.3
2.9
0.4
9.4
81.8
6.0
1.5
10.7
72.4
12 1
2.6
65 V m ás
89.5
0.8
0.5
9.2
9 1. 1
1.1
0 .9
6.9
89.4
1.6
Tot al
8 4. 2
5.4
0.4
9.9
71.2
14.6
3.1
11.0
59.5
23.3
Fuente: C álculos a partir de la Encuesta
c a sia
1996.
12.9
59.6
20.3
7.2
13.0
3 7. 1
39.8
6.3
1 6. 9
2
6.8
79 .4
5.9
6.1
8.7
a5. 5
21.8
9.8
1 3. 0
3.7
13.5
44.3
35.2
5.3
15.2
26.5
55.2
3.8
1 4. 6
-)
FINANCIAMIENTO
65. 4
21-50
DF
00-2D
POLÍTICAS
Si st .Pub. I sa pres
Q u in t il 2
DF LAS
R ango
de ed ad es
DESAFÍOS
Porcentaje Cobertura
DEL SECTOR
SA LU D
U>
Oí
36
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
en la m ed id a en qu e la p rim a que p ag a el aseg u rad o co rresp o n d a al
prom ed io de su categoría p oblacion al y cu alquier diferen cia sea cu bierta
por el fondo de so lid arid ad .13
El d iseño de instru m en tos que teóricam en te p erm iten lid iar con el
problem a de selección de riesgos n o garantiza que su pu esta en p ráctica
pu ed a controlar este fenóm eno. L o que ocurre es que existen n um erosas
form as bajo las cuales las com p añías de segu ros pu ed en seleccion ar ries­
gos. La falta de desarrollo in stitucional en m ercad os de salud im p erfec­
tos hace que éste sea u n fenóm en o difícil de enfrentar. P or este m otivo,
las reform as deben in clu ir de m an era sim ultánea d iversos in stru m en tos,
com o los seguros de salud obligatorios, la defin ición de p aqu etes básicos
de salud ad m inistrad os por las asegu rad oras, la regu lación de los precios
de las prim as, y, en general, una sólida su p erv isión y regu lació n por
parte de la autoridad.
Los ensayos sobre C olom bia p resentan u na exp erien cia in teresan te
en este sentido. Ellos tratan sobre la reform a de 1993, donde se in cor­
poran p rácticam en te tod os los in stru m entos arriba m encion ad os y se
b u sca explícitam en te enfrentar los problem as de equidad y eficien cia,
in corp orand o un bloq u e contribu tivo y un bloq u e solidario. El bloq u e
con tribu tivo se financia m ediante contribu cion es directas ascen d en tes a
u n 12% de los ingresos salariales. Esta con tribu ción tiene dos usos: la
com p ra de un paqu ete b ásico de salud (o plan obligatorio de salud) cuyo
precio corresponde a la llam ad a "u n id ad de pagos ca p ita d o s"
fin anciam iento del Fond o de Solidarid ad y G arantía
m o com p ensa a las entidad es p rom otoras de salud
( f s g ).
(e p s)
(u
pc
),
y el
E ste o rg an is­
segú n la co m ­
posición de riesgos de sus carteras, financia el régim en solid ario, y fin an ­
cia otras cuentas relativas a la p reven ción y p rom oción de salud, riesgos
de catástrofes y accid entes del trán sito .14 15
E x isten d iv erso s esq u em as in stitu cio n ales p ara la reco lecció n y
ad m in istració n de los fondos. E l
fsg
colom bian o es el en carg ad o de
13. A m o d o d e e je m p lo , u n a s e g u r a d o c o n u n p r o b le m a d e d i a b e te s p a g a u n a p r im a
in d iv id u a l ig u a l a u n a s e g u r a d o d e su m is m a c o h o r te s in e s te p r o b le m a . La c o m p a ñ ía d e
s e g u r o s r e c ib e u n s u b s id io p o r a s e g u r a r a u n a p e r s o n a d e m a y o r r ie s g o . D e e s te m o d o
a u n q u e la p r im a d e l a s e g u r a d o n o lo r e fle je , la a s e g u r a d o r a r e c ib e p a g o s e n f u n c i ó n d e l
r ie s g o d e s u s c lie n t e s .
14. E l F o n d o d e G a r a n tía y S o lid a r id a d t a m b ié n r e c ib e a p o r t e s p r o v e n i e n t e s d e o tr o s
im p u e s to s .
15. V é a n s e m á s a d e la n te lo s t r a b a jo s d e L .G . M o r a le s y M . R e s t r e p o in c l u i d o s e n la
c u a r ta p a r te d e e s te lib r o .
D ESA FÍO S DE LA S P O I ¡T IC A S DE FIN A N C IA M IEN TO DEL, SEC T O R SA LU D
37
ad m in istrar los su bsidios (cuentas de com p ensación in tern a del régim en
con tribu tivo, y de solid arid ad con el régim en su bsid iad o). Sin em bargo,
los recu rsos de este fondo son cap tad os en p arte im p ortan te a través de
las E P S, que son las agencias encargadas de recolectar las con tribu cion es
o b ligato rias para la com pra de segu ros de salu d .16
El caso colom biano corresponde al esquem a 1 del gráfico 2. Los tra­
bajadores transfieren un m onto equivalente al 12% de su salario (ingreso)
a las agencias de seguros (i
ps)
por la com pra de un seguro b ásico de salud.
El excedente sobre el precio del seguro básico (dado por el valor de la u p c )
es transferido desde las fin hacia el Fondo de Solidaridad y G arantía. En
función de los m ecanism os de ajuste de riesgos este fondo com pensa a las
agencias aseguradoras de acuerdo a sus carteras de riesgos, y adem ás
tran sfiere su bsid io s a los ben eficiario s del régim en su bsid iad o. Estos
su b sid io s se can alizan a través de las A d m in istrad oras del R ég im en
S u b s id ia d o ( a r s ) , que a ctú a n co m o a g e n cia s a se g u ra d o ra s en este
subsistem a.
Si b ien la reform a colom biana esta aún en sus in icios — com enzó a
im p lem en tarse a p artir de enero de 1995— , u na m irad a cau telosa sugiere
im p o rtan tes d ificultad es en el logro de au m entos de cobertu ra poblacional y ganan cias en p ro d uctivid ad. L as cau sas de estas lim itacion es
rad ican en aspectos propios del d iseño institu cion al de la reform a, así
com o en las cond icion es socioeconóm icas del país.
El d iseño institucional de la reform a colom biana es tod avía in su fi­
ciente p ara corregir las im p erfecciones p ropias de los m ercad os de la
salud , lo que ha im plicad o problem as de cap tación y g estió n de los
recu rsos, y prácticas d e selección (d iscrim inación) de riesg os por parte de
las EPS. Lo anterior ha con tribu id o a que la cobertu ra y la eficien cia y
calid ad de las p restaciones no hayan m ejorad o en las prop orcion es esp e­
radas. P or otro lado, C olom bia al igual que la m ayoría de los países de
la reg ió n , tiene u na alta incid encia de p obreza y u na estru ctura del
m ercad o de trabajo que, p o r sus características de exclu sión social e
in fo rm alid ad , d ificu ltan la im p lan tació n y co n tin u id ad d e esq u em as
co n trib u tivo s para finan ciar dem andas de solidaridad.
16.
El v a lo r d e la s u r o v lo s m e c a n is m o s p a r a a ju s t a r la s p o r r ie s g o , c o n ju n t a m e n t e
c o n e l m o n to g lo b a l d e lo s s u b s id io s p ú b lic o s , lo s d e fin e el C o n s e jo T e r r ito r ia l d e S e g u r id a d
S o c ia l e n S a lu d .
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
38
D urante los p rim eros años de funcion am ien to su esq u em a h a pre­
sentad o problem as de evasión y afiliación. Los prim eros se orig in an en
la su bdeclaración de ingresos, y ju n to a los problem as de afiliación in ­
cid en en los d éficit finan cieros del sistem a. Para los efectos de au m entar
los recu rsos se requiere un au m ento de los afiliad os a las
eps,
p rin cip al­
m ente de los trabajadores independientes. E ste esquem a se h a v isto li­
m itad o por las características del m ercad o de trabajo, donde el 40% de
la p oblación se ubica en el sector in form al y por ende no está obligad a
a cotizar en el sistem a de salud. A ju n io de 1997, el 46% de la p oblación
no estaba afiliada al nuevo sistem a (véase el cuadro 4). A d em ás, al igual
qu e e n o tra s á re a s de la e c o n o m ía , la in tro d u c c ió n d e u n m a rco
regu latorio de las
eps
en particular, y del sector salud en g eneral, no ha
sido fácil de lograr.
C
uadro
4
COLOM BIA: COBERTURA TOTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
JU N IO DE 1997
A filia c ió n
R é g im e n c o n tr ib u tiv o
N ú m e ro
P o r c e n ta je d e p o b la c ió n
1 5 531 0 5 9
3 8 .9
5 981 7 7 4
1 5 .0
N o a filia d o s
18 3 4 7 864
4 6 .1
T o ta l
39 860 697
1 0 0 .0
R é g im e n s u b s id ia d o
Fuente: A m paro H ernández Bello, "P ersp ectivas de género en la reform a de la seguridad social en salud
en C o lom bia", serie Financiam iento del desarrollo, N" 73 (L C /L .1108), San tiago de C h ile, C o m isió n Eco­
nóm ica para A m érica Latina y el C aribe ( l e t a l ) , m ayo de 1998.
Pero la d ificultad p ara controlar la selección de riesg os n o es u n
fen ó m en o exclu siv o de la región. Las asim etrías de in fo rm ació n son
propias del m ercado de la salud, e ind u cen a las agen cias asegu rad oras
a utilizar diversos m ecanism os para d iscrim in ar riesgos. D e h echo, la
ev id encia em pírica in tern acion al m u estra que las fórm ulas para estim ar
los p arám etros de ajuste de riesgo, y p or lo tanto el m on to de los su b ­
sidios que deben otorgarse a las asegu rad oras, son d ébiles. P or ello,
existen experiencias de otras form as de regulación.
D ESA FÍO S DE I.A S P C I.í U C A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
39
P or ejem plo, hay países que utilizan fórm u las de com p en sación por
los excesos de pérdidas. Estas consisten en que las agencias asegu rad oras
reciben un reem bolso (com pensación) del fond o de solid arid ad por tod os
los g astos que exced en un m onto m áxim o por in d iv id u o, o grupos de
ind ivid u os. E ste tope m áxim o es definid o por las au torid ad es correspon ­
d ientes en con junto con las agencias aseg u rad oras.17
O tro tem a vinculad o al m ercad o de la salud y que afecta la solid a­
rid ad , es el de las en ferm ed ad es cata stró fica s.Ifi Su carácter aleatorio
p erm itiría, en p rin cip io , que los gastos a que con d u cen fu esen cu biertos
en u n contexto de seguros de riesgo. Sin em bargo, la exp erien cia p ráctica
señala que el m ercad o n o ha sid o capaz de dar b u en as solu ciones. P or
esto, se aduce la necesid ad de crear segu ros esp eciales para cu brir estas
ev en tu alid ad es, o sim plem ente dejar en m anos del sector p ú blico la fi­
n an ciació n del tratam ien to de este tipo de afecciones. U n caso concreto
al respecto es el de la reform a h olan d esa, pion era en la in tro d u cción de
m ecan ism os de m ercad o en u n contexto de com p eten cia regulada. En
ella, a p artir de 1994, se ha d ejado en m anos del sector p ú b lico todo lo
referen te al finan ciam iento, d eterm inación de p recios, y estrategias para
en fren tar los d enom inad os riesgos catastróficos.
La su stitu ción de los subsid ios a la oferta, que trad icio n alm en te han
op erad o en el sector, por su bsidios a la d em and a, es otro tem a gen eral
de discusión. Esto se con stata tanto en los en say os sobre la experiencia
colom biana com o chilena. En am bas, la su stitu ción se ju stifica com o parte
de la estrategia encam inad a a increm en tar la cap acidad de elección del
consum idor, tanto en lo que se refiere a seguros com o proveedores.
L as exp erien cias de introd u cción de su bsid ios a la d em an d a m u es­
tran que esta form a de su bsid ios no n ecesariam en te resulta en una m ayor
eficien cia en la asign ación del gasto. Esto obed ece tanto a p articu larid a­
des p rop ias del sector salud com o a la cap acidad in stitu cion al que tienen
los gobiernos de im plantar este tipo de subsidios.
E n los m ercados de salud no le es fácil al con su m id or (con tribu yen ­
te /p a cie n te ) acced er a y procesar la in fo rm ació n relevante para una tom a
1 7 . E n la r e f o r m a h o la n d e s a , d e b id o a la s d i f ic u lt a d e s d e im p l e m e n t a r lo s p a g o s
a ju s t a d o s p o r r ie s g o s , la s a g e n c ia s a s e g u r a d o r a s s ó lo s e r e s p o n s a b iliz a n d e u n 3 % d e la s
d i f e r e n c i a s e n tr e s u s c o s to s r e a le s y lo s c o s to s q u e s e u t iliz a n p a r a d e f i n ir lo s p a g o s p o r
c a p ita c ió n a ju s t a d o s p o r r ie s g o s . El 9 7 % r e s ta n te e s r e e m b o ls a d o r e t r o s p e c t i v a m e n t e p o r el
f o n d o d e s o lid a r id a d m e d ia n t e u n s is te m a d e c o m p e n s a c ió n d e p é r d id a s .
18. E n f e r m e d a d e s c a t a s t r ó f i c a s d e s d e u n p u n t o d e v is ta e c o n ó m ic o .
40
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
de d ecisión adecuada. Por ello, pu ed e n o h acer u n uso eficien te19 de los
su bsid ios que recibe por carencia de inform ación, y ad em ás las d ecisio ­
n es de con su m o de servicio s de salud están fuertem en te co n d icio n ad as
p or el p roveed or (oferta). N o debe sorprend er en ton ces que los p ro b le­
m as vincu lad os a la asignación ineficiente de recu rsos en sistem as con
su bsidios a la oferta pu ed an repetirse cuand o se in trod u cen su bsid ios a
la d em and a en m ercados con info rm ació n incom pleta. P or ejem plo, en el
caso de segu ros de riesgos, una m ala d ecisión respecto a la cobertu ra al
ad qu irir el seguro pu ed e llevar a u na in eficien te asign ación d el su b sid io
si el aporte del u suario m ás el subsidio le d an acceso a segu ros p riv ad os
de baja cobertu ra y, en la even tu alid ad de requerir servicios de h o sp ita­
lización o tratam ientos m ás com plejos, d ebe acu d ir al sector p ú blico. E ste
tipo de consid eraciones se encuentra en el debate que actu alm en te p ro ­
p one m odificar, en el caso chileno, el llam ad o "su b sid io del 2 % ", y v o lv er
a canalizar esos recu rsos a través d el sector p ú b lico .20
L as exp eriencias basad as en el otorgam iento de su bsid ios a la d e­
m an d a tam b ién m u estran lim itacio n es para ad m inistrar, reco lecta r y
d eterm in ar el m onto de los m ism os. C om o ya se m encionó, las fórm ulas
para d efin ir pagos ajustados por riesgo son d ifíciles de estab lecer ya que
el cálcu lo debe in clu ir estim aciones de riesgos de en ferm ed ad , las que no
so n fáciles de realizar. E sto com p lica en o rm em en te el cálcu lo de los
su bsidios que debe otorgar el Estado para com p en sar las d iferen cias de
riesgos. Los errores de cálcu lo se reflejan en las prim as que deben p agar
los u suarios y pu ed en afectar los objetivos de equidad , a la vez que
p u ed en im plicar una sobrecarga financiera al sector público.
Tal com o se aprecia en el gráfico 2 existen d iv ersas form as de
organizar u n sistem a de su bsid ios a la d em and a. E s posible, por ejem plo,
pen sar que el trabajad or paga un precio (contribución) a las aseg u rad o ­
ras en función de u n riesgo prom edio (según sexo y edad), y que el
fond o de solid arid ad capta d irectam ente los recu rsos para fin an ciar los
subsidios y luego los traspasa (bajo la m odalidad de com pensaciones a la
cartera de riesgos) a las aseguradoras (esquem a 2). Tam bién es posible que
19. P o r u s o e f ic ie n te n o s r e f e r im o s a la e le c c ió n d e p la n e s d e s e g u r o s y p r o v e e d o r e s
c o n c o b e r tu r a a d e c u a d a a l n iv e l d e r ie s g o y f i n a n c ia m ie n to d e lo s in d iv id u o s .
2 0 . E s te s u b s id io (a la d e m a n d a ) c o r r e s p o n d e a u n a p o y o q u e d a e l E s t a d o p a r a q u e
t r a b a ja d o r e s c o n u n a r e n ta in fe r io r a la m ín im a r e q u e r id a p u e d a n e s c o g e r a f ilia r s e a l s is ­
te m a d e I s a p r e s o a l s is te m a p ú b lic o ( F O N A S A ) . S e g ú n c á lc u lo s r e a liz a d o s , e s te s u b s id io
d e m a n d a r e c u r s o s d e l o r d e n d e l 5 % d e l g a s to p ú b lic o a n u a l e n s a lu d .
D ESA FÍO S DE LA S EO LÍTICA S D E FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
41
el fondo de solidaridad traspase directam ente el subsidio a los usuarios
(subsid io eq u ivalen te a la diferencia entre la prim a p rom ed io y la prim a
in d iv id u al) y sean éstos quienes p ag an a la asegu rad ora el v alor de la
prim a del segu ro (esquem a 3).
La elección del ord enam iento institu cional n ecesario p ara organizar
la asignación de los su bsid ios a la dem and a debe co rresp o n d er a las
realid ad es p ropias de cada país. En contextos de m ercad os poco d esarro­
llad os se requiere una activa p articip ación del sector p ú b lico en la cap ­
tación y asign ació n de estos recursos. En el m arco del g ráfico 2 serían
p referibles en estos casos sistem as organizados con form e a los esquem as
2 o 3. A d em ás, tanto la exp eriencia chilena com o colom bian a, al igual
que la de m u chos otros p aíses, m u estran que en general las reform as
term in an com binan d o subsidios a la oferta y a la dem anda.
U n pu nto im portante de cóm o se organiza u n sistem a de subsidios
a la dem anda son sus fuentes de fin anciam iento; en particular, si éstas
co rresp o n d en a im p u estos generales o a red istribu ción de las co tizacio ­
nes. La reform a colom biana bu sca increm en tar su stan tiv am en te la par­
ticip ació n de las cotizaciones directas al sector salud com o fuen te de
fin an ciam ien to del Fondo de Solidarid ad y G arantía, e ir red u cien d o sig ­
n ificativam en te los aportes provenien tes del presu p u esto fiscal. El éxito
de esta alternativa está estrech am en te ligad o a la cap acid ad de in crem en ­
tar el nú m ero de cotizantes, lo que com o ya se dijo n o es fácil p or la
estru ctu ra del m ercado de trabajo colom biano. D ada esta exp erien cia y
el h ech o de que en la m ayoría de los países de la región los m ercad os
de trabajo no p erm iten asegu rar la obligatoriedad y continu id ad de las
co tizacio n es (al m enos en un alto p orcen taje de la p ob lación ), pareciera
co n v en iente que los su bsid ios se. finan cien m ed ian te im p u estos gen era­
les. E llo asegu raría la factibilid ad y con tin u id ad , y u na m ayor eficiencia
en la cap tación de estos recursos.
3. L a
m ezcla
p ú b l ic o
-
p r iv a d a
y
la s
c o n s id e r a c io n e s
f is c a l e s
Una m otivación im p ortante de las reform as (o p ro p u estas de reform as)
del secto r salud se relaciona con consid eraciones de carácter fiscal. La
in co rp o ració n del sector privad o no solo pretend e m ejorar la eficiencia
en la g estión del sector, sino adem ás perm itir un trasp aso de los gastos
que trad icio n alm en te realiza el secto r p ú b lico hacia el secto r privad o. En
42
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
este sentid o, el sector p rivad o debe ser capaz de fin an ciar y b rin d ar
servicios de salud a u na parte im portante de la pob lació n , que h istó ri­
cam ente d epend ía de la seguridad social y el sector público.
P ara que lo an terio r ocu rra, las reform as d eb en ser cap aces de
d esp lazar no sólo el finan ciam iento sino tam bién la d em and a por serv i­
cios de salud hacia proveed ores privados. D e lo con trario, el Estad o tiene
que enfrentar los m ism os gastos en salud pero con m enores n iv eles de
ingresos.
Sin em bargo, la in teracción de dos factores lim itan trasp asos sig n i­
ficativos de dem and a desde el sector pú blico hacia el privado: i) los bajos
ingresos que caracterizan a una parte im portan te de la p o b lació n de los
países de la región, lo que contrasta con la tend encia alcista en los costos
y com p lejidad de la atención en salud, y ii) la p ráctica de selección (dis­
crim inación) de riesgos. D iseños d eficientes de la m ezcla p ú b lico -p riv ad a
que n o d esp lazan la d em anda al sector privad o, fuerzan al sector p ú blico
a in cu rrir en im portan tes gastos al tener que cu brir a la p o b lació n de
m ayores riesgos y m enores ingresos. Esto contrasta con el h ech o de que
— com o p rod ucto de las reform as— parte im portante de los recursos
cap tad os a través de las cotizaciones para la segu rid ad social en salud
tien d en a canalizarse hacia el sector privado.
La reform a chilen a im plem entada desde inicios de los años ochenta,
perm ite extraer útiles lecciones relativas a este efecto de la m ezcla p ú ­
b lico-privad a. L uego de la reform a se observa que los m on tos de los
recu rsos financieros que reciben el sector p ú blico y el priv ad o son sim i­
lares. Sin em bargo, este ú ltim o sólo cubre alred ed or del 30% de la p o ­
b lación , m ientras que el pú blico se responsabiliza por el 70% restante
(véase el cuadro 3). A la vez, h an d ism inuid o los recu rsos fin an cieros
d estin ad os al sector p ú blico, ya que se ha canalizad o u na p arte im p or­
tante de las contribu ciones a la seguridad social en salud h acia el sector
privad o. Las institu ciones — p rivad as— de salud prev isio n al (Isapres)
pasaro n de representar el 1.5% del p ib en 1991 a cifras cercan as al 2% en
1997, con u na tasa de crecim iento del 31% , m ien tras que el sector p ú blico
(f o n a s a )
pasó en esos m ism os años del 2.2% al 2.4% , con u n crecim iento
del 10%.
La d esigu al d istribu ció n de la cartera de riesg os entre el sector
p rivad o y el sector pú blico com o consecu en cia de u na in ad ecu ad a m ez­
cla p ú blico -p rivad a, n o es la única fuen te de p resiones sobre el p resu ­
p u esto pú blico. U n m al d iseño del m arco in stitu cio n al y regu latorio
D F SA F ÍO S DF. LAS P O I ¡TIC AS DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
43
pu ed e presentar problem as de subsidios cruzad os, los cu ales se originan
com o con secu encia del u so de con su ltorios y h ospitales públicos por
p arte de qu ienes son beneficiarios del sector privad o, sin que este pague
al secto r p ú blico el total de las atenciones prestadas. En el caso chileno,
el su b sid io cruzad o se ha estim ad o en u n m onto aproxim ad o de 15 m il
m illon es de pesos p or año, cifra cercana a u n 4% d el gasto pú blico en
salud.
U na d eficien te m ezcla p ú blico-privad a n o sólo pu ed e d eteriorar las
cap acid ad es finan cieras del Estado, sino tam bién pu ed e p rod ucir serios
p ro blem as de equidad . El cuadro 5 m u estra cóm o el su bsector privado
de la salud en C hile gastaba por ben eficiario en 1997 casi el d oble que
el su b secto r p ú b lico , y recib ía u na co n trib u ció n p ro m ed io 3.8 v eces
mayor. C om o la p oblación que atiende el sector pú blico presenta una
estru ctu ra de riesgos m ayor y m enores n iveles de in gresos que aquella
que se atiend e en el sector privad o, los esfu erzos fin an cieros del sector
pú b lico para financiar la solidaridad tiend en a in crem entarse. El m ism o
cu ad ro m u estra que a diferencia del sector privado, el sector pú blico en
C h ile tien e u n gasto por ben eficiario m ayor que las con trib u cion es en
p rom ed io que recibe. D e esta form a, presiona sobre los aportes fiscales
n ecesario s para financiar los costos de fu n cionam ien to del sector y los
esfu erzos de solidaridad.
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SALUD
44
C
uadro
5
FIN AN CIAM IEN TO Y COBERTURA DE LO S SISTEM AS DE SALUD.
CHILE:
1991, 1993, 1995, 1997
1991
Isapres
1993
FONASA
Isapres
1995
FONASA
Isapres
1997
FONASA Isapres
FONASA
Financiamiento total
1.49
2.21
1.97
2.48
1.95
2.42
1.91
2.25
Aporte fiscal
6
44
7
43
5
48
3
50
Cotizaciones
92
41
90
36
94
33
95
34
7
-
7
-
7
2
8
3
14
1
12
2
9
87 Ü82
41 106
105 973
60 494
117 262
74 941
127 027
77 893
240 332
42 059
241 936
55 024
272 061
64 715
274 081
72 085
19.8
80.2
24.3
75.7
30.4
69.6
30.6
69.4
(porcentaje del PIB)
Fuentes de financiamiento
(porcentaje)
Co-pago
Otros ingresos
7
Gasto por beneficiario
(pesos de 1995)
Cotización promedio
(pesos de 1995)
Total de beneficiarios
(porcentaje de la población)
,
Fuente: Boletines estad ísticos de f o n a s a varios núm eros; serie Estad ísticas de la Superintendencia de
instituciones de salud previsional (Isapres).
El problem a del traslad o efectivo de la dem and a por servicios de
salud que enfrenta el sector pú blico hacia el sector p riv ad o, se agrava
cuando se tom a en cu enta la n ecesid ad de dar servicios de salud a la
p oblación no cubierta. Esto queda claro en la experiencia colom bian a. En
junio de 1997, del total de su población 15 m illones de personas estaban
afiliadas al sistem a de régim en contributivo, 6 m illones de p erson as al
régim en subsidiado, y se estim an en 18 m illones las personas no afiliadas
a nin-guno de estos dos regím enes.21 Esto significa que alrededor de un
46% de la población total colom biana no está afiliada ni al sistem a con­
tributivo ni al sistem a solid ario, de la cual ap roxim ad am en te u n 30%
2 1 . V é a s e m á s a d e la n te , e l t r a b a jo d e L .C . M o r a le s .
D ESA FIO S DE I AS PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
45
correspon d e a p erso n as b ajo la línea de p obreza. Esto perm ite in ferir que
p arte im p ortan te de estas d em and as n o cu biertas son resp on sabilid ad de
la salud p ú blica, con la consigu iente d em and a de recu rsos financieros.
C O N C L U SIO N E S
A p esar de los significativos esfu erzos que realizan los gobiern os de la
región por m ejorar la atención de salud de su p oblación persisten im por­
tan tes problem as. Los recursos son aún escasos y su asign ación pu ed e
m ejorar. Esto se trad u ce en bajas coberturas, rezagos ep id em iológicos,
d esn u trición, d esarticu lació n dentro del sector, etc. Es m u y probable que
tales problem as se agud icen, com o con secu encia de la tran sició n d em o ­
g ráfica (en vejecim ien to de la p oblación y m ayores requerim ien tos de
salud ), del au m ento de las enferm ed ad es no transm isibles, de la m ayor
in cid en cia de en ferm ed ad es catastróficas, y por la escalad a de costos de
las p restaciones de salud.
Esta situ ació n ha d esem bocad o en reform as o prop u estas de refor­
m as a los sistem as de financiam iento y p restación de servicios de salud
d estin ad as a su p erar los rezagos h istóricos y los d esafíos m ás recientes.
D eb id o a la d ificultad para canalizar m ayores recursos al sector salud, y
al hech o de que conform e a los n iveles actuales de gasto los resultad os
o bten id os pu ed en con sid erarse m enores a los esp erad os, las reform as
in ten tan m ejorar la asign ación de los recu rsos con el objeto de h acerlos
m ás eficientes.
La bú squ ed a de eficiencia del sector se ha tradu cid o en cam bios en
la estru ctu ra de incen tivos, a través de la in corp oración de m ecanism os
de com p etencia en la asignación de recursos. Estos cam bios se h an dado
en m ayor o m enor grado en form a de ajustes institu cion ales en el ám bito
de las p restacio n es d e servicios y del financiam iento. En este sen tid o, las
refo rm as han cen trad o sus esfu erzos en redefin ir el papel de los sectores
p ú blico y p rivad o en el finan ciam iento y provisión de la salud.
Para lograrlo se ha avanzado en cinco aspectos: i) la separación de
las funciones de financiam iento y provisión de servicios; ii) el aum ento de
la capacidad de los usuarios para elegir proveedores y aseguradores; iii)
el estím ulo a la com petencia entre proveedores y aseguradores, ya sean
éstos públicos o privados; iv) el fortalecim iento de los m ecanism os de
regulación y supervisión, y v) las m ejoras en la gestión del sector público.
46
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
La realidad de los países de la región im pone a las reform as de los
servicios de salud u n d oble desafío. N o sólo deben ser cap aces de m e­
jo ra r los procesos de asign ación de recursos, sino tam bién deben m ejorar
la calidad de los servicios que recibe una parte im portante de la población
y expandir la cobertura de los servicios de salud a la población que actual­
m ente se encuentra excluida. Junto a m ejoras de eficiencia esto tam bién
requiere del diseño y financiam iento de esquem as de solidaridad en el
sector, lo que podría eventualm ente dem andar m ayores recursos.
La introducción de m ecanism os de m ercado no es una tarea sencilla
en el contexto de m ercados im perfectos y poco desarrollados, com o es el
caso del sector salud. En el ám bito del financiam iento, la incorporación de
los seguros de riesgos tiende a producir problem as de selección (discrim i­
nación) de riesgos, los que atentan tanto contra los objetivos de eficiencia
com o de equidad.
La ex p e rie n cia ch ile n a m u estra qu e lo s sistem a s de m e rca d o s
d esregu lad os n o son capaces de enfrentar esta tend encia. D espu és de
casi u na décad a y m edia de fu ncionam iento, los seguros de riesgos p rá c­
ticam ente no han avanzad o o han avanzado m u y p oco en brin d ar so lu ­
ción a los problem as de la tercera edad y de las en ferm ed ad es catastró ­
ficas, y en expand ir la cobertu ra hacia los segm entos de m ayores riesgos
de salud y / o de m enores ingresos relativos.
La reform a colom bian a, por su p arte, enseña que la im p lem en tació n
de esquem as de regu lación en los seguros de salud para en fren tar la
selecció n (d iscrim in ació n ) de riesg o s e in tro d u cir so lid a rid a d en el
fin an ciam ien to (vía la "u n id ad de p agos cap itad o s" y la creación de
fond os de solid arid ad ), requiere de u na cap acidad in stitu cio n al que en
gen eral los p aíses de la región no poseen.
Es por esto que los objetivos de los procesos de reform as al sector
salud no sólo deben orientarse a la incorporación de instrum entos de
m ercado para la asignación de recursos, sino que deben preocuparse por
d esarrollar el m arco institucional dentro del cual estos instrum entos p u e­
dan prom over sim ultáneam ente la eficiencia y la solidaridad. L a experien­
cia m uestra que de no existir una institucionalidad adecuada,22 las fallas
22.
P o r i n s t it u c io n a lid a d a d e c u a d a n o s r e f e r im o s a la c a p a c id a d d e s u p e r a r la s fa lla s
d e l m e r c a d o d e la s a lu d q u e im p id e n el c o r r e c t o f u n c io n a m ie n to d e la c o m p e t e n c i a , m e ­
d ia n te e l d e s a r r o llo d e in s t r u m e n t o s e in s t it u c io n e s d e r e g u la c ió n ta n to e n e l á m b i t o p r i ­
v a d o c o m o p ú b lic o .
D ESA FÍO S DE LAS l’OLÍ I It AS DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
47
en la com petencia tenderán a tener efectos negativos tanto sobre la eficien­
cia com o sobre la equidad.
La cap acidad de los m ercados y del sector p ú blico para ad m in istrar
y gestionar recu rsos, tam bién incid e en la factibilid ad de avanzar h acia
la im p lantación de sistem as de su bsid ios a la dem anda. C om o se discutió
en el texto, las asim etrías de in fo rm ació n p ropias del sector salud, así
com o las d ificu ltad es institu cionales para la ad m in istración y recolección
de estos fond os, p onen en riesgo las ventajas de esta form a de asignar
su bsid ios. Ind ep en d ien tem ente de los m ecanism os que se u tilicen para
la d istribu ción de los su bsid ios, las características de los m ercad os de
trabajo de los p aíses de la región acon sejan que p ara dar con tin u id ad y
eficien cia a la cap tación de estos recu rsos, éstos d eben ser fin an ciad os
m ed ian te im p u esto s generales. Ello no im p id e au m en tar los recursos
factibles de canalizar m ed ian te con tribu ciones directas y o bligatorias al
sector salud.
U na de las m otivaciones de las reform as a la segu rid ad social en
salud , ha sido el transferir hacia el sector privad o gastos de salud que
trad icio n alm en te realiza el sector p ú blico. Para que ello efectivam en te
ocu rra, se requiere de d esp lazam ientos de la d em an d a de servicios de
salud desde el sector p ú blico h acia el privado. D e lo con trario, el Estad o
se v erá enfrentad o a los m ism os gastos pero d isp on ien d o de m enores
recursos.
D os características atentan contra traspasos sign ificativos de d em an ­
da. Por un parte, las cond iciones de bajos ingresos que caracterizan a los
p aíses de la región , lo que con trasta con la ten d en cia alcista en los costos
y com p lejid ad de la atención en salud. Por otra, la con figu ración que
ad op ta la m ezcla pú blico-p rivad a. C om o lo d em u estra la experiencia
ch ilen a, u na d eficien te m ezcla p ú blico -p rivad a traspasa recursos fin an ­
cieros al secto r privad o, pero n o lo hace en igual m ed id a con la dem and a
efectiva por servicios de salud. De esta form a, exige al sector p ú blico
cu brir p arte im p ortante de la p o blació n donde ju stam en te se con cen tra
la p oblación de m ayores riesgos y m enores ingresos.
U na co n fig u ració n pú blico-p rivad a d eficiente n o sólo tiene im p ac­
tos d esd e la ó ptica fiscal, sino que tiene efectos n eg ativ os sobre la eq u i­
dad y la eficien cia global del sector. En la m ed id a en que el sector p ú blico
op era com o un "ase g u rad o r de ú ltim a in stan cia " facilita la selección
(discrim in ación ) de riesgos por p arte de las asegu rad oras priv ad as, lo
que redu nd a en u na m enor eficiencia y equidad.
48
EN SAYO S SO B R E EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
N o cabe duda de que los sistem as de salud de los p aíses de la
región requieren de reform as. Estas deben ocu parse de definir los niveles
ad ecuad os de recursos que se destinan al sector, de m ejorar la gestión y
asign ación de estos recu rsos, y de m ejorar el acceso de u n porcen taje
sign ificativo de la p oblación a servicios de salud de b u en a calidad. Los
p rocesos de reform as im plem en tad os en países de la región se h an visto
afectad os por las im perfecciones propias de los m ercad os de la salud, por
la im p lantación de esquem as institu cionales inad ecu ad os o in su ficien tes,
y por las con d iciones de exclu sió n y m arginalid ad social que caracterizan
a estos países.
Tal vez el p rincipal d esafío de los procesos de reform a sea el co n ­
ciliar los requerim ientos de eficiencia con los de solid arid ad . E n el ám ­
b ito del financiam iento, la in trod u cción de seguros de riesgos debe ir
acom p añad a con m edid as que eviten la selección (d iscrim inación) de
riesgos, y sistem as de subsid ios que perm itan com bin ar la solid arid ad en
el fin anciam iento con contribu ciones en función del riesgo. E sto es, la
con tribu ción no debe d ep end er de las con d icion es de salud ex an te sino
de las cap acidad es de pago (ingresos), y las p restacion es deben proveerse
en fun ción de las necesid ades y no de los pagos.
E n el ám bito de la provisión de servicios, las reform as deben p ro ­
m over u na m ay or com p etencia entre proveed ores priv ad os y pú blicos.
La provisión pú blica de servicios requiere de profu n d os cam bios en las
form as de financiam ien to y gestión. En particular, se d eben in trod u cir
in stru m entos que co n d icionen el financiam ien to de estos servicios a cri­
terios de desem peño. Finalm ente, la con figu ración de la m ezcla p ú blicoprivad a que se diseñe d ebe perm itir u na d istribu ción eq u ilib rad a de la
cartera de riesgos entre los su bsectores pú blico y privado.
B IB LIO G R A FÍA
BID
(Banco Interamericano de Desarrollo) (1996), "C óm o organizar con éxito los
servicios sociales", Progreso económico y social en América Latina. Informe 1996,
W ashington, D.C.
Chellaraj, Gnanaraj, Ram esh Govindaraj y Christopher M urray (1994), "H ealth
expenditures in Latin A m erica", W ashington, D.C., Banco Mundial.
Hernández Bello, Amparo (1998), "Perspectivas de género en la reforma de la
seguridad social en salud en Colom bia", serie Financiamiento del desarrollo,
D ESA FIO S DE LAS POI (TICA S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
49
N° 73 (LC/L.1108), Santiago de Chile, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe ( c l p a l ) , mayo.
Londoño, Juan Luis y Julio Frenk (1997), "Pluralism o estructurado: hacia un
modelo innovador para la reforma de los sistemas de salud en Am érica
L atina", Salud y gerencia, N°15, julio-diciem bre.
Program a de Posgrado en Econom ía ILADES/Georgetown U n iversity (1997),
"TASC: reformas previsionales: subsidio a la salud privada y costos de
A FP ", Santiago de Chile, julio.
Van de Ven, W ynand y René C.J.A. Van Vliet (1992), "H ow can we prevent cream
skim m ing in a com petitive health insurance market. The great challenge for
the 90's", Health Economics Worldwide, Kluwer.
Van de Ven, W ynand (1997), "The N etherlands", Health Care Reform: Learning from
International Experience, Chris H am (comp.), O pen University Press.
------------- (1996), "A fram ew ork for analysis of health financing system s and recent
European experiences in health financing", documento presentado al sem i­
nario "H ealth Financing Reform. European Experiences and their Relevance
for Latin A m erica", Sociedad A lem ana de Cooperación Técnica ( c t z ).
W hite, Joseph (1995), "C om peting Solutions", W ashington, D.C., The Brookings
Institution.
POLÍTICAS DE SALUD EN LOS ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ
Josep h W hite
I. D ISP O SIC IO N E S FIN A N C IE R A S B Á SIC A S
Tanto C anad á com o los E stad os U nid os son casos excep cion ales co m p a­
rad os con otras nacion es in d u strializad as. M ien tras C anad á confía m u ­
cho m ás en el sistem a de seguros público, los E stad os U n id os confían
m u cho m ás en el sistem a de seguros p riv ad o .1
1.
F
in a n c ia m ie n t o
c a n a d ie n s e
El cuadro 1 m uestra las fuentes de fin anciam ien to del p rogram a de salud
canadiense. Las cifras del gasto fed eral y provin cial reflejan el h ech o de
que cada una de las diez provincias canad ienses actúa com o el aseg u ra­
dor m édico fund am en tal de sus ciudadanos. E l seguro prov in cial se paga
com ú nm ente con los ingresos generales de la p rovincia y recibe com o
su plem ento las transferencias fed erales que favorecen levem en te a las
provincias m ás pobres. A dem ás, cuatro provincias recolectan im puestos
a p artir de las p lan illas de su eld os, y dos cobran algu nas p rim as a sus
beneficiarios.
1.
P a r a c o m p a r a c i o n e s d e p a í s e s r ic o s d e la O r g a n i z a c i ó n d e C o o p e r a c i ó n y D e ­
s a r r o l l o E c o n ó m i c o s ( o c d e ), v é a s e J o s e p h W h i t e ( 1 9 9 5 a ) ; p a r a c o m p a r a c i o n e s d e p a í s e s
d e L a t i n o a m é r ic a v é a s e c á l c u l o s d e la
o m s / paho
(1 9 9 5 ).
50
y
G o v i n d a r a j, M u r r a y
y
C h e lla r a j
D ESA FIO S D F I AS I’OI ÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC TO R SA LU D
C
uadro
51
1
GASTO TOTAL DE SALUD EN CAN ADÁ,
PO R FUENTES DE FIN AN CIAM IEN TO, 1994
(En porcentaje)
S e c to r p ú b lico
G a s to p r o v in c ia l
7 1 .8
6 6 .3
T r a n s fe r e n c ia s f e d e r a le s
2 1 .9
F o n d o s d e la p r o v in c ia
4 4 .4
G a s to fe d e r a l d ir e c t o
3 .6
M u n ic ip a l
1 .2
C o m p e n s a c ió n a lo s t r a b a ja d o r e s
0 .8
S e c t o r p r iv a d o
2 8 .2
Fuente: Nilliaiml I Icnllh ! xpi'llditnrrs ill Canada: Hipliliplits, pp. 16 y 20.
C on el p ropósito de recibir fondos fed erales, las provincias deben
cu m p lir con los requisitos de la ley de salud de C anadá. La ley exige que
el segu ro de la provincia sea:
•
D e gran alcan ce: que cubra tod os los servicios "m éd icam en te
n ecesario s" que im parten los m édicos.
•
U n iversal: que su m inistre protección a tod os los resid en tes le­
g ales de u na p ro vin cia (con u n p erío d o de esp era de tres
•
A dm in istrado públicamente-, por el gobiern o pro v in cial m ism o o
m eses).
p o r u na au torid ad asignad a para ello.
•
T ransterritorial: de m odo que los ben eficiario s estén p rotegid os
cuando se encuen tren lejos de su p rovincia de resid encia, o, si
se m u dan, hasta que estén en posesión del p lan de su nueva
•
provincia.
A ccesible: lo cual significa que n o existan b arreras fin an cieras
p ara el acceso; es decir, que n o exista cobro extra a los p acien ­
tes por sobre los aranceles pagad os por el segu ro de la p ro v in ­
cia. U na p rovincia está expu esta a perder los aportes de fond os
fed erales en una can tid ad igual a cu alq u ier cobro extra que
realice.
52
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
L as transferencias fed erales com o p roporción del gasto provin cial
h an caído desde 1977, y se esp era que contin ú en cayendo. Esta caída crea
u na p reocu p ación en relación con la cap acidad de im p lem en tar la actual
ley de salud de C anadá, debid o a que las p rovin cias tien en relativam ente
p oco dinero que perder.2 N o obstante, la estru ctura d escrita aquí repre­
senta el "m o d elo can ad ien se" de la form a en que ha op erado en las
ú ltim as tres d écad as.3
C ada p lan de seguro de salud garantiza el acceso a tod os los ser­
vicios m édicos y hosp italarios considerad os "m éd icam en te n ecesa rio s".
En la práctica, esto se d efine co m o todo lo que un h o sp ital pu ed e hacer,
a m enos que esté esp ecíficam en te exclu id o, y todo lo que esté co m p ren ­
dido en los esquem as de cobros de los m édicos de cad a provincia. M ás
allá de la co bertu ra b ásica, los b en eficio s de las p ro v in cias d ifieren.
N in gu na p rovincia cubre "lu jo s " tales com o cirugía estética a elección y
h abitacion es privad as. Los ben eficios de los hogares de an cian os (y su
sum inistro) varían. En general, las provincias apoyan los servicio s de
salud pero n o necesariam ente con u n su bsid io com pleto.
C ada provincia tiene u n p lan de beneficios farm acéu ticos p ropio,
que no incluye contribu ción o norm a federal. N orm alm en te, estos plan es
p ro p o rcio n an b en e ficio s m u ch o m ejo res a an cia n o s, p e rso n a s d isc a ­
pacitadas e indigentes. C ubren ap roxim ad am en te el 40% d e los rem ed ios
prescritos que no se en tregan directam ente en los h ospitales (la prov isión
d irecta dé los h ospitales se incluye en el p resup uesto de estos).
U na de las estip u lacion es básicas del seguro m édico can ad ien se es
que es ilegal vend er seguros m édicos privad os que en tregu en los m ism os
b en eficio s incorporad os en los p lan es de segu ros pú blicos. E l seguro
p rivad o lu crativo es, sin em bargo, u n su plem en to com ú n de los plan es
pú blicos. A proxim ad am ente, u n 80% de la p o b lació n tien e pro tecció n
privad a en ítem tales com o habitacion es privad as y aten ción farm acéu ­
tica y d ental, la que se financia básicam ente a través de los em pleadores
y con tem p la algu nos subsidios.
2. P a r a u n a f u e n te d e e s t a s p r e o c u p a c io n e s , v é a s e C C H S E ( 1 9 9 5 , p . 1 3 ).
3 . L a a c tu a l d e f in ic ió n d e " a c c e s i b i l id a d " , s in e m b a r g o , f u e m a te r ia d e l e g is la c ió n
s ó lo e n 1 9 8 4 .
D ESA FÍO S DF 1 AS I’O l.ÍT IC A S DF FIN A N C IA M IEN TO DEL SEC T O R SA LU D
2.
F
in a n c ia m ie n t o
53
e s t a d o u n id e n s e
C om parado con el sistem a canadiense, las disposiciones financieras del
program a de salud estadounidense son u n m ezcla de program as del go­
b iern o n acio n al, p ro g ram as fed erales-estad u ales, y seg u ros priv ad os.
G racias al p rogram a federal M edicare, p rácticam en te tod os los n o rteam e­
rican o s de 65 años y m ás tien en un seguro de salud im portante. Sin
em bargo, ap roxim ad am en te uno de cada seis jó v en es norteam erican os
no está asegurado.
D ebid o a que no existe u n sistem a de seguro coherente, tam poco
existe una estim ació n fided igna de los que no están asegurados. Los
d atos de encu estas m ás com ú nm ente u tilizad os m ostraban que al m enos
39.4 m illon es de n orteam ericanos no estaban asegu rad os en 1994. La
p rop orción de no asegu rad os ha estad o creciend o desde 1989 (aunque el
au m en to de la tasa de em pleo pu ed e estar d eteniend o esta ten d en cia), y
datos m ás recientes m u estran que u n m ay or núm ero de n o rteam erican os
no se en cu entran cu biertos en u n m ism o instante d urante u n año d eter­
m inad o ( e i í r i , 1996).
E l cuadro 2 m u estra las fuentes de financiam ien to del seguro m é­
d ico en los E stad os U nidos.
A u nque la m ayoría de los norteam erican os po seen algú n tipo de
seg u ro m édico privad o, m ás de un tercio del gasto total p erson al en
salud se paga m ed ian te dos esquem as de segu ro público: M edicare y
M edicaid. E stos planes cubren esp ecialm ente a la p o b lació n de m ás alto
costo: los ancianos y los d iscapacitad os. Si se inclu yen otros program as
de gobiern o, tales com o los p rogram as para veteranos, para la in v estiga­
ción m éd ica y la ed u cación, y para hosp itales pú blicos establecid os en
ciu d ad es y con d ad os m u cho tiem po antes de que el M edicaid fuera p ro ­
m u lg ad o ,4 la particip ación pú blica en el gasto total en cu id ad os de salud
en los E stad os U n id o s se alza p or sobre el 44% .
El M edicare se com p one de dos p artes, el "Seg u ro h o sp ita la rio " ( s h )
y
el "S e g u ro m éd ico su p lem en tario " ( s m s ) . C ubre tod os los cu id ad os
4.
El M e d ic n r c y e l M e d ic a id s e lo s p a g a n c e r c a d e l 4 5 % d e lo s c o b r o s d e lo s h o s p ita le s .
V é a s e H e a lt h C a r e F in a n c in g R e v ie iv S t a t is t ic a l S u p p le m e n t 79 9 5 , s e p t i e m b r e , p . 1; L e v it,
L a z e n b y y S i v a r a ja n (1 9 9 6 ).
54
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
2
GASTO EN SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTADOS UN IDOS,
POR FUENTES DE FINANCIAM IENTO, 1991
(En porcentaje)
P a g o s d e l e m p le a d o r :
3 3 .6
- P r iv a d o
2 8 .2
- G o b ie r n o
5 .4
P a g o s p ú b lic o s p r o v e n ie n t e s d e lo s in g r e s o s fis c a le s g e n e r a le s
2 9 .5
P a g o s in d iv id u a le s :
3 3 .9
- S eg u ro
1 4 .1
- D e l b o ls illo
1 9 .8
O tr o s
3 .0
Fuente: Centro N acional para las Estadísticas de la Salud , Health United States, 1994, H yattsville, M D ,
S ervicio de Salud Público, 1995, cuadro 121 con cálculos del autor.
N otas:
"P ag os del g ob iern o ", en la categoría del em pleador, se refiere a los pagos dentro de los esq u e­
m as de seguros para em p leados del gobierno.
"P ag os del em p lead o r", incluye adem ás las contribuciones del em p leador a los im puestos de
nóm ina del M ediente.
"P ag os in d iv id u ales" por seguros, incluyen contribuciones del em p leado al M edícate y planes de
"au sp icio del em p lead o r", así com o otras com pras de seguros individuales.
"O tro s", princip alm ente consiste en contribuciones en form a de donaciones.
m édicos y h ospitalarios m édicam ente n ecesarios, m ás ciertos ben eficio s
que p u ed en ser vistos com o com p lem entarios de la asistencia h o sp ita­
laria, tales com o: facilid ad es para la atención de en ferm ería esp ecializad a
después de u na estadía en el h ospital, atención en hosp icios, o v isitas
m édicas al hogar com o parte de u n plan de tratam ien to m édico. N o
su m inistra cobertu ra farm acéutica (a excep ción de todos los rem ed ios
entregad os en el hospital) ni cobertura de hogares de an cian os, excepto
cu and o se requ ieren desp ués de una h o sp italizació n y con u n costo
superior al de la m ayoría de los esquem as de seguro m éd ico nacionales.
C on el prop ósito de cu brir esas d iferencias casi el 70% de los ancianos
n orteam erican os tienen alguna clase de segu ro p riv ad o del tipo con ocid o
com o M edigap, aparte del apoyo que entrega el g obierno m ed ian te el
M edicaid.
A u n cuand o existen m uchas com p lejidades en la con tabilid ad y el
fin an ciam ien to del M edicare, básicam ente el s h se financia co n un im ­
p u esto que grava el salario de los actuales trabajad ores y a los pequeñ os
D ESA FÍO S DE FA S I'OI ¡T IC A S DF FIN A N C IA M IEN TO D EL SECTO R SA LU D
55
e m p le a d o re s/ y el sms p rin cipalm ente con ingresos fed erales generales
y una p arte de las prim as de ben eficiario s ind ivid u ales, recu rsos que se
can alizan hacia los pobres m ediante con tribu ciones estatales a través del
M edicaid.
E l M edicaid entrega beneficios a cerca de 35 m illon es de n o rteam e­
rican os, es ad m inistrad o por los estad os y costead o con una m ezcla de
fon d os fed erales y estad uales. C ubre a m adres y n iños en situ ació n de
pobreza, a los d iscap acitad os, y a los ancianos que n ecesitan de hogares
de ancianos pero que tienen pocos recursos para pag arlos; ad em ás, su ­
p lem en ta al M edicare en lo que dice relación con la p o b lació n de la tercera
ed ad em pobrecida. El M edicaid cubre a casi la m itad de los n o rteam eri­
can os que viven en la pobreza (cond ición que en 1993 se definía por un
ingreso anual de 11 890 dólares para una fam ilia de tres m iem bros), m ás
otra p o blació n "m éd icam en te n ecesitad a". P or ejem plo, el gobiern o fed e­
ral dem and a que los estad os cu bran a m ujeres em barazad as y en pu er­
perio, y a niños m enores de 6 años, si los ingresos de sus fam ilias eq u i­
v alen o son in feriores al 133% del n ivel de p obreza.6
El M edicaid tiene ios problem as com u n es de los p rogram as que son
"testea d o s en m edias m u éstrales": gente que entra y sale del program a
d e p e n d ie n d o de los c a m b io s en su s c o n d ic io n e s d e e le g ib ilid a d ;
d esin cen tiv os para trabajar y tener in gresos; p erson as que no saben que
son eleg ibles; estig m a en torno a los ben eficiario s, y los costos de ad m i­
n istració n y con fu sión en que se incurre p ara d eterm in ar la población
elegible. Tiene, ad em ás, los d efectos de u n p rogram a d ébilm en te co n sti­
tu id o, en que los gobiernos intentan ahorrar dinero pagan d o por los
servicios m enores tarifas que las recibid as por los p roveed ores en el
m ercad o, lo que hace difícil encontrar proveed ores en algu nos casos.
A d icio n alm en te, gran parte de la p oblación del M edicaid resid e en v ecin ­
d arios poco atractivos y con escasez de proveedores. A sí, los ben eficios
d el M edicaid, au nque generosos en p rincip io, no están siem pre d isp on i­
b les en la práctica.
5. El im p u e s to a l s a la r io en 1 9 9 5 e r a el 8 6 % d e lo s in g r e s o s to ta le s p a r a el f o n d o , y
m á s d e l 9 4 % d e lo s i n g r e s o s e x c lu y e n d o la s tr a n s f e r e n c ia s d e v a lo r e s e n la fo r m a d e " i n ­
t e r é s " p a g a d o p o r e l g o b ie r n o fe d e r a l a s í m is m o . C á lc u lo s d e l a u t o r d e l A n n u a l R e p o r t,
19 9 6 , p . 32.
6. V é a s e e l g r u p o d e c u a d r o s d e " W h e r e is M e d ic a id S p e n d in g H e a d e d ? " , d o c u m e n ­
to p r e s e n ta d o e n la c o n f e r e n c ia a u s p ic ia d a p o r la C o m is ié m
M e d ic a id , W a s h in g to n , D .C ., 3 d e d ic ie m b r e d e 1 9 9 6 , g r á f ic o 1.
K a is e r s o b r e e l fu tu r o d e l
56
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
D ado que el 70% de sus ben eficiario s son m adres y n iñ os en situ a­
ció n de p obreza o cercana a ella, el M edicaid es vu ln erable a las críticas
políticas que se gen eran en algu nos sectores. A ú n m ás, en el p rogram a
de asistencia, cerca del 70% del gasto financia servicios para ancianos y
d iscapacitad os, qu ienes son m u cho m ás “p o p u la res" en térm inos p o líti­
cos. Es por esto que en 1995 los rep u blican os se en con traron con que
ahorrar dinero en el M edicaid en aqu el m om ento no era tan fácil com o
criticar la "asisten cia so cial".
En todo sistem a de gasto com p artido, u n d eterm in ad o n iv el del
g obierno pu ed e aprovecharse de otro. Las provincias can ad ien ses tienen
legítim as quejas sobre las redu cciones de la p articip ació n del gobierno
fed eral en el gasto en asistencia en salud. Ese es el p eligro de u n sistem a
en el cu al el gobiern o nacion al p resup uesta su aporte y lu eg o realiza
ap ortaciones m enores para equilibrar su balance. La exp erien cia en el
M edicaid estad oun iden se revela los riesgos opuestos: los de u n sistem a en
q u e el g o b ie r n o n a c io n a l s u m in is tr a u n a ilim ita d a " s u b v e n c ió n
ig u alitaria" y tiene p oco control directo sobre otros acu erdos p ara la
p restació n de serv icio s y reem bo lso s. Los estad o s co n tin u a m en te se
qu ejan de los m and atos fed erales que b u scan au m entar la cobertu ra,
pero son m u y hábiles para inventar form as m u y in g en iosas de extraer
fon d os federales sin que necesariam en te au m en ten su gasto.
La m ayoría de los norteam ericanos no ancian os o b tien en u n seguro
m éd ico por sus propios m edios o a través de los con tratos de em pleo de
u n m iem bro de la fam ilia. E n 1994 ap roxim ad am en te u n 64% de la
p oblación no anciana — 145.9 m illones de perso n as— estaba cu bierta por
segu ros m édicos obtenidos a través del em pleo, y p o co m ás d el 7% tenía
segu ro p riv ad o ind ep en d ien tem en te de la situ ación de em p leo
(e b r i,
1996). D e m anera que los em pleadores tienen u n p ap el im portante en la
con tratación de seguros m édicos privad os en los E stados U nidos co m p a­
rad o con C anadá, donde los em pleadores solo con tribu yen con u n aporte
su plem entario. A dem ás, los em pleadores n orteam erican os tien en m ay or
cap acidad de afectar el sistem a de segu ros m édicos que en otros países,
com o por ejem plo A lem ania, donde el em pleo es una base im p ortan te de
las con tribu cion es p ero los em pleadores tienen m enos p o d er para definir
el tipo de seguros.
Las asegu radoras p rivad as norteam ericanas son objeto de controles
m u y lim itad os resp ecto de con quién y cóm o com ercializan, y sobre sus
form as y n iveles de cobros. A sí, los térm inos de la p rotección v arían
D ESA FÍO S D E F A S PO LÍTIC A S DF FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
57
m u ch o, existien d o desde org anizaciones de p en sion es de salud qu e su ­
m in istran cu id ad o com p leto virtu alm ente sin costo, h asta los seguros
"ca ta stró fico s" que solo cu bren gastos p or sobre algú n d ed u cible su ­
p erior a 4 000 d ólares por año. M uchos asegu rad ores p u ed en elegir no
v en d er a in d ivid u os o grupos que estim an ser m uy riesgosos, o cobrarles
p rim as que vu elven inaccesible el seguro. Los asegu rad ores, ad em ás,
co b ran los costos de co m ercialización, de su scrip ción del seguro y otros
p o r sobre la póliza ind ivid u al, de m od o que las prim as para grupos m uy
p equ eñ os o para in d ivid u os son del ord en de un 40% m ayores que para
g ru p o s grandes. A lgu nos planes tienen períod os de caren cia, y m uchos
ex clu yen la cobertu ra de algu nas co n d icio n es preexisten tes. H asta la
ap robación de la "le y K asseb au m -K en n ed y ", en 1996, una person a podía
cam b iar de em p lead o r y fácilm ente ser exclu id o de la cobertu ra del
n u evo em pleador. Inclu so ahora, su situación en este aspecto varía de
estad o a estado.
El "cu id ad o ad m in istrad o " se ha expand ido en los E stad os U nidos
com o una form a de contrato de seguro que los em p lead ores tien d en a
elegir. M ientras la teoría de la com p eten cia regulada presup one que los
in d iv id u os escogerán entre m u chos planes, en la p ráctica la existencia de
a ltern a tiv a s ex p o n e al em p lead o r a p ro b lem as de selecció n ad versa
in crem en tán d o se de ese m odo los costos. Por lo tanto, alred ed or de tres
cu artas p artes de los em pleadores ofrecen solo un plan .7 M ás im portante
aú n, la p articip ació n de los em p lead o res es en tera m en te vo lu n taria.
P arad ojalm en te, aqu ellos em p leadores que contrib u yen co n este esq u e­
m a su elen pagar una p arte m ayor de los costos que los em p lead ores que
lo hacen en los sistem as de fond os de enferm ed ad es. En 1993, en p ro m e­
d io, los em p lead os pagaron el 18% de las p rim as por p ro tecció n in d iv i­
dual y el 29% de las prim as por p rotección fam iliar ( e b r i , 1996, p. 20).8
Sin em bargo, com o lo m u estra el cuadro 2, u na vez que sep aram os los
p agos del em p lead o y del em pleador en el M edicare e in corp oram os el
p ag o del seguro de desem pleo, en 1991 los servicios y su m inistros de
salud fueron de cargo de los em pleadores, los ind iv id u os y los ingresos
del gobiern o g eneral, ap roxim ad am ente en proporcion es iguales. Lo que
7. L o s e m p le a d o r e s m á s g r a n d e s s o n m á s i n c lin a d o s a o f r e c e r a lt e r n a t iv a s , d e m o d o
q u e c e r c a d e la m ita d d e lo s e m p le a d o s tie n e n s o lo u n a o p c ió n . P a r a la s c o n s e c u e n c ia s d e
la e le c c ió n d e l p r o g r a m a , v é a s e jo n e s (1 9 9 0 , p p . 1 6 1 - 1 6 6 ) ; p a r a o b s e r v a r la te n d e n c ia v é a s e
L ip s o n y D e S a ( 1 9 9 6 , p p . 6 3 - 6 4 ).
8 . N ó te s e q u e e s t a s p r o p o r c io n e s h a b ía n c a íd o d e u n 7 4 % a u n 5 4 % , e n 1 9 8 0 .
58
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
esto significa es que la p roporción de los costos en salud pag ad a p o r los
em pleadores en los Estad os U nidos com o gru po, es pro b ab lem en te in ­
ferior a la p ag ad a por los em pleadores en cu alquier otro país. A ú n m ás,
aquellos em pleadores que están cotizando pag an una p rop orción m ay or de la
cu en ta, y por ello tien en fu ertes in cen tiv o s para red u cir sus co sto s;
ad icionalm ente, el hech o de que la asistencia en salud sea m u ch o m ás
cara en los E stados U nidos increm enta esta carga.
En E u ropa, los p lan es de seguros basad os en una sola com p añía
(B etriebskrankenkassen, en A lem ania) están desap arecien d o ya que es m ás
seguro y ad m inistrativam ente ven tajoso distribu ir el riesgo. La versió n
estad ounidense, llam ad a "au to -seg u ro ", está em pezand o a prosperar. Los
em pleadores tom an riesgo sobre ellos m ism os (incluso si co n tratan una
com p añía de seguros para ad m in istrar el p lan ), porqu e la ley fed eral les
p erm ite evad ir la m ayor regu lación de m odo tal que los plan es de autoseguro no p u ed en estar su jetos a n ingun a clase de tran sferen cia entre
plan es que im plique subsidios a los trabajad ores m ás pobres y m enos
sanos. D e este m od o, el seguro su m inistrad o por el em pleador en los
E stad os U nid os disu elve la "re lació n entre riesgo y su b sid io " en m ayor
m ed id a que el sistem a de fon d o s de en ferm ed ad es. E llo exacerb a el
problem a fund am ental, cual es que, en u n sistem a con p rim as cobrad as
segú n costos esp erados y costos ad m in istrativos m ayores p ara grupos
m enores, el seguro tiende a ser m enos ofrecid o p or las em presas p equ e­
ñ as u otras en los sectores de bajos salarios. La cobertu ra de segu ros, de
h echo, es m u cho m enor entre em pleados de aqu ellas em presas
(e b r i,
1996, pp. 8 y 18).9
O tro pu n to im portante es que, debid o a que la p articip ació n del
em p lead or es volu ntaria, la protección con b ase en el em p lead or en los
E stad o s U n id o s está d ism in u y en d o . En 1989, el 92% de lo s em p lead o s
de tiem p o co m p leto de firm as gran d es y m ed ian as p a rticip a b a n en u n
p lan m éd ico au sp iciad o por el em p lead o r; en 1993 esa cifra h ab ía caíd o
al 82% .
9.
P a r a ilu s t r a r la in te r a c c ió n d e l ta m a ñ o d e la f ir m a y lo s e f e c to s d e l n iv e l d e s a la r io s
e n 1 9 9 2 , v é a s e W h ite (1 9 9 5 a , p . 4 1 ) . N ó te s e q u e la s d if e r e n c ia s e n lo s s i s t e m a s d e f o n d o s
d e e n f e r m e d a d e n tr e e m p le a d o r e s d e d is tin to s t a m a ñ o s s o n s e m e ja n t e s , s o lo q u e p a ís e s
ta le s c o m o A le m a n ia y J a p ó n c r e a r o n s e g u r o s o b lig a t o r io s , p a r c ia lm e n te s u b s id ia d o s , p a r a
g r u p o s d e ta m a ñ o m e n o r y d e s a la r io s m á s b a jo s .
D ESA FÍO S DF IA S PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO DEL SEC TO R SA L U D
59
En resum en, el pago de la atención de salud en los E stad os U nidos
es de cargo y en p roporciones ap roxim ad am ente igu ales de los em plea­
dores, los ing resos generales del g obierno, y las p rim as de pago in d iv i­
d ual y gastos directos del bolsillo. A l m enos el 15% de los n o rteam eri­
can os no tien en seguro m édico, de m od o que deben depen d er de una
m ezcla de p agos p ersonales, servicios directos de cargo pú blico, y lo que
eq u iv ale a servicios de beneficencia por parte de los p roveed ores. Los
p ro g ram as p ú blico s b rin d an ben eficio s m enos ad ecuad os que los esq u e­
m as de segu ros nacion ales en otras n aciones ind u strializad as avanzadas:
el M edicare, porqu e sus beneficios son m enores, y el M edicaid, porque
a cced e a una oferta lim itad a de proveedores. P or su p arte, la cobertura
d el seguro privad o varía m ucho. Inclu so p ersonas con u n bu en seguro
p u ed en n o estar tan ciertas de m an ten er el segu ro en el tiem p o com o los
ciud ad an os de otros países ind u strializad os.
II. O FERTA Y C A L ID A D DE L O S SE R V IC IO S EN LO S
ESTA D O S U N ID O S Y C A N A D Á
Tanto en C anad á com o en los E stados U nidos el n úm ero de cam as de
cu id ad o inten sivo por persona ha estad o cayend o len tam en te. C anadá
tien e cerca de m edia cam a m ás por cada m il person as; los E stad os U nidos
m u estran u n núm ero creciente de m édicos. Si bien algu nos países lati­
n o am erican o s tienen un núm ero sim ilar de cam as y m éd icos p or h ab i­
tan te que los E stad os U nid os y C anadá, estos ú ltim os tienen m ucho
m ay ores recu rsos en m ateria de enferm ería y prov isión de equipos. D e
este m od o, la dotación de servicios de apoyo pu ed e ser una de las di­
feren cias m ás significativas.
M ientras C anad á tiene u n n úm ero com p arable de m éd icos y m ás
cam as que los E stad os U nidos, este ú ltim o registra un m ay or índ ice per
cáp ita de eq u ip am ien to de alta tecnología. Por ejem plo, u n estud io en ­
con tró cinco veces m ás equipos de resonan cia m ag n ética y diez veces
m ás lithotripters en C alifornia que en O ntario (R edelm eier y Fuchs, 1993,
pp. 775-777). N o o bstan te, las ven tajas de los E stad o s U n id os sobre
C anad á en el acceso a algu nos servicios (tales com o ciru gía electiva y por
im ág en es), p arecen estar co m p en sad as p or dos factores. P rim ero, las
ven tajas en la cap acidad de su m inistro de los E stados U nidos p u ed en ser
ta n e x c e s iv a s q u e a lg ú n s e r v ic io e x tra n o a y u d a a lo s p a c ie n te s
60
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
(sobreu so). M u ch as m ás u nid ad es de ciru gía card íaca sign ifican m ás
o p eraciones de u so d udoso, y m ás equipos de ciru jan os que realizan
m enos operacion es que las que parecerían necesarias para g aran tizar los
estánd ares m ás altos del ejercicio de esta profesión. Segu n d o, las ven tajas
can adien ses en otros aspectos, tales com o visitas m éd icas y h o sp italiza­
ciones m ás frecuen tes, balan cean las desventajas con respecto a los E s­
tados U nidos. M ás claram ente aún pocos canad ien ses d ejarán de recibir
tratam ien tos p or no pod er h acer frente a los gastos. A d em ás, a los p a ­
cientes n o rteam ericanos que g eneralm ente obtien en los resultad os de los
exám enes m ás rápid am ente que los canad ienses, pu ed e h ab erles tom ad o
m ás tiem p o acceder al m édico. C anadá tiene u na m ay or d u ración p ro ­
m ed io de estad ía p ara los p a cie n tes h o sp ita liz a d o s y p o see m en o r
eq u ip am iento en los hospitales. En parte, los p acientes se qu ed an m ás
tiem p o esp erand o sus exám enes (W hite, 1995a, pp. 133-136 y 140-149).
C anad á y m u chos otros p aíses tienen m ejores in d icad o res sobre
m ortalid ad infan til y expectativa de vida que los E stad os U n id o s.10 La
d iscrep ancia con los E stados U nidos en lo relativo a la esp eran za de vida
se red u ce con la edad, esp ecialm en te dentro de la población m ay or de
65 años. C om p arativam ente, los Estad os U nidos tien en n iveles de p ato ­
logías sociales algo su periores a los que p resen tan otras n acion es ricas.
E sto parece explicar p arte de las diferencias de resultad os en salud y, en
la m edid a que se su ponga que las patologías sociales tien en m ayores
efectos en edades m enores, d ebiera esp erarse que las estad ísticas de los
E stados U nidos m ejoren en los grupos de m ayor edad. La m ejora par­
ticular que se observa sobre los 65 años sugiere que la d isp on ibilid ad de
asistencia en salud tam bién im porta: son los ancianos, a diferen cia de
otros norteam erican os, quienes tienen asegu rad os los servicios m édicos.
En general, la calid ad del total de la asistencia en salud de C anad á parece
ser al m enos equivalente a la de los Estados U nidos.
A l m edir las d esigu ald ad es es im portante record ar los sigu ien tes
puntos:
i) N ingún país ha alcan zado igualdad en los servicios de salud o en los resul­
tados. Tanto en los E stados U nid os com o en C anad á, u n n iv el so cio eco ­
n óm ico in ferior y algu nas cond iciones étnicas — p articu larm en te el ser
1 0 . L a s ig u ie n te s e c c ió n r e s u m e e s te a r g u m e n to d e s a r r o lla d o e n J o s e p h W h ite (1 9 9 5 a ).
D ESA FÍO S DE FA S PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
61
u n habitante nativo (aborigen)— pred icen peores resultad os en salud. Si
un grupo es m ás p ropenso que otro a toparse con una enferm ed ad y
algu nos tratam ientos fallan, entonces, aun con igu al cu id ad o de salud, el
gru p o con m ay or propen sión tend rá peores resultados. A d em ás, ni si­
q u ie ra C a n a d á es u n a e x c e p c ió n a lo a firm a d o p o r M a rily n n M .
R osen th al en el sentid o de que "e l paciente bien ed u cad o y asertivo está
m ás cap acitad o para forzar al sistem a a una m ega aten ción y m ejorar el
n iv el de satisfacció n " (Rosenthal, 1992, p. 334). P erson as con m ás dinero
p u ed en obtener com od id ad es tales com o habitacion es priv ad as, e inclu so
alg u nos p u ed en op tar por traslad arse a los E stados U nidos para una
d eterm in ad a ciru gía; en cu alq u ier caso, a la gente de u na con d ición
so cioecon óm ica su p erior le es m ás fácil relacionarse con los m édicos.
Todas estas d esigu ald ad es constituyen factores de p rivileg io a través de
los cu ales el que tiene m ás m edios obtien e m ejor salud que la establecid a
p o r la n orm a social.
Las d iferencias socioeconóm icas que crean d esigu ald ad es en am bos
p aíses, se com p lican en los E stad os U n idos por las p ecu liares dificultad es
raciales internas, y se exacerban con las d esigu ald ad es del seguro. M ucha
gente p obre tien e acceso a los servicios m édicos estad o u n id en ses a través
de p rogram as tales com o el M edicaid, la ben eficen cia u otros program as
gu b ern am en tales, pero p ersisten las diferencias en los n iveles de algunos
servicios básico s (tales com o los de in m u nización ), así com o tam bién en
los resultados.
ii) Por sobre cierto nivel, las desigualdades del servicio pueden ju stificar alguna
preocupación pero no fru stración . A lgu n as d esigu ald ad es parecen casi im ­
p o sib les de elim inar. C om o el fallecid o A arón W ild avsky le dijera a este
autor, "n i siquiera Stalin y Beria pod rían con segu ir m éd ico s para que se
m u d aran al cam p o ". N i los E stados U nidos n i C anad á proveen igual
asisten cia a las áreas u rbanas y rurales. La gente en las áreas rurales
n atu ralm en te tend rá que viajar m ás p ara con segu ir servicios básicos, y
recorrer un cam ino aún m ás largo para obtener servicios de asistencia
m ayor. El están d ar de asisten cia para los habitan tes ru rales (a pesar de
que ha sido bastante alto) puede no ser tan elevad o com o en las áreas
u rban as, y será siem pre un tem a político. En el caso de los E stad os
U nidos las diferencias ru ra le s/u rb a n a s no son grandes.
iíi) Un seg u ro m ás ig u alita rio co n llev a una asisten cia y resu ltad os m ás
igualitarios. El seguro estad ou nid ense por ser m enos eq u itativo exacerba
62
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
las d esigu ald ad es en salud. En 1994, m ás de u n tercio de los n o rteam e­
ricanos con in gresos fam iliares in feriores a los 20 m il d ólares estaban sin
seguro (a p esar de la existen cia del M edicaid), en com p aración con m enos
del 12% de los n o rteam ericanos de ingresos su periores en igu al situación
(e b r i,
1996).11 A lgu nos norteam ericanos con u n seguro m éd ico in su ficien ­
te en con trarán la form a de obtener asistencia. Ellos p u ed en p agar directo
de su bolsillo o lograr algu na asisten cia de carácter ben éfico. A lgu nos,
in clu so (uno pod ría llam ar a esto una pru eba de que el "m e rca d o " res­
p on d e a cu alquier necesidad u op ortu nidad ), si creen estar p róxim os a
m orir, pu ed en ven d er sus pólizas de seguro m édico a un p recio rebajad o
a fin de consegu ir el d inero para los cu id ad os que am inoren su in fo rtu ­
n io .12 E sto ú ltim o, m ás que su g erir u na op ció n esp an to sam en te cruel,
pone en evid encia los costos de estar sin un bu en segu ro de salud: per­
sonas que tienen alta esp eranza de vid a qu ed arían m argin ad as de esta
opción.
Varios estud ios m u estran que, controland o por situación de salud,
la falta de un seguro claram ente im plica u na calid ad in ferio r o m enores
servicios m édicos. C uand o son ad m itid os en los h o sp itales, los n o a se­
gurad os llegan m ás enferm os, reciben m enos atención gen eral y están
m ás p ropensos a m orir com o resultad o de una con d ición d ada (Hadley,
Steinberg y Feder, 1991, pp. 374-379). Los n iñ o s n o asegu rad os tienen una
posibilid ad que casi d uplica la de los niñ os asegu rad os de n o acced er a
una atención am bu latoria (Stoddard, St. P eter y N ew ach eck, 1994, pp.
1421-1425). U n an álisis m ás reciente de los datos d isp on ibles m ostró que
los no asegu rados tienen un 25% m ás de riesgo de m ortalid ad , conform e
a otras variables, y que tam bién es m enor su probabilid ad de recibir los
serv icio s.13 U n trabajo de 1996 encontró que un 45% de los n o aseg u ra­
dos, contra solo el 11% de los asegu rad os con su ltad os, d ijeron "q u e
n ecesitaban asistencia en salud y que no p od ían con segu irla en algún
m om ento de 1995". A dem ás, "so lo un 37% de los no aseg u rad os que
reportaron p roblem as al pagar las cuentas m édicas d ijeron que h abían
recibid o asistencia m édica gratis o por un cobro redu cid o d urante 1 9 9 5 ",
11. C á lc u lo s d e l a u t o r b a s a d o s e n d a to s d e l c u a d r o 5 , s o b r e " n o a s e g u r a d o s e n 1 9 9 4 " .
12.
E s te n e g o c io s e c o n o c e c o m o s e r v ic io s d e " v i á t i c o s " ; v é a s e A lie n ( 1 9 9 6 , p p . 1 3 -
1 7 y 2 8 -3 2 ).
13.
E s t u d io d e l In s titu to d e U r b a n id a d in c lu id o e n e l B N A 's H e a lt h C a r e P o lic y R e p o r t,
6 d e m a y o d e 1996.
D ESA FÍO S DE LA S PO LITIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
63
a pesar de los argum entos plan tead os frecu entem en te en los E stados
U n id os de que la gente sin segu ro recibe asistencia de carácter ben éfico
a ca m b io .14
E n tonces, parece ju sto decir que,
• La prin cipal fa lla en la calidad de la asistencia en salud de los Estados
U nidos, en com paración con Canadá, es la desigual distribu ción del seguro
m édico. D ado que C anad á tiene resultad os sim ilares pero por m ucho
m enos d inero, parece que m axim izar la exten sión del seguro es m ás
eficien te y tam bién m ás equitativo que inten sificar los servicio s d isp on i­
b les para algu nos ciud ad an os m ientras se atiende a otros con servicios
m u y inferiores.
III. M E C A N ISM O S DE PAGO Y C O N T R O L DE C O ST O S
A través de todo el m undo, los responsables de las políticas gubernam en­
tales se preocupan de m axim izar los beneficios obtenidos de los dólares
gastados en salud en sus respectivos países. C anadá y los Estados U nidos
proveen una base interesante para el análisis, en dos aspectos. Prim ero, los
E stad os U nidos son la fuente de m uchas teorías sobre los potenciales
ahorros derivados de las "reform as orientadas al m ercad o ", tales com o la
"c o m p e te n c ia re g u la d a " de A la in E n th o v en . P ero , co m o el m ism o
E nthoven ha adm itido, no es en los Estados U nidos donde se debería
b u scar consejo sobre cóm o controlar los costos de la asistencia en salud.
C anadá m ism a m uestra m ejores resultados. N o obstante, am bos países
protagonizan un interesante "experim ento n atu ral", en el cual sus tenden­
cias de costos m uestran una significativa divergencia a partir de 1971,
fecha en que se produce la im plem entación total del seguro nacional de
salud en C anadá. Tanto las asim etrías de costos com o las sim ilitudes fu n ­
dam entales de cultura y de oferta m édica, sugieren que son las diferencias
de p olítica las que exp lican los distintos resu ltad o s.15 A sí, el com p arar las
14. " H e a lt h C o s t s P o s e P r o b le m s fo r M illio n s , A S tu d y F i n d s " , N e w Y o rk T im e s, 2 3 d e
o c t u b r e d e 1 9 9 6 , A 1 8 ; a d e m á s v é a s e " S t u d v o f A c c e s s to M e d ic a l C a r e F in d s O u t lo o k
R e m a in s G r im fo r U n i n s u r e d " , W a ll S tr e e t J o u r n a l, 2 3 d e o c tu b r e d e 1 9 9 6 .
1 5 . P a ra u n e x c e l e n t e e je m p lo d e ta l a n á lis is , v é a s e E v a n s , B a r e r y H e r tz m a n ( 1 9 9 1 ,
p p . 4 8 1 - 5 1 8 ) . A n a liz o a lg u n a s e x p lic a c io n e s q u e e llo s n o d i s c u t e n ta n c o m p l e t a m e n t e , en
EBKl ( 1 9 9 6 ).
64
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
actuales políticas de los E stados U nid os y C anad á en trega in fo rm ació n
sobre cóm o funcion an los controles de costos regu lad os, in fo rm ació n que
parece coincid ir con la experiencia de otras naciones.
Segu n d o, y m ás im p ortan te aún, los "so fistica d o s" an alistas de las
p o líticas de salud tien d en a p o n er d em asiad a aten ción en el vo lu m en y
no su ficiente en los precios. L a correcta observ ación de que las restric­
ciones en el precio de los servicios tiend en a prod ucir in crem en tos en el
volu m en , no debería llevar a n ad ie a conclu ir que controlar los precios
es u na p olítica ineficiente. Pagar precios m ás bajos es m u ch o, p ero m u ch o
m ejor que pagar precios m ás alto s.16 Verem os, ad em ás, que los m étod os
para reducir los aranceles d irectam ente en repuesta a in crem en tos in es­
p erad os en los volú m enes, pu ed en acrecentar la eficacia de la regu lación
de estos aranceles. El m enor increm ento de los costos en C anad á con
respecto a los E stad os U n idos, se debe en p arte al hech o de que C anad á
ha lograd o llevar a p resup uestos fijos u n gran grupo de servicios de
salud y de asisten cia h ospitalaria. En contraste, los analistas n o rteam e­
rican o s h an so ñ ad o con in co rp o rar en los p resu p u esto s u na porció n
m ayor de los costos, a través de las organizacion es de m an ten ció n de la
salud, pero de hech o han proyectad o un sector redu cid o porqu e solo u na
p equeña fracción de norteam ericanos p erten ece a este tipo de planes. Por
ú ltim o, u na restricción en la cap acidad del sistem a de asisten cia de salud
pu ed e ayud ar a controlar los costos, au nque uno d ebería ser cu id ad oso
al suponer que esto siem pre pu ed e hacerse m an ten ien d o la calid ad de
la asistencia.
L o s cu ad ros 3 y 4 entregan datos básico s, que se exp licarán a co n ­
tinuación.
C om o se observa en el cuadro 3, los costos de salud de C anad á h an
crecid o m ás lentam en te que en los E stad o s U n id os, d esd e 1970. Los
in crem en tos de co sto s en lo s E stad os U nid os se m od eraron alred ed or de
1992, m ientras que en C anadá se estabilizaron y em p ezaron a caer.
16.
P a r a u n a d is c u s ió n d e p o r q u é lo s a r g u m e n t o s e c o n ó m ic o s e s tá n d a r e s c o n tr a " l o s
c o n tr o le s d e p r e c i o s " n o s e a p lica » '
a s is t e n c ia e n s a lu d , v é a s e W h ite (1 9 9 4 a , p p . 6 -1 1 ).
D ESA FÍO S DE FA S PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL S EC T O R SA L U D
C
uadro
65
3
GA STO EN SALUD COM O PROPORCIÓN DEL PIB.
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: 1965-1994
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
E s ta d o s U n id o s
5 .7
7.1
8.0
8.9
10.2
11.4
12.1
12.9
1 3 .3
1 3.6
C anadá
6 .0
7.1
7 2
7 .4
8.5
9 .0
9 .4
10.0
1 0.2
10.2
Fuente: H ealth Canada, “N ational H ealth Expenditures in C anada, 1975-95"; S erv id o de Salud Pública de
los Estados U nidos, "H ealth United States, 1995".
C uadro 4
TEN DENCIAS DE COSTOS DE LA ASISTEN CIA DE SALUD
EN LOS ESTADOS U N ID O S Y CANADÁ: 1989-1995
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
9 .5
CANADÁ
P o r c e n ta je d e l P IB
(1)
8 .9
9 .3
9 .9
10.1
10.1
9 .7
In c r e m e n to p e r e á p ita
(2)
7.4
6 .0
6 .5
3.1
2 .1
-
-
I n c r e m e n to re a l p e r e á p ita
(3)
2 .7
0 .5
2 .7
-0 .5
0 .0
-
-
P o r c e n ta je d e l P IB
(4)
11.4
12.1
1 2 .9
1 3.3
1 3 .6
-
-
In c r e m e n t o p e r c á p ita
(5)
10.1
11.0
7 .9
8 .3
6 .0
5 .4
-
3 .2
E S T A D O S U N ID O S
In d ic e e s tim a d o d e l c o s to
(6)
9 .4
1 0 .9
7 .7
8 .4
4 .3
3.1
In c r e m e n to re a l p e r c á p ita
(7)
5 .0
5 .3
3 .5
5.1
2 .9
2 .8
-
I n c r e m e n t o d e p r im a s p r iv a d a s
(8)
-
-
-
1 0 .8
8.1
4 .8
2 .2
P r im a s d e l p la n F E S
(4)
-
-
-
11.0
9 .0
5.1
2 .7
d e s a lu d
Puente: (1-3)
H ealth Canadá, “N ational H ealth Fxpenditures in Canada, 1975-1995".
(4)
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Health United Slates, 1995, p. 240.
(5-9)
Paul B. G insburg y lerem v D. Pickreign, "Tracking health care co sts", Health A ffairs, vera­
no boreal, 1996. N ótese quo la línea 5 está calculada en base a los datos de las cuentas de salud
nacional de la H ealth C are Financing A d m inistration ; la línea 7 es una m od ificación del autor a
la línea 5 usando las cifras del índice de precios al con su m idor del cuadro B-58 del Econom ic
R eport o f the President, febrero de 1997; la línea 6 es un índice de costo basado en inform ación del
proveedor, m antenido por la firma de seguros M illim an y R obertson, y ajustado por G insburg y
Pickreign para incluir los efectos del M edicare; líneas 8 y 9 son de una encuesta base de K P M G /
Peat M arw ick ; una en cu esta de la firm a H av -H u g gin s, tam bién in form ad a por G insb urg y
Pickreign, entrega resultados sim ilares.
66
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
1.
C
o n tro l
de
co sto s
en
la
a s is t e n c ia
de
sa lu d
en
C
an ad á
Los asegu rad ores de las provin cias de C anadá en tregan u n presu p u esto
dado a los h ospitales y pagan aranceles a los m édicos in d ivid u ales por
servicios específicos. Esta p rovisión de fon d os no in teg rad os a los serv i­
cios fun ciona porqu e se controla cada u na de las partes com p onentes.
Si b ien los h ospitales p u ed en recibir algunas con trib u cion es b e n é ­
ficas y algu nos pagos privad os p or servicios no cu biertos por el seguro
de la provincia, la gran m ayoría de sus in gresos provien e de fond os
provinciales. El sistem a de definir u na estru ctu ra presu p u estaria p ara los
h osp itales en C anad á es tan racional com o cu alq u ier otro p roceso de
establecim iento del presup uesto. En tiem p os m alos, las agen cias rara vez
dan inform ación útil a los que p roporcionan los fon d os para que d ecid an
donde recortar. A m bos, los proveed ores y los operadores de las agencias
(en este caso los h o spitales), tiend en a favorecer las op eracion es de corto
plazo por sobre las inversiones de capital. D e cualquier m odo, sea quien
sea el que elabore un presupuesto, existirá especial interés de su parte en
reducir las protestas y en aparecer siendo justo ante los ojos tanto de los
d estinatarios com o de los poderosos agentes externos (com o los legisla­
dores). Esto no im plica una asignación objetiva, sino solo cam bios m enores
en las p artid as ex isten tes.17 N orm alm ente, los d iseñad ores de p resu p u es­
tos restrin gen gastos con algún tipo de fórm ula general, h asta que alguna
presión severa o algu na o portu nidad de oro les perm ite h acer m ás recor­
tes con d eterm inad os o bjetiv o s.18 D e este m od o, en los años recientes de
crisis fiscal los gobiernos de las p rovincias de C anad á h an d epen d id o
m ás de sus p ropias fórm u las de asign ación in tern am en te d esarrollad as
que de las p ropu estas de los hospitales. P ara los ad m in istrad ores de los
h o sp itales, el d iseño de los p resup uestos de las provin cias les ha p a re­
cid o cad a vez m enos u na n eg ociación y cada vez m ás una im posición.
1 7 . D e e s te m o d o , c u a n d o la s p r o v in c ia s r e v is a n s u s s is te m a s d e s a lu d , s ie m p r e s e
a r g u m e n ta la n e c e s id a d d e in c r e m e n ta r la p la n if ic a c ió n . P o r o tr a p a r te , n o h a y n a d a d e
típ ic a m e n te c a n a d ie n s e e n e s t o ; y o t e n g o e n la p a r e d d e m i o f ic in a u n a r t íc u lo s o b r e u n a
c o m is ió n l la m a n d o a r a c i o n a l iz a r la d is t r ib u c ió n d e l h o s p ita l e n e l á re a m e t r o p o lit a n a d e
L o n d r e s (e n 1 9 8 2 ).
18. P a r a u n a d is c u s ió n m á s e x t e n s a a c e r c a d e l p r e s u p u e s t o p a r a la a s is t e n c ia s a n i ­
ta r ia , v é a s e W h ite ( 1 9 9 4 b , p p . 4 4 - 5 7 ).
D ESA FÍO S DF LA S PO LÍTIC A S DL FIN A N C IA M IEN TO D EL S EC T O R SA L U D
67
M ien tras, por u n lad o, los fu ncion arios en cargad os elab o ran p resu ­
pu estos m ás estrictos, por otro, a los ejecu tivos y m éd icos de los h o sp i­
tales se les pide que h agan m ás con m enos. So rp ren d en tem en te, los
h osp itales de C anad á se han vuelto m ás y m ás eficientes: com o señala
R ob ert G. E vans, "la cap acidad de los hosp itales en C anad á h a estad o
su b ien d o con stan tem en te a la vez que la d isp onibilid ad de cam as ha
estad o co n stan tem en te cay en d o " (Evans, 1995, p. 221; Jero m e-F orget,
W h ite y W iener, 1995, p. 221).
Parece h aber dos razones básicas p ara esta tend encia positiva. P ri­
m ero, a diferencia de m u chas situaciones de diseño de p resup uestos de
gobiern o, los ad m inistrad ores de los h ospitales de C anad á n o tienen el
m o n o p o lio de sus recursos. Si u n hosp ital canad iense gasta el dinero que
tien e de una form a p articu larm en te m ala, los encargados d el p resu p u es­
to p od rían d estinar tales recu rsos hacia otro hospital. E sto im plica que
siem pre opera alguna form a de com p eten cia dentro de los presup uestos
en la asistencia hosp italaria de C anad á, aunque nun ca se le llam ó "c o m ­
p eten cia reg u lad a".
Segu n d o — com o E vans ha señalad o— , los servicios m édicos en los
h o sp itales de C anad á en gran p arte los p rop orcion an los m édicos que
atien d en al paciente cuand o éste ingresa, com o en los E stad os U nidos.
L o s m édicos que se p ag an vía cobro-por-servicio, tienen un fuerte interés
en m axim izar la cantidad de aten cio n es del h osp ital. E llos ejercerán
p resió n in tern am en te y am enazarán con traslad ar a los pacientes a otros
h o sp itales. Los ad m inistrad ores, en cam bio, p u ed en in sistir en que los
d iferen tes servicio s en cu entren form as de in crem en tar su eficien cia, lo
que es del p ropio interés de los m édicos. A sí fue com o, en un hosp ital
que v isité, la necesid ad de vivir con p resup uestos restrin gid os provocó
que los cardiólogos y los cirujanos cardíacos revalu asen los pro ced im ien ­
tos y prio rizasen los ca s o s.1"
Los incentivos a la eficiencia en C anad á p u ed en cotejarse con los del
R eino U nido. En el R eino Unido, por su m ás lim itad a d isp on ibilid ad de
in stalacio n es, los hosp itales son m ás p ropensos a ser b ásicam en te pro­
d uctores m onop ólicos para el g obierno (a través del Serv icio N acion al de
Salud ). Si u na in stitución relativam ente m on op ólica actúa con pobreza
19.
A q u í v o y m á s a llá d e l a r g u m e n to d e E v a n s c ita d o e n la r e f e r e n c ia a n te r io r , b a s a d o
e n m is e n t r e v is t a s v o b s e r v a c io n e s , p e ro e l p u n to b á s ic o a c e r c a d e m é d i c o s v h o s p it a le s e s
suyo.
68
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L E N SA L U D
de recursos, los cotizantes tienen p oco espacio de m an iobra para alterar
su com p ortam iento. Para que la com petencia increm ente la eficiencia, debe
haber algunos com ponentes del sistem a que sean flex ibles. P or ejem plo, en el
R ein o U nido, los esp ecialistas a su eld o de los h osp itales no obtien en
n ada de u na m ayor p roductividad en el h ospital, y en cam bio pu ed en
lograr un negocio p rivado extra si la lista de espera pú blica es larga.
U no no d ebería exag erar la im portancia de los in cen tivos eco n ó m i­
cos. El orgullo profesional y el avance tecnológico por sí solos llevan a
una m ayor prod ucción, inclu so en el servicio público. N o obstan te, el
ejem plo canadiense m u estra que pu ede existir una form a v irtu osa de
com p etencia sin nin g ú n acuerdo form al de "m e rca d o ". C u alqu ier estru c­
tu ra de regu lación , tal com o los presup uestos h o sp italario s restringid os,
funcionará m ejor si los incentivos de fondo son adecuados.
C anad á, ad em ás, en relación con los E stad os U n idos, es un típico
ejem plo de restricción de costos a través del p resu p u esto de capital.
N adie exigirá que el proceso sea "racio n al", pero sí que el balance conjunto
de los incentivos fiscales y políticas parezca razonable. En C anadá estos
incentivos han hecho que los equipos de alta tecnología, com o las m áqu i­
nas
M R i,
tiendan a concentrarse en centros m édicos académ icos y se usen
m ás intensivam ente que en los Estados Unidos. Tanto los costos de las
m áquinas com o los sueldos de sus operadores están insum idos en un
m ayor consum o, resultando en costos m ás bajos por servicio (Evans y
otros, 1989, pp. 573-574; Barer, 1993; R edelm eir y Fuchs, 1993, pp. 775-777).
En esencia, las políticas distributivas fom entan una difusión geográfica de
las instalaciones, m ientras que las políticas de prestigio m antienen una
concentración de los servicios m ás caros en los centros establecidos.
Los m édicos canadien ses se pagan p or servicio, de acu erdo a pro­
gram as de aranceles establecid os por cada provincia. C on el tiem p o, los
program as de aranceles han llegad o a fijarse tras un com p lejo y variad o
proceso de n eg ociación entre los gobiernos de las prov in cias y las aso ­
ciaciones m édicas. En palabras de Jon ath an Lom as, "e l v alor relativo de
los ítem d e salarios ha sido, en la m ayoría de las provin cias, una d eter­
m in ació n celosam ente cu id ad a por las asociaciones de m éd ico s" (U niver­
sidad de M cM aster, C entro para el A nálisis de la E con om ía de la Salud
y P olítica, 1992, p. 184). Los gobiernos se preocu pan m u ch o m ás del
factor de conversión, que de cu ánto se paga por cada p u n to de valor
relativo. C uestión que ha llegad o a ser, m ás que un asu nto de n eg o cia­
ción, u na im posición en el tiem po.
D ESA FÍO S DE LA S PO LITIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO DEL SEC T O R SA L U D
69
L as g ran d es d iferen cias de p recio s entre C anad á y los E stad os
U n id o s son u na razón im p ortante p ara la d esigu ald ad que se observ a en
los costos totales de los dos sistem as. A lo largo de dos décadas, los
cargos por servicios en C anad á cayeron a u n 59% de los aran celes p ag a­
d os p or el M edicare de los E stados U nidos y, segú n estim acion es, tam bién
cay eron a m enos de la m itad de los aranceles prom edio p ag ad os por los
p lan es de segu ros p riv ad o s.5" Los m étod os canad ien ses para establecer
los aran celes de la asistencia am bu latoria tam bién h an con trib u id o a los
b a jo s n iveles de in flació n en los fárm acos y la od on tología, donde los
p recios son fijad os princip alm ente por el m ercad o (Tuohy, 1997, p. 59).
D ebido a que los proveed ores co m p en san p arte de la b aja en precios
in crem en tan d o el v olu m en, su perar los resultad os de los E stad os U nidos
no es m u y difícil. Los d iseñad ores de política en C anad á h an procurad o
acrecen tar la regu lación de precios (un m étod o ha sido restringir los
p ag o s a los m éd icos p articulares). La estrategia m ás im p ortan te es la de
d efin ir u n objetivo para el gasto total y establecer los aran celes p resu n ­
tos; y luego, si se determ ina que el gasto está creciend o por sobre la m eta,
fijar los aranceles hacia abajo lo m ás pron to com o sea p osible. L a fuerza
de tales m edid as depende de dos factores: de la m eta de gasto y de la
v e lo c id a d d e r e tr o a lim e n ta c ió n .51 Las p ro v in cia s de C a n a d á se h an
m o v id o en d istintas form as hacia el tipo de ajuste ráp id o y decisivo
ad op tad o en A lem ania en 1985. La p rovincia y los m éd icos no n egocian
aranceles establecid os, sino m ás b ien u n p resup uesto. El resultad o es
2 0 . C o m p a r a c i o n e s c o n p la n t's p r iv a d o s s o n d if íc ile s p o r q u e e x is t e u n a a m p lia v a ­
r ie d a d d e ta le s p la n e s . A d e m á s , m u c h o s p la n e s p a g a n s e g ú n d is t in t a s b a s e s : d e a c u e r d o
a d if e r e n t e s d e f in ic i o n e s d e s e r v ic io s , p o r c a p ita c ió n , o s e g ú n a lg ú n o tr o p a g o " a t a d o " .
In c lu s o c u a n d o se c o m p a r a c o n el M cd ícím ’, la s d if e r e n c ia s d e c l a s i f i c a c i ó n im p lic a n q u e u n
b u e n n ú m e r o d e s e r v ic io s n o p u e d e n c o m p a r a r s e . S in e m b a r g o , e s s i g n i f i c a t iv o el h e c h o
d e e n c o n t r a r u n a g r a n d ife r e n c ia e n u n g r a n n ú m e r o d e c o m p a r a c io n e s . D e h e c h o , la
d if e r e n c ia p a r e c ía h a b e r s e a m p lia d o c u a n d o a p a r e c ió W e lc h y o tr o s ( 1 9 9 6 , p p . 1 4 1 0 - 1 4 1 6 ) ,
p a r a lo s s e r v id o s q u e s e e s t u d ia r o n ; u n í n d ic e d e t o d o s lo s a r a n c e l e s e n C a n a d á f u e d e l
4 6 % d e l n iv e l d e l M e d ic a r e . V é a s e a d e m á s W e lc h , K a tz y Z u c k e r m a n ( 1 9 9 3 , p p . 4 1 - 5 4 ) ; K a tz ,
Z u e k e r m a n y W e lc h (1 9 9 2 , p p . 1 4 1 -1 4 9 ); F u c h s v H a n n (1 9 9 0 , p . 8 8 6 ).
2 1 . Si el c o t i z a d o r fija r a lo s a r a n c e le s en u n a fo r m a ta l q u e e l g a s to p r o y e c ta d o f u e s e
el 1 1 0 % d e l to ta l d e l a n o a n te r io r , e n to n c e s la im p o s ic ió n d e ta le s a r a n c e l e s p o d r ía r e s u lta r
e n u n m e n o r g a s to . P o r o tr o lad e e si el c o t iz a d o r f ija r a lo s a r a n c e le s d e m o d o q u e r e s u lta r a n
en el 9 0 oí> d e l g a s to to ta l d e l a ñ o a n te r io r , p e r o la im p o s ic ió n c o n te m p la r a r e c o r ta r a r a n c e le s
d o s a ñ o s d e s p u é s p o r u n 1 0 % d e u n a c ifr a q u e a ú n n o s e h a n e g o c i a d o , lo s m é d ic o s se
d a r í a n c u e n ta d e l in g r e s o d e c u a lq u ie r m o n to e x t r a q u e e llo s a lc a n c e n a g e n e r a r . A l c o te ja r
lo s d o s s is t e m a s , u n o d e b e e n to n c e s c o m p a r a r ta n to lo s o b je t iv o s ( p r e c io s p o r e l v o lu m e n
e s p e r a d o ) c o m o la o p o r tu n id a d
d e la im p o s ic ió n
(q u e d e te r m in a c u á n r á p id a m e n t e el
c o t i z a n t e p o d r ía to m a r p a r a s í c u a lq u ie r e x c e d e n t e d e lo s v o lú m e n e s m á s a lto s e s p e r a d o s ) .
70
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
n u evam ente un sistem a de regu lación con incentivos p ositivos: en esen ­
cia, n o para reducir servicios (lo que es lo lógico de la restricción) sino
para in crem entarlos (así los m édicos pu ed en p rotegerse a sí m ism os en
caso de que otros m édicos los increm enten). Esto pu ed e n o ser bu en o
para los m édicos, pero parece p ositivo para el público.
2.
P
ago s
por
s e r v ic io s
d f. s a l u d
en
lo s
E
sta d o s
U
n id o s
La form a com o se paga la asistencia m édica en los E stad os U nidos d e­
pende de qu ien hace el pago. La m ayoría de los p roveed ores n o rteam e­
ricanos reciben por los m ism os servicios d iferentes n iveles de p ag o de
d istintos cotizantes, e in clu so factu ran por d istin tas categorías. El H o s­
pital Joh n H opkins, por ejem plo, en 1993 tenía 1 800 categorías de cobros
por pagos de 500 planes de seguros d iferentes (Rich, 1993, p. A l).
M ientras algu nos m édicos n orteam ericanos reciben su eld os o p ar­
ticipación de las u tilid ad es dentro de consu ltorios de grupos "c a p ita d o s"
(con sid erad os per cáp ita), la m ayoría de ellos, ind iv id u alm en te o com o
grupo, p actan contratos con u na am plia varied ad de asegu rad ores, y con
una am plia varied ad de tarifas. Estas pu ed en ser aran celes por servicio,
co n trato s "c a p ita d o s" p ara p ro v eer u n rango de servicio s, o in clu so
con tratos "c a p ita d o s" ajustad os por riesgo, en los cu ales un m éd ico o
grupo de m édicos es responsable no solo por los servicios que en tregan
d irectam en te, sino p or los costos de algu nos de los servicios.
La diferencia fun d am ental entre los sistem as de pago de C anad á y
los E stad os U nidos es que, en este ú ltim o, existe u n sistem a de contra­
tación selectiva m ientras que en el p rim ero se tiene u n sistem a de pago
coordinado. El térm ino "cu id ad o ad m in istrad o ", que en el len gu aje com ú n
parece referirse a los procesos ad m inistrad os de tratam ien to de pacientes
ind ividu ales, en la jerg a de la econom ía de la salud en los E stad os U nidos
n o rm a lm e n te se re fiere a co n tra to s se le c tiv o s , "c u y a c a r a c te rís tic a
d efinitoria es su depend encia de redes restringid as de p ro v eed o res". Los
suscriptores que usan proveedores fuera de estas redes, o no están cu ­
b iertos de m od o algu no por su asegu rad or o deben p agar u na p arte
sign ificativa de sus gastos m édicos directo de su b o lsillo (O berlander,
1996, pp. 3 -4 ).22 M ien tras la co n tratació n selectiv a en algú n m o m en to
22.
O b e r la n d e r e s s e g u id o r d e lo s p la n e s d e c u id a d o a d m in is t r a d o , e x p u e s t o s p o r
M ille r y L u f t (1 9 9 4 , p p . 4 3 7 -4 5 9 ) .
D ESA FÍO S DE LA S PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO DEL SEC T O R SA L U D
71
resultó ser la excepción , hoy en día la m ayoría de los p agos privad os son
de algún m od o selectivos; ciertam ente, pocos cotizan tes pag an "cargo s
u su ales y de co stu m b re" a cu alquier proveed or licenciad o.
U n efecto de la con tratación selectiva es que la com u nid ad que
ad qu iere estos servicios no es resp on sable por la cap acid ad ni tiene
control sobre el gasto total en que la sociedad incurre para proveer los
servicios. En la p ráctica, el gobierno, en su calid ad de m ay or co n trib u ­
yen te y resp onsable del interés pú blico, tiene que in terven ir para superar
esta d eficiencia; así, el M edicare paga la ed u cació n m éd ica y en trega
apoyo extra a varios "p ro veed o res b á sico s". En esencia, los otros planes
dentro de los con ven ios de con tratación selectiva ad o lecen del síndrom e
del ven tajista (free rider): no con tribu yen al b ien p ú blico porqu e pien san
que el particip ante m ás grande en el m ercad o lo hará. E sto, desde luego,
le da a las firm as que con tratan selectivam ente una v entaja, ya que al
co m p ararlas con el M edicare p arecerán "m en o s ca ra s" de lo que realm en ­
te son. A d em ás, los planes de contratos selectivos com p etitiv os, d ado
q u e ta n to los p a rtic ip a n te s b e n e ficia d o s co m o lo s p ro v e ed o res son
m ay oritariam en te volu ntarios, ten d rán m ás libertad para im poner regu ­
lacio n es internas sin tener que preocu parse de tem as tales com o el p ro ­
ceso de o rg anización general del sistem a p roveed or.23
Sin em bargo, los pacientes p od rían sentirse m enos satisfechos si la
oferta de proveed ores fuese menor. N in gú n cotizante in d iv id u al en un
m ercad o com p etitivo tiene pod er de m ercad o sim ilar al del "p a g a d o r
ú n ico " o al de la "alianza de p ag ad ores", en los sistem as no com petitivos.
A lgu n o s m éto d os de ad m in istración fu n cionarían m ás eficien tem en te en
un co n texto no com p etitivo .24 A d em ás, cu alq u ier sistem a con m ú ltiples
cotizan tes genera un m ayor n ivel de gastos ad m in istrativ os, en la m ed i­
da en que los cotizantes deben m anejar sistem as sep arad os de reem bolso
y los p roveed ores deben pagar los costos de hacer con ven ios con m uchos
sistem as por separad o. E sto últim o es una de las razones m ás im portante
de que en algu nas estim acion es los costos de ad m in istració n del sistem a
2 3 . L o s p u n to s d e e s te p á r r a fo s o n m u y b u e n a s i lu s t r a c io n e s d e lo s p r in c ip a l e s a r ­
g u m e n t o s d e d o s tr a b a jo s c lá s ic o s , T h e L o g ic o f C o lle c t iv e A c t io n d e M a n c u r O is o n ( 1 9 6 5 ) y
E x it, V o ice , a m i L o y a lty , d e A lb e r t O . H ir s c h m a n n (1 9 7 0 ).
2 4 . U n e je m p lo o b v io e s c u a lq u ie r tip o d e c la s if ic a c ió n d e lo s c o n s u l t o r i o s m é d ic o s .
R e s u lta r á s e r m á s b a r a ta e n p r o m e d io y m á s e x a c ta si s e r e a liz a s o b r e u n a r c h iv o d e
f a c t u r a s d e u n a c o n s u lta c o m p le t a , q u e s o b r e lo s a r c h iv o s s e p a r a d o s p o r e l s u b g r u p o d e
c a d a c o t i z a n t e d e u n a c o n s u lta .
72
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
de salud en los E stad os U nid os sean su stan cialm en te m ayores que en
C anad á (cerca de u n 1% del
p ib )
(C anadá, O ficina G en eral de C on tab i­
lidad G u bernam en tal, 1991, pp. 64-65; O ficina de P resu p u esto del C on ­
greso, 1993, p. 7). Todo esto explica por qué u n sistem a de con tratos
selectivos pu ed e ser m enos satisfactorio y eficien te que u n sistem a de
pago coordinado.
N o obstante lo anterior, solo el prim ero de estos argum en tos es
relevante para la com p etencia en el m ercad o de segu ros estad ounidense.
L as redes de seguros y p lan es h an tend id o a am p liar o a crear opcion es
de pu ntos de servicios que p erm iten a los p acientes salirse de la red, con
u na m ayor p articip ació n en los costos. Los otros factores n o son relev an ­
tes porqu e las redes estad ou nid enses no están com p itien d o con u n sis­
tem a de pago coord inad o sino que con asegu rad ores trad icio n ales que
con tratan de m anera m enos selectiva. A d em ás, el interés de lo s in d iv i­
duos en la selección de los m édicos n o es tan sign ificativ o com o pod ría
ser, porqu e son los em pleadores los que eligen los planes. D e este m odo,
el crecim iento de los con tratos selectivos no dice nad a acerca de su o s­
tensible su periorid ad com o sistem a de financiam iento.
E xisten pocas dudas de que la proliferación de p lan es de con tratos
selectivos perm ite tam bién la proliferación de m étod os de ad m in istra­
ció n q u e p o d ría n ser im p le m e n ta d o s m e n o s lib re m e n te , p ero m ás
eficien tem ente, dentro de un sistem a coordinado. La pregu n ta es, si la
ad m in istració n de los tratam ien tos para hacerlos m ás apropiad os fu n cio ­
na m ejor en u n contexto de con tratos selectivos, o si la b ú sq u ed a de la
eficiencia a nivel del servicio ind ivid u al es la m ejo r ru ta para lo g rar la
eficiencia a n ivel global.
E l segu nd o pu nto envu elve u na con fu sión b ásica de las in v estig a­
ciones acerca de los sistem as de salud. M uchos servicios p u ed en n o v aler
su costo m arginal, pero eso n o sign ifica que recortar los servicios vaya
a au m en tar el v alor del sistem a per se. Si h ay m enos servicio s por el
m ism o costo (por ejem plo, con los incentivos de la cap itación ), se obtien e
m enos por el m ism o dinero. Pero si h ay m ás servicios por el m ism o costo
(por ejem plo, con los incentivos de la fijación de aran celes aju stad os por
volu m en ), la eficiencia total aum enta. D esd e el pu n to de vista d el p a cien ­
te y d el sistem a, lo que im porta es el v alor en d inero del paqu ete co m ­
pleto de servicios.
El p rim er pu nto requeriría u n libro para d iscutirlo com p letam en te.
En u na persp ectiva latinoam ericana, lo im portante es record ar que la
D ESA FÍO S D E LA S POI (TICAS DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
73
a d m in istra ció n de los tratam ien to s in v o lu cra u n a m p lio ab an ico de
m ed id as que deben ser valorad as ind ivid u alm ente.
Una revisión de los m ecanism os de utilización, por ejem p lo, im p lica fijar
están d ares a los tratam ientos, que se im p onen ya sea p o r el rechazo a
p agar por servicios que no cu m plen los estánd ares o por requ erir la
apro b ació n por ad elantad o de ciertos proced im ien tos. El an álisis se rea­
liza n o rm alm en te por teléfono o revisand o las fichas, y es ejecu tad o por
perso n as que n o v en a los pacientes. R esu lta fu n d am en talm en te b u ro crá­
tico y parece ser lo m ás ú til para u n lim itad o n úm ero de aplicaciones,
sobre tod o, la hosp italización p ara servicios a elección.
El sistem a de gru pos propagados, a través de las trad icion ales o rg an i­
z acion es de m anten ción de salud ( o m s ) , es la form a de cu id ad o ad m in is­
trad o m ás apreciad a por los analistas de política. En varios estu d ios, las
oms
m ás conocidas — com o K aiser-P erm an en t y G roup H ealth of Puget
So u n d — , han m ostrado m ejores resultad os en el control de costos que los
in m an ejables sistem as de cobro-p or-servicio, con u na calid ad de asisten ­
cia sim ilar. Sin em bargo, el crecim ien to de las o m s en los E stad os U nidos
en añ os recientes tiene poco que ver con el m od elo trad icio n al, el cual
tien e serias d ebilid ad es com p etitivas: prop orcion a u na selección m ás li­
m itad a de m éd icos, los p acientes deben viajar para recibir los servicios,
y los costos de cap ital son altos. En resum en, el m od elo de o m s trad icio ­
n al n o está ganan d o presencia en el m ercad o estad ou n id en se, lo que, al
igu al que el triu nfo del sistem a de con tratos selectivos en general, no
d ice m u ch o acerca de sus m éritos com o m étod o de entrega de asisten cia
m édica.
E n form a alternativa, sistem as de ingreso con ajuste de riesgo se
están vo lvien d o m u cho m ás sign ificativos en los E stad os U nidos. E n
esen cia, ello significa que algún m éd ico o grupo de m éd ico s acepta u na
tasa de cap itació n n o solo por la asistencia que pro v een ellos m ism os
(com o en las
oms
trad icionales), sino por la asisten cia de terceros que
ellos p rescriben. U n m éd ico tiene, por end e, incen tivo s para lim itar los
servicio s que ofrece, lo cual logra m inim izand o los riesg os que incid en
en su propio ingreso. A l transferir el riesgo d esd e el asegu rad or a un
m éd ico de asistencia p rim aria, la resp onsabilid ad de racio n ar los serv i­
cios queda en m anos del m édico que ve al paciente, y n o en reglas
g en erales im puestas p o r una bu rocracia distante. Esta alternativa p erm i­
te tam b ién a los p acientes d isp oner de u na opción (visible) m ás am plia
de p rov eed ores, y a la vez, requiere m enos in v ersión de cap ital que el
74
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
sistem a de las
o m s.
P or otro lado, sin em bargo, involucra m ayores riesgos
en calidad: u n m éd ico ind epend ien te pod ría ten er varios con tratos se­
p arad os, cada uno para u n p equ eño núm ero de p acientes. Bajo tales
circunstancias u n m édico pu ed e fácilm ente com eter algu na in fracción o
p erd er u n bono p o r razones enteram ente aleatorias. P on er a u n m édico
a m an ejar los riesgos de los costos de p equ eñ as co m b in acio nes de p a ­
cientes con trad ice la lógica del seguro, cu al es, d isp ersar el riesgo lo m ás
am pliam ente posible. D e h echo, entrega pod erosos in cen tivos para dar
u n m al servicio, com o u na cu estión de au toprotección. Es m u ch o m ás
fácil defend er la lógica de control de acceso (gatekeeping) cu an d o el ente
con trolad or (gatekeeper) es u n grupo grande de m éd icos, de m od o que
pu ed an d isp ersar el riesgo m ás am p liam ente.25
E n la práctica, los planes de contratación selectiva en los E stad os
U n id o s p ersig u en el co n tro l d el n iv el de p ag o s tan to m ed ian te u na
m ezcla de las m edid as m encionad as an teriorm en te, com o m ed ian te la
b ú squ ed a de rebajas a través del exped iente de aran celes m ás bajos.
N ad ie sabe realm ente la incid encia relativa de am bas tácticas. Lo único
que se pu ede decir es que durante el p eríod o 1992-1996, el crecim iento
del costo del seguro p rivad o, entre tod as las form as de segu ros, cayó en
form a d ram ática, debido p robablem en te a aranceles m ás b ajo s an tes que
a form as esp ecíficas de adm inistración.
El cuadro 4 m u estra com o, d esp ués de años de extraord in ario fra ­
caso, los m étod os de control de costos del sector p rivad o estad ou n id en se
h an com enzad o recientem ente a m ostrarse m ás eficaces. Si b ien el n iv el
de costos en los E stad os U n id o s aú n es alto en co m p aración con el de
C anad á, los increm entos se h an d esacelerad o n otablem en te. A d em ás, si
u no m ira solo las p rim as del sector privad o, en 1995 su crecim ien to ha
sido m enor a la tasa de inflación. U n factor explicativo es que si b ien la
ten d encia al alza de costos en sistem as m ás restrin gid os au m en ta m ás
que en el trad icional seguro in d em n izatorio, el h ech o de que el p rim ero
parta de niveles m ás bajos im plica que el proceso de traslad ar b en e fi­
ciarios hacia él causará u n caíd a tem p oral de las tasas de in flació n del
sistem a. La evid en cia d isp onible sugiere adem ás que las co n d icio n es de
m ercad o cam biaron de u n m odo tal que se les dio a los cotizan tes la
v en taja de ben eficiarse de u na m ejor com p eten cia de precios entre los
25.
C o m o A la n Z w e r n e r d e la C o m is ió n d e C a lid a d M é d ic a lo a p u n t a r a , " e s to r p e
c a p it a r m é d ic o s " . V é a n s e s u s c o m e n t a r io s y o tr o s e n P r e t z e r ( 1 9 9 6 , p . 1 6 6 ).
DHSAFÍOS DE LAS PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
75
p roveed ores de servicios de salud y los aseguradores. Esto ocu rrió in clu ­
so en lugares d ond e la p en etración de m ercad o del cu id ad o ad m in istra­
do es b astante baja. P or ejem plo, en C olum bia, C arolin a del Sur, in cre­
m entos del 25% anual en las tasas se han transform ad o en d ism in ucion es
del 10%. En H ou ston, Texas, los increm entos en las tasas cayeron desde
u n prom edio de 14-20% a 0% (M iller y Luft, 1994, pp. 114-116; L ipson y
De Sa, 1996, pp. 65-66)%" En base a la m ism a in form ación sobre in cre­
m entos totales de las prim as, el cuadro 4 m u estra que las prim as por
plan es de cobro-p or-servicio cayeron casi tanto com o el total. E xisten
m u ch as teorías acerca de por qué la com p etencia en precios se volvió
m ás in tensa, pero la respuesta n o pu ed e ser que los m ercad os siem pre
fu n cio n an de ese m odo, porque no fu n cion aban así antes.
E xiste algu na evid encia de que, tanto en u n m ercad o com p etitivo
com o en un sistem a de salud presup uestado, la restricció n obliga a las
in stitu cio n es a ser m ás eficientes (Z w anziger y M eln ick, 1996). Sin em ­
b arg o , hay tam bién evid encia de que los proveed ores n o rteam erican os
reaccio n an a la restricción en una form a tal qu e dañan a los pobres; por
ejem p lo , red u ciend o sus n iveles de atenciones de b en eficen cia (Gruber,
1992).27 C om p aran d o la restricción de precios en u n sistem a de p agos
co o rd in ad o s con los efectos en u n sistem a co m p etitivo, esta tiend e a
d iscrim in ar m ás en contra de los proveed ores en el ú ltim o sistem a. Los
p resu p u esto s p ú blico s o cu asi p ú blicos in ten tan d istribu ir (o transferir)
"p a rticip acio n es ju sta s". El hech o de contratar selectivam en te, sin em b ar­
go, hace que algu nos prov eedores obtengan los con tratos y otros no. En
algu nos casos, esto pu ed e llevar a p roveed ores de m enor com p eten cia
fu era del m ercad o, y en otros, los p erd ed ores p u ed en ser aqu ellos que
tien en u n costo extra, bu en o para el sistem a pero de p oco in terés para
los cotizan tes, com o pu ed e ser el en trenam iento m édico o la atención de
b en eficen cia. Ellos pueden ser inclu so proveed ores de alta calidad y, por
2 6 . U n a h is to r ia s im ila r p a r e c e d a r s e c o n lo s in c r e m e n to s d e c o s t o s ciel M e d ic a id , lo s
q u e s e h a n m o d e r a d o ta n to o m á s en á r e a s d o n d e e l c u id a d o a d m in is t r a d o n o fu e r e le v a n te
c o m o e n la s á r e a s d o n d e s í lo fu e ; lo s d a to s f u e r o n p r e s e n t a d o s p o r J o h n H o la h a n , d e l
In s titu to d e U r b a n id a d , e n e l in f o r m e d e la C o m is ió n K a is e r s o b r e e l f u tu r o d e l M e d ic a id
y la " A l i a n / a p a r a la R e f o r m a d e la S a l u d " , W a s h in g to n , D .C ., 3 d e d ic ie m b r e d e 1 9 9 6 . E n
r e s u m e n , to d o lo q u e h a e s ta d o p a s a n d o e n el s is te m a d e s a lu d e s t a d o u n i d e n s e e n el
p e r í o d o 1 9 9 5 -1 9 9 6 h a i n c lu id o c o m p o r t a m ie n t o s d e m e r c a d o , a je n o s a la s m e d id a s p a r a
c o n t r o l a r la c o n v e n ie n c ia d e lo s s e r v ic io s .
2 7 . V é a s e a d e m á s , " E f f e c t s o f M a r k e ts R e f o r m s o n D o c to r s a n d
B lu m e n th a l, p . 18 0 .
th e ir P a tie n ts ",
76
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE EA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
esa m ism a razón, atraer a los pacientes m ás caïo s. Pero, ser con ocid os
por en tregar el m ejor tratam ien to para la d iabetes, por ejem p lo, pu ed e
n o ser d el interés del p lan si la gente tiene algu na posib ilid ad de elegir
a qué plan es se afilia. P or ello, existen b u en as razon es p ara p en sar que
los efectos sobre la calidad y el acceso de los controles de costos com ­
petitivos son m ayores que los riesgos de la regu lación dentro del pago
coordinado. N o hay, sin em bargo, datos sistem áticos p ara p ro bar el caso
en uno u otro sentido.
Los E stad os U n id os tien en de hech o exp erien cia con algu nas form as
de control de costos u sad as en sistem as de p agos co ord inad os com o el
de C anad á. E l g obierno estad ounidense afecta el p ag o de los servicios de
salud princip alm en te a través de la form a en que él m ism o p ag a por la
asisten cia en p rog ram as pú blicos, m ás que regu lan d o a otro tipo de
pagad ores. En 1994, el M edicare pagó el 30% de tod a la asisten cia h o sp i­
talaria, el M edicaid pagó el 14% , y el conjunto de los p rog ram as g u b er­
n am entales ascendió al 59% de los costos hosp italarios totales. E l gobier­
n o p ag ó solo el 32% de los servicios m éd icos, y m enos en otros ítem .28
L os n iveles de pago, sin em bargo, fueron bastan te altos com o p ara tener
efectos su stanciales en el m ercad o de los servicios m éd ico s, h o sp itales y
h ogares de ancianos. En el pago de hosp itales y m éd icos, el M edicare
tiene tal control del m ercado que ha instituid o acuerdos de p ag o único
entre los diversos sistem as de pagos (en seguros privados).
E l M edicare paga a los hosp itales princip alm en te a través d el Siste­
m a de P ago E ven tu al ( s p e ) para grupos de d iag n óstico relacion ad o. El
SPE es, en esencia, una form a de crear p aqu etes de aranceles. Los h o s­
pitales se p ag an de acuerdo al d iagn óstico p rin cip al que ju stifica una
adm isión. Si sus costos exced en el cobro, ellos pierd en dinero. Si sus
costos son m enores, los h ospitales obtienen u na utilid ad . E l
spe
sim plifica
la facturación desde la ó ptica del g obierno (aunque el h o sp ital pod ría
aú n generar u na lista de cobros incom prensible para el p aciente), p ro p o r­
ciona a los h o sp itales un fu erte in centivo a la eficiencia y, com o cu alq u ier
proceso que am arra costos, lim ita la habilid ad de los proveed ores para
au m entar servicios. C om p arad o con los p resup uestos h o sp italario s de
C anad á, el
spe
parece ser m ás racion al porqu e vincu la los recu rsos d irec­
tam en te a los resu ltad os. Es, sin em bargo , m ás v u ln erab le a la m a ­
n ip u lación del proveed or: los hosp itales, por ejem p lo , "c o d ifica n " los
2 8 . L e v it , L a z e n b y y S iv a r a ja n ( 1 9 9 6 , p . 1 3 9 ), y c á lc u lo s d e l a u t o r d e l E x h ib it 8.
D ESA FÍO S DE LA S l’OI ÍTICA S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC TO R SA LU D
77
d iagn ósticos según el n ivel m ás caro justificable. C on tod o, su im plem en tación aparece vinculad a a u n quiebre m arcad o en la ten d en cia al alza
de los costos para los p acientes del M edicare.
E n cu anto a los servicios m éd icos, el M edicare d urante los años 90
ha im p lem en tad o una débil reprod ucción de los con troles de costos de
las provincias de C anad á, d enom inada E stánd ares de C u m p lim ien to por
V olum en del M edicare
(ecv
m
).
En esencia, el M edicare es el cotizante ex ­
clu sivo de servicios de cobertu ra de salud para una p o b lació n y ha crea­
do una escala relativa de valores para tod os los servicios. E n ton ces, el
factor de conversión se fija sobre una base regional (estadu al o inferior),
de acu erdo a la cual la leyes del con greso fijan m etas p ara el gasto total
(originalm ente d ivid id o en tres categorías — asisten cia prim aria, cirugía,
y otros servicio s— , pero ahora fusion ad o en una). Si el gasto para u n año
d ado exced e la m eta, los aranceles se redu cirán para cubrir la diferencia
el p ró xim o año. Es decir, la evidencia de u n m ayor gasto en 1996, esta­
b lecid a en 1997, llevará a una rebaja de aranceles en 1998. A la inversa,
si el vo lu m en y p o r ende los costos totales crecen m enos de lo esp erad o,
los aranceles pod rán crecer m ás (de hecho eso ocu rrió en 1994, p or efecto
de u n m enor vo lu m en de gasto que el esp erad o en 1992) (Levit, L azen by
y Siv arajan , 1996, p. 137). D ebid o al atraso en su ejecu ción , los e c v m son
m enos eficien tes que proced im ientos com p arables de C anad á y A lem a­
n ia; n o obstante, han funcionad o bastante b ien para los están d ares esta­
dounidenses.
A p esar de estos logros, a p artir de 1994 los costos del M edicare han
crecid o m ás ráp id am en te que los costos de los segu ros m éd icos del sec­
tor privad o. Entre 1993 y 1994, por ejem plo, estos ú ltim os crecieron 4.1%
y los p rim eros 9.8% . Estas cifras en tregan un en gañ oso respald o a los
sistem as de con tratos selectivos, por m u ch as razones. L a in corporación
al M edicare creció m ás rápid am en te (m enos no rteam erican o s se estaban
aseg u ran d o en el sector privad o y m ás en el M edicare). El M edicare cubre
una varied ad de servicios tales com o la asistencia en el h o gar y la diálisis
que no son g en eralm en te p arte del seguro privad o; se trata de servicios
m u y caros y que n o h an estad o su jetos a los m ecan ism os del e c v m o del
SPE,
de m od o que las ventajas del pago coord inad o n o se h an aplicado
c o m p le ta m e n te . A d e m á s, la a c tu a liz a c ió n de lo s a ra n c e le s p a ra el
M edicare en 1994, com o se m encion ó an teriorm ente, fue b astan te gen ero­
sa d ebid o a inesp erad os ahorros en 1992. Influ id o por tod os estos facto ­
res, el gasto privad o per cápita por servicios com p arables subió en 1994
78
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
dos pu ntos p orcentu ales m enos que el gasto del M edicare (Levit, L azen by
y Si va rajan, 1996, pp. 134-138). En años m ás recientes, el M edicare aún no
ha ajustad o sus p agos al sistem a
ecvm
y al
sph
debid o al estan cam ien to
p olítico entre u n congreso que quería una reform a m ás "su sta n c ia l" y un
presid ente cau teloso (G insburg y P ickreign, 1996, p. 148).29 P or las m is­
m as razones, la d ebilidad de los m étod os p ara controlar otros costos
tam p oco se ha tratado. D e m anera que los pagad ores p rivad os h an ex i­
gid o m ás a los p roveed ores com o resu ltad o de d ich o estan cam ien to
p olítico, y no porque sus m étod os sean de p or sí m ás fuertes. El an un cio
de m ayo de 1997 de redu cción del d éficit presu p u estario, es el resultad o
de la prop osición del presid ente C linton de planificar controles de costos
m ás estrictos en tod as estas dim ensiones.
La contratación selectiva en la form a com o se im p lem en ta en el
M edicare cuesta d inero al sistem a. L as
oms
p u ed en h acer con tratos con el
M edicare para proveer servicios a pacientes de un área local por un precio
eq u ivalen te al 95% del "co sto prom edio per cápita aju sta d o " ( c p p c a ) de
los g astos m édicos en esa región, cifra que es p osteriorm en te afinad a por
algu nos factores d em ográficos y de elegibilid ad . La in corp oración a estos
p lan es está creciend o rápid am ente alcanzand o los 4 m illon es de b e n e fi­
ciarios en 1996. Los interesados se afilian porqu e las
oms
ofrecen co b er­
tura de ben eficio s su plem entarios sin cargo extra. D esafortu n ad am en te,
parece que las o m s con contrato de riesgo están afilian d o p acientes m ás
sanos que el prom ed io, debido a u na m ezcla entre su propia selección de
riesgos y la selección adversa de los pacientes. D e este m od o, el p ag o del
95% resulta d em asiad o elevado. A d em ás, las
áreas donde el
cppca
oms
particip an m ás en las
es esp ecialm en te alto (por ejem plo, d on de el v o lu ­
m en de los servicios es alto), de m anera tal que en realidad seleccion an
tan to regiones com o ind ivid uos. Si b ien estos d efectos p u ed en corregirse
en teoría, y el g obierno d el presid ente C lin ton h a prop u esto algu nas
m edid as, no p od em os estar segu ros de que serán p rom u lgad as, y, de
serlo, que serán exitosas. Si se m ira com o un ejem p lo de "co m p eten cia
re g u lad a", el contraste entre el sector privad o y el M edicare es d esalen ­
tador: sin m ecanism os de ajuste de riesgos parece que la con tratación
29.
N a d a h a b r ía c a m b ia d o a ju z g a r p o r e l s e m in a r io a u s p ic ia d o p o r e l C e n t r o p a r a
el E s t u d io d e l C a m b io d e l S is te m a d e S a lu d , W a s h in g to n , D .C ., y la s p r e s e n t a c i o n e s d e
G in s b u r g y o tr o s , e l 1 0 d e a b r il d e 1 9 9 7 .
D ESA FÍO S DE I AS PO LÍTIC A S DF FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
79
selectiv a resulta costosa, a m enos que se les n iegu e a los p acientes la
alternativa de p lan es que los partid arios de la com p eten cia regulada
id en tifican con la libertad , la elección y la calidad.
La co n tratació n selectiva ha sido am pliam en te aceptada com o un
m ecan ism o de ahorro de costos dentro del M edicaid, en p arte debid o a
que facilita h acer obligatorio el cu id ad o ad m inistrad o a fin de evitar la
selección ad versa de u na p oblación po líticam en te d ébil (gente pobre),
antes que de una p o blació n po líticam en te fu erte (los an cian os). O tra
razón es que los estados han reducido tan d rásticam en te los aranceles,
que sería de esp erar una reacción política (guiada por legislad ores fed era­
les preocu p ad os de una m ezcla entre el acceso y los ingresos de los
proveedores) si los aranceles tu vieran que subir. A d icio n alm en te, existen
razon es esp eciales para pensar que las técnicas del cu id ad o ad m inistrad o
serían apropiad as para las m adres y los niños dentro del M edicaid. Por
ejem p lo, al requ erir los p acientes cu idados de asistencia prim aria el ente
con trolad or p u ed e m anten erlos fuera de las salas de em ergen cia, que son
m u y caras. P o r otro lado, dado los bajos m ontos p ag ad os en m uchas
ju risd iccion es a los proveed ores del M edicare y el pred om in io de gente
con cond icion es crónicas graves de alto costo en las listas, habría que
pregu n tarse por qué una org anización prom edio del cu id ad o ad m in istra­
do qu erría entrar al n eg ocio, y si aqu ellas que entraran prov eerían en
realid ad de asisten cia d ecente o sim plem ente explotarían a los b en eficia­
rios p rop orcion ánd oles m uy pocos servicios.
La exp erien cia parece variar de m ercad o a m ercado. En m u chos
casos, los estad os han tenid o u na dificultad real en la obten ción de su­
ficien tes plan es de cu id ad o ad m inistrad o para cu brir a la p oblación del
M edicaid. En otros, el sistem a parece h aber fu n cion ad o m u y bien. U n
asu nto posterior, desd e el punto de vista de los estad os, es que in d u d a­
b lem en te los p lan es d ejan a la gente fuera de los hospitales. N o obstante,
m u ch os de esos h o sp itales n ecesitaban el d inero para ayud ar a cubrir los
costos de tratar a las p ersonas que no tienen n in g ú n seguro. En esos
casos, ¿qué le p asará a los h ospitales?
E n esencia, la expansión de la contratación selectiva a tod as las fases
d el fin an ciam ien to de la salud norteam ericana — p rivad a, para los an cia­
nos y p ara los p obres— obliga a los proveed ores que tien en altos costos
a pregu ntarse si éstos obed ecen a bu en as o m alas razones. P orque las
b u en as razones, tales com o los altos n iveles de atención de ben eficen cia
o los gastos de ed u cación m édica, no ayud an a ob ten er contratos.
80
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
D ebid o a que los E stad os U n id os nunca ad optaron u n fin an cia­
m ien to coherente para la solid aridad, han debido proteg er a la gente con
u na m ezcla de su bsid ios v isibles e invisib les. La p ro tecció n m ínim a
d epend ía de los h ospitales y de sus salas de em ergen cia, y esa p rotección
está ahora am enazad a p or cuanto los gobiernos no h acen m u ch o por
garan tizarla al dejar cada vez m ás d ecisiones sobre el fin an ciam ien to de
los h ospitales al m ercad o, en la form a de alternativas de co n tratació n de
plan es com p etitivos. C om o el analista y defensor del cu id ad o ad m in is­
trado H arold L u ft explica, los E stad os U nid os están ex p erim en tan d o "u n
ap riete de precios y u tilid ad es y una consolid ación entre los p ro v eed o ­
res". Pero, "e s m uy claro que los sistem as com p etitivos no se preocu pan
de la gente que no tien e dólares para votar. P od em os an ticipar razo n a­
b lem en te b ien que los p roveed ores de servicios solid arios y caritativos
serán sacados del sistem a".
H ay m u chas teorías acerca de la form a com o la eficien cia lograd a
m ed ian te la com p etencia p od ría ser com binad a con la solid arid ad social.
La experien cia de los Estad os U n idos, sin em bargo, no p rovee ev id en cia
de cóm o ello pod ría hacerse.30 El gobierno del presid en te C lin ton trató
de exh ibir u n ejem plo, pero sólo tuvo éxito en ilustrar las d ificultad es.
IV. PERSPEC TIV A S Y P R O P U ESTA S EN L O S
E STA D O S U N ID O S Y C A N A D Á
C om o en la m ayoría de los p aíses, qu ienes d iseñ an la p o lítica en los
E stad os U n id o s y C anadá están in satisfechos con sus sistem as de a sisten ­
cia en m ateria de salud. Su preocu pación m ás fuerte es el efecto que la
asistencia de salud tiene en los p resup uestos del gobierno. En C anad á,
el control presu p u estario del gobierno im plica d ecid ir la política que
afecta la asistencia de salud de todos los ciud ad an os; en cierto m odo,
term ina decid iend o de qué se les privará a tod os los ciu d ad an os (cu al­
qu ier cosa que sea). En los E stad os U nidos, los gobiernos deben decidir
la form a co m o lim itar los in crem en to s d e co sto s p ara la m in o ría (la que,
en el caso d el M edicare, es una m in o ría m u y p o d ero sa), cu y o seg u ro es
p ro p o rcio n ad o a trav és d el secto r p ú blico . La p o lítica de control de
30.
O tt e r (1 9 9 5 ).
E n c u a n t o a e v id e n c ia y p a r a u n d e s a r r o llo m á s p r o f u n d o , v é a s e S a lt m a n y V on
D ESA FÍO S DE LAS PO LÍTIC A S D E FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
81
co sto s para otros ciud ad anos im plica regular activid ad es que ocu rren en
el sector privad o. F inalm ente, a diferencia de C anad á, los g ob iern os n or­
team erican os han estad o con sid erand o extend er la resp on sabilid ad p ú ­
b lica de la asistencia social de salud.
1.
R
eestru ctu ra n d o
eos
presu pu esto s
en
C
an ad á
E l M ed icare ca n a d ien se es ex trem ad am en te p opu lar. E n p a la b ra s de
C aroly n Tuohy, "se ha vu elto una característica d efin id a de la m itología
p ú blica de C anad á, e inclu so m ás que en el caso de otras nacion es, in ­
ten tar redu cir los beneficios que contiene con lleva un gran riesg o p o lí­
tic o " (Tuohy, s / f , p. 52). La pregu nta política es si esos b en eficio s pu ed en
so b rev ivir a la severa presión presup uestaria. "M ien tra s esos ben eficios
se d esarrollen y la satisfacción pú blica con el sistem a d ec lin e " — apu nta
Tuohy— , "...p u ed e resultar que C anadá, d esp ués de su p erar la retórica
de la crisis en el sistem a de salud por años, esté realm en te entrand o en
u na fase crítica " (Tuohy, s / f , pp. 54 y 55).
P or lo tanto, las ten d encias m ás in novad oras en la p olítica de salud
can ad ien se inclu yen in tentos por controlar costos sin obligar al gobierno
a d añar g ravem ente a los p roveed ores, ni atentar v isib lem en te contra los
cinco p rin cip ios de la ley de salud de C anadá. A d icio n alm en te, la au ­
torid ad fed eral h a recortad o sus pagos a las provin cias; cabe preguntarse
en to n ces, ¿qué p u ed en h acer las provincias?
C on el prop ósito de ah orrar dinero en form a ráp id a, las provincias
h an realizado sign ificativo s recortes, particu larm en te en la capacidad. En
A lb erta, el gasto en salud fue recortad o un 12% en valores reales durante
tres años (y eso no contabiliza la inflación). La provin cia de Sask atch ew an
in crem en tó los fond os para los program as com u n itarios y de in fraestru c­
tu ra, en tanto que red u jo el núm ero de cam as de cu id ad o in ten sivo de
4.63 (lo que era dem asiad o) a 3.34 por cada m il person as. O ntario con ­
geló o recortó los gastos de virtu alm ente tod os los ítem excep tu an d o los
serv icios de salud co m u n itario s, al paso que term in ab a con casi u n 25%
de las cam as de cu id ad o inten sivo (y se ha p lan ead o clau su rar un 20%
ad icion al de las cam as restantes). En Q uebec, ap roxim ad am en te 4 m il de
las 23 m il cam as de hosp ital ten d rán que ser clau su rad as ( c c h s e , 1995,
pp. 20, 21, 25, 37 y 38; M cLean's, 2 de d iciem bre de 1996, pp. 59, 60, 62
y 63). Los en rolam ientos para las escuelas de m ed icin a están siendo
82
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
redu cid os y las provin cias están im poniend o lím ites al n úm ero de n u e­
v os con su ltorios m édicos en sus áreas m ás sobresaturadas.
D esd e u n pu nto de vista p olítico el tem a b ásico de estas m edid as
que afectan la oferta es saber si la lim itación de costos pu ed a resultar en
"listas de esp era" que, au nque aceptables para los an alistas de política,
sean m enos aceptables para los votantes. L as au torid ad es de las p ro v in ­
cias bu scan ser cu lp ables lo m enos p osible p or los cierres de la cap aci­
dad, e id ealm ente d eshacerse de esta culpa com p letam ente. E sa es la
exp licación — cínica, y en gran p arte precisa— de la ola de m ed id as de
d escentralización que han im plem en tado las prov in cias can ad ien ses en
los ú ltim os años.
En 1992, sólo la p rovincia de Q uebec había tran sferid o a los niveles
su bprovinciales la au torid ad sobre la asistencia m édica, con algú n pod er
sign ificativo de asignación de recursos. P ara 1996, tod as las p rovin cias
excepto O ntario había d escentralizad o p arte de la au torid ad ; de h echo,
había 117 au torid ad es region ales de salud, tod as con algú n grado de
p o d er de asignación de recu rsos.31 A p esar d el discurso y d e la reorga­
n ización, en tod os los casos el princip al apretón en los h osp itales y ser­
vicios está viniend o d esd e arriba, m ientras que n in g ú n consejo region al
tien e autorid ad sobre los servicios m édicos (Tuohy, s / f , pp. 56 y 57).
C om o b ien lo señala Jon ath an L om as, no existen ev alu acion es en
C anadá o en n in guna otra p arte qu e m u estren que la d escen tralización
pu ed a lograr contener costos, au m en tar la eficien cia, su bir la calid ad o
m ejo rar los servicios de salud. La descentralización con poco p o d er real,
ciertam en te no pod ría lograr esto. N o obstante, la d escen tralización o
d eleg ación es atractiva para los activistas de izquierd a, que tien d en a
desconfiar de los bu rócratas establecid os y n o recon ocen que el pú blico
tiene poco interés en las id eas izquierdistas de "p a rticip a ció n co m u n i­
taria'".32 A la vez, la d escen tralización aparece com o un "g o b ie rn o " que
se redu ce, lo que p one felices a las corrientes de derecha. E n esen cia, la
d escentralización es el esp ejism o de la p olítica que resulta de u n contexto
en el cual el libre ju e g o del m ercado no es po líticam en te plau sib le. Ese
es el caso en C anad á, porqu e la ú nica cosa que los can ad ien ses saben con
segu rid ad es que ellos no qu ieren que su sistem a se parezca al estad o ­
unidense.
3 1 . C o m e n t a r i o s d e J o n a t h a n L o m a s e n la " C o n f e r e n c i a 4 P a í s e s " , M o n t e b e l l o ,
Q u e b e c , 16 d e m a y o d e 1 9 9 6 .
3 2 . Ib id ., y c u a d r o s d i s tr ib u id o s e n la m is m a c o n f e r e n c ia .
D ESA FÍO S D F I AS K I I.Í'I R 'A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
83
E sto ú ltim o pod ría o cu rrir de dos form as: u n in crem en to en la
im p ortancia del p ag o privad o, o algú n m ovim ien to h acia el cuidado
ad m inistrad o. La asociación central de m édicos de C anad á sigue in tere­
sad a en fom en tar la sobrefactu ración y la su stitu ción del seguro pú blico
p o r el privado. P or m u chas razones, p red om inantem en te políticas, aqu e­
llo sigue siend o im probable. Las redu cciones en la co b ertu ra del seguro,
en cam bio, han con sistid o prin cip alm ente en acuerdos con asociaciones
m éd icas para "sa ca r de la lista " algu nos de los servicios que las au to ri­
d ad es de las provin cias pu ed an estim ar que no son m éd icam en te n ece­
sarios pero que los m édicos p iensen que son d em asiad o p o pu lares por
lo que alg u nas perso n as los com p rarán de tod os m od os, tales com o
ecografías para las em barazad as sin co m p licacio n es.33 En algu nos casos,
el d esarrollo de ciertas p au tas pod ría tener un efecto sim ilar. U n m édico
pu ed e ser cap az de decirle a un paciente que la d irectriz p or la cu al se
guía dice que la provincia no paga en su situación, pero que el servicio
que le ofrece pod ría h acerle bien, por lo que d ep en d erá de él si paga por
la asisten cia extra. Las d irectrices son enton ces u na form a con d icion ad a
de sacar de la lista. Las provincias han dado solo algu nos p aso s en ese
sentid o, debid o a que tales lineam ien tos d iscrim in an en contra de los
m éd ico s esp ecialistas, son d ifíciles de d iseñ ar y el p ú blico p od ría inclu so
objetarlos.
E xiste, ad em ás, un m ayor debate en torno a la creación de planes
de co n tratació n selectiva por cap itación, esp ecialm en te com o una m o d a­
lidad de in teg rar servicios y elim in ar los incentivos por m ayores vo lú ­
m en es bajo los acu erd os de cobro-por-servicio. Los m éd icos p u ed en estar
m ás in teresad os en este p u nto, ya que el establecer fuertes lím ites en u n
sistem a de pago de cobro-por-servicio tiend e a h acer que los m édicos
trab ajen m ás, p ero n o n ecesariam ente por m ás dinero. D e esta form a, los
m éd icos están em pezand o a in teresarse en regular el volu m en. Barer,
L om as y San m artín p lan tean el caso con claridad , " la n atu raleza de
'su m a cero ' a los lím ites del gasto global focaliza la aten ción de los
m éd icos en 'los bien es m édicos co m u n e s'" (Barer, L om as y Sanm artín,
1996, p. 221). La cap itación al m enos n o requiere m ás trabajo por el
m ism o dinero. Los activistas de izquierda ven los plan es in teg rad os com o
u na form a de reducir el poder de los m édicos y fom en tar los servicios
33.
U n e je m p lo q u e s e m e c itó d u r a n te Ja s e n tr e v is ta s e n B r itis h C o lu m b ia ( C a n a d á ) ,
a fin e s d e 1 9 9 3 ; p a r a o t r o s v é a s e M n c L c a ti, 2 d e d ic ie m b r e d e 1 9 9 6 , p . 5 8 .
84
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
com unitarios. N o debe extrañar, entonces, que el interés en tales reform as
quede reflejado en discusiones académ icas34 y en acuerdos de las p rovin­
cias con los m édicos para "d iscu tir" o "d esarro lla r" tales m ecanism os
(c
c h se
,
1995, p. 32). El interés, sin em bargo, tiene que ir acom p añad o de
un cam bio institucional (Barer, Lom as y Sanm artin, 1996, p. 225). P or el
m om ento, no existe apoyo público m anifiesto para la opción restrictiva.
La form a en que ha sido con sid erad a la con tratación selectiva refleja
una gran diferencia entre las p olíticas de asisten cia de salud can ad ien se
y estad ounidense. En C anad á, el cam bio es m ateria de acu erd o político,
sujeto a n egociaciones entre la provincia y los proveed ores o rganizad os,
y d epend iente en ú ltim o caso de la aprobación de u na m ayoría de v o ­
tantes. En los E stad os U n idos, la organización de las finanzas de la salud
p erm ite al sistem a ajustarse m ovido por intereses priv ad os, en u n co n ­
texto de acción n o coordinad a por los agentes públicos.
2. L a
refo rm a
de
la
a s is t e n c ia
en
m a t e r ia
Y EL C A M B IO E N LO S E S T A D O S
de
sa lu d
U N ID O S
El presidente C linton asignó a la legislació n que g aran tiza el seguro
m éd ico a todos los norteam ericanos, u n p ap el prom in en te en su ad m i­
nistración. Sin em bargo, el esfu erzo falló por m u chas razones, algu nas de
las cu ales se exam in an a con tinu ación .35
La adm inistración de C lin ton reconoció que el p ú b lico n o rtea m eri­
cano tenía, por u n lad o, u n enorm e d esagrad o por "e l g o b iern o " com o
ente abstracto y, p or otro, el deseo de u na asisten cia de salud garan tiza­
da. E n la bú squ ed a de una m od alid ad del segu ro de salud n acio n al que
depend iera princip alm en te de la iniciativa p riv ad a, el g obierno b u scó
ad aptar la "com p eten cia reg u lad a" de A lain E n th oven a la política y a
los hechos del m u n do real.36
3 4 . P a r a u n e je m p lo , v é a s e J e r o m e - F o r g e t , W h ite y W ie n e r ( 1 9 9 5 ).
3 5 . C o n s id e r a c i o n e s p o l ít i c a s s o b r e e l d e s a s tr e d e la r e f o r m a a l s i s t e m a d e s a lu d
e s t a d o u n i d e n s e , s e e n c u e n t r a n e n W h ite ( 1 9 9 5 a ) ; S k o c p o l ( 1 9 9 6 ) ; J o h n s o n y B r o d e r ( 1 9 9 6 ) ;
H e a lt h A ffa ir s (v e r a n o b o r e a l d e 1 9 9 5 ); y e n lo s a r t íc u lo s d e S v e n S t e in m o , J o n W a tts y d e
m í m is m o e n J o u r n a l o f H e a lt h P o lit ic s P o lic y a n d L a w , v e r a n o b o r e a l d e 1 9 9 5 . L a s a f i r m a ­
c io n e s h e c h a s a q u í d e lo s s e r io s d ile m a s d e C lin t o n , s e e x p lic a n m á s c a b a lm e n t e e n
ebri
(1 9 9 6 ).
3 6 . Q u ie n e s s e in t e r e s e n e n e l c o n c e p t o d e a d m in i s t r a c i ó n p u e d e n v e r S t a r r y Z e lm a n
( 1 9 9 3 , p p . 8 -2 3 ). P a r a c o n s i d e r a c i o n e s e n to r n o a la s id e a s b á s i c a s , v é a s e E n t h o v e n ( 1 9 9 3 ,
D ESA FÍO S DE LAS PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
85
En p rincipio, los E stad os U n idos deberían ser cap aces de entregar
u na cobertu ra u n iv ersal de bu ena calid ad a tod os los ciu d ad an os a costos
por debajo de los actuales. C anadá lo hace por m u ch o m en o s dinero. En
los hech os, ahorrar d inero significa redu cir la cap acidad y los ingresos,
p o r lo que es probable que tal ahorro ocurra len tam en te, debido a la
exp an sión de la cobertura. A sí, m ientras a largo p lazo la exp an sión no
requ iere de recu rsos m ayores que los in corporad os en la tend encia del
sistem a, a corto p lazo los au m entos de la cobertu ra requieren nuevos
recu rsos que p u ed en provenir de n u evas rentas pú blicas o de controles
de costos que liberen recursos.
P olíticam en te, la reform a n o d ebería in crem en tar el d éficit fed eral
ni los im p u estos, p or lo que la m ay or p arte de los recu rsos d eberían
o rigin arse en el control de los costos. A p esar de la retórica de los par­
tid arios del cu id ad o ad m in istrad o, n i los an alistas de la oficin a de pre­
su p u estos del congreso ni otros respetad os analistas de ese sistem a cre­
y ero n que la com p etencia regulada podría gen erar su ficien te ahorro. Por
ello, la ad m in istración tu vo que in clu ir estrictos con troles de aranceles de
"re s p a ld o " parecid os a los están dares internacion ales. D ebido a que a
m u ch os p roveed ores n o les gustan las o m s y m ucho p erso n al de salud
n o trabajaría en p artes escasam ente p o blad as del p aís, la ad m in istración
de C lin ton g arantizó el seguro en base al sistem a de cobro-por-servicio.
Los v erdaderos partid arios del cu id ad o ad m inistrad o, com o E n thoven,
d en u n ciaron enton ces el 'p lan C lin to n ', com o un plan de p agos in d ivi­
d uales que solo sim ula la com p etencia regulada. D ad o que la ad m in is­
tración había enfatizad o tanto la "co m p eten cia re g u la d a ", los rep u b lica­
n o s p u d ieron atacar el plan com o u na am enaza — al forzar a la gente al
cu id ad o ad m in istrad o— y visu alizarlo com o una fuerte in terv en ció n y
regu lació n del gobierno. D e esta form a, al com bin ar am bas teorías de
con trol de costos la ad m inistración fue cu lp ada p o r am bas.
El gobiern o, ad em ás, no podía resolver el problem a acerca de donde
o b ten er el d inero extra que n ecesitaba. D ecid ió p rin cip alm en te recu rrir
a la contribu ción obligatoria de todos los em pleadores. E sto era ju sto y
razo n able para los están d ares in ternacionales (de h ech o, la estru ctura de
fin an ciam ien to de la ad m in istració n de salud resultó fu n cio n alm en te
m u ch o m ás parecida al d iseño de Japón).
p p . 2 4 - 4 8 ) ; E llw o o d , E n th o v e n y E th e r e d g e (1 9 9 2 , p p . 1 4 9 -1 6 8 ) ; E n th o v e n y K r o n ic k (1 9 8 9 ,
p p . 2 9 - 3 7 y 9 4 - 1 0 1 , r e s p e c t iv a m e n t e ) . L o s le c to r e s p o d r á n n o t a r q u e lo s é n f a s i s n o s o n
i d é n t i c o s e n to d a s la s v e r s io n e s , q u iz á s d e b id o a q u e s o n d if e r e n t e s lo s c o la b o r a d o r e s .
86
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C on el p ro p ó sito de operar un sistem a de co m p eten cia, el p lan
C lin to n tu v o que p ro p o n er to d a clase de n u ev a s in stitu cio n es p ara
m an ten er una com p eten cia virtu osa m ás b ien que una viciosa. La crea­
ció n de m u chas, nuevas, y confusas bu rocracias no fue una b u en a form a
de apaciguar las críticas. A sí, el diseño com p etitiv o de C lin to n term in ó
p or confu nd ir a la base del p artid o dem ócrata.
E n resum en la "co m p eten cia re g u lad a", aunque quizás atractiva
para sectores de derecha com o u na m o d ificació n al seguro de salud
p roporcionad o por el gobiern o en algunos p aíses, no obtu vo su apoyo
cuando el pu nto era si se expand ía o no el p ap el del g obierno. Tam poco
generó su ficientes ahorros. C om o proyecto p o lítico falló en com bin ar
solid arid ad y eficiencia, ya que no ofreció u na respuesta a n in gun a de
ellas.
El colapso del p lan C linton con tribu yó a la d ebacle de su partid o
en las elecciones de 1994. Los dem ócratas no solo p erd ieron control del
congreso, sino que adem ás p erd ieron a nivel de los estados. P ara 1995,
los republican os d om inaban las jefatu ras de la n ació n e in clu so en cab e­
zaron los legislativos estaduales.
Los co n g resistas rep u blican os se com p rom etiero n a b a la n cea r el
p resup uesto en el año 2002 y a efectu ar u n recorte su stan cial de im p u es­
tos. Las m atem á tica s p re su p u esta ria s req u ieren , en to n ces, que ello s
ap ru eben recortes m ayores en el M edicare y en el M edicaid — lo que
m u chos de ellos d eseaban h acer de tod os m odos. Los rep u blican os fu e­
ron cap aces de m an ten er u nid as sus m ayorías en el congreso p ara apro­
b ar el proyecto de ley de p resup uesto con estos recortes, pero no tenían
las dos terceras partes n ecesarias para anular u n veto presid en cial. Las
b atallas del veto tiend en a ser resueltas por la op in ión pú blica, ya que
los presid en tes rara vez d esean sacrificar el apoyo p o p u lar en cu estion es
de principios. Los republican os esp eraban que la gente estu v iese m ás
interesad a en u n p resup uesto balan cead o que en proteg er el M edicare y
el M edicaid, pero estaban equivocad os. A u nque m u chas de sus tácticas
eran astutas, la im popularid ad b ásica de su p o sició n y u nos p o co s erro ­
res inoportunos llevaron a los rep u blicanos a u na ign om in iosa d errota
(véase Drew, 1996 y W eisskof, 1996).
C om o una cu estión de política, las estip u lacion es claves in v o lu ­
craron: d escentralización en los estad os de la resp on sabilid ad p o r los
recortes d el M edicaid, con virtiend o el p rogram a en u na "d o n a ció n en
b lo q u e "; u na retórica de la com p etencia p ara ju stifica r m etas m ás b ajas
D ESA FÍO S DE I AS I’O l ÍTICA S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
87
de costos del M edicare; incen tivos para que los b en eficiario s d el M edicare
elijan planes de con tratos selectivos en vez del M edicare de cobro-porservicio, y regu lacion es al cobro de aranceles de resp ald o m ás estrictas
qu e en el p lan C linton y con severos p roblem as de selección del sistem a
de cob ro-por-servicio. El plan M edicare republicano p rop u so rom per el
esq u em a de riesgos del seguro no solo con las opcion es de cu id ad o
ad m in istrad o sino que con las "cu en tas de ahorro m é d ico " ( c a m ). Esta
p ro p u esta de política reem plazaría al seguro trad icion al con u na com b i­
n ació n de p ro tecció n para gastos m ás allá de u n d ed u cible alto (digam os,
3 m il dólares), y con tribu ciones en efectivo para u na cu en ta de ahorro
m éd ico que los ben eficiario s p od rían u tilizar para cu brir u na p orción del
d ed u cible, u otros gastos. En lo esencial, las
cam
,
tran sfieren dinero desde
la gen te en ferm a a la gente sana, y son m ás segu ras para la gen te m ás
rica (quienes p u ed en cu brir la diferencia entre el d ed u cible y el m onto
qu e h an entregad o a las c a m ) que para la gen te m ás po b re.37
El presid ente C linton, bu scan d o m ostrar que qu ería b alancear el
presu p u esto, tam bién p ropu so recortes al M edicare. E stos fueron sign ifi­
cativam en te m enores, enfatizaron las m ed id as regu lad oras estánd ares
p ara redu cir los cobros, y no am enazaron la segu rid ad y equidad del
gru p o de riesgo del M edicare. D espu és que ganó la batalla pu b licitaria y
la elecció n de 1996, au nque los rep u blicanos m antu vieron el control del
congreso, el presid en te y los líderes republican os an u n ciaron en m ayo de
1997 u n p aqu ete de recortes al M edicare m u y sim ilar a las proposicion es
de C linton. Éstas básicam en te m antu vieron el cam bio sign ificativ o del
M edicaid, ya que, entre 1995 y 1997, la tend encia al in crem en to de sus
co sto s se m od eró drásticam ente. N ad ie sabe realm ente por qué ocurrió
aquello. A l igual que en el sector privad o, los costos se m od eraron b a s­
tan te en los estados, y en los servicios donde se ap licaban sistem as de
co n tratació n selectiva y de cobro-por-servicio.
M ientras el gobierno fed eral fracasaba en p o n er en ejecu ción d rás­
ticas reform as ya sea para expand ir o contraer el acceso a seguros de
salu d , o p ara in crem en tar el n ú m ero de b en eficia rio s en el cu id ad o
ad m in istrad o, el fu ncionam iento del m ercad o priv ad o en salud en traba
en un p eríod o de gran tu rbu lencia. El síntom a m ás obvio de esta ten d en ­
cia fueron las continu as fusiones entre proveed ores y asegu rad ores, en
37.
M á s a d e la n te s e
v é a s e W h ite (1 9 9 5 b ).
vuelve
s o b r e la s C A M ; p a r a u n a n á lis is m á s e n p r o f u n d id a d
88
EN SAYO S SO B R E EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
su lu cha por au m entar su pod er de m ercado. El proceso de con so lid ació n
se está dando de m an era d iversa en los distintos m ercad os, d ep en d ien d o
de qué organizacion es (em plead ores, grand es grupos de con su ltorios,
hosp itales o aseguradores) tengan los recu rsos y la p o sició n de m ercad o
n ecesarios para actuar com o el "co n tratista g en era l" que coord ina (ob li­
ga) a los otros actores (G insburg, 1996, pp. 15-16). Esta con solid ación
cap italista de las organizacion es, no obstante, tiene tod avía que p rod ucir
un im pacto m ás visible en la organización de los servicios; es decir, existe
aú n poca integración (G insburg, 1996, p. 14). En cam bio, ya sea por una
cu estión de ad m in istración o sim plem ente en respuesta al hech o de estar
obligad os a cobrar precios m ás bajo s, los hosp itales h an estad o red u cien ­
do su provisión de person al y sus costos caso por caso. Los em pleados
de lo s hosp itales natu ralm ente reclam an que la calid ad está am enazad a,
pero no existe una evid encia sólida al respecto. A lgu n o s ahorros pu ed en
v en ir de la red u cción del ingreso de los proveed ores, lo que tend ría p oco
efecto en los pacientes. En 1994, por prim era v ez, los in gresos de los
m édicos cayeron segú n los datos de la en cuesta de la A so ciació n M éd ica
A m erican a (K illborn, 1996, p. A l; W inslow , 1996, p. B6).
C om o se dijo an teriorm en te, hay m u chas teorías que exp lican la
m od eración de las tend encias de costos en 1993. H acia la prim av era de
1997, el p eríod o de m ayor control de costos parecía estar term inand o.
D iv ersos hech o s, reflejad os en b ajas u tilid ad es e in clu so p érd id as para
los asegu radores, po d rían su gerir una in flació n de los costos p er cáp ita
de los servicios de salud. N o obstan te, la d inám ica de los ven d ed ores de
servicios y de los com p rad ores de los m ism os ind ica que sería posible
segu ir contenien do los increm entos de costos en el m ercad o priv ad o,
m an teniénd olos a n iveles relativam ente bajo s p ara los están d ares esta­
d o u n id en ses (quizás solo dos p u n to s p o rcen tu ales sobre la in flació n
g en eral).38
N o había señales de que la ten d en cia m o d erad o ra en el increm en to
de lo s costos responda a una expansión de la cobertu ra. En cam bio, los
em pleadores h an llegad o a d efinir la red u cción de los costos de la a sis­
tencia en salud com o p arte im p ortante de su cap acidad de com petir, y
38.
E s tim a c io n e s b a s a d a s e n c if r a s p r e s e n t a d a s p o r P e te r K . R e illy , d e M illim a n &
R o b e r t s o n , In c ., e n e l s e m in a r io a u s p ic ia d o p o r e l 'C e n t r o p a r a e l E s tu d io d e l C a m b io d e l
S is te m a d e S a l u d ', W a s h in g to n , D .C ., e l 1 0 d e a b r il d e 1 9 9 7 ; e n lo s c o m e n t a r io s d e J e f f
G o ld s m it h y P a u l B. G in s b u r g e n e l m is m o s e m in a r io , y e n T h o r p e ( 1 9 9 7 ).
D ESA FÍO S DE LA S PO LÍTIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SECTO R SA LU D
89
la m ayoría de las estim aciones ind ican que la tasa de n o asegu rad os se
situ ará entre 50 y 55 m illon es de p ersonas para el 2002. N o es probable
que la agend a de p olítica pú blica inclu ya el tem a del seguro u niversal
en un futuro cercano. Pero la exp an sión del cu id ad o ad m in istrad o y la
caíd a del segu ro de salud privad o evid encia u na situación dual: u na
d ism in ución de los abusos en los p lan es del cu id ad o ad m in istrad o ,39 y
el in crem ento de las cobertu ras del seguro de salud.
Los m éd ico s, en particular, han prom ovido leyes d iseñ ad as para
restrin gir la co n tratació n selectiva. L a in d u stria ligad a al cu id ad o adm i­
n istrad o ha bloq u ead o este tipo de acción a n ivel fed eral, au nque ha
tenid o que acep tar algún grado de com p rom iso en varios estados. U lti­
m am en te, se ha generad o una cierta relación entre m éd icos y p acientes
d efin id a por los p rim eros com o la "reg la m o rd aza". La cu estión b ásica
es aquí si los m éd icos pu ed en recom end ar u n tratam ien to que saben que
el plan del segu ro rechazará, y con ello, im p lícitam en te, d ecirles a los
p acien tes que su asegu rador no es adecuado. Los asegu rad ores n atu ral­
m en te reclam an que ellos no restringen la p rovisión de in form ación ; de
tod os m od os, m u chos estad os han segu id o el cam in o de legislar en esta
p o co p rom eted ora área.
Los plan es ofrecid os se han visto afectados por u na am plia varied ad
de "h isto rias de h o rro r” acerca de las restricciones de u so qu e im ponen.
Las au torid ad es estad uales y fed erales han legislad o o están legislan d o
p ara garantizar n iveles esp ecíficos de servicios, tales co m o el d erecho de
las m ad res y los recién nacid os a p asar 48 ho ras en el h o sp ital después
d el p a rto , la g a ra n tía de h o sp ita liz a ció n p ara tra ta m ie n to s d e u na
m asectom ía, o el tener u na asistencia de em ergen cia reem bolsab le in clu ­
so si el p aciente n o tiene un problem a de em ergencia, siem pre y cuand o
u n m éd ico d iagnosticara tal po sibilid ad .40 Los rep u blican os h an sido casi
tan veh em en tes com o los d em ócratas en apoyar tal legislación , y la in ­
d u stria ha in ten tad o evitarla princip alm en te ad u cien d o que se regu lará
a sí m ism a a través de la ad opción de los están d ares (que n o son del todo
obligatorios) de la A sociación A m erican a de P lanes de Salud.
Esta reacción pública contra el cu id ad o ad m in istrad o está profu n ­
d am en te enraizad a y es m u y probable que siga así. La n ecesid ad de una
im p o rtan te estru ctu ra regu latoria es la b ase del argum en to o rigin al para
3 9 . P a r a u n b u e n r e s u m e n , v é a s e W e r b e r S e r a f in i ( 1 9 9 6 , p p . 2 2 8 0 - 2 2 8 3 ) .
4 0 . E l e je m p lo c lá s ic o d e e s to s o n lo s típ ic o s s ín to m a s d e l a t a q u e c a r d ía c o q u e n o
l le g a n a t r a n s f o r m a r s e e n u n a ta q u e a l c o r a z ó n .
90
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
la com p etencia regu lad a;41 n o obstante, sería una sorpresa si tal reacción
creara u na estru ctura su ficientem ente com p rensiv a y eficaz. L as m edid as
ad optad as responden m ás b ien a las "h isto rias de h o rro r" que se p u ed en
evitar por p arte de los planes de salud. Las d em and as p ara que los plan es
p u bliqu en sus proced im ientos tienen pocas probabilid ad es d e su rtir efec­
to, porqu e la probabilidad de que el p aciente prom edio lea tales d ocu ­
m entos debe ser bastante baja. A d em ás, en u n am biente de rápida ev o ­
lu ción, será d ifícil para los reguladores inven tar y con ven cer al p ú blico
de aceptar regu laciones con una velocid ad com p arable a las in n o v acio ­
nes introd ucid as en la contratación de los planes. N o h ay ev id en cia de
in iciativas tendientes a crear los instru m entos que los teóricos asocian
con la calidad y el control de costos en los m ercad os in tern os, tales com o
controles sobre los planes de seguros ofrecid os en el m ercad o, y los sis­
tem as de ajuste de riesgos. D e este m od o, las reaccion es esp orád icas
con tra el cu id ad o ad m in istrad o n o rteam erican o p ro b ab lem en te serán
incapaces de cond u cir hacia la "com p eten cia reg u lad a".
Los p o co s esfu erzos para au m entar la cobertu ra de los servicios de
salud han tenid o escaso efecto. A lgu nos estados h an recibid o perm iso de
las au toridad es fed erales para alterar sus p rogram as d el M edicare au to ­
rizan do p lan es de con tratación selectiva, b ajo la con d ición de que am ­
p líen la p o blació n cubierta. Los quince estad os con p rog ram as de co n tra­
tación selectiva sign ificativos cu brían cerca de u n m illó n de p erson as
a d icionales en 1996. C erca de u n tercio de ellas corresp on d en a u n esta­
do, Tennessee; W ashington, M innesota y O regon con tabilizan otro ter­
cio.42 Sin em bargo, esta alternativa se ve lim itad a por los b ajo s ahorros
p otenciales y p or la dificultad de en con trar otras fuentes de fin an cia­
m ien to para la exp ansión de la cobertura.
D esp u és de una m u y com plicad a b atalla, en agosto de 1996 el co n ­
greso aprobó y el presid en te firm ó la "le y K a sseb a u m -K en n ed y ". El
p rin cip al p ropósito de la ley es aseg u rar que u na person a qu e deba
ren unciar al seguro m édico debido al cam bio de em p leo, pu ed a obten er
cobertura a través d el sigu ien te em pleador, su jeto a alg u n as restriccion es
plausibles.43 A unque este logro pudiese parecer m odesto, es u n significativo
4 1 . E llw o o d y o tr o s e n E n th o v e n (1 9 9 3 ).
4 2 . I n ic ia t iv a s d e E s t a d o e n la R e fo r m a d e la A s is t e n c ia S a n it a r ia , N ° 2 0 , o c t u b r e d e 1 9 9 6 ,
p p . 1 -4 .
4 3 . E l r e s u m e n q u e s ig u e s e b a s a e n S k id m o r e ( 1 9 9 6 , p . A 1 3 ) ; B N A 's H e a lt h C a r e P o lic y
R e p o r t , 5 d e a g o s to d e 1 9 9 6 , p p . 1 2 5 1 -1 2 5 3 , y e l te x to d e l p r o y e c t o d e ley . E l p r o y e c t o d e
D ESA FIO S DE LAS PO LITIC A S DE FIN A N C IA M IEN TO DEL SEC TO R SA LU D
91
m ejoram iento para cu alquiera que esté en una con d ición crítica. Pero
au nqu e esta ley parece p reven ir la clasificació n riesg osa de aqu ellos
n u ev o s clientes, es débil por varias otras razo n es.44 D esd e luego, p oco
aporta para abaratar los servicios de salud para la p o b lació n activa no
asegurada. A d em ás, p roporciona exenciones tribu tarias para las aproxi­
m ad am ente 750 m il cu en tas de ahorro m édico.
A ju icio de m u chos analistas, las
cam
parecen exacerbar m ás que
aten u ar las fallas del m ercad o de seguros de salud. P ara otros, con d u cen
a dejar en evid en cia un defecto fu n d am en tal d el seguro m édico en sí
m ism o. La idea básica de las
cam
es que la asistencia será m enos costosa
si la gente "c o m p ra " m en o s de ella. Se cree qu e al u sar el segu ro, com ­
p rarán m ás porqu e n o tienen que gastar su propio dinero n i que p reocu ­
p arse del costo. A d em ás, obtienen m ás seguro del que d eberían porque
el gobierno fed eral su bsid ia el seguro m édico a través de u n tratam ien to
de im p u estos favorable. Los defensores de las
cam
creen que el seguro
d ebería cu brir solo los costos sobre un d ed u cible sign ificativ o (en la
versió n final de la 'ley K assebau m -K en n ed y ', éste sería de un m ínim o de
1500 dólares para un ind ivid u o, y de 3 000 d ólares para las fam ilias). C on
el prop ósito de ayud ar a la gente a p agar los costos por debajo de este
n ivel, los partid arios de las c a m dicen que la autoridad fed eral d ebería
co n ced er rebajas de im p u estos para las cu entas de ahorro, de las cuales
los retiros para gastos m édicos po d rán efectu arse sin castigos. La op in ión
de ellos es que la gente gastará m enos de este m odo.
E l anterior análisis tiene algo de verdad. N o cabe duda de que las
restriccion es de precios im portan, au nque no tanto com o los p artid arios
de las c a m en los E stad os U nid os g rotescam ente exag eran para apoyar
su p osición. A nalistas n eu trales tiend en a conclu ir que los posibles ah o ­
rros de las c a m alcanzan a un 5 a 10% del gasto, si se com p ara con el
p la n de co b ro -p o r-serv icio p ro m ed io (esta cifra se red u ce sig n ifica ­
tivam en te a cero o m enos, al com p ararla con el p ro m ed io del cuidado
ad m in istrad o). Todas estas estim aciones se b asan en la ev id en cia de que
los p lan es con co p articip ación en los costos son una p equ eñ a p arte del
m ercad o de la salud, de m odo que los proveed ores no b u scan form as de
le y fu e b a u t iz a d o “ K a s s e b a u m - K e n n e d y " p o r s e r s u s a u t o r e s la s e n a d o r a N a n c y L a n d o n
K a s s e b a u m , r e p u b lic a n a d e K a n s a s , q u ie n s e r e tir ó e n 1 9 9 6 , y el s e n a d o r T ed K e n n e d y /
d e m ó c r a t a d e M a s s a c h u s e tts .
44.
B N A 's H e a lth C a r e P o lic y R e p o r t , 5 d e a g o s to d e 1 9 9 6 , p . 1 2 5 1 .
92
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
ju g ar con el sistem a e increm en tar los costos. Si las
ca m
fu eran la form a
d om inante de protección, de m odo que los p roveed ores tu v ieran in cen ­
tivos para increm en tar costos, los ahorros serían m enores.
N ad ie pu ed e estim ar el im pacto de las reform as b asad as en las
c a m
,
p orqu e es im p osible p red ecir su d em an da en un sistem a volu n tario.
P recisam en te porqu e las
c a m provocarán selección ad v ersa, lo que pu ed e
in crem entar los costos totales, es que cu alq u ier em p lead or in teligen te
que ofrezca la op ción de las
ca m
tratará de p rotegerse de los costos
resultan tes ofreciend o una con tribu ción a la cuenta d esalen tad oram en te
baja. Sin saber lo que los em pleadores harán, uno no pu ed e p red ecir la
particip ació n , y sin saber la particip ació n , uno no pu ed e p red ecir los
efectos sobre el gasto. N ingú n analista au torizad o cree que los ahorros
de las
ca m
pu ed en com p ensar los sesgos en la selecció n in h eren tes a
tener una op ción de
c a m
.
Por ello, las estim acion es de la O ficin a del
P resu pu esto d el C ongreso han señalad o co n tin u am en te que los recortes
en im p u estos para las
ca m
costarían dinero. El riesgo apu nta en form a
in equ ívoca hacia una m enor protección sin una red u cción de costos.
E xisten razones plausibles d el por qué p erson as con intereses esp e­
cíficos, tales com o aqu ellos de la gente m ás sana, p o d rían p referir las
ca m
a otras form as de control de costos en asisten cia de salud. N o o b s­
tan te, el apoyo a las
ca m
revela las razones con cep tu ales e id eológicas
de p o r qué las políticas estad ounid enses generalm en te se tran sform an en
m od elos de errores con respecto a los seguros de salud m ás que en ejem ­
p los de im itación para otros países. U na cantid ad grande de votan tes
n o rteam ericanos y de grupos de elites persisten en favorecer el in d iv i­
d u alism o por sobre la com u n id ad , y en no recon ocer que las co n trib u ­
ciones colectivas p u ed en resultar necesarias p ara la segu rid ad in d iv i­
d ual. La d esco n fian za en el g o b iern o sig n ifica que se p re fiere n los
recortes en im puestos antes que el gasto y la regu lación. Q ue las
cam
sigan siend o fom entad as revela cuán lejos están los E stad os U n id o s de
tom ar los pasos hacia u n seguro de salud universal.
V. C O N C L U SIÓ N
H ay m u chas sim ilitu d es en el discurso y algu nas en las m edid as, entre
los esfu erzos de reform as a los sistem as de salud en los E stad os U n id os
y C anad á. Sin em bargo, tales esfu erzos han partid o d esd e p u n tos m u y
D ESA FIO S DE LAS POLI FICAS DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC TO R SA LU D
93
diferen tes y no está del todo claro que se estén acercando. Se pu ed e
aprend er m ás de lo que cada nación ha llevad o a cabo (o ha fallado en
llev ar a cabo) d urante las ú ltim as d écadas, que de las p ropu estas de
reform a de los ú ltim os años.
1.
¿L
e c c io n e s
de
N
o r t e a m é r ic a
?
D entro del debate m u nd ial sobre la reform a a la asisten cia de salud, un
tem a es la im p ortan cia del seguro de salud y los servicios de salud. La
exp eriencia canad iense y estad ou nidense m u estra que n i el segu ro n i los
servicios p u ed en elim in ar la enferm ed ad o las d esigu ald ad es en salud.
C on todo, el sistem a de seguro de C anadá exhibe m ejores resultad os en
salu d en co m p aración con los E stad os U nidos.
La co m p aración ad em ás m u estra que perm itien d o la com p etencia
en la venta de segu ros m édicos, h aciend o volu n taria la com p ra del se­
guro y en general transform ánd olo en un p rod ucto de m ercad o, se crea
una serie de problem as que lo h acen m ás caro y m enos accesible. E stos
in clu yen no solo los problem as de los gastos ad m in istrativ os sino que
tam b ién las d ificu ltad es para la selección de riesgos p or p arte de am bos,
los v en d ed ores y los com pradores.
La idea de que — a pesar de esos defectos— tal com p eten cia de
m ercad o pu ed e llevar a un resultado su perior porqu e la com p etencia
estim u la el cu id ad o ad m inistrad o, sim plem ente no está su stentad a por
la evid en cia d isp onible. El cu id ado ad m inistrad o, en sus v ariad as for­
m as, no es u na alternativa su perior a los m étod os de control de costos
u sad o s por C anad á y m u ch os otros p aíses in d u stria liz a d o s con una
cobertu ra de segu ro de salud universal.
L a "co m p eten cia reg u lad a" es un esquem a m u y d ifícil de im p le­
m en tar que no ha sido ni siquiera p robado en los E stad os U n idos, donde
no se ha lograd o m an ejar la com p etencia. C iertam ente es m u y difícil
co n tro lar la selección de riesgos y la selección adversa, pero los E stados
U n id o s n i siquiera tom a m edid as para hacerlo. D el m ism o m od o, siendo
m u y d ifícil crear consu m id ores inform ad os, la com p eten cia estad o u n i­
d ense al p erm itir u na am plia variación en los térm in os básico s de los
p lan es d isp on ibles hace de la elecció n in fo rm ad a p rácticam en te u na
op ción casi im posible. Entre las m u chas form as de control de la com p e­
ten cia prop u estas por A lain En th oven y sus colegas en sus proposicion es
94
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
originales, la m ayor om isión del m ercado estad ou n id en se es aqu ella que
lleva a lo g rar una garantía efectiva de segu ro para todos los ciud ad anos.
L as p ro p u estas de m ercad o in tern o en otros p a íses in d u stria liz a d o s
p arten de u na cobertu ra u niversal, y por lo tanto in v o lu cran m u ch o
m enos riesgo para una bu ena asistencia de salud. C olom b ia ofrece una
experiencia m ás útil en L atinoam érica porqu e los haced ores de políticas
de salud colom bianos por lo m enos han in tentad o evitar las fallas m ás
g ran des del m ercad o estadounidense.
En resum en, m ientras a m u chos analistas les gustaría saber cóm o
balan cear "so lid a rid a d " y "co m p ete n cia ", en la p ráctica n i las ex p erien ­
cias estad o u n id en ses ni las canad ienses resp o n d en la p regu n ta en la
form a en que u sualm en te se plantea. En esos contextos, la cu estión de
b alancear solid arid ad con com p eten cia es u n asu nto engañoso. Prim ero,
la necesid ad m ism a del balance no está establecid a, porqu e la v in cu la­
ción que g eneralm ente se establece entre com p eten cia y eficien cia no está
d em ostrad a, y es p robablem en te falsa. E n los E stad os U n idos, m ien tras
tanto, la idea de "b alan cear solid arid ad con co m p eten cia" es casi en ­
teram ente retórica. El presidente C lin ton esp eraba exten d er la so lid ari­
dad con algo de com p etencia regulada, pero falló com p letam ente. La
"co m p ete n cia " la cond u cen ahora en el m ercad o priv ad o agentes que no
tienen interés en la solidarid ad y que bu scan redu cir sus obligaciones
solid arias m ientras ahorran d inero a través de la com p etencia. La "c o m ­
p e ten cia " de los p ro v eed o res requiere que ellos d esp erd icien m enos
d inero en solid arid ad en la form a de asisten cia caritativa. Lo m ás cercano
a u n balance entre com p etencia y solid arid ad en estos dos p aíses, es la
form a en que la com p eten cia por ingresos de los prov eed ores en u n
sistem a con fuerte regu lación com o el de C anad á hace p ro liferar los
servicios, en la actualidad. Eso d ebería hacernos ver que p u ed en darse
in cen tiv o s p ositivos dentro de u na estru ctura de regu lación que preten de
h acer m ás abordable la solidarid ad ; pero ésta no es ciertam en te la clase
de "co m p ete n cia " que los teóricos del m ercad o tien en en m ente.
La versió n canad iense de la "co m p ete n cia " es la "d e le g a ció n " o
"d escen tralizació n ". C ualqu iera sea el térm ino que uno qu iera u sar para
cu lp ar por las decisiones de los recortes p resup uestarios a un n iv el m ás
b ajo del gobierno, au nque el recorte se decide en u n n ivel superior, pu ed e
ayud ar a u n gobiern o a redu cir sus obligacion es sin ten er que asu m ir las
consecu encias. Vem os esta d inám ica en C anadá: m ien tras el gob iern o
fed eral le echa la culpa a las p rovincias, las prov in cias b u scan cu lp ar a
D ESA FÍO S DE LAS POI ¡T IC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EI, SEC TO R SALUD
95
las recién cread as au to rid ad es reg ion ales. L o v em o s en los E stad o s
U nidos con el esfu erzo de quitarles el d erecho al M edicaid y h acer a los
estad os resp o n sab les por los req u isito s del p rogram a. L as su p u estas
v en tajas de las d ecisiones tom ad as por estar "m á s cerca de la g en te ", son
in v isib les en la práctica. N o obstante, la descentralización can ad ien se no
am enaza el finan ciam iento solid ario de la asisten cia de salud y, en la
p ráctica, n o h a d eterm in ad o la oferta de la asistencia.
A l no existir fórm u las m ágicas, uno d ebe con fiar en el sentid o co­
m ún. U n gasto redu cid o requiere h acer m enos o gen erar m ayores in g re­
sos. La asistencia sanitaria en C anad á tiene u n costo m enor que en los
E stad os U n id o s porqu e los canadien ses p ag an m enos a los proveedores
de eq u ip am ien to com p ran d o m enos, y a los oferen tes de servicio s p ag án ­
d oles m enos. U n a cobertura m ás am plia requiere que algu nas personas
p ag u en para ay u d ar a otras. Estos pu ntos tan obvios p u ed en dar algo de
con su elo a los reform ad ores latinoam ericanos.
P rim ero, la solidaridad es una cu estión de alternativ as y de v o lu n ­
tad, y no dice relación con las d otaciones de los países. C osta R ica no es
tan rica com o los E stad os U n idos, pero tiene u n seguro m éd ico de co­
b ertu ra nacional. Es una cu estión política.
Segu nd o, en vista de que la diferencia en los d ólares b ru tos gasta­
dos se debe a las diferencias en los n iveles de salarios de los p aíses, la
d istan cia entre lo que es abord able económ icam en te en N orteam érica y
en L atin oam érica parece m ás grande de lo que realm en te es. C iertam en ­
te, aqu ellos salarios y rentas no se pagarán en A m érica Latina. Pero, lo
que im porta para cu alq u ier sociedad son los salarios de su person al de
la asisten cia san itaria con relación al prom edio social, no en com p aración
con algú n otro país. L am entablem en te, cada nació n d ebe aún ocu parse
de lo s c o sto s de e n tre n a m ie n to d el p e rso n a l y e s p e c ia lm e n te d el
equipam iento. Las ofertas que tienen u n p recio in tern acio n al serán m ás
accesibles para los n orteam ericanos que para los latin oam erican os; en
esto la diferen cia en ingresos en dólares im porta directam ente.
Tercero, si los m étod os de la "co m p eten cia reg u la d a " n o son cap a­
ces de in stau rar el p araíso en un país latinoam erican o, eso no es porque
el país esté h aciend o algo m al y que otras n aciones sep an cóm o h acerlo
bien. D e igual m odo, el hecho de que la d escentralización tenga pocos
resu ltad os p ositivos, tam poco d ebiera constitu ir u na sorpresa.
96
EN SAYO S SO B R E EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
2.
¿E
x c e p c io n e s
l a t in o a m e r ic a n a s
?
Lo anterior no sign ifica que inclu so las con clu sion es que p arecen tener
im p licacion es directas, entreguen en verd ad el consejo apropiad o p ara la
reform a de la salud en las naciones latinoam erican as. P rim ero h ay que
reco n o cer las en o rm es d iferen cias eco n ó m ica s al in terio r de L a tin o ­
am érica. U n acercam iento a los servicios de salud de los E stad o s U n id os
y C anad á — aunque con m u cho m enos acceso a servicios que depen d en
de u n eq u ip am iento im portad o caro— se pu ed e con segu ir en la A rg en ­
tina o C hile, pero es in con cebible en Bolivia.
M ás aún, los logros en las nacion es m ás ricas de L atin oam érica
p u ed en ser tan disím iles com o para ju stificar con clu sion es m u y d istintas
respecto de algu nas de las m edidas d iscutid as anteriorm ente. B alan cear
solid arid ad con com p etencia n o tiene nad a que v er ni con la eficien cia
n i con el control de costos, ni con n in g ú n análisis em pírico. Es sim p le­
m ente u n cálculo de distribu ción social. La cu estió n no es realm en te de
solid arid ad versus com p eten cia, sino sim plem en te de cu ánta solid arid ad
tener. La "co m p ete n cia " es u na form a m ás atractiva de d ecir "m e n o s
so lid arid ad ".
Sin p erjuicio de lo anterior, esa debe ser u na alternativa m ás legí­
tim a en m u chos países latinoam ericanos que en los E stad os U n idos. Los
h aced ores de política p u ed en legítim am en te con clu ir que u n cierto grad o
de excepciones a la solid arid ad es m ás práctico, p olítica y fiscalm en te,
que u n inten to de au m en tar la solidaridad. En esen cia, los gobiern os
p u ed en b u scar organizar las cosas de una form a tal qu e, a cam bio del
ingreso extra de la com p eten cia, los m éd icos con trib u yan de m ejo r ánim o
a lo que qu ed a del sistem a solid ario, y así, a cam bio de ser cap aces de
o ptar al m u nd o m ás 'co m p etitiv o ' de una asisten cia m ás refin ad a los
ciud ad anos m ás ricos se qu ejen m enos al contribu ir al sistem a solidario.
P od em os argum entar, por ejem plo, que algu nos aspectos de los acu erdos
del sistem a de seguro m éd ico de A u stralia se su sten tan en el seguro
p riv ad o , que crea d esigu ald ad es al facilitar el fin a n cia m ien to d e u n
eq uitativo y d ecente esquem a p ú blico (W hite, 1995a). Si u n país no tien e
segu ro de salud n acional, im p lem en tar el m od elo au stralian o es una
m ed id a igu alitaria au nqu e n o perfecta. Los efecto s de tales m ed id as
d ep end en actu alm ente de otros aspectos de la asisten cia sanitaria que no
D ESA FÍO S DE I.AS I ’O E ÍT IC A S DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC T O R SA LU D
97
h an sido d iscutid os en este d ocu m en to — p articu larm en te la cap acidad
de los h osp itales de propied ad pública. E sto señala los lím ites para una
extrap o lació n de las lecciones de las experien cias estad ou n id en se y ca­
n ad ien se a L atinoam érica.
La co n tratació n selectiva tiene historia en situ acion es donde el se ­
guro m éd ico u niversal no existía pero un segm ento gran de de la p o b la­
ción tenía cobertu ra en función del em pleo. Esa es la n orm a en L atin o­
a m é ric a , d o n d e lo s tr a b a ja d o re s a sa la ria d o s e s tá n en sis te m a s de
segu rid ad social. Era la situación de los fondos para en ferm ed ad es en la
E uropa de com ienzos del siglo 20, que cubría solo u na porción de la
p o b la ció n . E sta p o b lació n tenía restriccio n es de in g resos, y el cóm o
lim ita r las co n trib u cio n es era u na seria p reo cu p ació n . N o o b stan te, en
so cied ad es en las cu ales m u ch a gente no tenía segu ro, esta p o b la ció n
o frecía u na co rrien te de in g reso s relativ am en te seg u ros p ara p a g a r la
a sisten cia de salud . Era en teram en te razo n able, en to n ces, p ara alg u no s
m é d ico s o p tar a aten d er esta p o b la ció n a trav és de la co n tra ta ció n
selectiv a p o r salario s m ás que por co b ro s-p o r-serv icio , y era en tera m e n ­
te razo n ab le ad em ás que la p o b lació n de este fo n d o de en ferm ed ad es,
restrin g id a en in g resos, acep tara esa lim itació n que facilita el co n tro l de
co sto s y g aran tiza la asisten cia. El fom en to de la co n tra ta ció n selectiv a
en los p lan es de seg u rid ad social de L atin o am érica p u ed e o n o ten er
sen tid o p ara el sistem a de salu d com o u n tod o, p ero es p o sib le im a g i­
n a r por qué p o d ría ser u tilizad o p o r lo s ad m in istrad o res de los siste­
m as de seg u rid ad social.
E n la p rá c tica , d en tro de los sistem as de se g u rid a d so cia l de
L atin oam érica se tiende a levantar obstáculos a la co n tratació n selectiva.
Lo m ism o ocurre respecto a la oferta h o spitalaria. ¿Se debería dar rienda
su elta a los em p resarios para invertir? A n tes de que se creara la cober­
tu ra u niversal en Europa y los E stad os U nidos, era com ú n en los h o s­
p itales entregar una cierta cantid ad de "asisten cia g ra tu ita " con cargo
pú blico. La cu estión no es si la in versión privad a es bu en a o m ala, sino
b a jo qué cond iciones los gobiernos p u ed en forzar los m ecan ism os que
distrib u y en servicios a los pacientes p ú blicos a fin de h acer de la in ver­
sión u n b u en negocio tanto para el inversion ista p rivad o com o p ara el
p ú blico . E xisten m u ch as razo n es para p en sar que, p erm itien d o tales
in versiones, se d esviarían fond os n ecesarios de op eración p ú blica, y que
los gobiern os p od rían fallar en la ad aptación de las institu cion es del
sector privad o a los lím ites de la cap acidad pública.
98
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
En resum en, la experiencia de las n acio n es ricas, esp ecialm en te los
E stados U nid os y C anad á, m u estra que es m uy d ifícil ju stificar m uchas
de las "refo rm as de m ercad o " en el financiam ien to de la asisten cia de
salud p ara L atin oam érica.45 N ingú n h aced or de p olítica latin oam erican o
d ebería segu ir tales reform as p or el solo m otivo de que rep resen tan una
in n ovación exitosa en N orteam érica. Pero la evid encia de este trabajo no
p u ed e d escartar esas opciones, sim plem ente porqu e ellas p u ed en ser m ás
ap ropiad as en nacio n es donde la agenda práctica gire en torn o a qué
clases de d esigu ald ad es básicas hay que aceptar.
E ste in fo rm e arg u m en ta qu e los m éto d os d istin tiv o s de fin a n ­
ciam iento de la asisten cia de salud y la organización estad oun id en se, son
claram en te in feriores para los p ropósitos de una cobertu ra u niv ersal a un
costo razonable. Los E stad os U n id os no entregan evid en cia de cóm o
b alan cear las fuerzas del m ercad o con solidarid ad . E n la p ráctica, la
com p etencia estad ounidense es princip alm en te una form a de redu cir la
solidaridad.
B IB LIO G R A FÍA
Allen, Arthur (1996), "A s they lay dying", Washington Post, 17 de noviem bre, pp.
13 a 17, 28 a 32.
Barer, M orris L., Jonathan Lomas y Claudia Sanm artin (1996), "R em inding our
P 's and Q's: m edical cost controls in C anada", Health Affairs, verano boreal.
Barer, M orris L. (1993), "H ospital Financing in Canada", docum ento de debate,
Universidad de British Columbia, Centro de Investigación de Políticas y
Servicios de Salud, abril.
Canadá, Oficina General de Contabilidad Gubernam ental (1991), "C anadian
Health Insurance: Lessons for the United States" ( c a o - h r d - 91 - 90 ), junio.
CCHSE (Canadian College of Health Service Executive) (1995), "Special Report:
External Environm ental Analysis and H ealth Reform U p date", O ttaw a,
verano boreal.
Drew, Elizabeth (1996), Showdown: The Struggle Between the Gingrich Congress and
the Clinton White House, Nueva York, Touchstone Books.
45.
L a s e x c e p c io n e s s e d e s c r ib e n m e jo r e n S a ltm a n ( 1 9 9 5 ) ; J e r o m e - F o r g e t , W h i t e y
W ie n e r ( 1 9 9 5 ). C o m o lo s u g ie r e e l c a s o b r i t á n i c o a q u í m e n c io n a d o , la s r e f o r m a s d e m e r c a d o
i n te r n a s a p lic a d a s a u n s is te m a d e p r o v is ió n d ir e c ta d e lo s s e r v ic io s , y e n ta n to s e o p o n g a n
a la " m a r q u e t i z a c ió n " d e l s e g u r o , tie n e n s u s m é r ito s .
D ESA FÍO S DF LAS PO LÍTIC A S DF FIN A N C IA M IEN TO DEL SEC T O R SA LU D
99
EBRI (Employee Benefit Research Institute) (1996), "Sources of Health Insurance
and Characteristics of the Uninsured: Analysis of the March 1995 Current
Population Survey", i.nin,
170, febrero.
Ellw ood, Paul M., Alain C. Enthoven y Lynn Etheredge (1992), "T he JacksonHole initiatives for a twenty-first century Am erican Health Care System ",
Health Economics.
Enthoven, A. y R. Kronick (1989), Nezu England Journal o f M edicine, 5 y 12 de
enero.
Enthoven, Alain C. (1993), "The history and principles of managed com petition",
Health A ffairs, N° 12 (suplemento).
Evans, Robert G. (1995), "M anaging health reform in C anada", Health Care Reform
Through Internal M arkets: Experience and Proposals, M onique Jerom e-Forget,
Joseph White y Joshua Wiener, Montreal, Institute for Research on Public
Policy and Brookings.
E vans, Robert G., M orris L. Barer y Clyde H ertzm an (1991), "T h e 20-year
experim ent: accounting for, explaining, and evaluating health care cost
containm ent in Canada and the United States", Annual Review Public Health,
N° 12.
Evans, Robert y otros (1989), "C ontrolling health expenditures: the Canadian
reality", blew England journal o f M edicine, 2 de marzo.
Fuchs, Víctor R. y Jam es S. Hann (1990), "H ow does Canada do it? A com parison
of expenditures for physicians' services in the United States and Canada",
blew England Journal o f M edicine, 27 de septiembre.
Ginsburg, Paul B. (1996), "Introduction and overview ", Health Affairs, invierno
boreal.
Ginsburg, Paul B. y Jerem v D. Pickreign (1996), "Tracking health care costs",
Health Affairs, invierno boreal.
G ovin daraj, R am esh, C hristopher J.L. M urray y G nanaraj C hellaraj (1995),
"H ealth Expenditures in Latin A m erica", docum ento técnico del Banco
M undial, N° 274 .
Gruber, Jonathan (1992), "The effect of price shopping on m edical markets: hos­
pital responses to p p o s in California", National Bureau o f Economic Research,
docum ento de trabajo, N" 4190, Cam bridge, M assachusetts, n b e r .
Hadley, Jack, Earl P. Steinberg y Judith Feder (1991), "C om parison of uninsured
and privately insured hospital patients", Journal o f the American M edical
Association, 16 de enero.
H irshm an, Albert (1970), Exit Voice and Loyalty: Responses to Decline in firm s.
Organizations and States, Cam bridge, M assachusetts, Harvard University
Press.
Jerom e-Forget, M onique, Joseph W hite y Joshua W iener (1995), Health Care Reform
Through Internal M arkets: Experience and Proposals, Montreal, Institute for
Research on Public Police and Brookings.
100
EN SAYOS SO B R E EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Johnson, Haynes y David S. Broder (1996), The System: The American Way o f
Politics at the Breaking Point, Boston, Little, Brown.
Jones, Stanley (1990), "M ultiple choice health insurance: the lessons and challenge
to private insurers", Inquiry, N° 27.
Katz, S., S. Zuckerman y W. Welch (1992), "C om paring physician fee schedules
in Canada and the United States, Health Care Financing Review, invierno
boreal.
K ilborn, Peter T. (1996), "F eelin g devalued by change, doctors seek union
banner", The New York Times, 30 de mayo.
Levit, Katharine R., Helen C. Lazenby y Lekha Sivarajan (1996), "H ealth care
spending in 1994: slowest in decades", Health Affairs, verano boreal.
Lipson, Debra J. y Jeanne M. De Sa (1996), "Im pact of purchasing strategies on
local health care system s", Temas de salud, verano boreal.
Maraniss, David y M ichael W eisskopf (1996), ' Tell Newt to Shut Up', N ueva York,
Touchstone Books.
Miller, R.H. y H.S. Luft (1994), "M anaged care plans: characteristics, growth and
prem ium perfom ance, Annual Review o f Public Health, N° 15.
New England journal o f M edicine (1989), "A consumer choice plan for the 1990's",
5 y 12 de enero.
Oberlander, Jon (1996), "M anaged Care and Medicare R eform ", docum ento pre­
parado para la conferencia sobre la salud en el próxim o siglo: mercados,
Estados y com unidades'', auspiciada por el Journal of Health Politics, Policy
and Law, Durham, N orth Carolina, 3 a 4 de mayo.
O ficina de Presupuesto del Congreso (1993), "H .R. 1200, A m erican H ealth
Security Act of 1993", carta de 16 de diciembre.
Olson, M ancur (1965), The Logic o f Collective Action: Public Goods and the Theory
o f Groups, Cam bridge, M assachusetts, Harvard University Press.
O M S/P A H O (Organización M undial de la S alu d /O ficina Sanitaria Panam erica­
na), Health Conditions in the Americas, W ashington, D.C.
Pretzer, M ichael (1996), "M edicine's m ost elusive goal", M edical Economics, 9 de
diciembre.
Redelmeier, Donald A. y Victor A. Fuchs (1993), "H ospital expenditures in the
United States and C anada", New England journal o f M edicine, 18 de marzo.
Rich, Spencer (1993), "C utting waste: no cure-all for health care", Washington
Post, 4 de mayo.
Rosenthal, M arilynn M. (1992), "System s, strategies, and some patient encounters:
a discussion of twelve countries", M arilynn M. Rosenthal y M arcel Frenkel
(eds.), Health Care Systems and Their Patients: An International Perspective,
Boulder, Colorado, W estview Press.
Saltm an, Richard B. (1995), "Th e role of com petitive incentives in recent reforms
of Northern European health system s", Health Care Reform Through Internal
M arkets: Experience and Proposals, M onique Jerom e-Forget, Joseph W hite y
D ESA FIO S DE LAS l’OI ¡TIC AS DE FIN A N C IA M IEN TO D EL SEC TO R SA LU D
101
Josh ua W iener, M ontreal, Institute for Research on Public Policy and
Brookings.
Saltm an, Richard B. y Casten von Otter (1995), Im plem enting Planned M arkets in
Health Care: Balancing Social and Economic R esponsabilité, Filadélfia, Open
University Press.
Sk id m o re, D ave (1996), "U n d ersta n d in g the K asseb au m -K en n ed y H ealth
Coverage B ill", The Washington Post, 19 de agosto.
Skocpol, Theda (1996), Boomerang: Clinton's Health Security Effort and the Turn
against Government in U.S. Politics, Nueva York, W.W. Norton.
Starr, Paul y Walter Zelm an (1993), "A bridge to compromise: com petition under
a bud get", Health Affairs, s N° 12 (suplemento).
Stoddard, Jeffrey ]., Robert F. St. Peter y Paul W. N ew acheck (1994), "H ealth
insurance status and ambulatory care for children", New England journal o f
M edicine, 19 de mayo.
Thorpe, Kenneth E. (1997), "C hanges in the Growth in Health Care Spending:
Im plications for Consum ers", informe final preparado para la Coalición
Nacional- de la Asistencia Sanitaria, abril.
Tuohy, Carolyn (1997), "H ealth Care Reform , H ealth Care Policy: Canada in
Com parative Perspective", Cuarta Conferencia N acional, 16 a 18 de mayo,
Ottawa, Salud Canada.
------------- (sin fecha), "H ealth Reform, Health Policy - Towards 2000".
Universidad de McMaster, Centro para el Análisis de la Econom ía de la Salud
y Política (1992), "The Price of Peace: The Structure and Process of Physician
Fee Negotiations in C anada" Documento de trabajo, N°s 92-17, Hamilton,
Ontario, agosto.
W elch, W. Pete, S. Katz y Stephan Zuckerm an (1993), "Physician fee levels:
M edicare versus Canada", Health Care Financing Review, prim avera boreal.
Welch, W. Pete y otros (1996), "A detailed com parison of physician services for
the elderly in the United States and C anada", Journal o f the American M edical
Association, 8 de mayo.
Werber Serafini, M arilyn (1996), "Reigning in the H M O s", National journal, 26 de
cctubre.
White, Joseph (1995a), Competing Solutions: American Health Care Proposals and
International Experience,Washington, D.C., The Brookings Institution.
------------- (1995b), "M edical savings accounts: fact vs. fiction", Brookings Institution
Working Paper, junio.
------------- (1994a), "Paying the right price", The Brookings Review, primavera boreal.
------------- (1994b), "M arkets, budgets, and health care cost control", Health Affairs.
Winslow, Rob (1996), "D octors' average pay fell 4% in 1994 with drop attributed
to m anaged care", Wall Street journal, 3 de septiembre.
Zwanziger, Jack y Glenn M elnick (1996), "C an m anaged case plans control health
care costs?", Health Affairs, verano boreal.
S
egun da
P
a rte
ENSAYOS SOBRE LA REFORMA AL
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN
ARGENTINA
GASTO EN FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN
ARGENTINA
M. C ristina V. de Flood
IN T R O D U C C IÓ N
H acia fines de la década anterior, pero m ás noto riam en te d urante la
p resen te, la A rgentina inicia un proceso de reform as que m od ifican su
o rd en am iento institucional y m acroeconôm ico. E stas tran sfo rm acio n es
estru ctu rales no difieren de las verificad as en otros p aíses d entro y fuera
de la región , y tien en en com ú n el cam bio su stantivo en las relaciones
p ú b lico -p riv ad as, la reform a del Estad o, la vigen cia de las leyes del
m ercad o, y la apertu ra e integración del país en el m undo.
El sector salud se encuentra inserto en este m arco y con stitu ye uno
de los p rin cip ales n ú cleos en los que aú n no se ha co m p letad o la reform a,
pero sí se h an d iseñad o sus p rincipales lin eam ien to s, que son co m p ati­
b les con el co n texto general de cam bio. Los cam bios n o rm ativ o s orien ­
tad os h acia la reform a, son altam en te com p lejos y con flictiv os por la
estrech a relación existen te entre la segu ridad social, la p olítica y los sin ­
dicatos.
A ctu alm ente adquieren relevancia los estu d ios que evalú an los efec­
tos de origen extern o, com o son las crisis de ajuste, la racion alización del
E stad o y la reorientación de las políticas sociales; y los in ternos, com o las
tran sfo rm acio n es y com p lejización de los sistem as de salud. A cord e con
ello, los estud ios sobre el gasto y fin an ciam ien to d el sector, que h asta no
h ace m u ch o tiem p o no habían tenido d ifusión en co m p aración con otras
preo cu p acion es sanitarias, se h an con vertid o en centro de atracción de
los ám bitos pú blico y privado.
E l p ro p ó sito de este d o cu m en to es p resen ta r el g asto y fin a n ­
ciam ien to del secto r salud en la A rg entina, tem a que resulta oportuno
105
106
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
para d iscutir los efectos que las d istintas reform as fin an cieras h an p ro ­
vocad o en n uestros países, y, en base a los m ism os, recon ocer algu nos
elem entos útiles para el d iseño de las p o líticas p ú b licas y p ara las d eci­
siones de los agentes privad os, que faciliten una ad m in istració n m ás
eficiente de los recu rsos escasos y el llevar a cabo p o líticas ten d ien tes a
lograr una m ayor equidad, en un contexto de viabilid ad y su sten tabilidad económ ica y política.
C abe d estacar que la necesidad e im portan cia de an alizar el gasto
y fin anciam iento del sector salud, no guard a relación con los in co n v e­
n ien tes m eto d oló gico s e in fo rm ativ o s que se p resen tan p ara trab ajar
seriam en te la cu estión, ag ravad os p or la estru ctu ra p o lítica del país,
com p uesta por el g obierno nacional, 24 p rovin cias fed erales (au tón o­
m as), y nu m erosísim os gobiernos locales. Pero, a p esar de ello, la D irec­
ción N acional de P rogram ación del G asto Social ( d n p g s ) , d ep en d ien te de
la Secretaría de Program ación E con óm ica ( s p e ) , realiza esta activid ad ela­
boran d o series inform ativas, su ficien tem ente con fiables y com p arables
entre distintos años, que perm an entem ente son revisad as y actualizad as.
E ste in form e se inicia con u na rápida p resen tación de con ceptos
u tilizad o s en la econom ía de la salud, que se u tilizan p osteriorm en te
para interp retar n uestra situación. En segu ida, se pasa revista a la génesis
del sistem a, que es donde se o riginan m u chos de los problem as y co n ­
flictos qu e h o y p oseem os (secciones 2 y 3).
Los gastos y el finan ciam iento del sector salud son an alizad os en la
sección 4, en la que se hace h in cap ié en los cam bios operados en los
ú ltim os años, aspectos que se com p letan en la sección sigu ien te, en la
que se tratan las cu estiones de la eficiencia y equidad de los m ism os. En
la sección 6 se analizan los gastos y finan ciam ien to p o r su bsectores; es
decir, del público: nacional y p rovincial, y el sistem a de obras sociales,
y del privado.
En la sección 7 se p resentan los lineam ien tos de la reform a del
sistem a, y en la ú ltim a sección las con clu siones finales.
A L G U N A S C O N SID E R A C IO N E S G E N E R A L E S
Los g astos pú blicos en los sectores sociales son la expresión fin an ciera de
las políticas sociales, y su objetivo es m ejorar la asign ació n de los recu r­
sos para que las acciones sean llevad as a cabo con eficacia y eficien cia,
LA RKLORM A AL LIN AN C1AM IFN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
107
logran d o un m ay or grado de equidad en la d istribu ción de in gresos y
riqueza entre tod os los m iem bros de la sociedad.
Salud y ed u cació n son los sectores sociales que d em an d an m ayores
recu rsos del E stado, in d ep en d ien tem ente de las valoracio n es o preferen ­
cias de los ind ivid u os. Por ello, los servicios m en cio n ad o s p u ed en ser
calificad os com o bienes tutelares o m eritorios, lo que im plica que los m e­
can ism os del m ercad o no asegu ran la provisión ni el consu m o, por lo
que los p od eres pú blicos los tienen que prom over y fin an ciar su p ro vi­
sión im p o nien d o sus p referencias, d ejand o de lad o la "so b eran ía del
co n su m id o r". C onviene aclarar que un b ien tu telar o m eritorio no es
sinón im o de b ien p ú blico ya que, desde la óptica de la clasificación
econ óm ica, este es consid erad o p ú blico cuand o no reúne las cond iciones
de rivalidad ni de exclu sión. La prim era con d ición significa que el con ­
sum o de un in d ivid u o no m odifica la cantid ad d isp on ible para los dem ás
(por lo que la alteración de la oferta es irrelevan te), y la segunda esta­
blece la im p osibilid ad de exclu ir a algún ind ivid u o del con su m o del
bien , es decir, la u niversalid ad absolu ta de la oferta.
Los servicios de salud pu ed en clasificarse en dos gran d es grupos:
de p reven ción y de m edicina curativa. Los de p reven ción cu m plen con
las con d icion es establecid as para los bienes pú blicos (ed ucación para la
salud, cam pañas de p revención del alcoholism o, tabaquism o, etc.), y para
los bien es con extern alidades (in m u nizaciones, lucha contra enferm ed ad es
in fecciosas, etc.) lo que significa que la u tilización de ellos por u n in d i­
vid u o afecta a los dem ás m iem bros de la sociedad.
La provisión pública de estos servicios — financiad a en form a coerci­
tiva a través de los im p u esto s— responde a la n ecesid ad de neu tralizar
la con d u cta de los ind ivid u os que, al saber que no pu ed en ser exclu id os
del con su m o y al desconocer que su uso afecte positiva o negativ am en te
a los dem ás, se neg arían a pagar. En tal caso el m ercad o no asignaría
eficien tem en te los recu rsos, ya que no ofrecería los n iveles d esead os o
co n sid erad o s necesarios. De hecho, en la m ayoría de los p aíses el acceso
a la asistencia sanitaria básica se consid era com o un derecho h u m ano y
es una de las fu nciones del gobierno.
Si b ien existen sobrad os argum entos que ju stifican los gastos p ú b li­
cos, d ebe tenerse en cuenta que ello im plica costos con efectos sobre la
m acroecon om ia. D ichos gastos con stituyen una v ariab le clave en el caso
de existir in eficien cias, porqu e se po d rían p ro v o car d ism in u cion es de
recu rso s asignad os a activid ad es m ás p rod uctivas, o efectos ind esead os
debid o a distorsiones en el financiam iento.
108
EN SAYO S SO BRE F.E FIN A N C IA M IEN TO DF. LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
A l revés de los casos de intervención p ú blica la recu p eración de la
salud es u n b ien privad o, y tiene por lo tanto u n p recio en el m ercado.
Existe u na relación virtu osa en el tiem p o entre los cu id ad os de p rev en ­
ción y la cu ra de la enferm ed ad , donde los ben eficio s de in v ertir en los
prim eros no son inm ediatos ni claros, y las actitudes individuales difieren
en cu an to a la percep ción de la en ferm ed ad , apareciend o u n elem en to de
su b op tim izació n en el consu m o, por efecto de n o h aber u tilizad o u na
eficaz estrategia preventiva.
L a a te n c ió n m é d ic a p e r s o n a liz a d a , c o m o la s c o n s u lt a s , la s
in tern aciones y los m edicam en tos n o cu m plen con las con d icion es esta­
b lecid as para constituir bien es pú blicos, sino que se fu n d am en tan eco n ó ­
m icam ente en la n ecesid ad de neu tralizar las im p erfecciones del m erca­
do de la salud, las que p u ed en sin tetizarse en: a) la a sim etría en la
in fo rm ació n en tre con su m id o res (p acientes) y pro d u cto res (m éd icos);
b) la in certid u m bre respecto a la probabilid ad de enferm ar, el resultad o
de los tratam ien tos m édicos y las necesid ad es futuras, y c) las extern alidad es p o sitivas y negativas, con centración de con su m id ores y de p ro ­
d uctores y barreras para la entrada de los oferentes en el sistem a. A p artir
del reconocim ien to de la existen cia de las características m en cio n ad as, se
acepta que los m ecanism os propios del m ercad o n o logran u na óptim a
asignación de los recu rsos prod uctivos. El factor de in certid u m bre im p i­
de qu e los d em and antes y los oferentes p u ed an reco n o cer las fu n cion es
que m axim izan sus ben eficio s, y d eterm inar así el n ivel de p recios que
g arantice una asignación óptim a.
La incertid u m bre y el alto costo de los servicios m éd ico s lleva a los
in d ivid u os a contratar seguros de salud, los que a su v ez crean m ayores
im p erfecciones en el m ercado. P u ed e prod ucirse el azar m o ral o fen ó m e­
no del tercer pagador, que se trad u ce en la falta de in cen tiv o s de los
con su m id ores para com p arar precios o u tilizar racio n alm en te los serv i­
cios cu biertos por los segu ros, p rovocand o sobreconsum os. Ello, debid o
a que las d ecisiones están en m anos del m éd ico que atien d e al pacien te,
y los p agos — totales o parciales— , a cargo del seguro.
Por otra parte, d ebem o s señalar que en el m ercad o de segu ros
existen dos tipos de fallas que son: la selección adversa por p arte de los
asegu rad os, que d epend e de sus propios con ocim ien tos sobre su estad o
de salud, y la selección de riesgo p or p arte de las asegu rad oras, que su elen
em plear m ecan ism os p ara exclu ir a las p ersonas que d em an d en gastos
excesivos.
LA REFO RM A AL H \ A N C IA M IF N T O DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
109
Por lo tanto, en el ám bito de la salud, los m ecan ism os de m ercado
en cu en tran d ificu ltad es para actuar com o in stru m en tos de regu lación de
la activid ad económ ica y el Estado debe interven ir para p erm itir su m ejor
fu n cion am iento, ju n to con ejercer la m edicina preven tiv a, d esarrollar e
in cen tivar la com p etencia entre los proveed ores, regu lar y fiscalizar las
prácticas restrictivas.
I. EL SISTE M A D E SA L U D A R G E N T IN O
Para com p ren d er la actual situación del sistem a de salud argentino, es
im p rescin d ible rem on tarse a sus an teced en tes histó rico s, con texto en el
que se o rigin ó gran p arte de la problem ática del presente.
E n la A rg entin a, hasta los años 40, el sistem a de salud era relativa­
m en te sim ple y se estratificaba por su bsistem as de acu erdo a la p ob la­
ción que atend iese. A sí, las clases m edias y altas recu rrían a la m edicina
p riv ad a que fin anciaban d irectam ente. Los trabajad ores in m ig ran tes y
su s fam ilias acu d ían a las m u tu ales y aso ciacio nes de socorros m utuos,
de acu erdo a su país de origen; m ien tras que los h o sp itales fin an ciad os
ad m in istrad os por el E stad o nacion al o por la Socied ad de Ben eficen cia
( s b ) se d ed icaban a los grupos m ás débiles (M inisterio de Salud y A cción
y
So cial, 1985). L a
sb
era u na institu ción privad a sin fin es de lu cro, vin cu ­
lad a con las clases m ás altas, que particip aban — y fin an ciab an en p arte—
estas activid ad es por razones de altruism o.
C on el ad ven im ien to del p eronism o (1946), se iniciaron im portan tes
tran sfo rm acio n es en dos plan os d iferenciad os: el de la aten ción pú blica
y
el de la seguridad social. R especto al p rim ero, realm en te se privilegió
d ich a aten ció n , im p lem en tan d o id eas in n o v ad o ras co n resp ecto a la
con cep ció n del h o sp ital com o centro de salud, in tegran d o accion es p re­
v en tiv as y cu rativas que se com p lem en taron con crecien tes in v ersion es
en in fraestru ctu ra h o sp italaria y eq u ip am iento a lo largo de tod o el país,
y organizan d o la region alización sanitaria. La SB fue sep arad a de sus
activ id ad es y reem p lazad a por la Fu n d ación Eva Perón. A sim ism o se
creó la E scu ela Su p erio r T écn ica, an teceso ra de la E scu ela de Salud
P ú blica (1962), que im pulsó la form ación de pro fesio n ales con nuevas
co n cep cion es (H ach, 1990). Estas accion es cu lm inaron co n la creación del
M in isterio de Salud — hasta entonces sólo existía el D ep artam en to de
H igien e del M in isterio de Interior— , pero que term in ó b u rocratizad o. La
110
EN SAYO S SO BRE EE FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
exp ansión cu antitativa señalad a, si b ien m u y valorab le, se hizo en con ­
d icio n es de b a ja cap acid ad técn ica y o rg an izativ a, en m u ch o s casos
m ezclad a con p olítica partidista.
En el plano de la org anización laboral, en dicho perío d o ad qu irió
au ge la form ación de los sind icatos, los que tam bién se insertaron en el
gobierno. A p artir de ellos se crearon org anizaciones en cargad as de aten ­
der la salud de sus afiliad os y sus fam ilias, totalm en te d esvin cu lad as de
la salud pú blica prom ovida p o r el m ism o gobierno. A l g en erarse estas
in stituciones com o obras sociales de los sindicatos, cada u na de ellas
fun cionaba au tón om am en te con grandes d iferen cias de p o d er econ óm ico
y alta heterogeneid ad . Esta fue la génesis del sistem a de las obras so cia­
les (os), que nacid as de los sind icatos han d eterm in ad o, d esd e esa fecha,
que el sistem a se vea envuelto en conflictos políticos.
A p artir de entonces se d elinearon dos ejes in d epen d ien tes, uno
p ú blico orien tad o a d isem inar la atención m édica en todo el p aís, aun
con fuertes in eficiencias, y otro, en quistad o en los sind icatos y ad m in is­
trado por ellos, d ond e las prestacion es de salud no se d iferen cian de
otras acciones vincu lad as con la activid ad grem ial. Tiem po d esp ués h u b o
in ten tos de integrar am bos sectores, pero m u chos de los logros alcan za­
dos por la salud pú blica se d iluyeron y las d irigen cias g rem iales co n ti­
n uaron m antenien d o la ad m inistración de las in cip ien tes os.
En el plano de la segu ridad social, en el año 1970 se reglam en tó y
legalizó la situación que de hecho existía desde tiem p o atrás, co n v a­
lidando a las os, y estableciend o la obligatoriedad de afiliación para todos
los trabajad ores depen d ientes. E l sistem a se u niv ersalizo, se con solid ó y
au m entó expon encialm ente su cobertura. El fin an ciam ien to se rad icó en
los aportes de los trabajad ores y las contribu ciones p atron ales, qu ed and o
la ad m inistración en m an os de las d irigen cias sind icales. Las p restacio ­
n es del sistem a qu edaron vincu lad as con el sector priv ad o y fueron pocas
las os que se convirtieron en sus p ropios ejecutores. Se estableció un
fon d o de redistribu ción m an ejad o p o r el In stitu to N acion al de O bras
Sociales ( i n o s ), an tecesor de la A d m in istración N acion al del Segu ro de
Salud ( a n s s a l ) , d estinad o a eq uiparar las os de m enores in gresos con las
de m ayores. El sistem a creado tu vo débil control pú blico y n in g u n a in ­
tervención de los em pleadores.
E n g eneral, los m arcos legales referidos al fu n cion am ien to de las os
d epend ieron m ás de los cam bios p o lítico s que afectaban las reglam en ta­
ciones laborales que de la propia regu lación del sistem a. La depen d en cia
LA RR FORM A AI FIX ANCIAM IH NTO DE LA SA L U D E X A R G EN TIN A
111
de las o s del M in isterio de Trabajo y Segu ridad Social y n o del M in is­
terio de Salud y A cción Social, fue u n ind icad or de que los intereses
sectoriales se sobrep onían a los objetivos de brin d ar cobertu ra de salud
a la p oblación.
Los problem as de inequid ad entre ben eficiario s de las os (especial­
m ente en co m p aración con las in stituciones m ixtas — ban carias, seguros,
y otras— , que percibían , ad em ás de los aportes y co n trib u cio n es, in g re­
sos ad icionales de los em plead ores), la heterogeneid ad p restacion al, las
diferen cias en las cobertu ras m éd icas, el no fu n cion am ien to del fondo de
red istribu ción , la falta de program ación y norm ativas, y de u n elem en tal
registro contable y financiero, fueron la constante en toda la vida de la
seg u rid ad social.
Los d istin tos m arcos jurídicos del sistem a n acio n al in tegrad o de
salud , de 1973, del Instituto N acional de Servicios Sociales para Jubilad os
y P en sion ad o s ( i n s s j p ) de la ley de obras sociales de 1980, y de la ley del
sistem a nacio n al del seguro de salud, de 1989, si b ien m od ificaron n or­
m as que regu laban el sistem a, en la p ráctica m antu vieron la org anización
in alterad a, salvo en el crecim iento de los aportes y con tribu cion es que
fueron d eterm inad os en cada oportu nid ad . Se dem ostró n u ev am en te que
siem pre se priorizarou las cuestiones de fin an ciam ien to qu e se vinculaban direc­
tam ente con los sin dicatos más que las relacionadas con la propia regulación del
sistem a.
La in co rp o ració n del sistem a del "tercer p ag a d o r", llevó a la ap ari­
ción de los coleg ios de profesionales y cám aras em p resariales de clínicas
y san atorios, que n eg ocian precios y con d iciones de acred itación, co n fo r­
m an d o grupos de oligopolios por el lad o de la oferta de servicios que se
en fren tan con el oligopson io por el lado de la d em and a (Katz y M uñ oz,
1988).
En el plano de la salud pú blica, luego de la prim era ad m in istración
pero n ista (1955) com enzó un d esfinanciam iento im portan te, que originó
falta de m an ten im ien to h ospitalario y redu cción de su prod uctivid ad .
Sim u ltán eam en te, se inició la tran sferencia de los servicios a las p ro v in ­
cias, que dem oró cuatro d écad as en consolidarse. A fin es de los años
setenta, se retom ó y profund izó la form ación de los recu rsos h um anos
y se fortalecieron las d elegaciones san itarias fed erales. D urante largos
perío d o s, la calid ad de la atención de la salud p ú b lica fue en prom edio
su p erio r a la d el secto r p rivad o, esp ecialm en te en lo co n cern ien te a
qu em ad os, ped iatría, cirugía p ediátrica, neu rociru gía e inm u nología. En
112
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
las cap itales de provincia y en la m ayoría de las grandes ciud ad es estos
establecim ien tos constituían la m ejor alternativa. A ú n hoy, es en estos
establecim ien tos donde se cum ple la función de d ocencia y en este as­
p ecto son respetad os por la com u nidad. A sim ism o, es allí donde se atien ­
de a lo s e n fe rm o s cró n ico s — q u e so n se p a ra d o s d e lo s re sta n te s
su bsistem as p or p oco rentables— y donde se realizan las p rácticas com ­
plejas no cu biertas por los seguros.
U no de los princip ales p ro blem as p ara llevar ad elante p rogram as
in teg rales y coord inad os se deriva de la constitu ción p olítica del país,
con form e a la cual cada p rovincia es au tónom a y es el lugar donde se
ejecu tan la casi totalidad de las acciones (los h o sp itales son prov in ciales
y m u nicipales); el gobiern o nacional sólo tiene in cu m b en cia sobre las
p o líticas generales del sector y los p rogram as de fiscalizació n y control
de m ed icam en to s y otros. Las relaciones entre estas ju risd iccio n es se
can alizan a través del C onsejo Fed eral de Salud, p ero su eficacia n o es
la esperada.
C on anteriorid ad al desarrollo del sistem a de segu rid ad social, el
sector privado sufría el en carecim ien to acelerad o de lo s costos y co m en ­
zaba a m arginar de hech o a crecientes estratos sociales de la u tilización
de estos servicios, lo que su m ado a la p resión gen erad a por la gran
cantidad de m édicos estaba llevando al sector a u na seria crisis; esta fue
atenuada por el sostenido crecim iento de las os, que se desarrolló a través
de los proveedores privados y n o de los públicos (M inisterio de Salud y
A cción Social, 1985). La norm ativa de las os exp lícitam en te d esalen tó la
creación de la cap acidad instalad a propia en favor de la u tilizació n de la
pú blica, d irigiendo la contratación de las prestacion es h acia el sector
priv ad o, que creció financiado por este sistem a.
E n síntesis, llegam os a casi a fines de siglo con u n sistem a de salud
n o in tegrad o, conform ad o por tres subsectores: el pú b lico, la segu rid ad
social (obras sociales), y el privad o, d efinid os por su org anización , fin an ­
ciam iento, cobertu ras y ben eficiario s, los que in teractú an con d istinta
in ten sid ad , resultand o las vincu lacio n es m ás fuertes las existen tes entre
la segu rid ad social y el su bsector privado. El papel que cu m ple la in s­
titu ción de la segu ridad social es el que prin cip alm en te m o v iliza el sis­
tem a en su conjunto, ya que de ella d epend e el fu n cio n am ien to de gran
parte de los agentes p rivad os, y ú ltim am en te de los h o sp itales p ú blicos
com o p roveed ores de los ben eficiario s del
in s s jp .
LA REFO RM A A t. FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
113
II. EL G A STO Y FIN A N C IA M IE N T O D EL SE C T O R SA L U D
A.
E
l
g a sto
f. n
sa lu d
El gasto total en salud para 1995 es de ap roxim ad am en te 20 500 m illones
de dólares, eq u ivalente al 7.3% del r ib y a 590 dólares por h a b ita n te/a ñ o .
C om o p orcen taje del p i b , esta m edición nos colocaría entre las nacion es
que asignan u na p roporción im p ortante de sus recu rsos a salud, pero, si
nos
co m p aram o s
por
el
g a s to
per
c á p it a , n o s
d if e r e n c ia m o s
d rásticam en te del m u nd o desarrollad o. E n efecto, los E stad os U nidos,
C an ad á y A lem ania gastaban en 1990 el 12.7% , 9.1% y 8.8% del
p ib ,
pero
registraban u n consu m o por habitan te de 2 763, 1 945 y 1 511 dólares,
resp ectivam en te (Banco M u nd ial, 1993).
E l c r e c ie n te g a sto en lo s ú ltim o s 25 a ñ o s m u e stra el ca m b io
o rg an izacio n al que se fue operando. A sí, el gasto estim ad o para 1970 era
eq u iv alen te al 5.2% del
p ib ,
creció al 6.6% en 1986 y se estim a en 7.3%
p ara 1995.' D icho crecim iento de algo m ás de dos pu n tos en el p ib guarda
relación con el aum ento de los costos operado m u ndialm ente.
En 1970, el gasto d irecto de las fam ilias tenía una fu erte p articip a­
ció n en el gasto total (55% ), m ien tras la seg u rid ad social y la salud
p ú blica registraban el 26% y el 19% , respectivam ente. C on la co n so lid a­
ción y exp ansión de las os, en 1980 la p articip ación del gasto fam iliar
b a jó al 34% y consecu entem ente su bió el de la segu rid ad social (33% ). Ya
en 1986, la tend encia com enzó a revertirse con las crisis de las os, que
b ajaro n al 31% au m en tan d o n u evam en te los gastos d irectos (40% ), hasta
lleg ar a la actualid ad , con un 44% de p articip ació n de las fam ilias y un
leve au m ento de la correspond iente a las o s (por efecto del
i n s s j p ).
La
p articip ació n de la salud pú blica m u estra una con stan te pérd id a en su
p articip ació n en los ú ltim os 15 años.
1.
L a e s tim a c ió n p a r a 1971) v 1 9 8 0 s u r g e d e la in f o r m a c ió n o fic ia l ( M in is t e r io d e S a lu d
v A c c ió n S o c ia l, 1985) s o b r e la q u e r e a liz a m o s u n a ju s te d e l P IB p a r a h o m o g e n e iz a r ia c o n
la n u e v a r e v is ió n d e C u e n ta s N a c io n a le s . A d v e r t im o s s o b r e la p r e c a r ie d a d d e la s e s t i m a ­
c i o n e s d e l g a s to p r iv a d o , q u e s u r g e n d e la s e n c u e s t a s d e g a s t o s e in g r e s o s q u e s e r e a liz a b a n
c a d a 1 0 a ñ o s s o la m e n t e p a r a el G r a n B u e n o s A ir e s .
114
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
1
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SALUD Y SU FIN AN CIAM IEN TO
(En porcentaje)
P articip ació n en el fin an ciam ien to
G asto en
Pú blico
OS
D irecto (fam ilias)
Total
5.1
19
26
55
100
5 .6
33
33
34
100
1986
6 .6
29
31
40
100
1995
7 .2
23
34
44
100
A nos
% del PIB
1970
1980
Fuente: En base a inform ación proporcionada por el M inisterio de Salud v Acción Social ( m s a s ) , 1985; Juan
Llach, El gasto público social, vol. 4, Buenos Aires, In stituto Torcuato di T ella /P ro g ra m a N acional de A sis­
tencia Técnica para la A lim entación de los Servicios Sociales ( h u í / p r o n a l a s s ) , 1990; y datos provenientes
de la D irección N acional de Program ación del G asto Social ( d n i ’O s ) .
C om o surge del cuadro, los gastos crecieron, pero el cam bio en la
estru ctura de su fin anciam ien to nos m uestra que la segu rid ad social y el
su bsector pú blico no cu m plieron el desem peño esp erad o en la cobertu ra
de la salud , y las fam ilias tu vieron que au m entar sus aportes directos
para com p ensar las carencias en las prestaciones. C om o con secu en cia,
aparece claram ente que los aum entos de ¡os gastos son solven tados por las
fa m ilias en un contexto en el que dism inuyen tas coberturas de las O S, y el
subsector público fis c a l no sólo reduce sus gastos sino tam bién su actividad de
ente regulador y fiscalizador.
D ebem os resaltar que el hech o de que las fam ilias ten gan que p ro­
v eer m ayor financiam ien to al sistem a provoca fuertes in equ id ad es, p o r­
que son las fam ilias m ás pobres las que prop orcion alm en te d estin an una
m ayor p arte de sus in gresos a la salud. U n estud io recien te realizado
para algu nas lo calid ades, señala que las fam ilias en situación carencial
asign an aproxim ad am ente el 12% de sus ingresos a los g astos d irectos de
salud. D e ellos, alred edor d el 70% lo d estin an a la com p ra de m ed ica­
m entos y a p agos de consu ltas a m édicos y dentistas. Por el con trario,
las fam ilias de altos ingresos gastan de su b o lsillo en salud alred ed or del
6% de su s ingresos (Jorrat, 1994).2
A continu ación se presenta el cuadro resum en del gasto en salud
para 1995, y lu ego se analiza cada uno de los com p onentes.
2.
S e g ú n la m is m a f u e n te , e n lo s c in tu r o n e s 1 y 2 d e l G r a n B u e n o s A ir e s , la s f a m ilia s
p o b r e s d e s tin a n e l 5 % d e s u s in g r e s o s a la c o m p r a d e m e d ic a m e n to s .
I A RHFORMA AL M X ANC IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
C
uadro
115
2
GASTO EN SALUD, AÑO 1995
(En millones de pesos)
C o ncep to
1.
M on tos
S U B S E C T O R P Ú B L IC O
Porcen taje
P o rcen taje
del PIB
del total
4 654
1.7
2 2 .8
694
0 .2
3.4
504
0.2
2.5
190
0.1
0 .9
3 531
1.3
17.3
428
0.1
2.1
S U B S E C T O R D E S E G U R ID A D SOL IA I.
6 858
2 .4
3 3 .6
- O b ra s s o c ia le s d e la AN SS.A i
3 056
1.1
15.0
- G o b ie rn o n a cio n a l ■'
■ M in is te rio d e S alu d y A cció n S o c ia l,
M in is te rio d e E d u ca ció n \ C u ltu ra ''
■ M in is te rio d e D ete n sa , \ o íro s
- G o b ie rn o s p r o v in c ia le s ll
- G o b ie rn o s lo ca les
II.
v o tras
- P ro g ra m a d e a siste n cia m ed ica in teg ral,
2 574
0.9
12.6
- O b ra s s o c ia le s p ro v in cia le s
P A M I (IN S S JP )
1 228
0 .4
6.0
III. G A S T O D IR F C T O F A M IL IA S (*)
4 3 .5
8 888
3.2
- C u o ta s p o r p re -p a g o s y p la n e s m éd ico s
2 520
0.9
12.4
- M ed icam en teis
3 039
1.1
14.9
- O tro s
3 329
1.2
16.2
IV. T O T A I,
20 399
7.3
100 .0
Fuente: Fn bdse a inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del C asto So­
cial (dnpos), Secretaría de Program ación Fconórnica ( s i t ) .
l'
Para el calculo del gasto se asignan las transferencias de fond os de la nación a las provincias o a los
o rganism os de la seguridad social en estas últim as jurisdiccion es, y se restan del gobiern o nacional.
Filo significa que el presupu esto de la nación va a resultar superior a los m ontos señalados en los
cu adros que se presentan, v la diferencia va a ser el valor de las transferencias.
b
In clu ye los program as del M inisterio de Salud v Acción Social y los hospitales-escu ela dependientes
de las un iversidades nacionales (M inisterio de Fducación y Cultura), que realizan p restacion es para
toda la población.
^
Incluve los hospitales de las Fuov/as A rm adas v de la Policía Fed eral, que proveen prestaciones lim i­
tadas sólo a sus m iem bros.
b
Incluve la m unicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
O Estim ación preliminar.
116
EN SAYOS SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
El su bsector pú blico gastó en 1995 4 654 m illon es de p esos, de los
cu ales correspond ieron 694 m illones a la nación, 3 532 m illon es a las
provincias y 428 m illones a los m u nicipios. E ste subsector, a través de sus
m inisterios de salud (nacional, p rovinciales y locales), con d u ce, regula y
reg lam en ta el fu n cio n am ien to del sistem a, llev a a d elan te p rog ram as
p reventivos de ed u cación para la salud, protege a los grupos m ás débiles
con program as focalizad os, y fiscaliza y controla m ed icam en tos y ali­
m entos. P ero sus p rin cip ales acciones — que se llevan a cabo a través de
las p rovincias y algu nos m u n icip ios— se vincu lan con las prestacion es
gratu itas a toda la población a través de una red de h osp itales públicos
y centros de salud.
E l subsector de la segu ridad social (os) gastó casi 7 m il m illon es de
pesos, y está conform ad o p or institucion es de derecho cu asi pú b lico que
cu bren las con tin gen cias de salud y las n ecesid ad es de tu rism o y asisten ­
cia social de los trabajad ores d epend ientes y de los ju b ilad o s del régim en
nacional de p revisión social. Las características com u n es de las os son:
a) la obligatoried ad de perten en cia, b) la cau tiv id ad de la p o b lació n b e­
neficiaria, y c) el redu cid o m argen de elección de proveed ores. E l fin an ­
cia m ie n to d el seg u ro se b a sa en las co n trib u cio n es o b lig a to ria s de
em pleadores y em plead os, vincu lad as con los n iveles de ingresos.
El gasto directo de las fa m ilias com p rend e los con tratos directos entre
el p acien te y el prestad or del servicio y lo s sistem as vo lu n tario s de se­
guros en em presas con o sin fin es de lu cro, los gastos en m ed icam en tos
n o cu biertos p o r los seguros, y los coseguros. Se estim a que estos gastos
alcanzaron cerca de los 9 m il m illones de pesos en 1995, represen tan d o
el 44% del total.
B.
E
v o l u c ió n
d el
ga sto
p ú b l ic o
El papel d el Estado en las p olíticas sociales se ha m od ificad o su stan cial­
m ente a partir de la reform a de 1991, cu an d o se p riv atizaron las em p re­
sas p ú blicas, se d escentralizaron los servicios ed u cativ os de n iv el secu n ­
dario y los h osp itales, se d ism inuyó el gasto p ú b lico total, y au m en tó
fuertem ente la p articip ació n de los gastos sociales en la estru ctu ra p ú b li­
ca. Los g astos sociales m ed id os com o porcentaje del PIB , h an p asad o del
14% en 1980-1983 al 17% en 1991-1995, y com o porcen taje de los gastos
totales, de un 45% han pasad o a rep resen tar casi las dos terceras partes.
LA REFO RM A Al I■INIAN'CIAMIEMTO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
117
El gasto en salud , con sid erand o tod os los g ob iern os in tervin ien tes
(nación, provin cias y m u nicipios) y las obras sociales, represen ta cerca de
u n cu arto d el gasto social y aproxim ad am ente el 15% del gasto p ú blico
argentino consolid ad o. El su bsector pú blico fiscal de la salud tiene una
relevante im p o rtan cia entre los p rogram as sociales, y por otro lad o, las
O S in clu yen d o al
in s s jp
ocu pan el segu nd o lugar entre los seguros (Flood
y otros, 1994a).3 En cuanto a la com p osición del gasto, d ebe destacarse
que alred ed or del 30% correspond e a m edicam en tos, sin pod er esp ecifi­
car cuánto p esa en cada u no de los su bsectores, pero in cid ien d o seg u ra­
m en te con m ay or intensid ad en el gasto de las fam ilias (M inisterio de
Salu d y A cción Social, 1994).
C
uadro
3
GA STO PÚBLICO EN SALUD Y PARTICIPACIÓN
EN EL GASTO SOCIAL TOTAL
(En porcentaje)
P a r t ic ip a c ió n
P a r tic ip a c ió n
en e l g a s to p ú b lic o to ta l
e n e l g a s to s o c ia l to ta l
1980
11 .3
2 2 .8
2 5 .5
Anos
1985
1 2 .8
1990
1 4 .2
2 5 .5
1991
14.2
2 3 .6
1992
14.5
2 3 .3
1993
14.7
2 3 .2
1994
1 5 .7
2 3 .8
1995
1 5 .8
2 3 .8
Fuente: En base a in form ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto So­
cial ( d n j ’G s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s p f ) .
3.
E s c o n v e n ie n t e r e c o r d a r q u e e n lo s c á lc u lo s n o s e tie n e e n c u e n t a la c a lid a d d e la s
p r e s t a c i o n e s . El g a s t o e s tá m e d id o p o r el c o s to d e p r o d u c c ió n y n o p o r e l v a lo r q u e le
a s ig n a n Jo s b e n e f ic ia r io s . En m u c h o s c a s o s la in f o r m a c ió n d e la s d is t in t a s ju r i s d i c c i o n e s e
in s t i t u c i o n e s e s in c o m p le ta v s e la e s tim ó e n b a s e a i n d ic a d o r e s a p r o p ia d o s .
118
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
En cuanto a la oferta p ú blica, el gasto está co n fo rm ad o p o r los
gastos realizados por los gobiernos — fin anciados por rentas g enerales,
fu n d am en talm en te— y p o r las entidades de la segu rid ad social. Estos
ú ltim os se registran dentro del gasto p ú blico porqu e se con sid era que su
fin an ciam iento se origina en los aportes o bligatorios que realizan los
em pleadores y los trabajadores depend ientes (im puesto al salario), y cuya
ad m inistración está a cargo de u na institución pública: la A d m in istración
N acion al del Seguro de Salud.
C
uadro
4
GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR SALUD
(En porcentaje del p ib )
A nos
S is te m a d e
S a lu d p ú b lic a
G a s t o to ta l
s e g u r id a d s o c ia l
fis c a l
en s a lu d p ú b lic a
1991
2 .4
1 .4
3 .8
1992
2 .3
1.5
3 .8
1993
2 .3
1 .6
3 .9
1994
2 .4
1 .7
4 .0
1995
2 .4
1 .7
4.1
F uente: D irecció n N acion al de Prog ram ación del G asto Social (Secretaría de Prog ram ación Económ ica)
( d n p c . s , s p e ) , en base a datos de la A d m inistración N acional de Segu ro de Salud ( a n s s a l ) , D irección G e­
n eral Im p o sitiv a (ixn), y Secretaría de H acienda.
Nota: O bras sociales no incluyen Jos gastos en asistencia social y turism o.
C.
M
a t r iz
de
fu en tes
y
u so s
d el
secto r
sa lu d
El análisis del finan ciam iento y del gasto constituye la clave del sistem a,
y siendo estos rubros las dos caras de u na m ism a m on ed a, am bos tien en
que ver con la eficien cia y equidad en distintos aspectos. A m bos en cu en ­
tran su eq u ilibrio a nivel global pero no consid erad os por subsector, y
ello sucede porqu e existen transferencias de fond os entre las distintas
ju risd iccion es. Esto sign ifica que la nación finan cia m ás de lo qu e gasta
en su propia órbita, porqu e a la v ez finan cia a las prov in cias y gobiern os
locales, y p or el otro lad o las o s fin ancian m ás de lo que gastan sus
p ropios p roveed ores, p o r las razo n es ya expuestas.
A KHFORMA AL M N A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
119
Las fu entes de fin anciam ien to de los gastos de salud son: a) recursos
n acion ales, b) recu rsos provinciales, c) recursos m u n icip ales, d) recursos
del exterior, e) reintegros de las os por p restacion es, f) aportes y con tri­
bu cio n es sobre los salarios, g) aportes sobre los haberes de ju b ilació n y
h) aportes directos de las fam ilias.
En el cuadro 5 se presenta la m atriz sim plificad a de fuentes y usos
de fond os, en la que se m u estra, por un lado, las fuentes de fin an cia­
m ien to (en líneas), y, por el otro, los proveed ores de las p restacion es que
ejecu tan el gasto (en colum nas). D e esta m an era, se v erifica que en el año
1995 el gobiern o n acio n al fin anció cerca de 700 m illon es de p esos; que de
ellos 596 m illon es fueron ejecu tad os por él m ism o, y 59 y 39 m illones por
las provincias y los gobiernos locales, respectivam en te. L as p rovincias,
p o r su p a rte , fin a n c ia ro n 3 531 m illo n e s, de lo s c u a le s e je cu ta ro n
3 237 m illon es en sus propias ju risd iccion es y tran sfirieron a los m u n ici­
p ios 294 m illones. De lo que se conclu ye que tanto la n ació n com o las
p ro vin cias fin ancian m ontos m ayores de los que ejecu tan en sus propios
ám bitos, porqu e transfieren fond os a los otros gobiern os. En ese sentido,
los gobiernos locales sólo financian el 56% del total que ejecu tan (anexo
estad ístico, cu ad ro 8).
La fu en te de fin an ciam ien to co n fo rm ad a p o r las co n trib u cio n es
sobre los salarios y los aportes de los ju bilad o s provee recu rsos a las os
y al LNSSjp, los que alcanzaron u n m on to de 6 858 m illon es de pesos en
1995, ejecu tad o s m ay oritariam en te a través del sector p riv ad o (92% ),
d ad o que estas institu ciones no cu entan por lo general con proveed ores
propios.
La m atriz nos perm ite extraer varias conclu siones: a) las provincias
son las que prin cip alm en te ejecu tan los gastos fiscales y los fin an cian ,
p rácticam ente, con sus propios recu rsos; b) los m u n icip ios ejecu tan sus
gastos, recibien d o im portantes transferencias fin an cieras de las p ro v in ­
cias y fin an cian d o sólo una p arte con sus propios recu rsos; c) las fam ilias
fin an cian gran p arte del gasto, pero la info rm ació n es in su ficien te para
saber su d estinación , aunque pu ede d ed u cirse que p arte im p ortan te de
esos fondos se destinan a la com pra de m edicam entos (subsector privado),
y d) las prestaciones de las os se llevan a cabo principalm ente a través del
subsector privado, el que ejecuta casi las dos terceras partes del gasto, el
que tam bién es financiado por las fam ilias y los seguros voluntarios.
E lem entos ad icionales, com o son los recursos físicos, p erm iten con ­
firm ar las apreciaciones anteriores respecto al su bsector privado.
120
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
5
MATRIZ DE FUEN TES Y USOS DEL SECTO R SALUD, AÑO 1995
(En porcentaje del p ib )
U sos
Fuentes
Tesoro nacional
P rov eed o res
Nación
0.21
Provincias Municipios
0.02
0.01
1.16
Tesoros provinciales
Tesoros municipales
Total consolidado de
gobiernos
Contribuciones sobre
salarios y haberes, a
OS y INSSJP
Subtotal
público
Sector
privado
Obras
sociales
0.25
0.25
0.11
1.26
1.26
0.15
0.15
0.14
1.66
0.21
1.18
0.27
1.66
(*)
(*)
(*)
(*)
0.20
0.21
1.18
0.27
1.66
0.20
Familias
Totales
Totales
2.24
1.24
3.16
3.16
5.40
7.26
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto S o ­
cial ( d n p g s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s p e ) .
N ota: Los valores correspond ientes al presupuesto de las fam ilias se calcularon en base a datos de] M in is­
terio de Salud y A cción Social ( m s a s ) y de fuentes privadas.
(*)
N o se dispone de inform ación sobre los padrones arancelarios de los hospitales autogestionados.
C
uadro
6
CAM AS DISPON IBLES SEGÚN D EPEN DEN CIA ADMINISTRATIVA"
(En porcentaje)
A ños
T o tal
D e p e n d e n c ia a d m in is tr a tiv a
O fic ia l
O b ras
S e c to r
S e c to r
s o c ia le s
p r iv a d o
m ix to
1970
1 0 0 .0
7 3 .0
4 .5
2 2 .5
1980
1 0 0 .0
6 2 .5
5 .5
3 1 .9
1990
1 0 0 .0
5 3 .9
2 .8
4 3 .1
1 9 8 0 /1 9 7 0
8 .8
-7 .3
3 2 .5
. 5 4 .8
1 9 9 5 /1 9 8 0
6 .9
-7 .6
-4 5 .6
4 4 .2
Fuente: En base a inform ación proporcionada por el M inisterio de Salud y A cción Social
Cuín de establecim ientos asistencinles de In R epública A rgentina, 1995.
a D atos prelim inares.
0 .0 5
(m sa s ),
1985, y la
I A REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
121
En resum en, la evolución del sistem a de salud argen tin o m u estra un
crecim ien to fuerte del su bsector privado, p rod ucid o por el d esarrollo de
los seguros obligatorios y vo lu ntarios y por u n retraim ien to del su bsector
fiscal.
III. E FIC IE N C IA Y E Q U ID A D E N E L G A STO
A.
R
esu lta d o s
d el
casto
La p oblación argentina tuvo un ad elantad o acceso a los servicios san ita­
rios com p arad o con otros países de la región. En efecto, desde fines del
siglo pasad o el sistem a fue d esarrollad o con gran celerid ad , pero con
ca racterísticas de frag m en tació n o rg anizativa y fu ertes d esequ ilib rios
region ales que, aunque con distinto tipo de atenuación, aún p erm anecen.
A sí, por ejem p lo, las tasas de m ortalid ad infantil en la C ap ital Fed eral
a p rin cip ios de siglo eran sim ilares a las de París, m ien tras que en las
p ro vin cias se duplicaban. Sim ultáneam en te, en el m ism o períod o, los
in d icad ores de analfabetism o b ajaban abru ptam ente: del 78% de la p o ­
b lació n de 7 años y m ás en 1869 al 35% en 1914. Esta p o sició n p riv ile­
g iad a o sten tad a por A rgen tina en m u chos de los ítem sociales, h a sido
alcan zad a e inclu so su p erad a por otros p aíses de la región. A u n así,
n u estro país tiene u n reconocid o nivel en su sistem a san itario (Banco
M u n d ial, 1996) que se d em u estra a través de algu nos de los in d icad ores
seleccionados.
n)
D a to s b á s ic o s (C e n s o d e 1991)
P o b la c ió n to ta l
•
■
32 610 000
h a b it a n t e s
D e n s id a d d e p o b la c ió n
1 1 .7 h a b / k m 2
P o b la c ió n c o n N B P
1 9 .9 %
E s p e r a n z a d e v id a (a ñ o 1 9 9 2 )
4.
71 a ñ o s
L a p o b la c ió n c o n n e c e s id a d e s b á s ic a s in s a tis f e c h a s (N B 1 ) s e d e f in e c o m o a q u e lla
q u e r e ú n e u n o d e lo s s ig u ie n t e s in d ic a d o r e s : a) h a c in a m ie n t o ( h o g a r e s q u e te n g a n m á s d e
3 p e r s o n a s p o r c u a r t o ) , b ) tip o d e v iv ie n d a (h o g a r e s q u e h a b ita n e n c a s a s d e v e c in d a d , o
d e c o n d i c i o n e s p r e c a r ia s ) , c ) c o n d ic io n e s s a n it a r i a s ( h o g a r e s q u e n o te n g a n n in g ú n tip o d e
r e tr e te c o n d e s c a r g a d e a g u a ) , d ) a s is te n c ia e s c o la r ( h o g a r e s q u e te n g a n a lg ú n n iñ o e n e d a d
e s c o l a r q u e n o a s is t e a la e s c u e la ), y e ) c a p a c id a d d e s u b s is te n c ia d e je f e s d e h o g a r s in
a s i s t e n c i a e s c o la r o q u e n o s u p e r e n lo s d o s g r a d o s d e p r im a r ia , y c o n u n a a lta r e la c ió n d e
m ie m b r o s p o r o c u p a d o ( s u p e r io r a 4 p o r o c u p a d o ) ( I n s titu to N a c io n a l d e E s ta d ís t ic a y
C ensos,
i \ d e c ).
122
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
■
N a ta lid a d
• M o r t a lid a d g e n e r a l
2 2 .3
p o r m il
7 .8
p o r m il
N a ta lid a d y m o r ta lid a d in fa n til y m a te r n a (a ñ o 1 9 9 4 )
•
N a c im ie n to s e n e s t a b l e c im i e n t o s a s is te n c ia le s
•
P o r c e n ta je d e n a c id o s v iv o s d e b a jo p e s o
96
%
6 .3
%
■
M o r t a lid a d in fa n til
22
p o r m il
•
P o r c e n ta je d e m o r ta lid a d in fa n til e v ita b le
27
%
■
P o r c e n ta je d e m o r ta lid a d in fa n til p a r c ia lm e n te e v ita b le
34
3 .9
• M o r t a lid a d m a te r n a
%
p o r 1 0 m il
n a c i d o s v iv o s
C o b e r tu r a d e la s e g u r id a d s o c ia l y o tr o s s is te m a s p r iv a d o s ( C e n s o d e 1 9 9 1 )
■
5 7 .6
%
• P o b la c ió n s in c o b e r tu r a
P o b la c ió n c o n O S
3 6 .3
%
• P o b la c ió n c o n p la n m e d ic o d e p r e p a g o c o n o s in O S
2 1 .9
%
C o n s u lt a s y e g r e s o s e n el s u b s e c t o r p ú b lic o (a ñ o 1 9 9 2 )
• C o n s u lt a s p e r c á p ita e n e s t a b le c im ie n t o s p ú b lic o s
1.9
por h a b /a ñ o
• E g r e s o s d e e s t a b le c im ie n t o s p ú b lic o s
5 2 .7
por 1 000 h a b /a i
• P a r to s e n e s t a b l e c im i e n t o s p ú b lic o s
1 5 .3
por 1 000 hab
370
h a b p o r m é d ic o
R ecu rsos h u m an os
• R e la c ió n h a b i t a n t e / m é d i c o
Los ind icad ores del estad o de salud de la p oblación m u estran que
h acia 1992 la esp eran za de vida al n acer (71 años) y la m ortalid ad in fan til
(29 por m il) se com p araban favorablem ente con el prom edio de A m érica
Latina (68 años y 45 por m il, respectivam ente) y se en co n trab an m enos
distantes de los del m u ndo ind u strializad o (75 años y 13 por m il). Sin
em bargo, debe resaltarse que estos n iveles rep resen tan u na m eseta, m ien ­
tras los restantes países de la región con tin ú an m ejoran d o a celerad am en ­
te y m u ch os de ellos están su peran do sus n iveles (Costa Rica: 76 años y
14 por m il; C hile: 72 años y 17 por m il).
E fectivam ente, segú n info rm ació n del
pn ud
(1994), la esp eran za de
v ida al n acer en A rgentina era, en 1960, de 65 años prom edio para am bos
sexos, y en 1992 llegó a 71 años, lo que sign ifica que au m en tó 6 años en
tres décadas. En los restantes países de la región, partien d o de n iveles
in feriores, el increm ento ha sido de 14 años de vid a, casi dos v eces y
m edia m ás que el avance de A rgentina.
I.A RKFORM A A l FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
123
C on respecto a la m ortalid ad in fantil, las tasas de A rgentina son
sign ificativam en te m enores que el prom ed io de A m érica Latina, pero en
u na p ersp ectiva d inám ica, la situación es bastan te sim ilar a la verificada
con la esp eran za de vida. Entre 1960 y 1992 la tasa se redu jo 31 por m il
n acid o s vivos, m ientras que en la región d ism inuyó 65, y en p aíses com o
C hile se redujo 97, siem pre por m il nacid os vivos ( p n u d , 1994).
Los ind icad ores de expectativa de vida y m ortalidad in fantil m u es­
tran fuertes d esequ ilibrios si se los an aliza por provincia. A sí, para 1992,
cinco p rovincias: C orrientes, C haco, F orm osa y M isiones de la región
noreste, y Salta del noroeste, se encontraban b ajo el prom edio nacional,
con d iferencias aproxim adas de 3 años en la exp ectativa de vidaü En
cu an to a la m ortalid ad infantil, los resultad os se repiten en d ichas pro­
vincias y se in corporan otras n u evas con tasas inferiores a las del país;
ellas son: Salta, Santiago del Estero y San Luis. R esp ecto a la divergencia
en relación con la m edia nacional, estu d ios realizad os señ alan que está
d ism in u y end o sistem áticam ente (Llach, 1990).
Por el lad o de la oferta, los in d icad o res de cam as por m il h abitan tes
son casi el d oble de las cifras latinoam erican as, su p eran d o a tod os los
p aíses, pero lleg an d o a la m itad de los in d u strializad os. La in fraestru c­
tu ra h o sp italaria com binada con sistem as d escentralizad os de pu estos de
salu d cu bren tod a la exten sión del país, aun en lo s lu gares de m ás baja
d en sid ad de población.
En cu an to a los recursos hu m anos y en base a fu en tes n acion ales,
existen 87 m il m éd icos activos y con u na fuerte ten d en cia a la p ráctica
esp ecializad a — orientada desd e la form ación y reforzad a p or las co n ­
diciones del m ercado y la creciente incorporación de tecnología com ple­
ja— , que presionan sobre el m ercado a través de las corp oracion es que
los agru p an (K atz y M uñoz, 1988). C om p aran d o con el resto del m undo,
A rgen tin a cu enta con un m édico cada 334 habitantes, m ientras los países
cen trales tienen uno cada 397 y A m érica Latina p osee uno cada 800. Esta
an o m alía se com bina con una de las relaciones en ferm eras-m éd ico m ás
bajas (0.2) ( p n u d , 1994).
Es recon ocida la excelen cia de sus recursos hu m an o s en salud, y las
u n iv ersid ad es n acio n ales albergan a estud iantes de tod a la región que
bu scan m ayores niveles académicos. Existen siete universidades nacionales
5. D e b e m o s a l e r t a r s o b r e la p r o b a b ilid a d d e s u b r e g is tr o s e n e s t a s p r o v in c ia s .
124
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
con facu ltad es de m edicina — Buenos A ires, La P lata, M en d oza, C órd oba,
R osario, C orrientes y Tucum án— , y cinco p rivad as en las ciud ad es de
B uenos A ires y C órdoba. En m ateria de ad elantos cien tíficos, la con exión
con el m u ndo se consid era im portante, y es rápid a la in co rp o ració n de
los m ism os a los establecim ien tos locales (en m ateria de realizació n de
trasplan tes, d iagnóstico por im ágenes, ciru gía lap aroscóp ica, reparad ora,
etc.).
El sistem a de la segu ridad social fue u n im portan te logro social, que
brinda cobertu ra a cerca de dos tercios de la p o b lació n , con caracterís­
ticas u niversales para tod os los trabajad ores d epen d ien tes y p ara la to ­
talid ad de los ju bilad o s y pen sion ad os, y p erson as m ayores de ed ad que
ten gan una resid encia en el país su p erior a diez años. La cobertu ra de
prestaciones es am plia y supera holgad am en te a la ofrecid a por la m e­
dicina prepaga. La cobertu ra del sistem a tu vo un crecim iento im p resio­
n an te, p artien d o en 1965 con 4.4 m illones de p erson as — cu an d o era solo
ob ligatorio para d eterm inad os sectores y no estaba regu lad o— h asta lle­
gar en 1991 a la p rotección de 18 m illones, segú n datos censales.
La infraestru ctu ra del sector p rivad o es m uy heterogén ea. C uenta
con establecim ien tos fácilm ente com p arables con los m ejores de otros
p aíses — esp ecialm ente en Buenos A ires y las prin cip ales ciud ad es del
interior— , con equipam iento de últim a generación , m ientras que otros
son m uy deficientes.
B.
P
ro blem as
de
e f ic ie n c ia
La form ación del sistem a de salud en la A rgentina con sus b u en os resu l­
tad os, y el actual estancam ien to de los ind icad ores u nid o al p erm an en te
in crem ento de los gastos, nos lleva a reflexion ar sobre las razo n es del
pobre desem peño dem ostrado. C om o se dijo en la secció n anterior, los
recu rso s físicos, h u m ano s y m on etarios son su ficien tes — o m ás que
su ficientes, en algu nos aspectos— p ara obtener un m ejo r rendim iento.
E ntonces, el problem a parece estar en las m arcad as in eficien cias que se
detectan en la asignación y u tilización de los recu rsos, en la org anización
y g estió n ; a sí co m o ta m b ié n en las in e q u id a d e s. La e stru ctu ra de
fin an ciam iento se torna cada vez m ás inequ itativa, d ado que las fam ilias
au m en tan su particip ación en los gastos, y las m ás pobres d eben destinar
a este tipo de gastos una p arte com p arativam ente m ay or de sus ingresos.
L.A REFO RM A AL F [\ A \ C IA M IE N T O DE LA SA LU D EN A R G EN T IN A
125
Al cotejar la evolución de los in d icad ores de resu ltad os y de gastos
entre países — con las lim itaciones m etod ológicas y co n cep tu ales que ello
im p lica— se corroboran las h ip ótesis.6 Segú n el Banco M u n d ial, nuestro
gasto per cápita es su p erior al de A m érica Latina y en particu lar al de
países com o C hile, C olom bia, M éxico; pero tenem os resultad os inferiores
en el m ejoram iento de los logros ya alcanzad os años atrás.
Las p rin cip ales cau sas de la baja eficacia y ren dim ien to del gasto
pu ed en resum irse en las siguientes:
• N o existe integración de los subsectores en el sistem a de salud. La salud en
la A rgen tin a gira fund am entalm ente alred ed or del sistem a de la seg u ri­
dad social (os), depend iente de los cam bios p olíticos, institu cion ales y
del m ercad o laboral que ocurran en el país. A sí, el su bsector pú blico
aparece fragm entad o, d epositario de las acciones que n o resultan ren ta­
b les y d eficitario en cu an to a políticas para atend er a la p oblación con
carencias. El su bsector privado, en tanto, bu sca alternativas para in ser­
tarse en las nuevas y variad as situaciones del m ercado. N o existen co n ­
d icion es que alien ten la com p etencia entre los proveed ores de los d istin ­
tos su bsectores p ara estim u lar la bú squ ed a de eficien cia y calidad en las
p restació n de servicios.
• Las políticas de salud son débiles, discontinuas y fragm en tad as. Se prod ucen
d ificu ltad es para im p lem en tar políticas d ebido a la au ton om ía de las
prov in cias. Existe una fuerte rigidez ad m inistrativa tanto en la nación
com o en las provincias. El person al no tien e incen tivos ad ecu ad os y su
p rod u ctivid ad , p or lo general, es bastante baja. Los d iseños de los pro­
g ram as de salud no correspond en a la realidad actual, y no so n objeto
d e m o n ito re o n i se g u im ie n to , en la p rá c tica . T a m b ién se d etecta n
su p erp osicio n es de program as que o riginan gastos im productivos.
• E xiste escasa o nula regulación de im portantes segm entos del m ercado. El
m ercad o de la m ed icina prepaga y de los p lanes m éd icos no está regu ­
lad o , y el sistem a de la segu rid ad social lo está parcialm en te. N o existe
reg u lació n p ara las acred itacio nes, h ab ilitacio n es y certificacio n es de
6.
En e s te p u n t o u t iliz a m o s al B a n c o M u n d ia l c o m o f u e n te p o r q u e s u p o n e m o s q u e
e m p le a la m is m a m e t o d o lo g ía p a r a to d o s lo s p a ís e s , a u n q u e d is c r e p a m o s en e l c á lc u lo d e l
g a s t o p a r a la A r g e n tin a , el q u e e s tim a m o s m u y s u p e r io r .
126
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SOCIAL EN SA LU D
establecim ientos y profesionales. H ay un excesivo núm ero de os, m uchas
de ellas alejadas del tam año óptim o. O peran con inadecuada tecnología
adm inistrativa: carecen de registros de beneficiarios, de prestaciones, de
facturación y controles. La falta de regulación origina sobreprestaciones y
sobrefacturaciones im portantes, especialm ente con los recursos tecnológi­
cos, los que pueden ser utilizados en u n sentido (sobreprestaciones) u otro
(subprestaciones), dependiendo de las m odalidades de pago utilizadas.
• Falta de incentivos para la optim ización en el uso de los recursos. Los pre­
su puestos del su bsector p ú blico y de los establecim ien tos hosp italarios
no cu entan con nin g ú n sistem a de incentivos para la asign ació n de sus
gastos (salvo los h ospitales au togestionad os, que en la p ráctica son es­
casos), y m u ch as veces, si existen, son p erversos porqu e se p rem ia a las
in stitu cion es que h ayan realizado m ayores gastos sin con fron tarlos con
su prod uctivid ad . E n los h ospitales se detecta obsolescencia, escasez de
m an tenim iento, cap acidad ociosa (cam as, salas), atraso en la in co rp o ra­
ción de nuevo equipam ien to, o sobreequ ipam iento, y escasez de in su m os
básicos. T am bién falta de cap acitació n p ara los n iv eles de g estió n y
n ecesid ad de asistencia técnica para el d esenvolv im iento de los aspectos
institu cion ales y organizativos, lo que origina falta de control y fiscali­
zación del presu p u esto y su ejecución. La sobreocupación se com bina
con escasez de m ano de obra, en algunas esp ecialid ad es. E n el su bsector
privad o tam bién se detecta so breequ ipam iento, esp ecialm en te de ap ara­
tos com p lejos cuya am ortización requiere de uso plen o, p resion an d o
en tonces hacia la creación artificiosa de dem anda.
• E xisten cia de su bsidios cruzados. L a p o b lació n de m en o res in g reso s
su bsidia en la p ráctica a la de m ayores recursos cada vez que los b en e­
ficiarios de las os, al no pod er acced er a las prestacion es — porqu e no
están contem pladas en la cobertu ra, o porque los servicios están su sp en ­
didos o no pu ed en afrontar el copago— acu d en al hosp ital público. E n
estos casos el hosp ital no recu pera los costos, por la p olítica de gratuidad
in d iscrim in ad a (siem pre que no funcione com o h o sp ital au togestionad o)
o por su incapacid ad para factu rar las prestacio n es que realiza p o r la
d ificultad de id entificar a los afiliados. P or otra parte, tam bién se p ro d u ­
cen su bsid ios cruzados cuand o m u chos afiliad os a las os, que p oseen
m ed ian os o altos ingresos, se ad h ieren a los p lan es prepagos, n o u tiliz a n ­
do los servicios por los que aportan com p ulsivam ente.
LA REFO RM A AL F IX A N T ï AMII-IXTO DE [.A SA L U D EN A R G EN TIN A
127
• R elativam ente baja satisfacción de pacien tes y afiliados de las o s. Los p acien ­
tes de los establecim ientos públicos deben realizar esp eras prolongad as
para su atención , y en m u chas oportu n id ad es abonar aran celes estab le­
cid os por cada no so co m io segú n su propio criterio. Las o s n o responden
a la totalidad de las dem and as, y en ese sentid o no h ay proporcion alid ad
entre los esfu erzos financieros que significan para los trabajad ores, con
las prestacio n es que reciben a cam bio.
• Falta de condiciones para la com petencia. La ineficien cia del sistem a está
estrech am ente ligad a a la cond ición de población cautiva de los afiliad os,
y de la que d isp on e cada obra social, que actúa en form a in d epen d ien te
de la v olu ntad y del grado de satisfacció n de aqu ellos respecto de la
aten ción recibid a. El criterio de solid arid ad opera, hasta el presen te,
d entro de cada os, pero no entre distintas os. C om o resultad o, el sistem a
p erm itió la existencia de os con ingresos prom edio por afiliado diez veces
su periores a otras, lo que explica la enorm e disp arid ad en la calid ad de
la cobertura. El fon d o solid ario de redistribu ción, d estin ad o a eq uiparar
d ich as inequ id ad es, no cu m plió su com etid o y hu b o m u cha discrecionalid ad en su asignación.
• Falta de transparencia en la inform ación. Existe una absoluta desinfor­
m ación acerca de los m ovim ientos de las os, su núm ero, beneficiarios,
fuentes y usos de fondos, presupuestos, y otros. La clientela de la m edicina
prepaga se concentra en pocas em presas que poseen gran cantidad de
planes, con poca transparencia en las coberturas ofrecidas, lim itaciones a
personas con enferm edades preexistentes, y períodos de carencias.
• A ltos costos de la m edicina privada. Q uedaron en el ám bito privado las
prestaciones correspondientes a intervenciones diagnósticas y tratam ien­
tos de alta com plejidad; por ejem plo, trasplantes y cirugía cardiovascular,
que son intervenciones onerosas y rentables (gran parte de ellas n o tienen
cobertura en los seguros voluntarios). Estos servicios se concentran en las
grandes ciudades, donde está localizada la población con ingresos altos.
C om o co n secu en cia de las d eficien cias co m en tad as, se g en eran
co sto s m u y elevad os y baja p rod uctivid ad del gasto, con resultad os sobre
la salud de la p o blació n inferiores a los previstos por las in v ersion es
efectu ad as. Es razon able p ensar que si se au m en taran los recu rsos sin
128
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
m od ificar el sistem a, los resultad os serían igu alm ente p obres, p or los
p roblem as de base existentes. El sistem a en su con jun to — y en p articular
los su bsectores p ú blico y de OS— m u estra señales de ag otam ien to y
requiere de u na reform a que perm ita una m ejor in teg ració n y m ayor
eficiencia en las prestaciones.
C.
D
is t r ib u c ió n
d el
ga sto
: E
q u id a d
U na vez analizad o el fuerte com p onente de in eficien cia del g asto , es
n ecesario estu d iar la equidad . El tem a de la eq u id ad es su m am en te
im portante para evaluar la eficacia de las políticas y, sobre tod o, los
resultad os de la interm ed iación del E stad o en cu an to a la red istrib u ción
de ingresos.
En la organización d el sector, tod os los h abitan tes son los b en efi­
ciarios p oten ciales y g ratu itos de los program as u niversales de salud
p ú blica, que son: la atención p rim aria, la atención m édica en los esta b le­
cim ientos asistenciales, las vacu naciones, los planes prev en tivos, el con ­
trol y fiscalización de m edicam entos y alim entos.
Los ben eficiario s del sistem a de la segu rid ad social, com o se dijera
an teriorm ente, son los trabajadores d epen d ien tes con sus fam ilias, y los
ju b ilad o s y p en sio n ad os. En form a in d ep en d ien te, alred ed o r d e tres
m illon es y m ed io de personas de ingresos m edios y altos son b en e fi­
ciarios de la m ed icina prepaga, y por ú ltim o u n redu cid o n ú m ero de
habitan tes se atiende a través de la contratación directa, costean d o la
totalidad de los aranceles.
En cuanto al financiam iento, las fam ilias a través de sus gastos de
bolsillo cubren el 44% , y los trabajadores, em pleadores y población pasiva
aportan al sistem a el 34% del total de los gastos de salud (sección 4).
a) Población sin cobertura
Si bien en los program as u niversales el acceso es libre para tod os los
h abitan tes, en la realidad el u suario d el hosp ital p ú blico es preferen te­
m en te la p o b lació n m ás n ecesitad a, au nq u e m arg in a lm en te ta m b ién
h acen u so de él los afiliad os de las o s y p erson as sin cobertu ra — y de
cu alq u ier nivel de ingresos— , en casos de accid en tes y em ergencias.
129
LA KELORM A Al LINANCI A M IEN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
ïn equidad en la cobertura de seguros. E n el censo de 1991, figuraban
casi doce m illon es de personas sin cobertura, de las cu ales es dable
su p oner que once m illones son usuarios de los establecim ien tos
asistenciales pú blicos, por su cond ición de trabajad ores inform ales,
d eso cu p ad o s, in d ep en d ien tes, con carencias, etc.7 E sta p oblación
está concentrada en los prim eros qu intiles de ingresos; así, el 47%
de la p o blació n ubicada en el p rim er quintil, y el 33% del segund o
n o tiene cobertu ra de ningún tipo, m ientras que solo el 8% de la del
qu into n o la posee, pero cuenta seg u ram en te con recu rsos para
aten d erse privad am en te (Flood y otros, 1994b). R elacion an d o a la
p o blació n sin cobertura (33% del total) con los g astos del sector
p ú blico fiscal destinados en 1995 (23% del total, cuadro 2), se ev i­
d encia in m ed iatam ente la inequid ad del sistem a. Esta se agudiza
cu an d o se considera que dentro de los gastos se in clu yen tam bién
los su bsidios cruzados (el 30% de las personas aten d id as en los
h osp itales perten ece al sistem a de segu rid ad social), la prov isión de
bien es pú blicos, y otras p artid as vinculad as con aspectos ad m in is­
trativos que están destinad as a la p oblación en su conjunto.
C
uadro
7
D ISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON COBERTURA
DE SEGUROS DE SALUD
M ile s
P o b la c ió n
P o r c e n ta je
1.
P o b la c ió n s in c o b e r tu r a
11 8 6 8
3 6 .3
II.
P o b la c ió n c o n c o b e r tu r a :
20 300
6 2 .2
1 3 153
4 0 .3
A f ilia d o s a o b r a s s o c ia le s
A f ilia d o s a p la n m é d i c o / m u t u a l
1 500
4 .6
A f ilia d o s a O S + p la n e s p r iv a d o s ‘
5 645
1 7 .3
447
1 .4
32 616
1 0 0 .0
III. Ig n o r a tip o d e c o b e r tu r a
P o b la c ió n T o tal
Fuente: Instituto N acional de Estadística \ Censos (ÍN D EC ), Censo Nncionnl de Población 1/ Viz'icndn, 1997,
Buenos Aires, 0 9 1 .
a In clu ye los que ignoran el nom bre del plan.
7.
E l r e s t a n t e m il l ó n
d e p e r s o n a s c o r r e s p o n d e a la s d e i n g r e s o s a l t o s , q u e s e
a u t o f i n a n c i a n , y n o r e c u r r e n a la s e m p r e s a s p r iv a d a s d e s a lu d p o r p o s e e r e n f e r m e d a d e s
p r e e x i s t e n t e s o p o r a te n d e r s e c o n m é d ic o s d e " e x c e l e n c i a ” n o i n c lu id o s e n n in g u n a n ó m i ­
n a , o p o r o tr a s c a u s a s .
130
•
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Inequidad en la distribución geográfica. La inequ id ad tam b ién se con s­
tata cuando se observa que las m ayores tasas de cobertu ra se v eri­
fican en las provincias con p oblación de m ayores ingresos. A sí, la
po blació n de C haco, Salta y Santiago del Estero tiene una cobertu ra
de salud d e 47% , 50% y 43% , resp ectivam en te, m ien tras que la
C apital Fed eral registra un 79% y el G ran B uenos A ires un 61% .
O tro tem a vinculad o con la inequ id ad es el de las d iferencias en los
recu rsos físicos y hum anos, y en la calidad de aten ción en las d is­
tintas regiones. En la C ap ital F ed eral, G ran Buen os A ires y cap itales
de las grandes p rovincias, los servicios san itarios son francam ente
superiores y de m ejo r calidad que en las restantes cap itales y ciu­
dades del in terior del país.
•
En la distribución de los gastos fiscales se da preferencia a los pobres. G ran
parte de tales erogacion es se d estinan a la p o b lació n de escasos
recursos, aunque debem os d estacar que un 20% de los gastos se
d irigen a los qu intiles superiores, los que d eberían pagar por las
prestaciones que reciben, salvo por aqu ellas que sean con sid erad as
"b ien es p ú b lico s" o sujetas a fuertes externalid ad es. E stos m on tos
son im portantes para ser relocalizad os en la p oblación de los p r i­
m eros qu intiles.8
C
uadro
8
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FISCAL, AÑO 1992
Q u in tile s
I
E n m illo n e s d e p e so s
II •
’
111
IV
V
T o ta l
1 276
563
898
529
162
3 428
37.2
16.4
26 .2
1 5.4
4 .7
1 0 0 .0
P e s o s p r o m e d io p o r p e rs o n a
149
88
127
89
32
103
E n p o rc e n ta je d e l in g re so
8 .7
2.5
2.8
1.2
0 .2
1 .7
En p o rc e n ta je
Fuente: M. C ristina V de Flood, El gasto público social 1/ su im pacto in iistribu tivo, Buenos A ires, Secretaría de
Program ación Económ ica (sm ), 1994.
11 En el segundo quintil se encuentran gran parte de los jubilados, que gozan de los servicios del i\ssii\
8.
E n b a s e a F lo o d y o tr o s (1 9 9 4 a ), q u e a s ig n a n la s e r o g a c io n e s g u b e r n a m e n t a l e s e n
b ie n e s y s e r v ic io s y e n t r a n s f e r e n c ia s m o n e ta r ia s a la p o b la c ió n c la s if ic a d a p o r e s t r a t o s d e
i n g r e s o s , en b a s e a in d ic a d o r e s fís ic o s q u e s u r g e n d e u n m ó d u lo e s p e c ia l in c o r p o r a d o en
la E n c u e s ta P e r m a n e n t e d e H o g a r e s (E rH ).
LA REFO RM A AI LIN A N C IA M IFN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
131
D el total de los 3 428 m illones gastad os en el año 1992, el 37% le
corresp ond ió a los hogares u bicados en el qu intil prim ero (m enores in ­
gresos), m ien tras que solo el 5% a los de m ayores in gresos, lo que de­
m u estra la potencialid ad de la inversión en salud com o in stru m en to para
red istribu ir ingresos. D ichos m ontos, que correspond en a un prom edio
para el país de 103 pesos por h abitante, representan en los extrem os 149
p esos por persona para la p oblación del p rim er quintil, y 32 pesos para
el quinto.
Los g astos en salud pú blica representan para las fam ilias m ás h u ­
m ild es el 9% de los ingresos, constituyend o un esfu erzo im portan te de
los m ism os, m ientras que para los otros estratos el peso es bastante irre­
lev an te (1.2% y 0.2% para el cuarto y qu into quintil, respectivam en te), y
siend o el prom edio para la p oblación de 1.7% (Flood y otros, 1994a).
C om o dato ilustrativo, en ese m ism o año la población percibió por
todos los program as sociales (excluyendo los seguros: previsión, seguridad
social, desem pleo, asignaciones fam iliares) 488 pesos en prom edio por
habitante, equivalentes al 8.2% del ingreso. D e dicho total, prácticam ente
u n quinto corresponde a salud: 103 pesos. Para el prim er quintil, el aporte
de los program as sociales fue del 37% del ingreso, y entre ellos el sector
de m ayor incidencia fue educación con 16%, y el segundo salud con 8.7%.
C abe d estacar que se consid era el costo que tiene para el Estado
llev ar ad elante los program as, sin tom ar en cu enta lo efectiv am en te re­
cib id o por la población ni su calidad. Es altam ente previsible que del
total gastado lleguen realm ente a los d estinatarios m on to s d ism in uid os
por las ineficien cias, bu rocracias, o cu and o no, corrupción.
•
Uso del hospital público. A ntes de analizar el lugar de las consu ltas
realizadas por la p oblación según estratos socioecon óm icos, es n e ­
cesario conocer su percepción de la salud, es decir la im p ortan cia
otorgada a la prevención y al cuidado. En el co n g lom erad o d el G ran
Buenos A ires, la p oblación m ás n ecesitad a (prim er quintil) que rea­
liza consu ltas es el 18% , m ientras que el 82% no lo hace. Esa p ro ­
porción es d istinta para la p o blació n u bicada en el qu intil de m a­
y ores in gresos, donde sí las realizan el 27% ; aún m ás, si m edim os
el décim o d ecil, el porcentaje au m enta al 30% .9
9.
S e c o n s id e r a
la r e a liz a c ió n d e c o n s u lt a s c u a n d o la p o b l a c i ó n h a c o n c u r r id o al
m é d ic o m á s d e u n a v e z al m es.
132
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
9
CONSULTAS POR LUGAR DE ATENCIÓN EN EL CO N GLO M ERADO
DEL GRAN BUEN OS AIRES, AÑO 1992
Q u in t il
L u g a r d e a te n c ió n
I
Total
II
III
IV
T o ta l
100.0
100.0
20.1
7.3
25.3
32.8
33.0
25.2
29.3
44.2
35.4
42.3
65.8
42,6
1.6
2.9
4.6
1.6
2.6
100.0
100.0
100.0
100.0
H osp ital público
42.4
23.3
29.4
E stab lecim ien to de obra social
25.7
29.6
E stab lecim ien to o co n su lta privad a
29.7
2.6
O tros
V
Fuente; M. C ristina V. de Flood,, "E d u cación v salud: resultados de m ediciones sobre acceso y co bertu ra",
serie G astos públicos, D ocum ento de trabajo, N° 4, Buenos Aires, Secretaría de Program ación Económ ica
(spe), 1994.
D el cuadro surge que el hosp ital p ú blico atiende solo una de cada
cuatro consu ltas en prom edio, apreciación que confirm a las co n sid eracio ­
n es realizad as en el tem a del gasto. Pero ese p rom ed io varía cu an d o se
lo observa en los distintos estratos. E fectivam en te, entre la p o b lació n del
p rim er quintil que concurre a consu ltas de los h ospitales, la p roporción
es p rácticam ente de uno cada dos, m ientras en el qu into qu intil la rela­
ción es de siete por cada cien personas. La p o b lació n u b icad a en los
quintiles interm ed ios revela su preferen cia por ser atendida en el sector
p rivad o, al que recurre au tofinancián dose, o cu bierta p or la segu rid ad
social o los seguros voluntarios.
b) B eneficiarios de las OS
•
Inequidad en las prestaciones y coberturas. La in equ id ad es u no de los
rasgos del sistem a, que se explica porqu e a ig u ald ad de aportes en
d istintas os, los beneficiarios reciben prestacion es m u y d iferentes
tanto en calidad com o en cobertu ra, sin ten er posibilid ad de cam ­
biarse de institución. L a d eficiencia en la calid ad de las p restacion es
m éd icas no es hom ogénea p ara toda la p oblación , sino que coincide
con las os que tienen m enores ingresos o que ad m in istran p eor los
recursos.
I A REFO RM A A F FIN A N C IA M IEN TO DE LA SALUD EN A R G EN TIN A
133
ln equ idad regional. Los afiliados de os com p ren d id as en el régim en
de la ANSSAi , que en igualdad salarial realizan los m ism os aportes,
perciben prestaciones que d epend en de la oferta local existente, y
por lo tanto d ifieren en orm em ente según se trate de ciud ad es im ­
portantes o del interior del país. En el caso de las os provinciales
los aportes y cobertu ras se d iferencian por ju risd icción .
Subsidios cruzados. Las os p erciben subsidios del sistem a fiscal por­
que sus ben eficiario s que realizan sus aportes o bligatorios son aten ­
didos g ratu itam ente en los h ospitales públicos. A su vez, se b en e­
fician con las prestaciones de las os quienes pu ed en h acerse cargo
de los copagos y otras d iferencias exigidas. P or otra parte, los b e­
n eficiario s de m ayores ingresos d isconform es con las prestaciones
de las os, recurren a los seguros volu n tarios, no u tilizan d o los de
las o s y su bsid iand o a estas con sus aportes.
ln equ idad en la cobertura por gru pos de edad y condición de actividad. La
d istrib u ció n de los afiliad os al sistem a de seg u rid ad social por
qu intiles de in gresos es bastante pareja, corresp on d ien d o al p rim e­
ro, segu nd o y tercero, el 20% , 22% y 22% , resp ectivam en te, y al
cu arto y qu into, el 20'\> y 17% , pero de ello no pu ed e in ferirse su
porcen taje de utilización n i la calidad recibida. C u an d o se analiza
la afiliació n por edad v la co n d ició n de activid ad , se o b serv an fuer­
tes diferencias. El valor m ínim o de cobertu ra se presenta en el gru ­
po de personas entre los 20 y los 29 años (52.0% ), y el v alor m áxim o
(87.5% ) en el grupo de 65 y m ás años de edad , segú n registro del
i n s s j p . De acu erdo a la co n d ició n de activid ad , el porcen taje de
p oblación sin cobertura de seguros varía del 36.3% de la población
general al 60% entre las personas desocupad as. El porcentaje de
p ersonas asegu rad as tam bién difiere entre los trab ajad o res d el sec­
tor privado, ya que en este el p orcentaje sin cobertu ra, pese a la
ob ligatoried ad , es del 29.9% , cifra que llega al 48.8% entre los que
trabajan en establecim ien tos pequeños, de hasta 5 em p lead os (Flood
et al., 1994b).
134
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE EA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
IV. A N Á L ISIS P O R SU BSEC TO R E S
A.
G a sto
y
f in a n c ia m ie n t o
d el
g o b ie r n o
n a c io n a l
D entro de la salud p ú blica, los gobiernos de las ju risd iccion es d esem p e­
ñ an p apeles d iferentes, los que se m od ifican con el tran scu rso del tiem po
y
com o resu ltad o de ce n tralizacio n es, d escen tra liz a cio n e s, y n u ev as
m od alid ad es de fu ncionam iento. En efecto, en el gobierno n acio n al, el
M in isterio de Salud y A cción Social ( m s a s ) es el organism o rector y tiene
a su cargo la fun ción n o rm ativa y la regu lación, p reven ción y prom oción
de las acciones que se llevan a cabo en todo el país. P ara ello d estin ó en
el año 1995, ju n to con los h o spitales-escu ela d epen d ien tes de las u n iv er­
sidades nacion ales, 504 m illones de pesos. Su m an d o los gastos h echos
por otras d epend encias pú blicas (en el control del narcotráfico, de ali­
m entos, y otros) m ás el m onto de las prestacion es de salud p ara sus
m iem bros que realizan las Fuerzas A rm ad as, la P olicía y G en d arm ería,
se llega a los 694 m illones de pesos (cuadro 2, sección 4).
El
m sa s
cum ple una de sus fu nciones prin cip ales a través de la
A d m inistración N acion al del Seguro de Salud ( a n s s a l ) m ed ian te la cual
in teractú a con las os. Tam bién ejecuta los p rogram as de in m u n izacion es
del sida, de control de alim entos y m edicam en tos (anexo, cuadros 9, 10
y 11), y financia otros que se llevan a cabo en las p rovin cias com o el de
m atern id ad e in fancia, para el que transfiere fon d os d estin ad o s para
gastos corrientes o de capital. La atención prim aria de la salud es p ro­
m ovida por el gobierno nacion al a través de los p rogram as de entrega
de leche y de vacu n aciones, pero se lleva a la p ráctica con recursos físicos
y fin ancieros provinciales, y por lo tanto es bastante precaria.
L os segu im ientos y evaluaciones de los p rogram as son d ébiles o
p rácticam ente inexistentes, ya que las au ditorías contables se con cen tran
en la aplicación de los fondos, pero no en la ejecu ción ni en el im pacto
de los program as. E l proceso presu p u estario n acio n al vigen te con sid era
la efectu ación de las transferencias a las provincias com o la ú ltim a etapa
de in form ación existente, por lo que no hay control desde la Secretaría
de H acienda sobre su d estino final. Estas transferencias se d em oran en
las p rovincias en ser aplicadas a los p rogram as, y m u chas v eces son
d esviad as p ara cubrir el d éficit fiscal. A ctu alm en te, se está in co rp o ran d o
135
A RHFORMA Al FIXAM CIAM IFNTO DF LA SALUD FN ARG EN TIN A
el sistem a de "cu en tas sep arad as" por p rogram a, para evitar estos pro­
b lem as, pero estas no están im plem entadas en la m ayoría de las prov in ­
cias, y aun si lo estuvieran, con ellas no se g aran tiza su ejecución.
El MSAS tenía a su cargo cuatro hospitales, pero con el proyecto de
presu p u esto de 1997 se propone d escentralizar el H ospital A lejandro
P osad as, la C olon ia N acional D. M anuel M ontes de O ca y el In stituto de
R eh ab ilitació n Psicofísica del Sur, con lo que solo qued aría en el ám bito
n acio n al el H ospital Dr. Baldom ero Som m er que asiste y controla a los
en ferm os de lepra. Los dem ás ya habían sido tran sferid os a las p ro v in ­
cias y a la M unicipalid ad de Buenos A ires, entre 1978 y 1992.
E l fin anciam ien to de los program as de salud que ejecu ta e l gobiern o
n acio n al provien e del tesoro nacional, de créditos del exterior, y de d on a­
ciones. En los ú ltim os años se recibieron créditos de los o rganism os m u l­
tilaterales, d estinad os esp ecíficam en te a proyectos que lu ego son seg u i­
dos y m onitoread os por ellos.
Los m ontos de los créditos otorgados a la fecha alcan zan a los 621
m illon es de dólares, y se en cu en tran otros en trám ite. El Banco Interam erican o de D esarrollo ( b i d ) y el B anco M u n d ial ( b m ) prestan un apoyo
fin an ciero im p ortante al d esarrollo de program as del sector a través del
gobiern o nacion al. En el M inisterio de Salud y A cción Social se están
d esarrolland o el program a de m aternid ad e infancia ( p r o m i n ), con un
créd ito del
bm
en la prim era etapa de 100 m illones de dólares; el p ro g ra­
m a de infraestru ctu ra h o spitalaria, del
b id ,
con un p réstam o de 45 m illo ­
nes de dólares (registra atrasos im portan tes), y el recien te proyecto de
reform a del sector salud ( p r f s s a l ) para la transform ación de los h o sp i­
tales en estab lecim ien to s au to g estio nad o s, con u n créd ito d el
bm
de
101.4 m illones de dólares, que se ejecu tará en h ospitales de la C apital
Fed eral, provincia de Buenos A ires y M endoza. C abe d estacar que el
p r o m in
es un proyecto d estin ad o a la p oblación con carencias, y sus
objetiv os son redu cir la m o rbim ortalid ad m atern o-in fantil, d ism in uir la
d esn u trición, y m ejorar el diseño, aplicación y coord inación de los pro­
gram as y servicios de salud, nu trición , ed u cación y d esarrollo infantil;
tien e, ad em ás, la im portante p articularid ad de d esarrollar program as en
varios sectores.
El b m , a través del proy ecto de reform a del Estad o en las prov in cias,
del M inisterio del Interior, tam bién realiza obras de infraestru ctu ra sa­
nitaria en ellas. Pero el proyecto m ás im portan te es el recientem ente
in iciad o sobre la reform a de las o s y el p rogram a de atención m édica
136
EN SAYO S SO B R E EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
integral ( p a m i ), con u n créd ito de 375 m illones de d ólares, y que tiene
com o propósito reestructu rar el sistem a, garantizar la libre elecció n y la
com p etencia entre las instituciones. Todos estos p royectos se d esarrollan
en las provincias m ed iante convenios celebrad os entre la n ació n y ellas,
y se b en efician con asistencia técnica, inversion es en con stru ccio n es y
equipam ien to, y con la cap acitación de sus agentes. La O rgan ización
P an am ericana de la Salud ( o e s ) y el Fond o de las N acion es U n id as para
la Infancia ( u n i c e f ) tam bién p restan asistencia técn ica al p aís, realizand o
proyectos, estud ios, sem inarios y cursos de capacitación.
En térm inos g enerales, se observa u na b aja ejecu ción de estos pro­
y ectos, lo que ocasiona p agos de intereses y dem oras en el cu m p lim ien to
de las m etas. La ejecu ción en las provincias im plica la n eg o ciación con
las au torid ad es y ello no siem pre es sencillo, sobre tod o frente a cam bios
de m inistros o gobiernos. Por otra parte, debem os señ alar las d u p licid a­
des y a veces hasta criterios op u estos de política, que se pro d u cen en los
p royectos con financiam iento del m ism o organism o, que en carecen los
costos (en u nid ades ad m inistrativas) o d iversifican los lin eam ien to s de
p olítica seguidos.
B.
G
asto
y
f in a n c ia m ie n t o
de
lo s
g o b ie r n o s
P R O V IN C IA L E S Y M U N IC IP A L E S
Las p rovincias son las responsables de la salud de sus h ab itan tes por una
facu ltad con stitucion al no delegada en la n ació n n i en lo s g ob iern os
locales. A ctú an a través de los m inisterios de salud , que en la m ayoría
de los casos tienen estru ctura centralizad a y cu en tan con u n p resup uesto
específico. C abe d estacar que las provincias en su gran m ay oría están
atravesando por agudas crisis fiscales, con fuertes en d eu d am ien tos que
m otivan atrasos en los p agos salariales, lim itacion es en los in su m o s,
tran sp o rte, com u n icacion es y m an ten im ien to de los estab lecim ien to s.
A lgu nas p rovincias están im pulsand o reform as de sus ad m in istracion es
tend ientes a lograr m ayor eficien cia, pero los costos sociales de estas son
altos y en m u chas d e ellas se torna com p licad o el llevarlas a cabo.
El gasto provincial se financia a través de las rentas g en erales, y con
tran sferen cias nacionales p ara la ejecu ción de p rogram as d eterm in ad os,
com o ya vim os. A su vez, en algu nos casos las prov in cias realizan tran s­
ferencias a los m u nicip ios, que son los ejecutores. Su s rentas gen erales se
LA REFO RM A A l H XA N C IA M TEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
137
n u tren de dos fuentes: a) recu rsos pro ven ien tes de la co p articip ación
fed eral (70% ) que la nación recauda com o fun ción d elegad a, y b) recur­
sos p ropios provin ciales (30%).
Las provincias y algu nos m u n icip ios atiend en fun d am en talm en te
prog ram as u niversales (de atención hosp italaria y en salas) y, en segund o
térm in o, los p rogram as focalizados. Les correspond e la respon sabilid ad
de ad m inistrar los hosp itales pú blicos y ello explica el fuerte p red om in io
de estos en el gasto (75% del gasto total en salud de los gobiernos).
En el p resu p u esto de salud de las provin cias, los g astos h o sp itala­
rios represen tan ap roxim ad am en te el 85% , el resto correspon d e a aten­
ció n p rim aria y p rog ram as esp eciales (M in isterio de Salu d y A cción
Social, 1994). Los hospitales, p rin cipales ejecu tores de la p olítica san ita­
ria, se financian con los recursos presu p u estarios, recau d ación de las
en tid ad es coop erad oras y últim am ente, algu nos de ellos, con los rein te­
gros de las os, p o r concepto de atención a sus afiliad os. P ara que esto
ú ltim o ocu rra, el hospital debe estar descentralizad o y ad herid o al régi­
m en de h o sp itales au togestionad os. D ebem os d estacar que la recu p era­
ción de costos por la venta de servicios a la segu rid ad social o a personas
con cap acidad de p ago, hasta ahora no es de gran sign ificación , dado que
es difícil su p erar el concepto de p rovisión gratu ita de los servicios que
fue sostenid o por m u ch o tiem po. Ú ltim am ente, la d em an d a del subsector
p ú b lico se h a visto increm en tad a por nuevos u suarios (d esocu pad os y
sus fam ilias, p ersonas que registran caídas en sus ingresos) y por los
afiliad os a las os que no encuen tran la atención esp erad a, lo que incid e
d esfav o rablem en te sobre los presupuestos.
El hosp ital pú blico es parte esencial del sistem a de salud, porque
b rin d a asistencia a la p o b lació n con carencias, su bsid ia a las o s prestand o
serv icios a sus ben eficiario s sin cobrarles, atiende la d em an d a de sectores
sociales con m ayor cap acidad econ óm ica que con cu rren en caso de ac­
cid en tes o atraíd os por cierta excelen cia del servicio, y ejerce fun cion es
de d ocencia en la form ación m édica de grado y p ostgrad o. A l m ism o
tiem p o, y com o resultad o de sus m ú ltiples fu n cion es y lim itad os recu r­
sos, el hosp ital afronta u n fuerte deterioro en su estru ctu ra e in eficien cia
en su gestión. P or lo g eneral, está organizad o cen tralizad am en te, las
p lan tas de person al son rígidas y sin incen tivos, carece de sistem as de
in fo rm ació n apropiad os para la tom a de d ecisiones, y tien e fuertes d éficit
en infraestru ctu ra y equipam iento, ju n to con u na sobred otación de ca ­
m as. Ello, su m ado a los años de carencia de inversion es, d esaten ción del
138
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
m an tenim iento, falta de eq u ip am iento e insu m os, y las fuertes lim itacio­
nes que se observan en los n iveles de gestión, colocó a la m ay or parte
de los h ospitales en una situación m uy vulnerable.
Las relaciones entre la nación y las provin cias se articulan form al­
m ente a través del C onsejo Fed eral de Salud
(c
o ffsa
),
con un resultad o
p oco eficiente; sobresalen las acciones su p erp u estas y la d oble regu la­
ción, por excesivas y a veces contrad ictorias no rm as de h ab ilitacio n es y
acreditaciones.
Los m unicipios realizan acciones con sus p ropios recu rsos, p ero tam ­
b ién reciben transferencias de la nación y de sus respectivos gobiern os
provinciales. A lgu nos de ellos cu m plen u n im portan te p ap el com o son
los de la p rovincia de B uenos A ires, M endoza, Santa Fe y C órdoba.
A co ntin u ación presen tam os el cuadro de los gastos de los g ob ier­
nos en salud:
C
uadro
10
GASTO EN SALUD PÚBLICA
(En millones de pesos)
Anos
N a c ió n
P r o v in c ia s
M u n ic ip io s
T o ta l
1991
328
1 839
377
2 544
1992
263
2 651
501
3 428
1993
284
3 240
631
3 914
1994
634
3 273
691
4 598
1995
594
3 145
762
4 502
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto S o ­
cial ( d n p g s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s p e ) .
N ota: Provincias incluye la M unicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
C om o se dijera antes, los gastos de las p rovin cias son los sobresa­
lientes, y la serie m u estra la incorp oración de las tran sferen cias de ser­
vicios a las p rovincias realizada en 1992, y con tin u ada p osteriorm en te.
Los gastos de la nación d ecrecen p rim ero por las razon es m encion ad as,
pero luego se in crem entan por la in corp oración de los préstam o s in ter­
nacionales. La particip ación de la nació n y de los m u n icip ios es bastante
sim ilar, aunque con u na evolución m u ch o m ás positiv a en estos últim os.
139
LA REFO RM A AL 1 IX A N C IA M IL X T O DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
C.
G
asto
y
f in a m c ia m ii n t o
d el
s is t e m a
de
s e g u r id a d
s o c ia i
Las obras sociales constituyen el seguro de salud de los trabajad ores
depen d ien tes y sus fam iliares directos. Los rasgos esen ciales del sistem a
son el carácter obligatorio de ad hesión y la organización por ram a de
actividad. Tal im posición determ ina la existen cia de p ob lacion es cautivas
qu e, sin im p ortar las p restaciones recibid as, la satisfacción con el sistem a,
y su u tilización o no deben aportar su cotización. D ichas características
n o posibilitan la com p eten cia en cu anto a eficien cia y calid ad . N o existen
in cen tivos para el m ejoram iento de los servicios p restad os, ya que los
in gresos de las os son absolu tam en te in d ep end ien tes de la conform id ad
del ben eficiario con la atención m édica sum inistrad a.
Las en tid ad es de la seguridad social son las obras sociales p erten e­
cien tes a la A N S S A L , el i n s s h ’, y otras obras sociales n acio n ales y p ro v in ­
ciales, ya m encio n ad as en esta sección. La a n s s a i , es u na entid ad estatal
de derecho pú blico con personería ju ríd ica y autonom ía fin an ciera y ad ­
m in istrativa, y las obras sociales com p rend id as p or ella son las que se
p resen tan en el cuadro siguiente:
C
uadro
11
OBRAS SO CIA LES IN TEGRAN TES DE LA AN SSAL
T ip o s d e o b r a s s o c ia le s
S in d ic a le s
N ú m e ro
B e n e f ic ia r io s
E n p o r c e n ta je
203
4 611 4 9 2
56
6
83 96 3
1
P o r c o n v e n io
19
44 496
1
P e r s o n a l d e d ir e c c ió n
23
609 404
7
A d m in is tr a c ió n m ix ta
13
2 3 0 3 163
28
O tr a s
12
162 1 4 6
2
S in c la s ific a c ió n
s/n
433 647
5
T o ta l
276
8 2 4 8 311
100
E s ta ta le s
Fuente: Dirección G eneral Im positiva 11 ><.1), publicado en banco M undial, "E xp lorin g the health im pact of
ec o n o m ic g ro w th , p o v e rty red u ction and p u b lic h ealth e x p e n d itu re ", M n a v c c o iw n iict, H enllh iind
D evelopm ent serie>, M ’ 18, G inebra, ¡Wiv
140
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
E xiste u na fuerte concentración de poblacion es, ya que m ien tras las
15 de m ayor tam año — entre las que se en cu en tran las de ad m in istración
m ixta— concen tran m ás del 60% de la p oblación afiliad a, las 15 m enores
prácticam ente no llegan a tener p articipación. E ste fuerte d esequilibrio
d eterm in a que m u chas os m uy p equ eñas p osean altos costos fijos, lo que
lim ita la realización de prestaciones m ínim as y hace que sus afiliad os se
en cu entran en situación in equ itativa respecto a otros.
Por ú ltim o, existen otras obras sociales nacion ales que no entran
dentro de la
a n ssa l,
y
que son las que cubren al person al del pod er
ju d icial, del congreso de la nación , de las fuerzas arm ad as y de seg u ri­
dad, y de las u niversid ad es nacionales.
1. G asto de las obras sociales
Se p resentan a continu ación los gastos de las obras sociales, que in clu yen
las os del sistem a nacional, el p a m i y las provinciales. D entro del ám bito
p rovincial, el p ersonal de la adm inistración pú blica está afiliad o a la os
provincial, m ien tras que la p o blació n ocu pad a en la activid ad p rivad a y
los ju bilad o s tienen cobertu ra de las obras sociales de la
C u a d ro
a n ssa l.
12
GASTO DE OBRAS SOCIALES
(En millones de pesos)
A ños
PA M I
A N SSA L
O S p r o v in c ia le s
T o ta l
1991
1 116
2 369
792
4 278
1992
1 558
2 635
990
5 183
1993
1 857
2 860
1 148
5 864
1994
2 443
3 047
1 215
6 705
1995
2 574
3 054
1 219
6 847
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto S o ­
cial ( d n i 'G s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s p c ) .
N ota: Se excluyen gastos de asistencia social y turism o.
141
LA K LEO KMA AL L IN A N C IA M IL N IO DK 1,A SAI UD EN A R G EN TIN A
En el cuadro podem os observ ar com o hecho n otorio el crecim iento
en térm inos nom inales del
in s s j p
(vía
p a m i),
que se d uplica entre 1991 y
1994, co m p ortam ien to que no su cede con los restantes com p onentes.
D ichos valores adqu ieren m ayor p recisión si los com p aram os con la
población ben eficiaria, cuyos resultad os se presentan en el cuadro si­
guiente:
C ladko 13
GASTOS M EN SUA LES POR BEN EFICIARIO DE O BRAS SOCIALES
(En pesos)
Anos
PA M I
A N SSA L
P r o v in c ia s
P r o m e d io
1991
2 5 .4
13.6
1 3 .7
1 5 .5
19 9 2
3 5 .2
15.1
16.9
1 8 .7
1993
4 1 .h
19.4
1 9 .6
2 0 .9
1994
5 4 .4
17.1
2 0 .6
2 3 .8
Puente: En basi 1 i in h u m e. u n proporc niñada por In D irección N acion al de V'rogram ación del G asto
Soeia 1 ( dni’i A , 1x'cretnrín di' I’ rogrnm .u ió n Económ ica ( h i t ) .
C abe señalar que es probable que los fond os d isp on ibles por b en e­
ficiario de ANSSAL sean consid erablem ente m ayores, ya que se conoce que
el n ú m ero de ben eficiarios es m u cho m enor al tom ado en la estim ación
(cuadro 14).
2. B eneficiarios de las OS
En el sigu iente cuadro se detalla la cantidad de ben eficiario s de cada uno
de los segu ros de salud obligatorios. La info rm ació n de las OS p erten e­
cien tes a la ANSSAi. está sobred im en sionada, a causa de que con las an ­
teriores reglam entaciones, esto les resultaba conven iente para acced er a
los recu rsos del fondo solid ario de redistribu ción. D esde que la recau d a­
ción de los ap ortes y contribu cion es a las OS n acio n ales fuera u nificad a
en la D irección G eneral Im p ositiva ( d g i ) , se cuenta con u na n ueva fuente
de in form ación, real, que m uestra u n núm ero con sid erablem en te m enor
142
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
de b en e ficia rio s, los qu e p resen tam o s en el cu ad ro 11, qu e registra
8 248 311 afiliados en lugar de los 14 824 000 m ostrados aquí. Los datos
correspon d ien tes al p a m i y a las os p rovin ciales p u ed en con sid erarse
confiables. Los valores de la
dci
están m ás próxim os a los datos censales,
los que fueron presentados en el cuadro 7.
C
uadro
14
BEN EFICIARIOS DE OBRAS SOCIALES
(En miles)
Años
PA M I
1991
3 660
14 4 6 0
4 831
2 2 951
1992
3 688
14 581
4 860
23 129
1993
3 716
14 702
4 889
23 307
1994
3 744
14 824
4 918
23 486
A N S S A L (*)
P r o v in c ia s
P r o m e d io
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto S o ­
cial ( d m ’C.s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s i t ) .
(*) Los datos pertenecen al régim en de la a n s s a l y al de otras os nacionales, y difieren de los de la d g i .
3. Financiam iento de las obras sociales
El fin anciam iento de las os proviene de: a) las cu otas de aportes y co n ­
tribu ciones de los trabajad ores activos y pasivos, b) los aportes extrao r­
d in arios, c) las cu otas de afiliados volu ntarios, d) los cosegu ros, b o n o s
m od eradores de consu m o, e) otros ingresos, y f) ingresos prov en ien tes
del fon d o solid ario de distribu ción. D icho fond o fue d iseñ ad o com o
m ecanism o com p en sad or de la cap acidad finan ciera de las d istin tas os,
tend iente a canalizar los recu rsos de las su peravitarias a las deficitarias.
Los m on tos recau d ad os son u tilizad os por las os n acion ales, el p a m i
y las obras sociales p rovinciales (terceros pagad ores) en la con tratación
cen tralizad a (casos lim itados) o d escen tralizad a de serv icio s m éd ico asistenciales. Tal com o ocurre con la
fon d o s d isp on ibles d el
pa m i
a n ssa l
(fondo de red istrib u ción ), los
fig u ran en la ley de p resu p u esto , y los
valores aprobados se utilizan en la contratación de servicios. Los recursos
de las o s d ep en d en , en to n ces, de las fu en tes de fin a n cia m ie n to y su
LA REFO RM A \! FIN A N C IA M IEN TO D E LA SAI UD EN A RG EN TIN A
143
recau d ació n efectiva, del tipo de p roveed or o in stitu ción respon sable de
la ejecución del gasto, de las m o d alid ad es de co n tratació n de los serv i­
cios, y de las características de la p oblación atendida.
El seguro obligatorio de salud fue fin anciad o d esd e sus orígenes
(ley 18.610, 1970) en form a b ip artita, a partir de los aportes de los tra­
b ajad ores y de las contribu ciones de los em pleadores.
C
uadro
15
FINANCIAM IEN TO DE O BRAS SO CIALES, AN SSA L Y PAMI
(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldo)
Año 1996
OS
PA M I
T o ta l
T r a b a ja d o r e s
3 .0
3 .0
6 .0
E m p le a d o r e s
5.0
1 .4 - 0 .4
6 .4 - 5 .4
-
4 .5
4 .5
8 .0
8 .9 - 7 .9
1 6 .9 - 1 5 .9
P a s iv o s
T o ta l
Fuente: Fn base a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto So­
cial ( h n p o s ) , Secretaria de Program ación Económ ica ( s p e ) .
Las cargas sobre las rem uneraciones con destino a las os y al p am i
son su m am ente altas, a p esar de que en 1993 se in iciara un p roceso de
d ism in u ción de los aportes patronales con m u ch os avances y retrocesos.
R esu lta n otorio el fuerte aporte que realizan los trabajad ores a la obra
social de los p asivo s ( p a m i ) , el que su m ado al de su propia os les repre­
senta u n 6% de sus rem uneraciones.
144
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
16
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y CON TRIBUCION ES AL SISTEM A
(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldos)
L e v /D e c re to N c
A portes trabajad o r
C o n tribu cion es
1970
18.610
1.0
2.0
3.0
1971
18.980
1.0
2.0
3.0
V igencia
Total
1975
21.092
1.0
2.5
3.5
1975
21.216
2.0
4.5
6.5
1977
21.640
3.0
4.5
7.5
1980
22.269
3.0
4.5
7.5
1989
23.660
3.0
6.0
9.0
1993
2.609
3.0
1.2 - 6.0 (*)
4.2 - 9.0
1995
372
3.0
3.0 - 6.0 H
6.0 - 9.0
1995
292 a)
3.0
2.4 - 5.4 (***)
5.4 - 8.4
1995
292 b)
3.0
1.8 - 4.8
4.8 - 7.8
1995
292 c)
3.0
1.2 - 4.2
4.2 - 7.2
1995
492
3.0
5.0
(“ « )
8.0
Fuente: En base a inform ación proporcionada por ia D irección N acional de Program ación del G asto S o ­
cial ( d n p c s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s f e ) .
(*)
La dism inución de aportes patronales rige para las jurisdicciones que firm en el pacto federal, en
los sectores de: producción prim aria, industria, construcción v ciencia y técnica. El d escuento es
m ayor cuanto más lejos esté el departam ento de la Capital Federal y m ás alto sea el porcentaje de
población con NBI. La reducción varía entre el 30% (C apital Federal) y 80% (Form osa, Chaco y
parte de Santiago del Estero) (anexo, m apa 1).
(**)
La dism inución está sujeta ai cu m plim iento de la m odificación del im puesto a los ingresos brutos
(Pacto federal, punto 4) y se extiende a la totalidad de las actividad es, salvo el sector público. Las
reducciones oscilan entre 0 v 50%.
(***)
Este decreto no tuvo v igencia en los aportes para las OS. El cronogram a de redu cciones era:
a) septiem bre-octubre 1995: lü % -50% ; b) noviem bre-diciem bre 1995: 2ü% -65% , y a partir de enero
de 1996: 30% -75% (anexo, cuadro 12),
(****) R eem plazó al decreto 292.
La reducción de las contribuciones patronales sufrió sucesivas v aria­
ciones, finalizando con la unificación en 5% para todas las regiones y
actividades.
El total de la recau dación de las obras sociales (excluyend o el i n s s j p )
m u estra u na tend encia d ecreciente, al m ism o tiem p o que p u ed e obser­
v arse u n in crem ento del valor porcentu al de los aportes y con trib u cion es
sobre los salarios. Por lo tanto, las o s h an id ead o d istin tas form as de
au m entar la recau dación, com o por ejem plo a través de cu otas ad icion a­
les, venta de chequ eras, lim itación de p restaciones, y otras.
LA REFO RM A Al H N A N C IA M IE N T O DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
Se registran end eu d am ien tos im portantes en las os de la
145
anssal ,
que segú n inform ación del Banco M und ial oscilan en los 400 m illones de
p esos anuales. El usissjr tam bién acusa deu das y su sp en sión de p restacio­
nes, y las O S provinciales suelen recu rrir al E stad o para corregir sus
d esequ ilibrios financieros, o los ajustan vía deterioro o corte de las p res­
taciones.
4. Fondo solidario de redistribución
U na de las p rincipales funciones de la
a n ssa l
se relaciona con el fond o
solidario de red istribu ción , y consiste en d istribu ir al m enos u n 70% de
sus recursos entre las in stituciones de la segu rid ad social de m enores
in gresos p rom ed io por beneficiario, bu scan d o eq u ip arar los n iv eles de
cobertu ra obligatoria. D ado que en la realidad el fond o n o cu m plió con
su com etid o legal, se au tom atizó su distribu ción con el d ecreto 492 del
año 1995, que estableció que tod os los ben eficiario s titu lares del sistem a
ten d rán g arantizad a la cotización m ínim a m ensual de 40 p esos, y que
cu and o los aportes y contribu ciones fueran m enores, el fond o deberá
cubrir la diferencia de m anera au tom ática a través del Banco de la N ación
A rg en tina, en base a la inform ación de la
Los ingresos de la
a n ssa l
d g i.
(fondo solid ario de red istribu ción ), fijados
por la ley están constituidos por:
•
•
10% de la recau d ación de las obras sociales (sind ícales, in stitu tos y
de convenio);
15% de la recau dación de las obras sociales del person al de d irec­
•
50% de los recursos de otra natu raleza que p erciben las os (ejem plo:
ción (fuera de convenio) y
ingresos sobre d epósitos ban carios, venta de seguros, etc.).
La m ay or p arte estos ingresos proviene de la recau d ación de las
o s; los recu rsos de otra natu raleza rep resentan ap ro xim ad am en te un
cu arto del total. Los aportes extraordinarios han sido u n tem a con tro­
v ertid o , a tal p u n to qu e al In stitu to d e S erv icio s S o ciales B an cario s
( i s s b ) le fu eron su p rim id o s por el d ecreto 263 de 1996, que ad em ás
d eclaró su d iso lu ció n com o in stitu to m ixto y su reco n v ersió n en os
s in d ica l, p ara fa cilita r la refo rm a (ig u al qu e lo s resta n tes in stitu to s
146
ENSAYOS SO BRE HE FI NANCY A M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
m ixtos). D ías después, con el cam bio de m inistro de econom ía, se le res­
tableció el aporte extraordinario ahora del 1%, en lugar del 2% que había
tenido históricam ente (decreto 915, de 1996). Este es otro ejem plo de lo
com plejo que es el sistem a, y de su sensibilidad a los cam bios políticos.
5. Financiam iento del IN SSJP
El
in s s jp
a través del program a de atención m édica integral ( p a m i ) brin da
cobertu ra a la p oblación ju bilad a, p ensionad a, y a sus fam iliares (aproxi­
m ad am ente 4 m illones de personas) y, hasta 1995, a los b en eficiario s de
las p en siones no contribu tivas. C onstituye un organism o de ad m in istra­
ción m ixta y su d irectorio está integrad o por represen tan tes del E stad o,
del sector pasivo, y de la C on fed eración G eneral de Trabajo ( c g t ).
Las ú ltim as reg lam en tacio n es esp ecíficas han estab lecid o las si­
guientes fuentes de ingresos: a) 3% del total de los aportes y co n trib u ­
cio n es de los tra b a ja d o re s a ctiv o s; b) 0.4 % -1 .4 % d el a p o rte de su s
em pleadores, y c) el 3% de la ju bilació n m ínim a (150 pesos) m ás un 6%
d el m on to que exceda dicha ju bilació n m ínim a. El órgano recau dad or de
los in gresos provenientes de los trabajad ores activos es la
d g i,
y
la ad ­
m inistración de los fond os correspond e a la A d m in istración N acion al de
la Segu rid ad Social ( a n s e s ) del M in isterio de Trabajo y Segu rid ad Social.
E l 73% del total de los ingresos registrados en 1994 correspon d ió a los
aportes de los trabajadores activos.
6. O bras sociales provinciales
Estas os, que cu en tan con aproxim adam ente 5 m illon es de ben eficiario s,
cubren a las fam ilias y a los trabajad ores de las ad m in istracion es pú blicas
p rovin ciales, sus organism os d escen tralizad os y, en algu nos casos, a los
m u nicipios. L a d esign ación de sus au torid ad es y la con d u cció n son res­
p on sabilid ad de cada gobierno provincial, y en la p ráctica se con vierten
en extensiones de la p olítica de su respectivo m inisterio de salud.
Los ingresos de estas o s p rovien en de los aportes y las con trib u cio ­
n es sobre las rem uneraciones (incluidas bonificaciones, en 15 obras so ­
ciales; sobre su eld os básicos, en 6, y 2 sin inform ación) de los em pleados
d epen d ien tes de los gobiernos provinciales. Los porcentajes de aportes
LA KHFORMA Al LIN A N C IA M IFN TO DE I.A SA L U D FN A RG EN TIN A
147
y co n trib u cio n es o scilan entre el 7% y el 12.5% sobre el salario. La
m ayoría de ellas (15) percibe u n aporte global por el n úcleo fam iliar
directo, en otras (5) se agrega un porcentaje para la in co rp o ració n del
g rupo fam iliar, y por últim o existen tres en las que se in crem en ta el
aporte por cada m iem bro.
C u a d ro 17
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y CO N TRIBUCION ES AL INSSJP
(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldo)
P e r ío d o d e v ig e n c ia
P a s iv o s
A c tiv o s
P a tro n a l
P e rso n a l
L ey 1 9 0 3 2 /7 1
-
1 .0
1 2 /7 5 - 2 /7 6
-
1.0
4 .5
3 /7 6 - 5 /7 7
-
1.0
4 .5
2 .0
6 /7 7 - 9 /8 0
-
1 .0
4 .5
1 0 /8 0 - 4 /8 4
-
1.0
4 .5
5 /8 4 - 9 /8 4
-
1.0
4 .5
1 0 /8 4 - 1 0 /8 5
-
1 .0
4 .5
1 1 /8 5 - 1 2 /8 6
-
1 .0
4 .5
1 /8 7 - 6 /8 8
-
1.0
4 .5
7 /8 8 - 1 /8 9
2 .0
3 .0
4 .5
4 .5
2 /8 9 - 8 /9 0
2 .0
3 .0
9 / 9 0 - 1 2 /9 2
2 .0
3 .0
4 .5
1 /9 2 - 1 1 /9 3
2 .0
3 .0
4 .5
1 1 /9 3 - 2 /9 5
2 .0 - 0 .4 O
3 .0
4 .5
3 /9 5 - 7 /9 5
2 .0 - L O O ")
3 .0
4 .5
8 /9 5
1.8 - 0 .8 a) (* ** )
3 .0
4 .5
1.0 - 0 .6 b)
1.4
0 .4 c)
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto So­
cial (dm’oD, Secretaría de Program ación Económ ica ( s p f ) .
(*)
D ecreto 2000, año 1993: I a dism inución de aportes patronales rige para las jurisdiccion es que fir­
m en el pacto federal, en lo> rectores de producción prim aria, industria, construcción! v ciencia v
técnica. El descuen to es m a\or cuanto m ás lejos esté el departam ento de la Capital Federal y m ás
alto sea su porcentaje de población con \ b i . La reducción varía entre el 30'\> (Capital Federal) y S()"n
(Form osa, C haco y parte de Santiago del Estero).
(**) D ecreto 372, año 1995: A m plia la dism inución a todas las actividad es, salv o a las g ubernam entales,
pero reduce su porcentaje, que \ aria entre 0% (C apital Federal) y 5()'\> (Form osa) sobre los aportes.
(***) D ecreto 292, año 1995: Establece un cronogram a de descuentos: a) a partir de septiem bre- octubre:
]()'•<,-50"<> sobre los aportes; b) a partir de noviem bre-diciem bre: 200/<>-(->Ouo, v c) desde enero 1996:
3 0l,r.-7?"o.
148
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
7. M odalidades de contratación del sistem a de segu ridad social
Las prestaciones que realizan las os, com o se dijera an teriorm en te, se
realizan a través de proveed ores p rivad os, siend o p rácticam en te solo el
INSSJP
el que incluye los h ospitales públicos. H ay opin ion es que cuand o
el pro v eed o r estatal intenta vend er su s servicios encuentra objecion es de
los sectores p rivad os, ya que — se señala— se está cobran d o por la in e­
ficiência.
L a s o s co n tra ta n serv icio s a siste n c ia le s en fo rm a c e n tra liz a d a
o d escentralizad a. Se considera que es una contratación d escentralizad a,
cu an d o se celebra un convenio entre las entid ad es in term ed ias con o sin
fines de lucro — asociaciones de m édicos, clínicas o asociaciones o uniones
transitorias de em presas— y las os. D ichos convenios contienen un con­
jun to de prestaciones incluidas dentro del precio pactado. La contratación
centralizada se produce cuando se realizan convenios para la asistencia
m édica por un precio determ inado, con proveedores propios, es decir con
los productores de servicios de atención m édico-asistencial am bulatoria y
de internación, para la atención de afecciones crónicas y agudas.
Las contrataciones m encionadas pu ed en resp on d er a las siguientes
m od alid ades:
•
P or capitación: P ago uniform e, p erió d ico (m ensual), p o r atención
integ ral (con exclu siones explícitas) segú n con tratos renovables. La
m od alid ad incentiva la selección de p acientes segú n costo de trata­
m iento y p u ed e no ser efectiva para garantizar la calid ad ; adem ás,
tiend e a la su bprestación por parte de los proveedores. E sta m o d a­
lidad la utiliza actualm ente el
in s s jp ,
y
es consid erad a atractiva por
las os, por su cobertura: pagos globales, m ód ulos asisten ciales, h o ­
n orarios m ás gastos. Los sistem as de control m ás frecuentes son las
au torizacion es previas y las órdenes de prestación. E sta m od alid ad
in centiva el sobreconsum o y los tratam ientos p rolon gad os, y au­
m enta los costos.
•
M ixta: Por cap itación m ás pago p or servicios d iferenciad os segú n
las prestaciones (de alta com p lejidad , tratam ientos de patologías
crónicas, etc.)
LA REFO RM A Al
FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
149
P or arancel globalizado: Se vincu la al d iagn óstico y pago por caso
u tilizand o com o base grupos de afinidad d iagn óstica. El prestad or
del servicio com p arte los riesgos de su activid ad , pero se registran
d ificu ltad es técnicas para establecer los m ixtos de casos, y su rem u ­
neración. E n la p ráctica, el m onto del arancel n o se ha establecid o
con rigo r técnico.
D. M
ercad o
P
r iv a d o
E l m ercado privad o es el que registra m ayores cam bios en los ú ltim os 25
años, in cen tivad o prim ero por el au ge de las os y m ás recien tem en te por
la aparición de los seguros voluntarios.
Los gastos en este tipo de seguros m u estran un con stan te crecim ien ­
to d ebid o a que las fam ilias — frente a la in certid u m b re y a los cada vez
m ás altos costos de los servicios m éd icos—- los contratan cada vez m ás.
L a p o blació n asegurada volu ntariam ente m ás la p o b lació n obligad a a
afiliarse a las os, con stitu y en la m ayor p artí' de la d em an d a del m ercad o
p riv ad o de salud (anexo, cuadro 17).
Por lo tan to, el m ercad o p rivad o de sai ud se en cu en tra fuertem en te
vinculad o a las o s y a los segu ros volu n tario s, y p o d em o s afirm ar que
son pocos los p rofesionales — y desd e lu ego n in g ú n establecim ien to —
que se encuentran fuera de estos sistem as.
Los segu ros vo lu n tario s se p u ed en clasificar entre los que tienen
fin es de lucro — m edicina prep aga— y los que n o los tien en ; estos ú lti­
m os, están conform ad os por los hosp itales de las com u n id ad es (H ospital
F ran cés, A lem án , B ritánico, Israelita, y o tros), qu e o frecen p lan es de
salud.
La m edicina prepaga funciona totalm en te d esregu lad a, y n o h ay
org anism o p ú blico que salvagu ard e a los usuarios / con su m id ores (Díaz
M u ñ oz y otros, 1994). La Secretaría de C om ercio, teó ricam en te, ejercería
estas fun cio n es, pero en la p ráctica solo establece algu nas n orm as sobre
las características de los convenios.
La in fo rm ació n sobre este m ercad o de los seguros volu n tarios está
m u y fragm entad a y es p oco transparente. La regu lación d ebería orien ­
tarse al control de calidad de las prestaciones, a las acred itaciones, a los
cap itales m ínim os, reservas, anteced en tes de accion istas y cap acidad de
gestión , entre otros.
150
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Segú n n u estra estim ación, las em presas de salud prep aga son alre­
d ed or de 270, poseen aproxim ad am ente 2 m il p rogram as, cubren una
p oblación calulada en 3.5 m illon es de p erso n as, y tienen in g resos por
2 520 m illones de pesos. Ello equivale a u n gasto in d iv id u al m en su al de
60 p esos, su p erior al del sistem a de segu ridad social, al que habría que
agregar las cuotas p o r servicios de em ergencia.
Estas en tid ad es p resen tan , en líneas g enerales, las sigu ien tes carac­
terísticas:
•
el m od elo de com pra es el de pago por p restación , y com ú n m en te
contratan, prestadores p rivad os, siendo m u y pocas las em presas que
tienen servicios propios. Por lo tanto, estas em presas son in term e­
d iarias entre los asegu rad os y los prestadores;
•
p resentan severas restricciones al ingreso, al n o ad m itir a b en e fi­
•
ciarios con enferm ed ad es preexistentes;
se reservan la atribu ción de alterar, su spend er o reem plazar p lan es,
y hasta de rescin dir contratos;
•
establecen tiem p os de espera (carencia) que varían entre 3 y 18
•
m eses;
n o cu bren los sig u ien tes casos: a) to x ico m an ías e in to xica cio n es
au toprovocad as, b) tratam ien to de lesiones provocad as v o lu n taria­
m ente por el afiliad o, c) accidentes del trabajo y en ferm ed ad es p ro ­
fesion ales y sus secuelas, d) lesiones d erivad as de p rácticas de d e­
p ortes de alto riesgo, e) requerim ien to de m aterial rad ioactiv o y
m ateriales d escartables esp eciales (m arcapasos, v álvulas cardíacas),
f) afecciones derivadas de sism os, in u nd acion es y d esastres en g e ­
n eral, y g) in tern ación en centros geriátricos y neu rosiq u iátricos;
•
las cu otas varían con la edad (18, 36, 70 y 75 años): a m ay or ed ad ,
m ay or cu ota, sin ten er en cu enta el tiem p o de a filiació n n i los
aportes acum ulados.
U n p roceso interesante de resaltar es la concen tración qu e se esta
operan do entre las em presas de m edicin a prepaga, vinculad o seg u ra­
m ente con la reform a de las os. Entre ellas, a m s a es la que tiene m ás
afiliad os, p ero por factu ración el lid erazgo se en cuen tra en T he E xxel
G roup, que controla a las com p añías G aleno Life S.A ., V esalio y
t im
(160
m il afiliad os, e ingresos por 180 m illon es de dólares), ad em ás d e las
clín icas D el Sol, Trinidad y Jockey (con ingresos p or otros 60 m illon es de
LA KHFORMA Al
I l\ A N C IA M IE N T O DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
151
d ólares). En cu an to a la calid ad , se u b ican en los prim eros lu gares:
M ed icu s (160 m il afiliad os, y las clínicas O tam en d i y Las L om as), el
Sw iss G roup con 83 mil asociad os, la M aternid ad Su izo-A rgen tin a, y las
em presas cim, M agna y Salud D octhos, del grupo R oberts, atien d e a 100
m il personas,
o m in t
80 m il, D iagn os 48 m il y Q ualitas, asociad a con la
estad ou nid ense P rincipal y con un objetivo de aten ción m u y especial,
reconoce alred ed or de 15 m il beneficiarios.
Las organizacion es — sim ilares— de planes m éd icos, se g eneraron
a p artir de proveed ores asisten ciales p rivad os, que ap ro vech an d o su
ca p a cid a d in sta la d a o fre ce n sus se rv ic io s m e d ia n te u n sistem a de
prepago. En el últim o tiem p o, algunas en tid ad es de prestad ores se aso­
ciaron y com en zaron a realizar contratos para p restar servicios por un
m onto fijo per cápita. Ello significa com p artir riesgos y con trolar los
costos.
En cu an to a la d istribu ción g eográfica, tanto las em presas de m ed i­
cina prepaga com o las em presas de planes m édicos están u bicad as en la
C apital Fed eral y G ran B uenos A ires, Santa Fe, C órd oba, y otras ciud ad es
con p oblación grande.
La C on fed eración A rgentina de C línicas, San atorios y H ospitales
P rivad os ( c o n f e c i . i s a ) agrupa a cerca de 1 5 0 0 institu cion es, que poseen
67 m il cam as. E stos establecim ien tos trad icionalm en te p roveían sus ser­
v icio s a las o s bajo la m od alid ad de pago por prestación, lo que en la
práctica sign ificó no transferir ni com p artir sus m ayores costos y riesgos
con la parte contratante. Para obviar esto, las in stitu cio n es generaron
so b rep restacion es y, bu scan d o rentabilidad, in co rp o raro n an árqu icam en ­
te tecnología de alta com p lejid ad , aprovech an d o las facilid ad es de su
im p ortación, lo que contribu yó a un sobred im en sion am iento y a su uso
in d iscrim inado.
U ltim am ente, estas entid ad es se están fu sion an d o, realizan con tra­
tos por cap itación, y se encuen tran revisand o sus sistem as de costos y
gestión. La ausencia hasta el pasad o reciente de n o rm as legales para la
categ orización de establecim ien tos, y la falta de m ecan ism os de acred i­
tación, h an p rod u cid o grandes diferencias en la calid ad de la atención
m édica, que en m u chos casos n o alcanza el n iv el m ínim o deseado.
C abe señalar que dentro del sector p rivad o el m ercad o de m ed ica­
m entos ocupa un lu gar su m am ente im portante, ya que en él se vuelca
p rácticam ente un tercio del gasto en salud y la A rgentina se encuentra
entre los p rincipales países consum idores.
152
EN SAYOS SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
O tro rubro im portante de gasto se relaciona con la od on tología que
es u na esp ecialid ad que aún no ha sido in corporad a p len am en te a las
p restaciones asegu rad as, de m od o que por gran p arte de sus servicios se
realizan pagos directos.
E n c u a n to al fin a n c ia m ie n to , c o n la s c u o ta s d e la m e d ic in a
p rep ag a, las fam ilias alleg an recu rso s al m ercad o aseg u ra d o r p riv ad o ,
en tan to que con los ap o rtes sobre sus salario s y los de sus em p lead o res
fin an cian a los p ro v eed o res p riv ad os que p re sta n serv icio s p ara los
aseg u rad ores co m p u lsiv o s (os). T am bién fin an cian : a) Los ara n celes, los
co seg u ro s y b o n o s de co n trib u ció n ex igid os por las o s y em p resas de
m ed icin a p rep ag a, b) las co m p ras d irectas de m ed ica m en to s, y c) la
aten ció n , estu d io s e in tern a cio n e s co n tratad o s p riv a d a m en te. Tod os
esto s g asto s de las fam ilias rep resen tan el 44% d el gasto to tal en salu d
(cu adro 2).
P or ú ltim o, debem os señalar tanto la total carencia de in fo rm ació n
del subsector, com o la falta de regu lación de su fu n cion am ien to, am bos
aspectos relevantes que deben tenerse en cu enta para cu alquier reform a
del sistem a integral de salud.
V. T E N D E N C IA S A C T U A L E S DE LA R EFO R M A
En la A rgen tin a, los cam bios en el sector salud se v an realizand o m u cho
m ás lenta y d ificultosam ente que los llevad os cabo p or la reform a del
sistem a previsional. E n efecto, am bos tu vieron u n com ien zo sim ultán eo,
pero m ientras la reform a se halla en p leno fu n cion am ien to d esd e hace
dos años los cam bios en salud se en cu entran aún in com pletos. E sta si­
tu ación se vincula con los m u ch os e im portantes intereses p olíticos, sin ­
d icales y em presariales que están en ju ego, y con las p resiones ejercid as
por estos grupos. Por lo tanto, el tratam ien to del tem a se sitúa en un
am bien te político-in stitu cion al altam ente sensible y con flictivo, que ha
llegad o a levantar fuertes oposiciones y hasta hu elg as generales. Por el
con trario, en el plano académ ico y en los ám bitos vincu lad os al sector de
la reform a el debate existente es insignifican te, y n i siquiera existe una
form u lación escrita que constituya la base p ara tal discusión. Tam poco
h an tenid o repercusión n i m otivad o la realización de d ebates los n u ev os
lin eam ientos para la provisión pú blica de salud en los h osp itales, de
acuerdo a lo reglam entado a p artir de 1992.
I,A RH FOR VIA Al I I\ A N C 1A M IF N TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
153
Es im p ortante d estacar que no se plantea una reform a para el sis­
tem a de salud en su conjunto, sino que cuand o se habla de ella, el tem a
se refiere exclu sivam en te a la recon versión de las os sind icales. La tran s­
form ación del su bsecto r p ú blico fiscal se realiza por vía sep arad a, y
au nque se contem pla su futura in clu sión com o proveed or de los afiliados
de las os, no se trata de integrarlo en un sistem a. Las reform as pú blicas
com enzaron en las m ism as fechas que en las os, e ig u alm ente tam poco
se h an im p lem entad o en todos sus alcances. P od em os prev er que el sis­
tem a p ú blico va a orientarse hacia el su bsid io de la d em an d a, pero para
ello d eberán p rim ero cu m p lirse otras etapas.
D adas las características que se están dand o en el sector, aparece
claro que los objetivos no son m ejorar el sistem a de salud sino que se
cen tran en solu cionar problem as financieros.
Entre los anteced entes de la reconversión de las os en los últim os
añ os, d ebem os señalar que en 1992 se diseñó una prim era propu esta de
ley de o s que proponía la "lib re elecció n ", la que a pesar de con tener
prin cip ios de solidaridad al u nificar los aportes y estab lecer una cap ita­
ción para tod os los afiliad os, fue fu ertem ente atacad a y su bestim ad a
antes de ser discutida siquiera en el congreso de la n ación. La m ism a
prop onía h o m o gen eizar los ingresos de cada en te pro v eed o r a partir de
la cuota p arte de asisten cia m édica ( c u p a m ) , que se calcu laba com o el
cocien te entre el total de la recau dación o rigin ad a por los aportes y con ­
tribu ciones y el total de ben eficiario s del sistem a. C ada ente (os) tendría
el derecho a p ercibir tan tas c u p a m com o b en eficiario s tu viera, o b ligán d o ­
se a cu m plir con un plan m édico. P osteriorm ente, y ante la im posibilidad
de san cio n ar la ley, en 1993 se prom u lgó un decreto p o r el que se esta­
blecía la libertad de elección, pero esta jam ás se pu so en práctica.
En 1995 com en zó, con m ay or continu id ad y eficacia, la prom u l­
gació n de u na serie de d ecretos y m ed id as que fu eron m o d ifican d o
pau latin am ente y p reparan d o el p roceso para alcan zar la reconversión
de las os y del
in s s jp
.
A ctu alm ente, dicha reconversión está in clu id a entre
las con d icion es firm ad as (1996) entre el g obierno argen tin o y el Pondo
M on etario Internacional (i m i ) , y el Banco M u n d ial ha otorgad o p résta­
m os im portan tes para su im plem entación, lo que hace su p oner que la
reform a tiene m ás posibilid ad es de realizarse.
La libertad de elección fue reglam en tad a (1996) por decreto, ju n to
con la flexibilizació n laboral, ya que no hubiera salido por ley debido a
la oposición sind ical en el congreso, y se ha fijad o un cronogram a para
154
EN SAYO S SO BRE El, FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
su vigencia. Se prevé que finalizada la reconversión de las o s sind icales
(no in clu ye las os del p erson al de dirección), habrá libertad para afiliarse
en las entid ad es de seguros m édicos, eligiénd ose en u n com ien zo entre
las existentes. En una segunda etapa (1998), p od rían afiliarse a cu alq u ie­
ra de las com p añías de seguros m édicos, las que ten d rían libre acceso al
sector. En este pu nto, las em presas de m edicina p repaga, las com p añías
de seguros y cu alq u ier otra entid ad que se ajuste a los requ erim ien tos de
la ley, entrarían a com petir. D e esta form a, los trabajad ores po d rían optar
p or u n servicio de cobertu ra m édica sin estar cond icion ad os p or el sin ­
dicato corresp ond iente segú n el con ven io que regula la activid ad en que
se d esem peñan.
A ctu alm en te ex iste u n co n sen so bastan te g en era liz a d o sobre lo
b en eficioso que resultaría la libertad de elección de los ben eficiarios. Por
el lad o del g rem ialism o , la d esco n fian za se cen tra en la m an era de
im p lem entar la libre elección ya que aspiran a retener a la p oblación
afiliada en las os y cu estionan su libre acceso a la m ed icin a prepaga. Las
em presas de este sector se encuen tran preparán d ose y h an d en u n ciado
la com p etencia desleal de las os de p ersonal de d irección — que cubren
a 600 m il b en eficiario s— las que con tan do con estru ctu ra y servicios
sim ilares, tienen p rerrogativas fiscales. El ingreso de estas em presas a la
com p etencia está previsto para 1998, según el acuerdo con el
em e
A con tin u ación, p resentam os los pasos que se están dando para
m od ificar aspectos im portantes del m ercado de la salud en la A rgentina.
A.
•
S
alu d
p ú b l ic a
En el presu p u esto de 1992 se transfirieron los h osp itales desd e la
órbita nacional a las provin cias y m u nicip ios de la C iudad de B u e­
nos A ires, con juntam ente con otras d escentralizacion es en ed u ca­
ción (ed ucación secund aria) y en los p rogram as n u tricio n ales (co­
m edores escolares e infantiles).
•
Se en m arcó la p o lítica de salu d en el co n tex to g en eral d el p ro g ra ­
m a de g ob iern o y se estab leció que el gobiern o n a cio n a l cu m p liría
u na fu n ció n rectora d en tro d el sistem a de salud , fo rta le cien d o el
p ro ceso de fed eralizació n y d escen tralizació n y co o rd in an d o con
las p ro v in cias la p ro g ram ació n , fiscalizació n y co n tro l de las a ccio ­
n es san itarias.
I .A REFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
•
155
En el m ism o año se dictaron las no rm as para la tran sform ación de
los h o sp itales p ú blicos en hospitales, au togestionad os, con m iras a
m ejorar su finan ciam iento y gestión. Se estableció la o bligación de
pago por los servicios brin d ad o s a los afiliad os de os, de m u tu ales,
em p resas de m edicina prepaga, seguros y p erson as con capacidad
de pago, cuya recau dación pod ría ser ad m in istrad a directam ente
por los establecim ien tos hospitalarios.
•
Se g arantizó la atención gratu ita a la p oblación con carencias, y se
trató de evitar los subsidios cruzados. Los h ospitales actuarían com o
org anism os d escen tralizad os, pu d iend o realizar con ven ios con las
os, com p letar servicios con otros establecim ien to s asisten ciales e
in teg rar redes.
•
Se previo la m an ten ció n del financiam iento presu p u estario público
de los h ospitales, pero se sugería su pau latin o reem plazo por el
fin an ciam ien to de la dem anda, d ejand o abierta la posibilid ad de la
creación de seguros p ú blicos de salud.
A ctu alm en te han solicitad o incorporarse al sistem a 828 h osp itales
de los 5 740 existentes (sin in ternación ), pero en realidad son contados
los que están fu ncionand o com o tales, y estos coinciden con ser los de
m ay or excelen cia de la C apital Federal, de la p rovincia de B uenos A ires
y de M end oza, y que cu entan con cap acid ad gerencial.
B.
O
bras
S
o c i a i .e s
1. Libre elección
•
En 1993 se prom u lgó el decreto 9 por el que se m od ificaba el sis­
tem a de os (excluyendo las de p ersonal de d irección y al i n s s j p ) , que
no tu vo vigencia y quedó en suspenso. En el m ism o se in corporaba
la libre elección de los afiliad os, p osibilitan d o así la com -petencia
entre las os para cap tar p oblación con d istin tas ofertas y calidades.
C om o consecu encia, se preveía el m ovim ien to de las os m ateriali­
zado en fusiones, desap arición o crecim iento de las enti-d ad es. En
cu an to a los tip os de co n tratació n , se p ro p o n ía la co n tra ta ció n
directa n o regu lad a por aranceles oficiales, para alentar la co m p e­
tencia.
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Se disolvieron todas las os m ixtas (sindicato y Estado) y se convirtie­
ron en sindicales, para ser incorporadas dentro de la libre elección.
El decreto 292 de 1995, au torizó la libertad de elección de los ju b i­
lados
(in
s s jp
)
en agentes (os) inscritos en u n registro, y se asignaba
una cap itación de 36 pesos para los afiliad os m ayores de 60 años,
19 pesos para los afiliados m ayores de 40 y de 12 pesos para los
m enores de d icha edad (el prom edio era 30 pesos).
El decreto 1141 de 1996, vu elve a ratificar el d erecho a la libre elec­
ción de las os sind icales, que se hará efectivo entre m arzo y ju n io
de 1997, según sea la situación p articular de cada u na de ellas.
2. Financiam iento
En m enos de dos años se m od ificaron tres veces las con tribu cion es
patronales a las o s y al i n s s j p . En diciem bre de 1993, por el decreto
2.609, se d ism inuyeron los aportes p atronales, inclu yend o los de las
os, para d eterm inados sectores de la econom ía y p rivileg ian d o a las
zonas alejadas de la capital y a las m ás pobres. En m arzo de 1995,
com o efecto de la crisis, se volvió atrás con la m ed id a anterior,
exp and iend o las actividades pero redu ciend o la d ism in ución de las
co n trib u cio n es con u n cron o g ram a p au latin o de ap licación . Por
últim o, seis m eses después, se volvieron a m od ificar estab lecién d o ­
se para las os u na con tribu ción fija de 5% (cuadros 15 y 16).
Se elim inaron las dobles cobertu ras, y se estableció que todo afilia­
d o /b e n e ficia rio deberá aportar a u na sola os, donde se con cen trarán
todos los aportes.
3. Fondo solidario de redistribución (FSR)
La d istribu ción au tom ática del
fsr
se realiza en base al estab leci­
m iento de un m on to m ínim o de aportes y con tribu cion es. E ste se
fijó en 30 pesos (decreto 292, de 1995) y u n m es d esp ués se elevó
a 40 pesos (decreto 492, de 1995) por titular, m onto por d ebajo del
cual el
fsr
integrará in m ed iatam ente la diferencia. D icha in teg ra­
ción es de cuenta de la
la N ación A rgentina.
a n ssa l
y se efectú a a través del B an co de
I A REFO RM A Al I IN A N CIA M IEN TO DE I A SA LU D EN A R G EN TIN A
157
4. Padrones de titulares y beneficiarios
•
Se conform aron los padrones ( d g i ) de los aportan tes — en base a los
cuales se pud o au tom atizar la d istribu ción del
fsr—
con la co la­
b o ració n en el finan ciam iento de los organism os m u ltilaterales. Los
p ad rones de los beneficiarios están con tem plad os en el d ecreto 1141
de 1996, para constituirlos antes del 30 de m arzo de 1997 con la
realización de un censo de em pleadores, in form ación directa de los
afiliados titu lares de la
a n sses
y de la
a n ssa l.
5. Reform as en el IN SSJP
•
Se establece la libre elección para los b en eficiario s del
Se d esconcentraron funciones cubiertas por el
a la pobreza (que pasó a la
a n s s e s),
pam i
in s s jp .
com o el su bsid io
los program as de tu rism o (a la Se­
cretaría de Turism o), las pensiones no contribu tivas y las prestacion es
sociales d esarrollad as a través de diversos program as asisten ciales, que
se transfirieron a la Secretaría de D esarrollo Social.
6. P rogram a m édico obligatorio (PM O )
•
Se establece el p m o que fija un régim en de asisten cia obligatoria
para tod as las os, las que d eben asegu rar ciertas prestacion es a sus
beneficiarios m ediante servicios propios o con tratad os extern am en ­
te, garantizánd oles la p revención, d iagnóstico y tratam ien to m édico
y
o d ontológico e in corporand o el m éd ico de fam ilia. El
pm o
entra
en vigen cia en noviem bre de 1996, y establece que aqu ellos agentes
que no se encuentren por sí solos en cond icion es de b rin d arle a sus
b en eficiario s el p m o , d isp ond rán de dos m eses para fusion arse; en
caso contrario la a n s s a i , los fusionará o bligatoriam en te con otro u
otros agentes. El p vk i establece la cobertura de la aten ción prim aria
y
secun daria, así com o tam bién la tabla de valores de los coseguros:
aten ción prim aria, gratuita; consu ltas gen erales 2 pesos; consu ltas
158
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
esp ecializad as 3 pesos; p rácticas de d iagnóstico 5 pesos, y prácticas
de alta com p lejidad 10 pesos.
C.
La
A N S S A i.
S
egu ros
v o l u n t a r io s
dictará una norm ativa para las nuevas en tid ad es que deseen
registrarse com o agentes del SN SS, y el M SA S presentará un proyecto de
ley de la m edicina prepaga, en 45 días a p artir de sep tiem bre de 1996.
D.
C
o n s id e r a c io n e s
so bre
la s
nuevas
d is p o s ic io n e s
1. H ospitales autogestionados
La tran sform ación del hosp ital pú blico en hosp ital au togestionad o tro­
pieza con obstáculos de d iversa índole. En p rim er térm ino, la cap acidad
de realizar el cam bio está en fu n ción de la lo calización , co n d icio n es
socioeconóm icas de la p oblación del área, calidad de los recu rsos h u m a­
nos, aptitud es de gestión, cap acidad de prod ucción , n iveles de co m p le­
jid ad e in fraestru ctura, etc. P or lo tanto, la transform ación no pu ed e ser
in m ed iata y requiere de u n proceso y de u na "p u esta al d ía " de los
establecim ien tos, lo que es im posible sin una adecuada p rogram ación. Se
requiere cap acitación y asistencia técnica para read ap tar los recu rsos
h um anos existen tes a las nuevas m od alid ades de fun cion am ien to, y es
im prescindible realizar estud ios de costos en form a previa a la co n ver­
sión del hospital. En segund o térm ino, los h osp itales se en cu en tran to­
talm en te d escentralizad os en las p rovincias, y ello d eterm in a dos tipos
de p roblem as: a) las provincias po seen autonom ía y n o necesariam en te
tien en que incorporarse al n uevo sistem a, y b) estas ju risd iccion es están
enfren tan d o im portantes crisis fiscales que, m u ch as veces, las lleva a la
au to g estió n de los h o sp itales para redu cir p resu p u esto s, y term in an
d ejand o a los establecim ien tos desp rovistos de insu m os y otros elem en ­
tos im prescin d ibles para su funcionam iento.
Pese a la corta experiencia, podem os decir que en las áreas cen tra­
les, de m ayor densid ad de población , existen algu nos b u en o s ejem plos
de fu n cion am ien to de h ospitales au togestionad os, pero no son sign ifica­
tivos de la totalidad de los hosp itales d el país. Por otro lado, los con sejos
I A REFO RM A M
I IV W C IA M IF N T D DE L A S A L U D EN AH CTN TIN A
159
de ad m in istración form ad os por m édicos y fuerzas vivas de la co m u n i­
dad están dando m uy bu enos resultad os en algunos de los h ospitales de
la provincia de Buenos Aires. Es im portante que señalem os que los re­
su ltad os en cu anto a incidir en los p resup uestos son pobres, ya que de
acu erdo con inform es directos de los hospitales, los in gresos p ro v en ien ­
tes de la facturación de las os nunca su peran el 18% -20% de los recursos
totales del establecim iento.
Pero aun en los casos m ás exitosos, es im portan te d estacar el p ro ­
blem a de la falta de cap acidad de gestión, que trae aparejados serios
in con ven ientes en la organización y d esenvolvim iento de las in stitu cio­
nes. N o siem pre el "m ejo r m éd ico ", resulta un b u en adm inistrador, y es
necesaria la incorporación de otros p rofesionales esp ecializad os en in for­
m ática, tecn ología, gestión, ad m inistración de em presas, econom ía, lo
que no siem pre es sencillo.
El hosp ital au togestionad o es hoy, en térm in os g enerales, un o b je­
tivo por cu m p lir con ejem plos circunscritos a con d icion es especiales. Los
hosp itales del interior, y esp ecialm ente los de las zonas con m ás caren ­
cias, no tienen ninguna posibilidad de convertirse en au togestionad os,
p orqu e sen cillam en te no hay población afiliada en núm ero su ficiente
com o para p roveer los ingresos necesarios. Por otra parte, debem os se­
ñ a la r que se req u iere alg u n a p ro g ram ació n p ú b lica para e v ita r los
so b reequ ip am ien tos y d esaju stes con las n ecesid ad es en que pu ed an
incurrir algu nos h ospitales a fin de increm entar sus ingresos, g enerand o
con ello u na fragm entación m ayor a la actual y un d erroche en in v ersio ­
nes im prod uctivas.
P or últim o, es im portante consid erar que el p roceso de tran sfo rm a­
ción de los h ospitales im plica riesgos com o los m encion ad os, razón por
la cual el Banco M undial ha advertido y aconsejad o (1993) program ar los
p rocesos m ediante reglam en taciones e in stru m en tos precisos que eviten
la ap arición de nuevos problem as.
2. Obras sociales
D espu és de los su cesivos in tentos de reconversión del sistem a de OS
sin d icales, da la sen sació n de que en esta op o rtu n id ad ella se va a
m aterializar, porque se están cu m pliendo los pasos previos fijad os para
la libertad de elección de las os: a) confección de pad ron es de titulares
160
ENSAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
y b e n e fic ia r io s , b ) d e fin ic ió n d e l
p m o , c)
a u to m a tiz a c ió n o p e r a c io n a l d e l
fo n d o s o lid a r io d e r e d is tr ib u c ió n , d ) s o lu c ió n p a r a lo s b e n e f ic ia r io s c o n
d o b le c o b e r tu r a , e) r a c io n a liz a c ió n d e la s
c ió n d e lo s a filia d o s d e l
os c o n p r é s t a m o s , y f) l i b r e e l e c ­
in s s jp .
Por otra p arte, es fácil detectar que en este ú ltim o tiem p o m ientras
se su ced ían los avances y retrocesos en las pau tas d ictad as para el logro
de la "lib re elecció n ", se ha venido m od ificando el m ercad o de la salud,
sobre tod o en el subsector privado. En el ám bito de las em presas de
m edicina prepaga se están verificand o fusiones entre las existen tes e
ingreso de em presas extran jeras, atraídas por el p revisible au m en to de la
dem anda.
A sim ism o, dentro de las os, y en b u sca de su tran sfo rm ació n para
ser eficien tes y quedar en cond iciones de enfrentar la libre elecció n , se
están op erando fuertes cam bios. A sí, aqu ellas que no p u ed an cu m plir los
objetivos — teniend o com o parám etro el
pm o —
desaparecer. H asta el m om ento, la
ha liqu id ad o 25 obras sociales
a n ssa l
se deberán fusion ar o
y otras 75 están en p roceso de serlo. A lgu nos estu d io sos prevén que se
llegaría a 60 ó 70 obras sociales de las 320 existentes hasta n o hace m u cho
tiem po.
C on el apoyo del Banco M und ial, el gobierno y los sind icatos aco r­
d aron u n p réstam o de 375 m illones para racionalizar las os. H asta el
m om ento, 37 de ellas se presentaron para la preclasificación , para lo cual
d eben cum plir con requisitos (entre ellos, balances al día y no m enos de
10 m il afiliados). P asand o dichas exigencias, deben elaborar su plan de
cam bio y p resen tarlo para la ad judicación del crédito el que in clu ye una
p arte p ara asistencia técnica d estinada a term inar de co n feccion ar los
p ad rones de beneficiarios.
La racion alización de las os está presentand o atrasos respecto a los
cronogram as previstos y se d etecta falta de interés para su acogim ien to,
por lo que resulta d ifícil im aginarse que se vayan a cu m plir los tiem p os
establecid os p or el decreto de desregulación. Segu ram en te, se va a pro­
d ucir u na prórroga para su im p lem entación, ad em ás de ajustes p rev isi­
b les en este m ercad o tan com p lejo, pero fin alm en te se concretará.
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
161
C O N C L U SIO N E S
Los cam bios estru ctu rales operados en la A rgentina m od ificaron las re­
lacion es p ú blico -p rivad as, lo que im plicó la redefin ició n del papel del
E stad o, la introd u cción de las leyes del m ercado en casi tod as las acti­
vidad es, y la ap ertu ra de la econom ía. P or lo tanto era p revisible que las
m ism as reglas de com p etencia se exten d ieran al sector salud, el que
resulta ser de los ú ltim os en ser tran sform ad os, ju n to con la reform a
laboral.
La reform a no está centrada en los objetivos de u n sistem a de salud,
sino que se lim ita a incorporar las reglas del m ercad o en el sistem a de
las os, logrand o que los beneficiarios tengan la libertad de elegir entre
estas y las em presas privadas de seguros volu n tarios. La reform a está
m ás orien tad a a lo p olítico (patrim onio de las os) y al financiam iento,
que a objetivos de eficiencia y equidad en la atención de la salud de la
p o b lació n en su conjunto, y en particu lar de la que m u estra m ayores
carencias. Es decir que n o se plan tea u na reform a que integre a los
su bsistem as prestacionales, articule el fin anciam ien to y establezca las
regu lacio n es necesarias para el óp tim o fun cio n am ien to global. P o r lo
tan to, pu ed e conclu irse que no existe u n prop ósito claro de reform ar un
sistem a, sino de reconvertir parcialm ente u n im portan te subsector, que
tien e — com o o bserv am os en las secciones anteriores— u na significativa
in cid en cia en el m ercado, tanto por el núm ero de ben eficiario s com o por
los m ontos gastados.
La reform a del sistem a de salud en la A rgentina para ser eficaz es
n ecesario que sea integral, es decir que abarqu e a tod os los sectores
in terv in ien tes y que sea form ulada o rgánicam en te. Los rasgos de no
integralidad de la reform a en curso con stituyen una seria restricción para
el éxito, porqu e au m entarán la fuerte fragm entación existente.
E l sistem a de salud arg en tin o tien e u na g ran co m p lejid ad p o rqu e
in tera ctú an en él v ario s su b secto res — p ú b lico , p riv ad o , cu asi p ú b lico —
de m anera d esarticu lad a y, ad em ás, in terv ien e n en su fu n cio n a m ien to
las co rp o racio n es m éd icas y de clín icas, y el gran p eso de los p o d eres
p o lítico s y sind icales. P or lo tan to , cu alq u ier reform a al sistem a afecta
a can tid ad es de ag en tes (v in cu lad o s d irecta o in d irecta m en te al sector)
y so n n u m e ro so s lo s in te re se s q u e e s tá n en ju e g o tra s cu a lq u ie r
162
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
d eterm in ació n; de allí la alta sen sibilidad del sector, que se m an ifiesta en
las d em oras para im plem entaria.
Es evid ente que el sistem a actual requiere u na reform a, ya que gasta
m on tos m u y im portan tes (7.3% del
p ib
),
eq u ivalen tes a 590 p esos por
h abitante al año, y sus resultad os n o d icen relación con las in v ersion es
realizadas. La redu cción de la m ortalid ad infantil, el crecim ien to de la
expectativa de vida, y otros ind icad ores m u estran la b u en a u b icació n de
la A rgen tin a en el concierto de los países de la región, pero tam bién que
los d ecrecim ien to s/crecim ien to s son m u cho m enores que los esp erad os
para los n iveles de d esarrollo del país y de los gastos.
Los re cu rso s fin an ciero s son su ficien te s, los re cu rso s h u m an o s
sobreabund an tes y la in fraestru ctura física óptim a para lograr u n bu en
d esem peño, pero el sistem a está fragm entad o y se observ an en tod os los
su bsectores im portan tes rasgos de in eficien cia e in equ id ad , que son las
cau sales del b ajo ren dim iento de nuestros gastos. Entre los p rim eros se
destaca la d ebilid ad en las políticas p ú blicas, la falta de in cen tivo s para
la provisión p ú blica, la nula regu lación del m ercad o p riv ad o, y la falta
de in form ación y de transparencia en tod os los sectores.
Pero los rasgos m ás severos se d etectan en la inequ id ad del sistem a.
P or el lad o del finan ciam ien to, el 44% del m ism o se realiza a trav és de
los g astos directos que efectú an las fam ilias; esto sign ifica que son las
fam ilias m ás pobres las que prop orcionalm ente d estin an m ay or p arte de
sus in gresos a la salud. En efecto, estas fam ilias asign an apro xim ad am en ­
te el 12% de sus ingresos a los gastos directos de salud, m ien tras que las
de m ayores recu rsos gastan alred edor del 6%. P or el lad o del gasto, la
p oblación que no posee cobertu ra del sistem a de os n i de los segu ros
volu n tarios es aproxim ad am ente de 11 m illones de p erso n a s,10 o sea el
33% del total del país, y son ben eficiario s — aunque n o los ú n ico s— de
los g astos realizados por el su bsector p ú blico fiscal, los que alcan zan al
23% del total. P or lo tanto, son ellos los que reciben la m enor protección
en salud y los que tienen que d esem bolsar prop orcion alm en te m ayores
recu rsos de sus ingresos.
A esta p oblación de m enores recu rsos le afecta, ad em ás, el bajo
d esem peño de los p restadores pú blicos, m otivad o por los atrasos en el
10.
D e b e m o s te n e r e n c u e n ta q u e la i n f o r m a c ió n d e la p o b l a c i ó n s in c o b e r tu r a d a ta
d e l c e n s o d e 1 9 9 1 , c u a n d o la ta s a d e d e s o c u p a c ió n e r a d e l 7 % . S i c o n s i d e r a m o s la a c tu a l
( 1 7 % ) , c o m p r o b a m o s q u e la d e m a n d a d e l s u b s e c to r p ú b lic o h a c r e c id o s u s t a n c i a l m e n t c .
LA REFO RM A AL H \AN IC1AM IFN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
163
p ag o de salarios, la escasez de insu m os, la falta de m an ten im ien to de los
h o sp itales, la precaried ad de los m ed ios de com u n icación y transporte,
efectos todos de la crítica situación fiscal por la que atrav iesan m uchas
p rovincias. P or otra parte, no existen incentivos p ara lograr eficien cia, no
hay controles ni segu im iento de los gastos, la d esorg an ización es im por­
tan te, y los m édicos no cu m plen con sus obligacion es h o rarias, piden
traslad o s y aband onan las zonas m ás inhóspitas.
Las d iferencias regionales son m u y im p ortan tes, y en las provin cias
m ás pobres coinciden las altas tasas de p recaried ad , b aja recau dación
tribu taria, m enor eficiencia y m enores gastos per cápita. Estas provincias
tam p oco son seleccion ad as p o r la ban ca m u ltilateral para realizar sus
p ro y ecto s, porqu e son las que ofrecen m enos segu rid ad de realizar refor­
m as y cam bios en sus sistem as.
Los p rogram as del gobiern o nacional en las prov in cias registran
b ajo cu m p lim iento por problem as de gestión y de organización m ás que
por falta de fon d os, y la atención prim aria de la salud, p ro m o v id a desde
el n ivel nacio n al, debe ser reform ulada porqu e en la actu alid ad registra
sign ificativas ineficiencias.
La inequid ad tam bién se detecta en las os, donde los afiliad os p u e­
den aportar las m ism as sum as y recibir prestacion es de m u y distinta
calid ad , porqu e están vinculad as con los ingresos de los aportantes y
estos difieren enorm em ente de u na a otra os. E l lsr n o fu n cion ó para
so lu cio n ar estas inequ idad es. Es p revisible que p arte de estos problem as
puedan ser solu cion ad os con la ad m in istración au tom ática del f s r y la
elim in ación de la población cautiva m ed ian te la "lib re elecció n ". Q uedan
p en d ien tes las inequ id ades regionales, que d epen d en de la oferta local
y sobre las que n o existen propuestas.
N o p od em os pred ecir cuáles serán los resultad os de los cam bios
que están ocu rriend o, pero sí pod em os afirm ar con segu rid ad que es
necesario p restar especial atención y au m entar la eficien cia del su bsector
p ú b lico fiscal, ya que las m edid as adoptad as son in su ficien tes y se re­
quiere una p rofund a reform a de su gestión y organización.
Los h o sp itales au to g estio n ad o s p u ed en ser la m ejo r altern ativ a
p ara los estab lecim ien to s de las gran d es ciu d ad es, p ero n o lo son para
tod os los h o sp itales, sobre todo para los u bicad os en zonas m ás alejadas
y con p oblación con agudas carencias, los que ten d rían que ten er un
tratam ien to distinto. En m u chos de estos casos, la p o b lació n cu bierta por
las os es escasa y p erten ecen a las os de la m ism a p ro v in cia, con lo que
164
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
los recu rso s term in arían provin iend o de la m ism a v en tan illa. P or otra
parte, es p revisible que en el p eríod o de tran sició n de las os, co n las
urgencias en los cam bios de las cond iciones del m ercad o, la p o b lació n
b en eficiaria presione sobre el u so del hosp ital p ú blico, el que se verá m ás
d esfin anciad o aún y la p o blació n de m ayores carencias será seriam en te
perjud icada.
En resum en, pod em os afirm ar que la reform a no con tem pla los
cam bios n ecesario s en aqu ellos gran des seg m ento s del m ercad o que
coin ciden con los que atien d en a la p oblación n ecesitad a y que n o integra
el sistem a, de por sí fragm en tad o; y que se descon oce la im p lem en tación
de las regu laciones necesarias para p erm itir el b u en desem peñ o de la
libre elección en las os y en el m ercado privado. Es im p rescin d ible que
el Estad o introd uzca u n m arco regulatorio apropiad o y sim ultán eo con
la apertura del m ercado. El E stad o d ebería con cen trar su cap acid ad de
regu lación en las áreas en que el m ercad o — por distintos m otiv os— no
garantiza una situación de eficiencia y equidad.
Pero, es fun d am ental que la regu lación cubra la totalid ad del m er­
cado de la salud, tanto pú blico com o privad o, esp ecialm en te cuand o las
com p lejidad es existentes torn an cada vez m ás im precisos los lím ites. P or
ello, el m od elo regu latorio d ebería contem plar las m ú ltip les form as de
in terrelación entre la esfera pú blica y la privad a, ad m itien d o que estam os
program an d o u n sistem a único que debe ser tratad o de m an era integral
(K atz, 1995). A sim ism o, la regu lación debería favorecer a los m ecan ism os
del m ercad o y fortalecer el control y la eficiencia, garan tizan d o u n papel
m ás activo de los ben eficiarios (elección de os, p articip ació n en los co n ­
sejos de ad m inistración de los h o sp itales, etc.).
D e la m ism a m anera, la transparencia de la in form ación d ebería ser
im puesta com o con d ición necesaria a tod os los agentes tanto p ú blicos
com o privad os, porqu e es la b ase para la tom a de decisiones. M usgrove
(1996) m anifiesta que para el u so apropiado de los in stru m en tos de la
in terv en ció n p ú blica, es n ecesario que la info rm ació n a los con su m id o ­
res, p roveed ores y asegu radores com prend a la totalidad del m ercad o de
la salud.
Los cam bios que se observ an en el sector m u estran que se en cu en tra
en plena transición, y que los m ism os no son el resultad o de políticas
pú blicas program ad as, sino de su propia d inám ica, que bu sca d iversas
alternativas para insertarse en las nu evas y variables con d icion es del
m ercado.
I A REFO RM A Al R N A MCI AM IENTO D E LA SA LU D EN A RG EN TIN A
165
NOTA M E T O D O LÓ G IC A
Las info rm acio n es sobre el gasto y su d istribu ción se b asan en los estu ­
dios realizad os por la D irección N acional de P rogram ación del G asto
Social de la Secretaría de P rogram ación E conóm ica, y que fueran p u b li­
cad os por el M in isterio de Econom ía y O bras y Serv icios P úblicos en
1994.
El cálcu lo del gasto en salud abarca la totalidad de las erogacion es
efectu ad as p o r tod os los niveles de gobierno: n ación , p rovin cias y m u ­
n icip io s, las del sistem a de segu rid ad social, y u na estim ació n del gasto
privad o. D ich o cálcu lo se encuentra con solid ad o, por lo que se debe
aclarar que los m on tos de cada una de las ju risd iccion es (nación, prov in ­
cia, m u nicip ios y obras sociales) tom ad os sep arad am en te, n o coinciden
con los con solid ad os porque existen transferencias fin an cieras entre ellas
que se contabilizan una sola vez, en el ám bito de la ju risd icción que
ejecu ta el program a.
En form a m ás detallad a, las d iferencias con los p resup uestos de la
ad m in istració n nacional de los años que se corresp on d en con la serie,
son: a) exclu sión de las tran sferen cias a
a n ssa l,
prov in cias y m u n icip ios,
las que se con tabilizan en los cuadros corresp on d ien tes a d ichas ju risd ic­
cion es, y b) inclu sión de program as extrap resu p u estarios n acion ales, es
d ecir el total de erog aciones de las obras sociales d ep en d ien tes de la
a n ssa l,
de otras m enores y del
in s s jp .
A su vez, el cálculo de los gastos de los gobiern os provin ciales y
m u n icip ales com prende: a) la estim ación de las erogacion es por fin ali­
d a d /fu n c ió n d el gasto con solid ado de las 24 p rov in cias, en base a eje­
cu cion es presu p u estarias y datos de la Secretaría de H acien d a, que in clu ­
yen las tran sferencias de program as n acio n ales, b) la estim ación de los
p rog ram as extrap resu p u estarios, com o son los gastos totales de las obras
sociales, y c) la estim ación del total de erogaciones por fin a lid a d /fu n c ió n
de los gobiernos m u nicipales, que in clu ye las tran sferen cias nacion ales
y provinciales.
Las fu en tes u tilizad as son: los d atos de ejecu ción de los p resu p u es­
tos n acio n ales, p rovinciales y m u nicipales, en la etapa de gasto d ev en ­
g ado, que son provistos p o r la Secretaría de H acien d a, d ep en d ien te del
M in isterio de E conom ía, v las p rovin cias y m u nicipios. Los de provin cias
166
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
se o b tien en m ed ian te en cu estas, con resp u estas p o sitiv a s p ero con im ­
p o rta n tes d em o ras. La in fo rm ació n de los m u n icip ios se basa en la
reco p ilació n de alg u no s d atos relev an tes del G ran B u en o s A ires y d el
interior.
En los cálcu los del su bsector pú blico, se contabilizan la totalid ad de
los gastos del ejercicio, es decir, gastos corrientes (personal, bien es y
servicios, transferen cias) y de cap ital (constru cciones y equipam ien to),
sin introducir n ing ú n ajuste por am ortización. Tam bién se in clu yen las
erogaciones de salud d estinad as a m iem bros de ciertas in stitu cion es y
que no p u ed en ser u tilizad as por la p oblación, com o son los casos de los
h osp itales de la policía federal, del estado m ay or del ejército, m arin a y
aeronáu tica, y otros.
Para la estim ación de los gastos de la seguridad social nacion al
(a n s s a l ),
ante la im posibilidad de contar con inform ación sobre gastos de
las in stitucion es, se tom a la recau d ación de los aportes y con tribu cion es
de la D irección G eneral Im p ositiva con d estino a las obras sociales, se
calcu lan los aportes extraord inarios en base a la m ism a in form ación , la
estim ación de otros ingresos por prestaciones (coseguros, tu rism o, etc.)
y la deuda. Los gastos del
in s s jp
surgen de la Secretaría de H acien d a, y
se com puta la totalidad de sus gastos, inclu yen d o en salud los que co­
rrespond en a esta función y los d estinad os a p rom oción social (p rogra­
m as de tu rism o y pro-bien estar). Los gastos de las obras sociales p ro v in ­
ciales se calcu lan de acu erdo a la ev o lu ció n de las erog acio n es por
concepto de personal que p resentan estas adm inistraciones.
El gasto privad o consiste en u na estim ación m u y gruesa, elaborad a
en base a info rm ació n de la en cuesta de gastos e in gresos del G ran
B uenos A ires del períod o 1985-1986, actualizad a por distintos ind icad ores
(precios y cantid ad es). E stos valores son su m am ente ap roxim ativos, y
recién cu and o se procese la nueva encuesta de consu m o e ingresos de los
hogares (1997), se pod rá d isp oner de inform ación confiable.
La d istribu ción de los gastos en salud de la p o b lació n clasificad a
por qu intiles de ingresos, se realizó en base al m ód ulo de "U tiliz a ció n de
servicios so ciales" anexado a la E ncu esta P erm an en te de H ogares ( e p h )
de 1992, en donde se interrogaba sobre el uso de los d istin tos tipos de
establecim ien tos (públicos, obras sociales y privad os) y por la clase de
prestaciones. Se u tilizó la in form ación del con glom erad o del G ran B u e­
nos A ires, ú nico d isp onible en dicha op ortu nid ad , y esta se proyectó al
resto del país. P osteriorm ente, la D irección N acion al de P rogram ación
LA REFO RM A Al
I [ \ A N D A M IE N T O DE LA SA LU D EU A R G EN T IN A
167
del G asto Social realizó una m edición en las localid ad es de Jujuy, C ór­
doba y N eu qu én , y las d iferencias no resultaron significativas.
La im p u tación de los gastos a cada qu intil se efectu ó u tilizan d o la
po b lació n beneficiaria de cada uno de ellos, su ponien d o u n costo m edio
id én tico para todos. D e la
i ph
se obtu vo la estru ctura po rcen tu al del total
de p ersonas que recibieron algún tipo de atención: con su ltas, in tern a­
ciones o estud ios, en los distintos tipos de establecim ien tos. Todas las
aten ciones se llevaron a "con su lta eq u iv alen te", segú n los precios de
cada tipo fijad os en los n om enclad ores n acionales, de la M un icipalid ad
de la ciud ad de Buenos A ires, año 1992, y en la d eterm in ación de costos
san itarios del H ospital Ram os M ejía, 1987.
168
A N E X O E STA D ÍSTIC O
uadro
ENSAYOS
C
1
REPÚBLICA ARGEN TIN A, 1980-1994
D ivisión
p o lítico-territorial de
residen cia de la m adre
R e p ú b lic a A r g e n tin a
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1 9 9 4 1 9 9 0 -1 9 9 4
33 .2
3 3 .6
30 .5
2 9 .7
3 0 .4
2 6 .2
2 6 .9
2 6 .6
25.8
2 5 .7
2 5 .6
2 4 .7
2 3 .9
22.9
2 2 .0
3 .6
18.5
17.7
16.6
17.1
17.5
15.3
1 7.8
15.9
17.0
15.9
16.8
1 5.2
14.9
1 4.6
1 4.3
2.5
B u e n o s A ires
28 .4
33.1
28 .3
26 .2
2 9 .4
2 3 .8
2 4 .8
2 5 .9
24 .2
2 3 .9
2 4 .2
24.2
2 3 .5
2 2 .3
2 1 .8
2 .4
C a ta m a rca
41 .9
4 3 .9
3 4 .3
5 3 .2
-
-
2 7 .8
2 6 .5
2 6 .6
2 4 .6
3 4 .6
3 1 .8
2 8.1
23.1 *
2 9 .8
4 .8
C ó rd o b a
24 .2
24 .9
24.8
2 4 .6
27.1
22 .6
24.1
2 3 .5
24.1
21.1
2 2 .2
2 2 .3
19.6
2 0 .8
2 0 .0
2 .2
C o rrie n te s
44 .6
4 4 .7
37 .3
4 1 .4
3 7 .7
3 2 .5
2 8 .4
3 4.5
28 .6
3 3 .7
3 1 .7
2 8 .5
2 7 .7
2 6 .9
26.1
5 .6
C h a co
54.2
4 8 .0
4 6 .4
39 .5
4 3 .8
3 9 .4
37.1
3 3 .3
3 7 .9
3 7 .9
3 5 .8
3 2 .3
3 3 .5
3 4 .3
3 1 .4
4 .4
34 .8
3 6 .9
34 .0
33 .8
2 9 .3
2 6 .3
2 1 .3
23.4
2 3 .3
2 2 .9
2 0 .6
19.1
19.9
18.0
18.4
2.2
3 5 .8
31.1
31 .4
29 .9
29.1
2 5 .8
2 3 .2
2 3 .9
2 4 .4
23.9
2 4 .3
2 3 .2
22.1
2 2 .7
2 0 .4
3 .7
40.1
37 .5
37 .2
3 3 .8
3 0 .9
4 6 .6
4 0 .5
3 6 .2
3 2 .0
3 3 .2
2 4 .5
3 2 .3
2 7 .9
3 0 .7
2.1
51 .4
4 7 .5
4 7 .9
42 .8
4 5 .5
3 2 .8
3 5 .9
3 5 .8
36.9
3 5 .4
3 5 .8
33 .2
3 2 .5
2 6 .7
2 5 .2
1 0.6
La Pam p a
3 0 .3
3 7 .4
26.1
26 .2
29.1
2 4 .7
29.1
21.1
2 4.1
2 3 .5
2 2 .2
2 0 .5
2 1 .3
17.9
1 5.0
7 .2
L a R io ja
4 5 .8
4 2 .5
4 3 .4
41 .2
4 5 .4
3 0 .2
3 2 .4
3 3 .6
3 3 .0
3 4 .7
2 8.8
2 7 .2
2 6 .0
24.1
2 2 .8
6 .0
M endoza
31 .8
25 .9
25 .0
25 .3
2 6.2
2 5 .2
2 7 .4
24.1
24 .6
25.2
21.1
2 3 .6
22.1
20 .5
18.8
2.3
SA LU D
38.1
EN
F o rm o sa
Ju ju y
SOCIAL
Chubut
E n tre R ío s
DE LA SEGURIDAD
C a p ita l F e d e ra l
A Ñ O S
EL FINANCIAMIENTO
(Defunciones por cada mil nacidos vivos)
SOBRE
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR DIVISIÓN POLÍTICO -TERRITO RIAL DE RESIDEN CIA DE LA MADRE.
(C o n tin u a ció n C u a d ro 1)
D ivisión
p o lítico -territo rial de
resid en cia de la m adre
A Ñ O S
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1 9 9 4 1 9 9 0 -1 9 9 4
M is io n e s
5 1 .9
4 7 .9
3 4 .9
39.5
40.1
33.6
3 3 .9
3 3 .5
3 0 .0
3 0 .0
3 1 .8
32.1
2 7 .0
2 9 .8
23.1
N eu quén
3 1 .7
29.5
2 7 .0
24 .4
2 7 .6
23.6
2 4 .0
2 3 .8
21 .0
21.9
16.9
15.6
1 6.2
16.2
15.3
1.6
R ío N e g ro
3 5 .7
37 .6
3 2 .5
32.2
3 1 .3
2 6 .3
2 7 .8
2 8 .3
2 5 .0
2 5 .5
23.1
24.1
2 2 .7
2 1 .4
19.6
3.5
LA RFFORMA
8 .7
Salta
52.1
51.4
4 6 .2
4 9 .2
4 4 .6
34.0
32.5
3 2 .6
3 2 .6
32 .3
32.3
3 2 .8
.32.8
2 7 .7
29 .8
2.5
Al
S a n 1 u is
37.2
36.5
3.3.4
.36.4
34.9
.32.8
34.0
32.4
33 7
33.8
2 9.7
2 8 ,6
2 3.7
2 6.2
27.6
2.1
S a n ta C r u /
34.4
32.8
27.8
24.7
27.1
22.0
2 0 .6
2 4.6
27 7
2 1 .S
2 0 .7
14.4
2 0.6
18.3
13.4
4 .8
S a n ta Fe
34.3
3 2 .2
3 2 .2
30.6
2 8 .5
2 8 .7
2 9 .4
2 6 .0
2 6 .5
2 8 .3
2 8 .3
2 2 .2
2 0 .9
19.8
17.8
10.5
S a n tia g o d el E stero
35.1
3 1 .2
2 4 .9
29 .0
30.0
25.3
2 6.6
2 7 .6
2 7 .4
2 8 .6
2 8 .3
2 9 .2
2 8 .7
2 8.9
29 .0
-0 .7
T u cu m á n
4 2 .0
3 7 .2
31 .4
3 8 .7
32.4
2 9 .2
2 9 .8
2 8 .8
28.5
2 8 .4
2 8 .5
28 .6
2 8 .8
27.1
23.9
4 .6
T ie rra d e l F u e g o
20 .3
2 7 .0
10.5
13.5
1 3.8
9.4
2 2 .9
2 0 .0
19.3
18.0
2 7 .9
1 6 .7
11.2
15.2
1 3.6
14.3
FIN A NCIA MIENTO
DE
LA SA LL’D EN A R G EN T IN A
Fuente: En base a inform ación proporcionada por el M inisterio de Salud y A cción Social ( m s a s ) , Program a N acional de Estadística de Salud.
(*)
Ya publicados los datos definitivos de 1993, Catam arca envió un nuevo archivo de defunciones y nacim ientos. Se produjeron en esa provincia en el año
m encionado 232 defunciones infantiles y 7 369 nacim ientos de residentes en la rnisrmi, con una tasa de m ortalidad corregida do 31.5 por m il nacidos
vivos.
N ota: En algunas jurisdicciones se observan v ariaciones en las tasas de m ortalidad infantil, 110 esperadles en función de la tendencia histórica.
Os
vD
170
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
2
GASTO PÚBLICO SOCIAL
(En porcentaje del PIB)
F i n a li d a d / F u n c i ó n
1991
1992
1993
1994
S e c to re s so cia le s:
6.80
7.06
7 .42
7.73
■ C u ltu ra , e d u c a c ió n , cie n cia y técn ica
3 .3 0
3.38
3 .55
3 .7 4
■ S a lu d
1.41
1.51
1.52
1.63
■ S a n e a m ie n to a m b ie n ta l
0 .2 4
0.32
0 .28
0 .2 8
V iv ie n d a
0.5 6
0.45
0 .39
0 .4 4
B ie n e s ta r so cial
0.5 4
0.53
0 .75
0 .7 6
■ T ra b a jo
0.0 2
0.02
0 .03
0 .0 4
■ O tro s s e rv ic io s u rb a n o s
0.81
0.8 4
0 .90
0 .8 5
10.85
1 0 .97
1 0 .6 4
1 0 .8 9
S e g u ro s so cia le s:
■ S e g u rid a d so cial
7.46
7.72
7 .22
7 .32
■ O b ra s s o c ia le s
2.78
2.69
2 .68
2 .80
-
2.06
1.88
1.83
1.78
■ IN S S JP
0.7 3
0.81
0 .8 5
1.02
■ A s ig n a c io n e s fa m ilia re s
0.6 0
A N S S A L y o tras
■ F o n d o n a cio n a l d e e m p le o
T otal g a s to p ú b lico so cia l
17.74
0.55
0 .5 8
0 .5 8
0.01
0 .1 6
0 .1 9
1 8.03
1 8 .0 2
1 8 .6 2
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del G asto Social ( d n p g s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s p e ) .
171
I.A REFO RM A Al Il N A N C IA M ILN TO DE LA SA L U D F.N A R G EN TIN A
C
uadro
3
GASTO PÚBLICO DEL SECTOR SALUD
(En porcentaje del PIB)
Años
O b r a s s o c ia le s
S a lu d p ú b lic a
T o ta l S a lu d
1991
2 .4
1 .4
3 .8
1.5
3 .8
1993
A A
1 .6
3 .9
1994
2 .4
1.7
4 .0
1995
2 .4
1 .7
4.1
1992
Fílente: Dirección Nación,i) d e Program ación del G asto Social (nxrc.s), en base a datos d e la Fundación de
In v e stig acio n es E co n ó m icas L atin o am erican as ( f i f i ) , A d m in istració n N acion al de Segu ro de Salud
( a n s s a l ) , Instituto Torcuato di Telia
¡ a ), Centro de Estudios de Estado y Sociedad ( c e d e s ) y la Secretaría
de H acienda.
(*) O bras sociales excluyen gastos e n asistencia social v turism o.
C
uadro
4
GASTO TOTAL DE OBRAS SOCIALES
(En porcentaje del PIB)
PA M I
A N SSA L
O S p r o v in c ia le s (*)
T o ta l
1991
0 .6
1.3
0 .4
2 .4
1992
0 .7
1.2
0 .4
2 .3
1993
0 .7
1.1
0 .4
2 .3
1994
0 .9
1.1
0 .4
2 .4
1995
0 .9
1.1
0 .4
2 .4
A ños
Fuente: D irección N acional de Program ación del G asto Social ( d n p c m ) , en base a datos de la Fundación de
In v e stig acio n es E con óm icas L atin o am erican as ( m i l . ) , A d m in istració n N acion al de Segu ro de Salud
( a n s s a l ) , Instituto Torcuato di Telia (n o :), Centro de Estudios de Estado y Sociedad ( c f d f .s ) y la Secretaría
de H acienda.
(*) Se excluyen gastos en asistencia social v turismo.
172
EN SAYO S SO B R E EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
C
uadro
5
PRODUCTO IN TERN O BRUTO A PRECIOS DE M ERCADOS.
VERSIÓ N REVISADA DE CUENTAS N ACION ALES
A ños
M ile s d e p e s o s
1991
180 897 972
1992
226 847 000
1993
257 570 000
1994
281 645 000
1995
281 039 000
Fuente: Ban co C en tral de la R ep ú b lica A rgen tin a
( b c r a ) y D irecció n N acion al de P rog ram ación del
G asto Social ( d n p c s ) , Secretaría de P rog ram ación
Económ ica ( s p e ) .
C
6
uadro
MATRIZ DE FUEN TES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑO 1986
(En porcentaje del PIB)
F u e n te s
U so s
Nación
Provincias
y municipios
Tesoro nacional
T o ta l
P ro v e ed o re s
0.24
T esoros p rov in ciales y m u n icipales
Subtotal
fiscal
Obras
sociales
Sector
privado
0.07
0.31
1.15
1.15
1.15
1.46
1.46
C o n so lid ad o d e gobiernos
0.31
C o ntribu cion es sobre salarios y
haberes a obras sociales e IN SSJP
0.48
Fam ilias
T otal
0.24
1.23
1.46
0.48
1.99
2.47
2.72
2.72
4.71
6.65
Fuente: Juan Llach, El g asto público social, vol. 4, Buenos Aires, In stituto Torcuato di T ella /P ro g ra m a N a ­
cional de A sistencia T écnica para la A lim entación de los Servicios Sociales ( i t d t / p r o n a t a s s ) , 1990 .
LA REFO R M A AI. FIN A N CIA M IEN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
173
7
C u a d ro
MATRIZ DE FUEN TES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑ O 1986
(En millones de australes)
F u e n te s
U so s
T o ta l
P ro v eed o res
Provincias
Subtotal
Obras
Sector
v municipios
fiscal
sociales
privado
Nación
Tesoro nacional
240
Tesoros provinciales v municipales
Consolidado de gobiernos
240
1
241
241
1 220
1 220
1 220
1 221
1 461
1 461
Contribuciones sobre salarios v
haberes a obras sociales e INSSJP
199
Familias
Total
1 221
240
1 461
199
2 271
2 470
2 723
2 723
4 994
6 654
Fuente: Juan Llach, El gnslo público será//, vol. 4, Buenos Aires, Instituto Torcunto di T elia/P ro gram a N a­
cional de A sistencia Técnica para l a A lim entación de los Servicios Sociales ( u n í / i ' R o n a t a s s ) ,
.
1990
C
uadro
8
MATRIZ DE FUEN TES Y USOS DEL SECTO R SALUD. AÑ O 1995
(En millones de pesos)
F u e n tes
P ro v eed o res
U so s
Nación
Provincias Municipios Subtotal
sector
T o ta l
Obras
sociales
Sector
privado
público
Tesoro nacional
Tesoros provinciales
59
39
694
694
3 237
294
3 531
3 531
428
428
428
762
4 654
4 654
(*)
562
Tesoros municipales
3 296
Consolidado de gobiernos
Contribuciones sobre salarios
V haberes a obras sociales e
INSSJP
\s )
n
Familias
Total
6 295
6 857
8.888
5%
3 296
762
4 654
8 888
20 399
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del G asto So­
cial ( d n f g s ) , Secretaría de Program ación Económ ica ( s p e ) .
N ota: Los valores correspond ien te a l presupuesto de las fam ilias se calcu ló en base a datos del m s a s y de
fuentes privadas.
(*)
N o se dispone de inform ación sobre el padrón arancelario de los h ospitales autogestionados.
174
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
9
GA STOS EN SALUD DE LA ADM INISTRACIÓN N ACIONAL.
AÑOS 1994 Y 1995
(En pesos)
P r o g r a m a s y ju r i s d i c c i o n e s
A) M inisterio de Salud y A cción Social
E r o g a c i o n e s to ta le s
A ñ o 1994
A n o 1995
845 534 352
732 821 224
N orm ativa y evaluación m édico-asistencial
5 956 892
4 447 130
Regulación de la atención m aterno-infantil
76 907 673
39 620 062
A d m inistración de la capacitación de los recursos hum anos
19 938 915
-
Investigación aplicada, docencia y producción de biológicos
11 323 015
11 666 034
Prevención, prom oción y protección de la salud
74 604 468
-
Regulación v control sanitario
9 445 733
10 809 010
Lucha contra los retrovirus del ser hum ano y el sida
7 999 275
17 161 571
A tención de em ergencias sociales
2 751 146
-
33 702 000
-
N orm ativa y desarrollo del recurso hum ano en salud
-
20 409 546
C ontrol de en ferm edades endém icas
-
37 734 071
Prevención y control de riesgos
-
8 711 864
M ujer, salud y desarrollo
-
161 722
Prom oción de program as, prevención y asistencia de las discapacidades
-
3 150 671
A tención de em ergencias sanitarias
-
2 915 965
In fraestructura hospitalaria
-
33 106 243
Program a reconversión de centros de salud y desarrollo infantil
-
18 123 000
C ontribu ciones a hospitales y transferencias varias
-
32 472 839
A ctividades centrales
72 841 121
33 805 093
A ctividades y proyectos com unes a los program as 16 al 22
69 101 916
12 617 727
343 921 916
319 428 246
4 661 231
4 580 277
10 120 848
11 675 633
15 376 525
16 652 775
Partidas no asignables a program as
A sistencia a agentes del seguro de salud (AN SSAL)
A sistencia in tegral y prevención de la drogadicción
A tención de enferm os con Mal de H anssen
(H ospital Dr. Baldom ero Som m er)
C ontrol de m ed icam entos, alim entos y tecnología m édica (AN M AT) ■'
R egu lación de la ablación e im plantes (IN CU CA I) b
3 813 101
5 063 838
C ontrol de patologías toxiinfecciosas (Instituto M albrán)
13 504 886
9 917 956
A tención m édica para la com unidad (H ospital Posadas)
49 237 888
55 619 192
A tención a discapacitados m entales (Colonia N acional M ontes de Oca)
15 104 952
17 009 677
5 220 852
5 961 085
A tención a discapacitados psicofísicos (Instituto de Rehabilitación
Psicológica del Sud)
I.A REFO RM A AI M X W C IA M IE N T O DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
175
( C o n t in u a c ió n C u a d r o 9)
P r o g r a m a s v ju r is d ic c io n e s
B) O tras jurisdicciones
Prestaciones universales
E r o g a c io n e s to ta le s
A n o 1994
A ño 1995
273 518 658
288 341 313
79 063 682
98 769 806
54 449 782
53 271 209
M inisterio de C ultura y Educación
- H ospitales escuela
Presiden cia de la N ación
- Prevención de la drogadicción \ ludia con Ira el narcotráfico
- Transferencias varias
Prestaciones lim itadas a m iem bros de las instituciones
24 613 900
17 314 384
-
28 184 214
194 454 976
189 571 506
20 515 992
19 959 361
39 603 848
38 499 783
53 4 5 7 942
6 7 713 818
Poder legislativo nacional
- A sistencia social integral al personal del C ongreso
M inisterio del Interior
- H ospital y asistencia al personal policial
M inisterio de D efensa
- A sistencia sanitaria del estado ma\or del Ejército
- A sistencia sanitaria de la G endarm ería N acional
- Sanidad naval de la Arm ada
- A sistencia sanitaria de la Prefectura Naval Argentina
A sistencia sanitaria de la l u er/a Aérea
Total general
4 963 125
5 122 084
42 107 911
32 326 306
3 238 831
3 630 217
30 567 327
22 319 938
1 119 053 010
1 021 162 537
Puente: D irección N acional de Program ación del G asto Social, en base a datos del Sistem a Integrado de
In form ación Financiera (sinir).
'' A dm inistración N acional de M edicam entos, A lim entos y Tecnologia.
b Instituto N acional C entral Ú nico C oordinador de Ablación e Im plante.
176
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
CUADRO 10
GASTOS EN SALU D DE LA ADM INISTRACIÓN NACIONAL.
AÑOS 1994 Y 1995
(En porcentajes)
P r o g r a m a s y ju r is d ic c io n e s
E r o g a c io n e s to ta le s
A ño 1994
A ñ o 1995
A) M inisterio de Salud y A cción Social
75.6
71.8
N orm ativa y evalu ación m édico-asistencial
0.5
0.4
Regu lación de la atención nía torno-infantil
6.9
3.9
A d m inistración de la capacitación de los recursos hum anos
1.8
-
Investigación aplicada, docencia y produ cción de biológicos
1.0
1.1
Prevención, prom oción y protección de la salud
6.7
-
Regu lación y control sanitario
0.8
1.1
1.7
Lucha contra los retrovirus del ser h um ano y el sida
0.7
A tención de em ergencias sociales
0.2
-
Partidas no asignables a program as
3.0
-
N orm ativa y desarrollo del recurso hum an o en salud
-
2.0
C ontrol de en ferm edades endém icas
-
3.7
Prevención y control de riesgos
-
0.8
M ujer, salud y desarrollo
-
0.0
Prom oción de program as, prevención y asistencia de las discapacidades
-
0.3
A tención de em ergencias sanitarias
-
0.3
3.2
In fraestructura hospitalaria
-
Program a reconversión de centros de salud y desarrollo infantil
-
1.8
Contribu ciones a hospitales y transferencias varias
-
3.2
A ctivid ades centrales
6.5
3.3
A ctivid ades y proyectos com unes a los program as 16 al 22
6.2
1.2
30.7
31.3
A sistencia integral y prevención de la drogadicción
0.4
0.4
A tención de enferm os con M al de H anssen (H ospital Dr. Baldom ero Som m er)
0.9
1.1
C ontrol de m ed icam entos, alim entos y tecnología m édica (AN M AT) ■’
1.4
1.6
A sistencia a agentes del seguro de salud (AN SSA L)
R egulación de la ablación e im plantes (IN CU CA I)
0.3
0.5
Control de patologías toxiinfecciosas (Instituto M albrán)
1.2
0.9
A tención m ed ica para la com unidad (H ospital Posadas)
4.4
5.4
A tención a discapacitados m entales (Colonia N acional M ontes de Oca)
1.3
1.7
0.5
0.6
A tención a discapacitados psicofísicos (Instituto de R ehabilitación
Psicológica del Sud)
177
LA REFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO D E LA SA LU D EN A RG EN TIN A
( C o n t in u a c ió n C u a d r o 10)
P r o g r a m a s v ju r is d ic c io n e s
E r o g a c io n e s to ta le s
A ñ o 1994
B) O tras jurisdicciones
Prestaciones universales
A ñ o 1995
24.4
28.2
7.1
9.7
4.9
5.2
2.2
1.7
-
2.8
17.4
18.6
M inisterio de C ultura y Educación
- H ospitales escuela
Presidencia de la N ación
- Prevención de la drogadicción \ lucha contra el narcotráfico
- T ransferencias varias
Prestaciones lim itadas a m iem bros de las instituciones
-
-
-
- A sistencia social integral al personal del C ongreso
1.8
1.9
M inisterio del Interior
3.5
-
-
3.8
- A sistencia sanitaria del estado m avor del Ejército
4.8
6.6
- A sistencia sanitaria de la G endarm ería N acional
0.44
0.5
- Sanidad naval de la Armad.i
3.76
3.2
- A sistencia sanitaria de la Prefectura N aval A rgentina
0.29
0.4
- A sistencia sanitaria de la F u e r/a Aerea
2.73
2.2
100.0
100.0
Po d er legislativo N acional
- H ospital y asistencia al personal policial
M inisterio de D efensa
Total general
-
Fuente: D irección N acional de Program ación del G asto Social, en base a datos del Sistem a Integrado de
In form ación Financiera (mdii ).
a A d m inistración N acional de M edicam entos, A lim entos y Tecnología.
a In stituto N acional C entral Ú nico C oord inador de A blación e Im plante.
178
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
11
GASTOS EN SALUD DE LA ADM INISTRACIÓN NACION AL
Y TRANSFERENCIAS. A Ñ O S 1994 Y 1995
(En pesos)
P r o g r a m a s y ju r is d ic c io n e s
A) Ministerio de Salud y Acción Social
E r o g a c io n e s to ta le s
T r a n s f e r e n c ia s to ta le s
Año 1994
Año 1995
Año 1994
Año 1995
845 534 352
732 821 224
455 449 368
391 234 859
Normativa y evaluación médico-asistencial
5 956 892
4 447 130
368 648
155 817
Regulación de la atención materno-infantil
76 907 673
39 620 062
60 636 930
30 206 331
Administración de la capacitación de los recursos
humanos
19 938 915
•
•
Investigación aplicada, docencia y producción
de biológicos
Prevención, promoción y protección de la salud
Regulación y control sanitario
11 323 015
11 666 034
74 604 468
11 002 758
9 445 733
10 809 010
7 999 275
17 161 571
-
-
2 751 146
-
-
-
33 702 000
-
33 702 000
-
20 409 546
-
-
Lucha contra los retrovirus del ser humano y
el sida
Atención de emergencias sociales
Partidas no asignables a programas
Normativa y desarrollo del recurso humano
en salud
Control de enfermedades endémicas
-
37 734 071
-
9 759 001
Prevención y control de riesgos
-
8 711 864
-
32 283
Mujer, salud y desarrollo
-
161 722
-
Promoción de programas, prevención y asistencia
de las discapacidades
-
3 150 671
-
Atención de emergencias sanitarias
-
2 915 965
-
Infraestructura hospitalaria
-
33 106 243
60 000
'
Programa reconversión de centros de salud y
desarrollo infantil
-
18 123 000
-
12 648 000
-
32 472 839
-
32 472 839
72 841 121
33 805 093
69 101 916
12 617 727
24 177 982
343 921 916
319 428 246
325 561 050
Asistencia integral y prevención de la drogadiccióni 4 661 231
4 580 277
-
11 675 633
-
Contribuciones a hospitales y transferencias varias
Actividades centrales
Actividades y proyectos comunes a los
programas 16 al 22
Asistencia a agentes del seguro de salud
(ANSSAL)
305 900 588
Atención de enfermos con Mal de Hanssen
(Hospital Dr. Baldomero Sommer)
10 120 848
-
LA REFO RM A Al FIN A N C IA M IFN TO D E LA SA LU D EN A R G EN T IN A
179
(Continuación Cuadro 11)
P r o g r a m a s v ju r is d ic c io n e s
E r o g a c io n e s to ta le s
Año 1994
Año 1995
T r a n s f e r e n c ia s to ta le s
Año 1994
Año 1995
Control de medicamentos, alimenlo- \
tecnología médica (ANMAT)
Regulación de la ablación e implanLe" (INCUCAI)
15 376 525
16 652 775
3 813 101
5 063 838
-
13 504 886
9 917 956
.
49 237 888
55 619 192
15 104 952
17 009 677
5 220 852
5 961 085
-
273 518 658
288 341 313
0
11 780 024
79 063 682
98 769 806
0
11 780 024
54 449 782
53 271 209
Control de patologías toxiiniocdosm
(Instituto Malbrán)
Atención médica para la comunidad
(Hospital Posadas)
Atención a discapacitados mentale"
(Colonia Nacional Montes de tAa)
.
Atención a discapacitados psicofT-icu"
(Instituto de Rehabilitación Psicología del Sud)
B) Otras jurisdicciones
Prestaciones universales
Ministerio de Cultura y Educación
- Hospitales escuela
Presidencia de la Nación
- Prevención de la drogadiceión \ lucha mntra
24 613 900
17 314 384
100 000
-
28 184 214
11 680 024
194 454 976
189 571 506
20 515 992
19 959 361
39 603 848
38 499 783
- Asistencia sanitaria del estado ma\or del Ejército
53 457 942
67 713 818
- Asistencia sanitaria de la Gendarmería Nacional
4 963 125
5 122 084
-
-
42 107 911
32 326 306
-
-
.
.
el narcotráfico
- Transferencias varias
Prestaciones limitadas a miembros
de las instituciones
.
.
.
.
Poder legislativo nacional
- Asistencia social integral al personal del Congreso
Ministerio del Interior
- Hospital v asistencia al personal poluia!
Ministerio de Defensa
- Sanidad naval de la Armada
- Asistencia sanitaria de la Prefcclurj
Naval Argentina
- Asistencia sanitaria de la fuer/a Aerea
Total general
3 238 831
3 630 217
30 567 327
22 319 938
1 119 053 010
1 021 162 537
455 449 368
403 014 883
Fuente: D irección N acional de Program ación del G asto Social, en base a datos del Sistem a Integrado de
Inform ación Financiera (sinir).
0 A d m inistración N acional de M edicam entos, Alim entos y Tecnología.
b Instituto N acional C entral Ú nico C oordinador de A blación e Im plante.
180
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
12
uadro
CRONOGRAM A DEL PORCENTAJE DE DESCUENTO DE LOS APORTES
PATRONALES — DECRETO 492, DE 1995— EN LOS AGLO M ERAD O S
URBANOS
(Excluido el Sistema de Obras Sociales)
Sep tiem b re y
N ov iem b re y
D esd e
octu b re de
d iciem bre de
en ero de
1995
1995
1996
C a p ita l F ed era l
10
20
30
P ro v in cia d e B u en o s A ires
10
20
30
3 5 -5 0
T ercer C in tu r ó n d e l G ra n B u e n o s A ires
15-30
2 5 -4 0
C a ta m a rca :
(seg ú n p a rtid o s )
G ra n C a ta m a rca
40
50
60
C ó rd o b a :
G ra n C ó rd o b a
20
30
40
C o rrie n te s:
C iu d a d d e C o rrie n te s
50
60
70
C h a co :
G ra n R e sis te n cia
50
60
70
C h u b u t:
R a w s o n - T relew
40
50
60
E n tre R ío s:
P a ra n á
25
35
45
F o rm o sa :
C iu d a d d e F o rm o s a
55
65
75
Ju ju y :
C iu d a d d e Ju ju y
50
60
70
L a Pam pa:
S a n ta R o sa - T oay
25
35
45
L a R io ja :
C iu d a d d e L a R io ja
40
50
60
M endoza:
G ra n M e n d o z a
30
40
50
M isio n es:
P o sa d a s
N eu quén:
P rin cip a le s C iu d a d e s
R ío N eg ro :
S alta:
50
60
70
3 0 -4 5
4 0 -5 5
5 0 -6 5
P rin cip a le s C iu d a d e s
30
40
50
G ra n S a lta
50
60
70
S a n Ju a n :
G ra n S a n Ju a n
35
45
55
S a n L u is:
C iu d a d d e San L u is
30
40
50
S a n ta C ru z:
C a le ta O liv ia y R ío G a lle g o s
45
55
65
S a n ta Fe:
S a n ta F e - S a n to T om é
25
35
45
S a n tia g o d e l E ste ro :
C iu d a d d e S a n tia g o
d e l E ste ro - L a B a n d a
55
65
75
T ierra d e l F u e g o :
R ío G ra n d e y U s h u a ia
45
55
65
T u cu m á n :
G ra n T u cu m án
40
50
60
N ota: Los descuentos en el interior de las provincias presentan algunas diferencias con los de sus ciu d a­
des capitales.
I.A REFO RM A Al
181
FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
C u a d r o 13
NUEVAS COTIZACION ES APLICABLES (DECRETO 292, DE 1995)
SEPTIEM BRE-O C TU BR E, 1993
% d e d e s c u e n to
10
15
20
25
30
35
40
a)
b)
e)
TOTAL
c)
d)
1.80
5 .0 0
1.70
1.60
5 .0 0
5 .0 0
1.50
1.40
5 .0 0
5 .0 0
1.30
1.20
5 .0 0
5 .0 0
5 .00
5 .0 0
5 .00
17.1 4
5 .0 0
1.5.80
14.40
13.60
6.75
6.3 7
1.35
1.27
12.80
12.00
8.00
5.52
1.20
1.12
11.20
1 0.40
5,25
4 .8 7
1.05
0.9 7
9 .6 0
0.9 0
0.8 2
29.3 0
27 .9 4
2 6 .6 0
25 .1 4
2 3 .9 0
2 2 .5 4
45
50
8.80
8.0 0
4 .5 0
4 .1 2
3.75
55
7.2 0
3,37
0.75
0 .6 7
1.10
1.00
0.9 0
2 1 .2 0
19.84
60
6 .4 0
3.00
0 .6 0
0 .8 0
c)
d)
1.20
1.12
1.05
0 .9 7
1.60
1.50
5 .0 0
2 6 .6 0
2 5 .2 4
1.40
1.30
5 .0 0
5 .00
2 3 .9 0
2 2 ,5 4
4,1 2
.3,75
3 .3 7
0 .90
0.82
0.75
0 .6 7
1.20
1.10
1.00
0.9 0
2 1 .2 0
19.8 4
6 .4 0
5 .6 0
3.00
2.62
0 .6 0
0 .5 2
0.8 0
0.70
5 .0 0
5 .0 0
5 .0 0
5 .00
5 .00
4 .8 0
2.25
0 .4 5
0.6 0
c)
d)
1.05
0 .9 7
1.40
1.30
0.9 0
0 .8 2
1.20
18.50
N OV IEM BRE-D IC IEM BRE, 1995
% d e d e s c u e n to
a)
b)
20
25
1 2.80
8.00
12.00
30
35
11.20
10.40
9.60
8.8 0
8.0 0
7.2 0
5,82
3.25
40
45
50
55
60
65
70
4,8 7
4.50
c)
5 .0 0
TOTAL
18.50
1 7.14
5 .00
15.80
1 4 .4 4
5 .00
1 3 .1 0
DESD E ENERO DE 1996
% d e d e s c u e n to
30
35
40
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
11.20
10.40
9 .6 0
5.25
4 .8 7
4 .5 0
8.80
8 .0 0
4 .1 2
3.75
3.37
0 .7 5
0 .6 7
3 .00
2 .82
0.6 0
0.5 2
45
50
55
60
65
7.20
6 .4 0
5 .6 0
70
75
4 .8 0
4 .0 0
2 .25
1.87
0.4 5
0 .3 7
80
3 .2 0
1.50
0.3 0
1.10
1.00
0.90
0.80
0 .7 0
0.6 0
e)
5 .0 0
5 .0 0
5 .00
5 .0 0
5 .00
5.00
5.00
5 .0 0
5 .0 0
TOTAL
2.3.90
2 2 .5 4
2 1 .2 0
1 9.84
1 8.50
17.14
15.80
1 4.44
0.50
3 .0 0
1 3.10
11.74
0.4 0
5 .00
1 0.40
R égim en nacional do jubilados v pensionados para trabajadores depedientes.
Ex cajas de subsid ios fam iliares.
Instituto N acional de Servicios Sociales para Ju b ilad os yPensionados.
Fondo nacional de em pleo.
R égim en de obras sociales.
uadro
182
C
14
POBLACIÓN TOTAL POR TIPO DE COBERTURA DE SALU D, POR PROVIN CIA
ENSAYOS
(En miles de personas)
SOBRE
T IP O D E C O B E R T U R A
P o blación
P o blació n con
co bertu ra en
salud
Total
T o ta l
32 614
2 0 301
2 965
C a p ita l F e d e r a l
P o blació n
total con
obra social
O B R A SO C IA L
T iene solo
T iene obra
T iene solo
p la n m éd ico
o m utu al
obra social
social y p lan social e ign ora
m éd ico o m u tu al p la n m éd ico
o m u tu al
18 7 9 9
13 155
4 519
2 358
2 006
1 404
T iene obra
N o tiene
obra ni p lan
Ignorar
m éd ico o
m utu al
11 8 6 8
446
121
352
578
29
384
3 027
116
88
7 969
4 826
3 356
801
R e s t o B s. A ir e s
4 626
3 015
2 844
1 881
716
247
171
1 523
264
165
162
122
32
8
2
96
4
2 767
1 703
1 564
1 068
414
82
139
1 034
29
796
403
396
299
74
23
6
378
15
C haco
840
395
385
278
86
21
10
430
15
Chubut
357
238
233
195
28
10
6
115
3
1 020
619
592
436
123
33
27
388
13
F orm osa
398
168
167
115
44
8
1
225
6
Ju ju y
512
283
275
196
70
9
8
223
6
La Pam p a
260
167
155
1 15
32
8
12
91
3
L a R io ja
221
144
142
98
36
8
2
74
3
C a ta m a c a
C ó rd o b a
C o r r ie n te s
E n tr e R ío s
SOCIAL
G r a n B s. A ir e s
285
SA LU D
4 81
4 442
EN
1 500
DE LA SEGURIDAD
1 125
EL FINANCIAMIENTO
D ivisión
política
ad m in istrativ a
( C o n tin u a c ió n C u a d ro 14)
T IPO DE C O B E R T U R A
-------------Población
P o blació n con
Total
co bertu ra en
salud
O B RA SO C IA L
Población
total con
Tiene solo
obra social
obra social
Tiene solo
No tiene
Tiene obra
Tiene obra
plan m éd ico
obra m plan
social v p lan
social e ignora
o m utual
m éd ico o
m éd ico o m utu al p lan m édico
m utu al
o m utual
Ignorât
m utual
LA REFORMA
D ivisión
política
ad m in istrativ a
813
753
574
165
14
60
593
(i
M is io n e s
780
38 9
38 5
306
58
21
4
386
14
N eu quén
389
230
224
147
68
9
7
155
4
R ío N e g r o
507
307
295
197
86
12
12
195
5
Sa 1ta
866
437
426
264
142
20
10
414
15
S a n Ju a n
529
311
306
171
128
7
4
215
4
S a n L u is
286
177
166
113
45
8
10
106
3
S a n ta C r u z
160
122
122
100
19
3
1
37
1
2 798
1 961
1 772
1 205
456
111
190
802
35
672
293
2 81
154
108
19
12
363
15
1 142
729
660
321
302
37
69
399
14
EN
69
48
46
40
5
1
1
21
0
A RG EN TIN A
S a n ta F e
S a n tia g o d e l E s te r o
T u cu m án
T ie r r a d e l F u e g o
Fuente: Instituto N acional de Estadística y Censos (IN D EC ), Cense N ac io n a l de P o b la c ió n 1/ V iv ien d a , 1 9 9 1 , Buenos Aires, 1991.
FINANCIAMIENTO
1 412
DE LA SALUD
Al
M o n d o /,i
00
Oa
uadro
184
C
15
POBLACIÓN TOTAL POR TIPO DE COBERTURA DE SALUD, SEGÚN EDAD
ENSAYOS
(En porcentaje)
SOBRE
T IP O D E C O B E R T U R A
edad
P o blació n
P o b lació n con
Total
co bertu ra en
salud
O B R A S O C IA L
P o blació n
total con
T iene solo
o bra social
obra social
T iene solo
p la n m éd ico
T iene obra
T iene obra
o m utu al
social y p la n social e ign ora
m éd ico o m u tu a l p la n m éd ico
m u tu al
N o tiene
Ig n o rad o
o bra n i p lan
m éd ico o
m u tu al
o m u tu al
100
6 2 .2
5 7 .6
4 0 .3
1 3 .9
3 .4
4 .6
3 6 .4
1 .4
0 0 - 14
100
5 6 .4
5 2 .7
3 6 .7
1 2 .4
3 .5
3 .8
4 1 .5
2 .0
15 - 19
100
5 5 .4
5 0 .9
3 5 .9
1 2 .1
2 .8
4 .5
4 3 .1
1 .4
100
5 3 .0
4 8 .2
3 4 .0
1 1 .5
2 .7
4 .8
4 5 .5
1 .5
100
6 2 .2
5 7 .1
3 9 .8
1 4 .4
2 .9
5 .2
3 6 .7
1.1
40 - 49
100
6 4 .6
5 8 .4
4 0 .2
1 5 .1
3 .0
6 .2
3 4 .3
1 .0
3 .3
6 .7
3 1 .9
0 .9
0 .8
6 7 .1
6 0 .4
4 1 .7
1 5 .4
100
7 0 .9
6 4 .5
4 4 .8
1 6 .0
3 .7
6 .5
2 8 .2
6 0 - 64
100
7 7 .6
7 2 .8
5 0 .9
1 7 .4
4 .5
4 .8
2 1 .7
0 .7
65 y m ás
100
8 7 .5
8 5 .3
6 0 .8
1 8 .7
5 .8
2 .2
1 1 .9
0 .5
Fuente: Instituto N acional de Estadística y C ensos (indec), C e n s o N a c io n a l d e P o b la c ió n y V iv ien d a , 1 9 9 1 , Buenos A ires, 1991.
SA LU D
100
5 5 - 59
EN
50 - 54
SOCIAL
2 0 - 29
3 0 - 39
DE LA SEGURIDAD
TOTA L
EL FINANCIAMIENTO
R an g o d e
C
uadro
16
POBLACIÓN CLASIFICADA POR CON DICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN SEGÚN N IVEL DE IN GRESO PER CÁPITA
FAMILIAR.
ÁREA METROPOLITANA, 1992
C o n d ic ió n
v tip o d e a f ilia c ió n
Q u in t ile s
D e c ile s
T o tal
1
2
2 6 .6
19.2
2 1 .4
17.7
15.11
1 2 .9 8
1 9 .3 4
6 .5 8
9 .5
4
5
1
10
T o ta l
100.Ü
A filia d a
1 0 0 .0
19.1
1 9 .7
2 1 .3
2 0 .5
S ó lo u n a o b r a s o c ia l
1 0 0 .0
2 2 .9
23.1
2 2 .2
1 8 .2
1 3 .4 7
7 .8 8
5 .6 7
O tr o s is te m a s in o b r a s o c ia l 1 0 0 .0
6 .9
1 0 .6
2 1 .2
2 3 .2
38.1 1
4 .3 8
2 3 .2 7
D o s o b r a s s o c ia le s
1 0 0 .0
6 .9
9 .5
1 9 .2
3 8 .4
2 5 .9 9
2 .6 4
1 0 .4 2
O b r a s o c ia l y o tro
1 0 0 .0
1 3 .8
1 0 .7
1 4 .7
2 2 .5
3 8 .2 7
6 .6 0
2 5 .9 8
O tr o s
1 0 0 .0
6 .7
9 .3
7 .3
4 3 .4
3 3 .3 5
6 .7 4
3 3 .3 5
N o a f ilia d a
1 0 0 .0
4 3 .6
1 8 .2
2 1 .6
11.0
5 .4 9
2 3 .0 0
1.93
N /S N /R
1 0 0 .0
3 6 .4
6 .6
1 8 .4
3 1 .4
7 .1 8
1.3.41
.3.64
7 .4 3
Fuente: M. C ristina V. de Flood, "E d u cación y salud: resultados de m ediciones sobre acceso y co bertu ra", serie G astos públicos, D ocum ento de trabajo, N° 4,
Buenos Aires, Secretaría de Program ación Económ ica ( s p e ) , 1494.
(1) Incluye m utual, prepago, em ergencias, y otros sistem as no obligatorios.
186
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
17
GASTOS DIRECTOS DE LAS FAMILIAS EN EL TOTAL DE GASTOS,
SEGÚN ESTRATOS SOCIALES: CAPITAL FEDERAL, GRAN BUEN OS AIRES
1, GRAN BUEN OS AIRES 2, Y ROSARIO
(En porcentaje)
T ipi3 d e g a s to p o r z o n a s
E s tr a to s s o c ia le s
Bajo
M edio-bajo
M edio
Alto
Total de
estratos
1.
A f ilia c ió n v o lu n t a r ia
CF
15.1
2 0 .9
GBA1
5.6
GBA2
2 .9
2 8 .3
3 2 .1
26.1
1 2 .4
16.1
2 4 .4
1 7 .5
8 .2
1 2 .5
1 9 .0
1 0 .5
1 4 .3
2 4 .3
1 6 .7
2 9 .7
2 1 .7
CF
3 8 .9
3 2 .1
21 .1
1 0 .9
2 1 .9
G BA1
5 3 .2
4 0 .9
3 1 .9
2 1 .3
3 2 .2
GBA2
5 7 .9
3 6 .8
2 6 .6
2 1 .3
3 5 .7
R o s a r io
3 5 .6
2 6 .6
1 9 .0
1 7 .2
2 3 .4
R o s a r io
2.
3.
M e d ic a m e n t o s
C o n s u lt a s a l m é d ic o
CF
4.
11.0
7 .2
4 .2
5 .3
6 .5
GBA1
9 .9
1 0 .4
1 0 .3
6 .6
8 .7
GBA2
9 .2
2 5 .6
1 0 .3
8 .0
1 4 .5
R o s a r io
6 .6
8 .8
8 .0
9 .7
8 .4
1 4 .6
1 4 .3
1 5 .1
2 8 .2
2 0 .8
6.5
1 5 .2
2 0 .3
1 4 .7
1 4 .8
8 .3
8 .3
3 3 .4
1 6 .5
1 6 .4
2 5 .8
1 6 .4
3 8 .6
2 4 .2
2 6 .9
1 5 .2
1 2 .5
10.1
C o n s u lt a s a l d e n tis ta
CF
G BA1
GBA2
R o s a r io
5.
O tr o s p r o f e s io n a le s , e s tu d io s , in te r n a c io n e s
CF
7 .9
7.8
16.1
GBA 1
3 .6
10.1
1 0 .3
1 2 .0
GBA2
6 .9
9 .9
8 .2
1 3 .3
9 .7
R o s a r io
8 .3
1 0 .8
11.9
1 1 .8
1 0 .9
I A REFO RM A AI FIN A N C IA M IEN TO DE LA SAI.UD EN A R G EN T IN A
187
(C o n t in u a c ió n C u a d r o 17)
T ip o d e g a s to p o r z o n a s
E s tr a to s s o c ia le s
Baje
M edio-bajo
M edio
Alto
Total de
estratos
6.
O tr o s g a s to s e n s a lu d
CF
12 .5
1 7 .6
15.1
C .BA 1
2 1 .2
11.1
C .B A 2
1 4 .9
11.2
9.5
CF
G BA1
R o s a r io
7.
8 .3
12.2
11.1
21.1
1 6 .7
9 .0
2 1 .9
1 4 .2
13.1
6 .0
7 .4
8 .8
3 5 .0
3 9 .7
4 6 .3
5 1 .7
4 5 .5
3 1 .3
3 6 .4
4 1 .7
4 7 .8
4 1 .6
R e s t o d e g a s to s ( 4 + 5 + h I
GBA2
30.1
2 9 .4
5 0 .6
5 1 .7
3 9 .3
R o s a r io
4 3 .6
4 0 .3
5 6 .4
4 3 .4
4 6 .6
G a s t o to ta l c o m o p o r c e n ta je del in g r e s o
CF
1 5 .2
1 0 .5
6 .5
8 .5
9.1
GBA1
1 0 .2
9 .6
6 .8
6 .6
7 .5
GBA2
8 .5
8 .8
7 .4
6 .4
7 .7
R o s a r io
8 .7
7 .7
8 .5
5 .4
7 .2
Fuente: Jorge lorrat, L x p lo i aeioiit'- n'/m, As /wsrs modules d el gí?s/e en > ahtd, Buenos Aires, Program a N acio­
nal de A sistencia T écn ica para l a Alim entación de los Servicios Sociales (ruo\ m \ s s ) , 1994.
188
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
B IB LIO G R A FÍA
Banco M undial (1996), "Exploring the health im pact of econom ic growth, poverty
reduction and public health exp en d itu re", M acroeconom ics, H ealth and
Development series, N° 18 ( w h o / i c o / m e s d / 7 . 1 8 ) , Ginebra.
(1993), Invertir en salud. Informe sobre desarrollo mundial, 1993, W ashing­
ton D.C.
Consejo Em presario Argentino (1995), El sistema de seguridad social. Una propuesta
de reforma, Buenos Aires, Fundación de Investigaciones Económ icas Lati­
noam ericanas ( f i e l ).
Díaz Muñoz, Ana R. y otros (1994), Salud, mercado y Estado, Terceras Jornadas
Internacionales de Econom ía de la Salud, Buenos Aires.
Drum m ond, M. (1989), "O utput m easurem ent for resource allocation decisions in
health care", Oxford Review o f Economic Policy, vol. 5, N° 1, Einsham , Oxford
University Press.
Durán, Viviana, Mónica Thiery y Diana Collar López (1993), M ecanism os de dis­
tribución del ANSSAL (Gobierno A rg en tin o / b i r f / p n u d / a r c . 8 8 /0 0 5 ), Buenos
Aires, M inisterio de Transporte y Seguridad Social.
Etola Som oza, J. M angual García y F.E. Velayos (1991), "A sistencia sanitaria
pública en España. Gasto y cobertura", docum ento presentado en el Sem i­
nario sobre Equidad en Salud, España.
Flood, M. Cristina V. de y otros (1994a), El gasto público social y su impacto
redistributivo, Buenos Aires, Secretaría de Program ación Económ ica ( s e e ).
------------- (1994b), "Educación y salud: resultados de m ediciones sobre acceso y
cobertura", serie Gastos públicos, D ocum ento de trabajo, N° 4, Buenos
Aires, Secretaría de Program ación Económ ica ( s p e ).
González García, G. y otros (1987), "E l gasto en salud y en m edicam entos. Ar­
gentina, 1985", Estudios c e d e s , Buenos Aires.
IFERAL (Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoa­
m ericana) (1995), "U n severo diagnóstico para la salud pública", Novedades
económicas, año 17, N° 1 7 9 /8 0 , Córdoba, noviembre-diciem bre.
Jorrat, Jorge (1994), Exploraciones sobre las bases sociales del gasto en salud, Buenos
Aires, Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Alim entación de los
Servicios Sociales ( p r o n a t a s s ).
Katz, J. y A. Muñoz (1988), Organización del sector salud: puja distributiva y
equidad ( i . c / b u e / g . 1 0 2 ) , Buenos Aires, Centro Editor de Am érica Latina,
Com isión Económ ica para Am érica Latina y el Caribe ( c e p a l ).
Katz, J. (1995), "Salud , innovación tecnológica y marco regulatorio: un com en­
tario sobre el Inform e del Banco M undial 'Invertir en S a lu d "', D esarrollo
económ ico, vol. 35, N° 138, Buenos Aires, julio-septiem bre.
LA RFFO RM A Al
FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
189
Le Grand, Julian (1989), "Equidad, salud y atención sanitaria", docum ento pre­
sentado en el Sem inario sobre Equidad en Salud, España.
Le Grand, Julian y Will Bartlett (1993), "Q uasi-M arkets and Social P olicy", Lon­
dres, The M acm illan Press.
Llach, Juan (comp.) (1991), El gasto público social, Buenos Aires, Instituto Torcuata
di Tella/Program a Nacional de Asistencia Técnica para la Alim entación de
los Servicios Sociales ( i i d t / p r o n a t a s s ).
------------- (1990), El gasto público social, vol. 4, Buenos Aires, Instituto Torcuata di
Tella/Program a N acional de Asistencia Técnica para la Alimentación de los
Servicios Sociales ( n m , / p r o n a t a s s ).
Parker, D.A. (1984), "The use of indicators of financial resources in the health
sector", World Health Statistics Quaterly, vol. 37, N° 4, Ginebra.
Parkin D. (1989), "C om paring health service efficiency across countries", Oxford
Review o f Economic Eolia/, vol. 5, N° 1, Einsham , Oxford University Press.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (1994), Informe sobre
desarrollo humano, 1994, M éxico, D.F., Fondo de Cultura Económica.
M ach, E. y B. Abel-Sm ith (1983), Planificación de las fin an zas en el sector salud.
M anual para los países en desarrollo, Ginebra.
M inisterio de Salud y Acción Social (1980-1996), Programas de estadísticas vitales.
Información básica, Buenos Aires, Dirección Nacional de Estadísticas.
_(1990), M ódulo de utilización i/ en servicios de atención médica, Buenos Aires, Direc­
ción Nacional de Estadísticas de Salud e Instituto Nacional de Estadística
y Censos ( i n d i c ).
M usgrove, Philip (1996), "U n fundamento conceptual para el rol público y pri­
vado en salu d ", Revista de análisis económico, vol. 11, N“ 2, Santiago de Chile,
noviembre.
W agstaff, A., E. Van Doorslaer y P. Paci (1989), "Equidad en la financiación y
prestación de la asistencia sanitaria", docum ento presentado en el Sem ina­
rio sobre Equidad en Salud, España.
TENDENCIAS, ESCENARIOS Y FENÓMENOS
EMERGENTES EN LA CONFIGURACIÓN DEL SECTOR
SALUD EN LA ARGENTINA
H ugo E. Arce
I.
C A M BIO S EN LA N A TU R A LEZ A
D E L A IN TE R V E N C IÓ N D EL ESTA D O
La h istoria del sector salud en la A rgentina, está signada por su o rg an i­
zación constitucional y la génesis de su in tegración com o nación. En
nuestro país, las provincias no son las resultantes de u na d ivisión terri­
torial con fines ad m in istrativos, sino que p reexistiero n ju ríd icam en te
respecto a la nación.
C uand o las provincias d ecid ieron unirse para con stitu ir la n ación,
d elegaron en el n uevo esp acio nacional — entre otras fu n cio n es— su
representación en el ám bito in ternacional, la em isión de m on ed a y la
segu rid ad de las fronteras. E n cam bio, retu vieron b ajo su control las
acciones d estinadas a prom over el bien estar de la pob lació n , com o son
las de salud y educación. Sin em bargo, el artículo 14 bis de la C o n stitu ­
ción nacional — introducid o en la reform a de 1957 y ratificad o en la de
1994— prevé la creación, en el orden nacion al, de u n sistem a de se­
guridad social que g arantice el b ien estar de las personas.
Los hechos m encionados son el germ en de u na h istoria — en la
organización del sistem a de salud— im pregnad a de con trad iccion es entre
los d iferentes actores in stitucion ales, así com o de m archas y co n tram ar­
chas en los intentos de ordenarlo a través de una estru ctura in tegrad a a
nivel nacional.
El proceso hip erin flacion ario ocu rrido entre 1989 y 1990 con stituyó
u n pu nto histórico de inflexión, ya que d esarticuló las b ases del m od elo
v igente y dio lu gar a la ap arición de nuevas tend en cias y fenóm en os, que
p erm iten su poner la configuración de un m od elo o rganizativo diferente.
190
LA REFORM A Al M \ ANCIAMIENJTO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
191
D e m an era que co n v ien e "re co rre r a v u elo de p á ja ro " los h ech o s y
m om entos salientes de la historia anterior a 1989, con el fin de com p ren ­
der m ejor el estad o en que se en con traba el sector, al m om en to de iniciar
este estudio.
1.
M O D tlO S
O K I, W I/A T IV O S
T H I T O S H I S T Ó R I C O S H A S TA
1990
Se parte del su puesto de que el conjunto de las institu cion es y activ id a­
d es que p articipan en el proceso de atención de la salud con stitu y en un
"siste m a ", ind ep en d ien tem ente de los vínculos form ales que existan o no
entre ellas. Los rasg o s salientes que m u estran en su com p ortam ien to,
co n fig u ran el "m o d elo o rg an izativo " del sistem a.
Para elaborar una taxonom ía de los m od elos o rganizativos pred o ­
m inan tes en el sector a lo largo del siglo XX , hem os ten id o en cu enta el
p o d er relativo que ejercían los d iferentes actores in stitu cion ales en cada
etapa, su cap acidad para orientar o regu lar el desen v olv im iento del sis­
tem a a través de la plan ificación , y el nivel de co n cen tración o d escen ­
tralizació n de las d ecisiones (Katz y otros, 1993; A rce, 1993, pp. 155-190).
De acu erdo a ellos, resum im os los m od elos y su ev olu ción en la
sigu iente form a:
i)
M od elo pluralista no p lanificado (hasta 1945)
ii)
M od elo de p lanificación estatal centralizad a (1945-1955)
iii)
M od elo p lu ralista de p lan ificación d escentralizad a:
a) form ación (1955-1970)
b) institu cionalización (1970-1977)
c) crisis d istribu tiva (1977-1990)
El m od elo p lu ralista no plan ificad o se caracteriza por el p red om in io
del concepto de salud com o responsabilid ad ind iv id u al o com o m ateria
de caridad. La rep resen tación del sector salud en el estad o n acion al, la
asu m e el D ep artam ento N acional de H igiene — depen d ien te del M in is­
terio del In terio r— y la com isión asesora de asilos y h ospitales region a­
les, en el área del M inisterio de R elaciones Exteriores y Culto. En la
a d m in istració n de los establecim ien to s pú blicos prev alecen en tid ad es
ben éficas, pero tanto éstos com o los nosocom ios priv ad os se d esen v u el­
v en en el m arco de una lógica de coincidencia — u na m ism a titu larid ad —
192
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
entre la p osesión patrim onial y la finan ciación del fun cion am ien to. E xiste
u na activid ad m u tu al inten siva (no estatal), esen cialm en te b a sa d a en la
nacion alid ad de origen del trabajador.
El m od elo de p lan ificación estatal cen tralizad a está d eterm in ad o
p or la creciente injerencia del estad o nacional en la in versión , p lan ifica­
ción y ad m inistración de servicios de salud, en u n m arco de p red om in io
del concepto de salud pública. En tres años la salud pú blica logra un
m inisterio esp ecífico, dentro del gobierno. Se d u p lica la d o tació n de
cam as h osp italarias, debid o al im pulso inversor del estad o n acio n al y de
una entid ad de ayuda social vincu lad a al pod er político (Fu n dación Eva
Perón), m ientras que en la ad m inistración de los h osp itales prevalece la
m ism a lógica señalad a en el p eríod o anterior. Las en tid ad es m u tu ales
tien d en a reagru par a los trabajad ores por ram a de p rod u cción , dando
lu gar a la org anización p reced ente de las obras sociales.
El m od elo p lu ralista de planificación d escentralizad a se caracteriza
por el p rogresivo d esp lazam iento de los centros de d ecisión h acia los
estad os p rovinciales y otras entid ad es no estatales. Se "p ro v in cia liz a n "
los h osp itales p ú blicos y su rgen su cesivos p royectos de au tarqu ía ad m i­
n istrativa. Las obras so ciales p asan de la vo lu n taried ad m u tu al a la
o bligatoriedad, basad a en convenios colectivos de trabajo, y se favorece
el crecim iento de la cap acidad instalad a privad a. La lógica ad m in istra­
tiva p red om inan te p rocura el d esd oblam iento de la posesión patrim on ial
y la finan ciación operativa (etapa de form ación).
Tres lu stros después, la segu rid ad social basad a en ag rupam ien tos
no estatales de o rigen grem ial (obras sociales) logra exten d erse hasta los
lím ites de la p oblación con cap acidad co n tribu tiva, in clu yen d o a la clase
pasiva — con la creación de su propia entid ad — y a los trabajad ores
estatales, con el fortalecim iento de las obras sociales pro v in ciales. Se
expan d e el p o d er de las corp oraciones d e prestadores, com o in term ed ia­
rias en los circuitos de factu ración y pago, con un am plio p red om in io de
la m od alid ad de pago p o r p restación y "lib ertad de e lecció n ", m ed ian te
p recios fijos. La pu ja d istribu tiva p rin cip al se da entre prestad ores y
fin an ciad ores (etapa de in stitucion alización ).
En m enos de u na d écad a, el m od elo d esem boca en una d esv alo ri­
zación del trabajo m édico respecto de la tecnología, y en u na o rien tación
cu rativa de las enferm ed ad es en d esm edro de la preven ción . Los estab le­
cim ien tos pú blicos decaen p au latinam ente. La necesid ad de u na rápid a
in co rp o ració n de b ien es de cap ital, acelera la d iferen ciació n entre la
LA RHFO RVIA Al FIN AN CIAM IENTO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
193
exp lo tació n de la planta física de los centros de salud y la del eq u i­
pam iento, que recae en d iferentes dueños. Se extiend e una m od alid ad de
co n tratació n m ixta, en la que las corp oraciones de prestad ores contratan
p o r cap itació n anticipad a y pag an en form a diferida por prestación. Todo
esto contribu ye a que la puja d istribu tiva se traslad e al in terior del sector
prestador, en el m arco de una m arcada m on op olización , tanto p o r parte
de los proveed ores com o de los com p rad ores de servicios (etapa de crisis
distribu tiva).
2. La
salu d
d u ra n ts
la
c r isis
h i p f .r i n f l a c i o n a r i a
D u ran te 1989, n o solo se arriba a u na aguda crisis h ip erin flacion aria que
se extiend e hasta el año sigu iente, sino que tam bién se p rod uce un cam ­
b io abru pto y anticipad o de las au toridades n acion ales, en el m arco de
graves ep isod ios de rebelión social. Vale la pena señ alar algu nos de los
rasgos del co m p ortam iento de los servicios de salud, d urante este p erío ­
do (A rce, 1989c; K atz y M uñoz, 1989).
En el p rim er sem estre de 1989, la p arid ad d el d ólar se m u ltiplicó
por 25 y, tras ella, los precios m inoristas alcanzaron u na tasa de in flación
d el 208% m ensual. La m ism a evolución tu vieron los insu m os h o sp ita­
larios (m ed icam en tos, m ateriales d escartables y otros elem en tos de uso
m édico), que en gran m edid a — si no totalm en te— con tien en m aterias
p rim as y tecn ología im portad as. La acelerad a in flación anuló toda p o si­
bilid ad de créd ito en las transaccion es com erciales, de m odo que las
com p ras de hosp itales v sanatorios debieron ser p agad as al contado.
Los establecim ientos públicos vieron im pedidos sus sum inistros a
tra v és del ré g im e n e sta ta l de co m p ras y co n tra ta c io n e s, b a sa d o en
licitaciones y pagos diferidos. Los proveedores, no pudiendo sostener los
precios de sus ofertas, preferían pagar las m ultas por incum plim iento. Por
consiguiente, los hospitales derivaron todas sus com pras para gestionarlas
a través de las respectivas institucion es cooperad oras, que — por ser aso­
ciaciones civiles sin fines de lucro— op eran con n orm as p rivad as. En
algu nas ju risd iccion es, m ediante regím enes de excepción , se recu rrió a
las com p ras d irectas con pagos al contado por m edio de ab u ltad as "ca ja s
ch ica s" o fond os acelerad am ente renovables con "ca rg o s a ren d ir".
Los establecim ientos privados m an tu vieron su fu n cion am ien to en
los prim eros m eses m ed iante un continu o reajuste de aranceles. Pero,
194
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
aqu ellos d epend ientes de sus facturacion es a las obras sociales vieron
rápid am en te n eu tralizad a su cap acidad operativa, por la im p osibilid ad
de sop ortar el d iferim iento de los pagos por p arte de estas. C uand o
p u d ieron , d escargaron p arte de su costo fin anciero, exigien d o p ag o s
ad icionales a los pacientes. C uand o este recurso no fue posible, optaron
d irectam ente por el rechazo de la dem anda.
La cap acidad financiad ora de las obras sociales se vio redu cid a n o­
tablem ente: por el deterioro del valor del salario, por la crecien te evasión
de los aportes y con tribu ciones que gravan la n óm in a salarial (o por su
rápida d esvalorización ), por su habitual ineficien cia ad m in istrativa, y
por el continu o reajuste de los valores arancelarios. D e m anera que una
parte m ay or de su flujo financiero fue absorbida por los gastos corrien tes
de su estru ctura adm inistrativa.
La dem and a m édica postergable — intervencion es qu irú rgicas com o
a m ig d a le cto m ía s, co le c iste cto m ía s, re seccio n e s p a rcia les de o v a rio s,
h isterectom ías, y otras— que absorbe una gran p arte del gasto de las
obras sociales, fue diferida para m om en tos m ás propicios. La d em anda
im postergable — com o los nacim ientos y la atención del neonato— que
constituye alrededor de una cuarta parte del gasto, fue derivada a los
hospitales públicos, que vieron increm entada su carga habitual de trabajo.
Los hechos apu ntad os p recipitaron el increm en to del gasto en salud
"d e b o lsillo ", y contribu yeron al agudo d eterioro del p o d er ad qu isitiv o
del salario y al em p obrecim iento de grandes sectores de p oblación.
3.
C a m b io s e n el p a p e l d e l e s t a d o n a c i o n a l d e s d e 1 9 9 0
D esde 1990 se su ced en diferentes decisiones que com p letan la tran sferen ­
cia del pod er ad m in istrativo de los servicios pú blicos desde el estad o
n acion al h acia los estad os provinciales, continu an d o una ten d en cia que
se viene d esarrolland o desde 1955.
U n d ocu m ento de trabajo de la Secretaría de Salud , de 1991 (M ore­
no, 1991), m u estra el p ropósito de las au torid ad es nacion ales de fo rtale­
cer su cap acidad de asisten cia técnica a las p rovin cias — sobre cuyos
m in isterios de salud recae el m ayor p eso de la ad m in istración de los
servicios— y de concentrar sus esfu erzos en la p lan ificación de los que
d enom ina "p ro g ram as estratég ico s" (m aterno-infantil, in m u n izacion es,
m al de C hagas y sida).
LA REFO RM A AL H N A N C IA M IE X T O L)E LA SAI.UD EN] A RG EN TIN A
195
C on la p royección p resup uestaria del ejercicio del año 1992 (Poder
E jecu tivo N acional, 1991), conclu ye el proceso in iciad o en 1957, por el
que se fueron transfiriend o los h ospitales pú blicos a las ju risd iccion es en
las que se asentaban. En efecto, al aprobarse la ley de presu p u esto de ese
perío d o (24.061) d esap arecieron de la Secretaría de Salud las partid as
destin ad as a servicios h o spitalarios, con excep ción de los in stitu tos esp e­
cializad o s en m icrobiología, m al de C hagas, ep id em iología, v irología, y
otros. De este m odo, se transfirieron sim ultán eam en te 11 hospitales al
m u n icipio de la ciudad de Buenos Aires. E n cam bio qued ó sin resolverse
la tran sferen cia a la provincia de Buenos A ires de un hosp ital general de
en ferm os agud os (Posad as), una colonia psiqu iátrica (M ontes de O ca) y
u na colonia para leprosos (Baldom ero Som er).
El m onto de la partida hospitalaria m encio n ad a era de 110.7 m illo ­
n es de dólares, de los cu ales 68 m illon es se d estin aron a la M u n icipalid ad
de B uenos A ires, 40.2 m illones a la provincia de B u en os A ires, y 2.5
m illo n es a la provincia de Entre Ríos. A efectos de ap ortar algu nos datos
com p arativos, con vien e d estacar que el total del p resu p u esto proyectad o
para salud de ese ejercicio — exclu yend o la partida h o sp italaria— , era de
641.4 m illon es de dólares, que correspond ían al 3.6% del créd ito global.
D e ese im porte, las tres cuartas partes — unos 484.6 m illo n es de d ólares—
debían ejecu tarse a través de la ju risd icción del M in isterio de Salud y
A cción Social (A rce, 1993, p. 197), por lo que la partida hospitalaria re­
presen taba casi la quinta parte de los créd itos de este m inisterio.
Tam bién es oportu n o hacer un breve análisis de los recu rsos p ro v e­
n ien tes del tesoro nacional, asignad os a las p rovin cias con una finalidad
esp ecífica. En efecto, una form a m ed ian te la cual la Secretaría de Salud
reforzaba históricam en te su peso p olítico en la ad m in istración del siste­
m a, era la distribu ción de los fondos asignados a los p rogram as de apoyo
a la salud ( p a s ) que, desde 1969 — con d istintas v arian tes— estuvieron
d estin ad os a su bsid iar d eterm inadas activid ad es, p ro m o v id as desd e el
n iv el central, con evaluación de sus resultad os (O viedo, 1991). P or ejem ­
plo, en 1985, a través del program a 036 de asistencia p rovincial en salud
del presu p u esto nacional (fondos t a s ), la Secretaría de Salud efectu ó
tran sferencias financieras por m ás de 66 m illones de dólares. El grado de
ejecu ción que lu ego tuvieron estos fondos fue variable, pero llegaron a
rep resentar en las diferentes p rovincias, desde el 1.1% del gasto estatal
en salud de N eu qu én hasta el 18.7% de Form osa (G onzález y otros, 1989,
pp. 26-27).
196
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
A p artir de 1991 se su prim ieron tod as las tran sferen cias fin an cieras
con finalid ad es específicas, excepto las de los d en om in ad os p rogram as
sociales com u n itarios ( p o s o c o ), que fueron su p rim id as a p artir del ejer­
cicio del año 1992. Se agru p aban com o
po so c o ,
un con jun to de p ro g ra­
m as de ayud a social a poblaciones con caren cias com o eran los de a sis­
tencia alim entaria, com ed ores com u nitarios y su bsid ios esp eciales.
Se u nificaron así las "c a ja s" de la nación y las provin cias, can a­
lizánd ose tod as las tran sferencias en d inero d esd e la ju risd icció n n acio ­
nal a las p rovinciales a través de los recu rsos coparticip ables. Sin em b ar­
go, n o se agotó allí la cap acidad de asistencia de la au torid ad sanitaria
n acio n al a las prov inciales, ya que en el m ism o ejercicio de 1992 se
d estin aron alred ed or de 80 m illon es de dólares para la ad qu isición de
insu m os d estinados a los program as que la Secretaría de Salud había
p riorizad o com o "p ro g ram as estratég ico s" (A rce, 1993, p. 196). La p ar­
ticu larid ad de estas tran sferen cias es que no se ejecu tab an m ed ian te
créd itos m onetarios, sino a través del envío de insu m os b ásico s para la
im p lem en tación de los program as.
4. L a
c o n c e r t a c ió n
entre
la
a u t o r id a d
sa n it a r ia
n a c io n a l
y
las
p r o v in c ia l e s
La co n certación entre las au to rid ad es san itarias, p erten ecien tes a los
p od eres ejecu tivos de las ju risd iccion es nacion al y prov in ciales, tiene
particu larid ad es que exceden el m arco con stitu cion al de acu erdos p o lí­
ticos entre la n ación y las p rovincias, que se canaliza form alm en te a
través de las cám aras del congreso nacional.
En efecto, al igual que el área ed u cativa, el sector salud cu enta con
un organism o "h o riz o n ta l" que prom u eve la articu lación in ter-jurisd iccional: el C onsejo Fed eral de Salud ( c o f e s a ), creado por la ley 22,373 de
1981. P ero a diferencia del C on sejo Fed eral de E d ucación , que tien e u na
trad ición d ecisoria trascend ente, el c o f e s a ha fu n cion ad o en gen eral m ás
com o u n esp acio de exp osición de las au torid ad es n acio n ales ante las
provinciales, que de con certación de políticas san itarias (Arce, 1989e). De
cu alq u ier m od o, la existencia de estos organism os reconoce la au tonom ía
legal de las provincias en lo referente a salud y ed u cación , tal com o lo
señ alábam os al com ienzo de este trabajo.
Procurando fortalecer la capacidad decisoria del
co fesa ,
la Secretaría
I A REFO RM A AL FLNANCLAMIENTO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
197
de Salud su scribió en octubre de 1991, ju n to con los m inistros y su b se­
cretarios de salud de las provincias, u n d ocu m en to d estin ad o a estab le­
cer el pu nto de partida político en respald o de las accion es en el ám bito
de la salud del g obierno n acional (C onsejo Fed eral de Salu d , 1991). D icho
d ocu m en to fijaba el m arco general de las p olíticas de salud, conform e al
cual s e canalizarían los recu rsos pro ven ien tes de o rganism os fin an cieros
in tern acio n ales d estinados a asistir técnicam ente a las au torid ad es sani­
tarias provinciales y a d esarrollar su cap acidad de p lan ificación .
E n efecto, n o solo se celebraba por este m edio u n acu erdo-m arco
entre las d iferentes ju risd iccion es, sino que tam b ién se establecían los
p asos in iciales para reconvertir los o rganism os d irectivos de la salud en
base a una red istribu ción de funciones: delegan d o la Secretaría de Salud
de la n ació n la ad m in istración directa de los p roveed ores y asu m iend o
co m o fu n ciones centrales las de orien tació n p olítica y asisten cia técnica,
y, en cam bio, ad qu iriend o los m inisterios provinciales la responsabilid ad
p rin cip al en la ad m inistración de establecim ien tos p ú blicos y de p ro g ra­
m as de salud. Para llevar a cabo esta reco n versió n se em p learían p rin ­
cip alm en te los recu rsos financieros proven ientes de créd itos in tern acio ­
nales con d estino específico al sector salud.
5.
D eein ició n
de
ia c u i ia d e s
p o lítica s
de
la
a u to rid ad
san ita ria
N A CIO N AL
E n d iciem bre de 1991 se prod uce un cam bio de au torid ad es san itarias en
el ord en nacion al, coincid en tem ente con el com ien zo de u n n uevo p erío­
do de los gobiernos provinciales. C on viene aclarar que, en ese m om ento,
los p erío d o s de m an d ato del p o d er ejecu tivo nacional
(p e n )
eran de seis
años y en el caso de los g obernan tes provin ciales, de cuatro años. El
cam bio del M inistro de Salud y A cción Social de la n ació n fue d eterm i­
nad o por razones políticas; en cam bio, los poderes ejecu tiv os p ro vin cia­
les se renovaron por efecto de los p lazos constitucion ales y, con ellos, los
resp ectivos m inistros de salud. C abe agregar que, a p artir de la reform a
con stitu cion al de 1994, todos los m and atos se u nificaron en cu atro años.
La sim ultaneid ad del cam bio de au torid ad es en tod as las ju risd ic­
cion es, p o sibilitó que los funcionarios entrantes no retom aran el acuerdo
fed eral lograd o p or sus predecesores. De m anera que el n uevo Secretario
d e Salud del
ph n
,
d edicó sus esfu erzos iniciales a d efin ir el m arco d e sus
198
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
fun cion es e incum bencias, por m edio del decreto 1.269 de ju lio de 1992,
que aprobó las "p o líticas su stantivas e in stru m en tales" de la Secretaría
de Salud (M inisterio de Salud y A cción Social, 1992, p. 2). Sin em bargo,
v isto en p e rsp e c tiv a h istó ric a , el cita d o d e c re to v in o a fo rm a liz a r
— m ediante u na decisión p resid en cial— la recon v ersión de funciones,
acord adas p o líticam ente el año anterior, entre la nació n y las provincias.
E n su articulado define cuatro políticas sustantivas. La p rim era se
refiere al derecho a la salud de toda la p oblación, cu bierto m ed ian te un
sistem a basad o en criterios de equidad, solid arid ad , eficacia, eficien cia y
calid ad . La sigu iente prom u eve m ejo rar la accesib ilid ad , eficien cia y
calidad de la atención m édica, a través de la exten sión de la cobertu ra
a toda la población. La tercera apu nta a d ism inuir las cau sas evitab les de
enferm ar y m orir, a través de acciones concertad as d irigid as a las p o b la­
cio n es en riesg o san itario y social. P or ú ltim o , la cu arta p la n tea la
red efin ición del p ap el del sector salud del estad o n acion al, fortalecien d o
la fed eralización y la d escentralización en los estad os provinciales.
P ara cada u na de estas políticas "su sta n tiv a s" se defin en entre cinco
y nueve p o líticas "in stru m en tales", que desagregan los objetiv os y los
in stru m en tos por m edio de los cu ales se llevarán a cabo los p ropósitos
enunciados. Tanto por la situación h istórica en que se d ieron a conocer
estas n orm as legales, com o por su estilo de redacción, estas "p o lítica s"
estaban en m u cho m ay or m ed id a d estinad as a red efin ir la m isió n y
fu nciones de la au torid ad san itaria nacion al que a en u nciar p ropósitos,
m edios y m etas acerca de la salud y el nivel de vida de la p oblación.
C om o m arco general del m om ento que estam os d escribien d o, h ay
que señalar que, a u n año de la pu esta en m archa del plan de C o n v erti­
bilid ad por el M in isterio de E conom ía (plan C avallo), el estad o nacion al
se e n c o n tr a b a en u n a c e le r a d o p r o c e s o d e r e e s t r u c tu r a c ió n , de
p rivatizació n de servicios p ú blicos y de racionalización adm inistrativa.
6.
C
arácter
"a
u t o c e st io n a b l e
"
de
los
h o s p it a l e s
p ú b lic o s
En abril de 1993 se sanciona el d ecreto 578, que d efin e el "h o sp ita l
p ú blico de au to g estió n ", y las con d iciones que debe reunir p ara ad qu irir
esa calificación (M inisterio de Salud y A cción Social, 1993, p. 2). En rea­
lid ad el térm in o "a u to g e stió n " n o hace m ás que p on erle u n n om bre
— ad aptad o a la term inología de esta ép oca— al prolon gad o proceso de
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
199
d escentralización que se viene dando en los hosp itales a lo largo de las
cu atro ú ltim as décadas. Veamos una breve síntesis de este proceso, a
través de sus hitos m ás destacados.
H acia fines de la década del 50, se inició un proceso de tran sferen cia
de los hosp itales p ú blicos desde la ju risd icción nacion al hacia las prov in ­
ciales, por conven ios con las respectivas provincias y por su cesiv as leyes
n acion ales, que se extiende d esde 1961 a 1992. C om o hitos im portantes,
vale la pena m encionar: la ley 16.432 del presup uesto, año 1962, a través
de la cual se im p lem ento la transferencia de h ospitales de las provincias
de Santa C ruz, Form osa, Tucum án y C órdoba; la ley 18.586 de 1968, en
cu yo m arco se suscribieron convenios de reciprocidad con otras prov in ­
cias; la ley 21.883 de 1978, que transfirió la totalidad de los estab lecim ien ­
tos rem anentes de la jurisdicción nacional (exactam ente 65), excepto a l­
gunos u bicad os en la C apital Fed eral y la provincia de B uenos A ires, y
la ya m encionada ley 24.061 de 1991 (de p resup uesto, año 1992), que
tran sfiere a la M unicipalid ad de Buenos A ires los 11 h osp itales u bicad os
en esa ciudad.
Sim u ltán eam en te, tam bién se o rig in aron p ro y ecto s ten d ien tes a
m od ern izar y agilizar la ad m inistración de los nosocom ios. En 1960, un
p ro y ecto d el M in iste rio de Salu d de la p ro v in cia de B u en o s A ires,
im p lem en ta una experiencia piloto en dos establecim ien tos regionales
— d enom inada de h ospitales de reform a— , que dura algo m enos de tres
años. E ste p ro y ecto pro cu raba la d escen tralización ad m in istrativ a, la
participación de la com u nid ad y del p ersonal en las d ecisiones, y fuentes
alternativas de fin anciam ien to — diferentes del p resu p u esto estatal— ,
con sid erand o la creciente im portancia de las obras sociales en la fin an ­
ciación de la atención m édica.
En 1967 se sanciona la ley 17.102 de servicios de atención m éd ica
in teg ral para la com unidad
(sa
m ic
),
conform e a la cual se en cu ad ra un
n ú m ero am p lio de estab le cim ie n to s de to d o el p a ís, que ad q u ieren
personería ju ríd ica y estatuto propio, y son m anejad os por u n directorio
in teg rad o por representantes de la com unidad y presid id o por el d irec­
tor, ad m itiend o d istintas fuentes de finan ciam ien to y la p articip ació n de
los profesionales en la d istribu ción de los recursos.
Esta n orm a legal aún continúa vigente y se ha u tilizad o para regu ­
lar la m od alid ad autónom a de co n d u cción del estab lecim ien to pú blico
m ás m od erno de la A rgentina, el H ospital de P ed iatría "P ro feso r D octor
Ju an P. G arrah am ", pu esto en fu n cionam ien to en 1987 (Dal Bó, 1989, pp.
200
EN SAYOS SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
34-43). En realidad , la ley 17.102 fue m ás inn ov ad ora en m ateria de
d escen tralización hosp italaria que las n orm as posteriores, ya que preveía
la figura de persona ju ríd ica tal com o correspond e a las em presas p ú b li­
cas, sin cuya cond ición — m ás allá de las in tencion es de los fu n cion arios
"d e scen tra liz a d o res"— el h o sp ital n o goza en realidad de cap acid ad
decisoria para actuar en form a verd ad eram ente d escentralizad a.
P ara co m p letar el an álisis de los anteced en tes legales, co n v ien e
m encionar la ley 19.337 de 1971, que d otaba a los h osp itales pú blicos
depen d ien tes del estad o n acio n al de una significativ a au tonom ía ad m i­
nistrativa. En la práctica, el ejercicio efectivo de esa au ton om ía fue co n ­
dicion ad o p or el hecho de que la autorid ad m inisterial con tin u ó reten ien ­
do facu ltad es fun d am entales, com o el giro de p artid as segú n las reservas
presu p u estarias, o la fijación de la p lan ta de p ersonal. Los cam bios an a­
lizad os hasta aquí sin duda im plicaron avances p arciales, pero n o lo g ra­
ron rom per el círculo v icio so de la in eficiencia h o spitalaria: d ed icación
redu cid a de los profesionales, fu ncionam iento pleno en h o rario m atutin o
solam ente, alto au sentism o del personal, d esvincu lación entre los recu r­
sos p resu p u estarios y el rendim iento, com p ras de in su m os a precios m uy
altos, carencias estacionales de insum os básicos, aten ción d esp erso n a­
lizad a de los usuarios, y actitud de "h o sp ital caritativ o ".
Independientem ente de las innovaciones "d e d erech o" que actuaron
com o p reced entes de la au togestión, a lo largo de este exten so proceso
se fueron dando pequeñas no ved ad es "d e h ech o ", que d eterm in aron u na
p au latin a p riv atizació n de algu nas de las activid ad es d el h o sp ital p ú b li­
co. Im p u lsado en prim er lugar, por las cooperad oras h o sp italarias con el
fin de facilitar la ad qu isición de insu m os de m anera ágil por p arte de la
d irección d el hospital. E n segu nd o lugar, por las su cesiv as "tercería s"
im p lem en tad as a través de las p artid as de con tratación de servicios a
terceros, com o labores de lim pieza, segu rid ad , alim en tación , segu nd o
escaló n de m anten im ien to, o facturación y cobran zas de p restacio n es a
la segu rid ad social (A rce, 1995d, pp. 151-183). Pero tam bién ocu rrieron
algu nas p rivatizacio nes de legitim id ad d iscutible, com o la co n cesión a
"o p erad o res p riv ad o s" de algu nos servicios de d iagn óstico, o la in stala­
ción de em presas p rivad as (de tom ografía axial com p utarizad a, por ejem ­
plo) d entro de la p lanta física del hosp ital (D íaz M uñ oz, 1991).
V olviendo al com ien zo de este apartad o, ¿qué tien e de in n o v ad o r el
d ecreto 578 de 1993? P or u n lado, com p rom ete los recu rsos d el fondo de
re d istrib u ció n d e la A d m in istra ció n N a c io n a l d el S eg u ro d e Salu d
LA R F FOR M A Al ! IN AN CIAM IH N TO DE LA SA LL'D EN A R G FN TIN A
(a n s s a l )
201
para abonar las facturas que ad eu d en las obras sociales a los
h osp itales inscritos com o au togestionad os. H ay que aclarar que la
a n ssa l
es el org anism o estatal — d ep end iente del M in isterio de Salud y A cción
Social— que regu la el fu ncionam iento de las os, com o autorid ad para la
ap licación de las leyes 23.660 y 23.661 de 1988, del Sistem a N acion al del
Segu ro de Salu d ( s n s s ). A sim ism o, conviene señ alar que los h ospitales
p ú blicos tienen frecu entes d ificu ltad es para co brar sus facturas a las os,
las que prefieren prio rizar el pago de sus com p rom isos con los p res­
tad ores privad os, dado que estos cortan los servicios ante d em oras ex ­
cesivas en los pagos.
P or otro lado, el d ecreto 578 expresa la inten ció n de la autoridad
sanitaria n acio n al de traslad ar pau latinam ente el actual m an ten im ien to
de la oferta de los nosocom ios, al fin an ciam ien to de la d em an d a de
servicios que genere la p oblación sin cobertu ra m éd ica; es decir, que todo
paciente que concurra a un hosp ital p ú blico cu en te en el fu tu ro con
algú n tipo de financiación: la seg u rid ad social, las em presas de m edicina
prep aga o el E stad o. Esta idea deriva en realidad de la ley 23.661. Ya
estaba presente en el esp íritu de los redactores del prim itiv o proyecto de
Segu ro N acion al de Salud ( s n s ) en 1985, qu e preveía la in corp oración de
la p o b lació n carente de capacidad contribu tiva m ed ian te aportes estata­
les. La v ersió n definitiva del
sn ss
m antu vo este criterio, pero hasta ahora
no ha sido im p lem entad o ya que im plicaría la cobertu ra de m ás de 10
m illones de personas.
7.
FIN A N C IA M IEN TO
in t e r n o
de
los
planes
del
estad o
n a c io n a l
E n el m arco de los cam bios com entad os en cu anto a las fun cion es de las
au torid ad es san itarias nacionales respecto de las prov in ciales, cu m p lie­
ron un papel significativo los proyectos financiad os por ban cos in tern a­
cion ales, esp ecíficam en te d estinad os al secto r salud. E ste fen óm en o o b e­
d ece por u n lado a políticas de los bancos, orien tad as a fortalecer la
capacidad de gestión institucional y la infraestructura sanitaria y social de
los países en desarrollo, y por otro lado a la necesidad del M inisterio de
Salud y A cción Social ( vis a s ) de reforzar su capacidad d e liderazgo n acio ­
nal, respaldando sus proyectos con inversiones financieras trascendentes.
Las agencias que im pulsaron esta orientación crediticia son el Banco
M und ial ( b m ) y el Banco Interam ericano de D esarrollo ( b i d ), y las prim eras
202
EN SAYO S SO BRE EL FINANCTAM1ENTO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
gestion es del p eríod o que estam os analizando se rem ontan a 1985. Sobre
la base d el proyecto de
sn s,
alen tad o por las au torid ad es n acio n ales, se
g estionaron dos líneas de crédito: el p réstam o 516, con el
b id ,
destinad o
a la construcción de h ospitales de recam bio en 11 provin cias, y al forta­
lecim iento in stitu cio n al de las redes hosp italarias donde dichos h o sp ita­
les iban a in sertarse; y con el Banco M und ial ( b m ) , el préstam o 2984,
d estinad o a cuatro áreas de asisten cia técnica prioritaria, com o son: d e­
sarrollo de los recu rsos hum anos, red de info rm ació n de salud , d escen ­
tralización hosp italaria, y program a m aterno-infantil.
El p réstam o
b id
516, para el p rogram a de reh abilitación de la in fra­
estru ctura de salud, debió reform u larse a com ienzos de 1991, ya que en
virtu d del nuevo plan de convertibilid ad las provin cias d ebían h acerse
cargo de sus respectivos aportes, con la g aran tía de los fon d os de co p ar­
ticip ación fed eral ( f c f ). E n consecu encia, 7 de las 11 p rovin cias in icial­
m ente com p rom etid as se desistieron de su p articip ación , y el proyecto
qued ó lim itad o a tres hosp itales generales de en ferm os agud os en las
prov in cias de Salta, C haco y N eu qu én , y un h o sp ital p ed iátrico en la
provin cia de C órdoba.
Los prim itivos p royectos arqu itectón icos, que p rev eían un m od elo
ú nico ajustable de alreded or de 300 cam as para los 11 h o sp itales, fueron
reform u lad os totalm ente en su p lanta y m agnitud. El com p on en te de
in version es físicas qued ó circunscrito a los cuatro n oso co m io s m en cio n a­
dos, con un total de 812 cam as, y lo m ism o ocurrió con el com p on en te
de fortalecim iento institu cion al, con objetivos de cap acitació n de p erso ­
n al, reestru ctu ración adm inistrativo-contab le, m an ten im ien to h o sp ita la ­
rio y sistem as de in form ación h ospitalaria. P or otra p arte, el com p on en te
de asistencia técnica — de m enor peso prop orcional— se concretó en las
áreas de políticas y estrategias de salud, análisis del parque tecn ológ ico,
san eam iento básico rural, ed u cación para la salud, e in stitu tos y lab ora­
torios nacionales. A l 30 de ju n io de 1996, tod os los d esem bolsos del
b id
se h abían ejecu tad o y estaban p end ientes algu nas de las con trap artid as
d el país. En total, el p réstam o 516 com p rend e u n p rogram a de 107 m i­
llon es de dólares, de los cuales 45 m illon es fueron d esem bolsad os por el
B ID y 62 m illon es correspond en a la contraparte local (17 m illo n es de
cargo de la n ació n y 45 de cargo de las provincias).
E l préstam o
bm
2984, dio origen al Program a N acion al de A sisten cia
T écnica para la A d m in istración de los Servicios Sociales ( p r o n a t a s s ) , que
abarcaba las acciones de varios organism os de carácter social del estado
LA REFO R M A Al FIN A N C IA M IEN TO DF LA SAI UD EN ARGFNTLNA
203
n acion al, con el control ad m inistrativo del M in isterio de Econ om ía y
O bras y Servicios Públicos. D ebido a su cesivos cam bios de autorid ad es
san itarias n acionales, fue reform u lad o reiterad am en te en lo con cerniente
a salud. D e los prim itivos com p onentes, se ejecu taron las acciones que
d ieron origen a los hosp itales pú blicos de au togestión (decreto 578, de
1993), a la creación de la A d m inistración N acion al de M ed icam en tos,
A lim entos y Tecnología ( a n m a t ), a tareas norm ativas del program a n a ­
cion al de g arantía de calid ad , a la im p lem entación de b ases de datos en
las provin cias, y a diversas actividades de cap acitación. E l d esem bolso
total por p arte del
bm
fue de 28 m illo n es de dólares, y se dio por con ­
cluid o el 30 de ju n io de 1994.
C om o su bprod ucto del anterior se gestionó el p réstam o
bm
3643, del
p rogram a m atern o-infantil y de nu trición ( p r o m in i y n ), correspon d ien te
al tram o de inversion es d eterm inad o por un estud io de grupos de riesgo,
que se realizó en 1991 en el m arco del p r o n a t a s s , a través de un grupo
con su ltor del Fond o de las N aciones U n id as para la In fan cia ( u n i c e f ) - El
objetivo es m ejorar la calid ad de vida de las em barazad as y los n iños
m en o res de seis años en zonas g eo g ráficas de alta co n cen tración de
p obreza estructural. El prim er tram o — p r o m in i— se destinó a siete p ro­
vincias, m ientras que el p r o m in ii se extend ió a 25 áreas en todo el país,
co m p ren d ien d o acciones de control sanitario y asistencia alim entaria. El
p ro y ecto alcanza un m onto total de 160 m illo n es de d ólares, de los
cu a les 100 m illo n es serán d esem b o lsad o s p o r el
bm
,
40 p or el estad o
n a cio n al, y 20 por las p ro v in cias. Fue ap ro bad o en ag osto de 1993, se
in ició su ejecu ció n en octu bre del m ism o año, y al 30 d e ju n io de 1996
el bm h ab ía d esem b o lsad o 28.2 m illo n es (M in isterio de Salu d y A cció n
So cial, 1996).
C on posteriorid ad se gestionó el p réstam o
de reform a del sector salud
(p r e ssa
i
bm
3931, del program a
), destinad o a fin an ciar y apoyar
técnicam ente el desarrollo del m odelo de hospital pú blico de autogestión.
Se llevará a cabo com o experien cia piloto en 15 establecim ien tos, 5 por
cad a una de las áreas de la C apital Fed eral, el G ran Buenos A ires y
M end oza. C om p rend e un total de 144.7 m illon es de dólares, de los cu ales
101.4 m illo n es serán ap o rtad o s por el
bm
y 43.3 m illo n es por el p aís. Fue
ap ro b ad o en ag osto de 1995 y se in iciaro n los d esem b o lso s a p artir
de m arzo de 1996. A ju n io de 1996 solo se h ab ían ejecu tad o u n o s 3
m illo n es.
204
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
M erecen u na m ención esp ecial los préstam os
b id
619 y
bm
3280,
destinados a fin anciar el program a de saneam iento financiero y d esarro­
llo económ ico de las provincias argentinas (Provincias I y II), ya que,
au nque es ejecu tad o por la Secretaría de A sisten cia para la R eform a
E con óm ica P rovincial, del M inisterio del Interior, com p ren d e algunas
acciones en el sector salud, segú n u na selección de p riorid ad es de cada
provincia. Se trata de un fin anciam iento conjunto
b id / b m
por u n m onto
to tal de 575 m illo n es de dólares, de los cuales 200 m illon es son aportados
p o r cada banco y 175 m illones por las con trapartes provin ciales; será
d istribu id o entre las p rovin cias en la m ism a p roporción que los
fc f.
Se
d estacan los resp ectivos p roy ectos de las p ro vin cias de San tiag o del
Estero, Río N egro, F orm osa y Salta, por el peso relativo de los recursos
d estinad os a salud (M inisterio del Interior, 1996).
Tam bién co n finan ciam ien to conjunto
n ar los p réstam os
b id
871 y
bm
b id
/
bm
,
vale la p en a m en cio ­
3957, respectivam en te o rien tad os a " r e ­
form a social y ajuste fiscal y red de protección so cia l". Se orig in aron en
la crisis p rovocada por el "e fe cto te q u ila" y están destinad os a ev itar que
d ecaigan los program as nacionales asignad os a las áreas sociales.
P o r su significación p olítica, deben m encio n arse los recien tem en te
acord ados p réstam os
bm
4002, 4003 y 4004, d estinad os al program a de
reform a de las obras sociales, por un total de 375 m illon es de dólares
(2 5 0 + 1 00+25). El program a com p rende una inversión global de 775 m i­
llon es de dólares (con u nos 400 m illones de la con trap arte local), d esti­
n ada a reconvertir la ad m inistración de las obras sociales y resolver sus
deu d as, financiando u n 50% de los m o n to s deven gad os; prevé, ad em ás,
u n fondo de 25 m illones de dólares para asisten cia técnica. E stos p ré s­
tam os fueron otorgad os en abril de 1996, y a ju n io del m ism o año no se
habían iniciad o los d esem bolsos (M inisterio de E con om ía, 1996).
Finalm ente, au nque aún se encuentra en su etapa de form ulación,
con viene m encionar el proyecto b i d 1 2 0 , elaborad o com o p arte del co m ­
pon en te de asistencia técnica del préstam o 516 con la d en om in ación de
P rogram a de R eform a del Sector Salud y Plan de Inversiones. Su objetivo
es la im p lem en tació n de las políticas nacion ales de salud, a través de un
p lan fed eral centrad o en la calidad de la salud (M inisterio de Salud y
A cción Social, 1996).
D iversas opiniones de organism os ajenos al área de la salud y de los
propios bancos, señalan que — en líneas generales— el
m sa s
ha m ostrado
un d esem p eñ o g lo b alm en te in eficien te en la ejecu ció n de los ap oy os
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
205
fin an ciero s in ternacionales. En p rim er lugar, por los reiterad os relev os de
fu n cion arios que d eterm inaron su cesivas reform u lacion es; en segund o
lugar, p o r u n inad ecu ad o em pleo de estos recu rsos, asign ad os con fre­
cu en cia a p erso n al in su ficien tem en te cap acitad o, o a activ id ad es que
d eb erían ser realizad as por p erso n al de planta; p o r ú ltim o , p or una
d eficien te form ulación de políticas y objetivos que en cuad ren de m anera
coherente esto s recu rsos extraord inarios. C abe señalar que el p erso n al de
p lan ta de los o rganism os m inisteriales, p resenta u n escaso n iv el de ca­
lificación y u na m arcada inam ovilid ad ad m inistrativ a; d e m anera que los
fu n cion arios sectoriales han recu rrid o a efectu ar con tratacion es tran si­
torias m ed ian te estos créd itos, con el fin de d esignar p erso n al de con fian ­
za y fortalecer la capacidad técnica de su área.
Tam bién h ay que señalar la significación que las rem esas externas
de fondos tienen para los fu ncion arios del sector salud de cu alquier
ju risd icció n . Los recu rsos p resu p u estarios se asign an en m ás de sus
cu atro quintas partes al pago de su eld os del p erson al, y las in v ersion es
en b ien es y serv icio s están p red eterm in ad as a d estin o s d ifícilm en te
m o d ificables. D e m odo que la cap acidad de reasig n ación de los n iveles
d ecisorios, está fuertem ente lim itad a p o r p resu p u estos h istóricos p oco
flexibles. En la práctica, las p artid as p resu p u estarias deben gestionarse
ante el organism o de H acienda de la respectiva ju risd icción , que asigna
los créd itos en función de su d isp onibilid ad de caja. P or con sigu ien te, los
fon d o s externos p ro p o rcio n an al funcionario del área de la salud un
in stru m en to relativam ente au tónom o en el ejercicio de sus funciones. La
m ism a sign ificación tenían para las au toridad es sanitarias p rovin ciales
los fond os p a s (ya m encion ad os en esta sección), d ado que se asign aban
d irectam ente al área de salud, sin pasar por la "ca ja co m ú n " del orga­
n ism o de H aciend a. Estos hechos contribu yen a exp licar la m agnitu d del
em pleo de recu rsos extraord in arios, para realizar acciones que d eberían
llevarse a cabo con partid as ordinarias.
C onviene agregar un breve com entario sobre el p ap el que ha cu m ­
p lid o la rep resen tación en Buenos A ires de la O rgan ización P an am erica­
na de la Salud ( o p s ). D esde fines de la d écada de los años 80, fue d ecli­
n an d o la presen cia de la o e s en la asisten cia técnica de las activid ad es
m in isteriales, en p arte por las p rop ias d ificu ltad es fin an cieras de los
org anism os d ep en d ien tes de la O rganización de las N acio n es U nidas
(o n u ), y
tam bién por lim itaciones im p u estas en su relación con las au ­
torid ad es nacionales. D ebe com p rend erse que, en esta tran sferen cia de
206
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
p od er ad m inistrativo desde la n ació n hacia las provin cias, el d esem p eñ o
de u n organism o internacion al plantea frecuentes p ro b lem as de co m p e­
tencia operativa.
En com p aración con otros países de la región, el p ap el de la
o ps
en
la A rgentina es actualm ente de una baja relevancia económ ica. D esd e el
pu n to de vista d el apoyo finan ciero, los recu rsos que pu ed e p roveer la
rep resentación local de la
ops
tienen escasa significación frente a los m o n ­
tos con que operan las en tid ad es bancarias. Sin em bargo, esta oficina de
la
ops
ha contribu id o ágilm ente al fin anciam ien to de reu n ion es técnicas
fed erales, al su bsidio de viajes al exterior de profesionales argentinos, y
a la p articip ación argentina en los foros sanitarios in tern acion ales. Estas
tareas, aunque de p equ eñ as dim en siones económ icas, con stitu y en a u xi­
lios operativ os im portantes, cuya gestión p or las vías ad m in istrativ as
o rd inarias d em and aría trám ites engorrosos.
II. R A SG O S SA L IE N T E S D E LA FU T U R A C O N F IG U R A C IÓ N
D EL SEC TO R
E n esta sección se d iscutirán las tend encias pred om in an tes observ adas
en los p rincipales p rotagon istas de la organización sanitaria, ord enand o
éstos en dos grandes agrupam ientos: en tid ad es p roveed oras y en tid ad es
co m p rad oras de serv icio s de salud. P or p arte de los p ro v eed o res o
p restad ores, estarán los establecim ien tos pú blicos — h osp itales y centros
de salud— y los privados — clínicas, sanatorios y h ospitales privados— ;
p or p arte de los com p rad ores o fin anciad ores, las in stitu cion es de n atu ­
raleza p ú blica n o estatal de la segu rid ad social d en om in ad as obras so ­
ciales, y las em presas p rivad as de m edicina prepaga ( e m p p ). Por últim o,
se an alizarán lo s orígenes y características del factor de calid ad en el
cam po de la salud, que en la A rgentina tu vo u n desarrollo p articu lar y
se espera que en el futuro ocupe un esp acio privileg iad o en la regu lación
d el sector.
El enfoqu e estará centrado en el análisis de ten d en cias en la ev o lu ­
ción m icroeconóm ica de estas institu ciones, ilustrad o con algu nos datos
estad ísticos que p erm iten d im ensionar m acroecon óm icam en te cada agrupam ien to en base a las o bservaciones y opiniones p red om in an tes entre
los o bserv ad o res secto riales. E sta d iscu sió n serv irá esen cialm en te de
m arco introd uctorio, para la p arte sigu iente de estud ios de casos.
LA REFO RM A Al I IN A N LTA M IFN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
207
C onviene ad vertir p reviam ente que la m ayor p arte de los fen ó m e­
n o s que d iscu tirem os están d eterm inad os por la m arcad a fragm en tació n
in stitu cional que caracteriza al sector salud argentino, por la aguda res­
tricció n finan ciera en que tu vieron que d esen volverse las en tid ad es a
p artir de 1990, y por la sobreoferta de agentes de todo tipo (m édicos,
cam as, tecnología, y org anizaciones corporativas). E ste pan oram a de base
es el que ahora tiene que reacom od arse y adaptarse a un m ercad o com ­
petitivo, en el que la intervención del E stad o se ha caracterizad o por ser
vacilan te, con trad ictoria v con u na restrin gid a cap acid ad de decisión.
1.
C O M P O N I ,\ / / " D E LA
“ A U T O G E S T IÓ N " HOSPITALARIA
En u n apartad o anterior hem os an alizad o los aspectos inn ov ativ os del
d ecreto 578 de 1993, sobre h ospitales pú blicos de au togestión. Este, por
u n lado, com p rom ete el fondo de redistribu ción de la
a n ssa l
para abonar
las facturas im p agas de ben eficiarios de las os; p o r otro lado, procura
reem plazar el actual su bsid io a la oferta por el su bsid io a la dem anda.
D iscutirem os d etenid am ente estos elem entos.
La factibilid ad de estos objetivos está fuertem en te con d icionad a, en
p rim er lugar, por la necesidad de im p lem en tar el em p ad ron am ien to
u nificad o de los trabajad ores depend ientes y alguna form a de registro de
los que su fren carencias. El prim er requisito ya h a sido cu m plid o, por
m ed io de u n nú m ero "a u to g e n era d o " a p artir de la n u m eració n del
d ocu m en to laboral; todos los trabajad ores "fo rm a liz a d o s" tienen su clave
ú nica de id entificación laboral. N o ha sido tan fácil, en cam bio, traslad ar
este em p ad ron am ien to a una tarjeta ú nica de id en tificació n de los b e n e ­
ficiarios de las os, que perm ita establecer la institución que lo cubre, las
características básicas de esa cobertu ra y la cond ición de ben eficiario , por
el cu m plim ien to de las con tribu ciones legales al sistem a. E ste requisito
es esencial para sim plificar el trám ite de id en tificació n de los u suarios de
los h o sp itales p ú blicos y el recon ocim iento de su co b ertu ra por p arte de
la resp ectiva os, y es el obstáculo en que se apoyan las obras sociales para
evad ir el cu m p lim iento de sus obligaciones con los h o sp itales (A rce y
R oncoroni, 1987, pp. 33-37; A rce, 1989b, pp. 38-39).
P o r otra parte, la reconversión del financiam ien to d ebe estar refle­
jad a en las p artid as del presup uesto de las diferentes ju risd iccion es que
ad m in istran h o sp itales. D icha "re co n v e rsió n " no d ebe sig n ificar u na
208
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
d ism in ución de la p articip ación del E stad o en el sostén del sistem a de
salud, sino una verd ad era reasignación de los recursos en la que se pase
de solven tar los gastos de fu n cionam iento — con aten ción g ratu ita de
tod os los u suarios (subsidio a la oferta)— a abonar la factura que genere
tod o p aciente que carezca de cobertu ra, d ejan d o que el h o sp ital se so s­
ten ga con lo recau dad o p or la facturación a las os, a las
em pp
y al propio
Estad o (subsidio a la dem anda). H asta ahora las con d icion es en u n ciad as
no se h an concretad o (A rce, 1985, pp. 96-104; Instituto N acion al de O bras
Sociales, 1989, pp. 54-56). La ley 23.661 del
sn ss
señala que el fin a n ­
ciam ien to de la p oblación carente de cap acidad con tribu tiva será com ­
partid o por partes igu ales p or el estado n acio n al y por el respectivo
estad o provin cial al que p erten ezca el beneficiario.
E stim em os gruesam ente la m agnitu d que d ebería ten er esta co n tri­
b u ció n estatal. Si se su pone que p or lo m enos u n tercio de la p o b lació n
carece de inserción "fo rm a l" en la econom ía, es decir alred ed or de 11
m illon es de personas, habrá que estim ar el gasto a insum ir, en caso de
que se inicie el pago de las facturas que generen al u tilizar los h ospitales.
E l com p ortam iento de estos usuarios, por sus características cu ltu rales y
tam b ién por su histórica co n d ició n carencial, ha sido el de una baja
u tilización de la oferta de servicios, salvo cuando los aqu ejan afeccion es
sev eras que los in cap acitan para lograr su escaso su sten to diario.
El gasto esp erable para poblaciones p oco "co n su m id o ra s" — en base
al co m p ortam iento de algunas obras sociales de trabajad ores de b ajo
n ivel salarial— pu ed e estim arse en 12 d ólares p or p e rs o n a /m e s, o 144
d ólares por p e rso n a /a ñ o . Si se m antu vieran constan tes las hip ótesis de
esta esti-m ación, de im plem entarse el su bsidio a la d em an d a d ebería
prod ucirse u n in crem ento del gasto anual del ord en de los 1 584 m illones
de dólares, que d eberían ser fin anciad os por m itad es entre el p resu p u es­
to nacional y los provinciales. Si se recuerda que, segú n se dijo m ás
arriba, el presupuesto nacional para el ejercicio de 1992 — despojado de la
partida hospitalaria— preveía 641.4 m illones de dólares para la totalidad
d el ítem salud, de los cuales 484.6 m illones serían ejecutados por el M i­
nisterio de Salud y A cción Social, puede suponerse que u n increm ento de
792 m illones de dólares (la m itad de 1 584) va a tener u n peso significativo
sobre el gasto fiscal. Este increm ento se vería agravado por un crecim iento
de igual tam año sobre los presupuestos provinciales (aunque, en este caso,
debería reasignarse parte del actual subsidio a la oferta, que se encuentra
a su cargo), y esto afectaría parcialm ente los fondos coparticip ables.
I.A REFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN T IN A
209
C abe pregu n tarse ahora: ¿la d ecisión p olítica de su bsid iar la d em an ­
da es su ficiente para que un establecim iento se au togestione? Para que
esto suceda, el h ospital queda entregado a la eficacia de su propia g es­
tión. D iscu tam os entonces qué requisitos deben cu m p lirse para que así
ocurra.
D otar a las au torid ades de un n osocom io de cap acid ad de gestión
im plica — en prim era instancia— otorgarles p o d er de d ecisió n y resp on ­
sabilid ad sobre sus actos. A lgunos de los requisitos ad m in istrativo -lega­
les para que estas "ca p a cid a d e s" se concreten, son: con tar con person ería
ju ríd ica (actualm ente la retiene el m inisterio del cual d epen d e cada es­
tab lecim ien to ), tener un estatuto propio que p revea algu na m od alid ad
form al de particip ación com u nitaria, d isp oner de au tonom ía p ara ejecu ­
tar sus recu rsos con una fiscalización a ejercicio v en cid o , y ten er facu l­
tad es para d eterm inar su planta de personal. C om o ya h em os co m en ta­
do, estos requisitos no son una in novación: las leyes 17.102 y 19.337 de
los años 60 y 70 — y tam bién varias leyes p ro vin ciales— con tem p lab an
u na b u en a p arte de estos cam bios. La exp eriencia ha m ostrad o que el
p rim er requ isito, la personería ju ríd ica, con stitu ye la con d ición sin e qua
non para que u na verd ad era d escen tralización pu ed a llevarse a cabo
(A rce, 1989a; A rce, 1989d).
Veam os ahora la d isp on ibilid ad de recursos. E n el m an ejo cotid ian o
de la ad m in istración hosp italaria, recau dar lo su ficien te com o para que
la in stitu ción se "a u to g e stio n e" requiere contar con u n régim en aran ce­
lario esp ecial que sim plifiqu e los actuales p roced im ien tos de factu ració n
segú n aranceles "g lo b a liz a d o s" de fácil m anejo. Estos aranceles g lo b ali­
zad os se caracterizan p or inclu ir dentro de cada cód igo — eq u ivalen te a
los del no m en clad o r nacional (N N )— tod as las prestacio n es inclu id as: la
atención pro fesio nal, los gastos de internación, los exám en es de d iagn ós­
tico, el acto qu irú rg ico si lo hu biera, los m ed icam en to s, y los m ateriales
d escartables. Esta estructura arancelaria p osibilita factu rar ad ecuad am en ­
te en u n m ed io com o el hosp italario, que no está h ab itu ad o al registro
de las p restaciones que se realizan, n i de los insu m os em pleados. D e tal
m anera que u na m od alid ad d esagregad a de aran celes "p o r p restación e
in su m o ", resultaría d ifícilm ente aplicable (Arce y R on coroni, 1984, pp.
140-146).
Pero, adem ás, tam bién es necesario habilitar una oficina de identifi­
cación de cobertura que intervenga en el ingreso de todos los pacientes, y
organizar u n circuito adm inistrativo que registre las prestaciones recibidas
210
EN SAYOS SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
por cada usuario, ya que, aunque se em pleen aran celes globalizad os, la
falta de registro siem pre conspira contra la elabo ració n de las facturas,
im p id e el even tu al estu d io de costos reales, y d esem b oca en que el
person al ad m inistrativo deba term inar leyend o las h isto rias clín icas ( h c )
para d etectar prestacion es no registradas. A sim ism o, es necesaria una
oficina de cobranzas, que tram ite con insistencia la liqu id ación de las
factu ras ante las diferentes en tid ad es fin an ciad o ras, asistid a por una
asesoría legal capaz de p resionar a los d eudores m orosos.
H asta aqu í, la im p lem entación de la au togestión h o sp italaria parece
"técn ica m e n te " resuelta. Pero aún falta consid erar el factor h um ano. Se
requ iere cap acitar al p erso n al p ara que actú e de acu erd o a la n ueva
m od alid ad ad m inistrativa, tras décad as de desem peñ arse en in stitu cio ­
nes signad as p or u na actitud filantrópica o caritativa h acia los p acientes,
que era propia de los h osp itales hasta m ed iad os del siglo XX. C u riosa­
m ente, en nu estros h osp itales las m ism as personas — profesionales y no
profesionales— que por la tarde trabajan en estab lecim ien tos p riv ad os y
fun cionan con eficien cia "co m e rcia l", por la m añ an a tien en u na actitud
"ca rita tiv a " y sabotean frecuentem ente las m ed id as ad m in istrativ as ten ­
dientes a facturar los servicios prestad os. La exp erien cia h a m ostrad o
que ad em ás se precisa interesar al p erson al en el fu n cion am ien to eficien ­
te del sistem a. La d istribu ción — con carácter de in cen tivo— de una p arte
de lo recau dad o entre los p rofesionales y trabajad ores h o sp italario s, es
un criterio que ha m ostrad o bu en o s resultad os en algu nas o p o rtu n id a­
des, au nque no es el único posible.
El carácter del incentivo puede estar vinculado a la presencia laboral
com o con tribu ción a la p rod uctivid ad general, ya que uno de los vicios
d e fu n c io n a m ie n to d e lo s h o s p ita le s p ú b lic o s es el a lto n iv e l de
ausentism o. P or el contrario, deben evitarse los criterios de prod ucción
por servicio, ya que determ inan una pu ja interna p or los in cen tivo s que
conspiraría contra la eficiencia general de la organización. D ebe tenerse
en cu enta que, al establecer aran celes g lobalizad os, u na p arte del riesgo
financiero se traslad a al interior de la institu ción h o sp italaria, y que su
eficien cia estará dada por la o btención de la m ejor calid ad con el m enor
gasto posible (Arce y R oncoroni, 1984, pp. 140-146).
Tras haber m ontad o los engranajes o rganizativos m encion ad os, cabe
pregu n tarse si es p osible que un hosp ital p ú blico se au tofin an cie, en el
caso ideal de que logre cobrar la totalidad de las p restacion es que realice.
Y, al m ism o tiem p o, si pod rá el E stad o d esp ren d erse totalm en te de la
LA RLLOKM A Al
M X A N CIA M ILN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
211
m an u ten ción de los nosocom ios, d ed icánd ose sólo a solven tar la aten ­
ción de los p acientes carentes de recursos. E stim acion es razon ables in d i­
can que, si los hospitales cobraran tod as las facturas que p resen ten en las
O S,
solo lo g rarían financiar hasta u n 30% de sus g astos totales, y que, si
tod os los p acientes atend id os tu vieran alguna form a de cobertu ra — ya
sea por la segu rid ad social o el E stad o— se p od ría lleg ar a d u p licar ese
porcentaje. Esta últim a suposición se basa en diferen tes en cuestas, que
arrojan un p ro m ed io del 50% de cobertu ra (oscilan entre el 40% y el
60% ), tanto en p acientes am bu latorios com o in tern ad os en h ospitales del
área m etrop olitana (Arce, 1990, pp. 35-39).
P a ra s a lv a r e sa
la g u n a d e l 3 0 %
o 40%
d e s u s g a s to s s in
fin an ciam ien to , se n ecesitaría contar con un apoyo p resu p u estario ad i­
cional del E stad o, o reducir los gastos. Elay que agregar que los gastos
en p erso n al in su m en entre el 70 y el 80% de cu alq u ier p resu p u esto
h o sp italario , y que las erogaciones corrientes (p erso n a l+ in su m o s+ serv i­
cios), se llevan habitualm ente del 90 al 100% del total. C on estos datos,
n o parece por ahora posible que el E stad o lim ite sus aportes ad icion ales
a las inversion es en bienes de capital (equ ipam ien to y con strucciones),
com o se ha su gerid o, dejando que la "au to g e stió n " se h aga cargo de las
erog acio n es corrien tes. Tendrían que red u cirse co n sid erab lem en te los
g astos generales, aplicando econ om ías tanto en perso n al, com o en in su ­
m os, y en la utilización de las in stalacion es (Tafani, 1993, p. 10).
Pero m ás allá de estas con sid eracion es o p erativ as, hay que d iscutir
si u n hosp ital pú blico debe au tofinan ciarse totalm en te por el cam in o del
"a ra n cela m ie n to " de sus p restaciones, ya que en la vida social cu m ple
otras fu n ciones igu alm ente im p ortan tes, en una p rop orción m u ch o m a ­
y or que los establecim ien tos privados: la d ocencia de pregrad o, la in v es­
tig a ció n , la cap acitació n de p erso n al qu e lu eg o será cap tad o p or el
su bsector privad o, y la form ación de los profesionales en el postgrad o.
E n tal caso, para estas funciones d ebiera p reverse al m enos u n fin an ­
ciam ien to específico.
La p olítica del M inisterio de Salud y A cción Social ha sido esen cial­
m ente norm ativa, procu rand o in co rp o rar com o h o sp itales au togestion ad os a la m ayor cantidad posible de establecim ien tos. El propio decreto
578 adm ite un p eríod o inicial de excepción, para que los h o sp itales se
in corp oren a este régim en aun cuand o no cu m plan totalm en te con las
norm as definidas para adquirir esa calidad. La resolución del M SA S 149 de
1993 determ inaba que dichos hospitales debían cum plir con los requisitos
212
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
b ásico s establecid os en el p rogram a n acio n al de garantía de calid ad de
la atención m édica, que había sido creado por la Secretaría de Salud en
1992. Sin em bargo la propia
a n ssa l
— d epend iente del
m sa s—
no ha
operado con una actitud favorable al pago de las facturas de las os, con
cargo al fond o de redistribución. En la p ráctica, los gastos abon ad os están
m u y por debajo de los m ontos facturad os (R oncoroni, 1995, p. 16).
El fu nd am ento de esta actitud es que solo se abon an las facturas
que h an tenido un reconocim iento previo de cobertu ra por p arte de la
respectiva os, o cuando h ay un contrato form al entre el h o sp ital y la os.
D e este m od o, qu ed an fuera de esta cond ición la en orm e can tid ad de
p acientes que — aunque pertenecen a u na os— con curren esp on tán ea­
m ente al hosp ital pú blico, debido a insu ficiencia o corte de los servicios
p rivad os contratad os.
E ntretanto, el
m sa s
concentró sus esfu erzos en la elab o ració n de
n orm as que apoyen técnicam ente a las direccion es h o sp italarias, con el
fin de in corporarlas al régim en de autogestión. E l alcan ce de estas n o r­
m as es lim itad o, y se con d iciona fuertem ente a la volu n tad de ad h esión
de las au torid ad es sanitarias provinciales (M inisterio de Salu d y A cción
Social, 1994a, 1994b, 1994c).
L as co n d icio n es co m en tad as d eberían cu m p lirse arm ó n icam en te,
para lograr u n establecim iento verd ad eram ente au togestionad o, sin que
pierda su natu raleza pública.
2.
R
e c o n v e r sió n
de
los
s a n a t o r io s
p r iv a d o s
en
el
m a rco
de
una
EC O N O M ÍA COM PETITIVA
E l sector p rivad o de servicios de salud de la A rgentina está in tegrad o por
u n esp ectro de in stitu c io n e s de v a ria d a fin alid a d : ce n tro s m é d ico s
am bu latorios, institutos esp ecializad os, centros am bu latorios de d iag n ó s­
tico, sanatorios generales o esp ecializad os con in tern ación , y h osp itales
m u tu ales de com u n id ad es extranjeras. Tam bién se con sid era dentro de
este sector a los profesionales in d ivid u ales — ya sea que ejerzan en su
propio con su ltorio o en u na institución— sin relación de depend encia.
Las con sid eracio n es que aqu í se d esarrollan giran p rin cip alm en te en
torn o a la franja institu cio n al de san atorios gen erales con in tern ación ,
au nque a veces tam bién alcanzan a otras m od alid ad es in stitucion ales. D e
esta franja, u nos pocos establecim ientos de las g ran des ciud ad es operan
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
213
en las cond iciones —v erd ad e ram en te p rivad as— de ven d er sus servicios
con autonom ía para fijar los precios. En cam bio, la in m en sa m ayoría de
los san atorios y clínicas del país se d esen volvió d urante las tres ú ltim as
d écad as p restand o servicios a las os, su jetos a aran celes rígidam en te re­
gulados.
Para tener u na idea aproxim ada de las d im en sion es de los fen óm e­
nos econ óm icos que se com entan , valga señalar que, de la dotación re­
gistrad a de cam as de in ternación , un 54% p ertenecen a h osp itales p ú b li­
cos y el 46% restan te a instituciones p rivad as, con o sin fin es de lucro.
Sin em bargo, cu and o se analiza esa d istribu ción desde el pu n to de vista
de los com p rom isos de pago de las os, los privad os p articipan con las
tres cu artas o cuatro quintas partes de los m ontos presup uestad os. Por
otra parte, la dotación prom edio de cam as es de 68.3 por cada estab le­
cim ien to p ú blico , m ientras que en los establecim ien to s p riv ad os solo
alcan za a 33.2.
¿C óm o se generaron estas pequeñas u nid ad es asisten ciales, que se
cu ad ru p licaro n en las cuatro ú ltim as décadas? El m od elo con stitutivo
h ab itu al era el de un grupo de m éd icos que — m ás allá de la m od alid ad
ju ríd ica que ad optara: socied ad anónim a, sociedad de responsabilid ad
lim itad a, o coop erativa— form aba u na pequeña clínica, se in scribía en la
o rg anización grem ial (m édica o institucional) de la localid ad , y tenía
asegu rad o el trabajo con todas las os. La m od alidad con tractu al g en era­
lizad a era el pago por p restación a valores del N N , que eran exigu os en
las d écad as de los años 60 y 70, pero perm itían que estas institu cion es
sobrev ivieran. Las os, por su parte, estaban obligad as a con tratar a la
en tid ad grem ial y a todos los prestad ores in scritos, b u en os o m alos. El
circu ito ad m inistrativo corriente de facturación d eterm in aba plazos de
p ago m u y prolongad os por su trám ite: p restad or — > entid ad grem ial
local (L'r grad o) — > entid ad grem ial p rovincial (2o grad o) — > obra social
— > entidad 2.° grado — > entid ad 1° grad o — > prestador. En ép ocas en que
tod a la op eración se realizaba m anu alm ente, entre el acto m éd ico y el
pago solían tran scu rrir seis m eses.
¿C óm o se explica, entonces, que estas pequeñ as u nid ad es asisten ­
ciales proliferaran con tanto d inam ism o en ese períod o? Las exp licacio ­
n es son m u ltífactoriales. En prim er lugar, el p eríod o de exp an sión coin­
cid ió con u na form ación ilim itada de m édicos que al p articipar en la
form ación de estos centros encon traban u na op ortu n id ad sencilla o poco
riesgosa de acu m u lación de capital. En segund o lugar, los d irigentes
214
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
g rem iales que ad m inistraban las obras sociales— aten d ien do a las ex p ec­
tativas de sus ben eficiario s— p referían la con tratación de estab lecim ien ­
tos privad os, que tenían u na im agen de atención m ás digna que los
h ospitales pú blicos. A esto se agrega la m on op olización de la oferta de
servicios ejercid a p or las org anizaciones interm ed ias de p restad ores, de
carácter grem ial, que obligaba a las obras sociales a con tratar la totalidad
de los prestad ores in scritos, y protegía el crecim iento irrestricto de la
oferta.
Pero quizás el factor p rincipal sea que la gran m ayoría de estas
in stitu cion es del país, no nació con "v o ca c ió n " de em presa. C u an d o un
grupo de m édicos estaba en cond iciones de hacer una in versión , form aba
u na pequeña clín ica, fu nd am entalm ente con la idea de con tar con un
ad ecuad o en torno para su propio trabajo, antes que con el objetivo de
con stitu ir u na em presa p rod uctora de servicios. E l pad ró n de accion istas
de algunas de estas socied ad es a m enu d o registra 50 o 100 m éd ico s, sin
que la tenencia de estas acciones tenga m ayor sign ificación patrim o n ial,
dado que el cap ital acu m u lad o es escaso.
En estos establecim ien to s, el trabajo m éd ico m ism o fue siem pre
prioritario respecto de la institución. D e tal m anera que, au nque la retri­
bu ció n del trabajo institu cional fuera precaria, para los m éd icos era m ás
im p o rtan te g aran tizar su s p rop ios h o n orario s p rofesionales. P or otra
p arte, la p osibilid ad de requerir de los pacientes p agos ad icion ales "a l
co n tad o ", actuó siem pre com o alternativa en circunstancias d esfav o ra­
b les. C on esta cond u cta m icroecon óm ica se d esen v olv ieron la m ayor
parte de los establecim ientos en el p eríod o m encion ad o, teniend o en
cuenta ad em ás que la m agnitu d de las inversion es h asta com ien zos de
los años 70 — cuando aún no existían servicios de terapia in ten siv a ni
tecn o log ía "p e s a d a " de d iag n ó stico — era p ro p o rcio n alm en te b a ja , y
básicam ente d edicada a la "h o te le ría " hospitalaria.
La "a v a la n ch a " tecnológica de la d écada del 70, en contró a estas
em presas sin cap acidad de cap italización, de m anera que p ara actualizar
su eq u ip am iento d ebieron recurrir a quienes h abían m an ten id o cierta
cap acidad de ahorro: otros m édicos, vincu lad os a esp ecialid ad es in ten ­
sivas en tecnología, que h abían sido particu larm en te ben eficiad as por la
estructura arancelaria del n n . Los nuevos especialistas no se incorporaron
com o socios de la em presa, sino com o arrendatarios de la explotación de
un servicio, aportando su propio equipam iento. Así, antes que em presas
capitalizadas, se fueron conform ando m odelos institucionales interiorm ente
LA REFO RM A AL LIN A N CIA M ILN TO DE LA SA LU D EN A R G EN T IN A
215
fragm en tad os, d on de el radiólogo explotaba el servicio de rayos X y era
prop ietario del aparato, el bioq u ím ico u sufructu aba del lab oratorio, el
g astroenterólog o de los fibroscop ios y el terapista de la terapia intensiva.
La em p resa de salu d propiam ente dicha quedó con lo m enos ren table, la
exp lotación de la planta física u "h o te le ría " de internación.
En el m arco de esta org anización fragm entad a, lo n atu ral era que
cad a servicio p u gn ara por su m ay or rend im ien to, m ás allá de la estricta
secu en cia racio n al de d iag n ó stico y tratam ien to , n ecesaria para cada
p aciente. El riesg o financiero del costo asistencial, corría totalm en te por
cu en ta de la en tid ad fin a n cia d o ra . E sta ló g ica d ete rm in a d a p o r la
d esagregación arancelaria, funcionó m ientras su bsistieron los contratos
p agad os por p restación. C uand o estos sanatorios d ebieron b u scar co n d i­
c io n e s p a ra tr a b a ja r con co n tra to s p o r ca p ita c ió n o p o r a ra n c e le s
globalizad os, tuvieron que aplicar la racionalid ad diferente de una em ­
p resa de salud in tegrad a, donde tod os se interesen p or la eficien cia g lo­
b a l y el m ejor ren d im ien to p roven ga de la econom ía gen eral de la orga­
n ización . En este esquem a, el riesgo finan ciero se traslad a parcialm en te
al in terior de la in stitu ción p restad ora, y esta tiene que em p ezar a d is­
cu tir con qué criterios se va a llevar a cabo la d istribu ción interna de los
recursos.
En lo referente a su co m ercialización, estos centros tien en ahora que
estar asociad os a u na red de establecim ientos, aten d er a precios m enores
que los de antes, fun cionar con una au ditoría m éd ica m ás estricta y tra­
b ajar con algu nas os, no con todas. A l igual que en otras ram as de la
p ro d u cció n , lo esp erable es una concen tración de cap itales y una eco n o ­
m ía de escala su p erior en las nu evas ofertas com p etitiv as de servicios.
El fenóm eno se extend ió m asivam en te, con la d ecisión en 1992 del
In stitu to N acion al de Servicios So ciales para ju b ila d o s y P en sion ad os
( in s s jp )
de licitar redes de establecim ien tos para atend er el segu nd o nivel
de atención (am bulatorio esp ecializad o, em ergencias e in tern ación ) de su
p rog ram a de asisten cia m édica integ ral ( p a m i ). Estas redes fueron d en o­
m in ad as 'u n id ad es p restacio n ales in teg rad as' ( u p i ) e, in icialm en te, se
con stituyeron a p artir de la ad hesión volu ntaria de los sanatorios asocia­
dos a la entid ad grem ial de la zona. P osteriorm ente, algu nos estab leci­
m ien tos procu raron p resen tarse agrupad os al m argen de la en tid ad gre­
m ial; a la vez, esta m ism a prom ovía un proceso de au toselección en su
seno. A sí, algu nas entidades corp orativ as lid eraron in ten sos p rocesos de
au to selección y racio n alizació n que les p erm itiero n estru ctu rar redes
216
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
asisten ciales co m p etitivas y a escalas eco n óm icas de gran m ag n itu d ,
com o v erem o s m ás adelante.
La m od alid ad de estos convenios con el
in s s jp - p a m i
era en tod os los
casos de pago por capitación. A lgu nos inten tos in iciales pro cu raro n sim ­
plificar la distribu ción de los fond os en el in terio r de la red, repartiend o
los recursos en relación p roporcion al al núm ero de cam as de cada esta­
blecim ien to ; esta cond u cta fue lu ego exp lícitam en te p roh ibid a por el
p a m i.
En consecu en cia, se difund ieron nu evas m od alid ad es retributivas,
com o los aranceles m od u lad os por enferm ed ad y los in cen tivo s a la
restricción de los gastos generales de la red, d istribu yen d o los fond os
rem anentes entre los establecim ientos asociados. C on los aran celes m o ­
d ulad os se m antiene una m odalidad intrarred de p ag o p o r p restación ,
pero se traslad a p arte del riesgo financiero al interior d el san atorio, que
ahora d ebe establecer cóm o d istribu irá in ternam en te lo s recu rsos entre
los servicios p articipantes. E sta d istribu ción se com p lica cu and o los p ro ­
pietario s de algu nos servicio s esp ecializad os con stitu yen socied ad es di­
ferentes de la que ad m inistra g lobalm ente la institución. C abe h acer notar
que los aranceles m odulad os son una form a local y sim p lificad a co m p a­
rable, genéricam ente, a los
drg
(diagnostic related groups) de los E stad os
U n id os y Europa, aunque no aptos com o estos para el análisis de los
costos intern os (A rce, 1993, pp. 203-217).
¿Q ué cam inos seguirá la evolu ción hacia u na em presa com p etitiva?
El im perativo de la integ ración económ ica del con jun to de m icroem presas que conform an u n sanatorio en u na em presa de escala superior,
segu ram en te n o se agotará en la reconversión d el estab lecim ien to in d i­
vidual. Es probable que el conjunto de u nid ad es asisten ciales que co n ­
form an u na red de establecim ien tos, se vean obligad as a corto p lazo a
con stituir u na m acroem presa asistencial con m ú ltip les p u ertas de acceso.
La razón es sim ple: si dos clínicas están a corta d istancia entre sí y am bas
tien en tom ografía axial com p utarizad a ( t a c ), la carga de trabajo existente
no alcanzará para am ortizar el costo de am bos aparatos.
U n caso puntual, ejem plifica la situación de sobreoferta. E n 1994, en la
zona norte de la provincia de Buenos Aires, la red de establecim iento del
segundo nivel del
p a m i,
destinada a atender por capitación a 80 m il bene­
ficiarios, contaba con 22 sanatorios privados y 11 hospitales públicos, todos
de bajas capacidades (entre 30 y 100 cam as); dentro de esa red había dispo­
nibles 11 aparatos de t a c y la tasa de resultados norm ales de una pequeña
investigación operativa sobre las t a c cerebrales, fue m ayor d el 90% .
LA REFO RM A AI FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
217
E n sín te s is , es e sp e ra b le u n p a u la tin o ca m b io de m e n ta lid a d
— urgido por las circunstan cias— desd e la noción de la clín ica pensada
com o "se rv icio p ro p io " de un grupo de m éd icos, a la lógica de una
em presa de aten ción m édica.
3.
REESTRUCTURAM OS
D E L A S OH R A S S O C I A L E S C O M O A G E N T E S
C O M I ’ I 1 I T I V O S D E LA S E G U R I D A D S O C I A L
E n este pu nto, el objeto central es el análisis de las obras sociales de
origen sind ical regidas por leyes nacionales, que — p or su significación
p o lítica— han sido d estm atarias de plan es controvertid os y decisiones
co n trap u estas, a lo largo de las ú ltim as décadas. E ste an álisis no co m ­
p ren d e a las obras sociales de los ju bilad o s ( i n s s j p - p a m i ) n i a las obras
so ciales provinciales de los em p lead os pú blico s, o rigin ad as en iniciativas
esta ta les, ya que h an ten id o un d ese n v o lv im ie n to d iferen te y o tras
im p licacio n es políticas. En realidad, estas ú ltim as son las m ás n u m ero ­
sas; cu bren alred ed or del 20% de la p oblación del país y, en cu alquier
escen ario p rovincial, representan del 50% al 70% de la factu ració n de la
seguridad social. Sin em bargo, las obras sociales de origen sind ical han
con cen trad o la atención porqu e h an sido un factor de ten sion es y n eg o ­
ciacio n es p o líticas, entre el gobierno y los trabajad ores grem ialm en te
o rganizad os (El E conom ista, 1992, p. 12; B erm úd ez, 1993, pp. 2-3).
D esde com ien zos de los años 90, se vien e em p lean d o el térm ino
"d e sre g u la ció n " p ara caracterizar el p ro ceso de reestru ctu ra ció n que
d eben exp erim en tar las os, con el fin de con tribu ir con m ayor eficacia,
eficien cia y equidad al d esarrollo del conjunto de p o líticas sociales con
que se procura alcanzar la red istribu ción social de los recu rsos, en sen ­
tid o progresivo.
El m arco ju ríd ico en el que debe llevarse a cab o esta tran sform ación
d el sistem a n o es coherente. Las au torid ad es n acio n ales p revias a 1989
im p u lsaro n el Sistem a N acional del Seguro de Salud ( s n s s ) , san cion ad o
por m edio de las leyes 23.660 y 23.661, con la inten ció n de con cen trar el
m an ejo financiero de la organización sanitaria del país co m o "lla v e " para
alcan zar su control político. C abe destacar que el s n s s preveía tam bién
la in corporación de la p oblación carente de cap acidad co n tribu tiva, m e­
d ian te aportes estatales; pero esto nunca lleg ó a concretarse.
C on p o sterio rid ad a 1989, se p ro p u siero n d istin ta s alternativas:
218
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
a) d ero g ar el
sn ss
y v o lv e r a la a n tig u a le y 1 8 .610; b) e q u ip a ra r el
fin an ciam ien to de las o bras so ciales m ed ian te u na cu o ta p er cáp ita,
ad m in istrad a por u n organism o central, en u na esp ecie de m od elo de
reparto ad aptad o a las obras sociales (A m bito F in anciero, 1992, pp. 8 y
17); c) u nificar la recau d ación del sistem a a través de u n solo ente. Esta
recau d ación se efectu ó a través de la A d m in istración N acion al de la Se­
gurid ad Social, conform e al decreto 2.284 de 1991.
M ás tarde, se d ecid ió liberar la facu ltad de afiliarse a las obras
sociales p referid a y evitar con d iciones m onop ólicas de con tratación , im ­
p u e s ta s fre c u e n te m e n te p o r la s o rg a n iz a cio n e s in te rm e d ia s de lo s
prestadores. Su cesivas d ecisiones de las au torid ad es san itarias n acio n a­
les, im puestas por decretos del
pen ,
procu raron im p lem en tar estas o rien ­
taciones m ediante diversas m edid as parciales, que afectab an la fu n cio n a­
lid ad de las os; en algu nos casos estas m edid as se p lan tearon com o
m od ificatorias de la reglam en tación de las leyes 23.660 y 23.661. D e esta
m anera, desde 1992 hasta ahora, se fueron su perp on ien d o d iversas n or­
m as legales tend ientes a reorientar el sistem a m ediante reglam en tacion es
"d esreg u la to ria s", que con trad icen el esp íritu altam ente "re g u la to rio " de
las leyes que reglam entan. En consecu encia, pu ed e afirm arse que las
obras sociales se d esenvu elven desde hace tres lustros en u n m arco legal
in coherente, y su jetas a d ecisiones contradictorias.
D iscutam os las bases conceptuales que d eterm in aron la co n fig u ra­
ción particu lar de nuestro sistem a de obras sociales con características
m u y diferentes a las de otros p aíses de la región. Fue con cebido com o
u n m od elo de asistencia social, insp irad o en los sistem as eu rop eos esta­
tales de segu rid ad social, creados en la m ayor p arte de los p a íses entre
la prim era y segu nd a guerra m undial. Pero, a diferen cia de los ejem plos
en que se insp iraron , las obras sociales argentinas n acieron com o en tid a ­
des sep arad as por ram a de prod ucción en el seno de org anizacion es no
estatales de natu raleza sindical, im p u lsad as por los m ism os in m ig ran tes
que traslad aron el m od elo. P or las características de su gén esis, el siste­
m a de obras sociales nunca se p lan ificó a p artir de u na ev alu ació n de su
factibilid ad financiera respecto a los riesgos sociales que cubría. Por el
contrario, sus decisiones o rganizativas se apoyaron en criterios de "o to r­
g am iento de d erech o s", m ás que de "co b ertu ra de riesg o s".
Tam poco lograron las obras sociales ni el organism o que las regula
(antes el Instituto N acion al de O bras Sociales — i n o s — , ahora la A d m i­
n istración N acional del Seguro de Salud — a n s s a l ), establecer u n ord en
LA KFFOKM A AL FIN A N C IA M ILN TO DF. I.A SA LU D EN A R G EN TIN A
219
de priorid ad es p ara la cobertu ra de p restaciones de aten ción m édica, en
b ase al objetivo de proteger la salud del trabajad or y de su fam ilia. De
hecho, en su origen fueron concebidas para resolver otras n ecesid ad es de
b ien estar de los trabajad ores, tales com o: tu rism o social (hoteles de co­
lonias), recreación (cam pos de d eportes), o consu m o (proveedurías). La
aten ción m éd ica era un com p on ente m ás, n o siem pre el principal.
D ado que en el tran scu rso del debate sobre el d estin o de las obras
sociales se llegó en algu nos casos a com p ararlas con aseg u rad oras com er­
ciales, con vien e record ar que los p rincipios de la segu rid ad social p ersi­
g u en el b ien estar de u n sector de la sociedad m ediante el aporte solid ario
y obligatorio de tod os sus m iem bros. Sin em bargo, la ev alu ación de su
viabilidad econ óm ica no tiene por qué ser ajena al an álisis actuarial del
riesgo cu bierto, ni tam poco a la estim ación de la p rop en sión al gasto de
cad a seg m ento de la población. En este sentido, en la reestru ctu ración de
las obras sociales deberá favorecerse la articulación de u nid ad es eco n ó ­
m icam ente viables, teniendo en cuenta tanto la m agn itu d de la p oblación
cu bierta com o el riesgo de enferm arse de sus beneficiarios.
El abord am ien to de la reestructu ración del sistem a debe tam bién
evitar la repetición de antigu os ensayos fracasad os, que ign oraron la
n atu raleza h istórica de las obras sociales o pretendieron m od ificarla d rás­
ticam ente. D ebe d escartarse, en prim er lugar, toda ten tació n de estatizar
el sistem a, com o pretendía la ley 22.269 san cion ad a por el gobiern o
m ilitar de 1980, d esconocien do su origen m u tu al no estatal. La necesid ad
de in tegrar a las obras sociales entre sí para que resulten eco n óm icam en ­
te v iables, tam poco podrá ignorar su origen de tipo grupal, ram ificad o
y v incu lad o a la actividad laboral, de m od o que la fusión de las en tid a­
des afines se concrete por la voluntad de sus propios cu erp os orgánicos.
Por ú ltim o, la "d esreg u lació n " de las obras sociales deberá con tem ­
plar la n atu raleza com p ulsiva y u niversal que las trib u tacion es a la se­
g urid ad social de trabajad ores y em pleadores tien en por d efinición en
tod os los países del m u ndo, con la salved ad de que en el n uestro solo
alcanzan a la población laboral d epend iente. En síntesis, la reestru ctu ra­
ción de las obras sociales d ebería evitar alternativ as que term inen d es­
n atu ralizan d o el sistem a.
220
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
4.
P
o sib le s
r e g u la c io n e s
del
m erca d o
de
la
m e d ic in a
prepaga
El sector financiad or p rivad o com prend e tam bién un esp ectro am plio de
in stru m entos e instituciones de d iferente natu raleza: "p la n es de sa lu d "
de h osp itales privad os de colonias extranjeras, p rog ram as de cobertu ra
prepaga de organizacion es interm ed ias de prestad ores, y em p resas de
natu raleza com ercial. Tam bién se incluye en el análisis econ óm ico de este
sector, el gasto "d e b o lsillo " de las personas. En este apartad o n o s d ed i­
carem os al sector de em presas dedicadas esp ecíficam en te a la m edicin a
prepaga.
D esd e que se plan teó la n ecesid ad de d esregu lar a las obras sociales
se viene h ablan d o del m od elo ad m inistrativo de las em presas de m ed i­
cina prepaga, co m p arándolo en cu an to a eficien cia con los resultad os
p rácticos exhibidos por aquellas. En realidad se trata de m o d elos in stitu ­
cion ales no com parables. C om o y a se dijo, las obras sociales son organi­
zaciones solid arias constituidas por aportes com p ulsivos, m ien tras que
las EMPP son entid ad es com erciales de contratación volu ntaria. ¿C óm o
d efinir entonces en la exp erien cia argentina las
em pp?
¿Son estrictam en te
em presas de asegu ram iento com ercial?
C on las asegu rad oras com erciales de bien es ( a c b ) tien en sim ilitu d es
y algu nas diferencias. Las
acb
cubren sólo el riesgo econ óm ico de un
ev en tu al siniestro, n o se ocu pan de su reparación; las
em pp
cu bren eco ­
n ó m icam en te el riesgo de enferm arse, pero tam bién ofrecen los servicios
a través de los cu ales es posible restitu ir la salud. En este sentido, tam ­
bién son em presas de servicios. P or otra parte, en su m an era de p re­
servarse de los riesgos financieros las
em pp
p resen tan ciertas sim ilitu d es
con las asegu rad oras. E stablecen plazos de carencia, durante los cuales
el asociad o paga su cuota pero no pu ede u tilizar los servicios. N o cubren
enferm ed ad es p reexistentes, de acuerdo a norm as frecu en tem en te em ­
p lead as en form a arbitraria. Fijan topes de consu m o an uales para los
b en eficiario s que p resentan u na alta p rop ensión al gasto o requieren
tratam ien to s m u y p rolongados. A sim ism o , d eterm in an u na serie de en ­
fe rm e d a d e s o tra ta m ie n to s e x c lu id o s, co m o a fe cc io n e s c o n g é n ita s,
ad iccion es, sida, diálisis crónica, d rogas oncológicas, o trasplan tes de
órganos (H apke, 1996, pp. 48-53).
LA REFO RM A AL F I\ A \ C IA M lE N T O DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
221
E n com p aración , las obras sociales no cu en tan con las lim itacion es
de cobertu ra m encionad as. Su elen, en cam bio, estab lecer n o rm as de par­
ticipación del ben eficiario en el gasto, a través del pago de u n porcentaje
del v alor de las prestaciones (coseguro) o de bo n o s m od erad ores, com o
form a de d esalentar el uso excesivo de los servicios. P or lo m enos teó ri­
cam ente, las obras sociales otorgan una cobertu ra integral de la atención
de las en ferm ed ad es. Pero las lim itaciones prácticas en la u tilización de
los servicios se m anifiestan a través de restriccion es a la accesibilid ad , ya
sea por trám ites ad m inistrativos, por la o bligación de efectu ar gastos
a d icionales en el m om ento de u tilizar los servicios, o p or la distancia
geográfica que m edia entre el d om icilio del ben eficiario y el prestador
co n tratad o para esa zona. En térm inos económ icos, si se acepta que la
m asa global de fond os d isp on ibles para el sistem a de obras sociales
ad m ite una asignación per cápita de hasta 30 pesos por b e n e ficia rio /m e s,
las
e m it
—
de acu erdo a sus pautas h abitu ales de fun cio n am ien to — están
m u y lejos de brin d ar una cobertu ra integral de aten ción m éd ica por esos
m on tos, y requieren por lo m enos el doble.
A m ed iad os de 1993, se conoció u n anteproyecto de la Su p erin ten ­
d encia de Segu ros de la N ación
(s ís n ),
por el que se en cuad raba a las
EMPP dentro de u n régim en sim ilar al de las aseg u rad oras com erciales
(Su p erintend en cia de Segu ros de la N ación, 1993). D icho proyecto no
log ró viabilid ad p osteriorm en te, pero dio o rigen a una serie de an te­
p royectos tram itad os en el p arlam en to, cu yos con ten idos se ajustan a las
pau tas b ásicas establecid as en el prim ero. H asta el m o m en to n o se ha
san cio n ad o n in g u n a norm a regu latoria del sector, p ero existen serias
posibilid ad es de que se concrete alguna de este tipo, en u n plazo m ás o
m enos breve. Tiene interés, por consigu ien te, analizar los aspectos salien ­
tes de aquella iniciativa.
U na parte de los requisitos establecid os estaba d estin ad a a g aran ­
tizar la solvencia financiera de las em presas: debían contar con un capital
so cial m ínim o de 100 m il pesos; form ar un fond o de reserva con el 3%
de sus in g resos, com o garantía de sus co m p rom iso s de co b ertu ra, y
con tratar u na póliza de reaseguro para riesgos fin an cieros eventu ales.
O tras con d icion es se orien taban a asegu rar la calid ad y costo de los
servicios com p rom etid os: los contratos d eberían celebrarse por un m ín i­
m o de un año, con u n precio inam ovible durante ese períod o; las em p re­
sas serían correspon sables de los servicios brin d ad o s por sus prestad ores,
co m p artien d o con estos la responsabilidad civil; los prestad ores d eberían
222
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
estar acreditados y clasificad os en categorías por u na entid ad esp eciali­
zada. P ara g arantizar el cu m plim iento de los requisitos m encion ad os, las
qu edarían b ajo el pod er fiscalizador de la
em pp
stsn ,
con lo que se esta ­
b lecería u n régim en regu latorio esp ecífico para u n m ercad o en el que se
p actan librem ente las cond iciones de contratación entre u suarios y ase­
guradores. O tros proyectos prevén la creación de u n organism o con tralor
esp ecial, diferente de la
s is n
La regu lació n de las
.
em pp
resulta en apariencia u na política in versa
a la de la esp erad a d esregu lación de las os. E n realidad , se trata de
sistem as que p arten desde p osiciones opuestas: las obras sociales v ien en
de u na m od alid ad fuertem ente regulad a, con p o b lacio n es "c a u tiv a s",
cond iciones de con tratación u niform es a los precios fijad os por el
nn,
y
prestadores in term ed iad os m onop ólicam ente por su entid ad grem ial; las
em pp,
en cam bio, actúan fuera de toda regulación: sin g aran tías de so l­
v en cia, con n orm as de restricción de cobertura a m enu d o esp eculativas,
con libertad para pactar con d iciones y aranceles con los p restad ores, y
tam bién sin ataduras para reaju star los precios de sus cu otas (Pérez,
1996, pp. 78-79; B erm údez, 1996, p. 20).
Pero, in d epend ientem en te de la legislación que reglam ente en el
futuro el fu ncionam iento de las
em pp,
es esp erable una co n cen tración de
las carteras de clien tes en u n m enor n úm ero de em presas, ten ien d o en
cuenta que actualm ente existen u nas 200 institucion es que cu bren a al­
reded or de 2 400 000 afiliados en todo el país. Se observ a ad em ás una
tend encia a ad qu irir u organizar servicios propios — ya sean centros de
atención am bu latoria o clínicas— , con el fin de orien tar la con d u cta de
los u suarios o por estrategias de integración vertical. En este proceso
de reestru ctu ración del m ercado, se ha registrad o asim ism o la p articip a ­
ción de inversores extranjeros — al am paro de la apertura de la eco n o ­
m ía— , y se esp era la llegad a de nuevos capitales en la d in ám ica del
M ercosur.
Los aspectos com entad os contribu yen a d escribir el co m p ortam ien ­
to del sector. E n cu anto entidad es de servicios, las e m p p d eb erán niv elar
la m arcad a asim etría de reciprocidad , increm entan d o la in fo rm ació n a
los u suarios en el m om ento de su scribir el contrato, así com o red u cien d o
las restricciones a la cobertu ra que actualm ente se in terp onen. R especto
al com p ortam iento de la p oblación, debe esp erarse que sus criterios de
selección se b ase n en el plan m ás conveniente para sus requ erim ien tos
de cu id ad o de la salud, y no en pau tas de con su m o su n tuario para la
I A REFO RM A AI FIN A N C IA M IEN TO DE LA S A L L D EN A RG EN TIN A
223
a ten ció n de alg u n as en ferm ed ad es, en d eterm in ad as co n d icio n es de
com odidad.
5. E l
lactor
"cM in .\ n "
co m o
ilit u r o
r lc u ia d o r
dli
slctor
T ra d icio n alm en te, lo s m ecan ism os de co n tro l de calid ad d el trab ajo
m éd ico se b asaro n en los m étod os h abitu ales del trabajo h ospitalario: la
ev alu ació n de las h istorias clínicas, los recorridos de sala, las d iscusiones
de casos en ateneos, y las in vestigaciones estadísticas. P osteriorm ente, el
con trol de las in fecciones hospitalarias, los com ités de h istorias clínicas
y lo s de au d ito ría m é d ica , co n trib u y e ro n a c o n so lid a r u na a ctitu d
evalu ativa de los resultados del trabajo m édico. En etapas m ás recientes,
la creciente com plejidad de la atención m édica y cam bios su stanciales
pro d u cid o s en la organización del sector, m otivaron la ap arición de in s­
titu ciones pú blicas y p rivad as encargad as de evaluar los servicios pres­
tad os por otras. Esta evolución d eterm inó la p resen cia de n u evas form as
de g aran tía de calid ad , v la creciente influ encia de este factor en las d eci­
siones ejecutivas.
Tam bién se produjeron cam bios im portantes en la m entalid ad de
qu ien es ad m inistran in stitu ciones de salud. E stablecien d o una secuencia
esq u em ática de esta evolución, pu ed e afirm arse que: en las d écad as de
los añ os 50 y 60 se ponía el acento en la m ás m inu ciosa plan ificación de
los sistem as y p rogram as; en los años 70 y los 80 se en fatizaba la ad e­
cuada gestión de las organizacion es; desde fines de la d écada pasad a se
vien e atribu yend o al m ejoram iento de la calidad u n p ap el d in am izad or
en el d esarrollo de tod as las institucion es sanitarias. Los orígenes de este
fen ó m en o sobrep asan los lím ites del propio sector; fueron coin cid ien d o
aspectos in ternos y externos para que se con solid ara esta ten d en cia, y,
entre estos ú ltim o s, tiene gran im portan cia la 'co rrien te de calid ad ' su r­
gida en el cam po de la producción.
En el ám bito ind u strial, en prim era instan cia se p ropu so extend er
el control de calid ad del prod ucto final a tod as las etapas de la p ro d u c­
ción, d esde la m ateria prim a hasta la com ercialización. A este fen óm en o
se lo d enom inó calidad total, procurand o dotarlo de una aspiración de
excelencia, ad em ás de m ayor eficacia en los resultad os. La experiencia
d el m od elo in d u strial japonés, instaló el objetivo de perfeccio n am ien to
en tod os los niveles institu cionales, señ oreand o sobre los círculos de
224
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
calidad in tegrad os por el p ersonal de cada sección, con el ob jetiv o de
lograr u n m ejo ram ien to continu o del conjunto de la o rg anización en
fun ción de las expectativas de los clientes. En tiem p os m ás recien tes, la
calidad se ubica en la base de una n ueva d octrin a de la o rganización ,
fund ad a en el planeam ien to estratégico, el análisis de los p rocesos y la
satisfacción del cliente interno y externo. A este m od elo se lo den om in a
g estión de calidad total o Total Q uality M anagem en t ( t q m ).
T am bién co n tribu yó a esta ten d en cia el crecim ien to relativ o del
sector "se rv ic io s" o terciario de la econom ía, favorecien d o que la ev alu a­
ción de calid ad — anteriorm ente reservad a a los prod uctos in d u striales—
se exten d iera a la calid ad de los servicios. En este m arco se fom en taron
las in version es en salud — com o área de servicios— ju n to al p ro ceso de
"terciarizació n " de la econom ía. Todos estos factores con flu yeron para
que se d esarrollara en form a acelerad a una 'co rrien te de ca lid a d ', tam ­
b ién en el sector salud.
¿C óm o se h an m anifestad o estos h echos en el cam po de la atención
m édica en la A rgentina? Trad icionalm ente, correspon d ió a las au to rid a­
des sanitarias estatales — de la n ación o p rovinciales— la fiscalizació n de
aspectos relacion ad os con la calid ad inicial de los p rov eed ores, com o la
m atricu lación de los p rofesionales o la habilitació n de los estab lecim ien ­
tos. El crecim iento de la seg u rid ad social en cu an to fin an ciad o ra de
servicios de salud, introdujo distintos m étod os de ev alu ación de calid ad
en función de los costos, com p rend id os dentro de la d isciplin a de la
auditoría m édica. Por su parte, las socied ad es cien tíficas ap ortaron n u ­
m erosas n o rm as ten d ien tes a garantizar la calid ad de los p ro ceso s en
servicios esp ecializad os com o p ediatría, ciru gía, terapia in ten siva, hem oterapia e inm u noh em atología, anestesiología, in fectolog ía, hem od iálisis,
arqu itectu ra hosp italaria, y otras (A rce, 1995a, pp. 33-35).
E n años recientes aparecieron nuevas m odalidades de m ejoram iento,
ya sea com o iniciativas de organizaciones no gubernam entales o com o
inquietudes de algunos servicios pertenecientes a grandes instituciones.
En el ám bito de estos últim os pu ed en m encionarse algunas experiencias
en hospitales públicos y privados — del tipo de círculos de calid ad —
destinadas a optim izar las prestaciones y satisfacer m ejor a los usuarios.
Entre las prim eras, conviene destacar la clasificación y certificación de pro­
fesionales, y el registro por categorías y acreditación de establecim ientos.
La clasificación profesional es im pulsad a y ejecu tad a por las orga­
n izaciones grem iales de los profesionales de la salu d que son prestad ores
I.A RKFORM A A L FIN A N C IA M IEN TO D E LA SA L U D EN A R G EN T IN A
225
de servicios de las obras sociales, en base a su an tigü ed ad y n iv el de
cap acitación. La certificación profesional se efectú a a través de un con ­
sejo p atro cinad o por la A cadem ia N acional de M ed icin a, que avala con
carácter h on orífico las cond iciones profesionales, cien tíficas y éticas de
los que v olu ntariam ente lo solicitan, en base a con d icion es p revias esta­
b lecid as por las socied ad es científicas de cada esp ecialid ad . Tam bién los
coleg ios m éd ico s p ro vin ciales operan m ecan ism os de certificació n de
esp ecialid ad . En realidad, estas in stitu ciones d eon tológicas tienen c o m o
m isió n p rim ord ial otorgar la m atricu lación y las licen cias para ejercer
esp ecialid ad es en los territorios provin ciales, por d elegación de la resp ec­
tiva au toridad sanitaria; otorgan, p u es, una certificación de carácter legal.
En lo que respecta a la evaluación de estab lecim ien tos pú b lico s y
p riv a d o s de sa lu d , el reg istro p o r ca te g o ría s tien e la fin a lid a d de
estratificar y ord enar las in stituciones de salud de acuerdo a criterios de
co m p lejid ad o riesgo de las enferm ed ad es que atienden. Esta clasifica­
ción la realizan entid ad es de diferente natu raleza, com o los m inisterios
de salud p ro v in ciales y las cám aras em p resariales, que agru p an a clínicas
y estab lecim ien to s am bu latorios de diagnóstico. En cam bio, la acred ita­
ción tien e por objetivo verificar la p resencia de in d icad ores de calid ad en
las con d icion es estru ctu rales de los nosocom ios, en el fu n cion am ien to de
los servicios y en sus resultad os, m ediante u na ev alu ación p eriód ica,
volu n taria, con fid en cial y basad a en estánd ares con ocid os (A rce, 1995c,
pp. 3-4; A rce, 1995b, p. 11). En la A rgentina, al igual que en otros países
d on d e se aplica el m éto d o, es prom ovid a por una o rg anización no gu ­
bern am en tal ( o n g ) sin fines de lu cro, el In stituto T écn ico para la A cre­
d itación de E stablecim ientos de Salud ( i t a e s ).
C om o surge de este breve p an oram a, el factor calid ad en el terreno
de la atención m éd ica con figura u na verdad era corrien te, resultante de
la con flu encia de varias vertientes. Tam bién este fen ó m en o se ve refle­
ja d o en la resolu ción 432 de 1992, de la Secretaría de Salud , que creó el
pro g ram a n acio n al de g aran tía de calidad. Pero, en m o m en to s en que la
o rg anización general del sistem a de salud se orien ta h acia u na n ueva
con fig u ración, parece m ás posible que el m ejoram ien to continu o de la
calid ad resulte de una vo lu n tad colectiva de d iv erso s p ro tago n istas,
expresad a a través de m ú ltip les iniciativas, que de u na acción p ro g ram a­
da por las au torid ad es sanitarias.
226
EN SAYO S SO BRE El, F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
III. F E N Ó M E N O S E M E R G E N T E S E N EL M E R C A D O
DE L O S SER V IC IO S DE SA LU D
E n esta secció n se d e scrib irá n alg u n as de las n u e v a s m o d a lid a d e s
operativa, que h an surgido en el m ercado de los servicios de salud desde
1990, y que, por su im p ortan cia, pu ed en caracterizarse com o ten d en cias
en la configu ración futura d el sector. M etod o lóg icam en te, serán tratad os
com o estud ios de casos, procurand o d escribir sus aspectos prin cip ales,
a p artir de m an ifestacion es de fuentes clave, in fo rm ació n p erio d ística,
algu nos docu m en tos institu cion ales, y el propio análisis crítico d el autor.
Los casos seleccion ad os fu eron d eterm inad os por la d isp on ibilid ad
de in fo rm ació n y la p osibilid ad de sistem atizarla. Se an alizará, p rim ero,
u na m od alid ad particu lar de asociación de prestad ores que, au nque está
vinculad a al proceso de reconversión del sector prestador, represen ta la
ten d encia de las en tid ad es com p rad oras de servicios a tran sferir el riesgo
financiero a las entid ad es proveedoras.
L uego, abord arem os la presencia de im p ortan tes corrien tes de in ­
versió n provenien tes de operadores ajenos al secto r salud, y su in flu en cia
en la m edicina prepaga. Se ad vierte el su rgim ien to de un m ercad o de
cap itales d isp uesto a intervenir en el sector, con persp ectiv as atrayentes
de rentabilid ad . Por últim o, tratarem os el fenóm en o de las asegu rad oras
de riesgos del trabajo ( a r t ) , com o un n uevo frente de n eg ocios que actúa
sobre un problem a hasta ahora m al resuelto y que p osibilita la in serción
de las com p añías asegu rad oras en el sector.
A u nque estaba previsto en el plan de trabajo origin al, se h a d escar­
tado el tratam iento de las asociaciones de obras sociales. Es un tem a que
se encuentra actualm ente en el "o jo de la to rm en ta " en el cam po de las
políticas de flexibilización laboral, y constituye la prin cip al cau sa de las
ten sion es y n eg o ciacion es entre el gobierno y el m ovim ien to sind ical. Por
esta razón, el acceso a inform ación v aled era está b loq u ead o , m ás aún
porqu e precisam en te en los prim eros días de octubre (1996), el gobierno
está anun ciand o la libre elección de obras sociales por p arte de los tra­
bajad ores, m ediante los decretos 1.141 y 1.142, y la pu esta en m arch a del
p rogram a de recon versión con fin anciam ien to del B an co M u n d ial (apar­
tado sobre financiam iento externo, prim era sección ), p ara la co n tratació n
de servicios de con su ltoria (Berm údez, 1996b, pp. 1-7).
LA REFO RM A Al
l l \ A \ C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
227
U nos diez días desp ués del decreto m encion ad o, se anunció p ú b li­
cam en te la contratación de una consu ltora in tern acion al por parte de las
obras sociales de los d ocentes ( o s p l a d ), para reorgan izar su estructura
ad m in istrativa y ad qu irir cond icion es co m p etitivas (C orrea, 1996b, p. 8).
Por otro lado, el día sigu iente se inform ó que cinco obras sociales, que
en con junto representan unos 45 m il beneficiarios, se fu sionaron y co n ­
fiaron la ad m in istración de sus p restacion es m édicas a la em presa m u l­
tinacional Intern ation al M edical G roup ( i m g ) , con el fin de m ejorar su poder
de com pra y negociación (C larín, 1996a, p. 22). D e cu alq u ier m odo, la
in fo rm ació n d isp onible no tiene su ficiente en tid ad com o para abastecer
un apartado esp ecial de este trabajo.
1.
A s o c ia c io n e s
o í
e r e sla o o r e s
:
el
c a so
o e
E q l iis a i
S.A.
E q u isal S.A . es una em p resa d efinid a ju ríd icam en te co m o "so cied a d
a n ó n im a sin fin es de lu cro ", form ad a por la aso cia ció n de las dos p rin ­
cip ales o rg an izacio n es de seg u n d o grad o (p ro v in ciales) de la m ay or
p ro v in cia arg entin a: la Fed eración M éd ica de la p ro v in cia de B u en o s
A ires ( e e m e b a ) y la F ed eració n de C lín icas, S an ato rio s y F lo sp itales P ri­
v a d o s de la p ro v in cia de Buenos A ires ( e e c l i b a ). El o b jeto de esta so ­
cied ad es la ad m in istració n de co n trato s de riesg o y, en particu lar, la
g estió n del co n trato por cap itació n con el In stitu to N a cio n a l de S e rv i­
cios S o ciales para Ju b ilad o s y P en sio n ad o s ( i n s s j p ) , en el m arco de su
p ro g ram a de asisten cia m édica in teg ral ( p a m i ). E s sig n ificativ a la sín te­
sis d e l lo g o tip o con que se anuncia: "F E M E B A -F L C L iB A -iN S S jp /M o d e lo d e
A ten ció n M éd ica ".
El ám bito de cobertura de este contrato es el territorio de la p ro v in ­
cia de Buenos A ires, con excepción de los 19 p artid os del G ran Buenos
A ires y otros del interior de la p rovin cia, donde los prestad ores locales
m an tienen convenios directos con el
p a m i.
La p o b lació n cu bierta es del
ord en de los 430 m il beneficiarios, en b ase a los "p rin cip io s de la seg u ­
ridad social: so lid arid ad , igualdad, integralid ad , u n iv ersalid ad " (Equisal,
1996a). Todos los proveedores están conectados a una red in form ática
que provee los requerim ientos del program a: registros ad m in istrativos,
v erificación afiliatoria, e historia clínica única ( h c u ).
Las prestaciones inclu id as en el m od elo correspond en a los tres
n iv eles de atención del p a m i :
228
•
EN SAYOS SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
N ivel 1: C onsu lta en el con su ltorio y a d om icilio; rad iología, la­
boratorio y rehabilitación en form a am bulatoria.
•
N ivel 2: C onsu ltas y prácticas esp ecializad as; in tern acio n es p ro g ra­
m ad as y de u rgencia, clínicas y qu irú rgicas, m ed icam en tos, m a­
teriales d escartables y p rótesis; rad iología, lab oratorio y reh ab ilita­
ción en régim en de internación.
•
N ivel 3: A lta com p lejidad d iagnóstica; técn icas in v asiv as am b u la­
torias, cirugía de alta com p lejidad; traslad os program ad os y u rgen ­
tes; em ergencias m édicas.
El convenio exclu ye p roced im ien tos de h em oféresis, d iálisis crón ica,
m edicam en tos en régim en am bu latorio, drogas para el sida, citostáticos,
factores de h em o filia, psiquiatría y od ontología, que están con tem p lad os
por el
in s s jp
m ed ian te otros convenios específicos.
La p u erta de entrada obligatoria del m od elo es el m éd ico de fam ilia
( m f ) , u rbano y rural, "q u e cond u ce al paciente dentro del program a en
un tránsito ord enado y articulado, al que tam bién su p erv isa ", excep to en
las situaciones de em ergencia en que el paciente ingresa a través del
nivel 2. P ara cum plir su tarea, el
mf
cuenta con tod os los prestad ores de
servicios de d iagnóstico y tratam iento de la red, in clu yen d o los m édicos
esp ecialistas y las farm acias ad herid as al
el paciente por derivación del
p a m i,
a los cu ales debe acced er
m f.
A los efectos de d eterm inar la categoría de los prestad ores del nivel
2, respecto a los proced im ientos que p u ed en efectuar, E qu isal ad opta los
requisitos m ínim os establecid os por el decreto 3.280 de 1990, d ictad o por
el correspond iente m inisterio de salud de la provincia de B uenos Aires.
L a in c o r p o r a c ió n d e lo s p r e s ta d o r e s — ta n to in d iv id u a le s c o m o
institu cion ales— al m od elo, es por ad h esión volu n taria con acep tación
explícita de las norm as operativas del sistem a.
El sistem a está básicam ente ord enad o en tres escalones: la ad m in is­
tración central de Equ isal, las u nid ad es operativ as p eriféricas ( u o p ) y el
L as fu n ciones de Equ isal en la cond u cción del m od elo, están en u n ­
ciadas de la sigu ien te m anera:
m f.
•
d efinir las n orm as asistenciales y ad m inistrativas;
•
fija r lo s p r o c e d im ie n to s d e fa c tu r a c ió n y liq u id a c ió n a lo s
prestadores;
•
establecer los m ecanism os de estím u lo y d esalien to ap licables en el
pago a los prestad ores;
LA REFO RM A AL l-IN A N CIA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN T IN A
•
a d m in is t r a r el p a d r ó n
d e b e n e f ic ia r io s d e l
in s s jp
229
in c lu id o s e n el
c o n v e n io ;
•
efectu ar au ditorías sobre todos los prestad ores;
•
e v a lu a r p e rm a n e n te m e n te el co n v e n io y sus re su lta d o s; en lo
•
establecer los canales de flujo y p rocesam ien to de la inform ación.
asistencial, en lo san itario, y en lo econ óm ico-fin an ciero;
Las
UOP
fu n cio n an en las agencias de prim er grad o (por partid o o
ciud ad ) de las dos entid ad es socias de E qu isal, f e m e b a y f e c l i b a . Son
resp on sables de:
•
cu m p lir las ind icacion es de la ad m inistración central;
•
ad m in istrar el padrón de ben eficiario s de cada uno de los p resta­
•
recibir y p ro cesar los form u larios em itid os p o r los
dores de su zona;
me
y cargarlos en
el sistem a;
•
tram itar quejas y denu ncias de los ben eficiarios;
•
•
P agar a los prestadores y archivar la d ocu m en tación de respaldo;
con solid ar la inform ación y enviarla a la ad m in istració n central.
Las fu n ciones del
mi
, por su parte, son am plias:
•
m a n e ja r
•
d esarrollar acciones de prom oción de la salud, preven ció n y reh a­
el i n g r e s o a l m o d e l o ;
•
prestar atención m édica am bu latoria corresp on d ien te a su n iv el de
•
coord inar y segu ir al paciente en los dem ás n iveles de atención;
bilitació n de enferm ed ad es;
cap acitación;
•
responder ante la fam ilia y u tilizar razon ablem en te los recu rsos;
•
c o n f e c c io n a r y c u s to d ia r la s
hcu.
A d q u iere p articu lar interés todo lo referen te a las m o d alid ad es
retrib u tiv as de las activid ad es asisten ciales, dado que co n fig u ran un
m od elo tend iente a su au torregu lación, con el fin de posib ilitar un b a ­
lance p resu p u estario igual a "c e ro ". Es decir que el total de lo p ercibid o
debe ser d istribu id o por Equisal entre tod os los p restad ores, de m anera
de d efinir el sistem a com o no lucrativo.
Los
MF
son retribuid os por cap itación ajustad a por índ ices de es­
tím u lo /d e sa lien to . A título ilustrativo, el valor de referencia para el
m f
u rban o, es de 2.90 d ólares por m es por cada ben eficiario del pad rón
230
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
asignado, que pu ed e v ariar desde un dólar hasta 3.20 por la ap licación
de los índices de ajuste. Para el
mf
rural el valor de referen cia per cápita
se eleva a 4.30 dólares. El ajuste de los valores de referencia se efectú a
en base al desvío observado respecto a las tasas esp erad as de u tilizació n
de consu ltas, in tercon sultas esp ecializad as, exám en es com p lem en tarios,
e in ternaciones; se prom u eve así u n com p ortam ien to eq u ilibrad o del M F
en m ateria de prestaciones — ni exceso n i escasez— en la aten ción de sus
p acientes (Equisal, 1996b).
Los m édicos esp ecialistas son retribuid os en base a la llam ad a co n ­
su lta integral m od u lad a am bu latoria ( c i m a ) , que com p rend e tanto la co n ­
su lta com o las prácticas esp ecializad as de baja com p lejid ad , que el p a ­
cien te requiera. C ad a esp ecialista solo p u ed e fa ctu ra r u na c i m a por
paciente y p o r m es, y hasta cuatro c i m a por p aciente y por año. La
aten ción de ciertas afecciones esp ecíficas se retribuye segú n u n m ód ulo
de segu im iento (m s ). P or otro lado, las prácticas de m edian a com p lejidad
son retribuidas conform e a la m od alid ad de atención por prácticas
(a
p
),
que deben ser solicitad as por el m e. E l n o m enclad or de E qu isal estip ula
el v alor de la c i m a , de los m s y de las a p para cada esp ecialid ad . En todos
los casos no urgentes, para acced er a los esp ecialistas debe m ed iar la
d erivación del m f.
Las in tern aciones se retribuyen por m ód ulos clín icos y qu irú rgicos
( m c q ),
que in clu y en la to talid ad de las p restacio n es que se realizan
durante la intern ación — así com o los m edicam en tos, m ateriales descartables y prótesis em pleados— , excepto las prácticas de alta com p lejidad .
Las internaciones deben ser d erivad as por el
m f,
salvo en los casos de
urgen cia que están expresam ente tipificad os. L a asign ació n d el
m cq
que
correspond a está a cargo de m édicos auditores, que v isitan d iariam en te
a tod os los p acientes internad os. El v alor de los m c q está estip u lad o en
el n o m en clad or de E quisal, que tiene su origen en la m od alid ad d en o ­
m inad a de aranceles globalizados. D e la m ism a m anera, las p rácticas e
in terven cion es de alta com p lejidad se rigen por aranceles b asad os en los
m ód u los de alta com plejidad ( m a c ).
Lo n oved oso de este m od elo es que entid ad es g rem iales de p resta­
dores, que h asta la d écad a p asad a d efen d ían la o ferta irrestricta de
m édicos y establecim ientos, se reún en ahora en u n proyecto au torregu lad o, no solo en cuanto a la m agnitu d de la oferta de servicios sino
tam b ién en la baja elasticid ad de sus co m p o n en tes p resu p u estario s.
Veam os los factores de regulación:
I .A REFO RM A AL I IN AN UAM IH .NTO DE LA S A L X D EN A R G EN TIN A
a)
231
la oferta de M F está regulada p or la cantidad de ben eficiario s cu­
biertos y su distribu ción geográfica;
b)
MF e s r e g u la d a p o r la ta s a d e e x á m e n e s c o m ­
la r e t r i b u c i ó n d e l o s
p le m e n ta r io s , in te r c o n s u lta s e in te r n a c io n e s q u e p r o d u c e n ; e n g e ­
n e r a l , e l MF e s t á m e jo r r e t r i b u i d o q u e e l e s p e c i a l i s t a ;
c)
el valor de las
c im a ,
los
ms
y las
ap
de los esp ecialistas, lo regula
el presu p u esto asignad o por zona a cada esp ecialid ad ;
d)
la oferta de cam as de internación se regula por la tasa de egresos
esp erad a, por la categoría del establecim ien to, y por la cantidad de
cam as contratad as;
e)
e l v a lo r d e lo s
f)
el valor de los
m cq
e s tá r e g u la d o p o r e l p r e s u p u e s to a s ig n a d o p o r
e s t a b l e c i m i e n t o a la s i n t e r n a c i o n e s d e l n i v e l 2 ;
m a c
, a su vez, está regulado por el presupuesto
asignad o a cada esp ecialid ad , y
g)
el costo general de la ad m inistración del sistem a n o llega al 5% de
su p resup uesto global, y funciona sin d ivid en d os de rentabilidad.
E n síntesis, el caso de Equisal S.A. m u estra una de las solu ciones
p osibles al p roceso de transferencia del riesgo fin an ciero desde el sector
fin an ciad o r o com p rad or hacia el sector p restad or o proveedor. E ste
m od elo aparece com o una alternativa factible, p roporcion an d o equidad
y racion alid ad en la provisión de servicios a u na p oblación altam ente
con su m id ora — com o la del i n s s jp — y en un territorio exten so — com o el
de la provincia de Buenos Aires. Tam bién ha lograd o d esp lazar el centro
de graved ad de la atención m éd ica desd e los esp ecialistas h acia los
m éd icos generales, prom oviendo nu evas cond u ctas de los prestad ores de
servicios, que el propio
inssip
no había lograd o a través de sus m édicos
de cabecera contratad os por capitación.
Tam bién este m odelo, que se está extend iend o a los ben eficiario s del
pa m i
de otras p rovincias, resultaría m ás eficiente — en cu an to a racio n a­
lid ad del gasto en salud— frente a una sim ple tran sferen cia del riesgo
a u n in term ed iario financiero, com o podría ocurrir si la m edicin a prepaga
in terv in iera en el circuito de cobertu ra de la segu rid ad social.
232
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
2.
N
u evos
el
in v er s o r es
caso
de
T
he
a je n o s
E
xxel
G
a l
sector
:
ro up
T he Exxel G roup es u n caso em ergente en el fenóm en o de exp an sió n del
m ercad o de cap itales dentro del sector salud, de m ag n itu d es sign ificati­
vas. N o es el ú nico caso de inversiones extranjeras en salud en la A rg en ­
tina, p ero tiene un carácter ejem p lificad o r por la m od alid ad prop ia de
m an ejo financiero con que actúa este grupo, sin esp ecialización en el área
de salud.
D esde luego, la im agen exterior de la A rgen tin a se ha m od ificad o,
to m án d o la atractiva para las in versiones intern acion ales. U n in form e del
D epartam ento de C om ercio de los E stad os U n id os, firm ad o p o r R on
B row n en ju lio de 1995, u bicaba a la A rgen tina entre los 10 m ás grandes
m ercad os em ergentes ( g m e ) del m u nd o (A izen, 1996, p. 10), ju n to con
C hina, In d onesia, C orea del Sur, M éxico, el B rasil, Su d áfrica, P olonia,
Turquía e India. En p len o transcu rso de la recesión p rov ocad a p o r el
llam ad o efecto "te q u ila ", el inform e recom end aba al cap ital n o rteam eri­
can o "n o asu starse por los nu barron es n egros de esta crisis", au gu ran d o
u n crecim iento del 5% anual entre 1996 y 1998.
D en tro d el m ism o in form e se aco n sejab a in v ertir en tecn o log ía
am biental, in form ática, com u n icaciones, aviación, au tom otores y salud.
En este ú ltim o rubro m enciona que la A rgentina es el tercer m ercad o
farm acéu tico de A m érica Latina, y agrega "au n q u e el sistem a de salud
se ha d eteriorad o m ucho, están su rgiend o n u evas com p añías co m p etiti­
v a s". El inform e recom iend a asociarse con el cap ital argen tin o para rea­
lizar las in version es en el país, d ado que, aunque los térm in os y co n d i­
cio n es estab lecid o s p o r el g ob iern o arg en tin o en las p riv a tiz a cio n e s
v irtu alm en te obligaban a la p resencia de firm as calificad as extran jeras, la
p articip ació n de socios locales facilita el acceso a la cu ltura, la socied ad
y la p olítica locales.
D entro del m ercad o de la m edicina prepaga y de los san atorios, ha
h abid o varios inversores extranjeros notorios. El Sw iss M ed ical G roup,
p ropietario del Sanatorio Su izo-A rg en tino de Buenos A ires, ad qu irió en
1994 por 30 m illones de dólares la em presa de m edicin a prepaga c i m , que
a n te rio rm e n te h ab ía p e rte n e cid o al q u eb ra d o h old in g d el S a n a to rio
G üem es. En la m ism a o p eració n co m p raro n la sim ilar M agn a, y en
L A REFORM A A I. FINANC'IAMIFNTO DE I.A SA LU D EN A RG EN TIN A
233
d iciem bre del m ism o año se qu ed aron con el 50% de la em presa Salud
(H apke, 1995, p. 64), con lo que el grupo alcanzó u na cartera de 83 m il
asociad os (C orrea, 1996a, pp. 1-5). A u n que aún no había sido form alm en ­
te an unciad o, a p rin cipios de octubre de 1996 se supo que había ad qu i­
rido tam bién la cartera de D iagnos, de alreded or de 25 m il adhérentes.
E l G rupo Intersalud com p ró C eprim ed por 3 m illones de d ólares en ju lio
de 1994, y en febrero de 1995 se qued ó con el 90% de M ed ip lan ; hasta
m ed iad os de 1995 este consorcio había in vertido en la A rgen tin a u nos 10
m illo n es de d ólares, con cap itales de origen chileno.
Una estrateg ia m ás definida parece tener el G rupo A m il, con g lom e­
rad o de em presas brasileñ as d edicado a p restar servicios de salud en los
E stad os U n idos, el Brasil y la A rgentina y que, tom an d o com o b ase el
M ercosur, se prepara para exp and irse al resto d e L atinoam érica. Sus
d im en sio n es son im portantes. E n 1995 tuvo una factu ració n de 970 m i­
llon es de dólares y 1.1 m illón de asociados. D urante la últim a década,
m ostró u n crecim iento anual prom edio de 54% . Sus in version es en la
A rgen tin a, desd e que se instaló en 1992, alcanzan u n o s 15 m illon es de
d ólares, y se espera que invierta otro tanto en los p róxim os tres años. En
n ú m eros redondos, tiene 7 mil em p lead os directos, de los cuales 5 m il
se en cu en tran en el área de la salud (V illalonga, 1996, p. 59). El espectro
de negocios en el que opera es am plío: tu rism o, pu b licid ad , bonos de
com id a, bo n o s de co m bu stible, asisten cia m éd ica, redes de farm acias,
em ergen cias m éd icas, y escuela de m ercad otecnia (C larín, 1995, p. 22).
El 28 de m arzo de 1995, The E xxel G roup anunció p ú b licam en te la
com p ra d el 100% del paqu ete accionario de las
em pp
G alen o, V esalio y
Life, el 72% de las acciones del San atorio de la Trinidad, y el 90% del
San atorio Jockey C lub. A u nque quizá n o tenga otra sign ificación que la
m eram en te period ística, conviene m encio n ar que el p rin cip al accionista
de las em p resas ad qu irid as (exceptu and o Life) era el actual M inistro de
Salu d y A cción Social, Dr. A lberto M azza. Segú n el prop io an un cio, con
estas ad qu isicion es se da com ienzo a "u n n uevo con cep to en Servicios
de Salud , basad o en la innovación tecnológica y en recu rsos de g estión
con los m ás altos estánd ares internacion ales de ca lid a d ".
La com pra de G aleno, V esalio y los sanatorios L a Trinidad y Jockey
C lu b, se pactó por 25 m illones de d ólares en n ov iem bre de 1994 y el
E xxel absorbió un p asivo de 2 m illon es de dólares. En cam bio, Life fue
ad qu irid a p o r 11 m illones de dólares en febrero de 1995, con sus 32 m il
asociad os, de los cuales 6 m il eran em pleados del C itiban k, el ban co
234
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
donde el fun dad or de E xxel inició su form ación en el cam po de las fi­
n an zas (A p ertu ra, 1996, pp. 55-65). U n m es y m ed io d esp u és, estas
em presas se fusionaron bajo el nom bre de G aleno-L ife. A m ed iad os de
1996, el grupo incorporó p or 40 m illones de d ólares a la f.m p p
t im
y a la
C línica del Sol, con lo que su cartera alcanzó u nos 170 m il asociad os e
in gresos anuales por 246 m illones de dólares (C larín, 1996b, p. 13).
T he Exxel G roup fue fund ad o por Ju an N avarro en 1991, tom and o
com o base a inversores norteam ericanos com p rom etid os en el The A rgen ­
tina Private Equity Fund, adem ás de aportes de cap ital in iciales del Banco
M ariva. En diciem bre de 1992 com p ró la C om p añía In d u strias A rg en ti­
nas de B u en os A ires ( c i a b a s a ). E n 1993, m ediante u na estrategia ten d ien ­
te a ganar u na m ayor p articip ación en el concen trad o m ercad o d e los
prod uctos de lim pieza, adquirió P oett San Juan. A m ed iad os de 1994, el
grupo com pró una p arte m enor de la em presa líd er del m ercad o de
papel tissue, P apelera del P lata, pero ya en febrero de 1993 h ab ía ad qu i­
rido Papelera M ar del Plata.
M ed iante u na m od alid ad de in v ersión con ocid a com o "c lu b de
am ig o s", creó un fond o esp ecífico para introd ucirse en la in d u stria de la
com id a rápida. D e este m odo, a fin es de 1993 com p ró el 48% del paqu ete
accionario de P izza H u t — una cadena de p izzerias— que se am plió al
60% en octubre de 1995. Entre 1993 y m arzo de 1996, la cad en a p asó de
7 a 20 locales.
Tam bién entró en el negocio de la d istribu ción de energía eléctrica,
asociad o con la em presa esp añola U nión Fenosa y el grupo A ld o R oggio,
al ganar la licitació n de la Em presa de Electricidad de San L uis ( e d e s a l ).
H acia fines de 1994 h abían invertid o m ás de 25 m illon es de dólares y
d estin arían otros 52 m illones a la construcción de u na p lan ta gen eradora,
en la m ism a provincia. A p rincipios de 1995, jun to con U n ión Ferrosa, el
grupo com p ró por 152 m illones de dólares la d istribu id ora de la p ro v in ­
cia de La R ioja, e d e l a r .
La ú ltim a gran ad qu isición fue la tarjeta de créd ito A rgen card , que
tiene el 35% del m ercad o en la A rgentina. El 56% del p aqu ete accionario
fue com p rado a fines de 1995 a la Banca N azionale del L avoro, p o r 135
m illones de dólares, tras una larga n eg ociación en la que el grupo se vio
b en eficiad o p or el efecto "teq u ila ".
Vale la pena m encionar, finalm ente, los socios in v ersion istas in ter­
nacionales a los que representa The Exxel G roup: T he C om m o n Fund ,
The Ford F ou n d ation , A etn a, L iberty M u tu al, Su n A m erica, C hem ical
LA RKLOKMA A I. M X. V ACIAM IEN TO DL LA SAI UD EN A RG EN TIN A
235
B an k, C hase M anhattan Bank, C.S. H old ings, C.S. First B oston , G etty
F am ily Trust, R ockefeller & C o., Brow n U niversity, O p p en h eim er & Co.,
K in gd o m C apital, H ancock Venture P artners, C on iston e P artners, y B ain
C apital. A m ed iad os de este año, el ex em bajad or de los E stad os U nidos
en la A rgentina, Terence Todm an, fue incorporad o al d irectorio del grupo
(C larín, 1996c, p. 13).
P or su m od alid ad operativa fin anciera, un observ ad or p eriod ístico
de la econom ía afirm ó que "la d efinición que m ejor le calza al Exxel es
la de bou tiqu e de n eg o cio s", que no son u na noved ad en los E stados
U nidos y que ahora van en cam ino de ser m on ed a corrien te en la A rg en ­
tina (C eriotto, 1996, p. 22). En cuanto a estrategia em presarial, el com p or­
tam ien to del grupo presenta algu nas constantes en su actuación en el
país, a ju zg ar por la inform ación p eriod ística disponible:
•
constitu ción de fondos de inversores privad os que delegan en el
•
m and atario el objeto y la oportu nid ad de las in version es;
selección de m ercad os con persp ectivas de exp an sión en el futuro
•
ad qu isición de em presas que se encu en tran en d ificultad es eco n ó ­
•
o cu p a ció n de áreas sig n ifica tiv a s de los m erca d o s, fu sio n a n d o
•
em presas com p rad as por separado;
ap licación de tecnologías m od ern as de gestión em presarial;
•
m ejoram iento de la calificación de la em presa para una eventual
m ediato;
m icas, m ed iante ofertas atractivas al contado;
venta del paqu ete accionario.
3. L a
NI II. \A IR A N IA
Dl
RU S G OS
DE L A S A S E G U R A D O R A S
D F !. T R A B A JO
(ART)
El origen de la existencia de u na fran ja esp ecífica p ara la atención de las
en ferm ed ad es p ro fesio n ales y los accid en tes de trab ajo , rad ica en el
h ech o de que en la legislación argentina estos problem as están con tem ­
plad os en norm as legales d iferentes de las que rigen el sistem a de segu ri­
dad social. En efecto, las su cesivas leyes de obras sociales — 18.610 de
1969, 22.269 de 1980 y 23.660 y 23.661 de 1989— prev eían la atención
m éd ica in teg ral del trabajad or y su fam ilia m ed ian te el fin an ciam ien to
con jun to de los aportes del trabajador y las con tribu cion es del em pleador.
236
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Sin em bargo, leyes esp ecíficas que sigu ieron vigen tes desp ués de la san ­
ción de las an teriorm ente n om brad as, establecían que la aten ción de las
enferm ed ad es p rofesionales y los accid entes de trabajo son de resp o n sa­
b ilid ad exclu siva d el em pleador.
En la práctica, los trabajad ores con currían a los servicios de sus
obras sociales ante cu alq u ier problem a de salud, y tam bién ante u n ac­
cidente de trabajo. Las obras sociales no d erivaban en general al p aciente
a los servicios de m edicina laboral del em p lead or sino que se h acían
cargo de su atención, con el teórico propósito de reclam ar p osteriorm en te
al em pleador los gastos d em andad os por la atención del accid ente. Esta
reclam ación nunca llegaba a concretarse y las obras sociales n o estaban
p or lo com ú n p reparad as para tram itarlos. Si esto ocu rría con los acci­
d entes de trabajo, m u cho m ás aún lo hacía con las en ferm ed ad es p ro fe­
sionales, donde la responsabilid ad patronal pu ede ser m ás discutible. D e
m an era que, en la p ráctica, los riesgos del trabajo qu ed aban a cargo de
las p ropias obras sociales (A rce, 1988).
E l sistem a de obras sociales no se m antu vo ajeno a los problem as
in h eren tes a la salud del trabajador, a la hora de d efinir sus resp o n sab i­
lid ad es. En 1985, el In stituto N acional de O bras Sociales ( i n o s ) in clu ía la
prevención del riesgo esp ecífico de enferm ar — segú n la ram a de p ro d u c­
ción — así com o la atención de los p ro blem as d el trab ajad or n o im p u ta­
b les al ám bito lab oral (M arracino y otros, 1984). D el m ism o m od o, se
prom ovía el p ap el protagónico que d eberían tener las obras sociales en
la p revención de los riesgos laborales ( i n o s , 1985). Sin em bargo, la ley
9 .6 8 8 d e p r in c ip io s de e s te s ig lo tip ific a b a la m a g n itu d d e la s
d iscap acid ad es p rod ucid as en lo s accidentes de trabajo, d eterm in an d o la
r e s p o n s a b ilid a d p a tro n a l en la re p a ra c ió n d e lo s d a ñ o s y en la s
indem nizaciones.
Por su parte, la ley 19.587 de higiene y segu rid ad del trabajo ( h s t )
establecía las cond icion es de segu rid ad que d ebían prever las em presas
en las plantas de prod ucción, y los servicios m éd icos con que debían
contar, para afrontar la m edicina laboral de sus trabajad ores; pero su
aplicación en la p ráctica fue de escaso cu m plim iento. E ntretanto, alred e­
dor de la depen d en cia m inisterial donde se d en u n ciaban los siniestros,
se h abía conform ad o u na su erte de "in d u stria ju ríd ic a " cen trad a en la
g estión de ind em n izaciones, las que lleg aban al d am n ificad o en escasa
proporción. La ley 9.688, en m anos de abogad os h ábiles, perm itía alcan ­
zar m agn itu d es de alto riesgo p ara el sector p atronal, por lo que los
LA REEORM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
237
em p lead ores acu d ían a frecuentes artim añ as ju d iciales p ara elu d ir sus
com p rom isos. La ley 24.028 de d iciem bre de 1991, estableció nuevos
criterios ind em nizatorios, fijando u n tope de 55 m il dólares, pero m an ­
ten ía la vo lu n taried ad de la con tratación de u n seguro con esta finalidad.
D e acu erdo a este breve p anoram a, la situ ació n existen te en sep­
tiem bre de 1995, m om en to en que se sancionó la ley 24.557 de riesgos del
trabajo, era de u n alto grado de d esord en e inequidad. L a n ueva ley
establece la obligatoriedad de las em presas de con tratar un seguro esp e­
cífico p ara todo su personal en relación de d ep en d en cia, salvo que la
em presa tenga cap acidad financiera para au toasegurarse. C ada em p lea­
dor pu ede eleg ir librem ente la entid ad asegu rad ora a la que habrá de
afiliarse, sea u na com p añía de seguros generales o una a r t , y éstas no
p u ed en rechazar afiliaciones ni realizar exám enes m éd icos antes de acep ­
tarlas.
La afiliación libera al em p lead or de toda resp on sabilid ad ante un
sin iestro o u na en ferm ed ad p ro fesio nal, y los em p lead o s no p u ed en
in iciar acciones legales contra sus em pleadores, salvo en caso de dolo. El
em p lead o r d eberá p agar la cotización pred eterm in ad a, ju n to con el resto
de las cargas sociales, a través del ente recau dad or del sistem a ú nico de
la seguridad social (suss). Si las cotizaciones estu v ieran im pagas, la a r t
d eberá igu alm ente hacerse cargo de las cobertu ras y prestacio n es, pero
d esp ués pod rá ejecu tar al em pleador. C ada asegu rad ora pod rá establecer
librem ente el m onto de su cotización, com o p orcen taje de la n óm in a
salarial su jeta a cargas sociales; esta cotización p u ed e variar, segú n el
n ivel de siniestralid ad de la ram a de p rod u cción y de las m ed id as de h s t
prev istas por cada em presa. El contrato de afiliación d eberá inclu ir u n
p lan de h s t , que las em presas d eberán cu m plir d entro de los dos años.
P or su parte, la a r t será la encargad a de verificar su cu m plim ien to y
d en u n ciar las tran sgresiones a la ley 19.587. Si un accid ente se prod ujera
p or in cu m p lim iento de las norm as de h s t , el em p lead or deberá pagar
u na m ulta de hasta 30 m il d ólares (Berm ú dez, 1995, pp. 1-5).
L os servicios que d eberán brin d ar las aseg u rad oras son:
•
seguro contra siniestros y cap acitación para su preven ción ;
•
asistencia m édica y farm acéutica;
•
p rótesis, ortop ed ia, recu peración p síqu ica y física;
•
•
reh abilitación en general;
recalificación p ro fesio nal y rein serción laboral;
238
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
•
s e r v ic io s fu n e r a r io s ;
•
sistem a integrado de p revención de accidentes;
•
ad aptación a las norm as de segu rid ad industrial.
L as p restaciones en dinero se establecen seg ú n el in greso b ase ( ib ),
co rresp o n d ien te al pro m ed io de rem u n eració n m en su a l de los doce
m eses anteriores al siniestro, que se ajusta p or la v ariación del aporte
m edio p revisional obligatorio (a m p o ) y por la renta d even gad a del sis­
tem a in tegrad o de ju bilacio n es y p ensiones (s ijp ). Estas prestacio n es son
las sigu ientes (Prein, 1996, pp. 13-18):
•
incapacidad tem poral: salarios perdidos;
•
in c a p a c id a d p e r m a n e n te :
c e n ta je
70% d e l ib , p o n d e r a d o d e a c u e r d o a l p o r ­
d e in c a p a c id a d , m á s
a s ig n a c io n e s f a m ilia r e s
d u ra n te
36
m eses;
•
incapacid ad leve: ind em n izació n de p ag o ú nico, segú n p orcen taje
de in capacid ad , hasta un tope de 55 m il dólares;
•
incap acid ad grave: renta m ensual, segú n grado de in capacid ad ;
•
in c a p a c id a d to ta l y m u e r te : re n ta d e v e n g a d a s e g ú n e l
•
g r a n in v a lid e z : r e n ta a ju s ta d a s e g ú n e l
am po
y el
s ijp ;
s ijp .
La m ism a ley crea un com ité con su ltivo perm an en te ( c c p ) , presid i­
do por el M in istro de Trabajo y Segu ridad Social e in tegrad o por: 4
representantes d el E stad o, 4 de los trabajad ores, 4 de los em p resario s (2
de ellos de las p equ eñas y m edianas em presas, p y m e ). D ich o com ité tiene,
entre otras funciones, la de elaborar las tablas de evalu ación de in cap a­
cidad lab oral y la de tipificar las enferm ed ad es profesionales (C om ité
C on su ltivo Perm an en te, 1996). Esta últim a tiene una p articu lar sig n ifica­
ción, d ado que d efine taxativam en te las enferm ed ad es im p u tables a las
con d icion es y el m edio am biente del trabajo, por ram a de prod ucción.
Las p roy ecciones económ icas de esta nueva fran ja del m ercad o de
la salud, creada m ed iante la ley 24.557 de riesgos del trabajo, varían
segú n las estim aciones entre 1 000 y 1 300 m illon es de dólares anuales,
a través de u na com ercialización cuya m eta esp erad a es del orden de los
5 m illon es de asegurad os. El costo estim ad o de la cobertu ra oscila entre
un 3% y u n 7% de la n óm ina salarial, segú n el grad o de siniestralid ad
de la ram a de prod ucción asegurada. A l I o de abril de 1996 había in s­
critas unas 50 em presas, pero tod os los analistas su p onen que a la larga
LA RLPORM A Al
I IV W C IA M IL N T O DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
239
no qu ed arán m ás de una docena (M eaños y B auld e, 1996, pp. 44-45;
C larín , 1996d).
En síntesis, la franja de m ercado que ahora ocu p an las a r t surge de
u n a n tig u o p ro b le m a de salu d de lo s tr a b a ja d o re s d e p e n d ie n te s ,
in ad ecu ad am en te resuelto. En diferentes etapas h istó ricas a lo largo de
la con solid ación del sistem a de segu rid ad social, se preten d ió in corp o­
rarlo a las cobertu ras de las obras sociales. Sin em bargo, por la tradición
ju ríd ica del país y en la p ráctica, la cobertu ra de los accid en tes de trabajo
y de las enferm ed ad es p rofesionales se m antu vo en la órbita de las res­
p on sabilid ad es patronales. Por consigu ien te, el n u ev o sistem a tiend e a
o rd en ar y racionalizar un cam po p revisional hasta ahora m al atendido.
Entre los in convenien tes que ha presentad o no obstante su im plem en tació n , pu ed en apu ntarse los siguientes:
a)
la falta de experiencia en el país hace que se carezca de estad ísticas
de siniestralid ad por ram a de prod ucción y de estim acio n es de
costos por tipo de siniestros; de m odo que las em presas se b asaron
en datos de otros países para calcu lar actu arialm en te sus co tizacio ­
nes;
b)
se está avanzand o, pero aún está en proceso la tip ificación de en ­
ferm ed ades lab orales v la estim ación de sus costos de atención, para
establecer aranceles m odulares. Tam bién se están registran d o datos
que, con el tiem p o, ap ortarán info rm ació n h istó rica sobre sin ies­
tralidad en cada actividad;
c)
el alto grad o de com p etitivid ad en un m ercad o que se in icia, ha
d eterm inad o restricciones operacionales en los servicios n o m in al­
m ente ofrecid os, para poder m anten er cotizacion es bajas. Se espera
que este problem a se supere a m ed id a que el m ercad o se concentre
en u n núm ero m enor de grandes com p etid ores;
d)
a través de esta franja se están in trod u ciend o en el m ercad o de la
salud las com p añías asegu rad oras com erciales, que h asta ahora no
se atrevían a ocu parlo m ed iante la com pra de em presas de m ed i­
cina prepaga p robablem ente debid o al alto grad o de "in certid u m b re
a ctu arial" con que se acostum bra a operar en este cam po.
240
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
IV. C O N SID E R A C IO N E S FIN A L E S
El sistem a de salud en la A rgentina se encu entra en u n proceso de tran ­
sición, d esd e el m od elo p lu ralista de p lan ificación d escen tralizad a — tal
com o lo hem os caracterizad o en la prim era sección— que se m an tu vo
vigen te entre 1955 y 1989, al nuevo m od elo o rganizativo cuya co n fi­
g u ración se encu entra en vías de desarrollo. D esd e la exp lo sió n h ip erin flacionaria de 1989-1990, han aparecid o u n con jun to de ten d en cias,
cam bios en la m od alid ad o perativa de las in stitu cion es y n u ev os com ­
p ortam ientos m icroeconóm icos, que p erm iten im agin ar los futuros esce­
n arios en los que habrá de desen volverse el sector.
A lgu nos de estos fenóm enos se en cu en tran en cu rso y ya h an dado
lu g ar a d ecisio nes form ales, en cam bio otros co n stitu y en ten d en cias
previsibles con u n razonable grado de certeza. C on estas ad verten cias,
estim am os que la configu ración del sistem a de salud de la A rg en tin a en
los años venid eros tend rá los rasgos que se sintetizan a continuación.
1.
F u n c io n e s d e l a s a u t o r id a d e s s a n it a r ia s e s t a t a l e s
La au toridad sanitaria nacional ( a s n ) ha d elegad o toda in terven ción en
la ad m inistración directa de establecim ien tos hosp italario s, tran sfirién ­
d ola a la órbita de las au toridad es san itarias p rovinciales ( a s p ) , y a s u vez
algu nas a s p h an traspasad o u na p arte de los establecim ien tos a los m u ­
n icip ios. E ste proceso, que fu e acom p añado por u na progresiva d elega­
ció n de las decisiones ad m inistrativas en los n iveles jerá rq u ico s m ás
cercanos a la fase operativa, ha sido caracterizado com o de d esco n cen ­
tración y descentralización.
La a s n solo retu vo la d ep en d en cia de dos in stitu to s de ep id e­
m iología, uno de m al de C hagas, uno de bacterio lo g ía y uno de v irología,
d ad o q u e e sta s in stitu c io n e s in te rv ie n e n en e stu d io s d e v ig ila n cia
ep id em iológica, en la prod ucción de insu m os para p reven ción e in m u n i­
zaciones, y en controles de calidad de prod uctos com erciales. D el m ism o
m od o, sus fu nciones de contralor brom atológico y de fiscalizació n tecn o ­
lógica, fu eron reforzad as a través de la creación de la A d m in istración
N acion al de M ed icam entos, A lim entos y Tecnología ( a n m a t ) .
LA R EFO RM A A l FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN' A R G EN TIN A
241
Para fortalecer su cap acidad de planificación, in v ersion y asistencia
técn ica a las a s p , la a s n recu rrió al finan ciam iento extern o del b id , del bm
y, en m u cho m enor m edid a, de la O rganización P an am erican a de la Salud
(o p s ),
al m ism o tiem p o que iba p erd iend o su fun ción de tran sferir a las
p ro vin cias en form a directa fondos del p resup uesto n acion al. Este pro­
ceso de reco n versió n de la a s n , acom p aña al de reform a y ajuste del
co n ju n to del estad o nacional.
El escen ario futuro es el de una a s n de redu cid as dim en sion es re­
lativas y fuerte capacidad de p lanificación y asisten cia técnica. A l m ism o
tiem p o, recaerá sobre las a s e la respon sabilid ad central de la ejecu ción de
las acciones san itarias estatales, por lo que d eberán reforzar su eficien cia
ad m inistrativa.
2.
A d m i n i s t r a c i ó n d e l o s h o s p it a l e s p ú b l ic o s
Los hospitales públicos tienden a una adm inistración autónom a, con dis­
tintos grados de avance en las diferentes provincias. En un rango que va
desde la sim ple autorización para facturar prestaciones a las os, hasta el
otorgam iento de personería jurídica y la total capacidad para ejecutar su
presupuesto, los establecim ientos públicos están en u n proceso de tránsito
hacia la adm inistración descentralizada. Por su parte, la a s n ha alentado
este proceso caracterizándolo com o de autogestión y com prom etiendo
para ello los recu rsos de la a n s s a l , con el fin de liqu id ar las deudas de
las obras sociales con los hospitales. A sim ism o, d efinió el proceso com o
trán sito desde el su bsid io a la oferta h acia el su bsid io a la dem anda.
In d ep end ientem en te de la d en om inación , el escen ario futuro de los
h o sp itales se proy ecta com o una gestión equ ivalen te a la de las em presas
pú b licas de servicios, con au tonom ía p ara ejecu tar su presu p u esto, d e­
term in ar su p lanta de personal, sancionar su propio estatu to, y p o sib i­
litar la p articip ació n de la com u nid ad en sus decisiones. P or otra parte,
el p ap el futuro del Estad o respecto de los hosp itales se con cen traría en
fin an ciar la atención de ios p acientes carentes de cobertu ra (subsidio a
la d em and a), financiar inversiones en bien es de cap ital, apoyar p ro g ra­
m as p reventivos o ed u cativos, y ejercer su sind icatura. En este m arco, la
sobreoferta de cam as hosp italarias ten d ería a su racion alización, a través
de la cap acid ad de cada establecim ien to para com p etir en satisfacer las
n ecesid ad es de la población.
242
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
3.
R e e s t r u c t u r a c ió n
d el
s is t e m a
de
o bras
s o c ia l e s
In d ep en d ien tem ente de los plazos de ejecu ción , el llam ad o p roceso de
desregulación de las obras sociales es inexorable. Estas entidades nacieron
d isp ersas — al m argen del ám bito estatal— y fu eron las d ep o sitarias
n acion ales d el fenóm en o m u nd ial de la seguridad social, ocu rrid o en la
prim era m itad de este siglo. A hora se encam in an h acia la co n stitu ció n de
u na red de in stitu ciones fin anciad oras o de agentes prestatarios de ser­
vicios de salud, de n atu raleza solid aria, sin fin es de lucro, fin an ciad as
m ediante aportes u niversales y obligatorios, au nque no exen tas d el an á­
lisis de viabilid ad econ óm ica de la cobertu ra de riesgos sanitarios.
El escenario p revisible de este sector para el futuro m ed iato, co n ­
tem pla no m ás de 80 in stituciones, de entre 50 y 500 m il b en eficiario s que
eligen librem ente su afiliación, co n stituidas a partir de la fu sión v o lu n ­
taria de u n grupo de las actuales obras sociales y asistid as técn icam en te
p or em presas d e consu ltoria adm inistrativa. N o es esp erab le p o r ahora
que los trabajad ores d epen d ien tes ten gan libertad p ara d isp on er to tal o
p arcialm ente de sus aportes al sistem a, com o ocurre con las A d m in istra­
doras de Fon dos de Ju bilacio n es y P ensiones ( a f jp ) . Pero aun m an ten ién ­
dose la o bligatoriedad de los aportes, es probable que — por en cim a de
las p restaciones p revistas p o r u n program a m édico obligatorio (p m o )—
los asociad os de m ayor cap acidad contribu tiva cu enten con la p o sib ili­
dad de con tratar ben eficios d iferenciados dentro de su p ro p ia entid ad
prestadora.
R esp ecto a la p oblación carente de cap acidad co n trib u tiv a, n o se
v islu m bra con claridad el pan oram a futuro. Su cobertu ra p o d ría llevarse
a cabo a través de u na obra social para la p oblación con carencias, m e­
d iante su incorp oración a program as esp eciales de las o b ras sociales de
em pleados estatales provinciales, o m ediante u n su bsid io a la d em and a
en los h osp itales pú blico s, por p arte de las au torid ad es san itarias resp ec­
tivas. En todos los casos, los fond os d eberán n ecesariam en te prov en ir de
las rentas generales del Estado. Por ú ltim o, ad em ás de las alternativas
operativas an alizad as, debe esp erarse una revisión de la actual leg isla­
ción sobre obras sociales, la que ya está obsolescente.
I A REFO RM A A l M \A N C IA M 1LN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
4.
243
R e c o w i r s ió u d e l s u b s e c t o r p r iv a d o
P uede esp erarse un am plio v variad o p roceso de in teg ración h orizontal
y vertical de las actuales p y m e de servicios de salud , al com p ás de la
progresiva transferencia de riesgos desde el sector fin an ciad or hacia el
sector prestador.
La integ ración h orizontal se está p rod ucien d o a través de asociacio­
nes de prestad ores dentro de redes de sanatorios que com p arten una
ad m in istració n com ún. Estas redes celebran con tratos p o r cap itación ,
pero d istribu y en los recursos entre sus integrantes m ed ian te pagos por
p restación, en general a través de aranceles g lobalizad os. La in tegración
vertical se lleva a cabo por m edio de la in corp oración de m éd icos in d e­
p en d ien tes a las redes de sanatorios, la inclu sión de p restacion es de alta
com p lejidad en los contratos generales, y la com pra de sanatorios por
p arte de em p resas de m edicina p repaga, o viceversa.
Sim ultáneam ente, en el interior de las pym e de salud se están p rod u ­
ciendo algunos fenóm enos tendientes a su consolidación em presarial. En
p rim e r lu gar, el re p la n te o de las o rg a n iz a cio n e s d esd e u na ló g ica
sem icooperativa hacia una lógica de em presa de servicios, m odificando su
estructura interna y atendiendo en form a diferenciada los diversos con­
tratos. En segundo lugar, la integración de las sociedades de las diferentes
m icroem p resas — "arren d atarias" de los diversos servicios de la in sti­
tu ción— en u n capital social de intereses hom ogéneos. Por estos diversos
cam inos, el escenario esperable es el de un m enor n úm ero de em presas
atendiendo en una escala económ ica superior y a m enores precios.
En el cam po de las i m i t , tam bién se verifica la ten d en cia a la in te­
g ración vertical y horizontal, aunque con u na p resen cia m ás sign ificativa
de la in versión financiera pura. P or ahora solo se han p resen tad o fu sio ­
n es de carteras, am pliacion es de cap ital, o com p ras de em presas. Es
p robable que, a través de la apertura del m ercado de las a r t , las com ­
p añ ías asegu rad oras em p iecen a interesarse en la com p ra de empp o de
san atorios. C on la m ism a certeza con que se espera la "d esreg u la ció n "
de las obras sociales se presum e una próxim a regu lación de las em pp, que
segu ram ente va a acentu ar la con centración de cap itales en este sector.
Por el contrario, es im probable que en el corto p lazo las em pp estén
en con d iciones de in sertarse en el sistem a de segu rid ad social, dado que
op eran con costos m ayores que los de las obras sociales y con n orm as
244
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
operativas d iferentes. P or otro lad o, a través de las obras sociales del
personal de d irección, hasta ahora la segu ridad social ha m ostrado m ayor
com p etitivid ad p ara insertarse en la m ed icina prepaga, qu e estas ú ltim as
para recorrer el cam ino inverso.
5.
M e c a n is m o s f u t u r o s d e r e g u l a c ió n
En u n pan oram a com o el d escrito es esp erable qu e el factor calid ad tenga
u n fuerte p ap el regulatorio. En p rim er lugar, porqu e las au torid ad es
san itarias tien d en a lim itar su función a la g estión de p rog ram as de
asistencia técnica y de prevención. En segu nd o lugar, p o rqu e el Estad o
— en cu anto ad m inistrad or de establecim ientos— está d escon cen tran d o
sus d ecisiones y d elegánd olas en las au torid ad es de los n oso co m io s, que
ten d erán a fu n cio n ar com o em presas pú blicas de servicios.
P o r co n sig u ien te, fren te a u n escen ario d o m in ad o p o r d iv ersas
m od alid ades de p restación y financiación, los p rogram as de evalu ación
d e ca lid a d a p a re ce n co m o u n o d e lo s re cu rso s m á s id ó n e o s p a ra
d im ensionar m ercados y establecer pau tas operativ as de reciprocidad . A l
m ism o tiem p o, al com p ás de la tran sferen cia del riesgo fin an ciero d esd e
los fin anciadores hacia los prestadores, el factor calid ad se está d esp la­
zando desde la evalu ación externa h acia la gestión in tern a de los p ro ce­
sos. Todo esto debe d esenvolverse n ecesariam en te en el m arco de u na
n ueva constelación de n orm as ju ríd icas, cuya resp on sabilid ad recae en
los d istintos p od eres gubernam entales.
Tam bién asistirem os en los p róxim os años a u na racio n alizació n de
los recu rsos de salud. La actual sobreoferta de m édicos, cam as y tecn o­
logía, ju n to al d éficit de servicios asistenciales básico s, acciones p rev en ­
tivas, person al auxiliar y esp ecialm en te de enferm ería, d eb erán en con trar
m ecanism os de com pensación. C om o ocu rrió en otros casos, el m otor
fu n d am en tal de estas reform as lo co nstituirán n u evas m od alid ad es de
con tratación y de aranceles, ten d ien tes a u na m ay or racion alid ad en la
com p osición del gasto, op tim izand o los resultados.
En resum en, la organización general d el sector salud de la A rg en ­
tina está m archando hacia la configu ración de u n n uevo m od elo, dentro
de m i m arco juríd ico obsolescente y a veces contradictorio con los nuevos
fen óm enos en curso. Es esp erable que a lo largo del desarrollo de este
proceso su rjan nu evas n orm as legales, que tran sform en en criterios de
derecho las tend encias observ adas de hecho.
LA R EFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
245
A L G U N O S D A TO S ESTA D ÍSTIC O S
C
uadro
1
CA N TID AD DE ESTABLECIM IENTOS CON Y SIN IN TERNACIÓN,
SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Años '1980 y 1995
Año
T ota
P ú b lic o s
O b ra s
P r iv a d o s
M ix to s
s o c ia le s
1995
12 775
5 740
167
6 852
16
3 310
1 231
55
2 021
3
S in in te r n a c ió n
b 038
3 471
2 51
2 316
n /c
C o n in te r n a c ió n
3 013
1 177
113
1 723
n /c
S in in t e r n a c ió n (1)
C o n in te r n a c ió n
1980 (2 )
Fuen te: M inisterio de salud v Acción Social ( m s a s )
(1) Incluye los establecim ien tos que cuentan con in ternación breve u hospital de día.
(2) Los datos de 1980 han sido ajustados según las definiciones em pleadas en la actualización de la Guía
de Establecim ientos A sístenciales de la República A rgentina, 1995.
n / c = no corresponde.
246
EN SAYO S SO BRE EE FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
2
PORCENTAJE DE ESTABLECIM IENTOS CON Y SIN IN TERNACIÓN,
SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Años 1980 y 1995
A no
T o ta l
P ú b lic o s
O b ras
P r iv a d o s
M ix to s
s o c ia le s
1995
S in in te r n a c ió n (1)
100.0
4 4 .9
1.3
53.7
0.1
C o n in te r n a c ió n
100.0
37.2
1.7
6 1 .0
0.1
S in in te r n a c ió n
100.0
57.5
4 .1
3 8 .4
n /c
C o n in te r n a c ió n
100.0
3 9 .1
3.7
57.2
n /c
1980 (2)
Fuente: M inisterio de Salud y Acción Social ( m s a s ) .
(1) Incluve los establecim ientos que cu entan con in ternación breve u hospital de día.
(2) Los datos de 1980 han sido ajustados según las definiciones em p leadas en la actu alización de la G uía
de Establecim ientos A sistenciales de la República A rgentina, 1995.
n / c = no corresponde.
C
uadro
3
CAM AS DISPONIBLES SEGÚN DEPENDENCIA ADM INISTRATIVA
A ños 1980 y 1995
Año
T o tal
P ú b lic o s
O b ras
P r iv a d o s
M ix to s
s o c ia le s
a ) E n c a n tid a d e s
1 9 9 5 (1)
155 749
84 094
4 375
6 7 198
82
1 9 8 0 (2)
145 690
91 0 3 4
8 045
4 6 611
n /c
b ) En p o r c e n t a je s
1995
100.0
5 4 .0
2 .8
4 3 .1
0.1
1980
100.0
6 2 .5
5 .5
3 2 .0
n /c
Fuente: M inisterio de Salud y Acción Social ( m s a s ) .
(1) Incluye las cam as de establecim ientos con intern ación breve u hospital de día.
(2) Los datos de 1980 han sido ajustados según las definiciones em pleadas en la actu alización de la Guía
de Establecim ientos A sistenciales de la República A rgentina, 1995.
n / c = no corresponde.
247
LA R t'FÜ R M A Al FIN W C IA M IE N T O DH LA SA LU D EN A R G EN TIN A
C
uadro
4
CAM AS DISPONIBLES
Años 1980 y 1995
Año
A ñ o 1 9 8 0 (2)
1995 (1)
T o ta l d e c a m a s d is p o n ib le s
155 749
145 690
C a m a s d is p o n ib l e s p o r c a d a m il 1 a b ita n te s
4 .5 5 (3)
5 .2 1
rú en te: M inisterio de Salud v A cción Si ciai ( m s a M .
(V) In d u c e las cam as de establecim ientos con internación breve u hospital de día.
(2) L os datos de 1980 han sido ajustado-, según las definiciones em p leadas en la actualización de la Guía
de restablecim ientos Asistencia le-- de la República A rgentina, 1995.
(3) Flaborado en base a datos de población inéditos proporcionados por el Instituto N acional de Estadís­
tica v Censos ( indu ), "Estim aciones ule Población al 30 de junio de cada añ o".
C
uadro
5
PROM ED IO DE CAM AS DISPONIBLES POR ESTABLECIMIENTO,
SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Años 1980 y 1995
Año
T o tal
P ú b lic o s
O b ra s
P r iv a d o s
M ix to s
s o c ia le s
1 9 9 5 (1)
47.1
6 8 .3
7 9 .5
.33.2
2 7 .3
1 9 8 0 (2)
4 8 .4
7 7 .3
7 1 .2
2 7.1
n /c
Fuente: M inisterio de Salud v Acción Social ( m s a s ).
(1) Para el cálculo se incluyeron las cam as de establecim ien tos con internación breve u hospital de día.
(2) Los datos de 1980 han sido ajustados según las definiciones em pleadas en la actualización de la Guía
de Establecim ientos A sistenciales de la República A rgentina., 1995.
n / c = no corresponde.
248
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE L.A SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
6
BENEFICIARIOS E IN GRESOS EN O BRA S SO CIA LES
SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA
C a n tid a d
O b r a s s o c ia le s
N ú m e ro d e
In g r e s o p r o m e d io
b e n e f ic ia r io s
m en su al por
b e n e f ic ia r io
(p e so s)
S in d ic a le s
E s ta ta le s
203
4 611 4 9 2
19
6
83 963
36
P o r c o n v e n io
19
44 496
35
P e r s o n a l d e d ir e c c ió n
23
609 404
51
A d m in is t r a c ió n m ix ta
13
2 303 163
28
O tr a s
12
1 6 2 146
22
-
433 647
-
276
8 248 311
23
D ir e c ta s (c o m o P o d e r Ju d ic ia l)
Total
Fuente: in stitu to de la Salud , M edio A m b ien te, Econom ía y Sociedad (Fun d ación
dial ( b m ) .
C
uadro
ís a l ú d
)
y B an co M u n ­
7
PROM EDIO DE GASTO EN SALU D E IN GRESOS DE LAS O BRA S
SO CIALES, POR BEN EFICIARIO Y POR MES
A p o r te s
C o b e r tu r a
G a sto d e
T o ta l p o r
T o ta l a n u a l
b o ls illo
p erso n a
(M illones de pesos)
D irectos
Indirectos
O S n a c io n a le s
23
8
17
49
5 000
PA M T
45
5
20
70
3 600
O S p r o v in c ia le s
26
5
17
48
2 800
P rep ag o s
70
5
20
95
2 300
S in c o b e r tu r a
19
-
20
39
Fuente: In stituto de la Salud, M edio A m biente, Econom ía y Sociedad (F undación
dial ( b m ) .
5 600
is a l u d
)
y Ban co M u n­
I.A REFO RM A Ai FIN A N C IA M IFN T O DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
C
uadro
249
8
DIM ENSIONES DEI, SECTOR DE LA M EDICIN A PREPAGA
C a n tid a d d e e m p r e s a s e n el s e c to r
200
F a c tu r a c ió n a n u a l d e l s e c to r (en p e s o s )
2 100 000 000
C a n tid a d to ta l d e a filia d o s
P r e c io p r o m e d io p o r a f ilia d o (en
2 400 000
aeso s)
72
P r e c io p r o m e d i o p o r a f ilia d o d e e m p r e s a m á s c a r a (e n p e s o s )
120
P r e c io p r o m e d io p o r a f ilia d o d e e m p r e s a m á s b a r a ta (en p e s o s )
C a n tid a d d e a f ilia d o s d e e m p r e s a m á s g r a n d e
40
200 000
C a n tid a d d e a f ilia d o s d e e m p r e s a m á s c h ic a
1 500
P o r c e n ta je d e a f ilia d o s d ir e c t o s ( p r o m e d io d e l s e c to r )
65
P o r c e n ta je d e a f ilia d o s p o r e m p r e s a ( p r o m e d io d e l s e c to r )
35
Fuente: Bobrosvsky y L ez/i C o n su lto n s
C
uadro
9
LISTA DE EM PRESAS DE M ED ICIN A PREPAGA
POR NÚM ERO DE AFILIADOS
Em presa
N úm ero de
Nivel socioecon ó m ico
Sana to rio s /clín ica s propias
afiliados
A M SA
240 000
M e d io /M ed io bajo
M itre-A gote
M E D IC O S
150 000
\ lto /M e d io alto
O tam en d i, Sa n a to rio Las Lom as
D O C TH 05
100 000
M edio a lto /m e d io
N ingu no
SO 000
M edio a lto /m e d io
C línica del Sol
TIM
CIM
SO 000
M edio a lto /m e d io
M aternidad S u iz o /A rg e n tin a
O M 1N T/SK 1LL
45 000
M edio a lto /m e d io
Trinidad
D IA G N O S
45 000
M edio a lto /m e d io
F in occhieto
G A L E N O /V E S A L IO
40 000
M edio al to /m e d io
Trin idad-Jockey Club
A C C IÓ N M ÉD ICA
40 000
M edio
N ingu no
LIFE
32 000
M edio a lto /m e d io
N inguno
M E D IC O R P
30 000
M e d io /m e d io bajo
N ingu no
Q U A LITA S
23 000
Alto
N ingu no
SA L U D
20 000
M edio a lto /m e d io
N ingu no
O tras (200 com pañías)
1 272 000
M edio a lto /m e d io
N ingu no
Total
2 160 000
F u e n t e : T o w e r s I’e r r i n / M a r c u v A s o c i a d o s .
250
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
10
C u a d ro
ÍNDICES DE INFLACIÓN DESDE LA CON VERTIBILIDAD (ABRIL DE 1991)
(En porcentajes)
L o s 1 0 b ie n e s q u e m á s s u b ie r o n
L o s 10 b ie n e s q u e m e n o s s u b ie r o n
•
T o m a te
2 2 9 .2
•
A rro z
•
A lq u ile r
1 8 0 .0
•
H a rin a d e tr ig o
•
P a n fr a n c é s
1 2 0 .1
•
A c e ite m e z c la (c o m ú n )
- 2 .6
•
V erd u ras
1 1 5 .2
•
A zú car
-5 .8
Ja m ó n c o c id o
-6 .1
3 .0
0 .6
•
E s p e c tá c u lo s
111.3
•
•
S e r v ic io s p a r a la s a lu d
1 1 0 .2
•
V e s tu a r io
•
P e lu q u e r ía
1 0 7 .5
•
C erv ez a co m ú n
•
B a ta ta
9 5 .5
•
C a fé
-1 8 .1
9 2 .3
•
G a s e o s a (1 .5 It.)
- 3 3 .7
•
C e b o lla
-5 8 .5
•
C o le g io s
*
T u r is m o
8 7 .5
•
N iv e l g e n e r a l
3 7 .0
Fuente: Instituto N acional de Estadística
y
Censos
( i n d e c ).
-8 .5
- 1 8 .0
251
IA RH FOR MA Al 1 IN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
C
uadro
11
BEN EFICIARIOS DE OBRAS SOCIALES
SEGÚN NATURALEZA DE LA IN STITUCIÓN
Años 1990 a 1995
N a tu r a le z a
19Ó0
1991
1992
1993
1994
1995
d e la o b r a s o c ia l
Sindicales
7 094 762
" 319 024
7 585 003
8 031 908
6 699 849
9 308 330
Estatales
766 6|2
322 908
354 889
225 042
133 354
118 184
Por convenio
216 143
92 833
46 159
88 609
53 120
72 711
964 US 1
940 143
579 358
965 431
1 146 629
1 154 407
S 784 2U7
s 612 143
7 973 358
7 933 218
8 291 224
5 284 278
Por adhesión (2)
60 741
47 899
45 723
47 795
29 639
51 057
Lev 21.476 (3)
60 G 7
60 176
41 232
42 505
4 267
36 476
De em presas (4)
23 064
26 628
29 862
29 862
30 505
23 611
4 467
4 572
4 821
6 175
7 249
-
-
6 646
14 357
'.7 626 307
16 660 156
16 401 408
16 270 660
Personal de dirección
Adm inistración mixta (1)
Especiales (5)
Aponte separo
Total
17 973 use
Fuente: A d m in istración N acional
(1 )
del
S e g u r o d e s a lu d (a n s s a i
17 369 191
).
C r e a d a s p o r le v y c u v a c o n d u c c i ó n e> e j e r c i d a p o r u n o r g a n i s m o i n t e g r a d o p o r e m p r e s a s d e l F s t a d o ,
beneficiarios v em p lead o res.
(2 )
F x c e p t u a d a s d e la le y d e o b r a s s o c i a l e s q u e n o o b s t a n t e s e a d h i e r e n .
(3)
D e e m p r e s a s e s t a t a l e s c r e a d a s p o r i na d i s p o s i c i ó n e s p e c i a l ( A t a n o r , P a p e l M i s i o n e r o , etc .).
(4)
S e tr a t a e n r e a l i d a d d e u n a s o l a
(5)
A u to rizad as a fu ncio nar por cu m p li
in c . H.
em presa.
c o n l o s r e q u i s i t o s d e la n u e v a l e y d e o b r a s s o c i a l e s 2 3 . 6 h 0 , a r t . l ,
252
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
12
M ERCADO DE LA SALUD
Prestadores
Cantidad de
Gasto
Porcentaje
Porcentaje
Gastos por
Gastos por
personas
Anual
de personas
del gasto
beneficiario
beneficiario
cubiertas
(1)
(millones
cubiertas
total
/añ o
/m es
anual
de pesos)
O b ras sociales
sin d icales
15 800 000
3 150
45.3
27.5
199.4
16.6
950 000
800
2.7
6.9
842.1
70.2
m ed icin a prepaga
2 100 000
2 100
6.0
18.3
1 000.0
83.3
1NSSIP (PA M I)
4 200 000
3 000
12.0
26.2
714.3
59.5
H osp itales p úb licos
11 800 000
2 400
33.9
20.9
203.4
16.9
Total
34 850 000
11 450
100.0
100.0
328.5
27.4
O b ras sociales de
p erso n al de d irección
E m p resas de
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la A dm inistración N acional de la Segu ridad Social ( a n s i -s ) ,
A dm inistración N acional del Seguro de Salud ( a n s a i . ), M inisterio de Econom ía y O bras y Servicios Públi­
cos, y D iagnos S.A.
(1) Incluye gastos adm inistrativos.
LA REFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO D E LA SA L U D EN A R G EN TIN A
253
B IB LIO G R A FÍA
Aizen, M. (1996), "Estados Unidos dice que es recomendable invertir en la Ar­
gentina", Clarín, Buenos Aires, 25 de julio.
Ambito Financiero (1992), Buenos Aires, Editorial Am fin, 10 de enero.
Apertura (1996), "The Exxel G roup", Buenos Aires, abril.
Arce, H. y A. Roncoroni (1987) "A cerca del histórico fatalism o de los hospitales
públicos", M edicina y sociedad, vol. 10, N° 1-2, Buenos Aires.
------------- (1984), "H ospitales públicos y obras sociales: una propuesta", M edicina
y sociedad, vol. 7, N ” 5, Buenos Aires.
Arce, H. (1995a), "E l papel del Estado en los procedim ientos de evaluación de
la calidad de la atención m édica", M edicina y sociedad, vol. 18, N° 2, Buenos
Aires.
------------- (1995b), "El factor 'calidad' como futuro regulador del sector salud",
Consultor de Salud, N '1 127, Buenos Aires.
------------- (1995c), "E d itorial", Revista del i t a e s , N° 1, Buenos Aires.
------------- (1994), "Funciones v responsabilidades del hospital público", Buenos Ai­
res, inédito.
------------- (1993), El territorio de las decisiones sanitarias, Buenos Aires, Editorial H.
Macchi.
------------- (1990), "A rancelam iento hospitalario; normas adm inistrativas", M edici­
na y sociedad, vol. 13, N" 1-2, Buenos Aires.
------------- (1989a), "Política hospitalaria municipal. Secretaría M unicipal de Cali­
dad de V ida", Buenos Aires, inédito.
------------- (1989b), "M ejorar el hospital público para integrarlo al sistem a", Enfo­
ques sobre seguridad social, año 3, N° 15-16, Buenos Aires.
------------- (1989c), "La salud durante la crisis hiperinflacionaria. Informe a la Se­
cretaría de Salud ", Buenos Aires, junio, inédito.
------------- (1989d), "C onsideraciones político-técnicas sobre la descentralización
hospitalaria", Buenos Aires, Secretaría M unicipal de Calidad de Vida.
------------- (1989e), "N aturaleza v perspectivas del Consejo Federal de Salu d ",
CO FLSA , informe de la Secretaría Técnica, Buenos Aires.
------------- (1988), "N orm as para la atención de patologías cuya cobertura es de
responsabilidad patronal", Obra Social de Gastronóm icos, Buenos Aires.
------------- (1985), "Inserción del hospital público en el sistema de seguridad so­
cial", Auditoría M édica, año 2, N° 3, Buenos Aires.
Berm údez, I. (1996a), "El gobierno fija nuevas reglas a las empresas de medicina
prepaga", Clarín, Buenos Aires, 7 de junio.
------------- (1996b), "¿C óm o será el nuevo sistem a de salu d ?", Clarín económ ico,
Buenos A ires, 13 de octubre.
254
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
------------- (1995), "Seguro privado para cubrir los riesgos laborales", Clarín econó­
mico, Buenos Aires, 10 de diciembre.
------------- (1993), "E l negocio de la salud, se avecina un cambio de m ano", Clarín
económico, Buenos Aires, 7 de febrero.
Ceriotto L. (1996), "E l capital extranjero se quedó ya con varias firmas líderes",
Clarín, Buenos Aires, 13 de octubre.
Clarín (1996a), "Se unen cinco obras sociales", Buenos Aires, 21 de octubre.
------------- (1996b), "E l Exxel Group pagó 40 millones por una prepaga", Buenos
Aires, 28 de agosto.
------------- (1996c), "Todm an, al grupo E xxel", Buenos Aires, 25 de julio.
------------- (1996d), "El debut del nuevo sistema. Suplem ento especial", Buenos
Aires, 1 de abril.
------------- (1995), "Los brasileños en el negocio de las prepagas", Clarín, Buenos
Aires, 24 de mayo.
Com ité Consultivo Perm anente (1996), Listado de enferm edades profesionales de la
Ley 24557, Buenos Aires, Editorial Luelca.
Consejo Federal de Salud (1991), A cuerdo Federal sobre Políticas de Salud, Buenos
Aires, M inisterio de Salud y Acción Social.
Correa, R. (1996a), "E l mercado espera la desregulación", Nación, econom ía y
negocios, Buenos Aires, 29 de septiembre.
------------- (1996b), "L a obra social docente se anota para com petir", Nación, econo­
mía y negocios, Buenos Aires, 20 de octubre.
Dal Bó, L. (1989), "U n nuevo m odelo de efector público de salu d ", M edicina y
sociedad, vol. 12, N° 5-6, Buenos Aires.
Díaz M uñoz, A. (1991), "Procesos de privatización en el sector salud en Argen­
tin a ", Buenos A ires, F acu ltad L atin oam erican a de C ien cias S o ciales
( f l a c s o ), inédito.
El Economista (1992), "Salud, un negocio de 4.700 millones de dólares anuales",
Buenos Aires, 19 de junio.
Equisal S.A. (1996a), M anual de funcionam iento, Buenos Aires.
------------- (1996b), Normas de facturación y pago a prestadores, Buenos Aires.
González, G. y otros (1989), "E l gasto en salud y en m edicam entos, Argentina,
1985", Estudios c e d e s , Buenos Aires, Editorial Humanitas.
Hapke, E. (1996), "Sin cobertura, la Tetra chica' de la medicina prepaga", Noticias,
Buenos Aires, 3 de julio.
------------- (1995), "Prepagas, píldora salvadora", Noticias, Buenos Aires, 28 de mayo.
INOS (Instituto Nacional de Obras Sociales) (1989), "Inserción del hospital público
en la seguridad social", Medicina y sociedad, vol. 12, N° 1-2, Buenos Aires.
------------- (1985), "A nteproyecto de prestaciones básicas y coberturas esenciales de
atención m édica para obras sociales", Buenos Aires.
Katz, J. y otros (1993), E¡ sector salud en la República Argentina: su estructura y
comportamiento, Buenos Aires, Editorial Fondo de Cultura Económica.
LA RKFORM A Al H \ A \ O A M IF .N T O DE LA SA LU D EN A R G EN T IN A
255
Katz, J., H. Arce y A. M uñoz (1993), El modelo organizacional vigente y sus orígenes
históricodnstilucionales, Buenos Aires.
Katz, J. y A. M uñoz (1989), "H iperinflación y agravam iento de la crisis estruc­
tural del sector salud de la República A rgentina", Buenos Aires, Oficina de
la c l p a l en Buenos Aires
M arracino, C. y otros (1984), Las obras sociales y su intervención eu las condiciones
y medio ambiente del trabajo así como en las condiciones generales de vida,Buenos
Aires, Instituto Nacional d e Obras Sociales ( i n o s ).
M eaños, F. y C. Baulde (1996), "M ejor prevenir", Noticias, Buenos Aires, 17 de
marzo.
M inisterio de Salud y Acción Social (1996), "E l proyecto A R 0120. Relaciones
diferenciales con otros proyectos con financiación externa en el sector sa­
lu d ", Buenos Aires, Unidad Ejecutora Central.
------------- (1994a), Sistema para valorar el origen ocupacional en egresos hospitalarios,
Buenos Aires, Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Alim enta­
ción de los Servicios Sociales/B an co M u nd ial/ Program a de las N aciones
Unidas para el Desarrollo) ( p r o n a t a s s / b i r f / p n u d ) , mayo.
------------- (1994b), Normas de descentralización para establecim ientos de salud, Buenos
Aires, Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Alim entación de los
Servicios Sociales/B an co M u nd ial/ Program a de las Naciones Unidas para
el Desarrollo) ( p r o n a i a s s / i j i r f / p n u d ), noviembre.
------------- (1994c), Instrumentos para el hospital público de autogestión, Buenos Aires,
Program a Nacional de Asistencia Técnica para la Alim entación de los Ser­
vicios Sociales/B anco M u n d ial/ Program a de las Naciones Unidas para el
De-sarrollo) ( p r o n a t a h s / b i p f / p n u d ) , noviembre.
----- (1993), "D ecreto 5 7 8 /9 3 . Hospitales públicos de autogestión", Boletín
oficial, la . sección, Buenos Aires, 13 de abril.
------------- (1992), "D ecreto 1269/92. Políticas sustantivas e instrum entales de la
Secretaría de Salud ", Boletín oficial, I a sección, Buenos Aires, 27 de julio.
M inisterio del Interior (1996), Informe mensual de progreso, marzo de 1996, Buenos
Aires, Program a de Saneam iento Financiero y Desarrollo Económico de las
Provincias Argentinas.
M oreno, E. (1991), "A lgunos aspectos de política operativa de la Secretaría de
Salud ", D ocumento de trabajo, Buenos Aires, noviembre.
O viedo, C. (1991), "A ntecedentes de la asistencia técnica y financiera de la Nación
a las jurisdicciones. Informe a la Subsecretaría de Salud ", Buenos Aires,
agosto.
Pérez, Alonso N. (1996), "Salud, en terapia intensiva", Noticias, Buenos Aires, 5
de marzo.
Poder Ejecutivo N acional (1991), "Proyecto de ley de presupuesto general de la
A dm inistración Nacional para el ejercicio 1992. M ensaje 1867", Trámite
parlamentario, N° 95, Buenos Aires, 13 de noviembre.
256
EN SAYOS SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L E N SA LU D
Prein, V. (1996), "L a Ley de Riesgos del Trabajo", El prestador, N° 15, Buenos Aires.
Roncoroni, A. (1995), "Señalan a las obras sociales com o una de las causas de la
crisis hospitalaria", La Nación, Buenos Aires, 23 de octubre.
Superintendencia de Seguros de la N ación (1993), "M edicina prepaga. Proyecto
de resolución", Buenos Aires.
Tafani, R. (1993), "Im plicancias operativas de la autogestión", Consultor de salud,
N° 70, Buenos Aires, agosto.
Villalonga, J. (1996), "E l caso Amil: m anagem ent sano", Noticias, Buenos Aires, 8
de junio.
REFORMAS AL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE
SALUD EN ARGENTINA
S ilv ia iM ontoya
IN TRO D U C C IÓ N
A n TECI IV XI ES L i m p o r t a n c i a
d el
tem a
La socied ad considera el acceso a servicios de salud com o un derecho
in alienable y universal. El m ejoram ien to de la calid ad de vida de la
p o b lació n y de sus con d iciones sanitarias d epend e tanto de u na ad ecu a­
da provisión de esos servicios com o de otros factores, tales com o el
increm ento en el ingreso per cáp ita, el progreso técnico y el m ayor nivel
ed u cativo. Las razones por las cuales con vien e in v ertir en salud no solo
se red u cen a la bú squeda del b ien estar de la p o b lació n y a factores
m eram ente econ óm icos, sino que el gasto tam bién se ju stifica por co n ­
sid eracion es éticas y de solidaridad social.
La reform a del secto r salud está b ajo co n sid eració n en m u ch o s
p aíses y para d iferentes niveles de ingresos, tanto en países d esarrollad os
com o en vías de desarrollo. Si bien no existe con sen so acerca del sig n i­
ficado real del térm ino reform a, el fin ú ltim o que se persig u e es lograr
m ay or eficiencia y equidad en los servicios de salud. Entre varios asp ec­
to s im portantes de considerar, la reform a de salud p lan tea para el Estad o
u n p a p e l d ife re n te al q u e ha te n id o h a sta el m o m e n to , ta n to de
fin an ciad or com o de proveed or de los servicios de salud.
El sistem a de salud en la A rgentina — y en la m ayoría de los países—
en fren ta una serie im p o rtan te de in co n v en ien tes. E xisten d iferen cias
su stan ciales en cu anto a cobertu ra a lo largo del p aís, y entre diferentes
gru p os sociales. En m u chas áreas, los in d icad o res co n v en cion ales de
257
258
EN SAYO S SO BRE EL, FIN A N C IA M IEN TO DE I.A SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
salud — com o los de m o rtalid ad m aterna e in fan til— tien en valores
b astan tes bajos a nivel internacional. Las d iferencias se relacion an con los
niveles de ingreso y de ed u cación, y los factores am bientales. A d icio n a l­
m en te,’ y com o su cede tam bién en otros países, aqu ellos grupos con m ás
n ecesid ad es so n los que tienen m enos acceso a la salud y los que reciben
los peores servicios.
E n este m om ento existe una p olítica del gobiern o n acio n al centrad a
en lograr una m ayor cobertu ra de salud en aquella p o b lació n n o inclu id a
en el sistem a, a la vez que se intentan reform as en el fin an ciam ien to de
las in stituciones h o spitalarias del sector público. El análisis es b astan te
co m p lejo p or los d iferen tes m ecan ism os y sistem as de o rg a n iz a ció n
in stitucional im perantes, tanto para el fin anciam ien to com o para la p ro ­
v isió n de los servicios. Esta com p lejidad se ve poten ciad a por el proceso
de d escentralización de servicios desde la n ació n hacia las pro v in cias, y
de éstas hacia los m unicipios.
En la A rgentina, al igual que en gran p arte de A m érica L atin a, el
sistem a de salud está o rganizado en varios su bsectores; gen eralm en te se
trata de sistem as in stitu cion alm ente fragm entad os (por la can tid ad de
agentes intervinientes) y, a la vez, estratificados (porque están claram en te
definid os los usuarios de cada subsistem a). E sto ocasiona u na su p erp o ­
sición de fu nciones y la existen cia de diferencias geográficas in tern as en
cobertu ra y calidad de las prestaciones. Estas d iferencias no se observ an
solo entre los distintos subsistem as sino que tam bién se rep rod u cen al
in terior de cada subsistem a.
E l sistem a de salud está organizad o en tres sectores que enfren tan
p roblem as diversos. H ay d eficiencias tanto en la organización com o en
la calid ad , d etectánd ose una deficiente u tilización de los recu rsos; p obre
m an ejo de los ho sp itales; d esigu ald ad es geográficas en la d istrib u ció n de
servicios y de p ersonal; ad m inistración excesivam en te cen tralizad a; baja
respuesta de los p rofesionales a las necesid ad es de los pacien tes, y falta
total o parcial de datos, tanto en lo referente al estad o de salud de la
p o b lació n com o al tipo de servicio, al nivel y com p osición del g asto, y
al financiam iento.
D esd e el pu nto de vista de la provisión de los servicios de salud,
existen tres n iveles en el sector público: la nación , las p rovin cias y los
m u n icip ios, con particip ación variable en la oferta segú n la p rovin cia,
ad em ás de los p roveed ores y h ospitales p ertenecien tes a las obras so cia­
les y al sistem a privado. D esd e el pu n to de vista del fin an ciam ien to, este
I A KEI-OKMA Al l'IV W C IA M IH X 'IO DE LA SAI UD EN A RG EN TIN A
259
p roviene básicam en te de tres fuentes: im p u estos n acion ales y p ro v in cia­
les (en el caso del sector pú blico), con tribu ciones a la seguridad social
(con un régim en especial en el caso de las obras sociales provin ciales),
y de un sector p rivad o cuva p articipación ha crecid o m u ch o en los ú l­
tim os años. Estas características y la su p erp osición de cobertu ras entre
los distintos agentes hacen preguntarse cóm o pod ría en estas con d icion es
fu n cion ar un sistem a integrado, y cuál pu ede ser la orien tación de las
reform as necesarias en los hospitales p ú blicos y en las in stitu cion es de
la seguridad social de m anera de pod er m ejorar la eficien cia y la equidad
del gasto en salud.
O h/e t iv o s
E ste trabajo pretend e hacer un análisis, natu ralm en te n o exh au stivo dada
la com pleja p roblem ática del sector salud en la A rgen tin a, del finan­
ciam ien to del sector en los distintos su bsistem as y los cam bios in tro d u ­
cidos en los ú ltim os años. Para ello, en p rim er térm ino, se repasa b rev e­
m e n te la o rg an izació n del secto r salu d y el fu n cio n a m ie n to de los
su bsistem as de seguridad social, pú blico y privado. D ado que ya se han
em prend id o varias reform as buscando la solu ción a través de cam bios en
la adm inistración del financiam iento y en la gestión de los servicios — que
intentan, en definitiva, m odificar el m odelo prestacional— , se pretende
analizar los cam bios ya introducidos y evaluar otros com plem entarios para
el m ejor funcionam iento del sistem a.
I. SIT U A C IÓ N D EL SISTE M A DE SA L U D
A. El
i i ’ SiTE X T O M A C R O E C O N Ô M IC O
Es un hecho conocido que la A rgentina viene exp erim en tan d o desde
com ienzos de la década del 70 una profunda crisis econ óm ica que no
responde a un hech o externo o coyuntural, sino que está ín tim am en te
v incu lad a al agotam ien to del m od elo de econom ía cerrad a, con subsid ios
y priv ileg ios sectoriales. Esta situación se agravó hacia fines de la década
p a sa d a , y re cién lo g ró re v ertirse a co m ien zo s de la p re sen te cu an d o
se p ro d u jo un cam b io total en el m o d elo de crecim ien to eco n ó m ico
260
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
im p lem en tad o h asta ese m om ento. Si b ien el program a de tran sfo rm a­
ción econ óm ica adoptado en 1989 tu vo resultad os im portan tes en térm i­
nos m acroecon ôm icos, aún su bsisten gran parte de los problem as o rig i­
n ad os en el pasado.
En este sentido, las consecu encias de la crisis son m ú ltip les y pro­
fun d as, exced iend o los aspectos estrictam ente económ icos. En m ateria
social, los datos m ás sign ificativos son la tend encia a la co n cen tración en
la d istribu ción del ingreso y el aum ento consid erable de la cantid ad de
hogares y de p oblación en situación de pobreza. E ste fen óm en o estuvo
tam bién vinculad o al com p ortam iento d esfavorable de los in d icad ores
del m ercad o de trabajo, d erivad os del d eterioro de la relación entre
p rod ucto y em pleo.
Son varios los aspectos com p rend idos en el proceso de d esm ejora­
m iento. A grandes rasgos, se pu ed e verificar en relación con los in d i­
cad ores u su ales de desarrollo social el p reocu pan te in crem en to de la tasa
de m ortalid ad infan til que se produjo durante la d écada del 80, y las
d ificultad es para m ejorar algunos p arám etros clave tales com o la can ti­
dad de p oblación analfabeta, o el acceso y p erm an en cia en el sistem a
educativo. C om p letó este p anoram a una tend encia a la co n cen tración en
la d istribu ción del ingreso y u n in crem ento de la pobreza.
Si b ien durante los ú ltim os cinco años se ha prod ucid o u n im p or­
tante crecim iento m acroeconôm ico y u na reversión p arcial de algunos
in d icad ores, ello no ha sido su ficien te para elim inar los problem as acu ­
m u lad os en las ú ltim as décadas. En este sentido, el sector salud no ha
sido ajeno a las m od ificacion es del m od elo econ óm ico y social argentino.
A l respecto se ha prod ucid o un im portan te au m en to de la in v ersión en
b ien es de cap ital con la consigu iente explosión en la oferta de servicios
de alta tecn ología, no siem pre ligad a a las n ecesid ad es de la p o b lació n
(Tafani, 1995).
B.
L O S IN D IC A D O R E S
H istóricam ente, los principales indicadores para m edir el estado de salud
de una población han sido la esperanza de vida al n acer y la tasa de
m ortalidad infantil. En la Argentina, la esperanza de vida al nacer es de
72 años con diferencias im portantes entre varones y m ujeres. A nivel pro­
vincial no existe dem asiada variación de este indicador a lo largo del país.
I A R E F O R M A Al
l l \ W C I A M I K M O DE LA S A L U D E N A R G E N T IN A
261
C on respecto a la tasa de m ortalid ad infantil, situad a en un 23% ,
aún debe h acerse bastan te para alcanzar los valores de los países d e­
sarrollad os. En este caso, sí se registran d iferencias region ales im p o rtan ­
t e s . 1 Y au n q u e m u ch as p ro v in cias p re sen ta n ya p ro b lem a s d e salu d
p ropios de p aíses desarrollad os, las tasas de m ortalid ad in fan til — co n ­
sid erad as un in d icad o r apropiad o del nivel de salud g en eral— son aún
p reocu pantes.
R especto de la p oblación sin cobertura, la p roporción es relativ am en ­
te alta (35% ) y p rincip alm ente se trata de personas jó v en es (el 34% de la
po b lació n sin cobertu ra tiene m enos de 14 años; el 44% , m enos de 19, y
el 63% m enos de 29 años). Esa población sin n in gun a cobertu ra co n sti­
tu ye u na estim ación de d em anda m ínim a, ya que u na bu en a p arte de la
po b lació n qu e cu enta con solo una obra social (40% de la total ), tam bién
d em and a atención del sector público.
Se d etectan, por otra parte, d iferencias grandes en cuanto a n iv el de
cobertu ra entre las ju risd iccion es: m ientras en la C apital Fed eral casi el
20% de la p o blació n no tiene cobertu ra, en Form osa la p roporción llega
a casi el 60% .
La p oblación sin cobertura dem and a servicios de salud p rin cip al­
m ente del sector público, ya que la m ayoría no posee in gresos su ficientes
com o para afrontar el pago de servicios privados. Teniendo en cu enta la
tasa de m ortalidad infantil com o indicador general del estad o de salud,
y el p orcen taje de p o blació n sin cobertu ra, es po sib le estab lecer que
existen grandes diferencias que m u chas veces se rep rod u cen al interior
de las d iferentes p rovincias con igual peso, y que h acen pensar que el
sistem a funciona con una gran inequidad n o solo en lo referente a nivel
social sino en cu anto a diferencias entre regiones.
C.
O R i ■ \ N IZ A C IO N IN S T IT U C IO N A L
E sq u em á tica m en te , el secto r salu d está o rg an iz a d o en tres g ran d es
su bsistem as (ver gráfico 1). El su bsistem a pú blico — a través de la n ación,
1.
A s í, m ie n tr a s tilg u n a s |in ís d ic c io n e s tie n e n ta s a s c e r c a n a s a l 1 5 % , o tr a s p r o v in c ia s
( c o m o a lg u n a s d e l n o r d e s t e ) s u p e r a n h o lg a d a m e n te e l 30°n e s t ip u la d o c o m o a c e p t a b le p o r
la O r g a n iz a c ió n .M u n d ia l d e la S a lu d ( o m s ) .
262
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
las provincias y los m u n icip ios— se encarga de las fu n cion es de pro m o ­
ción y p revención, y adem ás presta servicios por m edio de hosp itales y
unid ad es asistenciales. Si b ien los ben eficiario s d esd e el pu n to de v ista
legal son toda la p oblación, en la p ráctica los usuarios son los sectores
de m enores ingresos y los grupos cu biertos por obras sociales pero sin
acceso efectivo a las prestaciones de las m ism as.
El su bsistem a de la segu rid ad social — a través de las obras so cia­
les— ofrece u n seguro de salud obligatorio para los trabajad ores d ep en ­
dientes y sus fam ilias, que alcanza al 62% de la p o b lació n .2 E l su bsistem a
p rivad o — a través de los seguros de salud vo lu n tarios o de em presas de
m edicina prepaga— cubre a los que opten por la com pra de los servicios,
gen eralm ente p ersonas de altos n iveles de ingreso.
La im portancia que ad qu iere el gasto en salud en la A rg en tin a se
en cu en tra reflejada en el cuadro 1. En 1993 se gastó en salud el 7.2% del
prod u cto intern o bru to ( itb ), es decir, se im p u so u n n iv el de esfu erzo
cercano al de algu nos países desarrollad os. Si b ien es cierto que en la
com p aración internacion al la A rgentina aparece com o uno de los países
m ejor u bicad os entre los latinoam ericanos, co n u n gasto de 138 d ólares
por p e rso n a /a ñ o , frente al de los países d esarrollad os el nivel es irriso ­
rio.3 El sector pú blico contribu yó con el 22% del gasto total en atención
de salud, el sem ipú blico de obras sociales con el 36% , y el privad o con
el 42% .
D entro del sector p ú blico, el 75% del gasto directo proviene de los
gobiernos provinciales, el 16% de los m u nicipales, y solam ente el 9% del
gasto pú blico en salud corresponde al g obierno federal.
El gasto de las obras sociales n acionales, el program a de atención
m éd ica integ ral
(p a m i)
y el gasto indirecto del sector privado ascend ió al
46% del total en salud, y al 4.9% del
p ib .
A pesar de la m agn itu d de los
recu rsos involucrad os, hay m u cho cu estion am ien to de la eficien cia del
gasto en salud de los diferentes subsistem as.
2 . D a to s d e l C e n s o N a c io n a l d e P o b la c ió n y V iv ie n d a , 1 9 9 1 .
3 . P o r e je m p lo , en el m is m o a ñ o C h ile g a s ta b a 1 0 0 d ó la r e s , e l B r a s il 1 3 2 , M é x ic o 8 9
y el P e rú 4 9 . E n tr e lo s p a ís e s d e s a r r o lla d o s A u s tr a lia g a s ta b a 1 3 3 1 d ó la r e s , e l R e in o U n id o
1 0 3 9 v lo s E s ta d o s U n id o s 2 7 6 3 .
I A RLFO RM A Al
D.
U sa
I
l\ ' X C I A M I I M O DE LA SA LU D F K A R G EN TIN A
m d w a c ió n
d i: l a
d em an d a
d l
263
s a lu d
El concep to de necesidad en el cam po de la salud es u n co n cep to su jeto
a controversia. U tilizan d o una d efinición con alto grad o de con sen so, se
pu ed e sostener que una necesidad en salud d epend e del estad o de la
tecnología y de la posibilidad de su reconocim ien to m édico. Las n ecesi­
dad es si no se confirm an con d iagnóstico m édico en realidad son deseos.
La dem and a de salud, por su parte, es un concepto diferente de las
necesid ades y los deseos, v se refiere concretam ente a la cantidad de
b ien es o servicios que los con su m id ores efectivam en te com pran. C uando
el p recio del b ien es cero en el m om ento de la p rovisión , en ton ces la
dem and a es igual a los deseos. O bviam en te que esta dem and a no puede
ser cu bierta, por la sencilla razón de que hay restricción en la oferta. Esto
es p rin cip alm en te lo que su ced e con la provisión pú blica gratu ita de los
servicio s de salud.
1. E¡ m odelo
E l m od elo u tilizad o sigue el enfoque de H offm eyer y M acC arth y (1994),
que em plea dos m od elos para analizar el cam ino seg u id o por los gastos
en salud; uno de los m od elos apunta hacia las n ecesid ad es o la dem anda
de servicios, y el otro hacia la oferta de salud. Se trata de un m od elo m uy
sen cillo que tiene diversos cu estionam ientos en cu an to a la estim ación
d esd e el punto de vista teórico.
2. La oferta
La oferta de servicios de salud intenta contestar la pregunta de cuál ha
sido la relación entre el gasto en salud y el prod ucto in tern o bru to, o m ás
p recisam en te en cuánto ha subido el gasto en salud cu an d o el producto
ha crecido.
Ln G RS
a +a
ln PIB + u
donde
GRS
PIB
gasto real en salud
prod ucto interno bru to
(1 )
264
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
3. Las necesidades
El m odelo u tilizad o en la ecuación de dem anda de salud tom a en cu enta
tres factores: la d istribu ción de ed ad es de la p o blació n (debid o a que la
p oblación m ayor utiliza una m ayor cantid ad de servicios de salud ), los
cam bios en la tecn ología, y las m ejoras en la calid ad de los serv icio s de
salud. La pregu nta en este caso es, cuál d ebería ser el p atrón de com p or­
tam iento de los g astos de consid erarse las edades de la p oblación.
Ln (G R S /D E M )
D EM
=
b o +b, In T + w t
= P '0 P ,+ 2P O P 2+ 3P O P 3 + 4P O P 4
(2)
(3)
donde:
T es la tendencia
La variable de la tend encia en esta ecu ación tom a en cu enta el
increm en to de los costos reales de salud, y las p royeccion es que p u ed en
h acerse a partir del m od elo su gieren que los costos su birán en el futuro
a la m ism a tasa que lo hiciero n en el pasado. Los pesos u tilizad o s en la
v ariab le
dem
se basan en la evidencia de las n ecesid ad es de salud de la
p ob lación , segú n el grupo de edad.
La estim ación de la ela sticid a d /g a sto en salud/piB es el v alor to m a­
do por a en la ecuación 1. E se v alor ind ica el porcen taje de in crem en to
del fin an ciam iento del gasto en salud que pu ed e esp erarse si el p rod ucto
aum enta en un 1%. Los valores conten idos en el cu ad ro 1 m u estran
claram ente que las elasticid ades varían m u ch o entre los d iferentes países.
La senda de crecim iento estim ad a está d ada por b (, co eficien te que
ind ica la tasa anual a la que crece la necesid ad de salud , d esp ués de
in trod u cir el ajuste de com p osición por edades de la p oblación.
4. Proyección de la necesidad de fo n d o s
En base a los p arám etros o btenid os en las ecuaciones an teriores4 es fac­
tible h acer p royecciones de las n ecesid ades de fondos. El objetivo es
4.
E l m o d e lo u t iliz a d o tie n e c o m o g r a n in c o n v e n ie n t e s u s im p le z a , d e s d e el p u n to
d e v is ta e c o n o m é t r ic o , p e r o n o s e a lte r ó s u e s t im a c ió n d a d o el p r o p ó s it o d e p e r m i t i r la
I A R E F O R M A A!
H \ W C I A M I l N T O D E LA S A L U D E N A R G E N T I N A
265
d etectar los posibles d éficit o las m ayores p resiones en fu n ción del en ­
v ejecim ien to de la población. Tienen, por su puesto, el serio in con v en ien ­
te de partir del statu quo v suponer que el com p ortam ien to pasad o es
el que determ ina el futuro del gasto en salud.
Los resu ltad os se presentan en los g ráficos 3 a 5, donde es fácil
apreciar que la m ayoría de los países en fren tarán problem as de n ecesi­
dad es de fondos. N aturalm ente, hay casos en que si bien las necesid ades
pu ed en llegar a ser satisfechas las estru cturas de m ercad o son im posibles
de sostener políticam ente, com o en los E stados U n idos, y donde la re­
form a se hace necesaria justam en te por ese m otivo.
II. LA O R G A N IZ A C IÓ N D E LO S D IST IN T O S SU B SIST E M A S
A . El
S U B S IS T E M A
IV
IA
S E G U R ID A D S O C IA L . L A S O B R A S S O C IA L E S
La m agnitu d del gasto que realiza el sistem a de obras sociales (2% del
p ib )
y
la cantid ad de p oblación beneficiaria (entre 50%
y
60% del total del
país), exp resan claram ente la im portancia del análisis de d icho sistem a.
La eficien cia en su fu n cionam ien to tiene, o bviam en te, un im pacto im p o r­
tan te sobre el bien estar de la población, no solo desde el punto de vista
de los costos sino tam bién por la relevancia que ad qu iere la p restación
del servicio de salud.
E l sistem a de obras sociales — cuya org anización se en cuen tra refle­
ja d a en el g ráfico 6— funciona con bastante controversia sobre la calidad
de las prestaciones y, lógicam ente, los costos que d em and a a la sociedad.
En los hechos, la ineficacia de su fu ncion am iento ha d eterm in ad o que la
p oblación con m enores ingresos recurra al hosp ital p ú blico (generando,
en con secu en cia, p resiones sobre el sector), y la p oblación con m ayor
pod er ad qu isitiv o al sistem a p rivad o para asegu rarse una bu ena co b er­
tu ra de salud. E sto se ha prod ucido aun existien d o un fond o solid ario
de redistribu ción
( f s r ),
cuvo objetivo es ju stam en te garan tizar u n m ínim o
d e cobertura a aqu ellas obras sociales cuyo nivel de in greso p or titular
c o m p a r a c ió n c o n lo s d e m a s p a n e s c o n te n id o s e n e l tr a b a jo d e b a s e . A s u v e z , e n el c a s o
d e la A r g e n tin a s e e s tá e x c l u y e n d o to d o el g a s to p r iv a d o d ir e c t o e in d ir e c to d e b id o a la
f a lta d e e s t a d ís t ic a s h is tó r ic a s s o b r e e s te te m a .
266
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO ÜE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
n o les perm ita financiar siquiera ese m ínim o. En este sen tid o, el
fs r
(que
surgió con la idea de solidarid ad ) fue totalm en te d esv irtu ad o por la
carencia de criterios claros y objetivos de distribución.
1. Regulación
El m arco legal regu latorio del sistem a de obras sociales es su m am ente
com p lejo y se ha ido con form and o en form a irracional. El sistem a de
obras sociales nacionales está h oy regido por la ley 23.660 — que d erogó
la 22.269 del año 1980— y su decreto reglam entario 576 de 1993.5 Las
obras sociales tienen com o objetivo prioritario las p restacion es de salud
y están o b lig ad as por ley a d estin ar el 80% de sus recu rso s b ru to s
— ded u cidos los aportes al fondo solid ario de red istribu ción
(fsr)—
para
dichos fines. Son a su vez los agentes natu rales del sistem a nacion al del
seguro de salud
(s n s s,
ley 23.661) que, teóricam en te, bu sca garan tizar el
derecho a la salud a todos los h abitan tes del país.
Pero, no todas las obras sociales están inclu id as en la ley^ de obras
sociales. Las que sí lo están — d enom inadas "o b ras sociales n a cio n a le s"—
pu ed en clasificarse según su o rigen en: a) sind icales, b) de ad m in istra­
ción m ixta, c) de la ad m inistración central del estad o n acio n al y sus
organism os autárquicos y d escen tralizad os, d) de em presas y socied ad es
del Estado, e) de p ersonal de dirección y asociaciones profesionales de
em presarios, f) la constituid a p or convenio con em p resas privad as o
pú blicas y las creadas por la L ey 21.476,6 y g) del p erson al civil y m ilitar
de las F uerzas A rm ad as y de segu rid ad , en activid ad o retirad os y ju b i­
lad os del m ism o sector. Se trata de alred ed or de unas 300 obras sociales
que agrupan a m ás de ocho m illones de ben eficiarios. A ellas se agregan
24 obras sociales p ro v in ciales — con u nos cuatro m illon es de b e n e fi­
ciarios — que n o son alcanzadas por la ley,7 y el
cuatro m illones de beneficiarios.
pam i
con alred ed or de
5. E s ta ley , a s u v e z , h a b ía r e e m p la z a d o a la 1 8 .6 1 0 q u e re g ía el s i s t e m a d e s d e 1 9 7 0 .
6. S e tr a ta en e s te c a s o d e o b r a s s o c ia le s d e e m p r e s a s q u e e r a n e s t a t a le s y lu e g o
f u e r o n p r iv a tiz a d a s .
7. S a lv o q u e e x p líc it a m e n t e s e a c o ja n a e lla . E n e s ta s s i tu a c io n e s la f o r m a d e c á lc u lo
d e l o s a p o r t e s e s d i f e r e n t e a la d e l s e c t o r p r iv a d o , a l i g u a l q u e s u f u n c i o n a m i e n t o .
A d i c i o n a l m e n t e , p u e d e n t e n e r a fi l ia d o s v o lu n t a r io s .
f
LA R E F O R M A Al
MN W C T A M I L N T O DH L A S A L U D E N A R G E N T I N A
267
La form a de organización de las distintas obras sociales es diferente,
ya que m ien tras en el caso de las obras sociales sind icales se trata de
afiliad os por ram a o por sector de actividad donde los sind icatos con s­
titu yen el poder, en las obras sociales de ad m in istración m ixta la gestión
es co m p artida por el sind icato, los em presarios y / o el E stado. N o deben
n ecesariam en te estar p resentes los dos últim os. Los in stitu to s sociales de
ad m in istració n m ixta (constituidos en obras sociales) fueron creados por
d istin tas leyes o p or conv enio y, en realidad, no h ay un m otivo claro que
ju stifiq u e su creación. Estos institutos cu entan, en gen eral, con fond os de
otra n atu raleza — aparte del finan ciam iento genuino que proviene de los
aportes p atro n ales— que inciden sobre los costos del sector, si bien en la
m ayoría de los casos quien paga estos m ayores costos es la socied ad .8
La p articipación de los d istin tos tipos de obras sociales nacionales
y un breve resum en de la situación desde el pu n to de v ista de los recur­
sos se presenta en el cuadro 4. La inform ación — de 1995— m u estra que
el 60% de los beneficiarios de las obras sociales n acio n ales p ertenece al
grupo de las sindicales, el 30% a las de ad m in istración m ixta, y el 8% a
las de p erson al de dirección. Esta rápida estratificación p erm ite apreciar
que, a p esar de que la recau dación por ben eficiario n o es de las m ás altas,
existe una im portante con centración de pod er econ óm ico en los sind ica­
tos teniendo en cuenta que los ingresos de las obras sociales n acion ales
fueron su periores a los 2 m il m illon es de pesos en 1995.8 En el caso de
las obras sociales p rovinciales es m u y d ifícil estim ar el flujo de ingresos.
P or ley — 23.660— se dispone que las obras sociales no destin en
m ás del 8% de sus ingresos, d ed u cid os los aportes al h s r , a gastos de
adm inistración. La inexistencia de auditorías externas en las obras socia­
les hace suponer que no hav razón para que en la práctica estas disp osi­
ciones se cu m p lan .1" Los aportes por im posiciones al trabajo se destinan
8. E n el c a s o d e l in s titu to s o c ia l b a n c a r io el a p o r t e e s d e 2 % s o b r e el v a lo r d e in te r e s e s
y c o m is io n e s . D e e s ta r e c a u d a c ió n s e r e p a r t e el 50 °o a la A d m in is t r a c ió n N a c io n a l d e l
S e g u r o d e S a lu d y el 5 0 o<> al in s titu to d e s e r v ic io s s o c ia le s b a n c a r io s . O tr a s a c tiv id a d e s
c u y o s in s titu to s c u e n ta n c o n r e c u r s o s d e e s t e tip o s o n : s e g u r o s , c e r v e z a , D ir e c c ió n G e n e r a l
Im p o s itiv a , a d u a n a , ta b a c o .
9 . E n r e a lid a d , d e n tr o d e e s te s u b s e g m e n t o d e o b r a s s o c ia le s s in d ic a le s e x is te n c u a tr o
o c in c o
q u e c o n c e n t r a n c a s i el ñ 0o<> d e lo s b e n e f i c ia r i o s y u n p o r c e n ta je m á s o m e n o s
e q u i v a l e n t e d e lo s fo n d o s .
10. A lg u n o s c á lc u lo s e x t r a o f ic ia le s e s tim a n q u e el p o r c e n ta je d e g a s to s a d m i n i s t r a ­
tiv o s p o d r ía a lc a n z a r el 3 0 " " .
268
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
en u n 90% (85% , para el caso de las obras sociales de p erson al de d irec­
ción) a la obra social que corresponda. El 10% restan te de los aportes y
co n trib u cio n es (15% en las de p ersonal de dirección) se d estin a a la
A d m in istración N acional del Seguro de Salud
(a n s s a l).
2. Tamaño
D ebid o a que cada obra social agrupa a trabajad o res de u na m ism a
ind u stria o sector sus ingresos poseen poca variación , ad em ás de que en
gen eral dentro de cada ram a agrupa a trabajad ores de ingresos sim ilares.
D e esta form a, el personal ejecu tivo suele tener su obra social particular.
A causa de esta form a de agruparse y del m odo en que se d eterm in an
los in gresos de las obras sociales, existen im portantes d iferen cias entre
los ingresos por titular.
A sí, hay obras sociales que p u ed en financiar b u en o s serv icios de
salud (com prensivos de d iferentes tipos de p restaciones) para sus afilia­
dos, y otras que no están en cond iciones de brin d ar n i siqu iera una
cobertura m ínim a. El cuadro 5 es contund ente con respecto a m o strar la
situ ació n de las obras sociales según su tam año. La form a en que se
d eterm in a la afiliación al sistem a hace que, de las 200 obras sociales
sind icales, u n poco m enos de la m itad tenga m enos de m il ben eficiarios.
Esto ind ica la in eficien cia d erivad a del criterio de afiliación , que n o se
corresp ond e con el u m bral m ínim o n ecesario para p o d er prestar los
servicios de salud en form a adecuada.
Contratación de proveedores
L a co n tratació n de los proveed ores d el servicio se hace p or d istin tos
m éto d os y no hay una regu lación estricta sobre el particular, de m od o
que se pu ed e contratar tanto por los sistem as d e pago por cab eza cu b ier­
ta o de acu erdo a los g astos gen erados por cada caso, com o p or d eriv a­
ciones y com bin aciones de los m ism os.
E n g eneral, las obras sociales hacen contratos de p restación con los
pro v eed o res, e in clu so , alg u n as h acen co n v en io s co n in term ed ia rio s
— ad m inistrad ores de prestacion es— para que estos h agan los con tratos
con los proveedores. En este terreno, la obra social n o actúa en form a
LA R K P O R M A A l
F I N A N C I A M I E N T O D E L A S A L U D EN A R G E N T I N A
269
m uy diferente a las em presas de m edicina prepaga. El hech o de que
ten gan clientes cautivos y garantías de recau dación genera pocos in cen ­
tivos para lograr una ad m in istración eficien te, y da lugar a que los con ­
tratos con ios proveed ores se d ecid an por su sim plicid ad ad m inistrativa
y n o por la calid ad del servicio que se prestará. En estos casos, los afi­
liad o s, que son la p oblación u suaria del sistem a de obras sociales, no
tienen voz ni voto y es altam ente probable que el p roceso de con tratación
de proveed ores se produzca en d etrim en to de sus intereses.
3. El fin an ciam ien to
Los trabajadores d epen d ien tes d e cada ram a de activ id ad están o b lig a ­
toriam ente inclu id os en las obras sociales en calidad de ben eficiario s
titulares. Tam bién están com p rendidos los grupos fam iliares p rim arios
de las p ersonas afiliad as com o titu lares, y las que convivan con estas y
reciban trato fam iliar de ellas. La afiliación es obligatoria y cada trab a­
ja d o r com p rend id o en la ley aporta o bligatoriam en te un 3% de su rem u ­
n era ció n ," y el em p lead or el 6% de la nóm ina sa la ria l.12
A d em ás, algu nas obras sociales reciben fond os de aportes de regí­
m enes esp eciales establecid os en los convenios colectivos de trabajo —
o en otras d isp osiciones— que son un p orcentaje aún m ayor de la rem u ­
n eración del em pleado. Por ú ltim o, tam bién cap tan in g resos de la venta
de cu pones u órd enes que h abilitan a los afiliad os para con su ltas o
exám enes m édicos. Para dar una idea de los fond os in volucrad os, en
1995 el su bsistem a de obras sociales recaudó por im p osicion es al trabajo
alred ed or de 250 m illones de pesos m ensuales.
En form a paralela, algu nas obras sociales (en realid ad , algu nos de
los in stitu tos sociales) cuentan con recu rsos de otra n atu raleza que son
exclu sivos de d eterm inad as activid ad es. Esos recu rsos de otra n atu raleza
existen básicam ente en las obras sociales d enom in ad as de ad m in istración
11. El tr a b a ja d o r H eno la o p c ió n d e p a g a r u n 1.5°<, m á s s o b r e s u s a la r io p a r a in c lu ir
c o m o b e n e f ic ia r ia s a p e r s o n a s p u e c o n v iv a n c o n é l, r e c ib a n tr a to f a m ilia r y n o s e a n d e s u
g r u p o fa m ilia r p r im a r io .
1 2 . L o s a p o r te s s e h a r á n en lo s p o r c e n ta je s s e ñ a la d o s te n ie n d o e n c u e n t a q u e lo s
s u e ld o s b a s e p a r a el c á lc u lo se c o n s id e r a r á n h a s ta u n to p e m á x im o d e 6 0 'a m p o s ' ( u n id a d
q u e e x p r e s a e l h a b e r m e d io pre\ is io n a l o b lig a t o r io ) . El a m p o s e a c t u a liz a s e m e s t r a l m e n t e
p o r la a d m in is t r a c ió n d e la s e g u r id a d s o c ia l
y ro n d a
lo s
75 p e s o s .
270
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
m ixta. En estos casos, los recursos recau dad os por esta vía se d istribu yen
en partes igu ales entre la obra social correspond iente y la a n s s a l . La
m agn itu d de los recursos involucrad os depende de cada activid ad , pero
significa en total por lo m enos 200 m illones de pesos anuales. E sta form a
de con tribu ción — y en realidad tam bién de recau dación de los aportes
al su bsistem a de o bras sociales y a la segu rid ad social— n o es com ú n a
tod os los trabajad ores asalariados.
E n el sector prim ario la con tribu ción tiene u na form a de cálculo
d iferente. Entre los trabajad ores agrícolas la co n trib u ció n com p ren d e
entre u n 4.5% y un 7.5% p atronal, y un 3.5% personal. En el caso de
algunas actividades esp eciales — fund am entalm ente en el ám bito ru ral—
que cu entan con los d en om inados convenios de corresp on sabilid ad gre­
m ial, el aporte se realiza en form a proporcion al a los valores de las
prod uccion es involucradas, varian do los agentes de retención segú n cada
actividad.
4. La A N SS A L y el FSR
La a n s s a l es la autorid ad y el ente regu lad or de las obras sociales, agen ­
tes del s n s s . 13 Entre otras fu ncion es debe asignar los recu rsos del f s r ;
dictar las norm as para el otorgam iento de su bsid ios, préstam os y su b­
v en ciones; intervenir en la elaboración y actualización de los in stru m en ­
tos norm ativos de la provisión de servicios, y reglam en tar las distintas
m od alid ad es de las relaciones contractuales entre los agentes del seguro
y los proveedores. Los recu rsos de la a n s s a l están d estin ad os a financiar
el f s r , cuyo objetivo es lograr que todos los agentes del seguro alcancen
los n iveles de cobertu ra obligatoria m ínim a.
Sus ingresos provien en del 10% (15% en el caso del p erso n al d irec­
tivo) de los aportes de los trabajad ores en activid ad y de las co n trib u cio ­
nes patronales a las obras sociales. A esto deben agregarse los aportes
esta b lecid o s en el p resu p u esto g en eral de la n a c ió n ,14 el 50% de los
1 3 . E n r e a lid a d , p a r a la c o o r d in a c ió n
r e f e r id a a l m a n e jo c o n t a b le a d m in is t r a t iv o
e x is t e u n a D ir e c c ió n N a c io n a l d e O b r a s S o c ia le s q u e n o s e h a c o n s t itu id o .
1 4. L o s a p o r te s d e te r m in a d o s e n el p r e s u p u e s to g e n e r a l d e la n a c i ó n d e b e n d e s t i n a r ­
s e a b r i n d a r a p o y o fin a n c ie r o a la s ju r is d ic c io n e s p r o v in c ia le s y m u n i c i p a l e s a d h e r id a s ,
p a r a in c o r p o r a r p e r s o n a s s in c o b e r tu r a y c a r e n te s d e r e c u r s o s .
LA R E F O R M A A I
I l\ W C I A M 1 F N T O D E LA S A L U D E N A R G E N T I N A
271
recursos de d istinta na til raleza, los reintegros de los préstam os que p u ­
d iera h acer la A n s s a i a los distintos agentes del seguro, las m u ltas, las
rentas de in version es, los su bsid ios, los legad os y d on acion es, y otros.
D entro de los d istin tos tipos de aportes, com o se ve en el cuadro 6, los
m ás relevantes son los recursos por im posicion es al trabajo (alrededor
del 70% ). Los fondos surgidos de estas im posicion es hasta octubre de
1985 eran recau d ad os por la D irección G eneral Im p ositiva ( d c i ) , girados
a la A d m inistración N acional de Segu rid ad Social ( a n s í s), y tran sferid os
posteriorm en te a la \\ss\i que se encarga de distribuirlos.
Por ley, la a n s s a i debe distribu ir au tom áticam en te u n p orcentaje no
m enor al 70% de sus ingresos, ded u cidos los recursos correspon d ien tes
a los gastos ad m inistrativos y de funcionam iento. En este sentid o, la ley
23.661 d isp on e que el dinero del f s r se entregue en form a autom ática a
aqu ellas obras sociales que tengan m enores ingresos por todo concepto
p or b en eficiario obligado, con el objeto de eq uiparar los n iveles de co­
b ertu ra obligatoria. En realidad, la obligación de la a n s s a i . de com p ensar
a la obra social las d iferencias que pu d ieran surgir entre el m onto de los
aportes y las contribu cion es de los b en eficiario s y el costo de las p res­
taciones básicas, ya figura en la ley 23.660 y fue ratificada por el d ecreto
9 de 1993.
En la p ráctica, la form a en que se ha d istribu id o el f s r está lejos de
so lu cio n ar el problem a m encionad o de d esigu ald ad de in g resos por
b en eficiario entre las obras sociales. La realidad indica que el criterio de
asign ación previsto en la ley que le da origen, n o se ha aplicado. Los
su bsid ios entregad os han significad o u n incentivo al desp ilfarro y a la
ad m in istración irresponsable, toda vez que la deuda generada por gastos
sobre la cap acidad de pago de la obra social se cubre con los fondos
prov en ientes del f s r . Al respecto, hay dos resolucion es de la a n s s a l (536
de 1990 y 260 de 1994) que recon ocen la entrega de fondos en fun ción
de la com pra de inm uebles y otros tipos de gastos, que h an hecho que
en realidad los fond os se otorguen de acu erdo al d éficit operativ o de los
agentes de sa lu d .1"
En este sentido, en febrero de 1995, dentro de las 15 obras sociales
con m ayor recau dación por las im p osiciones al trabajo, había seis que
15.
E n B a n c o M u n d ia l i I sMó ) s e e s tim a la d e u d a d e s o lo o c h o o b r a s s o c ia le s e n m á s
d e 4 0 0 m illo n e s d e p e s o s , s ig n if ic a n d o e n a lg u n o s c a s o s v a r ia s v e c e s lo s r e c u r s o s to ta le s
a n u a le s d e la o b r a s o c ia l.
272
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
agrupaban al 31% de los titulares y beneficiarios, y co n cen traban el 25%
de la recau d ación y el 32% (7.6 m illones de pesos) de los subsidios. D e
las seis obras sociales favorecidas con su bsid ios solam ente una tenía un
ingreso prom edio por titu lar inferior a 40 pesos (la de la construcción:
33.9 pesos). Esto significa, en u n cálculo p esim ista,'6 que n in gun a de ellas
habría sido candid ata a recibir fond os por distribu ción au tom ática por la
v igen cia del decreto 292 de 1995. A su vez, la obra social de la co n stru c­
ción, de haber estad o vigen te el decreto 492 de 1995 m o d ificato rio del
p rim ero, habría recibido 1.2 m illones de pesos en lugar de los 2.2 m illo ­
nes que recibió. Es decir que de los 23 m illones de p esos d estin ad os al
conjunto del sistem a en febrero de 1995 n o les h u b iera correspon d id o
n ad a, en el caso del decreto 292, y so lam en te 1.2 m illo n es de pesos
con form e al d ecreto 492 de 1995, en vez de los 7.6 m illones que efecti­
vam ente recib iero n .17
O tro pu n to interesan te es la revisión del grupo de las 15 obras
sociales con m ayor su bsidio por titular. C on centran a m enos del 0.5% de
los titulares y el 1% de los beneficiarios y de la recau dación , y obtuvieron
sin em bargo el 12% de los su bsid ios del p eríod o an alizad o .18 E sta m ism a
situ ación se repite entre las obras sociales de m ay or su bsid io p or b en e­
ficiario. Todas, m enos dos, agrupan a m enos de m il titulares cada una,
y tod as m enos tres a m enos de m il beneficiarios. El trabajo en pequeña
escala de las obras sociales, eleva los costos u nitarios de atención de sus
clientes y los riesgos de no pod er cubrir los casos com p lejos. La co n cen ­
tración de su bsid ios en obras sociales con estas características alerta sobre
la in ad ecu ad a asignación del d inero de la a n s s a l y de los con tribu yentes.
16. A p e s a r d e q u e la le y 2 3 .6 6 1
d is p o n e el r e p a r t o d e l F S R d e a c u e r d o a l n iv e l
p r o m e d io d e i n g r e s o , e l d e c r e to 4 9 2 d is p o n e g a r a n t i z a r u n a c u o ta d e 4 0 p e s o s p o r c a d a
titu la r , lo c u a l lle v a r á a d a r s u b s id io s a o b r a s s o c ia le s c o n r e c a u d a c ió n p o r t i t u la r p r o m e d io
m u c h o m a y o r a 4 0 p e s o s . E s to le r e s ta s o lid a r id a d y e q u id a d al s is te m a . N o s e d is p o n e d e
lo s d a to s n e c e s a r io s p a r a h a c e r el c á lc u lo c o r r e c to d e a c u e r d o al d e c r e to 4 9 2 y la s e s t i m a ­
c io n e s d e e s te p á r r a f o s o b r e la a s ig n a c ió n d e s u b s id io s d e a c u e r d o a l m is m o d e b e n to m a r s e
c o m o u n a id e a a p r o x im a d a .
1 7 . N o s e e n tie n d e , p o r e je m p lo , p o r q u é la o b r a s o c ia l d e l p e r s o n a l d e te le f o n ía d e
la R e p ú b lic a A r g e n tin a r e c ib ió u n s u b s id io d e 3 0 0 m il p e s o s , s ie n d o la n ú m e r o tr e c e e n
r e c a u d a c ió n to ta l, c o n u n a c o t i z a c ió n p r o m e d io m e n s u a l p o r t it u la r d e 1 5 0 p e s o s ( u n a d e
la s m á s a lta s d e l s is te m a ) .
1 8 . E n e s te c o n te x to , a lg u n o s c a s o s s o n d e s ta c a b le s : la p r im e r a d e l g r u p o e s la o b ra
s o c ia l d e p e tr o le r o s d e l E s t a d o , q u e r e g is t r a e n la b a s e d e d a to s 2 9 t itu la r e s , 6 9 b e n e f ic ia r io s
e n t o ta l, y u n i n g r e s o d e 3 9 .2 p e s o s p o r titu la r . C o n s ig u ió u n s u b s id io d e 5 0 0 m il p e s o s
(1 7 2 4 1 p e s o s p o r b e n e fic ia r io ).
LA R E F O R M A Al
F I N A N C I A M I E N T O D E LA SA LU D E N A R G E N T I N A
273
Las obras sociales que agrupan a los trabajad ores m ás pobres tienen
escasa cap acid ad de end eud am ien to y poco p o d er para reclam ar su bsi­
dios a la
a n s s a l.
Así, las 62 obras sociales con m enor recau d ación por
b en eficiario aglutinaron el 8% de los titulares, el 10% de los ben eficiarios,
el 4% de la recau dación y el 14% de los subsidios. Estos su bsid ios sir­
v ieron para llevar la recaudación prom edio por titu lar del grupo, de 29
pesos a 40 pesos. D e esta form a, si se com p ara con lo recibid o por las
m ás g ran des o de m ayores in g resos, los p rin cip io s de solid arid ad y
equidad que insp iraron la creación del
fs r
se transform aron (en los h e­
chos) en letra m uerta.
Los cu ad ros 7 y 8 rev elan la situación de grupos de obras sociales
con stitu id os según el nivel de ingresos por aportes y co n trib u cio n es, y
p o r su bsidios a los titulares. El cuadro 7 m uestra que las obras sociales
de ingreso m ed io-alto y alto (50 pesos o m ás de in greso p o r titular) se
llevaron nada m enos que el 50% de los subsid ios de febrero de 1995. Por
m ás que se esté analizand o en base a prom edios y que las obras agrupen
al 45% de los titulares y el 48% de los ben eficiario s, los datos precedentes
perm iten poner en duda
s i
el criterio de d istribu ción del
fsr
u tilizad o es
el d isp uesto en la ley y los decretos reglam entarios. A su vez, la obras
sociales con ingresos de m enos de 30 pesos p or m es p o r titu lar recau ­
d aron el 2.5% , aglutinaron el 7% de los ben eficiario s y titu lares, y se
llevaron el 13% de los subsidios. Q ue se verifiqu e en este tram o una
relación inversa entre recaudación o recau dación p or titu lar y subsid ios
o su bsid ios por titu lar es alentador, pero n o ju stifica la falta de criterio
an tes observada.
El cuadro 8, p or su parte, perm ite sacar una con clu sión im portante:
con la excepción de los su bsid ios de m ás de m il pesos por titular, existe
en el con junto u na clara relación directa entre la recau d ación por titular
y por ben eficiario y el su bsid io por titu lar y por ben eficiario. P or m ás que
las obras sociales m ás ben eficiad as no sean im p ortan tes en el agregado,
u na vez m ás se pu ede dudar de la equidad y solid arid ad presen tes en
el reparto del f s r .
Si el análisis se hace agrupand o por recau dación y su bsid io por
b en eficiario , la p irám id e de concen tración se achata con sid erablem en te
(la relación b en e ficia rio s/titu la re s de todo el sistem a es de 2.3) respecto
de los cu ad ros en que se ordenó de acuerdo a las relaciones por titular.
Las variables "p o r b en e ficiario " son m ás relevantes que las "p o r titu la r",
ya que las obras deben prever los servicios para el total de su población
274
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
afiliada y no ú nicam ente para los aportantes, pero la legislación tiene en
cu enta el reparto del f s r a los titulares. M ás aún, para lograr u na d istri­
b u ció n realm ente equitativa y solidaria se d eberían in co rp o rar a los cri­
terios de d istribu ción del f s r variables que m id an el riesg o de la salud
de los d istintos grupos de personas involucradas.
Ya existen estudios que ad vierten acerca de la arbitraried ad en la
distribución del f s r . El M inisterio de Trabajo y Segu rid ad Social, señala
que las transferencias de su bsid ios respondieron en 1992 a un criterio de
d istribu ción proporcional a la cantidad de ben eficiario s, m ás que a uno
in v ersam en te pro p o rcio n al a los in g resos por afiliad o (M in isterio de
Trabajo y Segu rid ad Social, 1993). El resultad o del reparto de los su b si­
dios en ese año no m ejoró su stancialm ente la situación in icial de las
obras sociales con m enores ingresos por beneficiario. A l igu al que para
el perío d o analizad o en este artículo, se advierte que n o fueron claros los
criterios de asignación en cada tram o; las obras sociales in clu id as o ex­
cluid as de los su bsid ios no tenían características com unes, n i por el nivel
de aporte n i por el núm ero de ben eficiario s com p rend id os. Los su bsid ios
alcanzaron a u na gran cantid ad de gente, pero resultaron escasos para
revertir la situ ació n de las obras sociales con aportes m ás bajos.
5. El Instituto N acional de Servicios Sociales para Jubilados y P ensionados
(IN SSJP)
Este instituto, cuya actividad principal consiste en el program a de asisten­
cia m édica integral (p a m i), fue creado por la ley 19.032 en 1971. Su objetivo
principal es prestar a los jubilados y pensionados del régim en nacional de
p r e v is ió n y a su g ru p o fa m ilia r p r im a r io lo s s e r v ic io s m é d ic o s
asistenciales.19 El pam i es agente del sistem a nacional del seguro de salud,
recibe subsidios de la a n s s a l y no aporta al m ism o.20 Su situación juríd ica
es particular porque no es una obra social a pesar de funcionar com o ella.
19. E n e s te c a s o s e tr a ta d e c a s o s e s p e c ia le s , c o m o m a d r e s c o n m á s d e s ie te h ijo s ,
v e te r a n o s d e g u e r r a , a f ilia d o s t r a n s it o r io s y m ie m b r o s d e l p o d e r ju d i c i a l , lo q u e im p lic a
u n o s 5 0 0 m il b e n e f ic ia r io s a te n d id o s p o r e l
p a m i.
2 0 . L a le y 2 3 .6 6 1 c o n t e m p la b a el a p o r te d e l 5 % d e lo s in g r e s o s q u e p o r to d o c o n c e p t o
p e r c ib ie r a d e l
in s s jp ,
p e r o e s ta d i s p o s ic ió n fu e d e r o g a d a p o r la le y 2 4 .1 8 9 , p r o m u lg a d a en
e n e r o d e 1 9 9 3 . E n e s ta o c a s ió n s e c o n d o n ó
la
d e u d a del
pam i
co n el
fsr
(p o r n o h a b e r
d e p o s ita d o lo s a p o r te s ) y s e le e x im ió a p a r t ir d e e s e m o m e n to d e l a p o r t e a l m is m o .
I A RLFORMA AI
I 1\A N CIA M IEM TO D E LA S A L U D E N A R G E N T I N A
275
Los fond os del ra m i provienen en parte de los aportes p erson ales
(3% ) y de las contribu ciones p atronales (2%) en el caso de los trabaja­
dores en actividad, que a su vez representan el 80% de los ingresos
totales p o r los aportes directos de los trabajad ores. O tra parte vien e de
los trabajad ores p asivos, v varía entre el 6% y el 3% de sus ingresos
según el nivel del h aber pasivo (el p rom ed io es de 4.6% ).
El p resup uesto del uwii es de alred ed or de 2 800 m illon es de p esos
(1% del i’iB, por ben eficiario unos 57 pesos m ensuales). Sem ejante situ a­
ción lo ubica com o actor relevante del sector san itario con un pod er de
n eg ociación enorm e, va que el destino de can tid ad es de proveed ores de
bien es y servicios depende de sus decisiones. Los g astos del i n s s jp se
d ivid en en tres ítem es: a ) el p am i, b) el p rogram a de prestacion es sociales,
y
c) la ad m inistración de los servicios.
Su estru ctu ra se fue am pliand o progresivam en te en cu an to al tipo
de b en eficiario s y a los servicios brind ad os, llegand o a exced er los asp ec­
tos referentes a la salud. En efecto, hoy se agregan a la p oblación o rig i­
n aria los su jetos de p ensiones de gracia, los v eteranos de guerra, las
m ad res con m ás de siete hijos, los d iscapacitad os o ad olecien tes de en ­
ferm ed ad es crónicas, las personas de m ás de 70 años, etc. El conjunto de
las p restacion es no co ntribu tivas ben eficia a unas 500 m il personas. El
pam i
cuenta con cuatro m illones de ben eficiarios, de los cuales el 30%
tienen m enos de 60 años v ap roxim ad am ente el 70% entre 60 y 90 años.
Los restantes se encu en tran d istribu id os entre hijos m enores (15% ) y
otros fam iliares o ad h éren tes de entre 30 y 60 años (15% ).
D esd e el p u n to de vista legal, los b en eficiario s del p am i p u ed en
q u ed arse en su obra social de origen u o ptar por él, teniendo la p o sib i­
lid ad de volver a la entidad inicial pero ya sin pod er regresar al in s s jp .
D e esta form a se podía optar solo una vez. Los ben eficiario s que están
cu biertos por la obra social a la que p ertenecieron origin alm en te, con s­
titu yen el 7.3% del total de la p oblación pasiva. El pam i paga a las obras
sociales que los atienden entre 13 y 29 p esos per cáp ita, lo que su m ó en
1994, 93 m illones de pesos, En este pu nto m erece d estacarse que n o hay
n in guna razón que explique la variación de las asign acion es per cápita
pagad as a las d istintas obras sociales, y la discrecion alid ad y el pod er de
n eg ociación parecen ser los principios prevalecientes.
21.
Inform ación
del
i\
^
ii
276
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
El
PA M J
es virtu alm en te una obra social que no tiene com p eten cia,
lo cu al genera una situación m onop ólica que se agrava en form a im p or­
tan te por la falta de control. D e este m od o, existen pocos in cen tiv os para
u na ad m inistración eficiente y h ay d ificultad es en el control de gestión,
com o suele o cu rrir en institucion es de gran tam año.
Contratación de proveedores
L a con tratación de servicios por cap itación se ha com en zad o a u tilizar en
el
P A M i,
fun d am entalm ente en las grandes ciudades. E sta co n tratació n se
ha hech o con las organizaciones grem iales de profesionales, colocad os en
este caso en u na situ ació n oligopólica. E llo ha d ado lu gar a en fren ta­
m ien tos entre los p rofesionales y los sanatorios.
6.
C am bios en el fin an ciam ien to del sistem a de salud
Los Decretos 292 y 492 de 1995
A m bos d ecretos, au nq u e relacionad os con una serie de cu estion es p re­
vias de la legislación sobre obras sociales, introd u cen criterios explícitos
de im p lem en tación que llevan a la p ráctica m u ch os de los p rin cip ios
p lasm ad os en el m arco regulatorio. Si b ien habría que p rofu n d izar en las
reform as, en el caso de ser exitosos en su aplicación estos decretos p u e­
d en lleg ar a constitu ir un p rim er p aso h acia la reform a d el sistem a de
salud argentino.
Fondo solidario de redistribución
C om o ya se señaló, la falta de criterios claros y explícitos de d istrib u ción
d el
fsr
cond u jo a u na situación de ineficiencia e in equ id ad incapaz de
g aran tizar u na cobertu ra de salud su ficien te a los b en eficiario s de las
obras sociales de m ás bajos ingresos por titular. Para resolver esta situ a­
ción, se propone un m ecanism o de distribución autom ática del dinero del
I A R E F O R M A Al
fsr
.
277
FIN A N C IA M IE N TO DE LA SA L U D EN A R G E N T IN A
El decreto dispone que la cotización m ínim a m ensual que garantiza el
FSR por titu lar sea de 40 p e so s.’2
C uando los aportes v las contribu cion es de cada trab ajad or sean
in ferio res a dicha cotización, el
fsr
integrará la diferencia a la obra social
respectiva. La distribución au tom ática del
fsr
ya estaba prevista en la ley
d el sistem a n acio n al del seguro de salud, pero en realidad esta nunca fue
im plem entada.
Esta distribución es positiva por dos razones. P or un lado, es im ­
p ortan te otorgar previsibilid ad a los fon d os con que con tarán las obras
sociales y a la vez redu cir los fond os con que contará la
an ssa l
para su
m an ejo discrecional. El cuadro 9 refleja claram ente que — sin com p rom e­
ter el equilibrio financiero del su bsistem a de obras sociales— a la
an ssa l
le qu ed an ap roxim ad am ente 7 m illo n es de pesos m ensu ales que deben
asign arse al m anejo ad m inistrativo y las p restacion es de alta co m p leji­
dad. P or otro lad o, dada la form a en que se im p lem en ta la tran sferen cia
de los recu rsos p or titular (con in depend encia de la u tilización o no de
servicio s de salu d ), existe un fuerte incentivo en las activid ad es con
m arcad a evasión de cargas sociales para id en tificar a los titu lares, porqu e
de ello depend erán sus ingresos. A sí ocurre en el sector rural, donde si
b ien hay baja u tilización de servicios de salud no existen m u ch os in cen ti­
v os para id en tificar a los titulares. D esd e el com ienzo de la aplicación del
d ecreto 492, cinco obras sociales recibieron el 80% de los recu rsos del
fsr
.
Trabajo de tiempo parcial
En el caso de los trabajad ores de tiem p o parcial, se establece la o b lig a­
toried ad del aporte para aqu ellos que ganan m ás de tres am pos (unidad
m edia de ingreso p revision al obligatorio). En el caso de que la rem u ­
n eració n sea inferior a tres am pos, el trabajad or pod rá op tar entre qu ed ar
en la obra social com p letan d o el im porte que redond ea los porcentajes
d el em p lead o r y del trabajad or sobre tres am pos, o b ien no realizar
aportes al sistem a de obras sociales, con lo cual q u ed an exim id os tanto
el em p lead or com o el trabajad or de efectu ar los aportes respectivos.
22 .
L o s t r a b a ja d o r e s d e o b r a s s o c ia le s d e p e r s o n a l d e d ir e c c ió n y a s o c ia c io n e s p r o ­
f e s io n a le s , n o e s tá n in c lu id o :- en e s ta d i s p o s ic ió n d e l d e c r e to .
278
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Pluriempleo
Se dispone u nificar obligatoriam ente toda afiliación que u n b en eficiario
titu lar o un m iem bro del grupo fam iliar prim ario p u d iera tener adem ás
de su agente del seguro de salud. Los ben eficiario s que se en cu en tren en
situ ación de p lu riem p leo están obligad os a co n cen trar sus ap ortes y
con tribu ciones al sistem a n acio n al del seguro de salud en u n solo agente.
H ay que in sistir en que concentrar significa segu ir aportan d o y co n tri­
bu yend o en igu al form a pero a u n solo agente, n o h ay red u cció n en la
carga para el trabajad or n i para sus em pleadores. La selección de la obra
social correrá en prin cipio por cu enta del trabajador, y deberá con cretarse
en u n lapso de 60 días d esd e que se configure la situación de p lu riem ­
pleo. Si el trabajad or no ejerciera su d erecho, la D G I u nificará sus aportes
co n cen tránd olos en aquel agente al que el trabajad or cotizara en m ayor
m ed id a durante ese lap so.23
Disolución de los institutos sociales
La d isolución de los institutos sociales y la elim in ación de los recursos
de otra natu raleza, constituyen u n factor im p ortan te qu e ayu d a a elim i­
nar algu nas d istorsiones. En el caso de la d isolución , se in trod uce eq u i­
dad en el sistem a (en el sentid o de que todas las obras sociales estén en
la m ism a situ ació n d esd e el p u n to de v ista ju ríd ico ) y se elim in a n
d istorsiones in trod ucid as por sobrecostos artificiales que term in a p a g a n ­
do la socied ad en su conjunto en ben eficio de u na p orción red u cid a de
la población. Esto debería trad u cirse en la red u cción de costos para los
sectores cuyo respectivo in stituto cu ente con recursos de otra n atu raleza,
siendo el m ás relevante el in stituto de los ban cario s por la m agn itu d de
los fon d os in volucrad os (alred ed or de 100 m illo n es de pesos anuales) y
p or la form a de cálculo (2% de los intereses y co m isio n es).24
La tran sfo rm ació n de los institu tos de ad m in istració n m ixta se ha
con vertid o en u n p roceso bastante lento y ha sido trabado en varios
2 3 . E n e s te m o m e n t o , to d a v ía el p a d r ó n d e a f ilia d o s a l s is te m a d e s e g u r id a d s o c ia l
n o e s tá en c o n d ic io n e s d e d e t e c t a r e s te tip o d e s itu a c io n e s . S e s u p o n e q u e h a c ia s e p t ie m b r e
d e e s te a ñ o e s ta r ía e n c o n d ic io n e s d e h a c e r lo .
2 4 . E l im p a c to d e e s ta f o r m a d e f i n a n c ia m ie n to s o b r e el c o s to d e l c r é d it o e s d e 0 .5
d e la ta s a d e in te r é s , p o r lo c u a l g e n e r a u n im p o r t a n t e c o s to a l s is te m a f in a n c ie r o .
I A RKFOKMA Al
279
I IN W 'C IA M IFN T O DF, L A S A I U D HN A R G E N T I N A
casos por disp osiciones legales, siendo ju stam en te el de los ban carios
u no de los casos testim on io donde la elim inación de los aportes sobre los
intereses ha sido fruto de órdenes y con traórd en es jud iciales.
El PAMI
Se in tro d u cen m od ificacion es en el ám bito de la p o b lació n pasiva, que
p u ed e elegir una vez al año entre la obra social de o rigen y el
in s s jp .
Se
creó un registro de prestadores que d eben d eclarar su d isp osició n a
recibir elem en tos p asivos v sus grupos fam iliares y que ya sum a m ás de
40 obras sociales. Este es un aspecto im portan te p u esto que la libre elec­
ción ya estaba prevista pero n o se perm itía el traspaso en u n núm ero
in d efin id o de op ortu nid ad es, tal com o se lo contem pla ahora. A raíz del
trasp aso de afiliad os desde el p a m i a los agentes in scritos en el registro,
se fijará por resolución conjunta de los M in isterios de E con om ía y O bras
y Servicios P úblicos, de Trabajo y Segu rid ad Social, y de Salud y A cción
Social el m onto de las asignaciones per cápita que la
a n ssal
tran sferirá
au tom áticam en te a los agentes registrados.
Transitoriam ente, y a fin de g aran tizar el fin an ciam ien to de las
p restacio n es a los ben eficiario s que opten por afiliarse a u n agente del
registro, la
a n s s a l.
tran sferirá a d icho agente, de los recu rsos del
in s s jp ,
u na asignación por cada beneficiario segú n la edad. Será de 36 p esos
para los b en eficiario s de 60 o m ás años, de 19 pesos para los ben eficiarios
de 40 a 59 años, y de 12 pesos para los de m enos de 40 años. E ste es otro
aspecto altam en te significativo pu esto que la tran sferen cia de los recur­
sos hacia la obra social de origen no queda librad a al criterio del
p a m i,
sino que depende de la estru ctura de edad de la p o b lació n b en eficia ria .25
Las contribuciones patronales
En form a p au latin a, a partir de setiem bre de 1995 se in trod ujo la red u c­
ción de las contribu cion es p atronales, que varía para el con jun to de las
25.
El r e c o n o c im ie n to d e Lis a s ig n a c io n e s s o lo s e c o n c r e ta al te r c e r m e s , d e b id o a q u e
d u r a n te el p r im e r m e s s e id e n tific a al ju b ila d o y s u g r u p o f a m ilia r e n el p a d r ó n d e l
pam i
y,
e n el s e g u n d o , se le in fo r m a e n la o r d e n d e p a g o d e la ju b ila c ió n c u á l e s la o b ra s o c ia l e le g id a .
280
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
activid ad es entre el 30% y el 80% segú n la localización geográfica. Esta
red u cción tendrá vigencia plena en enero de 1996, y es m enor en el caso
de los aportes a las obras sociales (bajó en un 17% ) que para los restantes
su bsistem as de segu rid ad social. La d ism in ución de estos recu rsos, tal
com o aparece plantead a en la colum na 3 del cuadro 9, im p lica alred ed or
de 25 m illon es de p esos m ensuales que, sin em bargo, no com p rom eten
el eq u ilibrio del sistem a.
La recaudación
Se previo que el d inero del
E sto perm itirá a la
a n ssa l
fsr
lo d istribu iría en form a au tom ática la
d g i.
d edicarse a objetivos m ás relacion ad os con la
p r e s ta c ió n de lo s s e r v ic io s de sa lu d y al c o n tro l de lo s a g e n te s
in volu crad os en el sistem a, fun ciones asignadas en la ley de creación del
sistem a. Los m ecanism os de d istribu ción p revistos reem p lazaron (a p ar­
tir del prim ero de octubre de 1995) a tod os los proced im ien tos u tilizad os
hasta ese m o m ento para com p ensar las caíd as de recau d ació n de las
o bras sociales por aplicación del decreto 2609 de 1993 (y su m od ificatorio
372 de 1995), de red u cción de con tribu ciones p atro n ales.26
El PM O y la fusión de obras sociales
Se dispone la fijación de u n paqu ete m éd ico obligatorio
(p m o ),
que in clu ­
ye el m ínim o de p restaciones que las obras sociales d eben ofrecer a sus
afiliad os. Si no están en cond icion es de hacerlo deben fusionarse. D e este
m odo se introd uce racionalid ad en u n sistem a d onde, por la form a en
que se d eterm ina la afiliación, su bsisten m u chas obras sociales que no
están en con d iciones de ofrecer una bu ena cobertura. O bv iam en te, de
h aber m ed iad o un control p or parte de la
h abría plan tead o en los hechos. El valor del
a n s s a l,
pm o
esta situ ació n ya se
recién fue fijado en ju n io
de 1996 en 24 pesos.
26.
P o r a m b o s d e c r e to s s e d e te r m in ó la r e d u c c ió n d e lo s a p o r te s p a tr o n a le s a la
s e g u r id a d s o c ia l, c o n u n p is o d e 3 0 % y u n te c h o d e 8 0 % s e g ú n r e g ió n , q u e d io lu g a r a
c o n s t a n t e s s u b s id io s d e s d e la
r e c a u d a c ió n .
a n s s a l.
y
e l te s o r o p ú b lic o p a r a c o m p e n s a r la c a íd a d e la
LA R K F O R M A Al
I [ \ A N C I A M Í F N T O D E LA S A L U D E N A R G E N T I N A
281
Otros aspectos
H ay otra serie de m aterias que se m od ifican para darle una m ayor cla­
ridad al fun cionam iento de los agentes del seguro de salud , d ado que
con el paso del tiem po se han ido d esvirtu an d o algu nas fu nciones de los
d istin tos o rganism os intervin ientes en el sistem a de salud. En este sen ­
tido, a partir del I o de enero de 1996 se transfirieron los servicios de
tu rism o y recreación a cargo del in s s jp a la Secretaría de Turism o de la
N ació n , que deberá financiarlos con sus p rop ios recursos.
Las fun ciones de tram itación, o torgam ien to, liqu id ación y pago de
p restaciones no contribu tivas que se en cu en tran a cargo de la a n s s a l se
trasp asaro n a la Secretaría de D esarrollo Social, la que se hará cargo de
co n tratar la cobertu ra m édica. Esto, d esd e el pu n to de vista teórico,
aparece co m o altam ente racional d ado que, al tratarse de una cobertu ra
g en erad a p o r el objetivo de la solid arid ad social, resulta evid en te la
n ecesid ad de que el organism o encargado de esta fun ción tom e bajo su
resp on sabilid ad a estas personas. En la práctica, esto todavía no se ha
cum plid o.
B. E l
s lc lo r
p ú b lic o
El E stad o es el principal proveedor y p rod uctor de servicios de preven ­
ción. En 1992, los princip ales p rogram as de p revención (nutrición, in m u ­
n izació n y cu id ad o m aternal) y la aten ción prim aria en general se tran s­
firiero n a las p ro v in cias.- La aten ció n p rim aria d el sector pú b lico se
realiza tanto en establecim ien tos con esa fin alid ad (d ispen sarios, h o sp i­
tales de baja com p lejidad ) com o en hosp itales de alta com p lejid ad (esto
ú ltim o acarrea u na gran ineficiencia en el gasto).
El fin an ciam ien to público de los sistem as de salud n o im plica n e­
cesariam ente la provisión de los servicios de salud. En la A rgen tin a,
fin an ciam ien to p ú blico significa p rácticam ente pro v isió n tam bién p ú b li­
ca.2S E sto es bastante diferente a com o fu ncionan los sistem as de salud
2 7 . C a d a p r o v in c ia e s r e s p o n s a b le d e la a te n c ió n p r im a r ia d e s u s h a b ita n te s , a u n q u e
la s p o lít ic a s s e d e b a te n y s e c o o r d in a n e n el C o n s e jo F e d e r a l d e S a lu d .
2 8 . E x is te n e x c e p c io n e s , c o m o e n el c a s o d e a l g u n a s p r o v in c ia s q u e s u b c o n tr a ta n
c ie r t o s s e r v ic io s d e a lta c o m p le jid a d q u e n o e s tá n e n c o n d ic io n e s d e p r e s ta r.
282
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
en otros países. A sí, en n in g ú n país el financiam ien to del sistem a de
salud es en teram ente p ú blico o enteram ente privad o. En algu nos países
el fin anciam iento es casi exclu sivam ente p rivad o 29 m ien tras que, en otros,
el fin anciam iento es casi exclu sivam ente p ú b lico .30
E l sector pú blico pesa m u cho a nivel provincial, no solo por los
h ospitales p ú blicos sino tam bién porqu e a través d el em pleo pú blico (y
la obra social provincial) tiene b ajo su tutela un porcen taje im p o rtan te de
la p o b lació n .31 Los 24 sectores p ú blicos p rovinciales se en fren tan en la
m ayoría de las p rovincias con redu cción de los servicios por huelgas,
d esabastecim iento de m edicam en tos y otros insu m os, ad em ás de d ep en ­
der de una tabla arancelaria m ás o m enos o ficializad a a través de en ti­
d ad es cooperadoras. En los ú ltim os años se ha prod ucid o u na in co rp o ­
ración m asiva de person al en d etrim ento de los gastos de fun cion am ien to
y del n ivel salarial. Estos hechos constitu y en m an ifestacion es con yun turales de u n problem a de m ayor envergadura.
En este sentido las políticas p rovinciales de salud son inerciales,
lim itánd ose a sosten er la situación, ya que el m argen de m an iobra de que
d isp on en p arece m u y lim itado. A sí, en g en eral, frente a la crisis de
fin an ciam iento las m edid as m ás b ien se concen traron en racio n alizar el
exceso de p ersonal, controlar los h orarios y las in co m p atib ilid ad es con
otras fun ciones de d ependencia pública.
1. H ospitales públicos
L as p rovincias (y la M unicipalid ad de la C iu dad de B uenos A ires,
m cba)
tien en bajo su tu ición casi el 80% de los establecim ien tos h o sp italario s
con internación, y el 65% de los sin internación. Las m unicipalidades,
por lo com ún, tienen a su cargo estos establecimientos. Sólo los m unicipios
de Buenos Aires (en m ayor m edida que los dem ás), Catam arca, Córdoba,
Entre Ríos, M endoza, Santa Fe y Santa Cruz prestan servicios asistenciales.
2 9 . E s el c a s o d e lo s E s ta d o s U n id o s y S u iz a , d o n d e s o lo e l 4 0 % d e lo s r e c u r s o s
p r o v ie n e n d e f o n d o s p ú b lic o s .
3 0 . C o m o e s e l c a s o d e S u e c ia , d o n d e e l 8 9 % d e lo s f o n d o s p r o v ie n e n d e r e n ta s
g e n e r a le s .
3 1 . H a y a l g u n a s p r o v in c ia s d o n d e m á s d e la m ita d d e l e m p le o e s e m p le o p ú b lic o ,
p o r lo c u a l n o e s e x t r a ñ o q u e m á s d e l 6 0 % d e la p o b la c ió n to t a l d e p e n d a d e l E s ta d o .
LA RFFOK.VIA Al
I I \ ANÍCIAMIFNTÜ D F LA SA L L’D FN A K C FN T IN A
283
Se d estacan los casos de Buenos A ires, donde el sistem a está real­
m ente d escentralizad o desde hace varios años (el 76% de los h ospitales
con in ternación y el 9 0 ”<> de los sin internación p erten ecen a las com unas)
y la provincia de C órd oba, que a p artir de este año h a p u esto en vigor
la tran sferen cia de servicios a las m u n icipalid ad es.
H ay alred edor de 1 200 h ospitales con intern ación d istribu id os en
to d o el territo rio nacion al, con unas 78 m il cam as, lo que significa que
el sector p ú blico dispone de 2.3 cam as por cada m il h abitan tes (o sea,
ap roxim ad am ente dos tercios de la oferta total de cam as del país). El
sector privad o p osee unos 2 m il establecim ien tos, g en eralm en te u bicados
en las grand es ciud ad es, con alred edor de 50 m il ca n ia s.32
El cuadro 10 m uestra índices para una evalu ación rápida del ren­
d im iento de los establecim ien tos hosp italarios del sector público. El ren­
d im ien to de un hospital d epend e de d iversos factores; entre otros, la
pro d u ctivid ad de los recursos h um anos, el n ivel de cap acitació n de los
m ism os, la cuantía y d isp onibilid ad de insu m os de cap ital físico, el grado
de control. O btener una m edida del rendim ien to que contem ple todos
los factores n o es p osible; en la p ráctica, se usan algunos ind icad ores que
im p lícitam en te m iden el rendim iento. Los m ás com u n es son los que se
indican a continu ación.
C oeficien te de ocu p ación o p o rcen taje de ocu p ación p rom ed io:
número de camas ocupadas con relación a la capacidad dis­
ponible (en promedio, por año).
P rom edio de días de estan cia: duración promedio de los perío­
dos de internación. Se supone que con el correr de los años,
el cambio tecnológico ha llevado a disminuir los períodos de
estancia para todas las enfermedades. Sin inform ación espe­
cífica acerca del tipo de enfermedades que se tratan y su
severidad, es difícil utilizar este indicador en forma directa.
P rom edio de renovación o rotación de cam as: núm ero de enfer­
mos que utilizan cada cama disponible.
3 2 . P a ra el s is te m a g lo b a l la r e la c ió n e s d e 4 .8 c a m a s p o r h a b i t a n t e y 3 3 5 h a b it a n t e s
p o r m é d ic o .
3 3 . E n F o s c o ( 1 9 9 5 ) s e p r e s e n ta lin a r e g io n a liz a c ió n d e lo s r e n d im ie n to s h o s p ita la r io s
s e g ú n lo p r o p u e s to p o r B a r n u m v K u tz in ( 1 9 9 3 ) y d o n d e s e lle g a a la c o n c lu s ió n d e q u e ,
p o r d if e r e n t e m o t iv o s , e x is te u n a fu e r te i n e t ic ie n c ia e n lo s h o s p i t a l e s p ú b lic o s .
284
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
E n la A rgentina, los establecim ientos del sector p ú blico provincial
(incluye la
m cb a ),
tien en en prom edio solo un poco m ás de la m itad de
su cap acidad ocu pad a an ualm ente; cada cam a es u tilizad a por 27 p acien ­
tes y la d u ración de cada in ternación bord ea los 8 días (ver cuadro 10).
C om o tod os los valores prom edio, estas cifras escon d en gran d es d iferen ­
cias entre las distintas jurisd icciones.
D iferencias regionales
D ado que cada provin cia tiene la facu ltad de au tod eterm in ar su p olítica
en el ám bito de la salud, existen im portantes d iferencias a n iv el regional.
Por ello se analizará solo el caso de algunas.
La m ayoría de las provincias coin ciden en d ivid ir el territorio en
diferentes zonas sanitarias, pero su g estión y p articip ació n en el m anejo
del sistem a de salud es absolu tam ente diversa. H ay p rovin cias donde se
ha avanzado bastante en el sentido de in tentar organizacion es m ás d e­
m ocráticas con p articip ació n de consejos de ad m in istración (com o el caso
de R ío N egro), m ientras que otras, m anteniend o el m ism o esquem a de
m anejo central, p refieren la d escentralización (el caso de la p ro v in cia de
C órdoba).
2. La oferta pú blica y privada
El caso de C órdoba
C om o u na m u estra de la oferta sanitaria del sector p ú blico prov in cial, el
cuadro 11 p resen ta datos de las cam as d isp onibles en C órd oba por cada
m il h abitantes, que son p rovistas por los sectores p ú blico y priv ad o, y
d istribuidas en las 10 zonas sanitarias definidas p or el m inisterio de salud
de la provincia.
La p articip ación del sector p ú blico pro vin cial en la oferta total de
cam as es del 44% y la del m u n icip al 3% y el resto se d istribu ye entre el
sector privado. Las cifras difieren, en algu nos casos sign ificativ am en te,
segú n la zon a g eográfica de que se trate.
Se destaca que en todas las zonas sanitarias el núm ero total de cam as
por cada m il habitantes supera holgadam ente la cifra recom endada p o r la
LA REFO RM A Al I I\ A MCIA M IFN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
om s
285
para distintos tam años de población, que en el caso de poblacion es
de m ás de 100 m il h abitan tes es de 3 cam as por cada m il.34
En cu anto a los factores que d eterm in an la u bicación de las cam as,
la ob serv ació n de los datos, con el com p lem ento del análisis de regre­
sió n ,33 indica una relación inversa y sign ificativa d esd e el pu n to de vista
estad ístico, entre el nú m ero de cam as del sector p ú b lico por m il h ab itan ­
tes y el correspond iente al sector privado. En el cu ad ro 11 se puede
apreciar la diferencia de criterios de asign ación al notar, aplicando la
m ism a m etod ología, una fuerte relación entre la p o b lació n con n ecesid a­
d es b ásicas insatisfechas (\bi) de cada zona, y la presencia d el sector
público. C om o era de esperar, esta relación no se m an ifiesta en el sector
p rivad o, aunque de todos m odos es p o sitiv a.3''
F in an ciam ien to
Para conocer la d isp on ibilid ad de recu rsos finan cieros con que cuenta el
sector salud y el lugar que ocupa en el escenario estatal p rovin cial, se
presenta el cuadro 12, donde se detalla la clasificació n segú n objeto del
gasto asignado a salud.
El gasto en salud representa en las provincias seleccion ad as del 10%
al 13% del presu p u esto total, con m ás del 70% — en algu nos casos casi
el 90% — d estin ad o a personal. O bviam en te que el área d em an d a trabajo
in te n siv o , p e ro tien d e n a d a rse d ife re n te s s itu a c io n e s qu e a cu sa n
in eficiência en la u tilización de los recu rsos hum anos. A sí, por ejem plo,
3 4 . P o r o tr o la d o , si so c o n s id e r a n lo s d a to s d e lo s d e p a r t a m e n t o s c o m p r e n d id o s e n
c a d a z o n a e x is te n c ie r ta s d is p a r id a d e s , q u e n o s o n i m p o r ta n te s s i s e o b s e r v a q u e e n n in g ú n
c a s o la c a n tid a d d e c a m a s p ia n is ta s e s m e n o r al n ú m e r o q u e a c o n s e ja la O M S p a r a p o b l a ­
c io n e s d e h a s ta 3 0 m il h a b it a n t e s tu n a c a m a p o r c a d a m il).
3 5 . S e r e a liz ó u n a n á lis is r e la c io n a n d o la p r e s e n c ia d e l s e c to r p ú b l i c o c o m o v a r ia b le
d e p e n d ie n t e c o n u n a s e r ie d e ta c t o r e s q u e s e r ía n lo s q u e i n t u i t i v a m e n t e e x p lic a r ía n la
m a y o r ti m e n o r im p o r ta n c ia d el s e c to r p ú b lic o . La n a tu r a le z a d e la r e la c ió n e n tr e la p r e ­
s e n c ia d e l E s ta d o y la s d e m á s v a r ia b le s s e s in te tiz a en e s te tip o d e a n á lis is e n e l s ig n o d e l
c o e f i c i e n t e i si e s p o s it iv a la r e la c ió n e s d ir e c ta y si fu e r a n e g a tiv a , la r e la c ió n e s in v e r s a .
3 6 . A m o d o d e c o n c lu s io n p a r c ia l, t o m a n d o la d i s p o n ib i l i d a d d e c a m a s c o m o u n
in d ic a d o r in c o m p le to d e la o fe r ta s a n it a r ia v c o n s i d e r a n d o lo s v a lo r e s s u g e r id o s p o r lo s
o r g a n is m o s in t e r n a c io n a le s s e g ú n p o b la c ió n , n o s e n c o n t r a m o s c o n u n a d o ta c ió n s u f ic ie n te
e i n c lu s o e x c e d e n t e e n to d a s las / o n a s s a n it a r ia s d e la p r o v in c ia , y u n a a s ig n a c ió n g e o g r á ­
f ic a
d e l s e c to r p ú b lic o
d e s p r o te g id a .
en
p r in c ip i o c o h e r e n t e
co n
la s n e c e s i d a d e s d e la p o b l a c i ó n
286
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
en R ío N egro, la disp onibilid ad estad ística de u na en ferm era por cam a
de in ternación aparece com o su m am ente elevada. Los con ven ios lab ora­
les del sector p rivad o establecen u na enferm era cada diez cam as, y en la
p ráctica la relación es de u na en ferm era por cada cinco cam as. A d em ás,
existe u na asistente de instru m ental por enferm era (y, p or cam a). Los
datos correspond ientes a la
m cba
m u estran en el cuadro 13 algu nos otros
aspectos interesantes com o la cantid ad de p erso n al de d irección por
person al de ejecu ción, m ostrando u n relación su m am ente elevada.
U n ind icad or de la p rod uctivid ad de este p erson al es la capacidad
operativa, que se calcu la com o la relación entre el gasto en b ien es, ser­
v icio s y transferencias corrientes y el gasto en personal. E sta relación
tiende a exp erim en tar un d escenso continu o, lo que ind ica que en p ro­
m edio cada persona vien e m an ejan d o m enos recursos al año por cada
peso que se gasta en sus rem uneraciones.
La distribu ción de ese gasto en los h ospitales se realiza en la m a­
yoría de las provincias de acuerdo al com p ortam ien to h istó rico , y en esos
ind icadores no se han introd ucido m od ificaciones en los ú ltim os años.
Las com p ras de insu m os se efectú an en form a cen tralizad a, y el m anejo
de p erson al está fijad o por el carácter de em pleado p ú blico, lo cual o to r­
ga a los h ospitales bastante poco m argen de acción para ad m in istrar sus
recu rsos y com p etir en el m ercado.
Autogestión
D entro de las m od ificacion es qu e se p roponen en el sistem a de salud,
uno de los tem as que levanta m ás d iscusiones es el de los cam bios en el
fin an ciam iento de los h ospitales públicos. E n la A rgentina la m o d ifica­
ción se planteó b ásicam en te en el ám bito del g obierno n acio n al a través
de la in trod u cción de un decreto de au togestión h o spitalaria.
A ntes del decreto sobre los hospitales de au togestión, del año 1993,
algu nas p rovincias intentaron con vertir los h ospitales pú blicos en en ti­
dad es au tónom as d escentralizad as, pero no p rod ujeron las m o d ificacio ­
nes n ecesarias com o p ara que los adm inistrad ores de los n osocom ios
pu d iesen m an ejar los recursos en fun ción de las n ecesid ades. N o se fi­
jaro n tam poco en form a ad ecuad a los criterios de d istribu ción de los
fon d os obtenid os por el sistem a de facturación. En los casos de dos
p rovin cias donde se h a intentado la recu peración de costos, al in tegrar
i
a klfo rm a
ai
f in
W C I A M I I N T O DL
la sa lu d
ln
287
argh ntlna
los fondos al p resup uesto no existía d em asiad os in cen tiv os para cobrar.
Situ aciones de este tipo aparecen reflejadas en el cu ad ro 14, donde la
relación entre lo cobrado y lo facturado es apenas su p erior al 30%.
En casos com o el de Río N egro se in tentó m o d ificar el sistem a de
in cen tivos (que ya estaba establecid o en una ley pro v in cial del año 1985)
otorgand o a los m édicos p articipación en las g anan cias obtenidas. Esto
gen eró un sistem a bastante p erverso, donde sólo se atend ía a la p o b la­
ción que tu viese algún financiador. D e esta m an era, la p o b lació n sin
co b ertu ra y sin tercero pagad or se qu ed aba sin aten ción . El sistem a
v olv ió a ser m od ificad o v se estableció que los fondos obtenid os por el
cobro de consu ltas se d estinarían a inversión en cap ital físico.
M ientras no se prod uzca una reform a in teg ral, un p rim er paso
pod ría ser la extensión del sistem a de hosp ital p ú b lico de au togestión y
qu e, n atu ralm en te, se tienda a cu m plir los objetivos propu estos. El hecho
de q u e el h o s p ita l te n g a re sp o n sa b ilid a d d ire cta so b re su p ro p io
fin an ciam ien to y gestión, probablem ente d erive en una m ay or eficiencia
del gasto.
R ecursos hu m anos
D ada la im p ortancia que tiene el gasto en p ersonal, el m an ejo del m ism o
es d ecisivo. El p erson al del sector pú blico de la salud com p arte estatu tos
y con d iciones de trabajo con otros em pleados p ú blicos de activid ad es
que no tienen nada que ver con salud. El estatu to legal y ad m in istrativo
en el que se desenvuelven los distintos servicios será de vital im p ortan ­
cia p ara d efinir la eficiencia con que funciona la ad m in istración de los
recu rso s hu m anos. En gen eral, d icho co n texto opera en la d irección
co n traria de p erm itir actuar con rapidez y flexibilid ad , y con autonom ía
en el m an ejo de los recursos h u m anos.3'
Entre los desafíos m ás difíciles se encuentra la m od ificación del
estatu to legal y ad m inistrativo del perso n al, en el sen tid o de consegu ir
la elim in ación de la inam ovilidad que prim a en este tipo de estatutos.
Sería b u en o inten tar la m igración hacia otras áreas del gobiern o, sobre
tod o en el caso del personal ad m inistrativo, pero pu ed e ser costoso desde
el p u n to de la reasignación de recursos.
3 7 . L o s r e g ím e n e s d el p e rs o n .il d e la s a lu d e n p r o v in c ia s a p a r e c e d e ta lla d o en
(1 9 % ).
ie e r a l
288
ENSAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C onform e a los regím enes pú blico s para el p erson al de salud el
director del hospital debe ser m éd ico o graduado en alguna carrera afín
a la m edicina. E n los últim os años, este problem a se ha su bsan ad o a
través del au m ento de cursos de posgrad o en ad m in istración h o sp itala­
ria, d estin ad os ju stam en te a estas person as. Pero, la in flexib ilid ad que
descansa en la ley no ha sido su bsan ad a,38 de la m ism a form a que el pago
de los salarios que se realiza en form a de renta m ensu al, in d ep en d ien ­
tem ente del desem peñ o del m édico.
C.
E
l
secto r
p r iv a d o
El área de la salud p rivada está constitu id a en la A rgen tin a p or las
d en om inad as em presas de m ed icina prepaga, m ás u n segm ento m uy
p equ eño de com p añías de seguros de salud, algunas m u tu ales, y el gasto
directo particular. El sector tiene dos regu lacion es básicas. L as com p añías
de seguros se su jetan a las norm as de la respectiva ley de segu ros, m ien ­
tras que las em presas de m edicina prepaga se rigen por el co n trato co­
m ercial, con m u y p oco control p o r p arte del Estado.
H ay alred ed or de 200 em presas de m ed icin a prepaga, que cubren
m ás de dos m illon es de personas con u n gasto de un b illó n y m ed io de
dólares por año. El gasto prom edio por ben eficiario es de 54 p esos, de
los cuales casi u n tercio corresponde a g astos ad m in istrativ os.39 Por otra
parte, existen las m u tu ales que en m u chos casos son en tid ad es que su r­
gen paralelam en te a las m ism as obras sociales. El sistem a se ha d esarro ­
llad o en form a heterogénea y con creciente com p eten cia en los últim os
años, lo que ha llevado a que m u ch as com p añías d esaparezcan.
El secto r de las em presas de m edicina prepaga se dedica fu n d am en ­
talm ente a la atención de la p o blació n de m ayor pod er ad qu isitiv o, pero
de todas form as alcanza a otros segm entos de la p ob lación , d ebid o en
parte al deterioro de la calidad de los servicios del sistem a de obras
sociales. E n este caso se p ro d u cen situaciones de d oble cobertu ra, dada
la afiliación obligatoria del sistem a de obras sociales.40
3 8 . E n a lg u n a s p r o v in c ia s e l p r o b le m a e s g r a v e , d a d o q u e la e s t a b ilid a d y la s c a r a c ­
te r ís tic a s d e la s r e la c io n e s la b o r a le s e s tá n d e f e n d id a s e n la p r o p ia c o n s t i t u c i ó n p r o v in c ia l.
3 9 . E l te m a d e lo s g a s to s a d m in is t r a t iv o s e s u n p r o b le m a p a r a la s c o m p a ñ ía s d e
s e g u r o s , y a q u e s u p o r c e n t a je e s m a y o r .
4 0 . S e g ú n e s t im a c io n e s d e l B a n c o M u n d ia l, la A r g e n tin a e s u n o d e lo s p o c o s p a ís e s
d e la r e g ió n d o n d e la c o m p r a d e s e r v ic io s p r iv a d o s d e s a lu d n o e s t á ta n p o s it iv a m e n t e
r e la c io n a d a c o n e l n iv e l d e in g r e s o fa m ilia r.
LA REFO RM A Al
LIN A N C IA M IFN T O DF, LA SA1.UD EN A RG EN TIN A
289
E n los ú ltim os años, se h an incorp orad o al sector en los prin cip ales
cen tros urbanos grandes hospitales que ofrecen plan es de salud cerrad os
circun scritos al ám bito de sus establecim ientos, y que h an ido p ro g resi­
vam ente in clu yen d o a otros nosocom ios. E xiste otro gasto in d irecto en el
secto r privad o consistente en el pago de cosegu ros, en el caso de po seer
obra social, que v arían en función de las d iferentes prestaciones.
III. LA A G E N D A P E N D IEN TE
Las reform as p en d ien tes en el sector salud parecen n ecesitar tod avía de
acciones en los diferentes subsectores intervinientes en el m ercad o, si es
que la idea es lograr un m ercado com p etitivo regulado. E stru cturalm ente,
la sobreoferta profesional y de infraestru ctu ra crea u na situación favora­
ble al m ercad o regulad o, y los enfrentam ientos entre los d iferentes ac­
to res in v o lu crad o s por p o sicio n es co n trarias a la ca p ita ció n p arecen
apoyar el argum en to de que es necesario redefinir la regu lación , e in tro­
d ucirla en el caso de que no exista.41
Pero, los rezagos que se vienen p rod u ciend o en la aplicación de
cu estiones que ya están contem plad as en d istin tos in stru m en tos legales
m ás los problem as de im p lem entación , hacen no ser d em asiad o o p tim is­
tas con respecto a los tiem p os de cu m plim iento.
A. EX
M S
O B R A S S O C IA l í S
La libertad de elección parece ser uno de los p rin cip ales escollos que se
p lan tean en el fu n cionam ien to m ás eficaz del sistem a. Sin duda, es una
b arrera para la com p etencia en los m od elos de segu ros basad os en el
em p leo, el hech o de que los trabajad ores n o p u ed an eleg ir el seguro que
u sarán entre los diferentes agentes de salud. Bajo el régim en de cau tiv i­
dad m uy raram ente el precio será igual al costo m arginal. O frecer a los
41.
C o n r e s p e c to ti lo s m é d ic o s , s e d a el c a s o e n tr e la s c o r p o r a c i o n e s p r o v in c ia le s , y
c o n m u c h a fr e c u e n c ia e n lo s ú ltim o s m e s e s q u e n o s e o to r g a m a tr íc u la a lo s n u e v o s p r o ­
f e s io n a le s lo c u a l le s i m p id e n o ta n to b r in d a r a te n c ió n c o m o f u n d a m e n t a lm e n t e el p o d e r
in t e r n a r p a c ie n te s . E s ta e s u n fo r m a d e c o r p o r a t iv is m o q u e e s tá c o m e n z a n d o a h a c e r s e
h a b itu a l.
290
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
trabajad ores la p osibilid ad de elegir el agente de salud aparece com o una
b u en a m edid a, con vistas a po sibilitar que el fu ncion am ien to del m erca­
do se aproxim e m ás al de un m ercado com petitivo.
Sin em bargo, la libertad de elección no n ecesariam en te aproxim ará
el p recio al costo m arginal, ya que la in form ación es in com pleta en el
m ercad o, fun d am entalm ente en lo que toca al com p rad or de salud.
B. E n
el
se c to r
p ú b lic o
A p artir d el decreto de au togestión, varios hosp itales im p lem en taron
alternativas de financiam iento ante la d ificultad para con segu ir fond os
d el presu p u esto y frente a la inequ id ad existente en la u tilizació n de los
servicios p rovistos por el Estado. La bú squ ed a de m ecan ism os de fin an ­
ciam ien to está estrecham ente relacionada con la p osib ilid ad de pod er
solu cionar parte de esos problem as.
E l fin anciam ien to de los h ospitales d ebería d escansar en el logro de
dos o bjetivos, la m ejora de la eficiencia y de la equidad. E l sistem a de
fin an ciam iento actual crea in centivos erróneos en los con su m id ores, lo
que afecta la u tilizació n de los servicios de salud y agrava la eq u id ad del
sistem a.
E n el caso de las reform as im plem en tad as en el sector pú b lico, ha
faltad o el apoyo técnico en m u chos casos para acelerar los tiem p os y n o
agravar las in equ id ad es del sistem a. La libertad en el m an ejo del p erso ­
n al y la form a de distribu ir los costos de cap ital y los ingresos por fac­
turación, aparecen com o los pu n tos centrales por definir.
C. E n
EL S E C T O R P R IV A D O
Es evid ente que el m ercad o p rivad o n ecesita en la A rg en tin a de reg u la­
ciones que exced an el cam po exclu sivam ente com ercial. En este sentido,
se n ecesitan regu lacion es claras para proteg er los derechos de los co n su ­
m idores y para g aran tizar la viabilid ad y la estabilid ad de los agentes de
salud privados.
LA REFO RM A Al
I 1\A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
291
C O N C L U SIO N E S
E l sistem a de salud funciona con m u chos cu estio n am ien to s acerca de la
calid ad de las prestacion es v, obviam ente, de los costos que d em an d a a
la sociedad. D entro de las m últiples facetas que presenta la p roblem ática
del sistem a, se encuentra la interrogante acerca de la cobertu ra efectiva
d el sistem a de seguridad social ya que, en la p ráctica, la p o b lació n con
m enores posibilid ad es de ingreso recurre al hospital p ú b lico y aquellos
con m ayores ingresos optan por algún sistem a de salud privado.
La aplicación de criterios claros p ara la d istribu ción autom ática del
FSR es un p u n to que está pendien te desde la san ción m ism a de la ley
que lo creó en 1988. Al respecto se ha introducid o un m ecan ism o m ás
sim p le y p reciso, redu ciendo al m ínim o la posibilid ad de in cu m p lim ien ­
to del espíritu solid ario de la ley. Esto sirve, al m ism o tiem p o, para dar
certid um bre a las obras sociales en cu anto al m onto de los recu rsos de
que se d isp on d rá, y no suceda (com o en el pasad o) que esos recursos
quedan librad os a criterios su bjetivos, donde lo que m enos im porta es la
equidad.
Los cam bios introd ucid os en el finan ciam ien to — si b ien no agotan
la agend a de reform as n ecesarias— se o rientan h acia la racion alid ad
econ óm ica del sistem a de salud, y deben consid erarse com o un p rim er
paso dentro de u na transform ación gradual. D e esta form a, se elim in an
algu nos factores de d istorsión en el fu n cionam ien to del sector y se co­
m ien za a atacar g rad ualm ente u no de los p roblem as b ásico s, que es dar
a la p oblación la posibilid ad de elegir el agente de salud. La existencia
de u na p o blació n cautiva v la falta de ente contralor, h an con d u cid o a
un sistem a de obras sociales costoso y que no genera el nivel esp erad o
de calidad en el servicio.
Q uedan , pu es, pendientes m uchos pu ntos in h eren tes al fu n cio n a­
m ien to del sistem a de salud. La introd ucción de un seguro de salud para
los m ás necesitad os, por ejem plo, es un tem a todavía no m uy discutido
com o cu estión de política pública. La agend a de tem as p endientes sigue
sien d o im portan te y, por otra parte, se han in corporad o nuevos agentes
al sistem a de salud — las asegu rad oras de riesgos del trabajo— cuya
acción es aún m u y reciente para evaluar.
292
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
A P É N D IC E
C
uadro
1
ESTRUCTURA DEL GASTO EN SALU D AÑ O 1993
a.
P o rc e n ta je d el
P o rc e n ta je del
g a sto total en sa lu d
P IB
A r g e n t in a
S E C T O R P Ú B L IC O
S u b to ta l
22 .0
1.6
O B R A S S O C IA L E S
O b ra s s o c ia le s n a c io n a le s (A N S S A L )
O b ra s s o c ia le s p r o v in cia le s
P A M I (IN S S JP )
O tro s
S u b to ta l
15.0
1.1
7.0
0.5
12.0
0.9
2.0
0.1
36.0
2.6
S E C T O R P R IV A D O
In d ire c to (E M PP , m u tu a le s , p la n e s p riv a d o s)
19.0
1.4
D ire cto (m e d ic a m e n to s , c o n su lta s m é d ica s d irecta s)
23.0
1.6
S u b to ta l
4 2 .0
3.0
1 0 0 .0
7.2
8.5
0.5
3 4 .6
2.0
TO TA L
b. A m é r ic a L a tin a y e l C a r ib e
S E C T O R P Ú B L IC O
S u b to ta l
O B R A S S O C IA L E S
S u b to ta l
S E C T O R P R IV A D O
S u b to ta l
T O TA L
5 6 .9
3.2
1 0 0 .0
5.7
6 4 .6
4.9
3 5 .4
2.9
1 0 0 .0
7.8
c. P a ís e s d e s a r r o l la d o s "
S E C T O R P Ú B L IC O
S u b to ta l
S E G U R ID A D S O C IA L 1,
S u b to ta l
S E C T O R P R IV A D O
S u b to ta l
T O TA L
Fuente: Instituto d e Estudios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( iefk a i .), de la
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de serie Inform es técnicos, N° 30, de la O rganización
Panam ericana de la Salud (ops ), m arzo de 1994.
a Prom edio ponderado por el PIB de 24 países desarrollados de la Latión Europea, C anadá y los Estados
Unidos.
b Se considem que es provista públicam en te en su totalidad.
LA REFO RM A Al H \ A N C IA M IE N T O DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
C
uadro
293
2
ESTIM ACIO N ES DE PARÁM ETROS DE OFERTA
Y DEM ANDA DE SALUD PÚBLICA
E la s tic id a d d e l g a s to
T a sa a n u a l d e c r e c im ie n to
e n s a lu d c o n r e s p e c to a l pib
d e la d e m a n d a
A r g e n tin a 1'
1 .2
2 .4
C anadá
1.4
4 .4
F r a n c ia
1.7
5 .3
A le m a n ia
1 .9
4 .9
Ita lia
1.9
5 .3
Ja p ó n
1.5
6 .9
H o la n d a
2 .0
6 .2
E sp añ a
2 .3
9 .5
S u e c ia
2.1
4 .6
S u i/ a
1.4
1 .6
R e in o U n id o
1.8
3 .4
E s ta d o s U n id o s
2 .0
4 .4
Fuente: 1 luirm e1, et v M acCarthx T inancing Health C a re”, N ational Econom ies R esearch A ssociation,
H ingham , M assachusetts, Kluwer A cadem ic Publishers, capítulo 2, "P ro jection s on H ealth Care Need
and Fu n d in g ”, v estim acion es pro pias
a Elasticidad calculada con datos para el período 1080-1994. Tasa de crecim iento de la dem anda estim ada en base a datos del período ICaO 1994.
C
uadro
3
PROYECCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEM ANDA DE SALUD PÚBLICA
I'Ll! porcentajes del PIB)
D e m a n d a 11
(1)
O fe r ta
(2)
-
E scasez
Seg ú n SPE b
(3)
(4) - (1 ) - (2)
(5) - (1) - (3)
1994
5.7
—
5 .9
-
-0 .2
1995
6 .2
5 .9
6 .3
0 .3
-0.1
-0.1
1996
6 .3
5.9
6 .4
0 .4
1997
6 .4
5 .9
6 .6
0 .4
-0 .2
1998
6 .4
5 .9
6 .8
0 .5
-0 .3
1999
6 .5
6 .0
6 .8
0 .5
-0 .3
2000
6 .6
6 .0
n /d
0 .5
n /d
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre 1a Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( i e i i k a i .), de la
F u n d ició n M editerránea, sobre la ha^e de estim aciones propias, v al M inisterio de Econom ía v O bras y
Serv icios Públicos "A rg en tin a en crecinv.ento 1 9 ú 5 -lú % ", Buenos Aires, 1994.
a Se supone una tasa de crecim iento anual dei producto dei 3'\> v una elasticidad in g reso /g a sto en salud
de 1.15 (valor estim ad o para el periodo 1980-1994 con la m ism a m etodología del cuadro 3).
11 Estim ación de la Secretaria de Program ación Económ ica.
uadro
294
C
4
CLA SIFICACIÓN DE O BRAS SO CIA LES SEGÚN TIPO
ENSAYOS
obra social
N úm ero
Porcentaje
N úm ero
Porcentaje
In greso m en su a l por
Porcentaje
In g reso m en su a l por
índice
de
del total
de obras
del total
im p o sicio n es sobre
del total
im p o sicio n es sobre
total
sociales
ben eficiarios
S in d ic a le s
el salario
el salario
(en m illon es de p eso s)
(en p eso s)
a)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4 .6 1
6 0 .3
203
7 6 .9
8 7 .6
4 9 .8
(7 )
(8)
19
8 2 .6
1 5 6 .5
0 .0 8
1.1
6
2 .3
3 .0
1 .7
36
0 .0 4
0 .6
19
7 .2
1.6
0 .9
35
1 5 2 .2
P e r s o n a l d e d ir e c c ió n
0.61
8 .0
23
8 .7
31.1
1 7 .7
51
2 2 1 .7
A d m in is t r a c ió n m ix ta
2 .3 0
3 0 .1
13
4 .9
6 4 .5
3 6 .6
28
1 2 1 .7
T o ta l
7 .6 5
1 0 0 .0
264
1 0 0 .0
1 7 6 .0
1 0 0 .0
23
1 0 0 .0
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la R ealidad A rgentina y Latinoam ericana ( i h - k a l ) , de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos de
ingresos prom edio de septiem bre-diciem bre de 1994 de ia D irección G eneral Im positiva ( d c i ) , v n úm ero de beneficiarios de septiem bre de 1994.
DF. LA SEGURIDAD
E s ta ta le s
D e c o n v e n io
SOBRF. EL FINANCIAMIENTO
C lase de
SOCIAL
EN
SA LU D
C
uadro
5
DISTRIBUCIÓN DE BEN EFICIARIOS POR TAMAÑO DE OBRA SOCIAL
O b ra s
s o c ia le s
(ull pmlcunlrljui
R e ca u d a ció n
,011
po!,lllLl|OI
S u b s id io
R e ca u d a ció n
por
U'll pe L'll Lil|C;
titu la r
IC'll pOMO-ii
R e ca u d a ció n
S u b s id io
por
b e n e fic ia r io
por
titu la r
,00
posos!
,011 pono 1
S u b s id io
por
b e n e fic ia r io
ion pososi
IDO
14.3
0 .0
0 .0
0 .0
2 .3
h 121
5 4 .0
07T 2
5 4 7 .5
S[)|!
14.3
0 .2
0.2
0 .2
0 .6
6 8 .0
a-A. ,
2 1 .3
! 1.0
1 5 .8
10.0
0 .3
0 .3
0 .4
1.5
8 1 .7
4 0 .9
3 1 .6
2 4 .3
2 .2
2 .5
3 .3
0 .9
9 2 .7
3 7 .3
2 .9
1.2
5 001 -1 0 000
9 .4
2 .4
2 .7
2 .7
5 .2
69.1
2 7 .3
14.1
5 .6
10 001 - 50 000
1 7 .3
1 6 .4
1 6 .7
1 9 .9
2 6 .9
7 6 .2
3 3 .3
1 0 .8
4 .7
50 i -
4 .9
1 3 .5
1 4 .9
1 2 .5
1 5 .8
5 7 .8
2 3 .3
7 .6
3.1
+ d e 100 000
5 .5
6 4 .9
6 2 .6
6 0 .9
4 6 .6
5 8 .9
2 7 .2
4 .7
2 .2
100.0
1 0 0 .0
10 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
6 2 .7
2 7 .9
6 .6
2 .9
en v alores ab so lu to s 3 2 3
3 .6
8.2
2 2 8 .4
2 3 .8
Total del sistem a
Total del sistem a
Euente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina \ Latinoam ericana (¡ilí<\i ), de la Eundación M editerránea, sobre la base de datos de
febrero de 1Ó95, de la D irección G eneral Im positiva ( dc.i ).
EN ARC,ENTINA
50 001 -100 000
DE LA SALUD
1 000
1 001 - 5 000
H \ W C IA M IL N T O
0 10! ■
Ion por,oui,i|o¡
B e n e ficiá rio s
Al
« i, por,ontn|o¡
T itu la re s
A REFORMA
C a n tid a d de
b e n e fic ia r io s
295
uadro
296
C
6
a. C O T I Z A C I O N E S
ENSAYOS
O RIGEN DE LOS FO N D OS DE LAS O BRAS SO CIA LES
(e n p o r c e n ta je d e l s a la r io b r u to )
6 .0 ■'
T r a b a ja d o r a g r a r io
3 .5
C o n v e n io s d e c o r r e s p o n s a b ilid a d
E m p le a d o
3 .0
4 .5 a 7 .5
V a r ia b le s e g ú n a c tiv id a d
b. REC U RSO S DE O TRA N A TU RA LEZA
S u je to s o b lig a d o s
F o rm a d e d e te r m in a c ió n
O b r a s o c ia l (O S )
M o n to a n u a l
(e n m i l l o n e s d e p e s o s )
l.S .S . B a n c a r io s
2 % s o b r e in t e r e s e s y c o m is io n e s
I.S .S . d e S e g u r o s
1 % p r im a s d e s e g u r o s
A d m in is tr a c ió n N a c io n a l d e A d u a n a s IO S d e E c o n o m ía
5 % re c . e s p e c ia le s c u e n ta s
DG1
5 % re c . e s p e c ia le s ju r i s d i c c i ó n
IO S d e E c o n o m ía
2 0 1 .4
2 6 .7
7 .4
s /d
s /d
O S d e l p e r s o n a l d e d ir e c c ió n
3 0 % d e c o n tr .a d ic . p o r e n c im a d e la le y
s /d
C o m p a ñ ía s d e c e r v e z a
O S de cerv ecero s
s /d
s /d
T o ta l
-
-
e m p le a d o s d e l ta b a c o
2 3 5 .6
EN
SA LU D
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latin oam erican a (IEERA L), de la F un d ación M editerránea, sobre la base de datos del
M inisterio de Econom ía y O bras y Servicios Públicos, y legislación vigente.
0
Por el decreto 492 se redujo de 6% a 5%.
b
En todos los otros casos para los que hay datos los fond os se distribuyen por partes iguales entre la O S v la A N SSAL.
N ota: I.S.S. = Instituto de Servicios Sociales.
I.O.S. = Instituto de O bra Social.
Rec. especiales = R ecursos especiales Cuentas Exportación e Im portación.
Rec. especiales = R ecursos especiales Im puestos G enerales.
SOCIAL
s /d b
E m p le a d o r e s e n g e n e r a l
C o m p a ñ ía s m a n u f a c t u r e r a s d e ta b a c o O S d e o b r e r o s y
DE LA SEGURIDAD
B an cos
C o m p a ñ ía s d e s e g u r o s
EL FINANCIAMIENTO
T r a b a ja d o r e s e n a c tiv id a d
SOBRE
E m p le a d o r
C
uadro
7
CON CEN TRACIÓN DE RECAUDACIÓN POR TITULAR
O b ra s
b e n e fic ia r io s
s o c ia le s
eon porcentaje)
T itu la re s
( 1311 piHCU'lltiljl’)
B e n e ficia rio s
(un porcentaje)
R e ca u d a ció n
jen
p o r c e n ta je )
S u b s id io
( e n p o r c e n t a je )
R e ca u d a ció n
por
R e c a u d a c ió n
titu la r
ten p e io s )
S u b s id io
por
S u b s id io
por
b e n e fic ia r io
ti tu lar
b e n e fic ia r io
(e n p e i o i )
(I'M pcsoi)
(en p e ie s l
por
L A R EFO R M A
C a n tid a d d e
Ai
! S.A
^
10.2
135.0
5h.2
3.9
l.h
De S 50 a S 100
por titu lar
32.5
2 7 .S
29.9
28.2
39.8
fr.3.5
26.3
9.4
3.9
De S 40 a $ 49
por titular
12.7
23.5
23.1
17.7
13.9
47.2
21.4
3.9
1.8
De S 30 a $ 39
por titu lar
12.4
24.2
21.4
14.2
22.7
36.7
18.5
6.1
3.1
D e S 20 a $ 29
por titu lar
6.8
4.7
4.9
1.9
12.7
26.0
11.1
17.9
7.6
M en os de $ 20
por titu lar
5.3
2.4
2.0
0.5
0.5
12.5
6.4
1.4
0.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
62.7
27.9
6.6
2.9
228.4 b
23.9 b
62.7
27.9
6.6
2.9
(iœ k al),
A R G E N T IN A
de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos de
297
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana
febrero de 1995, de la D irección G eneral Im positiva (rxa).
a N úm ero de obras sociales.
b M illones de pesos
EN
Total del sistem a en
valores abso lu to s
323 ■’
SA LU D
Total d e obras
sociales
LA
17.3
DF
30.3
l l\ A \ C IA M lF \ T O
M ás de S 100
por titular
u a d ro
298
C
8
CO N CEN TRA CIÓ N DE SUBSID IO S POR TITULA R
EN SAYO S
O b ra s
s o c ia le s
porcentaje)
(en porcentaje)
B e n e fic ia r io s
(en porcentaje)
R e c a u d a c ió n
(en porcentaje)
S u b s id io
R e c a u d a c ió n
por
titu la r
R e c a u d a c ió n
(en pesos)
(en pesos)
(en porcentaje)
por
b e n e fic ia r io
S u b s id io
por
titu la r
(en [ ' ■
S u b s id io
por
b e n e fic ia r io
(en pesos)
EL
(un
T itu la re s
SO BR E
C a n tid a d d e
b e n e fic ia r io s
De S
50 a S 99
16.2
2.0
2.4
3.3
9.9
83.3
30.3
64.7
23.5
F IN A N C IA M IE N T O
De S
25 a $ 49
17.5
7.7
7.4
7.9
22.4
53.0
23.7
37.9
17.0
DE
52.5
89.6
89.5
86.9
57.2
49.8
21.3
8.4
3.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
62.7
27.9
6.6
2.9
2 28.4 c
23.9 r
62.7
27.9
6.6
2.9
M ás d e S 1 000
3.7
0.0
0.0
0.0
2.3
51.7
34.2
7 1 6 6 .7
4 737.3
De $ 200 a $ 650
5.0
0.0
0.0
0.1
1.2
96.4
34.0
429.2
151.5
De $ 100 a S 199
5.0
0.6
0.7
1.8
7.0
147.5
57.2
145.1
56.3
y
Latinoam ericana
(ifkk ai
), de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos de
EN
SA LU D
Fuente: In stituto de Estudios Económ icos sobre la R ealidad A rgentina
febrero de 1995, de la D irección G eneral Im positiva (oca).
a 247 obras sociales sin subsidio.
b N úm ero de obras sociales.
c M illones de pesos.
SO C IA L
Total del sistem a en
valores abso lu to s
323 b
S E G U R ID A D
Total de
co n cen tración
LA
M ás de 0 y
m en o s d e $ 25
LA KLFO KM A Al
I I\ A N C IA M IFN T O DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
C
uadro
299
9
SISTEM A DE OBRAS SOCIALES
(Promedio mensual en millones de pesos)
1.
A n te s
Con
Con
d e cre to 2 9 2
d e c re to 2 9 2
d e c re to 4 9 2
O b r a s s o c ia le s
2 2 5 .5
1 8 8 .0
2 0 8 .2
A p o r t e s y c o n t r ib u c io n e s
2 1 4 .6
1 67.8
1 9 1 .8
1 0 .9
1 0.9
-
-
9 .3
1 6 .4
A N SSA L
3 6 .8
2 2 .0
6 .6
A p o r t e s v c o n tr ib u c io n e s
2 5 .9
2 0 .4
2 1 .0
R e c u r s o s d e o tr a n a tu r a le z a
1 0 .9
1 0 .9
-
-
9 .3
1 6 .4
2 6 2 .3
2 1 0 .0
2 1 4 .8
2 4 0 .5
1 8 8 .2
2 1 4 .8
2 1 .8
2 1 .8
-
R e c u r s o s d e o tr a n a tu r a le z a
S u b s i d i o s a u t o m á tic o s
2.
S u b s id io s a u t o m á t ic o s
R e c a u d a c ió n to ta l ( 1 + 2 )
A p o r t e s y c o n t r ib u c io n e s
R e c u r s o s d e o tr a n a tu r a le z a
Fuente: Instituto de Fstudios I-.eononucos sobre la Realidad A rgentina y Latinoam ericana (u i km ), de la
Fundación M editerránea, sobre la base de datos oficiales.
N ota: Subsidio autom ático antes del decreto 2 :>2: 30 pesos m ínim o per cápita.
Subsidio autom ático por decreto 442: 40 pesos m ínim o per cápita.
uadro
300
C
10
IN DICADORES DE D ESEM PEÑ O D EL SISTEM A DE SALU D PÚBLICA. AÑ O 1994
ENSAYOS
N acion al Prov in cial M u n icip a l
Total
C a ta m a r c a
0 .4 0
C ó rd o b a
0 .5 5
C o r r ie n te s
0 .5 4
0 .5 4
7 .1 2
7 .1 2
2 7 .4 4
2 7 .4 4
C h aco
0 .4 7
0 .4 7
5 .0 2
5 .0 2
3 4 .4 1
3 4 .4 1
0 .5 0
0 .5 5
0 .4 0
0 .6 5
0 .6 4
0 .6 2
2 9 .8 7
7 .3 8
0 .0 6
1 6 .2 4
1 3 .5 1
1 5 .1 6
1 8 .9 3
8 .2 5
2 3 .4 6
7 .3 8
6 .4 4
1 7 .9 6
1 8 .9 3
1 1 .3 2
1 2 .4 2
2 6 .5 8
1 9 .5 5
1 9 .5 5
3 .9 9
2 2 .1 1
3 6 .7 4
1 2 .6 0
0 .5 0
7 .2 5
7 .2 5
2 5 .3 5
2 5 .3 5
0 .5 3
1 1 .7 5
1 0 .4 6
1 6 .9 7
1 8 .4 6
5 .6 2
F orm osa
0 .4 2
0 .4 2
5 .2 2
5 .2 2
2 9 .3 0
2 9 .3 0
J u ju y
0 .5 6
0 .5 6
7 .9 1
7 .9 1
2 5 .9 5
2 5 .9 5
La Pam pa
0 .3 9
0 .3 9
6 .4 0
6 .4 0
2 2 .3 4
2 2 .3 4
L a R io ja
0 .3 3
0 .3 3
4 .6 6
4 .6 6
2 5 .4 7
2 5 .4 7
SOCIAL
DE LA SEGURIDAD
0 .7 9
Chubut
1 1 .3 6
N acion al P rov in cial M u n icip al
0 .7 3
E n tr e R ío s
1 5 .1 6
Total
B u e n o s A ir e s
0 .8 2
0 .6 0
N acion al Prov in cial M u n icip al
C a p ita l F e d e r a l
0 .9 3
0 .7 9
III
R o t a c ió n d e c a m a s
EL FINANCIAMIENTO
Total
II
P r o m e d io d e e s ta d ía
SOBRE
C o e f ic ie n t e d e o c u p a c ió n
M endoza
0 .6 8
0 .6 8
8 .0 2
8 .0 2
3 0 .8 4
3 0 .9 0
EN
M is io n e s
0 .7 0
0 .7 0
5 .4 7
5 .4 7
4 6 .3 7
4 6 .3 7
3 7 .6 7
3 7 .6 7
SA LU D
R ío N e g r o
0 .5 0
0 .5 0
5 .6 5
5 .6 5
3 2 .2 2
3 2 .2 2
S a lta
0 .5 3
0 .5 3
7 .9 5
7 .9 5
2 4 .3 7
2 4 .3 7
N eu qu én
(C o n tin u a ció n C u a d ro 10)
II
III
P r o m e d io d e e s ta d ía
R o t a c ió n d e c a m a s
Total
N acion al P rov in cial M u n icip al
Total
N a cio n a l Provincial M u n icip al
0 .5 9
0 .5 9
6 .5 8
6 .5 8
3 2 .8 9
3 2 .8 9
0 .4 5
0 .4 5
5 .6 8
5 .6 8
2 9 .0 9
2 9 .0 9
S a n ta C r u z
0 .4 1
S a n ta L e
0 .5 0
S tg o . D e l E s te r o
T u cu m án
0 .4 1
8 .4 7
0 .5 0
8 .8 5
0 .4 4
0 .4 4
0 .5 8
0 .5 8
T ie rr a d e l F u e g o
0 .5 1
0 .5 1
M e d ia
0 .5 3
0 .7 9
0 .5 2
0 .4 8
7 .8 1
1 6 .1 0
7 .6 5
9 .1 3
2 7 .0 4
2 5 .4 4
2 7 .2 9
1 7 .0 4
D e s v ia c ió n e s t á n d a r
0 .11
0 .1 4
0.11
0 .3 1
3 .0 3
1 0 .0 0
3 .0 5
4 .6 0
7 .4 7
1 0 .5 7
7 .5 0
8 .6 6
C o e f ic ie n t e v a r ia b le
0 .2 1
0 .1 8
0 .2 1
0 .6 4
0 .3 9
0 .6 2
0 .4 0
0 .5 0
0 .2 8
0 .4 2
0 .2 8
0 .5 1
6 .4 7
2 3 .0 4
2 0 .7 2
6 .6 4
6 .6 4
2 3 .9 3
2 3 .9 3
8 .0 3
8 .0 3
2 6 .5 2
2 6 .5 2
4 .7 3
4 .7 3
3 9 .7 3
3 9 .7 3
1 1 .9 8
2 3 .0 4
2 8 .2 8
F IN A N C IA M IE N T O
0 .9 3
1 (1 2 8
AI
S a n Ju a n
S a n L u is
R E FO R M A
N acion al P rov in cial M u n icipal
LA
Total
I
C o e f ic ie n t e d e o c u p a c ió n
1 7 .8 3
DE
LA
SALUD
F u e n t e : I n s t i t u t o d e E s t u d i o s E c o n ó m i c o s s o b r e la R e a l i d a d A r g e n t i n a v L a t i n o a m e r i c a n a ( I E E R A L ) , d e la F u n d a c i ó n M e d i t e r r á n e a , s o b r e la b a s e d e d a t o s d e l
A R G E N T IN A
L o s in d i c a d o r e s s e c a l c u l a n : 1 = p a c i e n t e s a l d í a / ( n ú m e r o d e c a m a s d i s p o n i b J e s * 3 6 5 ) ; 11 = p a c i e n t e s a l d í a / e g r e s o s ; I I I - e g r e s o s / n ú m e r o d e C cim d s d i s p o n i b l e s .
EN
M i n i s t e r i o d e S a l u d y A c c i ó n S o c i a l ( S e c r e t a r ía d e S a l u d ) .
302
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C u a d r o 11
POBLACIÓN DEM ANDANTE Y CAM AS D ISPO N IBLES
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA AÑ O 1995
Zona
C a m a s d is p o n ib le s p o r m il h a b ita n te s b T otal
P o b la c ió n
P o b la c ió n
s in c o b e rtu ra
c o n N B1 ■’
S e c to r p ú b lic o 1
S e c to r p r iv a d o
1
4 9 .0
2 3 .0
3 .1 7
1 .8 0
2
5 8 .0
2 6 .0
2.4 1
1 .7 8
4 .9 7
4 .2 0
3
4 2 .0
1 7 .0
1 .9 2
2 .2 2
4 .1 4
4
3 1 .0
9 .0
2 .0 3
2 .8 0
4 .8 3
5
3 4 .0
9 .0
1 .4 0
3 .5 0
4 .9 0
6
3 3 .0
9 .0
4 .1 5
3 .0 5
7 .2 0
7
3 4 .0
1 0 .0
2 .4 3
2 .6 7
5 .11
8
3 8 .0
1 3 .0
3 .3 9
1 .6 0
4 .9 9
9
3 6 .0
1 4 .0
1 .4 3
2 .6 6
4 .0 9
10
5 1 .0
3 3 .0
3 .3 3
1 .7 7
5 .1 0
T o ta l
3 7 .0
1 4 .0
2 .0 1
2 .6 2
4 .6 3
Fuente: In stituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( ii-.e r a l ) de la
Fundación M editerránea, sobre la base de N ov e d a d e s E c o n ó m ic a s , N " 1 7 9 /1 8 0 , colum na regional C órdoba.
Z onas sanitarias:
1: C olón E., Ischilín, Río D, Río Seco,
2: Pocho, San A lberto, San Javier
Sobrem onte, Totoral, Tulumba;
3: C alam uchita N ., C olón O ., Punilla, Santa M aría;
4: San Justo;
5: San M artín, Río 2”, Tercero A rriba;
6: M arcos Ju árez, Unión;
7: Calam uchita S., Juárez Colm an, Río 4";
8: G ral. Roca, Roque S. Peña;
9: Capital;
10: Cruz del Eje, M inas.
a N ecesidades básicas insatisfechas,
k N o incluye cam as d estinadas a salud m ental.
^ Incluye a los sectores provincial y m unicipal.
C
uadro
12
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN SALUD AÑO 1995
(En porcentaje)
C ó rd o b a
R ío N e g r o
P e rso n a l
7 2 .6
8 5 .4
B ie n e s v s e r v ic io s
2 1 .5
1 0 .0
T r a n s fe r e n c ia s
3 .2
0 .2
In v e r s ió n r e a l
2 .8
4 .4
1 0 0 .0
1 0 0 .0
T o ta l
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana ( i e e r a l ) de la Fun­
dación M editerránea, sobre la base de N ov ed a d es E c o n ó m icas, N” 1 7 9 /1 8 0 , colum nas regionales C órdoba y
Río N egro.
I A REFO RM A Al
H \ V ACIAM IEN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
C
uadro
303
13
DOTACIÓN DT PERSONAL POR AGRUPAM IENTO EN LA
M UNICIPALIDAD DF LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CÓRDOBA
(Hospitales más instituciones especializadas)
A g ru p a m ie n to
TO TA L
D is trib u c ió n
A g e n te s d e ejec.
e n p o rc e n ta je
p o r a g e n te d e
co n d u c c ió n
a. M u n ic ip a lid a d d e la ■n ula,
d e 1U ienos A ir e s
M é d ic o s
6 644
2 7 .3
3 .9
O tr o s p r o f e s io n a le s
3 291
1 3 .5
7 .0
E n fe rm e ro s /a s
6 288
2 5 .9
5 .2
O tr o s té c n ic o s
2 521
10.4
4 .6
110
0 .5
5 .9
A d m in is t r a t iv o s
2 259
9 .3
1 .3
S e r v ic io s g e n e r a le s
2 102
8 .6
4 .3
M a n te n im ie n to
1 089
4 .5
1 .2
24 304
1 0 0 .0
3 .7
n /d
P r o f e s io n a l ( e s c a la f ó n g e n e r a )
T otal
b. C ó r d o b a
2 125
2 9 .0
O tr o s p r o f e s io n a le s
468
6 .4
n /d
E n fe rm e ro s /a s
7 35
10.0
n /d
O t r o s té c n ic o s
n /d
M é d ic o s
3 788
5 1 .7
P r o f e s io n a l ( e s c a la fó n g e n e r a l )
217
3 .0
n /d
A d m in is t r a t iv o s
n /d
n /d
n /d
S e r v i c i o s g e n e r a le s
n /d
n /d
n /d
M a n te n im ie n to
n /d
n /d
n /d
7 333
100
n /d
T o tal
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre lo Realidad Argentina v Latinoam ericana ( i f p k a i ) de la Fun­
dación M editerránea, sobre la baso de datos oficiales de la M unicipalidad de Buenos Aires v de Córdoba.
304
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C
uadro
14
INDICADORES DE USO HOSPITALARIO PARA LA M UNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
(Unidad de medida se señala para cada indicador)
T o tale s
P ro m e d io
M ín im o
M á x im o
p o r h o s p ita l
a.
H o s p ita le s g e n e r a le s
O cupación (en porcentaje)
78,3
65.1
85.0
Rotación de cam as (egresos por ca m a /a ñ o )
30.7
22.5
43.1
Perm anencia (días por egreso)
9.4
5.5
12.3
Tasa de m ortalidad (en porcentaje)
3.6
2.4
4.6
53.5
91.2
61.3
Egresos (anuales)
C onsultas externas (anuales)
b.
107 437
9 767
4 037 313
367 029
Relación co bran za/factu ració n :
34.6%
Relación co n su ltas/egreso s:
38.0%
H o s p ita le s d e e s p e c ia lid a d e s
O cupación (en porcentaje)
68.9
R otación de cam as (egresos por ca m a /a ñ o )
22.9
3.4
Perm anencia (días por egreso)
11.0
4.9
94.4
3.6
0.7
20.3
Tasa de m ortalidad (en porcentaje)
Egresos (anuales)
C onsu ltas externas (anuales)
43 325
4 814
1 407 904
156 434
R elación co bran za/factu ració n :
48.6%
R elación co n su ltas/egreso s:
38.0%
Fuente: Institu to de Estudios Económ icos de la Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( i e e r a l ) de la Fun­
dación M editerránea, sobre la base de datos de A lejandro A sciutto, "H o sp itales m u n icip ales", Buenos
A ires, 1995.
G
ráfico
1
PARTICIPANTES CLAVES EN EL SISTEM A DE SALUD
RECAUDACION PROPIA
LA REFORMA
AL M \ A \ C IA M IFNTO
DE LA SALUD
EN ARGENTINA
----------------------- F lu jo s fin a n c ie r o s
S e r v ic io s
305
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la realidad A rgentina y Latinoam ericana ( i f k r a l ) de la Fundación M ad iterránea, sobre la base de datos de U.
H offm eyer y T. M acCarthy, "Fin an cin g H ealth C are ", N ational Econom ics Research A ssociation, H ingham , M assach u setts, K luw er A cadem ic Publish ers, 1994.
306
EN SAYOS SO BRE E l, FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
G
ráfico
2
DISTRIBUCIÓN DE LOS BEN EFICIARIOS DEL SISTEM A DE SALUD.
AÑO 1993
(Excluido el sector público)
Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( i e i e r a i ) de la
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de U. H offm eyer y T. M acCarthy, "F in an cin g H ealth
C a r e ", N a tio n a l E co n o m ic s R e se arch A s s o cia tio n , H in g h a m , M a s s a c h u s e tts , K lu w e r A c a d e m ic
Publish ers,1994.
1 Em presas de m edicina prepaga
G
ráfico
3
OFERTA Y DEM ANDA DE SALU D PÚBLICA
(En porcentajes del PIB)
—■ — D e m a n d a (e stim a ció n se gú n m o d elo )
O fe rta (P ro ye cció n se g ú n m o d elo )
O fe rta (P ro ye cció n se gú n S ec. P rog.)
Fuente: Instituto de Estu dios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( i e f .r a l ) de la
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de U. H offm eyer y T. M acCarthy, "Fin a n cin g H ealth
C a r e " , N a tio n a l E co n o m ic s R e se a rc h A s s o c ia tio n , H in g h a m , M a s s a c h u s e tts , K lu w er A ca d em ic
Pu blish ers,1994, y estim aciones propias.
LA RKFORM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
G
ráfico
307
4
OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA EN EL 2000
IF.ii porcentajes del PIB)
20%
18%
T
16%
1 4%
12
ï
-
%
1
10%
□
8%
%
6%
4%
A rg
Spa
UK
NL
Ita
Fra
Swe
G er
Swz
Jpn
Can
US
O rdenados por PIB per cápita
Oferta
D emanda
Fuente: Instituto de Estu dios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana ( i e t k a l ) de la
Fundación M editerránea, sobre la base1 de datos de L'. H oífm eyer y T. M acCarthv, "Fin an cin g Health
C a r e " , N a tio n al E c o n o m ic s R esearch A sso ciatio n , H in g h am , M a s s a ch u s e tts , K lu w er A ca d em ic
Publishers, 1904.
G
ráfico
5
DÉFICIT PROYECTADO EN EL 2000
(Como porcentaje de la demanda proyectada)
60%
50%
40% 30%
20%
-
10%
____L
0%
At g
Spa
UK
NI
Ita
Fra
Sw e
Ger
Sw z
Jpn
C an
US
Ordenados por PIB per cápita
Fuente: In stituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( i e e k a i ) de la
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de U. H offm cyer v T. M acCarthy, "F in an cin g H ealth
C a r e " , N a tio n al E c o n o m ic s R esearch A s s o cia tio n , H in g h am , M a s s a c h u s e tts , K lu w e r A ca d em ic
P u blish ers,! P94.
308
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
G
r á f ic o
6
SISTEM A DE O BRAS SO CIA LES EN LA ARGEN TIN A
CUOTA POR
SERVICIO
(CAPITACIÓN)
CUOTA POR
SERVICIO
(CON RESTRICCIONES)
Fuente: Institu to de Estu dios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latin oam erican a ( i e e r a i .) de la
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de U. H offm eyer y T. M acCarthy, "Fin a n cin g H ealth
C a re", N ational Econom ics Research A ssociation, H ingham , M assachusetts, K luw er Academ ic Publishers,
1994.
L A R E F O R M A A L F I N A N C I A M I E N T O DE L A S A L U D EN A R G EN TIN A
A
309
nexo
AFILIADOS Y APORTES A LAS O BRA S SO CIA LES PROVIN CIALES
a.
A filia d o s
P r o v in c ia
B u e n o s A ir e s
A filia d o s
A f ilia d o s p o r
A f ilia d o s
T o ta l
m u tu a le s
c o n v e n io
r e s id e n te s e n
p o b la c ió n
C a p ita l F e d e r a l
c u b ie r ta
11 0 0 0
979 812
87 1 0 5 6
97 756
C a ta m a r c a
144 705
2 234
s .i.
146 939
C ó rd o b a
4 22 352
51 281
404
4 74 037
C o r r ie n t e s
155 267
528
275
156 070
1 423
256
150 000
C h aco
1 4 8 321
s .i.
72 000
E n t r e R ío s
209 960
23 465
750
2 3 4 175
F o rm o sa
106 000
s.í.
s .i.
106 000
J u ju y
Chubut
72 000
208 718
1 4 021
72
2 2 2 811
La Pam p a
56 84 6
2 903
391
60 140
L a R io ja
71 0 0 0
s.i.
s.i.
71 0 0 0
M endoza
2 4 7 000
2 500
500
250 000
M is io n e s
143 643
3 339
200
1 4 7 182
N eu quén
116 6 1 6
9 586
270
126 472
R ío N e g r o
117 888
18 312
200
136 4 0 0
S a lta
218 366
10 299
s.i.
228 665
S a n Ju a n
1 2 0 751
895
364
122 0 1 0
S a n L u is
82 000
s.i.
s.i.
82 000
S a n ta C ru z
58 586
1 645
103
60 334
S a n ta F e
381 8 0 0
16 488
1 340
399 628
S a n t ia g o d e l E s te r o
216 715
2 018
320
219 053
7 457
124
56
7 637
276 466
4 716
362
281 5 4 4
4 453 513
263 533
16 863
4 733 909
T ie r r a d e l F u e g o
T u cu m án
Totales
310
b.
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
A p o r t e s (% d c¡ s o b r io b ru to )
A f ilia d o s a c tiv o s
Provincia
A portes
Aportes
em pteados
B u e n o s A ir e s
4 .5
C a ta m a r c a
C ó rd o b a
A f ilia d o s p a s iv o s
patronales
Total
aportes
Aportes
em pleados
patronales
Aportes
Total
aportes
4 .5
9 .0
4 .5
4 .5
9 .0
4 .5
4 .0
8 .5
4 .5
4 .0
8 .5
4 .0
4 .5
8 .5
3 .0
4 .5
7 .5
C o r r ie n te s
6 .0
4 .0
1 0 .0
3 .5
4 .5
7 .5
C h aco
6 .0
6 .0
1 2 .0
6 .0
6 .0
1 2 .0
Chubut
4 .5
6 .0
1 0 .5
4 .5
6 .0
1 0 .5
E n tr e R ío s
3 .0
4 .0
7 .0
3 .0
4 .0
7 .0
F orm osa
5 .0
4 .0
9 .0
5 .0
4 .0
9 .0
J u ju y
4 .0
6 .0
1 0 .0
4 .0
6 .0
1 0 .0
La P a m p a
3 .5
4 .5
8 .0
3 .5
4 .5
8 .0
L a R io ja
2 .5
4 .5
7 .0
2 .5
4 .5
7 .0
M endoza
1 .0
2 .0
3 .0
1.0
2 .0
3 .0
M is io n e s
5 .0
5 .0
10 .0
5 .0
5 .0
1 0 .0
N eu quén
5 .0
7.0
1 2 .0
5 .0
7 .0
1 2 .0
R ío N e g r o
3 .5
5 .5
9 .0
3 .5
5 .5
9 .0
S a lta
4 .0
5 .0
9 .0
4 .0
no
4 .0
S a n Ju a n
3 .5
5 .5
9 .0
3 .5
5 .5
9 .0
S a n L u is
3 .0
4 .0
7 .0
3 .0
no
3 .0
S a n ta C r u z
4 .0
6 .0
1 0 .0
4 .0
6 .0
1 0 .0
S a n ta F e
3 .0
6 .0
9 .0
3 .0
6 .0
9 .0
S a n t ia g o d e l E s te r o
5 .0
5 .0
1 0 .0
5 .0
5 .0
1 0 .0
T ie r r a d e l F u e g o
3 .0
6 .0
9 .0
3 .0
6 .0
9 .0
T u cu m án
4 .5
4 .5
9 .0
4 .5
4 .5
9 .0
Fuente: In stituto de Estu dios Económ icos sobre la Realidad A rgentina y Latinoam ericana ( i e e r a l ) , de la
Fun d ación M editerránea, sobre la base de datos de c o s s p k a , "A p o rtan tes y beneficiarios del Sistem a de
Obras Sociales P rov in ciales", Buenos Aires, 1994, inédito.
s.i. = sin inform ación.
I A K EEO R M A A l
I I\ A \ C IA Ml 1-\ T O DE LA SAL.L'D EN A R G E N T IN A
311
B IB L IO G R A FÍA
Aedo Cristian y O svaldo Larrañaga (1993), "Sistem as de entrega de los servicios
sociales: la experiencia chilena", W ashington, D.C., Banco Interam ericano
de Desarrollo ( b i d ), inavo
Asciutto, Alejandro (1995), "H ospitales m unicipales", Buenos Aires.
A u stralia, H ealth Insurance C om m ission (1996), "H ea lth F in ancin g Policy
O ptions Study. Turkive",Tuggeranong, Australia, febrero.
Baenza, Cristián (1993), "La crisis de los sistemas de salud: problem as y desafíos
para Chile en los '9 0 ", serie D iagnósticos, Santiago de Chile, Corporación
Tiempo 2000, julio.
Banco Mundial (1996), "A rgentina Health Insurance Reform L oans", Washington,
D.C., abril.
Barnum , How ard y Joseph Kutzin (1993), "P u blic H ospitals in D eveloping
Countries: Resource Use, Cost, Financing", W ashington, D.C., Banco M un­
dial, Johns Hopkins University Press.
Belm artino, Susana (1994), "Transform aciones internas al sector salud: la ruptura
del pacto corporativo", Cuadernos médicos sociales, N° 68, Rosario, julio.
Berman, Peter (1995), "H ealth Sector Reform in Developing Countries: M aking
Health D evelopm ent Sustainable", Cam bridge, M assachusetts, Harvard
University Press.
Bradford, D. (1996), "Efficiency in Em ploym ent-Based H ealth Insurance: The
Potential for Supramarginal Cost Pricing", Economic Inquiry, vol. 34, abril.
CO SSPRA (1994), "A portantes v beneficiarios del Sistem a de O bras Sociales
Provinciales", Buenos Aires, inédito.
Cutler, D. (1995), "The cost and financing of health care", American Economic
Reinew, vol. 85, N° 2.
------------- (1994), "A guide to health care reform ", Journal o f Economics Perspectives,
vol. 8, N° 3.
Feldstein, M artin (1995), "T he econom ics of health and health care: what have we
learned? W hat have I learned?", American Economic Review, vol. 85, N° 2.
Fosco, G. (1995), "U n severo diagnóstico para la salud pública", Novedades eco­
nómicas, año 17, N" 179/180, noviem bre/diciem bre.
H offm eyer, U. y T. M acC arthv (1994), "F in an cin g H ealth C a re", N ational
E co n o m ics R ese arch A sso cia tio n , H in g h am , M a ssa ch u se tts, K lu w er
Academ ic Publishers.
IEERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Lati­
noam ericana) (1996), "E l régim en del personal de salud en las provincias",
Buenos Aires, Fundación M editerránea, junio.
312
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Iriart, Celia y Francisco Leoney (1994), Descentralización en salud, Buenos Aires,
Program a Nacional de Asistencia Técnica para la A lim entación de los Ser­
vicios Sociales ( p r o n a t a s s ) , M inisterio de Salud y Acción Social, noviembre.
Iriart, Celia, Francisco Leoney y M. Testa (1995), "L as políticas de salud en el
marco del ajuste", Cuadernos médicos sociales, N° 71, Rosario, Argentina, julio.
Jacobs, Philip (1991), "T h e Economics of M edical and Health C are", M aryland,
Aspen Publishers.
M inisterio de Trabajo y Seguridad Social (1993), "Los m ecanism os de distribu­
ción del a n s s a l " , Buenos Aires, Program a N acional de Asistencia Técnica
para la Alim entación de los Servicios Sociales ( p r o n a t a s s ).
Newhouse, Joseph (1992), "M edical care costs: how m uch welfare lost?", Journal
o f Economic Perspectives, vol. 6, N° 3.
Pauly, M. (1986), "Taxation, health insurance and m arket failure in the m edical
econom y", Journal o f Economic Literature, vol. 24, junio.
Roux, Ana (1994), "L a reforma sanitaria en los Estados U n id os", Cuadernos mé­
dicos sociales, N° 67, Rosario, Argentina, marzo.
Suarez, R. y otros (1994), "G asto nacional y financiam iento del sector salud en
Am érica Latina y el Caribe: desafío para la década de los '9 0 ", Informes
técnicos, N" 30, Organización Panam ericana de la Salud ( o p s ) , marzo.
Tafani, Roberto (1995), "G lobalización, sobreoferta y debilidad regulatoria: el
sector salud en tiem pos de reform a", noviembre.
Vargas de Flood, Cristina (1994), "Educación y salud: resultados de m ediciones
sobre acceso y cobertura", serie Gastos públicos, Documento de trabajo, N° 4,
Buenos Aires, Secretaría de Program ación Económ ica, M inisterio de Econo­
mía y Obras y Servicios Públicos, noviembre.
Weibrod, B. (1991), "Th e health care quadrilemma: an essay on technological
change, insu ran ce, qu ality of care and cost co n ta in m en t", Journal o f
Economics Literature, vol. 24, junio.
Zurita, Alfredo (1995), "El mercado de la com petencia regulada: solución para la
atención m édica en el noroeste argentino", Corrientes, Universidad N acio­
nal del Nordeste, abril.
Zweifel, P. y III H. Frech (1992), "H ealth Econom ics W orldw ide", Hingham ,
M assachusetts, Kluwer Academic Publishers.
PROBLEMAS Y REFORMA DEL SECTOR SALUD
EN LA ARGENTINA
R oberto Tafani
1. IN TR O D U C C IÓ N
La R ep ú blica A rgentina ha tran sfo rm ad o su eco n om ía con un d oble
efecto. Por u n lado, ha generado u na fuerte d inám ica de crecim ien to
m acroecon ôm ico con estabilid ad de precios (Tafani, 1996, cap. 1). Por el
otro, ha agravad o las cond iciones d istribu tivas del ingreso. Los datos
para el G ran Buenos A ires m u estran que m ientras en 1980 el 10% m ás
rico de la p o blació n obtenía el 28.7% del total de ingresos, en 1987 esa
cifra crecía al 32.2% , en 1991 al 34.2% , y en 1996 al 35.5% . En el otro
extrem o de la escala, el 30% m ás pobre de la p o blació n p asó de obtener
el 11.3% del total de ingresos en 1980, a cifras de 10.4% en 1987, 8.8% en
1991, y 8.5% en 1996. El 6 0 "o restante de la p o blació n vio caer su p arti­
cip ación del 60% en el p rim er año citado, al 57% en 1991 y al 56% en
1996. {A m bito fin an ciero, 1997). C onsid eran d o que la crisis económ ica fue
resuelta a p artir de 1991 (lev de convertibilid ad de la m on ed a), y que el
crecim iento económ ico se m anifiesta sostenid o desde aqu el año (salvo en
1995 p or el efecto "te q u ila "), resulta que la m ayor con cen tración del
in g reso n o se verifica d urante la estabilid ad y el crecim iento sino durante
la crisis que culm ina en la hip erinflación. La fase de recu peración , sin
em bargo, no solo no consigue revertir el proceso sino que lo sostiene, lo
cu al parece confirm ar en el caso argentino aqu ello de que la fase ascen ­
d ente del ciclo económ ico va acom p añada de una d istrib u ción regresiva
del ingreso.
Esta d inám ica m acroeconôm ica tiene u n im pacto directo sobre la
estru ctu ra del finan ciam iento de los servicios de salud (y en las co n d i­
cion es de acceso y cobertu ra para la población) tanto por la p articip ación
313
314
EN SAYO S SO B R E E l. FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
relativa d el gasto p rivad o de bolsillo en el total del fin an ciam ien to com o
por su elasticid ad -in greso positiva. En la m edid a que la d istrib u ció n del
in greso se haga m ás regresiva y el gasto p rivad o financie crecien tem en te
las prestaciones de salud (por el estancam iento de la fin an ciación de los
seguros y d el sector pú blico, y el au m ento d el pago p rivad o de salud en
los estratos superiores debid o a la concen tración del ingreso y la ela sti­
cid ad -ingreso positiva), así tam bién debe au m en tar la d esigu ald ad en el
acceso y en la cobertu ra de atención de las personas.
Para el gasto p rivad o de bolsillo las cifras su gieren que este es
efectivam en te elástico al ingreso, y que en consecu en cia los efectos de la
d istribu ción deben haber am pliado la d iferencia en las posibilid ad es de
acceso a la salud. En 25 años, dicho gasto p rivad o increm en tó fu ertem en ­
te su p articip ació n com o p orcentaje de la canasta de consum o. E l cuadro
sigu iente sugiere una socied ad que reduce la p roporción d el gasto en
alim entos y vestid os para au m entar el cu id ad o de su salud, la coh esión
social (com unicaciones y transporte), el esp arcim ien to y la educación.
CANASTA DE CON SUM O PROM EDIO
(En porcentaje)
1960
1970
1985
A lim e n t o s y b e b id a s
5 9 .2
4 6 .3
3 8 .2
I n d u m e n ta r ia
1 8 .7
1 0 .9
9 .4
V iv ie n d a
7 .0
1 1.3
9 .0
E q u ip o s y f u n c io n a m ie n t o d e l h o g a r
3 .0
5 .2
7 .9
G a s t o s p a r a la s a lu d
1.5
4 .5
7 .9
T r a n s p o r te y c o m u n ic a c io n e s
2 .5
8 .7
1 1.5
E s p a r c im ie n to y e d u c a c ió n
3 .5
6 .4
1 0.1
B ie n e s y s e r v ic io s v a r io s
4 .6
6 .7
5 .9
Fuente: Fundación de Investigaciones Económ icas Latinoam ericanas
( fiel),
indicadores de coyuntura.
C om o el gasto varía segú n el nivel de ingresos se p resen tan a co n ­
tin uación las canastas de consu m o para cinco tram os de la p oblación. El
n úm ero I representa el 20% de la p o blació n con m enores ingresos, el V
al 20% de la p o blació n con m ayor nivel de ingresos.
315
[.A REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
CANASTA DE CON SUM O SEGÚN TRAM OS DE INGRESOS.
AÑO 1985
1
II
III
IV
V
5 4 .7
4 7 .b
4 1 .3
.36.3
2 5 ,4
I n d u m e n ta r ia
7A
9 .0
9.1
9.1
1 0 .2
V iv ie n d a
8 .3
9 .0
9.1
8.1
9 .7
6. 1
6.1
6 .6
7 .7
9 .9
G a s to s p ara la sa lu d
4 .8
6 .9
7 .4
8 .9
8 .8
T r a n s p o r te y c o m u n ic a c io n e s
7.7
8 .9
1 0 .7
12.8
13.6
E s p a r c im ie n t o
7,7
5.4
6 .4
8 .5
1 3 .8
E d u c a c ió n
2.1
2 .3
2 .4
3.2.
2 .5
B ie n e s y s e r v ic io s v a r io s
s -
5.4
6 .9
5 .4
6 .0
A lim e n t o s y b e b id a s
E q u ip o s v f u n c io n a m ie n t o
del h o g ar
Fuente: Fundación de Investigaciones I conóm icas Latinoam ericanas
(F in ),
indicad ores de coyuntura.
El cuadro m u estra que los rubros con m ayor elasticid ad -in greso son
esp arcim iento, tran sporte v com u nicacion es, y gastos para la salud. En
este ú ltim o caso, los sectores de m ayores ingresos n o solam en te gastan
m ás en térm inos absolu tos en salud, sino que tam bién lo h acen com o
p roporción del total de la canasta de consum o. Esto sugiere que en la
m ed id a que el ingreso se ha ido concen trando en la A rgen tin a, así tam ­
b ién se han creado cond iciones para el au m en to del gasto en los sectores
m ás acom od ad os de la p oblación. E l sistem a de salud tien d e h acia un
esquem a de m ú ltip les fajas consu m id oras de servicios de salud , en tanto
que una política de redu cción del gasto en el sector pú b lico (en los se­
guros sem ipú blicos h ay copagos, y el gasto privad o solo puede intentar
m o d ificarse m ed ian te estru cturas de incentivos ad ecuad as), cond u ciría a
au m en tar el abism o que separa a los sectores de m ayores y m enores
in gresos en m ateria de atención y acceso a la salud.
316
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
D
e s ig u a l d a d
y
su bco bertu ra
En todo caso, la A rgentina tiene una franja de su bcobertura d on d e u n
40% de la p oblación no tiene seguro de salud. Es u n grupo de bajo s
ingresos, jo v en y que se concentra en dos provincias d el país. En ese
sentid o, u n trabajo reciente (Vargas de Flood, 1996), con datos d el censo
de 1991 afirm a que la p oblación sin cobertura llega al 38.9% de la p o b la ­
ción, es decir u nas 12 m illon es de personas. Esa p o b lació n se concentra
en los p rim eros quintiles de ingresos. Así, en 1992 dentro d el 20% m ás
pobre de la p oblación (26.6% del total), solo el 19% tenía afiliación a un
seguro de salud, m ien tras que u n 43.6% no contaba con n in gun a co b er­
tura, y un 36.4% n o sabe o n o responde. Esto m u estra el esp ectro de la
su bcobertura y la falta de inform ación existente para d eterm in ar la v e r­
dadera m agnitu d del problem a. La autora del trabajo afirm a que el 33%
del segu nd o qu in til (19% de la p oblación) no tien e cobertura de n in g ú n
tipo, m ientras que solo el 8% del quinto n o la p osee pero se su pone que
tiene recursos para atenderse privad am ente.
Para una población de 33 m illones de person as, esto im plica que
hay 5.9 m illones de p ersonas situad as en la franja d el 40% m ás pobre que
no tienen cobertura de salud. D el total de p erson as sin cobertu ra, 4.5
m illones (40%) correspond en a la p rovincia de B uenos Aires. Si se agrega
un m illón m ás en la p rovincia de C órdoba, se llega a la m itad del p ro ­
blem a en las dos provincias m encionadas. Sigu en lu ego las p rovin cias de
Santa Fe, M end oza y C haco con 802, 593 y 430 m il p erson as — resp ec­
tivam ente— sin cobertura. El resto de las p rovin cias se en cu en tran bajo
la cifra de 400 m il p erson as sin seguro, cada una. F in alm en te, las p erso ­
nas sin cobertu ra son jóvenes. Entre el 41% y el 45% de la p o b lació n de
0 a 29 años, no tiene seguro.
A nte esta situación de su bcobertura y el posible ag rav am ien to de la
in equ id ad , se ha d iscutid o en la A rgentina el n iv el y com p osición del
gasto. El m ism o representaba en 1995 un 7.2% del PIB , u n o s 20 m il
m illones de d ólares.1
1.
V é a s e m á s a r r ib a e l te x to d e M . C r is tin a V. d e F lo o d , " G a s t o e n f in a n c ia m ie n t o d e
la s a lu d e n A r g e n t in a " .
LA R FFO RM A AL F IN A \ C IA M IF N TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
317
Lo que se d estaca, es el cam bio en la com p osición de su estructura.
C on la u niversalizació n en los años 70 de la obligatoried ad del aporte
p ara los trabajad o res depend ientes en segu ros sem ip ú b licos (fondos de
enferm ed ad no com erciales conocid os com o obras sociales), h u b o una
caída del gasto directo de bolsillo. D esde 1980, sin em bargo, el gasto
pú b lico pierd e im p ortancia, las obras sociales se encuen tran virtu alm ente
estan cad as en su p articipación , y el gasto privad o continú a crecien d o en
form a sostenid a. E sto sugiere que “la seguridad social y el subsector público
no cum plieron el rol esperado de cobertura de salud y las fa m ilias tuvieron que
au m en tar sus erogaciones para com pen sar ¡as carencias en las prestacion es" .
A sim ism o, ind ica que “los aum entos de los gastos son solven tados por las
fa m ilia s en un contexto en el que dism inuyen las coberturas de las O bras so­
ciales y el su bsector público fiscal, no sólo reduce sus gastos sino tam bién su
activ id ad de en tidad reguladora y fisca liz a d o ra ” (Vargas de Flood , 1996).
D esd e la óptica señalad a al inicio el cuadro es claro, la m ay or p arte del
fin an ciam ien to de la salud en la A rgen tin a proviene del gasto privad o de
bo lsillo , lo que m antiene la d esigu ald ad del sistem a. C om o ad em ás el
d esequ ilibrio en la d istribu ción del ingreso está au m en tan d o, en tonces
resulta que pese al au m ento de los recu rsos el sistem a es crecien tem en te
inequ itativo.
El criterio de m edir el nivel del gasto en salud com o porcen taje del
p ib ,
ha sido colocad o en tela de ju icio por los analistas. Para algunos
(Fuchs, 1994), ello no dice m ucho porqu e en el niv el del gasto subyace
una cu estión de valores. Existen tam bién problem as cu and o el nivel del
gasto se trata en térm in os com p arativos, lo que involucra precios relati­
v os y v ariación cam biaria debid o a flu jos del com ercio (W hite, 1995). La
so lu ció n m ed iante el m étodo de p arid ad del pod er ad qu isitiv o
(p p a ),
requ iere un m ay or d esarrollo m etod ológico en los sistem as de in form a­
ció n .2
D e cu alq u ier m anera, no se pu ed en desconocer los argum entos que
ev a lú a n críticam en te la cu estión de la eficiencia m éd ica y señalan que
g astar m u cho en una atención que p rod u ce m arg in alm en te u na pequeña
co n trib u ció n red u ce el ahorro, la inversión y la prosp erid ad , im pactan d o
n eg ativ am en te en la salud. D esde ese p u n to de vista, d ism in uir el gasto
2.
E s ta s o lu c ió n im p lic a t n c d ir la c a p a c id a d d e c o m p r a d e u n a c a n a s ta d e m e r c a d e ­
r ía s d e l g a s to e n c u e s tió n . I .u c g o e s a s m e r c a d e r ía s s e tr a d u c e n e n d ó la r e s . S e d e te r m in a
p r im e r o q u é s e c o m p r a y lu e g o s e h a c e la v a lu a c ió n a u n a m o n e d a c o m ú n .
318
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
en atención m édica es el cam ino para m ejorar la salud. D icho de otra
form a, la p resencia de u na curva plana de atención m édica con ren d i­
m ien tos d ecrecien tes en el contexto de una práctica m éd ica que h ace una
con tribu ción m od esta a la salud, im plica recon ocer el im p acto favorable
de la asign ación de recursos a la salud cuando estos van a gen erar p ro ­
cesos llam ad os de "e fe cto p o b lacio n al", o sea referid os al sistem a so cial
y p o lític o en g e n e r a l y a je n o s a la in te r a c c ió n e n tre p a c ie n te s y
p restad o res de serv icio s. Por ejem p lo , ed u cació n , v iv ien d a , p arq u es
pú blicos, integración social (Lu A nn y otros, 1993; Sagan, 1987).
S
o breo ferta
y
fa lta
de
e f ic ie n c ia
m é d ic a
La cu estión referid a en el p árrafo anterior n o es m enor y pu ed e estar
detrás d el problem a de los ind icad ores san itarios com p arad os. L a A rg en ­
tina con u n ingreso per cápita que supera al de C hile y U ru gu ay tien e
com p arativam en te peores ind icad ores ep id em iológicos. El B an co M u n ­
dial concluye de las cifras que "serias ineficiencias e inequidades en el uso
de los recursos para los servicios de salud — con la m ayoría de los recursos
circulando a través del sistem a de seguros de salud del país— son un fa c to r
prin cipal que contribuye a esos desilusionantes resultados en salud" (Banco
M un d ial, 1995).
El pu n to es que el contraste de las cifras no n ecesariam en te im plica
que el problem a se resuelve m ediante una reform a del sistem a de seguros.
Esa es una sim ple conjetura posible. O tra alternativa es p en sar en asignar
m ás recu rsos a p rocesos de efecto p o blacio n al y no p u ram en te clínico, lo
que im p lica centrar la respuesta en el entorn o social antes que en el
sistem a de salud o en los seguros. N o se trataría así de u na cu estión de
eficiencia institu cional de las obras sociales sino de eficacia d el sistem a
de atención m édica. E l pu nto es p rim ord ial porqu e en un país que cuenta
con u na im portante sobreoferta de servicios, la reform a no d ebería cen ­
trarse tanto en el m ecanism o de fin anciam ien to de la d em an d a de los
seguros sem ipúblicos que históricam ente han servido en la A rgentina para
convalidar financieram ente la expansión de prácticas de alta com plejidad
y de dudosa eficacia clínica, sino entrar de lleno en la cuestión de la oferta
d el sistem a y su ineficiencia en m ateria de asignación de recursos.
La sobreoferta en la A rgentina es conocida. H ace ya u na década,
K atz y M uñoz (1988) señalaban que la cantid ad de m éd icos crecía a u na
I.A REFO RM A AL M W M IA M IE M O DF LA SA l.L 'D EN A RG EN TIN A
319
tasa m u y su p erior a la de la p oblación increm en tan d o su n ú m ero abso­
lu to en 5 m il p rofesionales al año. A rg u m en taban asim ism o que la do­
tación de cam as crecía al 4°.. v que aparecían unos 350 n u evos fárm acos
al año. P or su parte, un ex secretario de salud, el Dr. C anitrot, hacía notar
el ingreso de aparatos m édicos al país en los años 80 en tal p roporción
que solo para tom ografías había una cap acidad instalad a su ficien te para
u nos 300 m illon es de personas, o sea diez veces la p o blació n del país.
Esa tend encia a la sobreoferta en el sector, n o parece h aber d ism i­
nuido. C on la convertibilid ad del peso y la apertura de la econ om ía, el
anclaje de la p arid ad cam biaria y la inflación inercial (desde abril de 1991
hasta el logro de cifras de crecim iento del índ ice general de precios a
tasas in tern acionales), gen eraron un problem a de p o d er de p arid ad de la
divisa, lo que in d u jo al au m ento de las im p o rtacio n es de b ien es de ca ­
p ital en salud. Esta situación recuerda la época de la tabla cam biaria
d urante el p eríod o del M inistro M artínez de EIoz, donde ju n to con la
sobrev alu ación del peso y la apertura económ ica se llevó ad elante un
p roceso de reequ ipam iento acelerado. Las cifras sobre im p ortación de
b ien es de cap ital en salud dan testim onio del increm en to de aparatos en
u n 300% d urante los cinco años p revios y p osteriores a la con vertibilid ad
m o n etaria argentina. A sí, entre 1986 y 1990 se im p o rtaro n u nos 175
m illon es de d ólares de bien es de capital en salud. Esa cifra pasó entre
1991 y 1995 a m ás de 716 m illones y, salvo la retracción observ ada en
1995, n o ha p arad o de crecer en 1996 y 1997 (M inisterio de E conom ía y
o bras y Servicios P úblicos, 1995, 1996, 1997).
Estos son los h echos que han llevad o a Jorge K atz recien tem en te (en
el sem in ario internacion al de reform as en salud, San tiago de C hile, 1996)
a p lan tear que en la A rgentina el sector salud se m od ifica apartír de los
m ercad os, con debilidad regulatoria, y n o a p artir de un con jun to arm ó ­
nico de políticas con la d iscusión de la sociedad. D esde esa óptica resulta
p o c o c o n v in c e n te q u e la s im p le re fo rm a de lo s m e c a n is m o s de
fin an ciam ien to, y la introd u cción de m ayor com petencia entre los pro­
v eed o res de servicios tendrá com o efecto u n fu n cion am ien to m ás razo ­
n ab le del sistem a. E n realidad, sin políticas que se cen tren en el problem a
de la sobreoferta y bu squ en la eficacia del sistem a, lo m ás probable es
que el costo siga creciend o exponencialm en te y que sea im p osible gen e­
ralizar la cobertura.
La salud, al decir del econom ista de la
cep ai
m encion ad o, está sien ­
do b om bard ead a p o r nu evos bienes de capital, y el sector paga una renta
320
EN SAYO S SO B R E EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
por in novación p erm anente. Esas innovacion es d erivan de u na fuente
externa, p articularm ente d el sector de la m icroelectrón ica, que d escubre
form as de p rocesar im ágenes y luego bu sca su aplicación en m ercad os
con tercer pagador. A lgo sim ilar ocurre con el d islocam ien to de la fron ­
te ra b io m é d ic a , la in n o v a c ió n m o le cu la r, la n u e v a g e n e r a c ió n de
fárm acos, y la elevación de costos. La ind u stria farm acéu tica que en los
Estad os U nid os capta del 8% al 10% de los recursos sectoriales, llega en
la A rgentina casi al 30% . M ás aún, con la apertura de la econ om ía y el
cu m plim iento de la ley de u n solo p recio — d ado que el precio local de
los fárm acos era m ás bajo que en los países d esarrollad os— , ha habid o
un au m ento creciente del gasto en m edicam en tos. C om o se ve, n o es
tanto u n problem a de financiam ien to com o de oferta.
E sta form a de p lantear las cosas trae im plícito el red u ccion ism o
ep istem ológico de cen trar las d iferencias de ind icad ores sectoriales casi
exclu sivam ente en u na cu estión de fin anciam ien to de la dem anda. D esde
otro ángu lo, esta m anera de p lantear el problem a con d u ce a otro que le
su byace, que es el entorno social. Son las prácticas alim en tarias, la d is­
pon ibilid ad de viviend as aptas, los hábitos in d iv id u ales (fum ar, beb er),
el crim en, el tráfico p eligroso, lo que genera los p roblem as d el sector
salud. E stos problem as pu ed en enfrentarse m ed ian te el sistem a d e ser­
vicios de atención sanitaria u otras políticas que si b ien con tribu yen a la
salud n o necesariam en te son de com p etencia de este sector. C om p arar
in d icad ores para d ed u cir de allí u na con clu sión sobre la eficien cia del
gasto referid a p rincipalm ente a la institución de los seguros, es u na form a
de convalid ar la irracionalid ad en la asignación de recursos en u n país
que cu enta con exceso de m édicos, cam as y ap aratos de alta com p lejid ad ,
y que gasta en m edicam en tos tres veces la p roporción de los E stados
U nidos. Solo en caso de tener dos socied ad es con id én ticos p arám etros
so ciales y sim ilares esq u em as g lobales de asign ació n de recu rsos, se
po d rían atribu ir las d iferencias de los ind icad ores san itarios al im pacto
d el com p ortam iento diferencial de los sistem as de aten ción de la salud,
y dentro de este al m ecan ism o de finan ciam ien to su byacente. Pero esta
com p aración es im probable. En socied ad es com o la argentina, con un
índ ice elevad o y en ascenso de m u ertes y accid entes graves de tránsito,
con alto y d esigu al com p ortam iento de la m ortalid ad in fan til p o r cau sas
evitables, y otros problem as del en torno, u n p rogram a de salud pod ría
orientarse hacia p au tas de nu trición, lím ites de v elocid ad, im p u estos al
tabaco, planes de obras p ú blicas y de com u nicación social, o sea h acia
LA REFO R M A AL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SA L U D EN A R G EN T IN A
321
cu estio n es de efecto poblacional. El punto de partid a debe ser el reco n o ­
cim ien to de los n iveles d ecrecientes de la oferta en salu d y la in eficien cia
en la asign ació n global, que im p lica seg u ir co lo can d o recu rsos en el
secto r en d etrim ento de otras in version es sociales.
In
e f ic ie n c ia
d is t r ib u t iv a
y
p r o d u c t iv a
de
lo s
seg u r o s
E stab lecid o el p roblem a de la desiguald ad y del d éficit de cobertura
p ob lacion al, por u n lado, y la cu estión de la in eficacia d el sistem a de
aten ció n y la m ala asignación global de recu rsos, por el otro (sim bolizad a
en la so b reo ferta de se rv icio s), p u ed e ab o rd arse el p ro b lem a de la
in eficien cia d istribu tiva y p rod uctiva de los segu ros así com o la cu estión
de la d iscontinu id ad de la cobertu ra y el problem a de la su bcobertura.
La in eficien cia de los seguros se m an ifiesta en el d esvío de los fondos
d estin ad o s a salud. U na señ al de este d esp erd icio se en cu en tra tan to en
la hip ertrofia de la interm ed iación com o en el excesiv o costo del loading
f e e (porción de los recursos que se asignan en los segu ros a la ad m in is­
tración y al exced ente) (Jacobs, 1991). En el sistem a de seguro de salud
argen tino, hay ejem plos de am bos fenóm enos.
E sto es así por la ap arición de entid ad es que reciben de las obras
sociales las asignaciones de la cap itación y que proced en lu ego a ad m i­
n istra r el riesgo. E stas ad m in istrad o ras de fond os h an n acid o en un
co n texto de estabilid ad m acroeconôm ica, y son una m an ifestació n de las
n u evas form as organizacion ales que se g estan en el sistem a, ante la in ­
cap acid ad de contin u ar con la v ieja gestión in stitu cio n al basad a en la
licu ació n de la deuda. D esde la óptica de la obra social, ello tiene sig n i­
ficad os m ú ltiples. En p rim er lugar, patentiza la d esn atu ralizació n de su
p ap el negan d o su función de ad m inistrar el riesg o y tran sfo rm án d o la en
u na m era interm ed iaria en la can alización de recu rsos lo que le resta
m edios a la finalidad de salud. En segundo lugar, desdibuja el concepto
de financiam iento solidario puesto que, tanto en el caso de las adm inis­
tradoras de proveedores com o de las em presas de m edicina prepaga — que
son tam bién bu scad as por las obras sociales com o so d a s para ad m in is­
trar el riesgo— , se incorp oran prácticas de períod os de carencias y de
p reexistencias. En tercer lugar, las n u ev as form as asociativ as que au m en ­
tan la in term ed iació n evid en cian que pese a la n atu raleza sem ip ú b lica de
las obras sociales y al escaso d esarrollo de los segu ros privad os en el
322
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
p aís, en ú ltim a in stan cia la realid ad va im p o n ien d o m eca n ism o s de
m ercad o p o r la vía de la integ ración vertical de estas en tid ad es con las
obras sociales, dada la barrera a su entrad a que representa el no o to rg a­
m iento de in scrip ción por sí m ism a en el registro de la A d m in istración
N acion al del Segu ro de Salud,
(a n s s a l).
La n orm a actual gen era la a p a ri­
ción de entid ad es p rivad as de carácter accesorio al sistem a de las obras
sociales con u n d oble efecto negativo; p or u n lado, no p erm ite la com ­
petencia entre obras sociales y en tid ad es prepagas, y, por el otro, au m en ­
ta el costo de adm inistración.
F inalm ente, cabe recalcar u n efecto ad icion al que pu ed e ten er la
n ueva form a organizacion al sobre la cap acidad instalad a. En el p asad o,
las obras sociales intentaron p on er lím ites a la rentabilid ad de los pro­
v eed ores m edian te la in stalación de su propia capacidad de in tern ación
y m edios de diagnóstico. En algú n m om ento, incluso, h u b o obras socia­
les cu yos d irigentes pen saban que una carrera sanitaria para la fo rm a­
ción de m édicos resid entes ad aptad os a su lógica in stitu cio n al, te rm i­
naría p or volcar a su favor el p o d er n eg ociador en la pu ja distributiva.
E sta situación ha cam biado. En la actualid ad , el problem a para las obras
sociales dejó de ser el control de la u tilización de los servicios y los
precios de los p restad ores, por dos razones: prim ero, porqu e el problem a
de las tasas de u so va p asan d o a m anos de las en tid ad es ad m in istrad o ­
ras, y segu ndo, porqu e la sobreoferta p resiona hacia abajo los precios con
la d esap arición de los valores del nom enclad or nacional.
Esto im plica que el conflicto sobre el exced en te se da en térm inos
lógicos, en prim er lu gar entre la obra social y la ad m in istrad ora o en ti­
dad prepaga que recibe sus asignaciones per cáp ita, y po steriorm en te
entre estas ú ltim as y los proveed ores de servicios. D esd e el p u n to de
v ista de las obras sociales, n o parece ya ú til m an ten er cap acidad in sta ­
lada. Los precios testigo que g eneraban la p osibilid ad de aten ció n dentro
de los propios servicios de las obras sociales, están siendo reem plazad os
p or las prácticas de control de la u tilizació n de servicios por p arte de los
n u ev os ad m in istrad ores del riesgo. Las com p u tad oras reem plazan a la
cap acidad instalad a. Esta pu ed e ser una de las razon es que exp liq u en la
red u cción a la m itad de las cam as propias de las obras sociales entre 1980
y 1995. C om o se verá lu ego, la dotación de cam as de las obras sociales
ha caído a una tasa anual prom edio acu m u lativa del 4% , lo que explica
que d esp ués de 15 años la dotación total haya p asad o de u nas 8 m il
cam as a poco m ás de 4 m il. E sto sugiere que el cam bio de p ap el de la
LA REFO RM A Al
FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
323
obra social y su conversion en u n interm ed iario fin an ciero, se vincula
con la d esactivación de su cap acidad instalada de cam as.
La hip ertrofia de la interm ed iación im plica que los recu rsos d esti­
n ad os a rem u nerar la provisión de servicios crecen m enos de lo que
p o ten cialm en te sería posible en u n sistem a basad o en u na organización
d onde cotizante y proveed or estu vieran m enos sep arad os in stitu cio n al­
m ente. Existen, ad em ás, problem as de in eficiencia por falta de co m p eten ­
cia y por la no observ ancia del m arco regu latorio existente. E llo aum enta
la prim a ad icion al (loading fe e ) lo que se m an ifiesta en el d esnivel crecien ­
te entre el aporte p er cápita a la obra social y la asign ació n corresp on ­
d iente en salud que se pacta en los convenios con los proveed ores.
E n la m edid a que la lógica del seguro sea evitar la p érd id a de
u tilid ad que genera la enferm ed ad p o r su efecto sobre la riqueza (alte­
ración de los in gresos y recursos poseíd os), la com p ra del seguro debe
m ed irse n o por la p arte del precio que se paga acorde con los gastos
esp erad os en fu n ción de la expectativa de riesgo, sino por la p roporción
co rresp ond iente a los gastos de ad m in istración y al exced en te que v a a
cu b rir la ganancia. En el caso de las obras sociales, la salvagu ard a contra
la subida en esp iral de esta p arte del p recio, estaba en el 8% de los
ingresos establecid o en las leyes regu latorias del sistem a de seguro.
Sin em bargo, la no aplicación de la ley y sus san cion es por la au­
to rid ad cond u ce a invertir la ló g ica del sistem a. E sto m u estra h asta
dónde la falta de com p eten cia que debe operar básicam en te sobre dicha
prim a ad icional, ha perm itid o la ineficien cia en el sistem a y el derroche
in stitu cional de recursos. La situación expuesta se con solid a con la caída
de p recios cuand o el hospital au togestionad o cierra con ven ios p or cuotas
p er cáp ita aun in feriores a las ya d eprim idas del sector privado. C om o
la caída en la asignación de salud p er cápita no se tradu ce en una m enor
im posición al salario, entonces la diferencia pasa a au m en tar la cantidad
asign ad a por concepto de prim a adicional. E ste es el m ecan ism o que
h ace regresiva la im posición sobre el salario.
A l m argen de la ineficien cia en la asignación de recu rsos (hipertro­
fia de la in term ediación) v operativa (prim a ad icion al excesiva) de los
seg u ros sem ipú blicos, hay que m encion ar la cu estión de la d iscon tin u i­
d ad de la cobertu ra y de los su basegurad os. La falta de con tin u id ad en
la cobertu ra se presenta en la A rgentina — que organiza sus obras so cia­
les en base al sector de activid ad econ óm ica— en rubros con alta rotación
de la m ano de obra, com o la construcción. En la actualid ad , el m arco
324
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
legal que p erm ite la cobertu ra por los tres m eses p osteriores al térm in o
del contrato, tiene tres problem as principales: a) no g aran tiza la co n tin u i­
dad de la cobertu ra m ás allá de ese períod o, b) genera d esequilibrios
fin an cieros a los segu ros que d eben afrontar egresos sin el con com itan te
ingreso de recu rsos, y c) favorece abusos de los em p resarios que, para
evitar el aporte, exageran la rotación en el em pleo al elevar la in fo rm a­
ción respectiva.
La otra situación que da lu gar a la falta de con tin u id ad en la co b er­
tura, se genera en el régim en de trabajad ores de tiem p o parcial. Segú n
la n orm ativa vigente, las p erson as que tienen un ingreso in ferior a tres
'a m p o s' (unidad de m ed id a corresp o n d ien te al sistem a de p rev isió n
social y que rond a aproxim ad am ente los 70 pesos) y que no aportan de
su bolsillo la p roporción que le correspond ería al em pleador, qu ed an sin
cobertu ra y sin acceso al fondo de d istribu ción au tom ático de su bsid ios
establecid o por el decreto 292 de 1995. Esta situación legal perm ite el
reem p lazo de trabajad o res d e tiem p o co m p leto p o r otros de tiem p o
p arcial, con la consigu iente caída de la cobertura. C om o la con d ición de
estos nu evos em pleados no obliga a la parte em presarial en lo relativo
a sus aportes, si el trabajad or no lo hace enteram en te p o r sí m ism o,
pierd e la cobertura.
La situación de los subasegurados, o sea de aquellos casos en los que
su seguro no cubre los costos de enferm edades graves, repone el problem a
de la necesid ad de reaseg u rar las in terv en cio n es de alta m o rb ilid ad
(variable centrada en el paciente) y de alta com plejidad (variable centrad a
en el tratam iento). En la actualid ad , el fond o de alta com p lejidad del país
no opera com o un reaseguro propiam ente dicho, sino qu e es u n m eca­
n ism o d istribu id or de subsidios. E se fondo no cu enta con recu rsos ad e­
cu ad os a su finalid ad, a la vez que presenta problem as con las categorías
que am eritan la entrega de los subsidios. E n la p ráctica, se u tilizó el
m ecan ism o de la excep ción para los efectos de au torizar cobertu ras que
no se en con traban en la norm ativa vigente. Esos p reced en tes h an sido la
base para la reciente am pliación de las cobertu ras a casos tales com o
trasplantes de m édu la ósea, renal, cardíaco, cardiopulm onar, h ep ático, de
páncreas, y m asivo de huesos. A ctu alm ente, con la en trad a de aseg u ra­
doras in tern acionales que operan en gran escala, se están redefin ien d o
las posibilid ad es de cobertu ra de enferm ed ad es graves o tratam ien tos
costosos.
LA REFO RM A AL F IX A X'CIA M IEN TO D E LA SA LU D EN A R G EN TIN A
D
e b il id a d
r i g u l a t o r ia
y
refo rm a
325
s e c t o r ia l
Fin alm ente, el sector salud aparece com o u n problem a por la debilidad
regu latoria que lo caracteriza. N o por falta de leyes o decretos, los cuales
abu ndan, sino por falta de su aplicación universal. E l tem a es im portan te
por la d esp rotección que im plica para las personas. M ien tras los p ro b le­
m as de im p erfecció n de los m ercad os y la cu estión de la in form ación
asim étrica eran abord ad os con u n m od elo de m atrícu la profesional cer­
tificad a por grupos de pares m éd icos y con in stitu cio n es proveed oras
que operaban m ay oritariam ente com o entid ad es sin fines de lucro, la
cu estión de la regu lación pública n o tu vo la u rgencia actual. C on el
control oligop ólico de los m ercados, la p rivatización crecien te de la ofer­
ta, la m ercan tilización de la m ed icina, la pérd id a de fu n cion es de las
en tid ad es interm ed ias, la sobreoferta y la puja d istribu tiva, la pérd id a de
con ten ción ética, y la globalización creciente de las redes de servicios, se
h ace necesario que la protección de las p ersonas p roven ga de un m arco
regu latorio que se haga cargo de la acreditación, que pon ga reglas de
ju eg o a la com p eten cia, y que p erm ita un cuadro p rev isib le de com p or­
tam ien to m ed ian te la aplicación u niversal de las norm as.
E n ese sentid o, todas las p ropu estas de reform a p lan tean la n ecesi­
dad de un m arco regu latorio adecuado. Lo que ocu rre, sin em bargo, es
que la debilidad in stitu cio n al su byacente vu elve in o p eran te las norm as
(en m u ch os casos, adecuadas) que existen , lo que hace que el p roblem a
sea n o tanto de necesidad de una legislación n ueva com o de aplicación
estricta de la que existe. La exp erien cia en la A rgen tin a ind ica qu e las
m ed id as que se tom an, a veces no tienen el efecto d eseado. En el caso
d e los h o sp itales, cuando se ha intentad o au m entar el gasto en salud
para m ejorar el acceso, se ha proced id o a au m entar las h oras de d ed ica­
ción de los profesionales sin bloqueo de título. A u m en tar el n iv el de una
recta de ingresos que es con stante cu alquiera sea el n ú m ero de pacientes
que se atiendan, n o n eu traliza la lógica de la cu rva de oferta de atención
de ser lo m ás reducida posible en núm ero de p acientes atendidos. El
pag o por tiem p o, en un con texto en el qu e los pro fesio n ales bu scan
redu cir la d ed icación al sector p ú blico para m axim izar sus ingresos en
la p ráctica privad a, ha sido una m edid a que ha tenid o efecto sobre los
in gresos profesionales pero que no cam bia la situ ació n del acceso.
326
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Sim ultáneam en te, la política no interfiere sobre la oferta. En un país
d onde hay u n m édico cada 300 h abitan tes — o sea, con u n n iv el de sa­
tu ració n sim ilar al de los países d esarrollad os— se sigu en crean d o fa cu l­
tades de m edicina, y las señales de precios no p arecen d esalen tar el
ingreso a la carrera. Es com o si se le diera al m ercado u n p ap el m ás
exigente del que pu ed e cum plir. N o obstante, esta im p resión no es del
to d o ex a cta . E l m e rca d o ha co m e n z a d o a g e n era r m e ca n ism o s de
racionalización. H an aparecido los agentes de interm ed iación que h abrán
de practicar la con tratación selectiva, el control de las tasas de u tilización
y, en d efinitiva, la creación de un ejército de reserva profesional. Si bien
ese es el rum bo, la falta de una p olítica de oferta y el dejar todo en m anos
del m ercado term ina em barcando al país en un desp ilfarro de recu rsos,
donde se form an m édicos para que no ejerzan y donde se in stalan cam as
para ser clausu rad as al p oco tiem po.
Lo expu esto en esta introd u cción sugiere en d efinitiva que el sector
salud requiere que se lo estud ie y reform e, porqu e h ay problem as de
d esigu ald ad creciente, de sobreoferta y m ala asign ación de recu rsos; por
la in eficiencia operativa de los seguros; porqu e a los problem as de acceso
se su m an la d iscontinu id ad de la cobertu ra y el su baseg u ram ien to; y, en
definitiva, porqu e ante la falta de políticas y reform as ap ropiad as en un
contexto de d ebilidad regu latoria, todo indica que se poten ciará la puja
d istribu tiva, la d esp rotección de los u suarios y la d esocupación p ro fesio ­
nal unida a las qu iebras institucionales.
2. LA O FERTA Y LA A C E L E R A C IÓ N D EL C A M BIO
En esta sección, se profund iza sobre los cam bios en el m ercad o para
m ostrar que existe un p roceso de privatización creciente de la oferta
in stitucional — tanto am bu latoria com o de internación — que acelerará el
ritm o del cam bio sectorial. C om o eso ocurre en u n con texto de estan ca­
m iento del financiam iento de los seguros, tam bién se agudizará la puja
distribu tiva y se retroalim entarán los cam bios in stitucion ales privados.
En la A rgentina, el sector p ú blico alcanzó hacia m ed iad os de siglo
el m áxim o protagonism o en salud, cuand o contaba con 120 m il cam as.
E n la actualidad, cuenta con m enos de la m itad de las in stitu cio n es y
p oco m ás de la m itad de las cam as. A este p roceso p riv atizad or de la
oferta se agrega la d escen tralización de las respon sabilid ad es públicas.
LA REFO RM A AI LIN A \ CI A M IEN TO DE LA SA LU D EN ARC,EN TIN A
327
En 1991, se gastaron 13 mil m illones de dólares en salud. De ese total,
u n 20% fue gasto pú blico, siendo tres cuartas partes del m ism o respon­
sabilidad de las p rovincias, un 15% de los m u nicipios, y el resto estuvo
a cargo de la nación. El gasto p ú blico aum entó entre 1991 y 1993 un 54% .
E ste in crem ento se debió al m ayor gasto p rovincial que creció en un 63% ,
y de los m u n icip ios que lo h icieron en un 53% . El gasto n acion al, en
cam bio, se m an tu vo sin variaciones con un increm en to de solo u n 1.9%.
E stas cifras reflejan el p roceso de descentralización en m archa.
Si el sector pú blico alcanzó en 1991 el 19.3% del g asto, las obras
sociales con sus 4 278 m illones de d ólares llegaron al 32.7% del total del
gasto. De ese fin anciam ien to, el 89% fue para la oferta p rivad a de ser­
vicios. D os años m ás tarde, en 1993, el financiam ien to de las obras so ­
ciales creció en un 37.5% , m anteniend o el referid o p orcen taje de gasto en
el sector privad o. Los datos arrojan dudas sobre la posibilid ad del sector
p ú b lico de fin anciarse m ed ian te la fijación de aran celes a las obras so ­
ciales y el convertir los h ospitales en establecim ien tos autogestionad os.
Segú n estas cifras, los hospitales solo cap tan una p equeñ a p arte de los
recu rsos de las obras sociales, las que sigu en p refirien d o la atención del
sector privad o. Si a este panoram a se le agregan los elev ad os costos fijos
de los h osp itales d ada la concentración de cam as existen tes en el sector
p ú blico , enton ces el contexto para la política actual de in trod u cir com ­
peten cia entre el sector pú blico y el p rivad o parece desfavorable. C uand o
se observa el sector pú blico, él m ism o ha u tilizad o sus m ecan ism os de
con tratación p ara facilitar la privatización de la oferta en el país en una
situ ació n sim ilar a la que ocurre con los gastos de las fam ilias, que fin an ­
cian casi la m itad del gasto en salud y n o registran d esem bolsos en el
secto r público. Por todo ello, resulta evid ente que los flu jos fin an cieros
en el país se canalizan crecientem en te hacia el sector priv ad o, lo cual
explica la p rivatizació n de los servicios y refu erza la hip ótesis de la
im p robabilid ad del fin anciam iento pú blico fuera del presupuesto.
L
a
o ferta
p r iv a d a
La oferta privad a está com puesta por los p rofesionales, las clínicas y
san atorios, y los h ospitales sin fin es de lucro de las m u tu alid ad es, crea­
das g en eralm ente p o r colectivid ad es extranjeras. Los profesionales in d e­
pen d ien tes (m ás de 90 m il) con stituyen una im p ortan te boca de entrada
328
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
del m od elo prestad or de servicios. Las clínicas y san atorios en frentan
una crisis, por su exp ansión pasad a y los bajos aran celes de in tern ación
de las obras sociales. O peran sin regu lación n i control de calidad. E n los
últim os años, la oferta p rivad a ha d ism inuid o la an tigü ed ad prom ed io
de sus b ien es de cap ital im portand o equipos que acortaron la d istan cia
tecn ológica con el m undo. C on la globalización econ óm ica esta m od er­
n izació n es u n im perativo de sobrevivencia, que genera sin em bargo
p roblem as por el exceso de cap acidad instalada.
L os p rofesionales se agrem ian en institu cion es que d esarrollaron
u na fuerte cap acidad de defensa de sus intereses. Lo m ism o ocu rre con
las clínicas y sanatorios. E n el pasad o, estas en tid ad es co n stitu y ero n
p od erosas corp oraciones que hacían contratos con las obras sociales en
rep resentación de sus m iem bros para prestar servicios, d entro de un
sistem a de libre elección y pago por prestación. A l factu rar u nificad am ente las p restacion es, se transform aban en el único in terlo cu to r válid o
para las obras sociales. Pero, en los ú ltim os años, dada la pu ja d istrib u ­
tiva estas corp oraciones p rofesionales aband on aron la política de reco n o ­
cer a las obras sociales com o su prin cip al fuente de fin an ciació n en un
sistem a solid ario, e im pulsaron políticas de cargo directo a los u su arios
a través de u n p lu s y de nom enclad ores p ropios del cobro ad icion al por
las p restacion es, a fin de com p ensar la caída d e sus n iveles h ab itu ales de
in gresos. Tal estrateg ia p rovocó fragm en tació n , p érd id a de p o d er de
n egociación , la quiebra ética del sistem a solid ario, y el d eterioro social
de los p rofesionales frente a la p o blació n (Jouval, 1993).
C
r e c im ie n t o
in s t it u c io n a l ,
d iv is ió n
d el
t r a b a jo
Y M E Z C L A P Ú B L IC O /P R IV A D O
R ecien tem ente, y con inform ación o ficial, se ha pod id o observ ar el pro­
ceso p riv atizad o r y reorgan izado r de la oferta de serv icio s en salud
(M inisterio de Salud y A cción Social, 1995). D el m ism o se d esp rend en
varias características de la oferta:
a)
Entre 1980 y 1995, hu bo un aum ento tanto de los estab lecim ien tos
con cap acidad de internación (10% ) com o de los de aten ción am bu latoria
(m ás del 100% ). E ste crecim iento a u na tasa anual acu m u lativ a del 3.9%
elevó la oferta total de 9 051 establecim ien tos a 16 085, o sea u n au m ento
d el 78% en quince años. Si b ien h u bo un crecim ien to pú blico (de 4 648
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SA L U D EN A R G EN TIN A
329
a 6 971) y u na contracción en los establecim ientos de las obras sociales
(de 364 a 222), el m ay or cam bio ocu rrió en el sector priv ad o el cual m ás
que d uplicó su cantid ad (de 4 039 a 8 873). A sí, entre el secto r p ú blico y
el sector p riv ad o llegan al 98.5% de tod os los estab lecim ien to s, corres­
p on d ien d o el 55.2% al sector privad o. Esto im plica que la oferta de in s­
titu cio n es h o sp italarias es m ay oritariam ente p rivad a, d entro de u n co n ­
te x to de c r e c ie n te m e rc a n tiliz a c ió n d e la p rá c tic a p ro fe s io n a l. La
con secu encia será una m ayor flexibilid ad en la estru ctura asisten cial y
exp ectativas de ad ap tación, lo cual acelerará el ritm o de cam bio en el
sector. El sector privad o prevalece con m ás de la m itad de los estab le­
cim ien tos del sector, entre am bu latorios y con internación.
M ientras en 1980 la relación total entre estab lecim ien tos con y sin
in tern ació n era del doble a favor de estos ú ltim os, qu ince años desp ués
esa diferen cia se am plía a cuatro veces. E sto se d estaca en el sector
p ú b lico que de 3 a 1 pasa a otra razón de 5 a 1, lo que in d ica el pau latin o
retiro del sector p ú blico del m ercado hosp italario y el fom en to de los
centros p rim arios de atención. La p articip ació n relativa del sector p ú b li­
co cae del 57% al 45% del total en establecim ien tos am b u latorios, y del
39% al 37% en los con internación. El sector privad o m u estra un com ­
po rtam ien to inverso, crece del 38% al 54% en los am b u latorios y del 57%
al 61% en aqu ellos con internación. El cu adro evid en cia la con solid ación
del p roceso de p rivatizació n de la oferta. N o solo porqu e el sector p ri­
v ad o ha am p liad o las d iferencias n u m éricas de estab lecim ien to s con
in tern ació n en relación con el sector pú blico, crecien d o a tasas m ás g ran ­
des, sino que tam bién lo ha d esp lazad o en el lid erazgo cu an titativ o de
in stitu cio n es am bu latorias. Esto co n firm a que el llam ad o p ro ceso de
"p ro v in cia liz a ció n " y m u n icip alizació n del sector pú blico, va aco m p aña­
do de u na pérd id a relativa de particip ación global en el sector.
Existe ad icionalm en te otra característica en que d ifieren el sector
p ú b lico y el privad o: ser establecim ientos de aten ción gen eral o esp ecia­
lizad a. Si b ien los prim eros son el 80% del total, se observ a u na asim etría
en su d istribu ción. M ientras en el sector pú blico am bu latorio solo 212 de
5 713 (el 3.7% ) son esp ecializad os, en el sector privad o se d etectaron
1 252 sobre 1 953 (64% ). El m ism o d om inio privad o en la esp ecialización
ocu rre con los de intern ación, donde los establecim ien tos pú blicos alcan ­
zan el 18% m ientras los privad os llegan al 23% del total. Para el sector
de las obras sociales la esp ecialización de los estab lecim ien tos es m a rg i­
nal: 3.6% en los de internación y 7% en los am bulatorios.
330
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
b)
Entre 1980 y 1995, el núm ero absolu to de cam as creció en 10 m il
u n id a d e s p a s a n d o de 145 6 90 a 155 749. R e fe rid o a l c r e c im ie n to
poblacional, este m ovim iento significa u na caída de la razón de 5.2 ca ­
m as por cada m il h abitantes en 1980, a 4.6 en 1995. El crecim ien to de
cam as se dio solam ente en el sector privado, pu esto que las cam as p ú ­
blicas y las de las obras sociales d ecrecieron en form a sostenid a. Este
com p ortam iento se debe a factores m últiples. E n el sector pú b lico, p o r­
que se concentra en la atención prim aria. En las obras sociales, porqu e
estas n o tienen in centivos para tener cam as dado que los agentes in ter­
m ed iarios las han liberado de la puja con los p roveed ores. A l transferir
las cu otas de cap acitación la cap acidad propia deja de ser fun cio n al a la
defensa de su exced en te y se convierte en un costo fijo ind eseable. En
esas cond icion es, el sector p rivado pasa a ocu par esp acios en el m ercad o
hospitalario.
D esd e el punto de vista del tam año (núm ero de cam as), los esta b le­
cim ientos p ú blicos y los de las obras sociales d u p lican al sector privado.
En 1980, había u n prom edio de 77 cam as pú blicas p or establecim ien to.
Esa cifra bajó a 68 cam as quince años después. E l sector priv ad o a su vez
au m entó su tam año de 27 a 33 cam as prom edio por entid ad . Es este un
elem ento ad icion al que arroja dud as sobre la p osibilid ad de trabar co m ­
peten cia entre los sectores p ú blico y privado. Todo ind ica que los h o s­
pitales se d iseñaron con otra lóg ica, que tien en excesivos costos fijos y
que, sin redim en sionarlos, hablar de introd ucir eficiencia en estru ctu ras
sobreexpand id as m ediante la com petencia con el sector p rivad o, tiene
poco sentido. Fin alm en te, hay otras diferencias in tersectoriales segú n se
trate de establecim ientos para tratam ientos gen erales o esp ecializad os. El
sector privad o concentra los establecim ien tos esp ecializad o s, pero no
ocurre lo m ism o con las cam as. E n este caso, es el sector pú blico el que
con centra la m ayoría de las m ism as. Sobre 155 749 cam as del país, el 74%
son de atención general. De las 40 841 cam as en estab lecim ien tos esp e­
cializad os, el 62% son pú blicas. Para am bos sectores, el 60% de las cam as
esp ecializad as correspond en a salud m ental. Luego v ien en el resto de las
esp ecialid ad es (pediatría, m aterno-infantil, oftalm ología, etc.), que ab so r­
b en m enos del 6% de las cam as p rivad as y d el 10% de las pú blicas.
Se da una segm entación del m ercado donde se p rivatiza la esp ecializació n am bu latoria pero no la de internación. Lo expu esto se m anifiesta
en una curva de m ayor concen tración de cam as pú blicas: el 9% de los
establecim ien tos concentra el 50% de las cam as. En el secto r p riv ad o, la
LA REFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A RG EN TIN A
331
cifra es de 17% de establecim ientos para la m itad de las cam as. Esta co n ­
cen tración p ú blica se debe a que la organización h o sp italaria tien e fu n ­
ciones de asisten cia social, así com o p rácticas de tratar com o agudos
p acien tes que son crónicos. Esto sugiere que la au togestión en co m p eten ­
cia solo p o d ría existir para algu nos h o sp itales, pero parece in v iab le com o
p olítica para tod o el sector público.
c)
La tercera característica es la aparición de n u ev as m od alid ad es de
atención y de p restación que van desde los servicios de traslad o y de
em ergen cia, p asan d o por el hosp ital de día, a la in tern ació n breve, los
servicios vacu n ato rio s, y la atención dom iciliaria. E stas son nuevas for­
m as de organización del trabajo m éd ico a p artir del cam bio tecn ológico
y el su rgim iento de procesos de interven ció n que red u cen la in tern ación .
E n form a creciente se com bin a la atención am bu latoria con los p roced i­
m ien tos de d iag nóstico y tratam iento. R egionalm en te, fuera del caso de
los servicios de traslad o que se registran en tod as las ciu d ad es grandes
del p aís, las otras m od alid ades se co n cen tran en el área m etropolitan a y
en m u y pocas ciud ad es del interior. D entro de los establecim ien tos sin
in tern ació n , la m ayoría se centra en el d iagnóstico exclu sivam ente. Se
caracterizan por aglu tin ar varios pro ced im ien to s de d iag n óstico y se
en cu entran m ay oritariam ente en la C apital Fed eral, y escasam en te en el
G ran B uenos A ires y en C órdoba y R osario. E n el resto del país es com ú n
la presencia de establecim ientos profesionales u nip ersonales d ed icad os a
u na sola p ráctica d iagnóstica, prep ond erantem en te lab oratorios de a n á­
lisis clínicos.
En la p eriferia de las grandes u rbes se han d etectad o u nid ad es
m ó v iles o centros prim arios de atención que fun cion an sobre transportes
rod an tes, o flotantes. Entre Buenos A ires, Santa Fe y C órd oba, el estudio
estad ístico registró 35 de ellos. Con respecto a las m o d alid ad es de aten ­
ción breve y de internación de día, las m ism as represen tan una nueva
form a o rganizacional de servicios que reduce costos. La característica
que los d istingue es que los cu id ad os perm anen tes del p aciente (enfer­
m ería, lav and ería, m antenim iento, etc.) son organizad os sin m an ten erlos
en actividad las 24 horas del día todos los días de la sem ana. El hosp ital
de día se utiliza frecu en tem ente en salud m ental, m ien tras que la in ter­
n ació n breve aparece en la m icrocirugía ocular, la cirugía p lástica y en
algu nos p roced im ientos diagnósticos. En relación con el sector pú blico,
el au m en to de los establecim ien tos que brindan exclu sivam en te consu lta
extern a se debe al crecim iento de los centros prim arios de aten ción , por
332
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
lo que la m od alidad debe interp retarse com o u na política d e au m en to de
la cobertu ra a través de la estrateg ia de desarrollo del p rim er n iv el de
atención.
d)
P or últim o, otro aspecto relevante de la oferta es la existen cia de
nuevas características en los establecim ientos; por un lad o aparece u na
acen tu ada fragm entación del recurso físico, y por otro su rgen n u ev as
form as de com p lem entaried ad entre el sector p ú blico y el privad o. La
frag m en tació n , o cu rre por la p resen cia de d istin tas em p resas en un
m ism o establecim iento. P or ejem plo, la in stalación de la terapia in ten siva
p ed iátrica en una clínica. Los pro p ietario s de esta su bunidad h acen la
inversión en tecnología, llevan la adm inistración con contabilidad separa­
da, y com p arten costos con la clínica m ayor en la que se en cuen tran
insertos. Situ aciones sim ilares se registran con u nid ad es de diálisis, de
terapia in tensiva y servicios esp ecializad os neon atológicos. E stos esq u e­
m as, sin em bargo, no tien d en a la atom ización. Si b ien existe d icha frag ­
m entación de los servicios al interior de las in stitucion es, h acia afu era y
a los fines de negociar con las obras sociales las clín icas están recu rrien d o
cada vez m ás a este tipo de servicios con los que se asocian sin perder
cada cu al su identidad. Son form as o rganizativas que no llegan tod avía
a la fusión, pero que inten tan fortalecer una oferta oligopólica. La duda
es si esas in stitu cion es que no renun cian a su cap acidad in stalad a para
ganar sinergias o p erativas, pu ed en m antenerse en el tiem p o sim p lem en ­
te m ed iante la u nión p ara obtener convenios.
E n la C apital Fed eral la fragm entación se extend ió al sector p ú blico,
lo que genera com p lem entariedad con el sector privad o. E sto ocu rre en
establecim ien tos con pocas cam as, y asim ism o en p equ eñ as localid ad es
d el in terior d el país (entidades de depend encia ad m in istrativa m ixta).
Tam bién se da la situación in versa, el sector pú blico opera dentro del
ám bito privado. Se trata de centros prim arios de salud, p ro v in ciales o
m u n icipales, cuyos ed ificios p erten ecen a socied ad es v ecin ales y en tid a­
d es sin fin es d e lucro. A sí com o en ocasiones los p riv ad os atien d en
dentro del sector pú blico y redu cen costos fijos, otras v eces es el sector
p ú blico el que opera con infraestru ctu ra privada.
C om o resum en final de este cuadro de aum ento de estab lecim ien tos
y de cam as, privatización de la oferta, d ivisión del trabajo, n u ev as for­
m as de organización, fragm en tación institucional, y com p lem en taried ad
entre los sectores p ú blico y privad o, pu ed e decirse que ello ocu rre a
m ed id a que avanza el progreso tecn ológico y cam bia la d iv isión del
LA REFO R M A AL. FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
333
trabajo. C om o el sector p rivad o incorpora las inn ovacion es m ás rápid o
que el sector p ú blico y dado que represen ta m ás de la m itad de los
establecim ien to s, todo indica que en el futuro el ritm o de cam bio se
h ab rá de acelerar, con lo cual la propia p rivatizació n de la oferta será aún
m ayor. D esd e el pu nto de vista de la d istribu ción region al de la m od er­
n izació n de las m od alid ad es de aten ción de los servicios, el cu ad ro que
su rge es el de un corredor que atraviesa el país desd e la ciud ad de
M en d oza, pasan d o por C órd oba, R osario y la C apital F ed eral. P robable­
m ente, el in terio r del país em piece a operar a través de corred ores aflu en ­
tes h acia esos centros, y la estru ctura de servicios tiend a a u na con cen ­
tración espacial.
C
a p it a l iz a c io
\
s i c t o r ia l ,
s a t u r a c ió n
d el
m erca d o
V REN TA D E LA IN N O V A C IÓ N
La in n ovación tecn ológica m od ifica la d ivisión del trabajo, la estru ctura
y el co m p ortam iento de la oferta. Sin em bargo, com o sostien e Jorge Katz,
lo que interesa enten d er es la lógica m icroecon óm ica sectorial b asad a en
la in trod u cción de rentas ligadas a la innovación. C ada vez que se incor­
p ora u n p roceso nuevo se hace a un precio que g aran tiza ganancias
extraord inarias. Luego, la d ifusión y la caída del precio redu cen la renta
del ente innovad or y se incorporan nuevos procesos para recu perar la
ren tabilid ad de la em presa. Esto im plica una ren ov ación p erm an en te del
eq u ip am ien to y se pu ed e observ ar el fenóm en o en la im p ortación de
b ien es de cap ital de salud. A d icionalm ente, hay tres razones que ju sti­
fican d etenerse en el tem a; prim ero, porqu e pu ed e arrojar luz sobre el
futuro co m p ortam iento de la oferta m as allá de la ev olu ción del p erfil
ep id em io ló g ico de la p oblación. Segu ndo, por la aparente con trad icción
que existe entre u n m ercado de alta tecnología que habría en trad o en una
fase de saturación (Katz, 1995) y que m u estra, sin em bargo, u n com p or­
tam ien to corresp on d ien te a una curva expon encial en la im portación de
b ien es de capital. Y tercero, porque si este crecim iento se da sobre una
base sobred im en sion ad a de la oferta, entonces el sector está en la an te­
sala de la ag u d ización de la pu ja d istribu tiva y de cam bios aún m ayores
a los actuales.
El gráfico sigu iente da u na idea del crecim iento de la p rovisión de
b ien es de cap ital im portad os, y de sus p roporciones relativas.
334
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
STOCK DE BIENES DE CAPITAL
□ Maquinaria filtrado líquidos y gases
m In strum entos odontologia
H Aparatos e intrumentos óptica
□ Aparatos mecanolerapia y masajes,
respiración artificial y ozonoterapia
□ M obiliario de uso m édico quirúrgico
□ Equipos de oficina y cálculo
□ Aparatos eleclrom édicos excepto radiológicos
□ Camiones o furgones para usos especiales
□ Aparatos rayos X
■ Instr. y aparat. médicos, cirugía y veterinaria
0
• -
•
1986-1990
1991-1995
Período
E ste crecim iento es un in d icad or incom p leto de los pro ceso s en
m archa. H abría que entender cóm o se están realineand o los actores y qué
lazos de referencia y contrarreferencia se establecen , p ara ten er u na m ejor
id ea de la estru ctu ra d el cap ital y la fu tu ra p ro d u cció n d el m ism o
(H ayek, 1946). En la actualid ad, con la aparición de la ley de accid entes
del trabajo y la necesid ad de constituir redes prov in ciales p ara la aten ­
ción, el proceso de articulación social se está acelerand o. P or otra parte,
h ay qu ienes argum entan la n ecesid ad de d istin guir entre alta y baja
tecn ología, fijando la barrera entre u na y otra en el ord en de los 150 m il
a 200 m il dólares, p or equipo. Su gieren que pese a la im p ortación cre­
ciente aún n o se h a in stalad o en el país la alta tecn o log ía (aparatos
resucitadores, de h em od inam ia, de resonan cia m agn ética de ú ltim a ge­
n eración, y otros) y que los equipos incorporad os correspon d en a baja
tecn ología (equipos de ecografía, de rayos, etc.). En p arte, esta restricción
se da por los propios lím ites econ óm icos del m ercado. A d icion alm en te,
y debido a las d ificultad es de cobro de las em presas proveed oras de
equipos, se estaría fom entand o el arrend am iento de equipos (leasing).
Pero, su perad a la barrera financiera, la persp ectiva parece ser la de una
perm an en te in novación tecnológica.
IA REFO RM A Al FIN A \ C I A M IEN TO DF LA SA LU D EN A R G EN TIN A
335
E l ritm o al cu al se han in corporad o los bien es de cap ital en la salud
ha sido acelerad o. El sigu iente gráfico m u estra la im p ortación en valores
absolu tos en los últim os diez años.
EN SALUD
□ Maquinaria filtrado líquidos y gases
B Instrum entos odontología
□ Aparatos e instrum entos óptica
□ Aparatos m ecanoterapia y m asajes,
respiración artificial y ozonoteraoia
□ M obiliario ae uso m édico quirúrgico
□ Equipos de olicm a y cálculo
□ Aparatos e>ectromédicos excepto radiológicos
□ C am iones o fu rgones para usos especiales
□ Aparatos rayos X
■ Instr. y apa’ai. m édicos, cirugía y veterinaria
Año
La presencia de esta curva exponencial en u n con texto de m ercados
saturad os y con bajas tasas de retorno de la inversión , no es co n trad ic­
toria. C om o a cada fase de saturación le correspon d e u n p atrón de co n ­
ducta d efensiva de los proveedores (K atz, 1995), lo que ocurre es un
d oble fenóm eno. Por un lado, existe u n proceso de pu esta al día, com o
lo ha señalad o D aniel Titelm an, ante la apertura de la econ om ía que
p erm ite u n acercam ien to a la fron tera tecnológica. P or el otro, la in ver­
sión en tecnología de alta com plejidad viene a representar el nuevo ajuste
d efensivo del proveedor ante la saturación. De esta form a, este proceso de
corto plazo no debe ser confundido con la tendencia hacia la saturación
y la p u ja d istribu tiv a, que no d esap arece sino qu e se p o sterg a tem ­
porariam ente. En realidad, el com portam iento defensivo de los proveedores
336
EN SA YO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
to m a la fo r m a
d e p r o f u n d iz a c ió n
d e l c a p it a l, a u m e n ta n d o
el
eq u ip am ien to por proveedor. A sí, satu ración, ajuste d efen siv o e in v er­
sión acelerad a, son tod as caras de u n m ism o fenóm eno. La satu ración no
im pid e la aceleración del progreso tecn ológico sino que en sí m ism a lo
p otencia. E sta estrategia — pu esta de relieve por K atz— de una d iferen ­
ciación del prod ucto que recom pon e la ren tabilid ad , tom a la form a de
u na n ueva in versión en equipos m édicos. H ay así u n estím u lo p erm a­
n en te a salir de la cu rva de saturación con su co m p ortam ien to in verso
respecto a la tasa de retorno, y a reiniciar la activid ad d esd e u n n iv el de
m enor com p etencia y m ay or diferen ciación del producto. H ay u na b ú s­
queda perm an en te de u na p osición oligopólica.
Lo expuesto sugiere que es esperable que la puja distributiva se
a g u d ic e en u n co n te x to d e m e n o r c re c im ie n to d el fin a n c ia m ie n to
institucional de la dem anda, salvo que se ajuste por u n m ayor gasto p ri­
vado, o por la organización de seguros m asivos con prim as razonables.
Esto im plicaría una desregulación m ayor que la actual, y una injerencia de
las com pañías de seguros que aún no se visualiza. Si ello n o ocurre, habrá
de rep on erse la satu ració n a u n m ay or n iv el de com p lejid ad . H abrá
form alización de acuerdos de cartera cerrada, los que se darán entre or­
ganizaciones cada vez m ás grandes.
E sta situación fue generada tam bién por dos decretos em anad os del
pod er ejecu tivo en 1991 y en 1993, por los cuales se in trod ujo co m p eten ­
cia d entro d el sector proveed or h aciend o inviable sim u ltán eam en te la
posibilid ad de con tratación a través de las en tid ad es profesionales. P ri­
m ero, el decreto de d esregu lación del 31 de octubre d e 1991 alteró las
co n d icio n es de co n tratació n al p ro h ib ir a las en tid ad es p ro fesio n ales
n eg ociar el p ag o y los precios colectivam ente. D e esta form a se qu ebró
el frente oligop ólico de la oferta, pero term inó p o r d iferen ciar so cialm en ­
te a los prestad ores de servicios entre aqu ellos que p or su cap acid ad de
in tern ación pu d ieron co n stitu ir u niones transitorias d e em presas y los
que qu ed aron com o sim ples proveed ores de servicios in d ep en d ien tes,
con m enor pod er de m ercad o que el resto. P osteriorm ente, el d ecreto 9
de 1993, p roh ibió la celebración de contratos de prestación de servicios
con entid ad es fiscalizad oras de la m atrícula pro fesio n al, y estab leció la
con tratación directa n o regu lad a p or n o m en clad o r d e aran celes o tarifas
prefijadas de prestación.
L as n orm as im pactaron al sector. P or u n lad o se estab leció una
situación de com p eten cia de precios entre los prestad ores de servicios,
LA REFO R M A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
337
los que al realinearse en nuevas form as de organización erosionaron su
cap acid ad de operar en u n frente ú nico a través de sus en tid ad es pro­
fesionales. Por el otro, se creó en relación con las obras sociales u na
situación de desregu lación asim étrica, p u esto que estas ú ltim as n o fu e­
ron in d u cid as tam b ién a com petir. U n ejem p lo es la Fed eració n M éd ica
de Buenos A ires ( f h m e b a ) , que se transform ó en u na en tid ad buscad ora
de trabajo para sus asociad os, celebran d o convenios de ad h esió n v o lu n ­
taria y con m ay or flexibilid ad de precios que en el pasado. E sto sugiere
que la d esregu lació n operó para los prestadores. M as, recien tem en te esta
o rg anización se asoció con su contraparte en clín icas y san atorios, la obra
social de los ju b ilad o s de la p rovincia de Buenos A ires
(e q u is a l),
a los
fines de ad m inistrar el conven io del program a de aten ció n m éd ica in te­
g ral
(p a m i).
El cam bio de m od elo de prestación de servicios, con m édico
d e cab ecera, contratación m od ulad a, y selectivid ad de sus propios inte­
gran tes, sugiere qu e la entid ad em p ezó a fu ncionar com o una ad m in is­
trad ora de fond os por capitación. A sí, la oferta priv ad a se ha d esregu ­
lado. E sto im p lica m enos protagon ism o de las entid ad es grem iales, y el
su rgim iento a la vez de asociaciones com erciales m enos solid arias y m ás
p reo cu p ad as por ad ap tarse al ju e g o d el m ercado.
3. EL FIN A N C IA M IE N T O Y LA D EM A N D A
Se v io al inicio de este trabajo que la dem anda de salud tiene elasticid adin g reso p o sitiva. E sto im p lica que a m ed id a que au m en tan los recu rsos
d isp on ibles de las personas, éstas gastan en salud en form a m ás que
p rop orcion al al au m ento de sus ingresos. H ay tam bién otros co n d icio ­
n an tes de la d em an d a, com o el sexo. Las m u jeres gastan m ás que los
h o m b res, au nque esto varía en el tiem po. H asta los 40 años, por la edad
fecu n d a de las m u jeres, su gasto es superior; luego, debido a la in cid en ­
cia de las afeccion es cardiovascu lares y de próstata, los h o m b res co n su ­
m en m as aten ción que las m ujeres. E l gasto en salud tam b ién varía con
la ed ad ; bajo al inicio, se acelera exp onencialm en te en las ú ltim as dos
d écad as de vida. A sim ism o , la dem and a tiene u na relación directa con
la ed u cación, la graved ad de las afeccion es, y la u rban ización ; y una
relació n inversa con la m ay or distancia de los centros de atención, el
tiem p o de esp era, el costo global, y el precio.
338
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
H ay otras particu larid ad es esp ecíficas en la dem and a de salud . En
casos de urgencia (infarto, accidente grave), los su stitu tos tien en poca
im portan cia y la d em anda se vuelve vertical, pu es se paga cu alq u ier
p recio posible. Sin em bargo, estos casos son una m inoría y frecu en tem en ­
te h ay tiem po para reaccionar, y cu rsos alternativos de acción. La regla
es que, m ientras m enor sea la em ergencia y m ayores los su stitu tos, m enor
in clinación tend rá la curva de d em anda. L a sum a de las d em an d as pro­
pias (que constituyen la d em anda in tern a o p rivad a), por otra parte,
pu ed e n o ser equivalente a la dem anda to tal de atención. E n m ateria de
salud, h ay ind ivid u os que están d isp uestos a p agar p ara que otros co n ­
su m an (dem anda externa), com o en el caso de u n traslad o ante un ataque
cardíaco, o de las socied ad es de carid ad para la atención m édica. La
in m u n izació n g ratu ita es u n ejem p lo de fin an ciam ien to p ú b lico que
prom u eve la dem and a externa. El efecto qu e tiene la d em an d a externa
es el de au m entar la cantidad de aten ción d em and ad a a u n p recio dado.
E n ese sen tid o el p ro g ram a m éd ico o b lig ato rio im p lem en tad o en la
A rgen tin a que g arantiza un m ínim o de atención p ara tod os los p acientes
de los agentes del seguro de salud, es u n ejem plo de d em an d a externa.
La d em and a en la salud tam bién varía positiv am en te con la calidad.
D os atribu tos de ella son determ inantes: prim ero, el nivel de la ex celen ­
cia m éd ica que se vincu la con la p recisión del d iagn óstico y la eficacia
del tratam ien to para restau rar la salud, y segu nd o, el confort y el lujo
m an ifestad os en los m od ales del m édico, la am enidad d el lugar, etc. U n
m ayor n iv el de calid ad au m enta la im p o rtan cia del cu id ad o m éd ico
respecto de otros servicios en todo n ivel de consu m o. M ás calid ad m u eve
la curva de la dem anda hacia arriba. La excepción a esta regla es que si la
baja calidad resulta en m ás enferm edad tam bién habrá m ás dem anda, pero
por deterioro de la calidad de vida.
C uando existe oferta pú blica gratu ita de servicios, las variacion es
en la cantidad dem and ad a se d eterm inan p or las variacion es en los costos
de tiem po y m onetarios. Los que pagan los m enores costos de tiem po,
d em andan m ayores cantid ad es. Los que pagan m enores costos de tiem ­
po, sin em bargo, pu ed en no ser los m ism os que tien en su co n d ició n de
salud afectada. La atención se raciona enton ces para aqu ellos que p u e­
den esperar, y n o para los que están enferm os. Fin alm en te, la atención
se ve afectad a por la ign orancia del consum idor. El m éd ico actúa com o
consejero y ejecu tor del tratam iento. P uede cam biar la d em an d a si él
provee inform ación g eneradora de dem anda. El esquem a su pone que el
L A REFO R M A AL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SA L U D EN A R G EN TIN A
339
m éd ico conoce el estado de salud y el im p acto que la u nidad ad icional
de cu id ado m éd ico tendrá sobre la salud. La form a de m o tiv ar la d em an ­
da es falsear la con dición de salud original, agravánd ola artificialm ente
con retórica. Esa exageración de la graved ad de su estad o, au m en ta luego
en la percep ció n del paciente la u tilid ad de la atención su gerid a. Em pero,
h ay lím ites a la indu cción a la dem and a, a m edid a que los pacientes
ganan in form ación. P or otro lado, en el d iagn óstico y en el tratam ien to
h a y in certid u m bre, lo que en m u chos casos im pide d istin g u ir u na in d u c­
ción artificiosa de un ensayo honesto.
L O S S E G U R O S /) /
S A L U D : IM P A C T O S O B R E LA D E M A N D A
E n la A rgentina, los trabajad ores d epend ientes priv ad os y pú blicos apor­
tan obligad am ente p ara un seguro de salud. La lógica del segu ro im plica
la existen cia del p ag o de una prim a segu id a por red u cid as erogacion es
en caso de enferm ed ad . Por d efinición, un seguro im p lica u na cobertura
parcial. En la A rgen tin a, esta cu estión no ha sido con sid erad a ni en las
o bras so ciales n i en los segu ros pú blicos pro vin ciales, n i de ju b ilad o s
( p a m i ) . D ebid o al d escon ocim iento de la restricción presu p u estaria, h ay
u na h istoria de d éficit crón icos recu rrentes. Esta situación lleg ó al lím ite
en el
p a m i,
con un d éficit diario su perior al m illón de dólares y p atrim o ­
n io n eto neg ativo lo que llevó a su refu ndación por decreto al h acerse
cargo el pod er ejecu tivo de sus deudas. Los segu ros p ú b lico s argentinos
realizan la solid arid ad grupal cerrad a con recursos de terceros.
Segú n la teoría, la decisión de asegu rarse d epend e de factores v a ­
rios com o los gustos, la riqueza, el precio, la probabilid ad de ocurrencia
de una enferm ed ad , y la pérd id a resultante de la m ism a. Los gastos de
atención m édica son una pérdida de riqueza para el in d iv id u o, lo que
im p lica caracterizar el b ien estar por n iveles alternativos de riqueza. Es
el con cep to de utilid ad . A cada nivel de riqueza correspond e un nivel de
u tilid ad . Un cam bio en la riqueza d ebid o a u na en ferm ed ad , genera un
cam bio neg ativo en la utilidad . Se supone que h ay ren d im ien to s d ecre­
cien tes en ella p u esto que cada au m ento de riqueza resulta en m enor
u tilid ad m arginal. Si la riqueza tien e utilid ad m arginal d ecreciente para
u n in d ividu o, en ton ces esa persona tiene aversión al riesgo. La co n clu ­
sión lógica es qu e, a cierto nivel de riqueza, la pérd id a de un m onto dado
es de m ay or im portancia su bjetiva que el ganar un m on to igual. D esde
340
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
este ángu lo, la u tilid ad es el índ ice su bjetivo de la relativ a im p ortan cia
de la riqueza. El ind ivid u o quiere m axim izar su n iv el de utilid ad .
Si hay segu ros de salud d isp onibles, entonces el in d iv id u o los co m ­
prará para red u cir la variabilid ad d e su in greso (riesgo fin anciero) y
au m entar su utilid ad . A l au m entar la pérdida esp erad a debido a crecien ­
tes costos m éd icos, el m onto que se está d isp uesto a p agar para evitar
la p érd id a es m ayor. E ste factor — llam ad o de v u ln era b ilid a d fin a n ­
ciera— que d escribe el tam año de la p érd id a en relación co n la riqueza,
un id o a la p ercep ció n d el riesg o del ev en to ca ta stró fico (con co sto s
aplastantes) fom entan la d em an da de seguros. Si tanto los costos crecien ­
tes com o la m ayor probabilid ad de enferm ar au m en tan la v o lu n tad de
pago de u na p rim a m ayor, con la tran sició n ep id em iológ ica h acia una
m ayor in cid encia de las en ferm ed ad es crón ico-d eg en erativ as y el p ro g re­
so tecnológico actual, el escenario de la d em and a de segu ros es de p o ­
sitivo crecim iento.
Por otra parte, factores com o la globalización eco n óm ica, la n ecesi­
dad de redu cir costos, y el ajuste fiscal su gieren que en el futuro se habrá
de p en sar no tanto en u n seguro nacional de salud sino en algo que
asegure contra accid entes, enferm ed ad es graves y h o sp italizació n pro­
longad a (el seguro catastrófico). E n la A rgentina existe la p arcelación de
esta id ea, m ediante la cobertu ra de distintos regím en es que op eran si­
m u ltáneam en te. A sí, la ley de accid entes del trabajo con tem p la una de
las d im en siones del seguro catastrófico referid o ú nicam en te al criterio
econ óm ico de p erten encia, esto es la cobertu ra p o r ser trabajad or y en el
ám bito de su labor diaria o en el trayecto de id a y vu elta a ella. E n el
caso de enferm ed ad es graves, h an h abido m od ificacion es recientes en el
fond o de alta com p lejid ad de la A d m in istración N acion al del Segu ro de
Salud
(a n s s a l),
pero nad a que contem ple u n régim en de reaseguro en
casos de alta m orbilidad , para todas las personas. E sta p arcelación del
riesgo cu bierto sugiere que el m ercado de segu ros está su bdesarrollad o
en la A rgentin a, en p arte debid o a la regu lación existen te que h a b lo ­
queado el m ayor crecim iento de la in iciativa p riv ad a, y en p arte debido
al cierre de la econom ía que no p erm itió u na ad ecuad a tran sn acio n ali­
zación del sistem a de reaseguro para cu ad ros de alta m orb ilid ad y co m ­
plejid ad . La im agen de u na estru ctura m ás sim p le de b en eficio s cu bier­
tos, donde los gastos m édicos m ás allá de cierto u m bral d eberían p agarse
totalm en te en tod as las enferm ed ad es y situacion es, p arecería ser u n
escenario probable en el país.
LA REFO RM A AI FIN A N C IA M IEN TO D E LA SA L U D EN A R G EN T IN A
341
L o que sí n o existe en la A rgentina, com o en otros p aíses, es ev id en ­
cia sistem ática sobre las en ferm ed ad es de alto costo. E n los E stad os
U n id o s, por ejem p lo , se sabe que los costos del tratam ien to d e una
en ferm ed ad de costos ap lastantes represen tan una p arte m u ch o m ayor
de lo que su ele creerse de los costos totales de la atención m édica; que
las características de la enferm edad e im p licacio n es fin an cieras v arían
m u ch o entre los grupos de p acientes; que a m enu d o la enferm ed ad de
alto costo es de largo plazo y repetitiva (lineal y co n su m id o ra de m uchos
recu rsos h abitu ales antes que repentina e intensiva en el co n su m o de alta
tecn ología); qu e algu nos costos de la aten ción m éd ica p arecen ser en
p arte co n tro lab les con in cen tiv o s ap ro p iad os (resp ecto a lo s h áb ito s
d añ in os para la salud ), y que las co m p licaciones in esp erad as so n un
factor im portante en el aum ento de los costos de la en ferm ed ad catas­
trófica. En otras p alabras, la evid encia estad ou n id en se su giere que existe
u na alta co n cen tración de los costos m édicos, que la enferm ed ad de alto
costo rara vez es un ep isod io singular, que la tecnología no es la fuente
p rin cip al del au m en to de los costos, y que son igu alm ente im portantes
las com p licacion es inesperad as y los h ábitos n ocivos (Zook, M oore y
Seckhauser, 1992).
Para los seguros las consecu encias son m ú ltiples. Si las en ferm ed a­
des de alto costo difieren en cu anto a opciones clín icas y cap acidad de
con trol en la u tilización de los recu rsos, y se concen tran en un pequeño
n ú m ero de p acientes de largo plazo, entonces los p lan es de los seguros
d eb ieran reflejar esas diferencias. Se debe p restar aten ción a la p oten cial
id en tificació n de los en ferm os reincid en tes crónicos. P ara la u tilización
de am bientes de in ten sid ad m enor (h osp italizació n d o m iciliaria para
alco h ólico s y enferm os m entales), para las interven cion es tem pran as que
p erm iten redu cir la probabilidad de hosp italizacion es p o steriores, para la
region alizació n de cirugías m ayores, para la ed u cación y la su stitu ción
ad ecuad a de los servicios am bu latorios, para in cen tiv ar la p reven ción de
h áb ito s p ern icio so s, entre otros fines.
L a teoría sobre los segu ros hasta aquí expu esta tien e lim itaciones.
El m od elo se centra en los ben eficio s de la red u cción del riesg o y no en
la salud o la aten ción m édica, de las cu ales tam bién d epen d e el bienestar.
La red u cción del riesg o es un b ien económ ico d istinto de la salud y la
aten ción m édica. L o que en tod o caso h ay que d estacar es que el sistem a
de seg u ros, al bajar el precio directo (el que paga el pacien te), increm entó
la d em and a por atención m édica y con ella el incen tiv o al d esarrollo de
342
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
la oferta privad a de servicios. Esto fue p otenciad o en la A rgen tin a al no
p agar el ind ivid u o la prim a entera, por los aportes del em pleador. C om o
ad icion alm ente la afiliación al seguro es por activid ad , se evita la a filia­
ción oportu nista lo que p erm ite que el fon d o com ún, cuya fu n ció n es
con v ertir el riesgo ind ivid u al en riesgo prom edio, opere sin el sesgo de
una sobrerrepresentación de ind ivid u os con u na alta co n cen tración de
costos. En otras palabras, el sistem a de afiliación por activ id ad gen era
m ay or certid um bre, y asigna u n riesgo a cada b en eficiario ev alu an d o su
pérdida esp erad a en función del grupo, el cu al a su vez n o se h a co n ­
form ad o en razón de la situación clínica sino de la lín ea de activid ad
econ óm ica, lo que g arantiza la represen tación aleatoria de los riesgos
m éd icos altos.
E n la m ed id a que se llev a ad elan te actu alm en te u n p ro ceso de
fu sión de obras sociales, se refu erza la lógica del fond o com ú n y de la
con versión de los riesgos in d ivid u ales en prom edio, y se gana en certi­
dum bre. En esas cond iciones de seguros cada vez m ayores, dadas las
tasas de u so y los precios de las prestaciones — los cuales caen debid o
a la com p eten cia entre los proveed ores d esregu lad os, im p u lsad a por los
propios seguros a través de la licitació n de d escuentos sobre los precios
de referencia— , el fond o com ú n m ás grande perm itirá obten er ven tajas
de escala y redu cir el costo final del seguro. E sto n o im plica d irectam ente
que el ben eficiario de estas transform aciones será el aportante. En rea­
lidad, el p recio del seguro es el cargo ad icion al y n o la prim a, pu es el
p rod u cto que se com p ra es la protección contra el riesgo y n o la p ro v i­
sión de atención m éd ica (Jacobs, 1991). C u an to m ayor sea el n iv el del
cargo ad icion al, m enor será la com p ra de seguros. E n el caso argentino
esta es la m ayor distorsión que existe, p u esto que no h ay ni lib ertad de
elegir seguros ni la posibilid ad de cam biar de obra social en caso de
d isconform id ad del afiliado. D e esa form a, las obras sociales h an volcad o
en el cargo o sum a ad icional u na porción de sus ingresos que sería in ­
sostenible en con d iciones de libertad y com petencia.
Los actores del sistem a d istorsionan los argum entos, p u es en n o m ­
b re de u na selección no op ortu n ista (que es u n m érito del sistem a) lo
cierran, con lo cu al se bloq u ea la posibilid ad de u na g estión eficien te, la
red u cción del costo del seguro, y la transferencia de los ben eficio s de la
com p etencia a los propios ap ortantes y ben eficiarios. La actual reform a
del sistem a de obras sociales debe p asar por la fijación de u n top e a la
prim a adicional. L a ley que fija u n porcentaje de los in gresos (8% ), ha
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
343
fracasad o en su objetivo por la debilidad de los órganos encargados de
ejecu tar la norm ativa. Si bien el sistem a cerrado con regu lación no ha
p erm itid o la tran sferen cia d el exced en te al consum idor, esto no im plica
que la in tro d u cción de com p etencia deba realizarse en un v acío n o rm a ­
tivo. La exp erien cia indica que sin regu lación se genera la selección de
riesg o y la d esp rotección de los beneficiarios.
Lo que no parece dejar dudas es que el sistem a de seguros debe
profu n d izarse en el país. El seguro afecta el precio d irecto de la p resta­
ción. Sin segu ro, el precio cargado es igu al al precio directo. C on seguro,
el p recio directo cae. En ese contexto u n copago, o p roporción del precio
cargad o que p ag a el pacien te, es solo una fracción del p recio total el cual
se com pleta con el pago que hace la aseguradora. En la A rgen tin a, sin
em bargo, esta cuestión ha sido invertida. El p ag o de una prim a de co ­
b ertu ra p arcial se pensó com o su ficiente para obten er com o resultad o la
cobertu ra total de la p restación en todas partes. C om o la prim a era un
p orcen taje de los ingresos, en la m edida que los in gresos y los costos
m éd icos no crecieran en la m ism a p roporción nad a p od ía garan tizar que
au n lo que em pezó siend o una prim a de cobertu ra com p leta p u d iera
m an tenerse com o tal en el tiem po. Esta situ ació n se p oten cia si hay re­
d u cción salarial (en la A rgentina hay salarios con g elad os desde la im ­
p lan tació n de la con vertibilid ad del peso, pero la in flació n inercial de los
prim eros años del régim en de cam bio fijo alcanzó al 60% , lo que im plicó
una red u cción de ingresos reales y de aportes a las obras sociales).
Sintetizan d o, los seguros im pactan sobre la dem an d a y el precio. El
sistem a de segu ros argentino, si b ien elim in a la p osibilid ad de la selec­
ción sesgad a, es in eficiente debid o al problem a de la prim a ad icional y
al fracaso en h acer cu m plir las n orm as respectivas. A m edida que se
con solid a la restricción presu p u estaria y las cobertu ras se ad aptan a la
m ism a, la tend encia será — si las tasas de uso son estables— a operar
sobre los costos m ed ian te la am p liación del espectro de riesgo vía fu sio ­
n es de en tid ades. A m bos m ecanism os están en fun cion am ien to. E n todo
caso, la reform a debe dar u na m ayor libertad en la elección de la entidad
aseg u rad ora p ara perm itir que las ven tajas de la com p eten cia pu ed an
tran sferirse a los consu m id ores en form a de m enores ap ortes o m ás
servicios. Para ello se requiere una estricta regu lación que evite p rácticas
de selección de riesgo, y que los ind ivid u os sanos al elegir el autoseguro
o un segu ro d eterm in ad o term inen dejando a los m ás en ferm os en aqu e­
llos que su birán su precio.
344
EN SA YO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
E
stru ctu ra
d el
f in a n c ia m ie n t o
de
lo s
seg u ro s
En la A rgen tina se pensaba que la p oblación asegu rad a (algo m ás de la
m itad del total) era superior a la real. H abía varias razon es para este m ito
de la solid arid ad total, pero la princip al era la falta de u n sistem a de
in form ación adecuad o jun to al interés de las obras sociales por m ostrar
cu otas de cap itación bajas para obtener subsidios. A esto se agrega una
segu nd a característica de los seguros argentinos, cu al es su estru ctura,
que resulta ser u na m ezcla p ú blico -p rivad a carente de coord inación y
co n reglas fiscales d istintas, que im pide generalizar la com p eten cia. U n
tercer carácter d istin tiv o es qu e la co b ertu ra de seg u ros p ú b lico s y
sem ipú blicos representa m ás de cuatro quintas p artes del to tal de los
segu ros (en lo s E stad os U nid os los seguros p ú blico s solo lleg an al 19% ,
y los segu ros p rivad os bo rd ean el 68% de la p o b lació n cu bierta). El
cu ad ro sigu ien te describe la situación.
COBERTURA DE SALUD. AÑO 1994
O rg a n ism o s
B e n e ficia rio s
O b ra s s o c ia le s n a cio n a le s
8 4 90 810
O b ra s so cia le s p ro v in c ia les
5 179 262
IN S S JP »
3 943 3 73
EM PP b
2 3 00 000
T otal de b e n e fic ia rio s
19 913 4 45
P o b la c ió n d e l p a ís
34 101 025
B e n e fic ia r io s /p o b la c ió n (en p o rcen ta je)
a
k
58.4
In stituto N acion al de Servicios Sociales para Jubilados y Pensio­
nados.
Em presas de m edicina prepaga.
LA REFO R M A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
L
as
o bras
s o c ia l e s
de
la
345
A N SSA L
Los seguros grupales solidarios basad o s en la ocu p ació n (obras sociales
n acion ales) d an cobertu ra a 8.5 m illon es de personas (trabajad ores d e­
p en d ien tes y fam iliares d irectos), o sea al 25% de la p o b lació n y al 42%
d el total de asegurad os. En 1995 hu bo u na caída de titu lares, de 3.7
m illon es en noviem bre de 1994 a 3.3 m illones u n año después. C om o los
b en eficiario s p asaro n de 8.4 a 7.8 m illones en el m ism o p eríod o, la rela­
ció n b en e ficia rio s/titu la r cam bió de 2.26 b en eficiario s p o r titu lar a 2.38.
E sto su giere u n p roceso de d esfin an ciam ien to relativo . L a ev o lu ció n
d escrita se d ebe en p arte al im pacto sobre la co bertu ra de la recesión de
1995, y m u estra que el asegu ram ien to p or ram a de activid ad genera
d iscon tinu id ad en el acceso.
E stas entid ad es (obras sociales regidas p o r la A d m in istración N acio ­
n al del Segu ro de Salud) son p erson as de derecho p ú b lico n o estatal. Su
fin an ciam ien to p roviene de u na im p o sició n sobre el salario, por el cual
el trab ajad or aporta el 3% de su in greso y el em p lead or otro p orcentaje
que creció hasta alcanzar el 6%. D esde m arzo de 1994 el aporte patronal
se redujo al 5% , con lo cual el financiam iento total resulta ser el 8% de
la p lan illa salarial. D e ese total un 0.9% se canaliza h acia un fond o so ­
lid a rio de red istrib u ció n cu yo o b jeto d ebería ser la red u cció n de la
in equ id ad entre las entidades. P ara un grupo de obras sociales corres­
p o n d ien tes a los n iv eles salariales m ás altos (personal de d irección), el
porcen taje que se destina al fondo de d istribu ción es algo m ayor (1.5% ).
Las cifras desde 1991 m u estran que ha habid o crecim iento de la recau ­
d ación ju n to con la recu p eración de la econom ía, y que pese a la recesión
de 1995 la recau dación prom edio m ensu al fue su p erior a la de 1994.
C om o el n úm ero de titulares cayó en ese período, esto ind ica que el ciclo
eco n óm ico tu vo m ás im pacto sobre la cobertu ra que sobre el fin an cia­
m ien to. E llo pod ría in d icar que si b ien hu bo exp u lsión de m ano de obra,
h ubo tam bién sectores de cap ital en exp ansión y cu yo d esarrollo afectó
p o sitivam en te los ingresos agregados del sistem a, lo que p o d ría agud izar
la co n cen tración de los ingresos de las obras sociales.
346
EN SA YO S SO B R E EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
RECAUDACIÓN DE LAS OBRAS SOCIALES
(En millones de pesos)
Mes
Las tasas de variación del crecim iento d e la recau d ació n in d ican que
si b ien existía u na ten d encia decreciente en 1993, el efecto que tu vieron
los d ecretos de red u cción de aportes patronales fue el de aplan ar el
crecim iento y p rofund izar la d esaceleración. C on la recau d ació n v irtu a l­
m ente estancad a hacia fin es de 1995 y el eq u ip am ien to en au m en to, el
pan oram a apu nta a una agud ización de la pu ja distributiva.
La estru ctu ra actual del sistem a de obras sociales in clu ye m ás de
300 instituciones. P resen tan u na gran d isp ersión en sus in gresos y se
caracterizan por la p ercep ció n de su bsid ios y la co n cen tración de la
recau d ación y de las poblaciones ben eficiarias en un p equ eñ o n ú m ero de
ellas. Treinta obras registran 5.7 m illon es de ben eficiarios, o sea el 73%
del total, y 150 m illones de pesos de recau d ación (75% del total). So la ­
m en te diez obtienen m ás de la m itad de la recau d ació n to tal y u n n ú ­
m ero sim ilar recibe el 6 6 % de los su bsid ios de la a n s s a l . Por otro lado,
el com p ortam iento de la recau d ació n entre 1993 y 1995 es desigual. C om ­
paran d o el m es de sep tiem bre en am bos años, solo el 32% de las obras
sociales con el 38% de los beneficiarios tuvieron aum entos en sus ingresos,
m ientras que el 68% restante con el 62% de los beneficiarios sufrieron una
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN T IN A
347
reducción. C uand o se observan las diez obras sociales que m ás au m en ­
taron su recau dación, se ad vierte que concen tran el 75% d el aum ento
total, m ientras que las diez obras con m ayor caída su m an el 55% de la
m erm a del grupo que presenta un retroceso recaudatorio.
Estas cifras m uestran la heterogeneid ad del com p ortam ien to. A l
m argen de lo que ocurra con el ingreso agregado, h ay un grupo cada vez
m ás pobre y otro cada vez m ás poderoso. La reform a económ ica no
g en era una m ay or ig u aldad en el sistem a de obras sociales, sino que
in crem enta su p o larización. El fenóm eno referido, el realineam ien to con ­
tractu al selectivo de estas entid ades que au m entan la escala de con tra­
tació n a m enores precios, ju n to a la hip ertro fia de la in term ed iació n
exp lican por qué el au m ento de los ingresos no llega a los proveed ores.
C om o se im p id e al afiliado elegir su obra social y los ingresos de las
obras sociales son ind ep en d ien tes de la conform id ad del b en eficiario con
la aten ción recibida, la reform a actual pu ed e bajar costos y au m en tar el
exced en te para las obras sociales, bajar los ingresos de los p roveed ores,
y sin em bargo d ejar a los beneficiarios en la m ism a situación anterior.
A p esar del alto gasto global, los servicios de salud brin d ad os por
las obras sociales distan de ser satisfactorios. Las cobertu ras asistenciales
se h an centrad o en m edicina cu rativa, acciones esp ecializad as, tecnología
de alta com p lejid ad , y d em ás, o sea lo que la oferta fue capaz de pon er
en el m ercado. Ello por la falta de apoyo técn ico, la laxitu d ante las
presio n es de la oferta, y hasta por el p ap el del n o m en clad or nacion al de
prestaciones m édicas y h o spitalarias, que fue elaborad o y m od ificad o
m ás com o respuesta a las p resiones de los prestad ores de servicios que
a las n ec e sid a d e s de la p o b lació n . P o r esas ra z o n e s y p o r la pu ja
d istribu tiva generada por la sobreoferta, las obras sociales term in aron
p o r fin an ciar acciones p oco eficaces (sobreprestaciones). En alguna m e­
dida se arm ó un p rogram a de prestaciones im plícito en y d eterm inad o
p o r la propia oferta de los servicios, antes que por las au torid ad es en
b ase a los p erfiles ep id em iológicos de la población.
Adicionalm ente al problem a de la asignación del gasto, existe una gran
dispersión entre los recursos per cápita de las obras sociales. Hay obras
sociales con ingresos inferiores a 5 pesos por beneficiario, mientras otras
disponen de diez veces más recursos. A dem ás, la m ayor parte del gasto se
realiza en las grandes regiones urbanas en desm edro de los habitantes del
in terio r y de las p oblaciones rurales. El fondo solid ario de red istribu ­
ción n o ayud ó en el pasad o reciente a su bsanar estas d esigu ald ad es,
348
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
dado que sus m od alid ad es de reparto ten d ieron a d irigir sus recu rsos,
parad ójicam ente, hacia las obras sociales d e m ayores ingresos. E n este
m arco, p arte de los beneficiarios term inan en los h o sp itales pú blicos,
g enerand o u n problem a de su bsid ios im plícitos. P or otra p arte, com o la
aten ción en los hosp itales tiene tiem p os de esp era, la in teg ració n entre
las obras sociales y el sector p ú blico prestad or de servicios opera com o
u na form a encubierta de racionam iento d el sistem a en su conjunto.
Las obras sociales son cada vez m ás heterogéneas. H ay casos d on d e
han d ejad o la ad m in istración de contratos de riesgo, p ara controlar el
cu m plim iento de los aportes de la cap itación y tran sferir las cu otas a
otras en tid ad es que p asan a ad m in istrar los contratos. E sas obras sociales
aparecen com o m eros in term ed iarios financieros, cuya fun ción es ag ru ­
par in d ivid u os con u n fondo com ú n atractivo para adm inistrar. Se p ro ­
duce así una d isociación entre la recau d ación y el gasto per cáp ita en
salud. O tras obras sociales operan n o solo com o recau d ad ores sino que
tam bién celebran contratos con los prestadores de los servicios. E n este
caso, la fun ción se acerca m ás a la de u n seguro que a la d e u n sim ple
p roveed or de u na clientela. F in alm ente están aqu ellas con cap acid ad
propia de p restación in stalada, que constitu yen el tercer tipo de o rg an i­
zación o perativa y que tend erían a d esap arecer segú n se vio. C om o las
con d iciones de op eración son d istintas en lo s tres casos por la form a en
que se trata el riesgo, el m arco regu latorio deberá con tem p lar esas d is­
tinciones. C on la creación reciente de la Su p erin ten d en cia de Salu d que
h a fu sio n a d o la D ire cció n N a cio n a l d e O b ras S o cia le s ( d i n o s ) y la
A N SSA L , la situación habrá de ser tratad a en el futuro.
La
La
a n ssa l
d is tr ib u c ió n
d e
lo s
s u b s id io s
d esd e
la
A N SS A L
tien e u n p resup uesto que el M in isterio de E con om ía y O bras
Servicios P ú blicos solo au toriza a gastar p arcialm en te. D urante los go­
b iernos m ilitares, la d istribu ción desd e el Instituto N acion al d e O bras
y
Sociales apenas llegaba al 20% de los fond os, y el M in isterio de E con om ía
O bras y Servicios P ú blicos fin anciaba, m ed ian te u na cu enta esp ecial,
al M in isterio de Salu d y A cción Social. A sí, la au torid ad rectora de la
y
salud era fin anciad a desde las obras sociales. D esp u és de 1983, con la
d em ocracia, au m entó la redistribu ción de subsid ios hasta alcan zar el 90%
de los recu rsos, aproxim adam ente.
LA REFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
349
La in fo rm ació n sistem ática en los prim eros años de la d écada del
90, m u estra una "cu o tifica ció n " de los subsidios. P or ejem plo: en 1994,
las obras sociales del p ersonal de la ind u stria aceitera, del p erson al de
farm acia, del personal hortícola y la de técnicos de fútbol, para citar
alg u n as, recib ían 20 m il pesos p o r m es. L as de actores, m aqu in istas
n av ales y p asteleros 25 m il. Luego había otro grupo que casi d up licaba
a las anteriores en subsidios. Las del person al aeron áu tico, de lanas y
cueros, y del esp ectácu lo p ú blico recibían 45 m il p esos de su bsid ios
m ensuales. La del personal de aguas gaseosas y afines b o rd eab a ju n to a
otras los 100 m il pesos. Sin em bargo, la p articip ació n realm en te grande
en los su bsid ios se daba en obras sociales com o la del p erson al de la
con stru cción, con cuotas de un m illón 600 m il pesos p or m es, la de la
in d u stria m etalú rgica con dos m illon es, del p erson al g astron óm ico con
750 m il y de luz y fuerza con u n m illó n (M inisterio de E co n o m ía y O bras
y Servicios P úblicos, 1994). Lo que se quiere d estacar es la regu larid ad
d el flu jo, los n iveles d iferenciad os de los recursos, y la cu asi au tom aticid ad en el reparto dentro de la d iscrecionalid ad con que se m an ejaro n los
subsidios.
A p artir de 1995, el escenario cam bia con la reform a im puesta por
lo s d e c re to s 2 92 y 492, qu e in tro d u je ro n el co n ce p to d e su b sid io s
focalizad os y ajustados por ingreso. En la actualid ad , a m edid a que el
o rg an ism o recau dad or obtiene los aportes su sistem a in fo rm ático detecta
aqu ellos in d ivid u os con cotización inferior a la can tid ad establecid a en
los decretos (30 pesos, y luego 40) y ad iciona su bsid ios a sus aportes
h asta alcanzar esa sum a. Se garantizan así los recu rsos para cam biar de
obra social y evitar la selección ad versa financiera, ya que todos tienen
aseg u rad o el p iso m ínim o de aportes. E l volu m en de recu rsos d istrib u i­
dos au to m áticam en te d esd e la D irección G eneral Im p ositiv a ( d g i ) a ctu al­
m ente bord ea los 14 m illon es de pesos m ensuales. E ste cuadro sin em ­
bargo no es com p leto. La
a n ssa l
d istribu ye los recu rso s d estin ad os a
p restaciones de alta com p lejidad , que son unos 4 m illones de dólares.
C on relación a este tipo de recursos, recientem ente se h an recon ocido por
resolu ció n de la au torid ad otros rubros que en el p asad o se con ced ían
p o r la vía de la excepción. Finalm ente, todo ind ica que la a n s s a l sigue
m an ten ien d o u n grad o de d iscrecionalid ad sobre el resto de los subsi­
d ios, que son del orden de los 7 m illones de pesos p o r m es, y que si bien
m enos que antes continúa todavía op erando com o u n m ecan ism o de
in flu en cia política.
350
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
L
as
o bras
s o c ia l e s
p r o v in c ia l e s
Los segu ros p ú blicos son de dos tipos: las obras sociales prov in ciales y
la obra social para ju bilad os ( p a m i ) . Entre am bos reúnen en m u ch os m er­
cados p rovinciales m ás de la m itad del finan ciam ien to, lo cu al m od ela
el com p ortam iento sectorial. D atos de 1993 señ alan que las 23 obras
sociales p rovinciales cubren 1.2 m illones de fam ilias, u nos 5.1 m illo n es
de ben eficiario s, entre los afiliados natu rales (em pleados pú blicos) y los
afiliad os por con ven io . E sto su p o ne ap ro xim ad am en te el 16% de la
p o b lació n provincial. D e ese total, una tercera p arte co rresp on d e a dos
obras sociales provinciales:
io m a ,
de la p rovincia de B u en os A ires, que
cubre casi u na cu arta parte de los beneficiarios
(1
m illó n ), e
ip a m ,
en
C órd oba (casi 0.5 m illones). Si a ellas se les agrega las de M en d oza, Santa
Fe y Tucum án se llega a 2.5 m illones de ben eficiario s; o sea que cinco
en tid ad es concentran la m itad de los beneficiarios. Si se in clu ye Entre
R íos, Ju ju y y Salta, estos ocho seguros públicos cu bren dos terceras partes
del total, unos 3.2 m illones de personas. En cobertu ra, salvo B uenos A ires
con u n 8% , la m ayoría de los seguros p rovin ciales cu bren entre el 11%
y el 30% de la p o blació n provincial. En el extrem o, com o es el caso de
C atam arca y Jujuy, se llega al 40% .
E xiste tam bién en los seguros públicos p ro v in ciales volatilid ad en
la cantid ad de beneficiarios cu biertos, lo que confirm a el p rob lem a de la
d iscontinu id ad de la cobertura. Entre 1988 y 1993, las cifras pasaro n de
5 271 000 a 4 734 000 b en eficiario s (un 9% m enos). Ello se d ebió al éxod o
de afiliad os no em pleados p ú blicos con acceso al sistem a m ed ian te co n ­
venios. Este hech o se dio en u n contexto donde 14 obras sociales p ro v in ­
ciales — del total de 23— m an ifestaron su vo lu n tad de trazar políticas
con d u centes a cap tar grupos poblacionales sin cobertu ra social. L os datos
a sep tiem bre de 1994 su gieren u n proceso de recu p eración de la can tid ad
de ben eficiarios, situánd ose estos en el orden de los 5.1 m illon es
1993).
(co ssp ra ,
El finan ciam iento de los seguros pú blicos provin ciales, tam bién se
o rigin a en im p osiciones al salario. A diferen cia de las obras sociales
n acion ales, el p orcentaje de cotización varía entre u n 7% y u n 12.5% .
C uatro en tid ades cotizan entre u n 7% y u n 8.5% , doce segu ros p ro v in ­
ciales reciben entre el 9% y el 10.5% , y las siete restantes o b tien en entre
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
351
el 11% y el 12.5% en aportes y contribu ciones. En el perío d o citado,
cu atro obras sociales au m entaron el aporte de cargo del E stad o, u na el
aporte del trabajador, y otra am bos aportes. La confed eración de las obras
so ciales p ro v in ciales de la A rgentin a estim a que la cu ota p er cápita
b o rd ea los 17 p esos, lo que equivale a u na recau dación aproxim ad a de
u nos 80 m illones de pesos m ensuales, o sea u n 40% del prom edio de las
obras sociales nacionales. C om o las en tid ad es depen d en de las au to riza­
cion es de gasto de la Secretaría de H aciend a de la provin cia respectiva
y los órganos estatales son agentes de retención de los aportes, al d epen ­
d er estos de las prog ram aciones presu p u estarias de H acien d a, los flujos
de in gresos de las obras sociales corren la m ism a suerte que las disp o­
n ib ilid ad es fin an cieras del gobiern o de la provincia. En m om en tos en
que el tesoro p ro vin cial se encuentra en d esequilibrio, la obra social no
ad m in istra sus recu rsos sino que se lim ita a p agar en fu n ción de las
au torizaciones de la Secretaría de H acienda.
U na de las características sobresalientes de las obras sociales p ro ­
v inciales ha sido la p olítica de libre elección del pro v eed o r (vigente en
18 de las 23). E llo, su m ado a que en algu nos casos el tesoro responde por
ley de los d éficit que se orig in an en la en tid ad , h a llevad o a que el
sistem a n o opere com p etitivam ente e incentive a los p ropios prestad ores
de servicios a ganar influencia de una u otra form a en las obras sociales
prov in ciales. Se citan, com o ejem plo de esa influ en cia, casos donde los
prestad ores fijan el m ód ulo de atención establecien d o u n d ía de terapia
in ten siv a para tratam ientos de várices o cesáreas. El fen ó m en o m encio­
n ad o de la cap tu ra p rivad a de los seguros p ú blicos se p oten cia con la alta
rotación directiva de las obras sociales. D esd e el pu n to de vista de la
co n d u cció n , las obras sociales son vu lnerables al clim a p olítico y a la
falta de coh erencia y continu id ad de las líneas de p olítica que se adoptan.
Los prestad ores de servicios conocen las carencias y d ebilid ades de estas
institu cion es, y en su cálcu lo estratégico tienen catalogad os de acuerdo
a u n a tip ología de personalidad es a los p resid entes de las obras sociales
com o duros, blan d o s, p erm eables, etc. En otros casos, la estrategia pasa
p o r la in co rp o ració n de los prestad ores m ism os a los cu erpos técnicos de
la entidad.
La sobrep restación tam bién está presente en estos segu ros públicos.
Se ha com p robado en distintos pu ntos del país que entre el 90% y el 95%
de los diagn ósticos de alta com p lejidad han sido h ech os sin cuadro sin ­
tom ático. Esto es en p arte resultad o del so breequ ipam ien to, discutido
352
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
anteriorm ente. En u na p rovincia del litoral, por ejem plo, co n 17 aparatos
de tom ografía axial com p utarizad a ( t a c ) p ara 1 0 2 0 0 0 0 h abitan tes la
p ráctica de las d erivaciones con las com isiones in v olu crad as, se h a d es­
crito com o equivalente al 25% d el gasto. C om o cu riosid ad : se h an reci­
b id o n oticias de u n nom enclad or in form al de com ision es p o r d eriv ación
a una
tac
d onde se p ag aban seis p esos p o r viaje a la am b u lan cia, u n 25%
de la p restació n al que la p rescribe, y u n 5% al san atorio d erivante. Todo
ello en u n con texto donde hay d eficiente inform ación , no existe auditoría
que se respete, y cuand o ésta existe el au ditor no con fron ta al controlad o.
Si bien en form a lenta, la lógica fiscal va im p o nien d o correccion es
a las form as de pago basad as en el d escon ocim ien to de la restricción
presu p u estaria, au nque no se observa tod avía u na g en eralizació n de la
aplicación d el sistem a de p ag o p o r cap itación , el cual alcan zaba a inicios
de 1994 a m enos de u na tercera p arte de las entid ad es. Lo que la ev id en ­
cia su giere es que antes que la cap itación , lo que ha p red om in ad o en el
p asad o inm ed iato ha sido la contratación de aranceles d iferen ciad os, lo
que ocu rrió en 13 de las 23 obras sociales. En la actu alid ad , se p ercib en
cam bios en algunas jurisd iccion es. En ciertos casos se p ien sa cotizar p or
cap itación los servicios de análisis am bu latorios, y traslad ar a terceros
algu nos servicios en los h ospitales pú blicos. P or otra p arte, las obras
sociales provinciales tienen problem as con el gasto ad m in istrativ o y el
sobreem pleo. La obra social de Entre R íos, p o r ejem plo, lleg ó a ten er u n
ad m inistrativo cada 290 beneficiarios, o sea algo así com o 860 em pleados
para u nas 250 000 personas. Esta razón contrasta con la relación ap rop ia­
da de u n ad m inistrativo cada 1 600 ben eficiarios.
E l resultad o de esta estru ctura de financiam ien to donde h ay in es­
tabilid ad en los flu jos, falta de aportes estatales, au torización restrin gid a
d e los gastos, falta d e transferencia del riesgo a lo s p rov eed ores, y ca p ­
tu ra privad a del seguro, ha sido el ajuste m ed ian te in gresos ad icion ales,
o sea la aplicación de copagos en la obra social o de u n p lu s por p arte
de los prestad ores, en el 50% de las ju risd iccion es, sin que las acciones
aplicadas para la elim in ación del m ism o h ayan o b ten id o resu ltad o sa tis­
factorio. Por las consu ltas m éd icas, estud ios y p rácticas am bu latorias,
h on orarios sobre intern aciones, y estud ios y p rácticas en in tern ación ,
m ás de la m itad de las obras sociales p rovinciales cobran p agos ad icio ­
nales que oscilan entre el 20% y el 30% del v alor reco n o cid o p o r la
entid ad . En el caso de los m ed icam entos am bu latorios, lo s p ag o s p riv a ­
dos crecen en porcentajes que su peran el 40% , lleg an d o en dos casos al
I A RHFORV1A AL I IX A X C IA M IF X T O DH LA SAI UD LN A RG FN TIN A
353
70% del valor. P orcentajes algo m enores se dan en los m ed icam en tos en
con d icion es de internación. El ajuste por p recio ocurre tam bién porque
las obras sociales no tienen pod er de n eg o ciación , dada su deuda y el
riesg o de corte de servicios. N o discuten tam poco tasas de uso o están ­
dares razonables. La obra social reacciona pon ien d o trám ites b u rocráti­
cos de au torización a fin de d esalentar el uso de los servicios. Ese ha sido
el caso de Salta donde el prom edio de dos consu ltas al año señala un
su bcon sum o de la población, en un p roceso que term in a h acien d o el
ajuste con m enor cobertura.
En el caso de la obra social de Río N egro, se reporta (V illosio, 1996)
la experiencia de un sistem a de pago por acto m éd ico con un tope global,
llam ad o de "p resu p u esto prestacional co n sen su ad o ". D e la m asa total de
recu rsos asignad a se propuso d estinar un 43% al p rim er n iv el, y un 56%
al segundo. Para cada ju risd icción colectora se establecía una asign ación
per cápita de 14.8 pesos, resultante de dividir el m onto total por la can­
tidad de beneficiarios. Una especie de cuota individual de los recursos de
la obra social. El esquem a propone un sistem a de riesgo autorregulado, o
sea la visualización de los desvíos producidos en las prestaciones. En caso
de que la sum atoria del total facturado excediera el techo presupuestario
global, se liquidarían los pagos según un índice. C om o contrapartida, la
facturación por debajo de la disponibilidad financiera im porta la acredi­
tación de tales excedentes para períodos posteriores (com pensación de
posibles excesos futuros). Tales m edid as fueron llevadas adelante junto
con restricciones al padrón de proveedores y a la incorporación de tec­
nología, avanzando de hecho hacia la lim itación de la oferta.
D ada la lógica descrita, donde el sector de los p restad ores de ser­
v icio s tiene una virtu al cod irección de las entid ad es, no sorprende que
las obras sociales provin ciales no hayan d esarrollad o v ínculos con el
secto r p roveed or pú blico, salvo m u y selectivam en te y con un im pacto
m arg in al sobre los m ontos de ingresos para las obras sociales, alcan zan ­
do donde se cu enta con inform ación detallad a escasam en te al 1% del
total. En otros casos, el hospital p ú blico no está en con d icion es de ofrecer
servicios, y m u estra p roblem as severos de eficiencia. Es el caso de Entre
R íos donde, m ien tras las clínicas p rivad as m anten ían un prom edio de
2.52 días de in tern ación, el sector pú blico m ás que d up licaba esa cifra.
E l resultad o es que la gente va al sector p rivad o, dejan d o el hosp ital para
las p erson as sin seguro. La excepción aparece en los casos de urgencia,
don d e el hosp ital m antiene su crédito.
354
EN SAYO S SO BRE EE FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
La alternativa a lid iar con los p roveed ores parece h aber sido la
instalación de servicios propios. En on ce casos, las obras so ciales dicen
tenerlos. Sin em bargo, cuarenta y cinco de ellos resultan ser farm acias,
seis lab oratorios bioq u ím icos, cuatro laboratorios de p rótesis d en tal, tres
laboratorios ó pticos, uno de enferm ería, uno de kin esiolog ía, y treinta de
am bu lancias, lo que m uestra que los servicios p ropios, en realid ad , no
han p od id o concentrarse sobre la m édula del gasto. E n efecto, los datos
d isp onibles de la obra social de R ío N egro, en 1993, m u estran que o d on ­
tología absorbe el 5% del gasto, bioqu ím ica el 6% , farm acia otro 5% ,
m ientras que el gasto m édico y h osp italario se lleva entre u n 55% y un
60% de los recursos. En otros casos, se consid era que es p o sitivo no
contar con p roveed ores propios de servicios dado el m arco legal v igente
para los organism os pú blicos en lo ad m inistrativo con table y lo laboral,
que afecta fuertem ente en form a n egativa las con d icion es de eficien cia de
los m ism os (Villosio, 1996).
Las obras sociales p rovinciales, en d efinitiva, no con form an u n sis­
tem a. La atom ización en su control se m anifiesta en el d eficiente fu n cio ­
n am iento del C onsejo Fed eral de Salud
(co fesa),
donde se po d rían arti­
cu la r n o rm a tiv a s h o m o g é n eas p ara tod o el p aís so b re p rá ctica s de
cobertu ra, estrategias de n eg ociación de p recios, o sim plem en te norm as
de auditoría. La localización ju risd iccion al d iversa, ju n to a la falta de un
control centralizad o, hace que en el presente las obras sociales operen
com o u n m osaico aislado de entid ad es, au nque se observ an esfu erzos
para lograr u na base de inform ación cen tralizad a en la co n fed eración de
las obras sociales p rovin ciales que p erm ita una m ejor n eg o ciación con los
proveed ores. P ese a ello, dada la falta de desarrollo operacion al que
tien en esas in stituciones, donde en m uchos casos la recolección de in fo r­
m ación se hace en form a m anu al, n o es dable esp erar gran d es cam bios
en el futuro inm ediato.
A m od o de síntesis pu ed e decirse que en com p aración con el sis­
tem a de la a n s s a l , las obras sociales p rovinciales recau dan m enos recur­
sos, tienen m ás inestabilid ad en el flu jo de lo s ap ortes patron ales (solo
10 de las 23 reciben aportes al día), sufren la d iscon tin u id ad de la co b er­
tura, no h an introducid o form as de pago que tran sfieran el riesgo a los
p roveedores, han sufrido la sobrefactu ración y la sobrep restación , tien en
excesivos gastos ad m inistrativos, sus servicios propios parecen situarse
en áreas que no reciben el grueso de las erogaciones, h an hech o su ajuste
a través d el gasto privad o de bolsillo m ediante cosegu ros y colocan d o
LA RLTORM A Al I l\ \ \ l lA M IL X T O D F LA SA L U D FN A R C IF M IN A
355
barreras al acceso, y — com o en el caso de las nacionales— han acum ulado
una deuda originada en sus déficit operativos que se traduce en atrasos
recurrentes de sus pagos. Las opciones para los seguros de dism inuir la
inestabilidad de sus ingresos, tener estabilidad directiva, aum entar la efi­
ciencia adm inistrativa contable, racionalizar personal, aum entar la capaci­
dad de gestión, acotar la oferta de servicios con capacidad regu lad ora,
p rofu n d izar la capacidad de fiscalización y control, ad optar m odelos de
prestaciones que hagan p revisible el gasto, m od ificar los servicios o fre­
cidos para asegu rar cobertu ras básicas y acciones focalizad as en grupos
de riesgo, son u na p osibilidad teórica que parece im p rob ab le en la p rá c­
tica. Las m ism as p ropu estas de m odelos consen su ad os de prestacion es
con los que se bu sca dar previsibilidad al gasto de la obra social y al
in g reso de p ro v eed o res, co nven cen m enos que un sistem a donde la
com p etencia la ejecu ten los seguros m ediante co n tratació n selectiva de
proveed ores y técnicas de control de la utilización.
Las obras sociales p rovin ciales d eberían fun cion ar com o verdad eros
seguros. De lo con trario, tienen dos opciones. U na, que agrava el p ro b le­
m a de la interm ediación, sería contratar una em presa asegu rad ora de
servicios de salud con suficientes reservas técnicas y resp ald o p atrim o ­
nial a la que se entregue, para adm inistrar, la cotización per cápita de
atención integral. En otras palabras, hacer lo que están h acien d o las obras
sociales de la
anssai
. La otra alternativa es que el Estad o derive a ter­
ceros el aseg u ram ien to de su p erson al, y licite m ed ian te la asign ación de
una cuota individual la cobertura para los indigentes con las com pañías
de seguro privadas. Todo bajo regulación. En todo caso, lo que debe pro­
barse es la ventaja de continuar con estos seguros públicos, que no han
operado com o adm inistradores del riesgo ni se han constituido en las
bases para organizar el sistem a de seguro nacional de salud. Tam poco
parece válido el argum ento de que la atención ha sido buena, cuando ello
se ha llevado adelante con subsidios im plícitos de todo tipo desde las
tesorerías provinciales. Finalm ente, si la función de las obras sociales
públicas (especialm ente en el caso de los jubilados) debe ser la del rease­
guro para los p acientes crónicos y que concentran costos aplastantes,
entonces habría que ajustar las cuotas de capitación por riesgo y transferir
el subsidio explícito a la aseguradora que sea, pero no crear organizaciones
com o las form adas que han requerido excesivas dotaciones de personal y
que han contribuido desde lo público a aum entar la ineficiencia en la
asignación de recursos en un contexto de subcobertura en salud.
356
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
E l SEGURO PÚ BLICO PARA ]U BILA D O S
El otro seguro pú blico im portante es el Instituto N acion al de Servicios
Sociales p ara Ju bilad os y P ensionados ( i n s s j p ) , cuyo p rin cip al program a
es el de asistencia m édica in teg ral, o
p a m i.
Fue creado en 1971 para
p restar a los ju bilad os y pensionad os del régim en n acio n al de p revisión
y a su grupo fam iliar prim ario, los servicios de atención de la salud. Sus
prestacio n es y cobertu ra se am pliaron con el tiem p o. A la p o b lació n
objetivo originaria se le agregaron beneficiarios de p en sio n es graciables,
v eteranos de guerra, m ad res con m ás de siete hijos, p erson as d iscap aci­
tad as, con enferm ed ad es crón icas, o m ayores de 70 años, etc. El resultad o
fue el cam bio de la estru ctura etaria de los ben eficiarios. D e 4 044 688
ben eficiario s en 1995, solo 2 848 652 ten ían m ás de 60 años (70% del
total), y 643 127 (16% ) eran m enores de 40 años. D espu és de la ed ad , la
segu nd a característica de la p oblación del Instituto es su d isp ersión terri­
torial. C órdoba tien e el 9.3% de los beneficiarios, una p roporción sem e­
jan te a la de la C apital Fed eral que bord ea el 10.3% . En la p ro v in cia de
Santa Fe, entre la ciudad hom ón im a y R osario alcan zan otro 9.3% , m ien ­
tras que Entre R íos, Tucum án y M end oza, tien en ap roxim ad am en te entre
un 4% y u n 5% de los beneficiarios, cada una. La cobertu ra del
pa m i
se
extiend e desde Ju ju y a Tierra del Fuego, lo que generó la existen cia de
d elegaciones regionales y p roblem as en la d istribu ción de los in su m os en
las com p ras al p o r mayor.
Esta d iversid ad de ed ad es de la p o blació n y su d esigu al d istrib u ­
ción regional, im p onen la necesid ad de con sid erar d iferen tes ín d ices de
u tilización , costos per cápita d iferenciales, y el ajuste de las cu otas de
cap itación por riesgo. A d icion alm ente, h ay que d estacar que 325 860
ben eficiario s (7.5% ) no están cu biertos d irectam ente por el
in ssjp ,
p or
haber d ecid ido p erm anecer en su obra social de origen. L as cu otas per
cápita que se pag an varían entre 13 y 29 p esos, sin que h aya razones
claras para los d istintos n iveles de esas prim as. El cuadro en ton ces es el
de un organism o que utiliza la diversid ad de cu otas p er cápita entre
organizaciones sin distinguir entre el riesgo de los b en eficiario s, y donde
sería necesario incorporar u n ajuste de tales cu otas p ara que co rresp o n ­
dan a los d iferentes costos regionales.
I A R E F O R M A A l I I N W C L A M IE N T O DE LA S A L U D E N A R G E N T IN A
El
in ssjp
357
adm inistra un presup uesto de alred ed or de tres m il m illo ­
nes de pesos anuales. Su peso económ ico, su población y su d isp ersion
territorial, su m ados a la im portancia de sus flujos fin an cieros en los in­
gresos de los proveedores — que en algunos casos lo con vierten en el
m ayor com p rad or individual de servicios m éd ico-asisten ciales— , h acen
d el
pami
u na pieza estratégica dentro del sistem a de salud de la segu ri­
dad social. Su perm anencia casi exclu siva com o seguro p ú blico para los
ju b ilad o s, n o obstan te, ha term inado por generar u n p rogram a estatal sin
com p etencia, con ineficiencias en la ad m inistración y control del gasto.
E l fin anciam ien to del
pami
proviene de fuentes varias. Por un lado, están
los aportes y contribu cion es de los trabajadores en activid ad , eq u ivalen ­
tes al 5% del salario (3o» de aporte p erson al y 2% de co n trib u ció n p atro ­
nal). P or el otro, el finan ciam iento proviene de los ju b ilad o s y v aría entre
el 6% y el 3% de sus ingresos, segú n superen o n o el h aber m ínim o. Se
estim a que el prom edio p onderad o de esta retención lleg aba en 1994 al
4.6% del m on to total de órdenes de pago previsionales.
En 1995 el
pam i
fue incorporad o al presu p u esto y en virtu d del
artículo 35 del m ism o se autorizó a la A d m in istración N acio n al de la
Segu rid ad Social ( a n s e s ) a ad m in istrar los recu rsos del p a m i . El efecto
parece haber sido el de generar una fuente transitoria de fond os para
p aliar los d éficit coyu n tu rales, ya que en varios m eses de 1995 la
anses
giró de sus fond os propios ad elantos al p a m i que flu ctu aron entre 8 y 70
m illo n es de p esos m ensuales. Estos déficit op erativ os se d eben a que los
g astos crecen m ás que los recursos. Entre 1992 y 1994 los recursos cre­
cieron un 37% , m ientras que los servicios y bienes para la atención de
la salud lo hicieron en un 64° o , las p restaciones sociales en 362% , y a su
vez los costos de las prestaciones m édicas y sociales au m en taron un 65% .
Si b ien en los años 1992 y 1993 los ingresos cu brieron los gastos, en 1994
se p rod u jo un d éficit de 454 m illon es de pesos.
El
pami
tiene ad em ás problem as de desarrollo in stitucion al. C uenta,
por ejem plo, con u na planta de p erson al excesiva de 12 m il personas. N o
tiene un sistem a de inform ación suficientem ente integrado. En las com ­
pras, no se utiliza el volum en para negociar precios. H ay fallas en el sis­
tem a de auditoría y se carece de inform ación fidedigna sobre la operación
de las delegaciones provinciales las que al no disponer de tasas de uso y
de una carta de prestaciones circunscriben sus prácticas a solicitar las
autorizaciones de gastos por sobre los lím ites de com pras im puestos. El
p a m i,
en síntesis, constituye un seguro crucial para los proveed ores por la
358
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
m asa de recursos que m ueve. Sus p roblem as organizacion ales y fin an ­
cieros sugieren, con todo, que sin su fortalecim ien to in stitu cion al y sin
colocarlo en u na situación de com p etencia, d ifícilm ente su co m p orta­
m ien to será congru en te con la restricción fiscal y con u na p olítica m ás
eficiente de asign ación de recursos.
E
m presa s
de
m e d ic in a
prepaga
Los seguros privados no solidarios (prepagos), estratifican los servicios
en base a la cap acidad de pago. La cobertu ra d epend e del aporte. En la
A rgentina cubren 2.3 m illones de personas, o sea el 6% de la p o blació n
total. Son org anizaciones con fines de lucro, cuya afiliación es v o lu n taria
y sin barreras de salida. Se centran en la clase m edia y alta, y algu nas
de ellas reciben recursos de las obras sociales para ad m in istrar el riesgo.
La cobertu ra que ofrecen es lim itada, y se caracterizan por con tratos que
establecen períod os de carencias así com o enferm ed ad es p reexisten tes,
que establecen el no finan ciam iento de la atención m édica en las circu n s­
tancias allí definidas. La atención de alta com p lejidad se pacta exp resa­
m ente y el sistem a tiene un ám bito de cobertu ra que pu ed e exced er el
territorio n acional, segú n los térm inos del contrato. A d em ás, in clu yen
d iversas cobertu ras no m édicas. R ecientem en te, por ley, se las obliga a
b rin d ar el p rogram a m édico obligatorio.
Su regu lación ha sido m ínim a. La resolu ción 2.181 de 1980 de la
au torid ad econ óm ica de la ép oca, establece pau tas para las cartillas que
d eben aco m p añ ar a los conven ios. So n las co n d icio n es m ín im as del
contrato para determ inar: a) las características de los con ven ios (in d iv i­
d ual o colectivo) y los porcentajes de d escuento sobre fárm acos y los
requisitos para obtenerlos; b) la form a de recibir las p restacion es (cred en ­
cial id entificatoria, detalle de los coseguros, d ocu m en tación ad m in istra­
tiva para acced er a los servicios, y norm as para solicitar atención de
u rgencia, am bu lan cia o incubad ora), y c) la form a de pago y los rein te­
gros (cuotas de afiliación, p érd id a de la m ism a por falta de p ago, m ontos
y topes de los reintegros). Esta resolución es solo ind icativ a de los tem as
para in clu ir en la cartilla, no conten iend o norm as sobre preexisten cias y
exclu sio n es que d ism in u y an la selección de riesgo. Tam poco in clu ye
requisitos de cap ital m ínim o, reservas o reaseguro, o referencias a un
ente con tralor que proteja a la p oblación. Los proyectos existen tes para
LA R H FO R M A A L I l \ A M I A M IF V I O DR L A S A I U D LN A R O L N T IN A
359
avan zar en esa d irección, bu scan crear una entidad propia de regu lación
que segm ente el m ercado con una in stitucionalid ad aparte del resto de
los seguros, por un lado, v de las obras sociales, por el otro. Con la
creación de la anunciada Su p erintend encia de Salud, tal vez eso no sea
necesario.
La síntesis de esta sección señala que la A rgentina tien e una gran
p arte de su p oblación sin seguros, y que estos son casi tod os p ú blicos o
sem ip ú blico s. Los seg u ros grupales solid arios por ram a de activid ad
econ óm ica, no m antienen la cobertura en todo el ciclo econ óm ico lo que
p rod uce discontinu id ad de la m ism a. Sin libertad para elegir seguros, se
im p id e la com pra espontánea del con su m id or y se pierd e eficiencia. Pero,
al m ism o tiem po, d ado el origen ocu pacional com ú n de los aportantes,
se evita la afiliación oportunista. En últim a instancia, el d esequilibrio
fin an ciero recu rrente y el end eud am iento al lím ite gen eran un nuevo
factor de discontinuidad en el acceso a través de los cortes de servicios
de los p roveed ores. A d icionalm ente, el sistem a atenta contra los costos
p or la prim a de riesgo que se carga al precio del servicio ante la irregu ­
larid ad del pago.
El problem a de la reform a es la su bcobertura de las p erson as y la
n ecesid ad de continuidad de la m ism a in d ep end ien tem en te de las flu c­
tu acion es d in ám icas de la econom ía. C om o las necesid ades ep id em io ló ­
g icas son continu as el sistem a es in equ itativo, pues d eja sin segu ro a
quien pierde su em pleo. Eso se debe a que las obras sociales están b a ­
sad as en un criterio de pertenencia económ ica activa, para acced er a la
atención de la salud. Se tiene seguro m ientras se trabaja, cu an d o ello no
ocurre el sistem a deja de funcionar. P or otra parte, h ay inequid ad porque
la solid arid ad perfecta de cada organización contrasta con las diferencias
fin an cieras de las obras sociales entre sí. Si a ello se sum a la desigual
d istrib u ció n interna de cada obra social y entre regiones del país, y el
h ech o de que han sido su bsid iad as desde siem pre por las rentas g en e­
rales de la nación, entonces todo sugiere que se deben fom en tar seguros
m ás eficientes, m enos d epend ientes del m ercad o de trabajo, y con m enos
resquicios para la desigualdad institucional. En el caso de los seguros
p rovin ciales, la situación se agrava porque sus m inisterios de econom ía
las h acen operar com o cajas com p ensad oras de sus d éficit financieros
corrientes. Se necesitan allí segu ros que respeten las restriccion es fiscales,
que com p itan, que elim inen la ineficiencia, y que am plíen la privatización
d el fin an ciam iento. En el caso de los seguros n o solid arios, hay que
360
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
resolver la su bcobertura (por caren cias y exclu siones) y la falta de requ i­
sitos financieros su ficientes y de u n m arco regu latorio adecuado.
En la A rgentina, entonces, hay u nos 20 m illon es de p erson as ase­
gurad as, algo así com o el 60% de la población. El resto se atien d e con
proveed ores p ú blicos de servicios, o privad os fin an ciad os con el gasto de
bolsillo. La lim itad a cobertu ra, y la m ezcla p ú b lico /p riv a d o — con sesgo
pú b lico — en el m ercad o de los segu ros, abre o p o rtu n id ad es para la
activid ad privad a a través de la elim inación de la cau tivid ad actual de
los afiliad os a seguros pú blicos y sem ipú blicos. N o obstan te, com o el
M in isterio de Salud y A cción Social no im pone ni crea con d icion es para
la libre elección del sistem a de obras sociales, n i p erm ite que n u ev os
agentes se in corp oren al sistem a d el seguro por la d esregu lación cerrada
que lleva ad elante, este se ajusta con la aparición ju n to a los segu ros
p ú blicos y sem ipú blicos de entid ad es que ad m in istran las cuota de cap i­
tación y el factor de riesgo, y au m entan en d efin itiva la in term ed iació n
entre ap ortantes y prestad ores de servicios. Este su rgim ien to de en tid a­
d es de ad m inistración de las cu otas per cáp ita, cond u ce a n u ev as form as
de con tratación, donde la u tilización de m ód u los, el con trol de las tasas
de u tilización , la au ditoría, la segunda op inión m édica extern a, p on en
lím ites a la cap acidad del sector p restad or de servicios de ajustar sus
ingresos en base a la cantidad, ante la caída de sus precios. E n esas
circunstan cias, el p ropio sector de prestad ores se reorgan iza p ara ad ap ­
tarse, d ejand o la solid arid ad grem ial a u n lad o y co n v irtién d o se en
en tidades com erciales que se ajustan a las leyes del m ercado.
4. N U EV A S FO R M A S DE O R G A N IZ A C IÓ N :
LA S A D M IN IST R A D O R A S DE P R E STA C IO N E S
La ap arición de em presas ad m inistrad oras de las cu otas de cap itació n es
u n signo del nuevo com p ortam iento del m ercad o con estabilid ad eco n ó ­
m ica. El fin de la inflación im pid ió a las obras sociales licu ar d eu d as con
los prestad ores de servicios y algu nas reconocieron su in capacid ad de
gestionar con tratos de riesgo. Se in staló así la p ráctica de tran sferir las
cu otas de cap itación a otras entid ad es, las que se h iciero n cargo de or­
ganizar las prestaciones m éd icas a los afiliad os. E sto ocu rrió tanto en el
caso del
pam i
con la transferen cia de sus recursos a
e q u is a l
en la p ro v in ­
cia de B uenos A ires, com o en el caso de las obras sociales de la
a n ssa l
LA RLFO KM A AI. I l\ W G IA M IL N T O DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
361
que celebraron convenios con em presas com o Full M ed icin e en Santa Fe,
G y S en C órd oba, D iagnos, y otras. Inicialm ente, la p ráctica de la ad ­
m inistración del riesgo estuvo en m anos de las propias org anizaciones
p ro fesio nales (com o en el caso de los colegios m édicos). C on p o sterio ri­
dad al decreto de d esregu lación de octubre de 1991, y del decreto 9 de
1993 que im pid ió la n eg ociación colectiva de la can tid ad y precio de las
p restacio n es, los p rofesionales se organizaron en otras en tid ad es aunque
op eran d o en realidad conform e a prácticas establecid as por las viejas
o rg an izacio n es p rofesionales. A ctu alm en te, h ay varias p ro vin cias con
asociaciones de clín icas y de colegios m édicos que op eran com o ad m i­
n istrad o ras de prestaciones para recibir las cu otas de cap itación de las
obras sociales.
En otros casos, los colegios m éd icos, sin visión com ercial, no su ­
piero n operar en un m ercado estable reflejand o costos. La in eficien cia de
estas en tid ad es, con una estru ctura de gastos ad m in istrativos sobredim ensionad a, generó problem as con el pago a los p restad ores de servicios
y even tu alm en te cond u jo al corte de ellos. El d escon ten to de las obras
sociales grandes y la d iferenciación social crecien te al in terior de los
grupos m édicos entre aqu ellos con y sin cap acidad de in tern ación , crea­
ron con d iciones para la ruptura de la solid arid ad entre los p rofesionales
y la ap arición de ad m inistrad oras de prestaciones. D esd e el pu n to de
vista ju ríd ico no hay un régim en esp ecial para ellas, y la sim ple co n sti­
tu ción en socied ad es an ónim as no las saca de la zona gris en la que se
h an u bicad o con sid erand o la regulación existente (ley de seguro nacion al
de salud ), que no parece contem plarlas. M ás aún, dado que estas em p re­
sas op eran cobrand o y dand o prestaciones por m es, resulta que las ex i­
gen cias de reservas técnicas v la n ecesid ad de solven cia in m ed iata son
tal vez m ayores que en las prim eras.
E m pero, esta asociación de las obras sociales con otras entid ad es las
d escalifica ante el afiliado, por varias razones. P rim ero, porqu e ante el
v acío regu latorio, existe la p osibilidad de fraud es gen erados por la recep ­
ción de cuotas, el no pago a los proveed ores de los servicios y la d esap a­
rición repentina. Segu n d o, porque las obras sociales una vez que trasp a­
san las cu otas se desp reocu p an de las prestaciones, con lo cual no hay
garantía respecto al control de calidad. Tercero, porque las ad m in istrad o ­
ras m o tivad as por la necesid ad de am pliar sus m árgen es de u tilid ad ,
p o n en en m archa prácticas de exclu sión y carencias que d esnaturalizan
el sen tid o solidario de las obras sociales.
362
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D F LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
El otro aspecto que hay que d estacar aquí en relación con la p ro b a­
ble ev o lu ció n de estas ad m in istrad o ras de p resta cio n es, es que h an
em pezad o a sentir el im pacto de la dinám ica fin an ciera de las obras
sociales. C om o se vio, sus ingresos tiend en a estabilizarse y a co n cen trar­
se el au m ento de la recau dación en el tercio de las obras con u na m inoría
de afiliados. La m ayor p arte de ellas, sin em bargo, ven em p eorar su
situación relativa. Eso crea p ara las ad m inistrad oras de p restacion es una
depen d en cia de pocas obras sociales bu en as pagad oras, m ien tras que
acu m u lan con las restantes un atraso en sus ingresos. Ello p rovocará
ev en tu alm en te u na reestru ctu ración al interior de las propias ad m in istra­
doras de p restaciones, h oy en u na etap a incip ien te y de rápid a p ro li­
feración. Esta creciente am enaza de crisis financiera ha llev ad o a las ad ­
m inistrad oras a d iversificar con las asegu rad oras de riesgo d el trabajo
(a
rt
).
C om o cu entan con una red de proveed ores de servicios in stalad a
(propios o contratados), esp eran obtener su m argen de u tilid ad a p artir
de la diferencia entre las tasas de uso prom edio del m ercad o y las de los
p roveed ores propios. En todo caso, debido a la d esregu lación cerrad a
estas org anizaciones p erm anecerán en el futuro in m ed iato, y se hará
in tensivo el u so de los controles de u tilización, auditorías y control sobre
los proveedores.
La
r ea c c ió n
d e
lo s
p resta d o res
d e
s e r v ic io s : b io q u ím ic o s
y
M E C A IA B O R A T O R IO S
C on el decreto 9 de 1993, se intentó poner fin a la celeb ració n de los
convenios con las organizaciones profesionales. La con secu en cia fue la
ap arición de entid ad es de carácter com ercial con la fin alid ad de cap tar
los convenios de las obras sociales. En el caso de los b ioq u ím icos de
Buenos A ires el im pacto de esta dualidad o rg anizativa fue el d eb ilita­
m iento de la fed eración bioq u ím ica, que existe p ara cen tralizar in fo rm a­
ción, acopiar opiniones y m anten er con tactos estratégicos. E n m ercad os
locales com o los de M end oza, Salta y sur de C órd oba, los bioq u ím icos
h an incorporad o tecn ología (autoanalizadores) creando m egalab oratorios
en n u evas entid ad es com erciales que se han organizad o a p artir de las
viejas asociaciones de bioquím icos. Estos proyectos requieren vo lu m en
(unos 2 000 a 2 500 análisis diarios). En la A rgentina se p ro cesan 10
m illon es de análisis por año (40 000 diarios). C on los au toan alizad ores,
LA R E F O R M A A l
LIN W G IA M IL N T O L)H LA S A L U D E N A R G E N T IN A
363
y la d erivación de servicios a terceros habrá pérdida de p articip ación
para algu nos de los 14 mil bioquím icos que no se in corp oren a las nuevas
o rganizaciones. Si esta situación se inserta en el p anoram a de con cen tra­
ción de ingresos del m ercado bioquím ico donde un 20% de los p ro fesio ­
n ales obtiene el 60° o de los honorarios, el cuadro final es de cada vez
m enos profesionales con m avor ingreso y pod er al in terior del m ercad o.3
E llo pese al ingreso irrestricto a la u niversid ad , lo que revela la in efi­
ciência de la p olítica pública ed u cativa en la asignación de recursos.
E stas n u evas form as de organización cu m plen ad em ás otras fu n cio ­
nes. En M end oza, la creación de A n alizar S.A. ha servid o para seleccio ­
nar y d iferenciar a los p rofesionales. A nte el fracaso de los tribu n ales de
ética para vencer el pod er corp orativo, la entid ad com ercial realiza una
asign ación de acciones en form a selectiva. Esto se sum a a la proveed uría
que realiza la asociación bioquím ica, que com pra insu m os al por m ayor
a lab oratorios m u ltin acio n ales y los ven de al Estad o op eran d o com o
d istribu id or local con respald o p rofesional. Esta m od alid ad com ercial y
la nueva en tid ad que agrupa selectivam ente a los profesionales ejem ­
p lifican la transición por la que atraviesan las entid ad es interm edias. De
lo grem ial y solid ario se pasa a un esquem a com p etitiv o y com ercial. En
Salta, esta tran sició n avanzó aún m ás. A llí, la aso ciació n bioq u ím ica
corresp ond iente estableció un servicio prepago y una socied ad com ercial
con un m egalaboratorio. Procesa gran parte de los análisis para los la­
bo rato rio s de la ciudad. C ada accionista (recientem en te se ha co n cen ­
trad o el control m ediante una nueva em isión de acciones) envía sus
m u estras, lu ego recibe los resultados y, m ensu alm en te, el cargo en su
factu ración que le hace la asociación bioq u ím ica por los costos resp ecti­
vos. Se alcanza así el volu m en para cubrir los gastos fijos, se controla la
calid ad de los insu m os, se reducen los costos por análisis, y se libera
tiem p o para el bioquím ico. El potencial de servicios al sector pú blico por
d eriv ación a terceros, tam bién ha sido aprovechado. La atención a 15
centros p eriféricos ha perm itid o desde la detección de sífilis en m adres
em b arazad as, la id entificación de p arásitos en los in d ivid u os, y p ro b le­
m as de anem ia, h asta la confección de estad ísticas sistem áticas.
3.
tina, d e
D a t o s o b t e n i d o s e n la C o n t e d e r a c i ó n U n i f i c a d a B i o q u í m i c a d e la R e p ú b l i c a A r g e n ­
Buenos
A ires, en
la A s o c i a c i ó n
B io q u ím ica
de
M e n d o z a , en
la A s o c i a c i ó n
B i o q u í m i c a d e S a l t a , v e n la A s o c i a c i ó n B i o q u í m i c a d e S a n t i a g o d e l U s l e ro , e n r e u n i o n e s
personales con sus autorid ades.
364
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
En tod o caso, lo que se quiere señalar aquí es que m ien tras las obras
sociales se asocian a en tid ad es de ad m inistración del riesgo au m en tan d o
la in term ed iación y presion and o sobre los prestad ores de servicios, estos
no p arecen atom izarse sino que realizan u na n ueva reagru p ación m ás
selectiva, bu scand o facilitar el acceso a la tecn ología, ab aratar costos,
ganar ventajas de escala, y abrir finalm ente cursos de acción de carácter
com ercial. C om o los prestad ores asociad os en tran así en n eg o ciacion es
con unos pocos seguros sind icales y apenas dos segu ros pú blicos (el
y
pam i
la o b ra s o c ia l p ro v in c ia l), el m e rca d o p a re ce c a m in a r h a c ia u n
oligopolio bilateral.
L
a
T R A N S N A C IO N A L IZ A C IÔ N D E L O S S E G U R O S Y D E L O S P R O V E E D O R E S
La tercera m od ificación com ercial de los servicios de salud en co n d icio ­
nes de estabilid ad y apertu ra económ ica ha sido la tran sn acio n alizació n ,
tanto de los seguros com o de los proveedores. El país asiste a la co n fi­
guración de redes y de n exos y corredores de atención con el exterior.
E sto presiona al cap ital local a lograr una estrategia de d esarrollo aso­
ciado. En esta etapa, el sector salud es parte de u na línea ad icio n al de
valorización ind iferenciad a del capital que opera a través de g ran des
conglom erad os. B ancos m u ltin acionales com o el San tan d er in ten tan in ­
gresar al cam po de la salud. El Banco R oberts, asocia su seguro de salud
prep ago a una obra social y opera dentro d el sistem a de la
a n ssa l.
El
Exxel G roup (capital de R ockefeller y G etti) ha com p rad o las em presas
de m edicina prepaga G alen o, Life, el San atorio Trinidad, el to tal de las
acciones del Sanatorio Jockey C lub, la em presa Tim , y tiene p ersp ectiv as
de a d q u irir Salu d , el San atorio L om as de San Isid ro y el S an ato rio
A n ch orena, que inclu irá ad em ás su M ed icina O m ega. El m ercad o de las
em presas de m edicina prepaga de 2.3 m illones de person as, tiene ahora
u n protagon ista que dom ina el 5% del total y que fusiona en su in terior
las entidad es que com pra. Pero, lo interesante n o es tanto el h ech o de que
la concentración del negocio ha entrado en una fase de rápida aceleración
e internacionalización, sino m ás bien la cuestión de que la financiación y
prestación de servicios restauradores de la salud surgen en el contexto de
un consorcio em presarial que se dedica a producir desde alim entos (Pizza
H ut), detergentes (Ciabasa), Electricidad (Edesal), papel Tissue, y tarjetas
de crédito (Argencard). Todo indica que en su d esem peño este b lo q u e de
LA K HFORM A AI ! I\ A N C IA M IEN TO DE LA SAI UD EN A RG EN TIN A
365
cap ital su bsid ia con cargo a otras activid ad es las líneas estratég icas que
quiere consolidar. A sí, cuand o Esm insa (el área de m ed icin a lab oral del
gru p o Exxel) se presenta a concurso de precios para prestar el servicio
en algu na firm a, m uchas em presas de m edicina prepaga se retiran por­
qu e n o p u ed en co m p etir con los valo res que fija este co n so rcio de
inversores (Á m bito fin an ciero, 1996).
E n hem o d iálisis, la presencia de una firm a tran sn acion al dio origen
al proyecto de asociación de los prestadores de servicios nacion ales para
red u cir costos en los insum os. L uego de cerrarse u n con v en io entre esa
firm a y una obra social im portante, hubo un conflicto que term in ó con
la a p e rtu ra d el m e rca d o n u e v a m e n te a lo s p e q u e ñ o s y m e d ia n o s
oferen tes de servicios, au nque a m enores precios. La aparición de una
sola firm a n u eva cam bió la estru ctura del m ercad o e in staló la com p e­
tencia oligopólica. En realidad , B eneficios M éd icos In tern acion ales S.A.
(liM i
A rgentina) es un p roy ecto que con voca a tres em presas: a
bmi
Risk
M anagem en t Inc., con experiencia en el cam po de segu ros de salud y vida
y de gestión la atención m édica; a M iam i M edical Center, USA, Inc., una
red de prestad ores de servicios de salud con sede en M iam i y cobertu ra
m u n d ial, con 4 m il clínicas v sanatorios y alred ed or de 300 m il p ro fesio ­
nales m édicos ad herid os a su red in tern acional; y a la firm a R acin g Team,
con su ltora de origen nacion al que se asocia al proyecto para abrir el
m ercad o. P ara p restaciones de alta com p lejidad m édica, están d isp on i­
b le s el C edars M ed ical C en ter, el ja ckso n M em orial H o sp ital, el M .D .
A nderson , o el Texas Children 's H ospital (Á m bito fin an ciero, 1996).
E n relación co n la p resencia de em presas extran jeras, las estrategias
varían desde la transferencia de la m arca hasta los acuerdos de m ercado.
Basta m encionar la instalación de Silver Cross A m erica, Inc. y el con ven io
ce le b ra d o en tre el gru p o aseg u rad o r O m ega y la em p resa de salud
am ericana B lue C ross-B lue Shield (A m bito financiero, 1995). En el caso de
B lue Cross, la firm a com enzará a operar en el cam po de la m edicina
p rep aga con exp erim entad as técnicas asegurad oras. C uenta en los E sta­
d os U n id os con m illon es de beneficiarios y ofrecerá su red m u n d ial a los
asociad os locales con cobertu ras variad as, que inclu yen tratam ientos de
sida e in terven ciones de alta com p lejidad. Silver Cross es otra m arca que
se h a in stalad o en el país, cediendo su rep resen tación a una ad m in istra­
d ora de p restaciones con sede en la ciudad de C órdoba. En el área far­
m acéu tica, la con centración y centralización tam poco está ausente. Bayer,
B oeh rin ger Ingelheim , C asaco, C iba y G ad or se h an u nid o en farm an et,
366
ENSAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
o sea u na red para la d istribu ción farm acéutica (A m bito fin an ciero, 1996).
Esta alian za estratégica se realiza a los fines de obtener ventajas de escala
y an ticipa el país de redes que surge.
E ste p a n o ra m a p arece co n firm arse co n el caso d el B ra sil, que
desreguló la entrad a de com p añías de seguros de salud in tern acio n ales
y, vía M ercosur, establecerá su p resencia en la A rgentina. F in alm en te,
están las asegu rad oras de riesgos del trabajo. La ley exige en esta m ateria
redes provinciales y la ocu rrencia del accid en te lab oral requiere una
org a n izació n eficaz p ara traslad o s de u rg en cia y las d eriv a cio n es a
policlínicas de esp ecialid ad es. La experiencia com p arad a ind ica que las
ad m inistrad oras de riesgos del trabajo p od rán , u na vez que h ayan m o n ­
tado sus redes, ad m inistrar los riesgos de la salud. En esta n ueva etapa
de concentración de carácter transn acion al, el sector salud presen ta ras­
gos d efinid os entre los que se d estacan el ingreso de cap itales extrasectoriales, la con cen tración de capitales en el m od elo prestad or de serv i­
cios, el au m ento de las inversiones en bienes de cap ital, el d eterioro del
sistem a de atención m éd ica de la segu ridad social, los d esequ ilibrios de
los seguros pú blico s y sem ipú blicos, el crecim iento de los sistem as de
m edicina prepaga y de ad m in istradoras de riesgo, la im p lan tación de
sistem as cerrad os de atención m édica, los cam bios en las m o d alid ad es de
co n tratació n y p ago, los contratos de riesgo y las tablas aran celarias
g lobalizad as y sim plificad as, la d ism in ución en cantid ad y calid ad del
aparato de prestaciones estatal, la p érd id a de pod er de las corp oracion es
sectoriales, el establecim iento de un cordón u rbano de servicios de salud
en las grandes ciud ad es, la ap arición de redes, y el au m en to de las d i­
ferencias in stitucionales de cobertura. C onsid eran d o esos cam bios ob ser­
vad os en el m ercad o, el gobierno n acional ha im p lem en tad o u na serie de
n orm as p ara m ejorar el fu ncionam iento del sector salud. La sección final
de este trabajo se con cen tra en las m edid as tom ad as y los p roy ectos de
reform a en discusión.
5. P O L ÍT IC A Y D EC R ETO S
A ntes de abordar las n orm as esp ecíficas del sector salud (Paiz, 1995), h ay
que referirse al decreto 2.284 de 1991 que desreguló varios aspectos de
la econ om ía y norm ativas de la salud alterando la correlación de fuerzas
en favor de algu nos actores. En efecto, los artículos 8 y 9 elim in aron los
LA R E F O R M A A l
I
l\ W C IA M I I M O D E LA S A I L 'D F K A R G E N T IN A
367
b loq u eo s a la libertad particu lar p ara convenir h on orarios, p ero nada se
dice de las obras sociales. Esto fom entó los convenios con algunos pro­
fesion ales (con establecim ien tos de internación) en d eterioro de la libre
elección del p restad or de servicios por los afiliad os, que con tin u aron
cautivos en las obras sociales. C om o el u su ario no tiene libertad para
cam biar de obra social, la m edida olvid ó al con su m id o r al que pretendía
proteger. A l interior del grupo m édico, los prop ietarios de sanatorios y
clín icas qu ed aron en una situación p rivilegiad a en relación con quienes
solo cu en tan con su fuerza de trabajo, lo que cond u jo a la aparición de
u nion es transitorias de em presas y a la fractura de algu nas en tid ad es
in term ed ias p rofesionales. El problem a del d ecreto en ton ces al n o elim i­
n ar el factor cautividad de las obras sociales, es que en la práctica se
d esregu ló a las entid ad es profesionales, se dejó intacto el p o d er sindical,
y se olvid ó al usuario.
Las políticas su stantivas del sector se enu ncian en el d ecreto 1.269
de 1992, que fija com o objetivo un sistem a basad o en criterios de eq u i­
dad, so lid arid ad , eficiencia, eficacia y calidad. E nfatiza la in teg ración del
área estatal de salud con los dem ás sectores y el m ejoram ien to del acceso
a los servicios m ed ian te la op tim ización del uso de los recu rsos, teniendo
com o ejes la d escentralización y la conform ación de redes locales de
com p lejid ad creciente. El decreto 432 de 1992 (program a de g aran tía de
calid ad ) prom ete habilitar v categ orizar establecim ien tos, con trolar el
ejercicio p rofesional, evaluar servicios de atención, fiscalizar y h acer el
control sanitario, etc. Este p lanteo confronta una realidad donde el sector
aparece com o in equ itativo (gasto privad o creciente y estan cam ien to de
las form as alternativas de financiam iento), poco eficaz (sobreoferta y
ren d im ientos decrecientes), ineficiente (hipertrofia de la in term ed iación ,
prim a ad icio n al ex cesiv a y cau tiv id ad ), y con p ro b lem a s de acceso
(subcobertura y d iscon tinu id ad de la m ism a). A d em ás, el argum ento de
la in teg ración p arte de la falsa prem isa de que existe una d esarticulación
entre el fin anciam iento (de los seguros), el sector pu b lico y el privado,
y entre estos dos ú ltim os entre sí. En realidad, el sector salud está in te­
grad o solo que con una d ivisión del trabajo im plícita que deja al sector
p ú blico la atención no rentable, la función de reaseguro para los en fer­
m os concen trad ores de costos y los asegu rad os d urante los cortes de
servicios, y la g eneración de su bsid ios su byacentes a la m edicina co m er­
cial. Fin alm ente, en el sector p rivad o la situación se ve de un d escontrol
gen eralizad o, con lo cual la política enu nciad a y la ejecu ción de los
368
EN SAYOS SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
decretos parecen tener problem as de eficacia en sí m ism as. E llo, pese a
que la resolución 143 de 1993 establece las resp on sabilid ad es fu n cion ales,
las fechas para ejecu tar las m etas, y hasta la o b ligació n de inform es
m ensuales de avance.
D ecreto s 9 y 5 7 8 de 1993.
L ib e r t a d d e c o n t r a t a c ió n y h o s p it a l e s d e a u t o g e s t ió n
El decreto 9 de 1993 introd ujo m od ificaciones referid as tan to a las obras
sociales com o a la relación entre los p restad ores de servicios. Se establece
el criterio de libre elección de los afiliad os de las obras sociales (pero no
se reglam enta lu ego la form a de depósito de los aportes a la n ueva obra
social elegid a, lo que desnaturaliza la reform a). Se en u n cia que habrá
prestacion es básicas — program a m éd ico obligatorio ( p m o ) — y el m e ca ­
nism o de com p ensación entre los aportes y el costo de la m ism a (en u n ­
ciado que lu ego se d esn aturaliza al d iseñarse el
pm o
sin v incu larlo a la
restricción presupuestaria). Se liberan las con tratacion es y los aranceles
entre obras sociales y prestad ores y se establece que las obras sociales
pod rán fusionarse, fed erarse o u nificarse (es decir, se atom iza la oferta
y se concentra el pagador). Se m enciona que los con tratos deben tener
criterios de categ orización y acred itación (con lo qu e, se priv atiza de
h ech o lo que es responsabilid ad pública) y, a los fin es de elim in ar el
su bsid io im plícito de los hosp itales a las obras sociales, se d eterm in a la
o b ligatoriedad del pago por parte de estas ú ltim as al establecim ien to
p ú blico. En sum a, el decreto enu ncia cosas que no cu m ple y au toriza la
con tratación directa no regulada por el nom enclad or, in trod u ciend o la
com p etencia en precios entre los prestad ores de servicios m ien tras au ­
m enta el pod er de las obras sociales m ed iante las fusiones. C om p leta así
el d ecreto de 1991, que elim inó la p articipación de en tid ad es in term ed ias
en los convenios.
El decreto 578 p or su lad o plantea un nuevo m arco para los h o sp i­
tales públicos, haciendo obligatorio el pago de sus servicios para aquellas
p e rso n a s qu e te n g an co b e rtu ra de o b ras so cia le s, m u tu a les , p la n es
prepagos, seguros u otros sim ilares. Se establece asim ism o la descentrali­
zación de los hospitales y la integración de redes de servicios. A los efectos
de m ejorar la adm inistración interna, se autoriza la u tilización de los
recursos percibidos por la venta de servicios para recrear u na estructura
L A REFO RM A Al
1 IV W C IA M IE N T O DE LA SA LU D EN A R t.EN TIN A
369
de in centivos que perm ita el reconocim ien to de la prod uctivid ad y la
eficien cia del personal. Si bien el decreto prevé que los h osp itales sigan
re cib ie n d o los a p o rtes p re su p u e sta rio s, su g iere ir re em p la z a n d o el
fin an ciam iento de la oferta por un su bsid io a la d em an d a, dejando abier­
ta de ese m od o la p osibilid ad de la creación de segu ros p ú blicos de
salud.
El proy ecto de los hospitales de au togestión ha sido observ ado
críticam ente. Se hace n otar que enfatiza el lad o de los ingresos d escu i­
d an d o la lógica del gasto, m odelada en p arte por esquem as donde el
secto r p riv ad o b u sca sin erg ias o p erativ as con el secto r p ú b lico . La
in teracción p ú b lico /p riv a d o se da en el desem peñ o asincrón ico de fun ­
cion arios pú blicos que trabajan sin bloq u eo de título por la m añana y
com o prestad ores privad os de servicios por la tarde. D esde esta óptica,
n o se pu ed e con cebir el funcion am ien to h osp italario en un m arco de
eq u ilibrio m icroin stitu cion al con problem as de incon gru en cia de m etas
o de capacidad de gestión, sino que es preciso repen sarlo a la luz de la
form a de operar del propio sector privado. A sí, cuand o la form a de pago
p red om in ante es por acto m édico, el hospital pú blico p erm ite la trans­
feren cia de pacientes con cobertura de seguro, la u tilizació n de insum os
y equipos en form a privada, y él m ism o se convierte en u na "d eso rg a­
n izació n o rg an izad a". Es un ám bito donde predom ina el con ven io ver­
b al, donde el h orario posible es el que deja libre la activid ad p rivad a, y
d on d e el pago por tiem p o trabajado y no por paciente atend id o term ina
por g en erar una cultura de cu m plim iento parcial. C uan d o la form a de
ingreso en el su bsecto r p rivad o es d eterm inada por la cap itación , en to n ­
ces el h ospital p ú blico pasa a ser un m edio para la red u cción de costos.
Se requiere la org anizació n de la in stitu ció n , m ás tu rn os d e ciru gía,
guard ia perm an en te de enferm ería, y la exp ansión del papel del m édico
resid ente. D e esta m anera, la form a de obtener una sinergia operativa
pasa del increm ento de los ingresos a la transferencia de los costos desde
el secto r priend o al público. Los p roblem as aparentes del hosp ital son en
realidad la m an ifestació n de una racion alid ad instituid a por la lógica de
la articulación p ú b lico /p riv a d o .
Sú m ese a la lógica sistém ica p lan tead a, que parece d ifícil h acer
co m p etir al hospital con el sector p rivad o por la factu ración a las obras
sociales cu and o los hospitales tienen prácticas ad m in istrativas cen trali­
zad as, relaciones laborales rígidas, ausencia de in cen tiv o s ad ecuados,
d éficit de in form ación, y un régim en ju ríd ico que vu elv e in op eran te a la
370
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
organización por su sistem a de g estión ad aptad a a u n esquem a p resu ­
p u estario que se u tiliza pará introd ucir ajustes de carácter fiscal. En
últim a instancia, la exp erien cia ind ica que el co m p ortam ien to de los
h ospitales n o ha sido hom ogéneo. H ay casos donde se ha con segu id o
m ejorar el flujo inform ativo m ediante la articu lación con los p ad ron es de
la D irección G en eral Im positiva. En otros, la factu ración ha perm itid o
u na contribu ción a los ingresos. En m u ch os casos, sin em bargo, la rea­
lid ad del h o sp ital de au to g estió n no p arece avanzar. F in a lm en te, el
m ecanism o de factu ración generó u n n egocio para con su ltoras privad as,
que bu scan la docu m entación, la p rocesan en sus in stalacio n es y hacen
el trám ite ante los p agad ores, obteniendo u n p orcentaje del m on to total.
E ste resultad o n o debe asom brar. En los program as eu ropeos de co m p e­
tencia p ú blica (Saltm an y von Otter, 1994), la idea de tran sform ar en ti­
dades asistenciales en em presas p ú blicas, de perm itir la elección libre de
p restad ores p ú blico s y de trabajar con p resu p u estos flexibles para p re­
m iar aqu ellos establecim ien to s pú blico s que op eran eficien tem en te y
d esfinanciar (y cerrar) los in operantes, h a tenid o u na regu lar im plem en tación, ha requerid o m ás tiem p o que el p ensado y u na tecn olog ía de
g estión que en la A rgentina resulta inexistente.
El convertir un establecim iento asistencial en una em presa p ú b lica
(hospital de au togestión) requiere p au tas de in teg ración v ertical y h o ri­
zontal con distintos n iveles de atención, lo que es d ifícil de alcan zar en
la práctica. A sim ism o, com o la m ayoría de los h ospitales son p rovin ciales
y los centros prim arios tien d en a ser m u n icipales, los p roblem as de in ­
tegración p olítica n o pu ed en ser m inim izados. P or ú ltim o, para u na tra­
d ición que d esvirtu ó el p resu p u esto h o sp italario tran sfo rm án d o lo en
m u chos casos en recipiente de "ca ja s ch ica s" con envíos de p artid as de
refu erzo en form a irregular, p ensar en u n sistem a de p resu p u estació n
flexible con tran sferencia de p artid as entre establecim ien tos su en a irreal.
Si a ello se le sum an los argum entos ad elantad os an teriorm en te sobre
con centración de cam as, tam año relativo de los h o sp itales, d ivisión del
trabajo entre el sector p ú blico y privad o en m ateria de esp ecialización ,
entonces deberían repensarse las tácticas apropiad as dentro de una es­
trategia de autogestión.
Lo que el secto r p ú blico parece n ecesitar no es tanto in tro d u cirle la
lógica com ercial, que hace que hoy ciertos estab lecim ien tos se ocu p en de
aten d er p acientes que p erten ecen a u na obra social ajustan d o por cola y
tiem p o de esp era al n o asegu rad o, sino precisam en te lo contrario. El
LA REFO RM A Al 1 l\ W C IA M IL N T O DE LA SA LU D EN ARC,EN TIN A
371
sector pú blico está privatizad o de hecho. H ay u na cap tu ra de p restacio ­
nes que d ebería ser n eu tralizad a p or una p olítica que estatice lo pú blico
y haga estrictam ente privado el sector privado. Solam en te es posible
pen sar en m ayor eficiencia en la m edid a en que las reglas de ju eg o que
su byacen tras los m étod os de gestión no respondan al establecim ien to de
m ecan ism os sinérgicos que favorecen al sector privad o. Parece u na in ­
co n secu en cia que la au togestión deba servir para que los prestad ores
p rivad os de servicios bajen sus costos fijos atend ien do con lógica com er­
cial dentro de los establecim ientos pú blicos, m ientras la gente que m ás
precisa atención em pieza a ser desplazada por la falta de seguro. El sector
p ú b lico debe cam biar. D ebe aju starse a la restricción p resu p u estaria,
cerrar áreas que n o tienen razón de ser, exp licitar los su bsid ios asignados
y, en d efin itiva actuar con una lógica que no es la com ercial. U na vez que
se h aya su perad o la d esorganización organizada que lo caracteriza, se
debe en ton ces encarar la gestión en form a eficiente. P en sar que sus p ro ­
b lem as actuales son apenas una cuestión de gestión es u na sim p lificación
excesiva. Una vez que el sector pú blico sea reesta tizado, se pod rá orga­
n izar com o correspond e.
R iih ic c ió n
d f c k f h K 2 .6 0 9
di
de
ap o rtes:
1993 y 372
d f
1995
En m arzo de 1994, el decreto 2.609 redujo los aportes p atron ales por
activid ad econ óm ica y por zona geográfica. El im pacto sobre la recau d a­
ción de las obras sociales fue variado. La co m p aración m ensu al con la
realizada el m ism o m es del año anterior m ostró cuatro efectos diferentes:
h u b o obras sociales afectad as por el d ecreto que tu vieron au m en to en la
recau d ación, y otras en las cuales hubo una caída en sus ingresos. Por
o tro lado, hubo en tid ad es con increm entos y con d ism in ución de los
recu rsos pese a no estar alcanzad as por la n orm a legal. Esto sugiere que
la recau d ació n se ve afectad a p or el p o sicio n am ien to relativ o de los
d iferen tes sectores de actividad en la reconversión de la econ om ía, ade­
m ás de la red u cción de los m ontos de los aportes. En tod o caso, lo
im p ortante parece h aber sido la dism inución de la tasa de crecim iento de
la recau d ació n m an ten ién d ola o scilan te entre valores de crecim ien to
p o sitiv o y n eg ativ o altern ad am en te en el tiem p o. O cu rrid a la crisis
m exican a, el país renegoció m etas con el Fond o M on etario Intern acion al
372
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
in crem entan do el su perávit fiscal esp erad o para 1995. En ese con texto se
dictó el d ecreto 372, que au m entó los aportes m o d ifican d o las co tizacio ­
n es del decreto 2.609 y extend ió el beneficio a la totalidad de las activ i­
d ad es económ icas.
D ecreto
292:
S u b s id io a u t o m á t ic o , e l im in a c ió n
de
COBERTU RA S Y LIBR E ELEC C IÓ N PARA A EILIADOS DEL
m ú l t ip l e s
PAM I
E l tercer cam bio en los aportes p atronales ocurrió en agosto de 1995 con
el d ecreto 292, qu e los redujo en base a u n cron ogram a p reestablecid o y
los extend ió a tod as las activid ad es económ icas — salvo las d el su bsector
pú blico— a las tasas establecid as en el decreto 2.609. La n orm a introd ujo
tam bién cam bios en las obras sociales, en el fondo de red istrib u ción
au tom ática, y en el
p a m i.
Se estableció un m ecanism o au tom ático de asig ­
n ació n de su bsid ios, y en los casos en que el aporte del titu lar fuera
in ferior a 30 pesos el fon d o solidario com p letaría los recu rsos hasta la
sum a m encionad a. Esto significó ajustar los aportes por in greso y lim itar
la entrega d iscrecion al de su bsid ios en la a n s s a l . La id ea fue fijar la
asignación per cápita para la cobertura básica y facilitar la libre elección
sin caos. La evid encia m u estra que el cam bio ha sido eficaz, au nq u e al
no existir libre elección se concentraron m ás recu rsos en obras sociales
grandes, con d isp ersión salarial, y au m en tó la cu ota per cáp ita prom edio
de las m ism as.
El decreto 292, vu elve sobre el artículo 8 del decreto 576 de 1993
(reglam entario de las leyes 23.660 y 23.661) que se refiere a la elim in ación
de m ú ltiples cobertu ras y beneficiarios del p a m i . E n caso d e silen cio del
titular, presum e que los aportes deben u nificarse en la obra social que
obtiene la sum a m ayor, y dispone la u nificació n de aportes en u n solo
agente del seguro en casos de ben eficiario s con pluriem pleo. En lo re fe­
rente al p a m i , reafirm a la libertad de elección del decreto 576 para los
ju b ilad o s y fija su ejercicio en una v e z por año. A d icion alm en te, se crea
u n registro esp ecial para las entid ad es que qu ieran recibir ju b ilad o s, h a ­
ciendo obligatorio para los agentes inscritos recibir a los ben eficiarios
que opten por ellos. La otra m od ificación im p ortan te en relación con el
pam i
es que discrim ina las cu otas per cápita entre in d iv id u os de d istin tos
n iveles de riesgo (según edad). Las p ersonas de m ás de 60 años reciben
una cuota de 36 pesos, las que estén entre 40 y 60 años 19 p esos, y para
I A REFO RM A AL F IN V A C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
373
los m enores de 40 años la asign ación por ben eficiario (no por titular) será
de 12 pesos. E stos valores se m od ifican p or resolución m in isterial y las
cu otas se tran sferirán d irectam ente a los agentes del seguro elegid o por
la A d m in istración N acional de la Segu rid ad Social (este aspecto ha sido
elim in ad o, recien tem ente). Finalm ente, el decreto redefine al
pami
com o
un seguro de salud , p asand o a la Secretaría de Turism o los servicios de
tu rism o y recreación, y a la Secretaría de D esarrollo Social las pensiones
n o contributivas.
D i c reto 4 9 2
P rogram a
m é d ic o
orí r
de
1995:
. s t o r i o y f u s i o n e s d e o b r a s s o c i a i .e s
El d ecreto 492, de sep tiem bre de 1995, fue el resultado de la reacción
política sind ical al d ecreto 292, y tuvo dos con secu en cias: d ism in uir la
red u cción de los aportes patronales, y m ontar u n esquem a de fusiones
de las obras sociales basad o en el pod er sind ical y n o en la com p etencia
y el m ercado. La n o rm a tiene seis capítulos: program a m édico o b ligato ­
rio, fu sión de obras sociales, reducción de la rebaja del aporte patronal,
trabajad ores de tiem p o parcial, transform ación y d isolución de los in s­
titu tos de servicios sociales, v d isp osiciones finales.
E n relación con el p rogram a m éd ico obligatorio
(p
m o
)
crea u na co­
m isió n técnica para su form ulación , cuyos integran tes serán d esignad os
p o r el M inisterio de Salud y A cción Social y la C on fed eración G eneral
de Trabajo
(c
g t
).
El
pm o
fue dictado m ediante resolución m inisterial 247,
y en él se d escriben las interven ciones m édicas in clu id as, así com o los
copagos y cosegu ros autorizad os. Prim a facie, el
pm o
es todo lo que hoy
existe y lo que en el futuro aparezca y se defina o consid ere por la
au torid ad de aplicación fund am en tal por la p ráctica m édica. E ste p rin ­
cipio se confirm a al d ecir la resolución hacia el final, que todas aquellas
p rácticas no con tem p lad as en este p m o pod rán ser b rin d ad as por las
obras sociales a través del m ecanism o de la vía de excepción. En dos
palabras, se separó al
pm o
de la restricción presupuestaria. El
pm o
establece
qué se debe dar. Las tasas de uso indicarán la frecuencia, y las n eg o­
ciaciones con los prestadores, los precios. Lo probable es que las obras
sociales con recursos suficientes para cubrir el
pm o
traspasen cuotas de
capitación a otras entidades, y estas al establecer tasas de uso y las cuotas
a los prestadores de los servicios, dislocarán la cuestión del punto de
374
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
equilibrio de las em presas de salud. En este caso, la escala de prod ucción
y la red u cción de los costos m edios será de capital im portancia.
Con respecto a los recu rsos, el decreto 492 eleva la cotización m í­
nim a obligatoria a 40 pesos (un tercio m ás que lo prop u esto en el decreto
292) d estinada a los fondos d istribu id os au tom áticam ente. E ste cam bio
no se debe a u n cálcu lo técnico que relacione el nuevo porcen taje de
aportes p atronales con la cuota de 40 p esos, sino que tal sum a fue fijada
arbitrariam ente. C om o con secu encia, h an reaparecid o fon d os d istrib u i­
dos d iscrecionalm ente por
a n ssa l
.
A d em ás, com o el
pm o
exced e la co ti­
zación m ínim a su bsid iada au tom áticam ente, la libre elección requeriría
aum ento de los fond os para su im plem entación. El d ecreto se ocupa
luego de la fusión de obras sociales, fijánd ose 60 días para que cada
agente del seguro de salud que no pu ed a brindar el p rogram a m édico
ob ligatorio proponga a la
anssal
su
fusión con otra organización. En el
caso de que dicha propu esta no se concrete, la
a n ssa l
d isp on d rá la fusión
obligatoria con otro u otros agentes del seguro de salud. El p roy ecto del
Banco M u nd ial en m archa deberá entonces respetar la n orm a, con lo cual
las fusiones por com p etencia del m ercad o d esap arecen y lo que se hará
es financiar en realidad el realineam iento del pod er sindical.
El cap ítulo tercero del decreto 492 increm en ta los recu rsos de las
obras sociales al reducir la rebaja del aporte p atron al del 6% al 5% para
tod as las activid ad es y en tod as las regiones, y el cap ítulo cu arto m o d i­
fica el régim en de cobertu ra de salud de los trabajad ores de tiem p o
parcial. M antiene el lím ite de las rem un eraciones en tres am pos (unidad
de m ed id a del sistem a previsional) para obtener las prestacio n es de la
segu rid ad social, y para p articipar en la d istribu ción au tom ática de los
subsidios. Esta d isp osición avanza h acia la g en eralización del su bsid io
ind ivid u al ajustad o por ingreso, sin d iscrim in ar por la d ed icación de
tiem p o al trabajo. Para los casos de rem uneracion es in feriores a los tres
am pos, las prestaciones de la segu rid ad social serán prop orcion ales al
tiem p o trabajad o y a los aportes y con tribu cion es efectu ad os. P ara la
cobertu ra de salud , sin em bargo, el decreto establece que p ara optar a los
b en eficios de la obra social y a los su bsid ios au tom áticos, los trabajad ores
deben in tegrar el aporte de su cargo y la con tribu ción del em pleador
correspond ientes a un salario de tres am pos. En caso de n o ejercer la
op ción antes ind icad a, tan to el trabajad or com o el em p lead or qu ed arán
exim idos de sus aportes y con tribu ciones para este régim en . El tra ta ­
m iento para la cobertu ra de salud de los trabajad ores de tiem p o parcial
[.A R E F O R M A A l
I I V W C 1 A M I F N ( O D E L A S A L U D EN ARC. E N T I N A
375
que ganan m enos de tres am pos, p one en m anos de los trabajad ores que
m enos ganan el peso de pagar por sí m ism os la con tribu ción patronal,
lo cu al es u n criterio regresivo. M ás aún, esto torna p recario el em pleo
al fom en tar el reem p lazo de trabajad ores de m ayor rem u n eración por
otros de m enor ingreso para bajar a cero el aporte patronal. Todo lo cual
confirm a los p roblem as del sistem a de cobertu ra vincu lad o al em pleo, el
cual d esestabiliza el fin anciam ien to y genera la exclu sión por razones de
ingresos.
En sum a, este decreto sugiere que la in stitu cion alid ad del sector
salud deriva de la correlación de fuerzas sociales que m od elan sus reglas
de ju ego. En dos m eses, se cam biaron los aportes patron ales, el nivel de
la cuota p er cáp ita, y la norm ativa del trabajad or de tiem p o parcial, cuyo
o rigen era reciente. C on relación al program a m édico obligatorio y el
sistem a de fu sion es d iseñado, el proced im ien to deja claro dos cosas: por
un lad o, que la C on fed eración G eneral de Trabajo al co d esig n ar los
m iem bros de la com isión técnica desnaturaliza un p roceso que debería
ser de injerencia m inisterial: p or otro, la falta de v incu lación entre el
cam bio de los ap ortes v la nueva cuota p er cáp ita, m u estra que los
o b jetiv o s eran au m entar los recursos de las obras sociales grem iales y
repon er la discrecionalid ad de la a n s s a l .
Lo exp u esto genera tres reflexiones. P rim ero, d ada la sobreoferta
el d esfin an ciam ien to relativo, se pu ed e recaracterizar el
pm o
y
el que d e­
b ería b asarse en las necesid ades de las personas (perfiles ep id em io ló g i­
cos)
n o en la oferta d isp onible en el m ercad o, para h acer lu ego un
y
catálogo de prestacio n es que se deben incorporar. A qu í se corre el riesgo
de segu ir con la práctica de los p restad ores de los servicios de introd ucir
un p aqu ete sesgad o por prácticas caras, in necesarias
y
de alta tecnología.
Segu n d o, si eso ocurre se habrá de p erforar la restricción presupuestaria
al elevarse los costos del program a m éd ico obligatorio y ello originará
p resió n política por m ás recursos sind icales, en nom bre de la salud para
tod os
y
del
pm o
.
Tercero, se crea un m ecanism o, que se con vierte en la
form a institu cio n al de d eterm inar quién se queda en el m ercad o y quién
se va, p u esto que, ante la obligatoriedad del program a para tod os los
agentes del segu ro, la inclu sión en él de p restacion es de elevad o costo
sign ificará que habrá org anizacion es qu e n o alcanzarán a cubrir la cuota
m ínim a. En esa situ ación, el poder de la com isión revisora encargada de
estab lecer las "p rácticas fu n d am en tales" se m agnifica, pu es pod rá d eter­
m in ar el p roceso de con centración y de fusión de las obras sociales. La
376
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
con clu sión inevitable es que los sindicalistas están d ecid ien d o las obras
sociales que sobrevivirán, con el ropaje técnico y los fon d o s d el Banco
M undial.
Es este som etim iento d el secto r a una correlación de fu erzas p o lí­
ticas que no genera consenso sobre sus proyectos, lo que explica por qué
la retórica y la realidad han m archado p or carriles opu estos. El objetivo
de cobertu ra u niversal ha sido reem plazad o p or la falta de acceso y la
d iscontinu id ad en la cobertura. La retórica d e la regu lación term in ó en
la anom ia d el sistem a. La idea del fortalecim ien to de los h o sp itales "d e
ca b ece ra " ha sido reem plazad a por el d ebilitam ien to de lo público. La
idea de m ejorar la asignación d e los recursos ha g en erad o el au m en to
con stante d el gasto privad o de bolsillo. El fom en to de la pro m o ció n y la
p revención ha cedido ante la in corp oración irrefren able de tecnología. La
in teg ración in trasectorial ha d ado p aso a la d u p licación de la cap acidad
instalada. En ese con texto es preciso revisar las p ropu estas de reform a
para el futuro.
6. P R O PU ESTA S DE R EFO R M A
En esta sección se discute la reform a o ficial, elaborad a en colaboración
con el Banco M und ial; luego, el proyecto de decreto de ju lio de 1995 en
cuyo o rigen se reconoce la influencia central d e la C on fed eración G eneral
de Trabajo, y en seguida se aborda el inform e de la Fu n d ación de In v es­
tigaciones Económ icas L atinoam erican as
(fie l)
y el an tep roy ecto de las
com p añías de seguros.
La p r o p u e s t a o f i c i a l y e l B a n c o M u n d i a l
El gobierno nacion al, tenía proyectad as h acia 1994 una serie de in icia ti­
vas d estinad as a reform ar a través de decretos su cesiv os v arios aspectos
del sector salud. Sim ultán eam ente, solicitó al Ban co M u n d ial un estud io
sectorial con énfasis en los segu ros y el sistem a de obras sociales. A
principios de 1995 com ienza un análisis conjun to de las p ropu estas n a ­
cionales, qu e se convierten en el n úcleo de un p roy ecto m ás elaborad o
cuyos objetivos se cen tran en m ejorar la eficien cia y la equidad en el
sistem a de seguros de salud, y la conten ción del n ivel del gasto sectorial
LA REFO RM A A l U N W C IA M IL N T O DE LA SA LU D EN A R G EN TIN A
377
en e] pais. Los objetivos esp ecíficos del p roy ecto bu scan in trod u cir co m ­
p eten cia en el m ercad o aseg u rad o r ev itan d o la selecció n de riesg o,
reasig n ar los recu rsos del fondo solid ario de red istribu ción sobre la base
del in g reso y los riesgos de los b en e ficia rio s, d esa rro lla r u n m arco
regu latorio eficiente e im pulsar in stituciones de seguro en com p etencia,
tran sp aren tes, y con ren dición de cuentas. P or ú ltim o, se p rop on e pro­
veer a las obras sociales v al i ’a m i de asistencia técnica y fin an ciera para
fortalecer su d esarrollo institucional.
La propu esta tiene tres com p onentes: un m ód ulo de reform as de
políticas y regu laciones,
sociales y del
pam i,
y
dos m ás para la reestru ctu ración de las obras
respectivam ente. C on relación al m ód u lo de políticas,
las reform as se centran en tres aspectos p rincipales: p rim ero, la liberalización progresiva del m ercad o aseg u rad or de la salud, perm itien d o al
co n su m id o r una creciente libertad de o p tar p o r la o rg anización que
prefiera; segu nd o, la redefinición del u so y op eración del fon d o solid ario
de redistribución, para que este com pense a las obras sociales con fam ilias
de bajos ingresos (aportes) y altos riesgos de salud; y tercero, la regulación
de las obras sociales, el
pami
y las em presas de m edicina prepaga, a los
fines de proteger a los consum idores y prom over una m ayor eficiencia y
equidad en esos m ercados. A dicionalm ente, el proyecto incluye elaborar
un padrón de beneficiarios de las obras sociales y del p a m i , a partir de la
base de datos existente en la D irección G eneral Im positiva. A sim ism o, el
com ponente de políticas contem pla la definición de un program a m édico
obligatorio que debería anunciarse en las fases tem pranas del proyecto
— cuya duración se estim a en unos 30 m eses, aproxim adam ente. Este pro­
gram a se vincula a la restricción presupuestaria fijada por los recursos del
fondo solidario de redistribución. Finalm ente, el proyecto considera asig­
nar parte de los recursos del crédito que otorgará el Banco M undial (unos
250 m illones de dólares) al diseño, m ontaje y fortalecim iento institucional
del o los entes regulatorios.
Para las obras sociales, el proyecto contem pla la creación de un
fon d o de reconversión de las obras sociales ( f r o s ) que les p erm ita alcan ­
zar el equilibrio finan ciero, reestructu rand o deudas, racion alizan d o la
p lan ta de p ersonal y fortaleciend o su cap acidad in form ativa y de g es­
tión. Las entidad es seleccionadas recibirían apoyo fin an ciero para esos
prop ósitos. En relación con el
p a m i,
se d arían facilid ad es sim ilares. El
pro y ecto su frió d em oras en su ejecu ción que cau saron efecto sobre su
alcance. El
pam i
acum uló deu d as por 40 m illo n es de p esos m ensuales.
378
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
C uand o com enzó la ejecu ción, había nuevas deu d as debid o al pago de
los prestad ores de servicios con d ocu m entos d escon tad os por el Banco
de la N ación A rgentina. El proyecto d efinitivo dispuso que el prim er
aporte del g obierno argentino consistiera en la con d on ación de la d euda
que el
pa m i
tenía con el ban co en referencia por u na su m a su p erior a los
200 m illones de dólares. E sto im plicó que la envergad u ra del
pa m i
en la
totalidad del p royecto creciera, y que él m ism o se d esp erfilara pu es la
asign ación de recu rsos para el pago de d euda creció respecto a lo p e n ­
sado originalm ente. D aría la im presión de que el objetivo in icial del
proyecto — de p reparar a este seguro pú blico y a las obras sociales para
la com p etencia y la ad m inistración del riesgo en u n contexto de incertid um bre— ha cam biad o, en el sen tid o de tratar ahora de b ajar la tasa
de riesgo que los prestad ores de servicios cargan sobre las obras sociales
y el
pam i
dado el en d eud am ien to y la p osibilid ad cierta de cortes de
servicios. E sto es in evitable, cuand o se trata de h acer eficien te u n orga­
n ism o qu ebrad o (patrim onio neto negativo) que lleg ó a esa situación
debido a la falta de com petencia.
Si a la cu estión referida se le agrega el hech o de que en la m atriz
de p ropósitos del proyecto se inclu yeron com o m etas en la m ira u na serie
de prom esas vagam ente definid as, m ás m ed id as que ya h ab ían sido
tom adas en form a previa al p royecto por los decretos 292 y 492 (elim i­
n ació n de la d oble co b ertu ra, su bsid io au to m ático para el fo n d o de
redistribu ción, uso oficial para la d istribu ción de los su bsid ios del p a ­
d rón de la D irección G eneral Im p ositiva, libre elección de los b en eficia ­
rios del
p a m i,
ajuste de la cuota per cápita por riesgo d eterm in ad a in icia l­
m ente por edad , y el
p m o ),
entonces el program a parece h ab er sido poco
m ás que la m era entrega de dinero a las obras sociales, en un n u ev o
ejem plo (esta vez m ediante créditos externos) de tran sferen cia de recu r­
sos a los sind icatos y a un sistem a que recu rrentem en te n ecesita u nos 400
m illones de dólares para reacom od ar sus d éficit cad a tres o cu atro años.
La nueva form a de hacerlo, con deuda, es la única com p atible con la res­
tricción de em itir bajo el régim en de convertibilid ad con tipo d e cam bio
fijo que esteriliza la p olítica m on etaria (dinero pasivo). A ello se sum a el
hecho de que la aparente reform a del gobiern o es en realidad el proyecto
de la CGT, con las im plicaciones ya vistas.
379
LA REFO RM A AL I l \ W C I A M I t NTO DE LA SA LU D F.N A RG EN TIN A
El.
l ’H O Y I C J O
Dl
I
\ Cl. I N l ' t DC R A C I Ó N
GCN FRAL
OC
T
r
ABA/O
E ste proyecto, en form a de decreto (con m em brete y form ato oficial según
las n orm as del ejecu tivo), aparece a m ediad os de 1995. Propone crear un
program a m éd ico obligatorio ( p m o ) , cuyas pau tas se esb ozan en el ar­
tícu lo segundo, para lo cual se crea una com isión técn ica del
pm o
in tegran tes d esignad os por el M inistro de Salud. D efin id o el
pm o
obras sociales elevan a la
anssal
con
las
,
el cuadro de p restacion es en co n fo rm i­
dad con el m ism o, las cu ales serán aprobadas, m o d ificad as o rech azad as
p or esta entid ad . En caso de insu ficiencia de finan ciam ien to del
p ro y ecto contem pla la solicitud de apoyo a la
com p en sar la diferencia entre el costo del
pm o
a n ssa l
,
pm o
,
el
la que deberá
y la cu ota de cap itación
p ro m ed io de la obra social, m ensualm ente. Esto refleja la idea de volver
a repartir los su bsid ios por cuotas, con lo cual el proyecto p resion aría al
g obierno para au m entar los recursos de las obras sociales so pretexto de
que no alcan zan a cubrir el
pm o
.
En este enfoqu e, el p roceso de fusiones
aparece com o la consecuencia de la n egativa del gobiern o a au m en tar los
recu rsos y no com o una estrategia grem ial de d elim itar y con cen trar el
p o d er dentro del ám bito de las obras sociales sindicales.
En el artículo 6 del provecto, se establece que a partir de la d ictación
del decreto, y por seis m eses, las obras sociales no pod rán am pliar su
cap acid ad instalad a de servicios m édicos, abrir nuevos servicios o efec­
tu ar con tratacion es con prestad ores, si de la valoración y criterio de la
a n s s a l . ellos resultan incond u centes para los objetivos políticos y fin ali­
dad es establecid as en el p \ k l En el caso de que una obra social no b rinde
la s p r e s ta c io n e s d is p u e s ta s p o r el
p m o
,
lo s b e n e fic ia r io s p o d rá n
requ erirlas de otra obra social su stitu ía, la que estará obligad a a dar la
p restació n y podrá facturarla con cargo a la obra social de afiliació n del
b en eficiario requirente para su pago en 30 días corridos. Si el p ag o no
se efectu ara, la obra social su stitu ía pod rá requ erir la co m p en sació n
d irecta y au tom ática a la
anss
\ i,
la cual n otificará al ente recau d ad or del
sistem a único de la seguridad social
(s l
ss
)
a fin de h acer efectiva la trans­
ferencia y su acreditación. En los casos en que la necesidad de finan­
ciam iento dem uestre que el cum plim iento del
pm o
se encuentra afectado
por una incorrecta asignación de recursos, excesivos gastos adm inistrati­
vos, ineficiencia de las prestaciones, incum plim iento de las norm as de
380
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
calidad de atención m édica, irregularid ad en las prestacio n es o cu alquier
otra causal que resienta la finalid ad del sistem a solid ario, la
a n ssa l
p ro ­
piciará la fu sión de la obra social en cuestión. A tal fin y para evaluar
las obras sociales y su cap acidad de finan ciam ien to, dicha entid ad se
atendrá al pad ró n único de aportes y con tribu cion es del suss, y a la
D irección G eneral Im p ositiva com o ente recau dad or y fiscalizad o r de los
m ism os.
E n segu ida, el proyecto redefine las fun cion es d el fond o solid ario
de red istrib u ció n , el cu al d eberá fin an ciar no solo la co m p en sa ció n
m encionad a anteriorm en te sino tam bién el proceso de ad ecu ación del
PM O,
las fusiones entre los agentes del segu ro de salud, los p rin cip ales
p rogram as de alta com p lejidad , y los casos de trasplantes, h em ofilia,
tratam ientos prolongad os por afecciones de baja ocu rrencia, en ferm ed a­
d es crónicas que estén exclu id as del
pm o,
y la cap acitació n de recursos
h u m an o s esp ecializad os. C on respecto al proceso de ad ecu ación de las
o b ras sociales al p m o y las fu siones entre obras sociales, el proyecto ex ­
plícita que el fond o solid ario otorgará p réstam os d estin ad os a racio n a­
lizar la p lanta de personal, renegociar contratos de p restacion es, ad ecuar
los equ ip am ientos e in stalacion es, y al p ag o de p asivos corrientes. Estos
p réstam os son reintegrables en 48 m eses con 18 m eses de gracia. El
proyecto contem pla ad em ás el caso de las p erson as d esp ed id as y que
p erciben seguro de desem pleo, quienes segu irán recibiend o los b en e fi­
cios de su obra social de origen, debiendo aportar el v alor del
pmo
el
fondo nacional de desem pleo.
Se observa, entonces, que en esta propu esta de reform a se en cuen tra
gran p arte de los conten idos d el d ecreto 492 y de la resolu ción 247 del
pm o.
En p rim er lugar, de allí surge la idea de la creación de la com isión
técnica en cargada de d efinir el
pmo.
El decreto 492 va m ás lejos, e in clu ye
a la C G T en la selección de los m iem bros. E sto revela el orig en sind ical
de la norm a. El decreto 292, d ictad o apenas u nas sem an as an tes, se
origina a su ve¿ en un conflicto que tien e el ex m inistro D om in go C avallo
con la
CGT,
a raíz del cu al este d ecid e im p lem en tar la ap licación del
su bsid io au tom ático en u n decreto m iscelán eo ju n to con la red u cción de
los aportes p atronales. En segund o lugar, aparece tam b ién en el proy ecto
el cap ítulo de fusiones de obras sociales y el p ap el protagón ico de la
a n ssa l
en el m ism o. La d iferencia entre el proyecto que se com en ta y el
d ecreto 492 radica en el fondo solid ario de d istrib u ción de su bsid ios,
pu esto aqu í no en función de lo s ap ortes in d iv id u ales de las perso n as
I A REFO RM A AI FIN A N C IA M IEN TO DE LA SAI L'D EN A R G EN TIN A
381
sino en base a la cuota per cápita prom edio de la o rganización , lo que
im pid e la p osibilid ad de asegurar en el futuro el fin an ciam ien to para
facilitar la libre elección del seguro.
C om o al final del proyecto de la
cg t
se b u sca d erog ar los artículos
referid os a la libre elección de los d ecretos 576 y 9, de 1993, el objetivo
es ob v io y con siste en elim inar la libre elección de los b en eficiario s, y por
end e la com p etencia. Por liltim o, el decreto al con vertir el fond o solid ario
en el m ecan ism o financiad or de la reconversión de las obras sociales que
n o pu ed an dar el
pm o,
repone la d iscrecionalid ad p olítica en el proceso
concentrador. Todo su giere, en d efinitiva, un p roceso de red efin ición de
la relación p olítica intragrem ial que bu sca con centrar el p o d er de com pra
de servicios en un grupo redu cid o de obras sociales, seleccion adas no
por el m ercad o y la com p eten cia sino por la d iscrecion alid ad p olítica y
la v olu ntad de la ad m inistración de tu rno en la
a n s s a l.
La p arte in tere­
sante del p roy ecto reside en que es el ú nico que propon e solu cion ar la
d isco n tin u id ad de la cobertu ra por razones de d esem pleo, y que — au n ­
que en form a in su ficien te— incluye algu nas d isp osicion es sobre control
de la oferta y la cap acidad instalada.
P ro p u esta
de
FIE L/C E A
La propu esta de la Fu n d ación de Investigacion es E co n ó m icas L atino­
am erican as
(fiel)
y del C onsejo E m presario A rgentino
partes, una d ed icad a a las obras sociales y otra al
p am i.
(cea)
tiene dos
El proyecto en cara
los aspectos sectoriales com o un problem a de carácter tribu tario relevan­
te para una econom ía abierta y que p resenta d esequ ilibrios en el m erca­
do laboral. Tiene com o uno de sus pu ntos de p artid a el hecho de que el
gasto de la seguridad social finan ciad o por las im p osicion es salariales,
incide en el precio relativo del factor, d istorsion a su uso y su n iv el de
em p leo de equilibrio. La reform a propone la com p eten cia, a través de la
libre elección de los beneficiarios y de la libre fijación de las p rim as de
los d istintos plan es y categorías de riesgo ofrecid as por las em presas
asegu rad oras. R ed uce la im posición salarial y ajusta el p orcentaje del
aporte a las particu larid ad es de los beneficiarios, focalizan d o los su b si­
dios en los beneficiarios y no en las obras sociales.
E n relación con las obras sociales, el proyecto propon e com o p rim e­
ra cu estión un
pmo
d efinid o o ficialm ente, obligatorio por grupo fam iliar,
382
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
fin anciad o por gasto de bolsillo, y con libre elección de la em presa ase­
guradora. Estas últim as qu ed an obligadas a ofrecer u n p lan de cobertura
están d ar
(p ce),
m od ificable en el tiem po, cuyos ben eficio s los d efin e la
agencia regu lad ora. Las entid ad es pu ed en ofrecer planes m ás am plios
que el
pce.
Esto significa elim inar la im p osición al salario y m o d ificar de
raíz el esquem a del seguro nacion al de salud y la ley de obras sociales.
E l m érito de la propu esta es que elim ina la relación entre segu ro y sa­
lario, y cam bia así el criterio de pertenen cia para acced er a la salud.
A d em ás, m u estra que para u n cam bio m as equitativo n o es posible p artir
del actu al sistem a de obras sociales. La p ropu esta, sin em bargo, pierd e
la o portu n id ad de introducir u n debate en el país al p lan tear el
pm o
(que
term in a siénd olo tod o, com o se vio an teriorm en te), sin m encion ar que
por razones de com p etitivid ad m u ndial, restricción fiscal, e im p o sib ili­
dad de u n seguro n acio n al de salud , lo que parece n ecesario es u n seguro
de salud catastrófico (o sea para accid entes, hosp italizacion es p ro lon g a­
d as y situaciones m éd icas que representan costos ap lastan tes p or cau sas
de alta m orbilid ad y com p lejid ad tecnológica). La p ro p u esta en este
sentid o no solo n o cu estiona el concepto de
pm o,
sino que lo incorpora
acríticam ente apenas rebautizado.
En segundo lugar, se plantea la necesid ad de un m arco regulatorio.
Las en tid ad es ten d rán p len a lib ertad para su m in istra r los serv icio s
asistenciales en form a directa o por m edio de terceros, p revia categ o riza­
tio n y acred itación de los prestadores de servicios. La entid ad regu latoria
controlará el cu m plim iento de contratos y otras cu estiones técn icas, com o
la solvencia, liqu id ez y reaseguros. E n tercer lugar, el p royecto plantea
la obligatoriedad para las em presas asegu rad oras de aceptar a todos los
b en eficiario s que las elijan, a m enos que h ayan alcan zad o el cupo m áx i­
m o (definido p reviam ente) que están disp uestas a absorber por región.
E sta norm a elim ina la selección adversa de afiliad os y se une tam b ién a
la pro h ibició n de p eríod os de carencia. En cu arto lugar, el p roy ecto es­
tablece que la libre elección de la em presa asegu rad ora se h ará de acu er­
do a la redefinición periód ica de esta op ción del b en eficiario en b ase a
la in form ación anual de esas entid ad es sobre costos, ben eficio s y lim ita­
ciones de cada plan. A sim ism o, habrá libre fijación de p rim as, las que
d eben ser igu ales para todos los in d ivid u os que p erten ezcan a la m ism a
categoría de riesgo (por edad, sexo, y otros), ten gan los m ism os b en e fi­
cios, y resid an en la m ism a área. En este contexto, se ad m itirán red u c­
ciones p rogram ad as de p rim as en virtud de acuerdos lograd os por las
1 A RFi O R M A AI I IX W C IA M IF X T O DF LA SA LU D FIX A K G L X T IK A
383
em p resas en b en eficio de sus trabajad ores. Esta p rop u esta, en tonces,
plantea la com p etencia vía precios.
En qu into lugar, la propuesta se refiere a la solid arid ad del sistem a.
Si bien el fin an ciam ien to se hace por pagos de bo lsillo , por razones de
equidad se crea un fondo de seguro redistribu tivo para pagar p rim as por
las fam ilias de m ás bajos ingresos, a fin de proveerles de un plan m ín i­
m o. Este fondo se co n stitu ée con una contribu ción obligatoria sobre las
rem uneraciones. A dem ás, se recom ienda g eneralizar el sistem a a toda la
p o b lació n de bajo s recu rsos (no solo a los trabajad ores d epend ientes) en
su stitu ción del actual gasto p ú b lico para h o sp itales (con recu rsos de
rentas generales). La agencia reguladora licita periód icam en te el
pch
para
la p oblación elegible que solicite el subsidio. Las en tid ad es p articipantes
licitan una cuota per cápita por categoría de riesgo (o d escuen to en re­
la ció n con p recio s de referen cia estab lecid o s) in d ican d o la can tid ad
m áxim a de in d ivid u os que absorberán.
Un últim o rasgo de la propuesta en esta p arte es que n o contem pla
ayud a financiera a las obras sociales a fin de p repararlas para el escen a­
rio de com p etencia propuesto. Tam poco se les da una reserva de m erca­
do. En este sentid o, resulta ser una crítica explícita al proyecto oficial y
d el Banco M und ial que destina la m ayor p arte de los recu rsos del crédito
a la reconversión de las obras sociales. Con todo, lo que no se dice es
cóm o pu ede m anten erse el concepto de obra social u na vez que se ha
elim in ad o el sistem a de aportes vigente. El proceso de fusion es, por su
parte, que resulta ser tam bién un concepto com p artid o con las p ro p u es­
tas d iscutid as anteriorm en te, se basa en un parám etro objetivo com o es
el n úm ero de beneficiarios. Las entid ad es de m enos de 5 m il b en eficia­
rios (60% del total) ten d rán dos m eses para fusionarse, o d eberán cerrar.
La red istribu ción de los afiliados se hará vo lu n tariam en te entre las en ­
tid ad es de sim ilar recau dación per cápita. M ien tras se cierran las en tid a­
des, los recu rsos los recibe la autoridad que paga d irectam ente a los
prestad ores de servicios. A nunciada la reform a, las obras sociales deben
ratificar su in tención de participar en el nuevo esquem a. Las que no lo
h ag an , recibirán el m ism o tratam iento de las en tid ad es con problem as.
A diferencia del provecto de la
c g t
no h ay relación aqu í entre el
p roceso de fu siones con la capacidad de finan ciar u n
pmo,
ni surge tam ­
p oco la necesidad de la concentración de las entid ad es de viabilid ad
operativ a en el m ercad o com o proponía el proyecto oficial. Se establece
sim p lem en te un consorcio m ínim o (sin exp licitar la m etod ología para
384
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SE G U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
llegar al m ism o) el que se consid era su ficiente para en fren tar el riesgo
ep id em iológico y financiero. C om o las prim as son libres, esto im plica
que el p u n to de eq uilibrio para las en tid ad es pasará a depen d er de sus
costos, en los que in cid en las tasas de uso de la p o b lació n b en eficiaria.
En la m ed id a que esas tasas n o se encuentren d isp onibles (sin ser ajus­
tad as p or los prestadores de servicios a sus p rácticas de sobrep restación)
y que los costos actuariales de las prestaciones no estén exp licitad os para
las d istin tas regiones, entonces la cifra m ínim a de 5 m il ben eficiario s
parece haber sido originad a externam ente antes que con stituir u na v aria­
b le d eterm in ad a endógenam ente.
La propu esta para el
p am i,
presup one que h ay que tom ar en cuenta
el d esfin anciam ien to de transferencias in tergen eracion ales p o r el en veje­
cim ien to p oblacional, la necesidad de au m entar la com p eten cia e in clu ir­
la en los p recios, de p erm itir que los beneficiarios co m p leten sus cuotas
per cápita para obtener seguros m ás am plios, y la n ecesid ad de elim in ar
los su bsid ios cruzad os que se p rod u cen cuand o u na en tid ad obtiene
fin an ciam ien to de su jetos activos y p asivos, siend o los p rim eros p o b la­
ción cautiva. La reform a propone p asar d el sistem a de reparto a uno de
cap italización, m ed ian te el ahorro de las perso n as en su etap a activa p ara
con tratar un segu ro en la pasividad. C ada person a será respon sable p or
el financiam ien to de su propio seguro. Las cu en tas de cap italizació n
qu edarían en el sistem a de las adm inistradoras de fond os de ju b ilacio n es
y p en siones, y la exigencia del seguro se lim ita a la co n tratació n de un
p lan de cobertu ra tipo
(p ct)
sim ilar al que brin d a el
pam i
en la actualidad.
Se ad m iten aportes adicionales, y el titu lar elige librem en te con quién
con tratar su seguro de salud.
La refo rm a p lan tea la creació n de un fon d o co m p en sa d o r que
su bsid ie en base a una im posición sobre los salarios, los aportes de los
trabajad ores de m ás bajos ingresos. La regla, en p rin cipio, sería que el
aporte obligatorio no supere el 3% del salario, en caso contrario el tra­
b ajad or recibe u n su bsid io por la diferencia. D e m an era sim ilar a la
propu esta de reform a para las obras sociales, la im p osición sobre los
salarios se m an tien e ú nicam ente a los fines de con form ar el fondo so li­
d ario com pensador. Se elim ina así el princip io solid ario de que los jó v e ­
nes finan cian a los m ás viejos, para p asar a ser su stitu id o por una tran s­
ferencia de los segm entos activos de m ayor nivel de ingresos a los de
m enor n ivel salarial. El proyecto conclu ye con u n esquem a transicional.
Todos los trabajad ores a los que les resten dos o m ás años para el retiro,
385
LA REFO RM A Al FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
d eberán aportar a su cuenta de cap italización. El estad o n acional reco­
nocerá los aportes al
para acceder al
pct
pam i
su plem entan do la cuota per cáp ita requerid a
de rentas generales. El gasto pú blico llega a cero en
55 años. Los b en eficiario s actuales del p a m i o que les resten m enos de dos
añ os con tinu arán en el sistem a de reparto, que hasta su d esap arición se
fin an ciará con im p u estos generales. El
pam i
d ejará su p ap el de aseg u ra­
d or para convertirse en una agencia en cargada de licitar segu ros de salud
per cápita (o descuento sobre una cuota de referencia) en base a u n
pct
regional.
L
as
PIA IP U E S T A S C O M P A R A D A S
Todas las prop u estas de reform a fusionan las obras sociales, aunque el
m étod o para h acerlo es diferente. E l segu ndo tem a com ú n es el p ro g ra­
m a m éd ico obligatorio. Tam bién, la n ecesid ad de au tom atizar la d istri­
b u ció n de su bsidios del fondo solid ario y, finalm en te, la n ecesid ad de un
m arco regulatorio. Se reconoce así que los p ro blem as que se deben so­
lu cion ar son: d ism inuir la d isp ersión de los ind icad ores de las em presas
asegu rad oras, establecer u n están d ar m ínim o exp lícito de so lid arid ad ,
prop orcionar apoyo au tom ático a las personas pobres, y estru ctu rar una
in stitu cio n a lid a d p ú b lica que co n tro le los p ro blem as o p era tiv o s del
m ercad o de la salud para proteger al consum idor.
C uand o el én fasis se coloca en las diferencias, la m ayor distancia
existe entre el proyecto del Banco M un dial y el de
fie l/c e a
por u n lado,
sosten ien d o la n ecesid ad de m ayor libertad y com p eten cia, y el proyecto
de la
CGT,
p o r el otro, que propone el esquem a de la obra social su stitu ía
y derogar tod as las d isp osiciones existentes sobre libre elección dentro de
las obras sociales del sistem a de la
M u n d ial com o la de
fifi/c e a
a n s s a l.
Tanto la prop u esta del Banco
son p ropu estas de reform as orien tad as
h acia el m ercad o y la com p etencia. Estos enfoqu es com p etitivos de re­
form a tien en dos características centrales: por u na parte, n o elim in an la
regulación de la atención de la salud y, por otra, exigen la reestructuración
del papel del gobierno para establecer incentivos com petitivos. En el caso
del proyecto de la c g t el objetivo es diferente; pretende utilizar la regu­
lación para elim inar las norm as que propugnan la libre elección de obra
social. C om o el gobierno se ha basado en el proyecto de la
c g t
com o
antecedente para sus últim as resoluciones (decreto 492 y resolución del
386
p m o ),
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
y u tiliza el finan ciam ien to del Banco M un d ial, esto parece su gerir
que en algún m om ento el conflicto de objetivos será inevitable.
P or ahora, com o se trata de repartir dinero para la recon v ersión de
las obras sociales, todo parece fluir norm alm ente. El problem a p ara el
b an co será que u na vez transferid os la m ayor p arte de los recu rsos, será
d ifícil h acer cum plir las exigencias m anifestad as en las con d icion es de
u na libre elección y u na m ayor com p etencia. A los efectos de evitar ese
problem a, las m ayores exigen cias d ebieron haberse establecid o antes de
los d esem bolsos, y n o ahora cuand o se ha com enzad o con d on an d o d eu ­
da y dando plata para pagar la recon versión de las obras a cam bio de
una prom esa de m ay or libertad futura. La m atriz de con d icion es fue
d ébilm ente estru ctu rad a, si los objetivos eran realm ente u na reform a de
carácter com petitivo. A d icionalm ente y com o fue su gerid o an tes, dado
que el
pmo
d ictado por el g obierno su peró la restricción presu p u estaria,
en tonces la libre elección requerirá una m ay or cantid ad de recu rsos que
aqu ellos de que dispone el sistem a en la actualidad. Esa situación con ­
tradice la idea de m an ten er a rajatabla el eq u ilib rio fin an ciero del siste­
m a. En ese sentid o, la única propu esta que parece ser factible es la de
fie l/ce a ,
pero ella requiere de una au tonom ía respecto de los sind icatos
que el g obierno parece no tener. E n dos p alabras, u n sistem a de seguros
en com p etencia y en general un en foqu e com p etitiv o de la reform a, co ­
m ienza con la p rivatizació n de los propios aseguradores.
En segu id a, existe una diferencia entre los tres proyectos sobre la
form a de financiam iento del sistem a. El Banco M und ial no dice n ada
explícitam ente. Los decretos de aportes patronales rev elan que la p o si­
ción del g obierno es reducir su im posición al salario, pero que retrocede
p or p resió n sindical. M antiene sin em bargo la im p osición al salario de
carácter regresivo, donde el aporte resulta m ay or que la cu ota per cápita
de salud que se paga al oferente de servicios. El p royecto de
fie l/c e a
propon e la elim in ación de las im posiciones al salario y privatizar el gasto,
salvo p ara el fin anciam ien to del fondo de redistribu ción solidario. En el
caso del
p am i,
el actual sistem a desap arece y es reem plazad o p or un
seguro particu lar p ara la cap italización , y por rentas gen erales p ara el
pam i
residual. D e esta form a, la com p etencia surge n o solo p or la libre
actuación de los seguros privados, sino por la libertad de las personas para
canalizar sus recursos sin la im posición com pulsiva de u n tributo. E n el
caso del proyecto de la
cg t,
la determ inación del program a m édico obli­
gatorio sin contem plar la restricción presupuestaria jun to a la propu esta
LA REFO RM A AL IYNANCLAM IFNTO D F LA SA L U D EN A R G EN TIN A
387
de com p ensación financiera por la red u cción de los ap ortes p atronales,
su gieren que la postura es la inversa. N o solo m an ten er el nivel de
fin an ciam iento anterior, sino p rep arar el esquem a in stitu cion al para se­
g u ir au m en tánd olo en el futuro. En dos palabras, el Banco M un d ial nada
dice de la im p osición sobre el salario,
trib u to para el fond o solid ario,
y
la
fie l/c e a
cg t
lo elim in a dejando un
pretende aum entarlo.
Finalm ente, existen d iferencias con respecto a la apertura del siste­
m a. El Banco M un dial propone u na apertura grad ual a las en tid ad es de
m ed icina p rep aga y otras org anizaciones que operan en el m ercado. Esta
apertu ra g rad ual favorece a las obras sociales m ed ian te la existen cia de
fin an ciam ien to para su reconversión, y p o r la g arantía de u na reserva de
m ercad o. El proy ecto de la
o p eran do d entro de la
c g t
a n s s a l.
cierra todo el sistem a a las obras sociales
fifi./c e a
propon e u na libertad absolu ta
desd e el in icio, criticand o la p osición de segu ir dand o recu rsos a las
obras sociales, esta vez en el nom bre de su reconversión m ien tras se les
sigu e otorgand o la reserva de m ercado. En d efin itiva, la com p aración de
las tres p ropu estas de reform a señala que solo dos de ellas tienen un
en foqu e com p etitivo (A rnould, R ich y W hite, 1993). En un contexto de
globalización econ óm ica, la ú nica salida coherente es la de
fie l/ce a .
La
p ro p u esta d el B an co M u n d ial p ro m ete co m p eten cia , pero no m on ta
m ecan ism os con secu entes con ello. Parece im probable llegar a una refor­
m a c o m p e titiv a in te n ta n d o h a ce r e fic ie n te lo s se g u ro s p ú b lic o s y
sem ip ú blicos, para luego abrir el m ercado. En el p aís, la exp erien cia de
h a cer eficientes las em presas p ú blicas chocó en el p asad o con tra las
lóg icas particu laristas que se in stalan en ellas. N o tien e p or qué ser d is­
tinto con los seguros de salud, reconocid os com o n ú cleos cen trales de la
corru p ción en la A rgentina. Si en cam bio los objetivos latentes en este
p ro y ecto son los de end eu d ar al país p ara d em ostrar que no es posible
h acer eficientes los seguros p ú blicos y garantizar así la p o sterior legiti­
m id ad de la privatización de los m ism os, en tonces el prop io proyecto es
u n d esp ilfarro in stitu cio n al, p u esto que la inviabilid ad se d em u estra por
sí en el solo patrim on io neto neg ativo y las deu d as in stitu cio n ales acu ­
m ulad as.
388
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
7. C O N C L U SIO N E S
El objetivo general de este trabajo ha sido analizar las tran sform acion es
que están o cu rrien d o en el secto r salud , las m ed id as recien tes y las
propu estas de reform a. Se quiso observar hasta qué pu n to las reform as
son coherentes con la evolución m orfológica del sector y las caracterís­
ticas salientes de la actual etapa institu cional en que se encuentra. D e las
tres p ropu estas de reform a, dos tienen u n enfoqu e co m p etitiv o y una
tiend e a ser in congru ente con una econ om ía abierta y con la n ecesid ad
de elim inar las d istorsion es que existen en el factor trabajo dada la alta
tribu tación sobre el salario. El g obierno ha optado por la m ás tibia de las
refo rm as co m p etitivas p ero in co rp o rán d o le m ed id as de la p ro p u esta
grem ial, lo cual introd uce con trad icciones y dudas sobre su éxito en
lograr m ay or libertad y eficiencia en el sistem a.
Se analizaron ciertos rasgos de la oferta p ara en ten d er cóm o se
m an ifiesta la acu m u lación de capital, la com p osición p ú b lico-p riv ad a de
las in versiones, la d ivisión del trabajo, el au m en to del cap ital fijo por
trabajador, la incorporación del progreso técnico, y el p roceso de tran sn a­
cion alización en m archa. Se hizo n o tar cóm o, en u n con texto de sobreoferta privad a y d esorg an ización p ú blica por la cap tu ra p riv ad a del
sector estatal, la p olítica ha sido d esregu lar la oferta y con cen trar los
com p rad ores de servicios, los que se agrupan en oligop son ios cad a vez
de m ayor m agnitu d . En ese contexto, la oferta ha asu m id o n u ev as fo r­
m as de org anización que au m en tan la escala, com o es el caso de los
m egalaboratorios y la conform ación de redes de servicios, que v an desde
las em presas de traslad o de urgencia hasta las d isp uestas por la ley de
accid entes de trabajo.
L o que la evidencia parece su gerir es que la reform a de la econom ía
con su com p on en te de apertura ha p erm itid o el au m en to de la ren ov a­
ción tecnológica y la p arcial neu tralizació n de los ren d im ien tos d ecre­
cientes producid os por la saturación de los m ercad os m ediante la in cor­
poració n de procesos de d iagnóstico de m ejor calid ad , lo que convierte
los servicios ofrecid os en prod uctos nuevos. Este efecto, sin em bargo,
parece correspon d er al ciclo de actu alización de la frontera tecn ológica
después de décadas de encierro económ ico. En ese sentido, el fen óm en o
actual m ed id o por las tasas de au m ento decreciente de b ien es de cap ital
389
LA REFO RM A AI FIN A N O A M IEN TO D E LA SA L U D EN A R G EN T IN A
im portad os en el sector salud ,4 sugiere m ás bien un proceso de n iv ela­
ción con el m u nd o externo antes que una ten d encia a revertir el proceso
de saturación y su correspond ien te ajuste d efensivo por p arte de los
agentes a cargo de la oferta de servicios. E sto im plica que la saturación
se habrá de rep o n er en un nivel m ayor de inversiones, con lo cual la
ag u d ización de la puja d istribu tiva es un fenóm en o que pu ed e v islu m ­
b ra rse en el h orizon te actual del sector.
En cu anto a la d em and a, se prestó atención a los p roblem as del
sistem a de segu ro y la d inám ica del gasto, a p artir de la recau dación de
las obras sociales y la elasticid ad-ingreso del gasto p rivad o, a fin de
d em ostrar que la recau d ación de los seguros sem ipú blicos y pú blicos ha
alcan zad o una m eseta. Esto ind ica que no habrá por el lad o de esas
fu en tes en el futuro la p osibilid ad de au m entar los recu rsos para perm itir
a tod a n ueva inversión un financiam iento adecuado. D e esa form a apa­
rece sobre el m arg en de rentabilid ad un efecto triturador. P or un lado,
la am ortización de los equipos (bienes de capital) y la caída en la rotación
m ed ia de las cam as, y por el otro, el estancam ien to de la dem anda. Estos
dos h echos preanu ncian la p o ten ciación de la pu ja d istribu tiv a y la co n ­
tratació n selectiva. C on el crecim iento de la oferta y la restricción p resu ­
p u estaria del sector pú blico — que im ped irá cu brir con p artid as fiscales
las n ecesid ad es— , el sistem a tend erá a ajustarse por el gasto de b olsillo,
lo cual, dada su elasticid ad -in greso p o sitiva y la d istribu ción regresiva
d el ingreso que caracteriza a la fase de recu p eración d el ciclo económ ico,
traerá tam bién el au m ento de la diferen ciación social en el acceso. H abrá
cirugía lap aroscópica para pocos, y escasez de atención para m uchos.
D entro de los p roblem as se hizo n otar esp ecíficam en te que existen
d ificu ltad es con la cobertu ra, la eficacia y la eficiencia. E sos p roblem as
se d eben entre otras razones al gran porcentaje de la p o b lació n sin se­
guro, al p oco d esarrollo de la activid ad privad a de los seguros, al carác­
ter cíclico del finan ciam iento basad o en u n criterio eco n óm ico de p e rte­
n en cia, a la ineficiencia institucional de las obras sociales d el
pa m i
y de
los segu ros p rovinciales, a la falta de libertad para elegir y aband onar
4.
Las ta sa s d e cre c ie n te s de im p o rta ció n d e b ien es de ca p ita l en el se c to r sa lu d p a ­
re ce n c o n firm a rse en 1996. Los d a to s d e los p rim e ro s d o s m eses del añ o in d ica n qu e
m ie n tra s el agro creció u n 3 3 ‘G, la in d u stria m a n u fa c tu rera u n 1 .8% , c o m u n ic a c io n e s un
2 0 .7 % , y el resto sin cla sifica r un 15.2% , sa lu d tu v o ju n to a m in e ría , tra n sp o rte y c o n stru c ­
ció n u n a caíd a su p e rio r al 2 0 % (M in isterio de E co n o m ía y O b ra s y S e rv ic io s P ú b licos, 1996).
390
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
segu ros, a la falta de m ecanism os que im p id an la d iscon tin u id ad de la
co b ertu ra en activid ad es con m u ch a ro tació n de p erso n al o d urante
períod os de rápid a recon versión de la econom ía, a las m alas m edid as
tom ad as por el gobiern o que d iscrim inan contra ciertos gru p os de la
p o b lació n y h acen precario el em pleo, a la debilidad regu latoria, y a la
carencia de políticas sobre la oferta que conduce a una sobreinversión que
atenta contra su efecto poblacional por los rendim ientos decrecientes.
P or otra p arte, así com o la estabilidad ha gen erad o en el lad o de la
oferta la n ecesid ad de ad aptar su escala de p rod u cción y de com p etir
in corporand o tecnología, en el lado de la d em and a le im p id ió a los se­
guros la licu ación de deuda y puso de m an ifiesto su in cap acid ad de
ad m inistrar el riesg o ep id em iológico. El resultad o h a sido la ap arición de
en tid ad es que ad m inistran las cu otas de cap itación y que co n v ierten a las
obras sociales en m eras interm ed iarias financieras. E n co n secu en cia, se
ha d esm an telad o gran p arte de la cap acidad de in tern ació n hosp italaria
p rop ia de las obras sociales, y se han in corporad o p rácticas d iscrim in a­
torias com o los p eríod os de carencias y la p reexisten cia de en ferm ed ad es
que son con trarias a la solidaridad. A sí las cosas, todo in d ica que la
in term ed iación crecerá en el futuro con su im p acto n eg ativ o sobre los
recursos que llegan a los prestadores de servicios. H abrá, en lo in m ed ia­
to, u na m ayor can alización de p erson as hacia prestad ores seleccion ad os
y control de la utilización.
D esd e el p u n to de vista de los prestad ores de servicios la salida al
dilem a de vincu lar los aspectos financieros con los clín icos m ed ian te
n u ev as form as de organización com o las health m aintenance organizations
(h m o),
no se pu ed e concretar en el sistem a de la
a n ssa l
por la legislación
vigente. P or otro lad o , las prácticas de revisión de la u tilizació n ju n to a
estru ctu ras de in cen tiv o s que p rem ian a los p ro fesio n ales d el secto r
m éd ico con p articip ación en los ahorros, si b ien p u ed en redu cir costos
afectan negativam ente a los consum idores. Existen en la literatu ra actual
p ru ebas claras de que el m ercad o y la com p eten cia n o alcan zan p o r sí
m ism os m ayores grados de equidad en salud (Fuchs, 1994; A rn o u ld , R ich
y W hite, 1993). En realid ad , d ada la concentración de los costos en un
n úm ero relativam ente p equ eño de ind ivid u os, la p ráctica priv ad a h a sido
la de seleccion ar riesgos, d escrem ar el m ercad o y d ejar sin cobertu ra
precisam ente a qu ienes m ás la necesitan, com o las p erson as an cian as y
en ferm as. Esta es u na de las razo n es p o r las que el forta lecim ien to
in stitu cional del E stad o y la existen cia de u n m arco regu latorio, son
LA REEO RM A Al I 1N A N CIA M IFN TO D E LA SA L U D EN A R G EN TIN A
391
con sid erad os en la actualid ad p rerrequisitos para el bu en fu n cio n am ien ­
to del m ercado.
Si b ie n los ju ic io s por m ala p ra x is c o n stitu y e n el m e ca n ism o
regu latorio que genera el propio m ercado (Schw artz y K om esar, 1992),
p a ra el b u en fu n c io n a m ie n to d el m ism o se re q u ie re n co n d icio n e s
in existen tes en la A rgentina, com o niveles ad ecuad os de retribución a los
m édicos y natu ralm ente la inexistencia de sobreoferta de abogad os, jun to
a una ju sticia que responda in flexiblem ente con la ap licación de san cio­
n es cuando se tipifica la figura legal delictiva. Hoy, la A rgen tin a es la
n eg ación de esas prem isas. La p rofu nd ización del proceso de acu m u la­
ción de cap ital y la entrada de la lógica m ercantil al sector salud, cam bió
todo. La resp u esta de las políticas de salud a las fallas d el m ercad o fue,
d urante décadas, centrada en un m od elo p rofesional. La acred itación de
las u n iv ersid a d es o la certificació n de la m atrícu la p o r los co leg io s
m éd ico s, aliviaron a las p ersonas de tener que evaluar la cap acidad de
los m édicos o su form ación científica. Los cód igos de ética de las aso cia­
ciones ju n to a las entid ad es sin fin es de lu cro fueron otra respuesta, que
reem plazó los m ecanism os de m ercado por una au torregu lación y una
p ráctica d estinad a a resolver problem as de pérdida de salud antes que
a la bú squ ed a de la m axim ización de la ganancia. Ese m u n d o d esap are­
ció. Si bien continú an los p roblem as derivados de las fallas del m ercad o,
la sobreoferta en un contexto de m ercan tilización del secto r ha m inadc
aqu ellos m ecanism os de control. M ientras la oferta de servicios de salvo
co n tin ú a p riv atizán d ose y el secto r p ú b lico d ism in u y e su cap acidad
in sta la d a, to d o su giere que no h abrá so lu cio n es al p rob lem a de loo
m ercad os m ed ian te un sistem a de pago ú nico, com o hace algu nas d éca­
das se qu iso in stalar en el país. N o h ay vuelta atrás. N o h ay en el future
arg en tino algo así com o un servicio de salud nacion al, donde el Estado
se haga cargo de la u niversalizació n de la cobertu ra. E llo pese a que los
países d esarrollad os finan cian m ás de la m itad del gasto en salud desde
el sector p ú blico (salvo los Estados U nidos). La A rgen tin a por su parte
continú a h acien d o perd er p articipación relativa al m ism o. N o solo d ebi­
lita al E stad o sino que tam bién im pide la creativid ad de los seguros
p rivad os para au m en tar la co bertu ra, m ien tras m an tien e u n sistem a
corrupto de seguros sem ipú blicos y pú blicos in eficien te y sin libertad. Si
b ien el futuro está llam ad o a tener un sector p rivad o con m ayor p ro tago ­
nism o que en el p asad o, y donde la cu estión de la m ezcla de los sectores
p ú b lico y privad o será un problem a central ju n to a la estru ctu ra de
392
EN SAYO S SO BRE EL F IN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA L U D
in cen tivos com p etitiva al interior d el propio sector p ú blico, todo ind ica
que el cam in o elegido de privatizar el Estado y de in stitu cio n alizar la
cap tu ra regu latoria (elaboración privad a del m arco regu latorio) n o p u e­
de ser adecuad o para evitar el posicion am ien to de in tereses p articu laris­
tas dentro de lo público.
E l cuadro de u n contexto de m ercados im perfectos, sobreoferta y
saturación, ju n to a u n deficiente sistem a de seguros que genera d esp er­
d icio institu cional de recursos, indica que la reform a requiere tan to cam ­
b ios del lad o de la oferta com o de la dem anda. Ello en u n m arco orien ­
tad o h acia el m ercad o y la com petencia. Estos en foqu es com p etitivos
para la reform a tienen la característica de requ erir regu lación , y por lo
tanto la reestru ctu ración del p ap el del gobierno para estab lecer in cen ti­
vos a la com petencia. El establecim iento de una estru ctura de in cen tivos
sign ifica, en algu nos casos, la rem oción de o bstáculos legales p ara que
los com p radores de servicios o seguros de salud pu ed an ejercer su o p ­
ción m ás agresivam ente. E n otros, h ay que p erm itir n u ev as form as de
organización com o agentes del seguro, lo que con lleva la m o d ificación de
algunos artículos de la norm ativa vigente. N o m enos im p ortan te será la
pu esta de lím ites a la acción anticom petencia de los proveedores.
La experiencia com p arad a sobre la evalu ación d el im pacto de las
reform as com p etitivas, es m u ltifacética. Las estrategias p ara m ejo rar la
eficiencia h an d em ostrad o el efecto recíproco que existe entre costo y
acceso. La redu cción de la sobreu tilización resulta en m enores g astos en
aten ción y pu ed e poten cialm en te increm entar el acceso a los servicios. El
elim inar desp erd icio, sin em bargo, n o redu nd a au tom áticam en te en ser­
vicio s para una m ayor cantid ad de p erson as sino que p u ed e con d u cir a
u na m ayor rentabilid ad , en cuyo caso se im pone regular p ara que las
ventajas de las nuevas form as de o ganización o de con su m o racio n al de
servicios sean transferidas a la p oblación. E n general, la ev id en cia parece
in d icar que a u n n ivel m icroeconóm ico, pu ed e hacerse que los m ercad os
de salud se com p orten en form a parecid a a otros m ercad os. Y que la
reestru ctu ración de los incentivos parece ser u na h erram ien ta pod erosa
para m ejo rar la eficiencia, au nq u e n o resuelva los problem as de equidad.
Por otro lad o, si b ien en los m ercados donde existen m ú ltip les p ro v ee­
dores de servicios las reform as resultaron en m ás com p eten cia, en aq u e­
llos casos de estru ctura m on opolista de m ercad o, las refo rm as n o im p i­
d iero n el co m p o rtam ien to m o n o p ó lico de estos. La co n clu sió n fin al
parece ser que si b ien las reform as com p etitivas p u ed en fu n cion ar y se
LA REFO RM A AL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SA L U D EN A R G EN TIN A
393
p u ed e avan zar en la resolución de las fallas del m ercad o, n o existe sin
em bargo una ú nica estrategia com petitiva. Em pero, la p rin cip al con se­
cu encia de las reform as ha sido la reestructu ración de la acción regu ­
lad ora del gobiern o en los m ercados, y n o su elim inación. En ciertos
ca so s, las re fo rm as co m p etitiv as p u ed en in crem en ta r las d em an d as
regu latorias sobre el gobierno al tiem p o que ilum in an problem as sobre
cu estiones de distribución y de equidad.
Las lecciones para la A rgentina de estas experiencias son valiosas, por
varias razones. Prim ero, porque sugieren que el problem a central consiste
en reestructurar el m ercado de los seguros para am pliar el acceso sin
d iscon tinu id ad de la cobertu ra, y ello im plica m od ificar la estru ctura de
in cen tivos para el au m ento de los seguros privad os. E l objetivo debe ser
au m en tar las opcion es d isp onibles para los consu m id ores y p erm itir la
selección de op ortu nid ad es de bajo costo, dentro de un m arco regu latorio
que im pid a la selección de riesgo. En algunos casos, el p rob lem a es de
tipo im positivo y n o esp ecíficam en te referido a los m ercad os de salud.
E n ton ces, resulta necesario dictar reglas fiscales com u nes para todos los
actores, elim in and o por ejem plo el im puesto al valor agregad o respecto
a las com p añías de seguro que en este sentid o op eran en d esventaja
frente a los seguros p repagos y las obras sociales, o al revés, im p oner el
trib u to a tod os los agentes del m ercado, inclu sive las obras sociales.
Segu n d o, es p reciso cam biar rad icalm en te la form a de fun cion am ien to
de los seguros p ú blicos v sem ipúblicos. N o basta con apoyarlos para su
d esarrollo institu cional y norm alizar los d esequ ilibrios del pasad o m e­
d iante el pago de deuda o la racion alización del p ersonal. Las em presas
de salud que no consigan operar eq u ilibrad am ente, deben quebrar com o
cualquier otra. La reform a debe establecer un sistem a de reservas técnicas
y legales adem ás de otros indicadores preventivos (early w arning tests), y
la au torid ad de aplicación debe ejecu tar el m ecan ism o para que p rod u ­
cido el caso de insu ficiencia operativa d esap arezca la organización, los
b en eficiario s pu ed an ser transferid os a otras entid ad es, y perm an ezcan
los recursos respectivos.
Tercero, los segu ros deben com p etir entre sí para atraer cotizantes,
y estos no deben fin anciar su seguro con una im posición al salario, sino
que deben financiarlo de su gasto de bolsillo. P rovengan de im posiciones
al salario o del p ag o p rivad o, los aportes deben ir a un fond o ú nico el
que red istribu irá las cuotas per cáp ita ajustad as por riesgo a las en tid a­
des elegid as por los consum id ores. E sto im ped irá la com p eten cia basad a
394
EN SAYOS SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
en las cond iciones de salud de las personas, y la selección de riesgo. Por
su parte los seguros deben com p etir para com p rar los servicios de los
prestadores, y estos deben estar en condiciones de com p etir p ara atraer
a los seguros. P ara que ese m ecanism o sea eficaz es preciso establecer
libertad a fin de evitar los problem as del tercer pagador, y en co n secu en ­
cia pod er vincular las cu estiones m édicas a las financieras. E sto supone
m ay or libertad para la organización de la oferta que la existen te ahora.
C on este enfoqu e, la ley de seguro debería ser m od ificad a para recrear
u na estru ctura de incentivos en el m arco regu latorio que sea m ás ad e­
cu ad a a la com petencia. C uarto, parece conveniente m on tar m ecan ism os
p ara afrontar los incentivos que m u even la cond u cta del consum idor. La
com p ra de servicios de atención de la salud im porta u na cu rva de d e­
m and a con p endiente n egativa, y la atención de la salud n o pu ed e ser
considerad a enteram en te com o u n b ien público. Es, en todo caso, u n b ien
am bivalente que debe ser pagad o por qu ien recibe la atención. En ese
sentid o, el
PMO
reciente que establece topes para la p articip ació n del
con su m id or en afrontar los costos h a sido u na m uy im p erfecta form a de
recon ocer este hecho.
Q uinto, la reform a en la A rgentina se ha con cen trad o ex clu siv am en ­
te en aspectos de financiam ien to de la dem anda. Esto es in su ficien te y
h asta pu ed e ser inoperante. Es preciso p en sar la reform a d esd e el punto
de v ista de la o ferta, ya que n o hay por ahora nin gun a reform a qu e esté
p rop on ien d o u na efectiva acción contra el m on op olio o el oligopsonio.
Sexto, en la A rgentina parece estar ocurriend o una reform a de parches
(p iecem eal) centrad a en experien cias parciales, y que in volucra cam bios
en las m od alid ades de p ag o con lo cual se pretende in trod u cir eficien cia
en form a indirecta. La fijación de cuotas per cápita d iferenciad as por
eciad, es un ejem plo. U na reform a orientad a a gen erar y d iv u lg ar in fo r­
m ación, es algo que debe ser im plem en tado inm ed iatam ente. N o so la­
m ente hay que saber cu ántos accid entes de tránsito pro d u cen la m u erte
de personas, sino tam bién las probabilid ad es d iferenciales de m o rir o
sufrir com p licaciones en base a la atención en ciertos lu gares, o b ajo el
financiam iento de ciertos seguros que son los que em p iezan a ejercer la
com petencia. Séptim o, es n ecesario generar reglas que p erm itan tran sfe­
rir a los consu m idores los beneficios de la com p etencia, el progreso téc­
nico y la red u cción de costos. O ctavo, u n sistem a m ás eficien te debe
perm itir red u cir los problem as de cobertura y acceso. L as ren tas g en era­
les deben finan ciar a los pobres, o se debe im plem en tar u n m ecan ism o
LA R FFO R M A AL H N .W C IA M lb N T O D E LA SA LU D EN A R G EN TIN A
com o el prop u esto por d ll
/c e a
395
de d ejar ú nicam en te la im p o sició n al
salario para fin anciar a los que n o pu ed en pagar el seguro.
En el C ongreso In ternacion al de Fin anciam ien to de la Salud en C hile
( c l p a i
1996), D aniel Titelm an llam ó la atención sobre los lu gares com u ­
nes de las reform as en salud. Sobre la necesid ad de refo rm ar los sistem as
para en fren tar la transición ep id em iológica, la cobertu ra de riesgos y la
am pliación de la cobertura con cam bio tecnológico y recu rsos escasos.
U rg ió a p en sar la esp ecificid ad del m ercad o y del E stad o en salud. A
d efinir si la salud es un bien transable en el m ercad o, o si requiere un
tratam ien to ad hoc p u esto que en uno y otro caso requ ieren diferentes
p o líticas p ú blicas. R ecord ó las esp ecificid ad es que hacen de la salud un
área particu larm ente com p licad a de adm inistrar: la in certid u m bre de la
en ferm ed ad y la selección adversa, el sobreuso del sistem a d ado el tercer
pagad or (riesgo m oral), el estím u lo a la exclu sión y la in flació n de costos,
la asim etría de la inform ación, el pod er cu asi m on op ólico de la oferta y
la co rresp ond iente g en eración de in eficiencias, los bien es p ú blicos y la
necesid ad de que el Estad o se haga cargo con in terv en cion es de costo
eficaz en la p rotección de los sectores m ás vu lnerables. Señ aló asim ism o
el econ om ista de la
clp a i
que, a diferencia de los años 70 y 80, no se
d iscute hoy la p rivatización sino cóm o se com bina lo pú blico y lo p ri­
vado: có m o consegu ir m ezclas eficientes. Fin alm en te, record ó la n ecesi­
dad de recon ocer que los m ercados son com p lejos y sofisticad os y requ ie­
ren tam bién una regulación acorde con ello.
En la A rgentina no se ha tom ado d ebida nota de esas pautas. Los
h ech os no cam inan en la d irección de bajar el n iv el de las fallas del
m ercado. La retórica de elim inar la cau tivid ad en la afiliación generó un
p roceso de asociación de obras sociales que refuerza su pod er oligopsón ico , con lo cual las im perfecciones del m ercad o crecen en vez de d es­
aparecer. P or otro lado, si bien se ha d esregu lad o a los prestad ores de
servicio s ind u cién d o lo s a su estratificación entre los que tienen y no
tien en cap ital, no se ha im ped id o la conform ación de fren tes oligopólicos.
L a reform a en ese sentido h a in iciad o u n proceso de d eclin ación del
artesano independiente para establecer papeles económ icos en la práctica
sanitaria de em presarios m édicos y m édicos asalariad os, que tiene su
correlato en la declinación de las asociaciones m édicas y el crecim iento en
im portancia de las asociaciones de clínicas y sanatorios. En ese contexto,
el p ap el del E stad o d ebería o rien tarse hacia la red efin ició n de la estru c­
tu ra de in cen tiv o s co m p etitiv a d and o m ay or lib ertad de org an izació n ,
396
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
elim in an d o el gravam en al salario, controland o a las en tid ad es, d ifu n ­
d iend o inform ación sobre sus p rocesos y resultad os, elim in an d o la d is­
to rsió n que existe en el m ercad o de segu ros, g en eran d o las m ism as
posibilid ad es de desarrollo para el secto r p riv ad o que para las obras
sociales, aplicando la legislación an tim onop olios, y dando ju rid icid ad a
las ad m inistrad oras de p restaciones, entre otras iniciativas.
En la actualid ad , no solam ente los ejes de la reform a no están d e­
fin id os con la p rofun didad n ecesaria, sino que desd e la ó ptica del pod er
regu latorio el país se encuentra en u na situación de alta vu ln erab ilid ad ,
dada la d ebilid ad de las institu ciones que deben aplicar las n orm as exis­
tentes. E sto pu ed e llevar al agravam iento de las d istorsion es de los m er­
cad os sin la co ntrapartid a de un ente contralor capaz de evitar prácticas
colusivas. E l gobierno d ebería recordar que las reform as com p etitivas
— donde los m ercados tienen m enores im perfecciones— fom entan la efi­
ciencia a través de una m ayor com petencia. C uando las form as del m er­
cado se vu elven oligopólicas, en cam bio, la reform a no consigue cam biar
la situación. A sí las cosas, los cam bios que están ocurriendo en la A rg en ­
tina podrían llevar al surgim iento de im perfecciones del m ercado de tal
m agnitud que en un contexto de debilidad regulatoria los resultados sean
opuestos a los buscados. En sum a, lo que se precisa en la actualidad son
tres cosas: prim ero, m ayor com petencia; segundo, u n m arco regulatorio
concordante con el juego colusivo del oligopolio; y tercero, el fortaleci­
m iento de la institucionalidad pública para la ejecución universal y efec­
tiva de las norm as.
B IB L IO G R A FÍA
Ambito financiero (1997), 7 de julio.
Arnoul, Richard, Robert Rich y W illiam W hite (1993), Competitive Approaches to
Health Care Reform, Washington, D.C., The Urban Institute Press.
Banco M undial (1996), Report and Recommedation o f the President o f the International
Bank fo r Reconstruction and Development to the Executive Directors on Proposed
Health Insurance Reform Loans to the Argentine Republic, inédito.
COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República
Argentina) (1993), "Boletín inform ativo".
C E A /F IE L (Consejo Empresario A rgentino/Fundación de Investigaciones Econó­
micas Latinoamericanas) (1995), "E l sistema de seguridad social. Una pro­
puesta de reform a", Buenos Aires, noviembre.
LA REFO R M A AL H XAM C IAM IFN TO DE LA SA LU D EN A RG EN TIN A
397
D irección de Bioestadísticas / D epartam ento de Estadísticas e Inform ática /
Program a Estadísticas de Salud, "Serie cronológica hospitalaria años 1989
a 1994", Mendoza.
Fuchs, Víctor (1994), The Future o f Health Policy, Cam bridge, M assachusetts,
Harvard University Press.
Hall, Mark (1994), Reforming Private Health Insurance, W ashington, D.C., Am erican
Enterprise Institute for Public Policy Research.
H ayek, Friedrich (1946), La teoria pura dei capital, M adrid, A guilar M.
------------- (1976), Camino de servidumbre, M adrid, Alianza Editorial.
Jacobs, Philip (1991), The Economics o f Health Care, M aryland, A spen Publishers.
Jouval, Henri, "A rgentina 1990-1993", carta circular de la Organización Pana­
m ericana de la Salud/O rganización M undial de la Salud ( o p s / o m s ) en A r­
gentina.
Katz, Jorge (1995), "Salud, innovación tecnológica y marco regulatorio: un co­
m entario sobre el informe del Banco M undial 'Invetir en salu d '", Desarrollo
económ ico, vol. 35, N° 138, julio-septiembre.
Katz, Jorge y Alberto Muñoz (1988), "O rganización y com portam iento de los
mercados prestadores de servicios de salud: reflexiones sobre el caso argen­
tino", Boletín de la Organización Panamericana de la Salud ( o p s ) , N° 1,
Buenos Aires.
Lu Ann, Aday y otros (1993), Evaluating the M edical Care System. Effectiveness,
Efficiency, and Equity, Michigan, Health Adm inistration Press.
M artínez, Héctor (1995), "Sistem a de atención médica nacional", Rosario, Presi­
dencia de Full M edicine S.A., inédito.
M inisterio de Econom ía y Obras v Servicios Públicos, Informe económ ico, Secre­
taría de Program ación Económica, publicaciones trim estrales de 1994, 1995
y primer trimestre de 1996.
------------- (1995), p a m i : diagnóstico y perpectivas, Buenos Aires, julio.
------------- (1994) Obras sociales, Buenos Aires, Subsecretaría de Economía Laboral
y Social, diciembre.
M inisterio de Salud y Acción Social (1995), Guía de establecim ientos asistenciales
de la República Argentina, 1995, Buenos Aires, Secretaría de Salud, Estadís­
tica de Salud.
------------------ , Proyecto de reforma el sector salud, D ocum ento N° 1, p r e s s a L, Bue­
nos Aires.
Paiz, Alfredo (1995), Auditoría médica, Buenos Aires, Ediciones La Rocca.
Rodríguez del Pozo, Pablo (1995), "Personalidad de las obras sociales y agentes
del seguro de salud: su encuadram iento doctrinal como personas de dere­
cho público no estatal".
Sagan, Leonard (1987), The Health of Nations. True Causes of Sickness and Well
Being, Nueva York, Basic Books.
398
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO D E LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Saltm an, Richard y Casten von Otter (1994), Mercados planificados y com peten­
cia pública, Barcelona, SG Editores.
Schwartz, William y N eil Komesar (1992), "Los m édicos, los daños y la disuasión:
una vision económ ica de la práctica médica errón ea", Un análisis del gasto
y las políticas gubernam entales, R obert H averm an y Ju liu s M argolis
(comps.), M éxico, D.F., Fondo de Cultura Económica ( f c e ).
Secretaría de Em pleo y Form ación Profesional (1996), Obras sociales, Buenos
Aires, marzo.
Tafani, Roberto (1996), Globalización, sobreoferta y debilidad regulatoria: el sec­
tor salud en tiem pos de reforma, Río Cuarto, Universidad N acional de Río
Cuarto.
------------- (1995), "Escenario y restricciones para un program a m édico obligatorio
en A gentina", M edicina y sociedad, vol.18, N° 4, octubre-diciembre.
------------- (1995), "D esfinanciam iento y sobreoferta en salu d ", Revista de econo­
mía, N° 76, Banco de la Provincia de Córdoba, enero-marzo.
------------- (1993), "Racionalidades institucionales en el sector salu d ", Revista de la
Escuela de Salud Pública, Córdoba.
------------- (1977), "L os riesgos de la desregulación sin apertura", M edicina y socie­
dad, vol. 1, primer trimestre.
Vargas de Flood, Cristina (1996), "G asto y financiam iento en salud en Argenti­
na", docum ento presentado en el Congreso Internacional de Financiam iento
de la Salud, Santiago de Chile, Com isión Económica para Am érica Latina
y el Caribe ( c e p a l ).
Vargas de Flood, Cristina y otros (1994), El gasto público social y su impacto
redistributivo, Buenos Aires, Secretaría de Program ación Económ ica, M inis­
terio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Villosio, Javier (1996), "C onsejo Provincial de Salud Pública", Río N egro, inédito.
White, Joseph (1995), Com peting Solutions Am erican Health Care Proposals and
International Experience, Washington, D.C., The Brookings Institution.
Zook, Christopher, Francis Moore y Richard Seckhauser (1992), "El seguro catas­
trófico de la atención médica: una prescripción errada?", U n análisis del
gasto y las políticas gubernam entales, Robert Haverm an y Julius M argolis
(comps.), México, D.F., Fondo de Cultura Económica ( f c e ).
ÍNDICE GENERAL
PRESENTACIÓN
7
SÍN TESIS
9
Prim era Farte
DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS DE FIN AN CIAM IEN TO DEL SECTOR
SA LU D
17
E l m lrc a d o
dl la
SALUD ï
i as refo rm as a l
fin a n cia m ien to
de
lo s
S I S T E M A S DE S A L U D
19
Daniel Titelnmn / Andras Uthoft
Introducción
19
I.
Gasto en salud
21
II.
Tendencias de los procesos de reformas
24
III.
Experiencias de reformas al financiam iento de los sistemas
de salud en algunos países de la región
29
Conclusiones
45
Bibliografía
48
P o lítica s
de s a i u d
en
los E s i a d o s
U n id o s y C a n a d á
50
Joseph White
I.
II.
.D isposiciones financieras básicas
50
Oferta y calidad de los servicios en los Estados Unidos
y Canadá
59
III.
M ecanism os de pago \ control de costos
63
IV.
Perspectivas y propuestas en los Estados Unidos y Canadá
80
V.
Conclusión
92
Bibliografía
98
399
400
EN SAYO S SO B R E EL F IN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
Segunda Parte
ENSAYOS SOBRE LA REFORM A AL FIN ANCIAM IENTO
DE LA SALU D EN ARGEN TIN A
103
G a s t o e n f i n a n c i a m i e n t o d e l a s a l u d en A r g e n t i n a
105
M. Cristina V. de Flood
Introducción
105
Algunas consideraciones generales
106
I.
El sistema de salud argentino
109
II.
El gasto y financiam iento del sector salud
113
III.
Eficiencia y equidad en el gasto
121
IV.
Análisis por subsectores
134
V.
Tendencias actuales de la reforma
Conclusiones
152
161
Nota m etodológica
165
Anexo estadístico
168
Bibliografía
188
T e n d e n c ia s , e s c e n a r io s y f e n ó m e n o s e m e r g e n t e s
EN LA CONFIGURACIÓN DEI, SECTOR SALUDEN LA ARGENTINA
190
Hugo E Arce
I.
Cam bios en la naturaleza de la intervención del estado
190
II.
Rasgos salientes de la futura configuración del sector
206
III.
Fenómenos emergentes en el mercado de los servicios de salud
226
IV.
Consideraciones finales
240
Algunos datos estadísticos
245
Bibliografía
253
R e f o r m a s a l f in a n c ia m ie n t o d e l s is t e m a d e s a l u d e n A r g e n t in a
257
Silvia M ontoya
Introducción
257
I.
Situación del sistema de salud
259
II.
La organización de los distintos subsistem as
265
III.
La agenda pendiente
289
Conclusiones
291
Apéndice
292
Bibliografía
311
401
ÍN DICE
P ro blem a s y refo rm a
d fi
s e c i o r sa i u d
e n la
A r g e n t in a
313
Roberto Tafani
1.
Introducción
2.
La oferta y la aceleración del cambio
326
3.
El financiam iento v la dem anda
337
4.
313
Nuevas formas de organización: Las adm inistradoras
de prestaciones
360
5.
Política y decretos
366
6.
Propuestas de reforma
376
7.
Conclusiones
388
Bibliografía
396
Tercera Parte
ENSAYOS SOBRE LA REFORM A AL FIN AN CIAM IEN TO
DE LA SALUD EN CHILE
413
E f i c i e n c i a y e q u i d a d e n ei s i s t e m a d e sa l u d c h i l e n o
415
Osvaldo Larrañaga
Introducción
415
I.
El sistem a de salud chileno
416
II.
Eficiencia en el sistema de salud chileno
422
III.
Equidad en el sistema dual de salud
443
IV.
A m odo de conclusión: Los cambios necesarios de realizar
en el sistem a de salud chileno
451
Anexos
456
Bibliografía
461
L a s i n s t i t u c i o n e s d e s a l u d e k f v i s i o n a l (I s a p r e s )
e n C h il e
463
Ricardo Bitrán / Francisco Xavier Almarza
Síntesis y conclusiones
463
I.
Antecedentes y objetivos de la investigación
470
II.
El sistema de salud en Chile
473
III.
El sistema de isapres
479
IV.
Riesgo subjetivo
498
V.
Selección adversa
500
VI.
Otros problem as de información
504
VII.
Gasto m édico en isapres e inversión privada en
infraestructura médica
513
402
EN SAYO S SO BRE EL FIN A N C IA M IEN TO DE LA SEG U R ID A D SO C IA L EN SA LU D
VIII. Rentabilidad de las isapres y com petencia
519
IX.
Satisfacción de los consum idores
528
X.
Acciones de alto rendim iento en salud
537
XI.
Financiam iento de las enfermedades catastróficas
539
XII.
Financiam iento de la salud en la tercera edad
547
XIII. Conclusiones
554
Bibliografía
567
LA COMPETENCIA ADMINISTRADA Y REFORMAS PARA
F.L
SECTOR SALUD DE
C H IL E
571
Cristian Aedo
I.
Introducción
571
II.
La salud en Chile
573
III.
La com petencia adm inistrada
583
IV.
Otras reformas
599
V.
Conclusiones
608
Bibliografía
H a c ia u n a m a y o r e q u id a d e n l a s a l u d : E l c a s o d e l a s is a p r e s
609
612
Uri Wainer K.
I.
Introducción
612
II.
El problem a de la equidad en la salud
615
III.
Evolución del sistema de salud: De la salud pública
a un sistema mixto
IV.
Enfermedades catastróficas y tercera edad
V.
Conclusiones
Bibliografía
618
637
648
655
Cuarta Parte
ENSAYOS SOBRE LA REFORM A AL FIN AN CIAM IEN TO
DE LA SALUD EN COLOM BIA
657
L a REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN COLOMBIA Y
LA TEORÍA DE LA COMPETENCIA REGULADA
659
M auricio Restrepo Trujillo
I.
M arco conceptual general
659
II.
Los polos conceptuales de la política de salud
666
ÍNDICE
III. La teoría de la com petencia regulada
672
IV.
La reform a del sector salud en Colombia
684
V.
La reforma de la seguridad social en salud en Colom bia
VI. La reforma de la salud en Colom bia y lacom petencia regulada
M
403
693
700
VII. Avances en el proceso de im plem entación de la reforma
707
VIII. Impacto de la reforma
711
Bibliografía
722
e c a n is m o s d e p a g o y c o n i r a t a c i ó n
d p i . r é g i m e n c o n t r ib u t iv o
DENTRO DEI. MARGO L)E SEGURIDAD SOGIAE EN COLOMBIA
727
Beatriz Plaza
I.
Introducción
II.
Las distintas formas de p ago/contratación a nivel mundial,
sus ventajas y desventajas
III.
727
729
Principales formas de pago/contratación en colom bia, antes
y después de la reforma
737
IV.
Resultados de las encuestas
742
V.
Conclusiones y recomendaciones
755
Bibliografía
757
EL TINANO AMIENTO DEL SISIEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD EN COLOMBIA
759
Luis Gonzalo Morales Sánchez
Introducción
759
Antecedentes
760
I.
M ecanism os de operación y financiación del sistema
de seguridad social en salud
II.
763
Las fuentes de recursos para la financiación del sistema
de seguridad social en salud
780
III.
La inflación en el sector salud
786
IV.
Resultados preliminares del nuevo sistema
789
V.
O bservaciones preliminares al nuevo sistema
Bibliografía
795
808
liste libro >e terminó de imprimir y encuadernar
en el m es de ju l i o de 2 0 0 0 , en los ta l l e r e s
de Imprenta Salesianos S.A., General Bulnes 19,
Santiago de Chile.
Se tiraron 1.500 ejemplares.