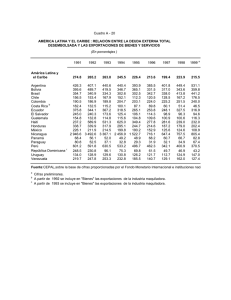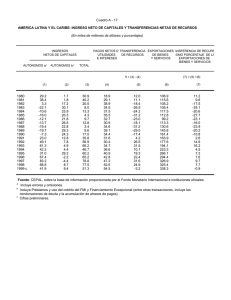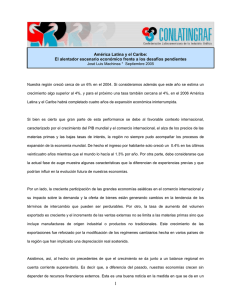S9510011_es PDF | 15.25 Mb
Anuncio

..
A M E R I C A L A T I N A Y EL C A R I B E
>••.
IF*
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS
PARA MEJORAR LA INSERCIÓN
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
NACIONES UNIDAS
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Santiago de Chile, 1995
LC/G. 1800/Rev. 1 -P
Abril de 1995
PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Número de venta: S.95.II.G.6
ISBN 92-1-321414-6
La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de
Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, EE.UU. Los Estados miembros y sus
instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que
mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.
Copyright © Naciones Unidas 1995
Todos los derechos están reservados
Impreso en Santiago de Chile
ÍNDICE
Página
PRESENTACIÓN
9
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
A.
B.
11
INSERCIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO
1. Rasgos centrales de la inserción internacional de las economías
latinoamericanas y caribeñas en los años noventa
2. El escenario internacional
11
11
13
ORIENTACIONES DE POLÍTICA
1. Introducción
-. . . .
2. Reformas comerciales integrales
3. Políticas meso y microeconómicas de desarrollo productivo
4. Movimientos de capital y política macroeconômica
14
14
14
19
22
PARTE PRIMERA: POLÍTICA COMERCIAL
Capítulo I.
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL . .
1. Consideraciones generales
2. Tendencias del comercio internacional
CapítuloII.
29
32
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL .
43
Normas comerciales y las negociaciones del GATT
Regímenes especiales de comercio
Fluctuaciones de precios y mercados de futuros
Capital extranjero y comercio internacional
Comercio internacional y medio ambiente
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
La reorientación hacia el exterior
Esfuerzo exportador y términos del intercambio
Evolución sectorial de las exportaciones
Diversificación de las exportaciones y patrones de
especialización
Comercio intrarregional e intensidad tecnológica
43
45
50
53
57
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
87
1. Exportaciones y crecimiento
2. La transición en la apertura externa
3. Impacto de la política cambiaría sobre el crecimiento de la
oferta exportable
4. Política cambiaria, competitividad y política comercial . . .
5. Incertidumbre cambiaria y crecimiento exportador
6. Otros factores determinantes de las exportaciones
7. Conclusiones
87
90
1.
2.
3.
4.
5.
Capítulo m.
1.
2.
3.
4.
5.
Capítulo IV.
29
63
63
66
69
78
84
91
97
99
101
103
Página
Capítulo V.
LA POLÍTICA COMERCIAL
1. Los procesos recientes de apertura comercial
2. Políticas de promoción de exportaciones
3. Las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPEs)
Capítulo VI.
HACIA UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL
1. Algunas reglas generales para la política comercial
2. Políticas de promoción de exportaciones
3. Prospección y desarrollo de recursos naturales, mineros y
agropecuarios
4. Impulso a la sustitución eficiente de importaciones
5. Las medidas paraarancelarias y la competencia desleal . . .
6. Conclusiones
105
105
115
123
135
135
136
139
141
142
144
PARTE SEGUNDA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Capítulo VE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Capítulo VIH.
1.
2.
3.
4.
5.
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
La brecha de productividad y sus implicaciones
Implicaciones de política
Obstáculos para la superación de la brecha de productividad .
Justificación teórica de una política activa de desarrollo
productivo
Justificación empírica de una política activa de desarrollo
productivo
Síntesis
OPCIONES DE POLÍTICAS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO PARA LOS AÑOS NOVENTA
Políticas de innovación y difusión de tecnología
Políticas de capacitación
Políticas de desarrollo de infraestructura
Políticas de reconversión productiva
Precondiciones macroeconômicas para una política de
desarrollo productivo
151
151
153
155
156
162
164
165
166
176
184
189
193
PARTE TERCERA: LA ESTABILIDAD MACROECONÔMICA Y LOS
FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Capítulo IX.
1.
2.
3.
4.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE .
El panorama general
.
Los nuevos movimientos de capitales en una perspectiva
histórica
El resurgimiento de los movimientos de capital en
1990-1993
La calidad y las perspectivas futuras de los nuevosflujosde
financiamiento
.
197
197
201
205
223
Página
Capítulo X.
Capítulo XI.
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
EL MARCO ANALÍTICO
1. El papel de la movilidad del capital externo en el
desarrollo
2. Liberalización de la cuenta de capitales: la evolución de la
política en el período de la posguerra
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS INTERNOS Y
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MACROECONÔMICA . .
1. Impacto macroeconômico de losflujosde capitales
2. Uso de los capitales externos y las interrogantes de política
económica
Capítulo XII.
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS MERCADOS
DE CAPITAL
1. Regulación y supervisión de las instituciones financieras y
los mercados de capital
2. Regulación y supervisión prudencial de la banca
3. Regulación, supervisión e inestabilidad financiera en países
de la región
4. Regulación y supervisión de los inversionistas institucionales
en el mercado de valores
5. Regulación de las inversiones internacionales de cartera . . .
6. Conclusiones y recomendaciones de política
Capítulo Xin.
BIBLIOGRAFÍA
INGRESO DE CAPITALES E IMPLICACIONES DE
POLÍTICA: RECAPITULACIÓN
229
229
240
249
249
254
277
278
279
281
285
286
288
291
299
PRESENTACIÓN
Hace ya cuatro años, la Secretaría entregó
a los gobiernos de los Estados miembros
de la CEPAL.el documento titulado Transformación productiva con equidad. Este proponía orientaciones generales para el
desarrollo de los países de América Latina
y el Caribe, entre las que se destacaban
aquellas orientadas a que la actividad productiva adquiriera competitividad internacional, tanto para aumentar las
exportaciones como para lograr una eficiente sustitución de importaciones. Al
mismo tiempo, ese documento ofrecía un
marco de referencia para las actividades
posteriores de la institución en torno al
análisis de diversos temas relevantes.
En los hechos, el panorama económico
de la región ha cambiado considerablemente en esos cuatro años. Con diferencias de grado entre un país y otro, los
desequilibrios macroeconômicos propios
del decenio anterior comenzaron a ceder;
la transferencia negativa de recursos financieros se convirtió en una cuantiosa
afluencia neta de capitales externos; el sector exportador creció y se diversificó, y la
actividad económica en su conjunto exhibió un modesto repunte. Los países de
América Latina y el Caribe se ven ahora en
la necesidad de capitalizar estos avances,
*
algunos todavía incipientes y parciales; de
sortear las dificultades propias de abrirse
paso en mercados internacionales intensamente competitivos, y de superar los considerables rezagos sociales acumulados.
Su posibilidad de cumplir con todas estas
tareas dependerá de manera decisiva de
una mejor inserción en la economía mundial.
Una de las conclusiones a que se llega
en este trabajo es que, no obstante los múltiples obstáculos que dificultan el desarrollo en la región, hoy también se presenta
una constelación de factores potencialmente favorables que podrían darle un
notable impulso. Entre éstos se destacan la
progresiva asimilación de lo aprendido
durante el proceso de aumentar y diversificar las exportaciones; la mejoría en la
calidad de la gestión macroeconômica; la
posibilidad de llenar lo que hasta ahora ha
sido un vacío en el instrumental de políticas públicas en la región —la aplicación de
políticas micro y mesoeconómicas— para
aumentar la productividad de acuerdo
con las mejores prácticas internacionales;
el renovado acceso al financiamiento externo, y el auge experimentado por la cooperación económica intrarregional. A ello
se suma la reciente aprobación de nuevas
Así, por ejemplo, en 1991 se abordó el vínculo entre transformación productiva, equidad y medio
ambiente; en 1992 se profundizó en el análisis de los vínculos recíprocos existentes entre la
transformación productiva y la equidad; y en 1993 se incorporó la temática de la población a dicho
marco de referencia. Las referencias a estos documentos se encuentran en la bibliografía.
10
PRESENTACIÓN
reglas del comercio internacional en el
marco de la Ronda Uruguay. Estas, si bien
están lejos de responder a todas las reivindicaciones de la región, al menos marcan
un avance en apoyo al multilatéralisme.
La mejor participación de América Latina y el Caribe en las corrientes dinámicas
del comercio, así como el acceso a la tecnología, a la inversión extranjera directa y al
financiamiento, depende, en parte, de factores exógenos, ajenos al control de los
países de la región. Sin embargo, es mucho
lo que cabría hacer en el ámbito de las
políticas internas de cada país, e incluso en
el dominio de la cooperación intrarregional, por obtener mejores posiciones en la
economía mundial.
El propósito central de este documento es explorar el alcance de los esfuerzos
encaminados a lograrlo. En él se pasa revista a tres conjuntos interrelacionados de
políticas: la política comercial, la política
micro y mesoeconómica en apoyo a los
sistemas productivos, y la política macroeconômica, con especial énfasis en los flujos
financieros. Esto último resulta de especial
relevancia en la coyuntura actual, en que
los ingresos de capital afectan de manera
determinante dos variables claves para el
comportamiento de las exportaciones, como son las tasas de interés y muy particularmente los tipos de cambio.
El documento se presenta en tres partes, una para cada uno de esos conjuntos
de políticas. Con el capítulo inicial de síntesis se persigue no sólo ofrecer un resumen del contenido de esas partes, sino
integrar sus distintos componentes en un
planteamiento coherente, en el marco del
enfoque sistêmico que viene postulando la
Secretaría.
Cabe advertir que este documento, como los que lo precedieron, no pretende
ofrecer recetas de validez universal, dada
la enorme diversidad de situaciones que se
presentan en la región. Procura más bien
promover un debate sobre aspectos que
son claves para los diversos países en su
tarea de alcanzar una mejor inserción en la
economía internacional, como parte de la
agenda de la transformación productiva
con equidad.
El potencial de la integración económica es objeto de un documento separado pero complementario
al actual. Véase CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al
servicio de la transformación productiva con equidad (LC/G.1801/Rev.l-P), Santiago de Chile, 1994.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.II.G.3.
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
A. INSERCIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO
1. Rasgos centrales de la inserción internacional de las economías latinoamericanas y caribeñas en los años noventa
de ese sector, y en parte, al deficiente desempeño de la economía regional en conjunto.
1. La inserción internacional de numerosos países de América Latina y el Caribe
ha experimentado cambios muy significativos en los últimos tiempos. Entre ellos,
destacan la intensificación del esfuerzo
exportador y la liberalización de las importaciones, proceso iniciado durante los
años ochenta en varios países y que en el
decenio presente se acentuó fuertemente.
Para la región en conjunto, el quántum de
las exportaciones de bienes creció en promedio 5.4% anual durante los años
ochenta, y 7% entre 1990 y 1994, cifras que
contrastan favorablemente con una expansión de 4.7% del volumen del intercambio
mundial en ese período de 14 años.
3. Ese fenómeno se debe a que durante
los años ochenta, ante una situación de
elevado servicio de deuda externa y un
colapso del flujo de nuevo financiamiento
para hacer las transformaciones necesarias, los países de la región debieron realizar un ajuste recesivo. Gran parte de éste
se basó en una marcada restricción monetaria y del gastofiscal,así como en devaluaciones cambiarías que tenían el doble
propósito de frenar las importaciones y
promover la producción de rubros exportables. En las primeras etapas, signadas
por elevados costos del financiamiento interno e insuficientes mejoras de productividad, el costo del ajuste recayó en los
salarios reales, el empleo y la actividad
productiva, lo cual contribuyó a reducir
más la demanda interna.
2. Con todo, el relativo dinamismo del
sector exportador no siempre se reflejó en
el comportamiento global de las economías. Durante los años ochenta el producto interno bruto sólo creció 1.2% por año;
entre 1990 y 1994 esa tasa alcanzó un promedio de 3.4%. En consecuencia, el coeficiente de exportaciones pasó del 14% en
1980 al 21% en 1990, y al 23% en 1994. Vale
decir, la creciente importancia del sector
exportador en las economías de la región
puede atribuirse, en parte, al dinamismo
4. Así, con frecuencia los volúmenes de
las exportaciones mostraron dinamismo,
pero con la producción e inversión para el
mercado interno, en particular de los rubros no transables en el plano internacional, sucedió lo contrario. En consecuencia,
el conjunto de la economía, la inversión y
el producto total tendían a exhibir un desempeño modesto a pesar del dinamismo
exportador.
12
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA
5. Una parte de ese dinamismo fue
producto de una todavía incipiente transformación productiva basada en un proceso endógeno de aumentos de productividad, y alentada, entre otros aspectos, por
la gradual eliminación de los sesgos antiexportadores de la política económica.
Ese proceso también se reflejó en aumentos de la competitividad en un número
creciente de empresas y en una mejoría en
la capacidad empresarial para explorar y
conquistar mercados externos, con importantes diferencias de grado entre los países
de la región. La transformación productiva cobró mayor ímpetu en los años
noventa.
6. Parte del efecto del esfuerzo exportador también se vio neutralizado por el
deterioro de los términos del intercambio,
lo que reflejaba tanto la desfavorable evolución de los mercados mundiales de la
oferta exportable regional como la insuficiente diversificación de la estructura exportadora latinoamericana y caribeña
hacia rubros con una demanda externa
más estable y dinámica.
7.
A partir de los inicios de la presente
década, y debido a una combinación de
factores, la situación de los años ochenta,
caracterizada por la transferencia negativa
de recursos financieros, se revirtió, y reapareció el fínanciamiento externo privado en abundancia. En promedio se empinaron a 61 mil millones de dólares anuales
en 1992-1994. Los ingresos netos, que reflejaron los cambios globales registrados en
los mercados internacionales de capitales,
se apoyaron en fuentes de fínanciamiento
más diversificadas que antaño. En particular, se ha incrementado la inversión extranjera directa y la de cartera a través de
bonos, acciones -directamente o bajo la
forma de ADRS/GDRS- y con la participación
creciente de inversionistas extranjeros
en los mercados emergentes. Esto indica
que la región está accediendo a nuevos
mecanismos para la captación de recursos
externos y que la importancia creciente de
la inversión extranjera directa no sólo significa mayores fondos, sino también
transferencias tecnológicas que apoyan los
procesos de transformación productiva.
8. En la nueva situación de mayor
holgura del sector externo, la mayoría de
las economías retoman el crecimiento en
un marco de mayor estabilidad de precios.
Sin embargo, ese crecimiento tiende a ser
muy inferior a lo que sugeriría la evolución del volumen de las exportaciones.
En ello influyó el deterioro de los precios
-tan sólo entre 1990 y 1994, cayeron 11%
en promedio- y la debilidad de los eslabonamientos productivos entre el sector exportador y el resto de la econonua.
9. La reversión de la tendencia del fínanciamiento externo neto, que pasó de
una situación de marcada astringencia a
una de notable abundancia, en general no
se ha reflejado proporcionalmente en los
niveles de inversión. Los antecedentes
disponibles hasta 1993 indican que la formación bruta de capitalfijose situó sobre
18% del producto interno bruto (PIB) regional, superior al promedio de 17% alcanzado en 1983-1990, pero notoriamente inferior al 24% logrado en el quinquenio
1976-1980. El crecimiento del coeficiente
de inversión fue significativamente menor
que el incremento del ingreso de recursos
externos, porque una parte de éstos se
tuvo que destinar a compensar el deterioro
de los términos del intercambio, y otra
se utilizó en elfínanciamientode un mayor
consumo, en particular de bienes importados.
10. Esosflujos,por su elevada magnitud, han generado asimismo en varios
países algunos efectos no deseados, especialmente sobre el tipo de cambio y la oferta de dinero, y han aumentado la vulnerabilidad ante shocks externos. En ciertos
casos, se han dado situaciones donde esos
efectos han actuado en detrimento del
objetivo de promover el sector transable
de las economías y, como se dijo, han desviado ahorro nacional del ahorro hacia el
consumo de bienes importados.
11. En general, la política económica
adoptada por los países de la región ha
destacado la necesidad de exportar más y
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
mejor. Ante importaciones que se expanden más que las exportaciones, y ante un
creciente déficit de la cuenta corriente, el
incremento del quántum exportado aparece cada vez más como una exigencia macroeconômica para sostener la recuperación del crecimiento. A ello se agrega la
conveniencia de fortalecer los enlaces de
las exportaciones con el resto de los sectores productivos, por cuanto dichos eslabonamientos significan demandas intermedias de bienes, servicios y mano de obra,
mejoras de calidad y difusión del progreso
técnico.
2. El escenario internacional
12. El contexto internacional previsible plantea nuevos desafíos y posibilidades para América Latina y el Caribe. En
lo que respecta a la evolución de la economía mundial en la década de los
noventa, destacan cuatro rasgos: i) menor
dinamismo de las economías de los países
industrializados, en comparación con
decenios anteriores, y recesiones en las de
transición; ii) acentuación de las tendencias a la globalización y al cambio tecnológico; iii) reordenamiento en los principales mercados, con creciente
importancia de Asia en la dinámica económica mundial, y con numerosos países en
desarrollo en busca de mayor presencia en
los mercados internacionales; y iv) una
impresionante expansión en la movilidad
internacional del capital y la creación de
los respectivos mecanismos de intermediación.
13. Existe un ambiente de acentuada
globalización, que se expresa en un aumento del volumen del comercio con respecto a la producción mundial, un gran
impulso de la inversión extranjera directa
(IED) y de las empresas transnacionales, un
sistema financiero mucho más flexible y
dinámico, y una nueva organización
mundial de la producción y del comercio
13
que se caracteriza por la importancia de la
subcontratación y del intercambio intraindustrial(e intrafirma). La tendencia globalizadora no está exenta de tensiones,
derivadas de los desequilibrios comerciales en los países de la Organización de
Cooperación y de Desarrollo Económicos
(OCDE) -en particular los elevados superávit en Japón y déficit en los Estados
Unidos-, la persistencia de sentimientos
proteccionistas y el riesgo latente de que
la conformación de agrupaciones de países conduzca a bloques económicos más
cerrados.
14. El cambio tecnológico, por su parte,
ofrece muchas oportunidades y también
algunosriesgos.En economías dinámicas,
favorece la generación neta de empleos a
mediano plazo, pero puede actuar en sentido inverso en plazos más breves. Este
riesgo se acentúa si la inversión mundial
es relativamente baja. Cabe destacar que el
impacto más relevante del actual ciclo tecnológico sobre la ocupación es la caducidad de ciertas habilidades y conocimientos. Ésta redunda en la desaparición de
algunas ocupaciones y en la creación de
otras que exigen habilidades distintas, con
las cuales no necesariamente habrán de
contar los actuales desempleados o los
desplazados por el cambio técnico u organizacional.
15. No obstante lo anterior, la reciente
suscripción del Acta Final de la Ronda
Uruguay del GATT, así como la ratificación
del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y México, constituyen, cada uno por razones distintas,
una
reafirmación
del
multilateralismo que es consecuente con
el proceso de globalización. La adopción
de nuevas normas, procedimientos e instituciones para regir el régimen comercial
internacional contemporáneo constituye
un punto de partida promisorio -si bien
imperfecto- de los esfuerzos desplegados
en los países de América Latina y el Caribe
para mejorar la inserción en la economía
internacional.
14
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
B. ORIENTACIONES DE POLÍTICA
1. Introducción
endógenos de productividad y competitividad.
16. Una transformación productiva con
equidad, para ser sostenible, necesita
mejorar la inserción internacional de las
economías de la región, es decir, su participación en losflujosdinámicos de comercio, inversión extranjera directa, tecnología y financiamiento. Esta mejor inserción
debiera reflejarse en mayor capacidad
para aprovechar los ciclos expansivos del
comercio internacional y regional, y
también para resistir los ciclos adversos y
la inestabilidad financiera, diversificando
productos y mercados, buscando inversión y alianzas en el exterior, aplicando
mecanismos internos de estabilización, y
articulando mejor las exportaciones con
las otras actividades productivas.
19. Desde luego, no hay paradigmas de
validez universal para adquirir competitividad internacional; las experiencias del
Asia oriental revelan que, si bien existe un
denominador común en la línea general de
orientación, se aprecia la diversidad de
caminos en el detalle de la aplicación de
políticas, instrumentos e instituciones.
Dicho esto, se presentan a continuación
las áreas temáticas y orientaciones de carácter propositivo que contiene este documento.
17. Para mejorar cuantitativa y cualitativamente la inserción de las economías
latinoamericanas y caribeñas en el proceso
de globalización económica, se requieren
avances simultáneos y coherentes en un
conjunto de áreas de política, en el marco
del enfoque sistêmico postulado por la
Secretaría de la CEPAL. Entre esas áreas se
destacan la comercial, la cambiaria, la de
desarrollo productivo y la financiera, y
muy especialmente la interacción entre
ellas. En otras palabras, en aras de la efectividad y de la eficiencia, ninguna de estas
áreas de política puede abordarse en forma aislada de las demás.
18. De hecho, las políticas micro y mesoeconómicas de desarrollo productivo
sin un adecuado entorno macroeconômico
verán debilitados sus efectos. Apoyarse
exclusivamente en políticas comerciales,
descuidando el desarrollo productivo y el
entorno macroeconômico, puede, en el
mejor de los casos, originar un crecimiento
de las exportaciones, pero sin que éste
logre dinamizar al resto de la economía.
Por otra parte, reducir el fomento exportador a reformas comerciales y a la preservación del equilibrio macroeconômico puede
asegurar estabilidad, pero no crecimiento,
y menos aún la gestación de procesos
2. Reformas comerciales integrales
a)
Una estrategia de integración a la
economía internacional
20. La modernización de las políticas
comerciales no se agota, por cierto, en la
reducción de las restricciones a las importaciones: ésta es a lo más un punto de
partida. Junto con ello es necesario desarrollar una estrategia de integración a los
mercados internacionales e instrumentarla mediante un conjunto de orientaciones
y medidas coherentes que lleven, con impulso y persistencia, a favorecer las actividades productivas de bienes y servicios
con potencial exportador.
21. Los aranceles, las medidas no arancelarias y los incentivos a las exportaciones
no tradicionales son componentes centrales de la política comercial. Junto con el
tipo de cambio, determinan el incentivo
neto a exportar o a sustituir importaciones.
Es imperativo eliminar los sesgos antiexportadores de esta combinación de incentivos. Parece incluso aconsejable introducir sesgos transitorios que favorezcan la
exportación de rubros no tradicionales, lo
que es compatible con un grado razonable
de protección temporal a otras actividades: se conformaría así un conjunto de
políticas selectivas orientadas a superar
insuficiencias de los mercados y a aprovechar externalidades evidentes.
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
22. Una expresión de la selectividad a
que se hacía referencia se encuentra en las
estructuras arancelarias reformadas en
años recientes en la región. Muchos países
de América Latina y el Caribe han reducido de manera drástica las protecciones excesivas y han disminuido notablemente la
diferencia entre niveles mínimos y máximos. Sin embargo, la gran mayoría de ellos
mantuvo cierta diferenciación, moderada
y con pocos tramos, lo que se justifica
sobre la base de las externalidades y de las
insuficiencias de los mercados de factores
(tecnología, financiamiento y capacitación) y de productos (economías de escala
y externalidades dinámicas).
23. En muchos casos persiste un sesgo
contra el valor agregado en la producción
y venta de bienes y servicios exportables,
aunque es evidente que éste se ha reducido
notablemente. En efecto, los nuevos aranceles, aunque tienden a ser moderados,
suelen ser superiores a cero, y no siempre
tienen una contrapartida equivalente en
incentivos para compensar a los exportadores. Entonces es preciso compensar los
sesgos antiexportadores específicos de la
protección. A ello se agrega, en general,
la falta de compensación a los exportadores pioneros por las externalidades que
generan, a pesar de que su actividad tiene
todas las características de una "industria
incipiente".
24. Las primeras empresas en identificar un nuevo rubro que se pueda producir
en el país en forma eficiente y que pueda
colocarse en los mercados internacionales
a precios competitivos son verdaderamente innovadoras. Incurren en los costos y
riesgos de conquistar el nuevo mercado;
una vez que lo logran, otras empresas se
benefician de los esfuerzos del innovador.
Por ello, los exportadores pioneros merecen incentivos para afrontar los altos costos iniciales propios de la penetración en
los mercados, y deben ser compensados
por las externalidades positivas que generan para las demás empresas que los
imitan.
25. La promoción de la competitividad
internacional de la producción del país,
15
junto con la promoción de exportaciones
no tradicionales, forma necesariamente
parte de un conjunto de políticas con las
cuales se busca implementar una estrategia de transformación productiva. La experiencia muestra, sin embargo, que los
incentivos -tanto para adquirir competitividad internacional en actividades internas como para promover exportaciones no
tradicionales- deben ser acotados, con límites en el tiempo, desviarse moderadamente de la neutralidad y hacerlo selectivamente.
26. Los resultados que se obtengan con
la liberalización comercial y su trayectoria
en el tiempo son determinados por las
características estructurales de cada país,
la coyuntura económica que enfrente y la
dosificación y secuencia de las políticas
adoptadas. Sin embargo, la apertura de la
economía a las importaciones no garantiza
per se ritmos elevados de crecimiento de las
exportaciones y del producto. Hay evidente necesidad de medidas complementarias, directamente orientadas a promover
las exportaciones y facilitar la reestructuración de los sustitutos de importaciones,
así como a mejorar la competitividad sistêmica.
27. Es importante dar señales nítidas
sobre la conveniencia de invertir e innovar
para expandir y mejorar la capacidad exportadora, y de reestructurar y racionalizar los sectores productores de rubros importables. Para lograrlo, serán cruciales un
manejo cambiarlo equilibrado, el gradualismo en la reducción general de la
protección, mecanismos efectivos de promoción de exportaciones y una política de
desarrollo productivo.
28. En ese sentido, hay que evitar caer
en polítiças pasivas -cambiarías o de inversión- ante eventuales señales erradas
decorto plazo, tales como el incremento de
exportaciones impulsado transitoriamente por una recesión inicial o por la eliminación de trabas artificiales, o importaciones
que no reaccionan inmediatamente ante la
liberalización, también por un entorno recesivo o por ausencia de canales de comercialización.
16
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
29. Los procesos de reforma en que las
decisiones se comparten con los agentes
privados resultan menos traumáticos,
pues hacen posible el ajuste a las nuevas
condiciones a nivel microeconómico y
sectorial. Si la apertura comercial está
acompañada de consistencia en la política
macroeconômica y de credibilidad en la
acción gubernamental, aparece como más
viable la posibilidad de reducir concertadamente los costos del ajuste.
sensibilidad de respuesta a la política
cambiaria. Se ha comprobado que la elasticidad del sector manufacturero ante el
nivel del tipo de cambio (e incentivos equivalentes) es sistemáticamente superior a la
de las exportaciones totales, tanto en el
corto como en el largo plazo; y su velocidad de respuesta también es mayor, sobre
todo en países donde la diversificación de
la producción industrial y el desarrollo de
la capacidad productiva han sido históricamente más elevados.
b)
33. Diversos trabajos empíricos también demuestran que la estabilidad del tipo de cambio real, a un nivel remunerativo
para los productores de bienes y servicios
transables, es esencial para asegurar el éxito de una política comercial orientada en
función de la transformación productiva.
En ese sentido, la inestabilidad cambiaria
tiende a perjudicar la inversión, sobre todo
en exportaciones nuevas, y a que el proceso
de introducir productos en mercados internacionales suele ser costoso y no se realizará si no hay un cierto grado de certeza
respecto de su rentabilidad.
Política cambiaria y reformas
comerciales
30. Las rebajas arancelarias deben ir
acompañadas (si no precedidas) de una
variación compensatoria en el tipo de
cambio real. La facilitación del acceso a
importaciones, asociada a una apreciación
cambiaria (así como el uso de esta política
para fines de estabilización del nivel de
precios) suele ser una combinación peligrosa para el equilibrio de la balanza de
pagos y para el desarrollo productivo.
31. Evitar el atraso cambiario aparece
como una condición sine qua non para el
éxito de una reforma comercial, ya sea una
liberalización drástica o una apertura gradual, sea integral o incompleta. La experiencia de varios países del Cono Sur en el
período 1976-1981 demuestra lo nocivo
que puede ser el doble impacto de la apreciación del tipo de cambio real y de la
liberalización drástica de las importaciones. Orientar decididamente a las economías latinoamericanas hacia la producción
de rubros transables hace necesario mantener un tipo de cambio real favorable y
estable en el tiempo; es decir, un tipo de
cambio que, reflejando la canasta de monedas del comercio exterior del país, se
mueva en torno a sus determinantes de
largo plazo, con relativa independencia de
condiciones económicas pasajeras, y no
demasiado vinculado a movimientos coyunturales de capitales de corto plazo.
32. El impacto de la política cambiaria
no es homogéneo entre sectores. Mientras
mayor sea la diversificación y capacidad
instalada en la industria, mayor será la
34. Uno de los desafíos claves de política económica en la región, surgido en el
inicio de los años noventa, radica en cómo
mantener la apertura comercial, en forma
paralela con la depreciación o la estabilidad del tipo de cambio real, en una situación de ingreso neto considerable de capital. Para hacerlo, junto con fomentar el
ahorro interno, se ha de procurar regular
tal ingreso, de modo de mantener un nivel
competitivo del tipo de cambio real, de
acuerdo con sus determinantes de mediano plazo.
35. La mayoría de las liberalizaciones
más recientes en América Latina se realizaron en economías cuyos tipos de cambio
habían sido depreciados fuertemente con
anterioridad, a consecuencia de la crisis de
la deuda de los años ochenta y la escasez
defínanciamientoexterno. La situación de
las reformas es actualmente distinta: sus
efectos se están produciendo en un contexto de fuerte apreciación cambiaria real en
los años noventa, asociada a voluminosos
ingresos de fondos externos, en alta
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
proporción de corto plazo. Información
sistematizada para 17 países latinoamericanos, indica que 12 de ellos han experimentado revaluaciones significativas de
sus tipos de cambio reales en el transcurso
de este decenio. Cabe reiterar, no obstante,
que se trata de revaluaciones posteriores a
depreciaciones considerables. Respecto de
los movimientos de capitales, es notable
constatar que los ingresos netos alcanzaron en 1992 y 1993 una proporción del PIB
similar a la registrada entre 1977 y 1981, y
cuadruplicaron el exiguo promedio de
1983-1989.
36. En síntesis, no hay buenos sustitutos
para la estabilidad cambiaria, en particular
en economías como las latinoamericanas,
para las que un cambio cualitativo en la
inserción internacional es elemento decisivo de su estrategia de desarrollo. De allí la
importancia de ligar las políticas comerciales con las de desarrollo productivo y
las de inserción financiera internacional,
estimulando el ahorro interno, favoreciendo el desarrollo integral del mercado de
capitales del país, reduciendo su segmentación, y adecuando el nivel y composición
del ingreso de capitales externos a la capacidad de absorción interna.
c)
Reglamentaciones antidumping,
medidas compensatorias y cláusulas
de salvaguardia
37. A consecuencia de la liberalización
de sus políticas comerciales y regímenes
de importaciones, ha aumentado la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas ante prácticas comerciales desleales y
ante la inestabilidad de sus socios en el
intercambio de bienes y servicios. Por ello,
es indispensable que los países de la región
adopten o perfeccionen reglamentaciones
antidumping, medidas compensatorias y
cláusulas de salvaguardia. Sin embargo,
debe evitarse que las nuevas disposiciones
en estos campos sean utilizadas por intereses particulares para activar indebidamente el proteccionismo regional.
38. En la Ronda Uruguay se aprobaron
nuevas disciplinas internacionales en cada
17
uno de estos campos. En consecuencia, las
reglamentaciones que los países adopten
sobre la materia deberán ser compatibles
con los compromisos contraídos. Es cierto
que tales disciplinas condicionarán el tipo
de mecanismos que puedan establecer los
países de la región; pero también limitarán
las arbitrariedades con que, a veces, se
enfrentan las exportaciones de los países
de América Latina y el Caribe en los mercados extrarregionales.
39. La temática de las condiciones leales
de competencia se vuelve cada vez más
relevante en el marco de los acuerdos de
integración regional que conducen a la
liberación total de los mercados correspondientes. Es importante, en particular,
que los mecanismos de salvaguardia
adoptados en América Latina y el Caribe,
para evitar problemas coyunturales excepcionales, no interfieran con los beneficios de largo plazo que pueden esperarse
de los programas de integración intrarregional (CEPAL, 1994a).
40. Las posibilidades de poner en práctica una política comercial activa en la
región, en especial para la promoción de
sus exportaciones no tradicionales, podrían verse limitadas por la adopción de
las nuevas reglamentaciones que emanan
de la Ronda Uruguay. Sin embargo, dichas
reglamentaciones reconocen ciertas situaciones especiales en favor de los países en
desarrollo, y los países de América Latina
y el Caribe deben aprovecharlas para incentivar sus exportaciones, sin con ello
contravenir las normas convenidas multilateralmente.
41. Cabe destacar, en relación con este
tema, que los países de la región deben
evaluar detenidamente las nuevas oportunidades de acceso a los mercados que brindan los resultados de la Ronda Uruguay,
examinar las posibilidades y las restricciones que imponen las nuevas disciplinas
multilaterales, y replantear muchos de los
temas relativos al espacio de que disponen
para formular politicéis comerciales y de
desarrollo productivo. En este orden de
ideas, es necesario que las políticas
comerciales y de desarrollo productivo
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
18
consideren las nuevas vinculaciones de
dichas políticas con el medio ambiente y
los derechos sociales.
podrían cubrir también a los exportadores
indirectos (los productores nacionales de
insumos para los exportadores).
42. Estas observaciones son válidas no
sólo para la acción inmediata que se emprenda una vez finalizada la Ronda Uruguay, sino también en negociaciones internacionales futuras y, en particular, las
relativas a acuerdos de libre comercio con
naciones desarrolladas. Lo dicho veile
también para el mejor aprovechamiento
de los sistemas generalizados de preferencias comerciales, sobre todo en aquellos
casos como el de la Unión Europea, que en
1994 definirá su nuevo esquema preferencial para los países en desarrollo.
45. Los gobiernos de la región podrían
apoyar a las empresas pioneras en la actividad exportadora mediante incentivos a
las exportaciones de nuevos productos o a
la penetración de nuevos mercados. Una
modalidad es el "reintegro simplificado"
para productos cuyas exportaciones sean
inferiores a un monto establecido para un
período específico. Estos incentivos deben
ser moderados (tendientes a facilitar el
posicionamiento en los mercados externos
de productos competitivos o cercanos a
serlo), acotados en eltiempo,y estar sujetos a rendimientos precisos en términos de
nuevos productos, montos o mercados.
d)
Políticas de promoción de
exportaciones
43. Es deseable que los países de la región tengan una política activa de promoción de exportaciones. Como se dijo,
las principales razones que avalan la puesta en marcha de medidas para promoverlas son la necesidad de contrarrestar el
sesgo antiexportador propio de los aranceles, a que se alude en párrafos precedentes;
las externalidades positivas que genera la
actividad exportadora; las fallas que hay
en los mercados de capitales para el financiamiento de esta actividad, y las economías de escala y las oportunidades de
aprendizaje que ésta brinda. A falta de una
política activa en este sentido, las exportaciones tenderán a concentrarse en productos de demanda menos dinámica y de
mayor vulnerabilidad en los mercados
mundiales.
44. Una condición básica para promover la competitividad de las empresas exportadoras es asegurarles el acceso a insumos en condiciones competitivas. Es
recomendable que estas empresas puedan
acudir a mecanismos ágiles de internación
temporal de insumos para producir rubros de exportación, una vez cumplidos
ciertos requisitos básicos. Otras alternativas son la exención de aranceles o un reintegro posterior, con la mayor simplicidad
administrativa posible. Esos mecanismos
46. El sector público puede contribuir a
mejorar el desempeño en los mercados externos mediante un esfuerzo de apoyo institucional a la actividad exportadora, principalmente en las áreas de información,
financiamiento y seguro de exportación;
en la formación gerencial para fomentar
una mayor vocación exportadora en el
sector empresarial, y en la promoción de
la oferta exportable en el exterior. Del mismo modo, surgen experiencias pioneras
de inversión en el exterior para apoyar el
esfuerzo exportador, en cadenas de comercialización, operaciones conjuntas con
empresas en los mercados de destino, y
otras modalidades que las políticas de promoción de exportaciones empiezan a considerar.
47. También es deseable un apoyo activo al desarrollo de la oferta exportable en
el interior del país, con miras a que se
adecúe a las exigencias de los mercados
externos. Una difusión oportuna y actualizada de las exigencias de los mercados de
exportación, en términos de calidad, normas ambientales, estandarización, plazos
y volúmenes, facilitaría la tarea. Asimismo, sería provechoso promover vínculos
entre empresas del país y compañías comercializadoras a nivel internacional, particularmente en rubros específicos en los
cuales el país tenga potencial exportador.
Junto con sentar las bases para alianzas
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
19
estratégicas de exportación entre empresas nacionales y extranjeras, estos vínculos
estimulan una mejoría sostenida de la calidad y el desarrollo de nuevos productos,
acrecentando la flexibilidad de las empresas nacionales ante nuevas oportunidades
de comercio.
década. Se ha insistido reiteradamente en
el carácter sistêmico del esfuerzo requerido para reducir la amplia distancia que
actualmente separa la "mejor práctica" internacional de la productividad total promedio de los factores en los p clises de la
región.
48. Las políticas pasadas de promoción
de exportaciones se caracterizaron por
descuidar los rubros basados en recursos
naturales. Los recientes avances tecnológicos en microelectrónica, informática, telecomunicaciones y tecnologías satelitales
permiten incrementos significativos en la
información sobre calidad y volumen de
los recursos naturales económicamente
disponibles. Ello constituye un renovado
argumento para la adquisición y fortalecimiento de ventajas comparativas en recursos naturales no tradicionales con rentas
económicas significativas.
52. También se ha insistido en que adquirir competitividad internacional, y a sea
para exportar o para sustituir importaciones de manera eficiente, no sólo requiere
políticas macroeconômicas y comerciales
adecuadas, sino también políticas micro
y mesoeconómicas; es decir, modernización de la empresa misma (tecnología,
equipos, organización, relaciones laborales) y también de su entorno (los mercados
de factores y la infraestructura). El ritmo
de la reestructuración, y en algunos casos
la propia sobrevivencia de la empresa,
dependerá en forma crucial de la información y de los recursos humanos y financieros de que ésta disponga.
49. Para ser efectivo, un sistema de
promoción de exportaciones debe tener
cierto grado de selectividad. No es posible
promover todo, de manera indiscriminada. La selección de los sectores, y en general las decisiones en materia de promoción
de exportaciones, deben realizarse en estrecha y sistemática colaboración entre los
sectores público y privado. Para esto es
deseable fortalecer las organizaciones
gremiales de exportadores y productores.
50. Muchos países han reconocido las
ventajas de consolidar en una sola institución las entidades de apoyo a las exportaciones no tradicionales. Esas entidades
deben tener financiamiento estable y personal profesional calificado, con lo que lograrán ejercer mayor influencia en las decisiones de políticas que afectan a las
exportaciones.
3. Políticas meso y microeconómicas de
desarrollo productivo
51. La aplicación del progreso técnico al
proceso productivo, con miras a adquirir
competitividad internacional, ha estado
en el centro de las preocupaciones de la
Secretaría de la CEPAL durante la última
53. Mientras más imperfectos sean los
mercados de factores, y cuanto mayor sea
la incertidumbre respecto de la seriedad
del proceso de ajuste y apertura y de la
permanencia de los precios claves vigentes, mayor será la probabilidad que empresas con potencial competitivo no lleguen,
por falta de tiempo y recursos, a efectuar
la reestructuración necesaria para adquirir
una ventaja competitiva en el mercado
interno o externo.
54. De ahí la importancia de un funcionamiento cercano a lo óptimo de los mercados claves: los de tecnología, capital físico, capital humano y divisas. Para lograrlo
se justifican las políticas de carácter horizontal, es decir, las orientadas hacia llenar
los vacíos y superar los estrangulamientos
más importantes que se produzcan en dichos mercados. La diferencia entre las actuales políticas de desarrollo productivo y
las políticas "industriales" del pasado radica justamente en la importancia que se
otorga al perfeccionamiento de los mercados de factores, con miras a reducir o
eliminar las diferencias entre la productividad media de la región y la propia de las
mejores prácticas internacionales.
2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
55. En ese sentido, los países de desarrollo tardío, como son los de la región,
cuentan con un gran potencial latente para aumentar su productividad. Reducir
las diferencias a que alude el párrafo anterior -es decir, modernizarse- exige un
proceso activo de aprendizaje y reestructuración en lo tecnológico y organizativo,
así como en los sistemas de control de
calidad y comercialización en nuevos
mercados; todo ello implica vina fuerte
inversión en tiempo y capital, tanto físico
como humano, sobre todo por parte de las
empresas tecnológicamente más rezagadas. La facilitación de ese proceso de
aprendizaje es el eje esencial de una política moderna de desarrollo productivo. Así
lo confirman las experiencias en otras latitudes y algunas que ya se han presentado
en la propia región (automóviles y autopartes, madera, papel y celulosa, por ejempío).
56. Las políticas de desarrollo productivo tienen por objeto reforzar y no sustituir
las fuerzas del mercado. Además, los
eventuales incentivos deben ser transitorios; la perspectiva de la competencia internacional favorece una actitud empresarial más centrada en la productividad que
en la rentabilidad de corto plazo, lleva a la
búsqueda de magnitudes de producción
que se traduzcan en economías de escala
(ya sea por contar con amplio mercado
interno, o por haberse orientado inicialmente a exportar, o por tratarse de actividades de proceso continuo de un recurso
natural fácilmente exportable en caso de
insuficiencia de la demanda interna), y
tiende a la adopción de tecnologías relativamente avanzadas pero ya probadas y
consolidadas (donde se logre dominio de
la tecnología, actualización tecnológica e
incluso introducción de adaptaciones,
según el caso).
57. Complementando los planteamientos hechos en el Enfoque integrado (CEPAL,
1992a), hay tres conjuntos de medidas que
cabe proponer, dada su especial relevancia
en el ámbito de las políticas de desarrollo
productivo en apoyo de la competitividad
internacional. El primero abarca políticas
de desarrollo tecnológico; el segundo, la
capacitación de la mano de obra, y el tercero, el perfeccionamiento de mercados de
capital de largo plazo. Asimismo, se sugiere un programa concreto que ponga a los
empresarios de la región en contacto con
las mejores prácticas productivas internacionales.
58. En lo que se refiere al tema de la
innovación y difusión tecnológica, se proponen las siguientes opciones de política:
i) Implantar políticas de competencia
interna que vayan más allá de la simple apertura comercial.
ii) Subvencionar parcialmente las actividades de innovación y desarrollo
tecnológico de las empresas -ya sea
realizadas por éstas en forma directa o
en conjunto con centros de investigación- tomando en cuenta las externalidades positivas que se derivan de estas
actividades.
iii) Desarrollar y fortalecer el seguimiento
sistemático de las tecnologías y métodos de gestión disponibles a nivel internacional e integrar las empresas a
las redes de información pertinentes,
considerando la conveniencia de que
cada una de ellas pueda elegir de la
manera más informada posible la tecnología que decida aplicar.
iv) Mejorar las condiciones de fínanciamiento de los esfuerzos de desarrollo
tecnológico, con especial atención a las
necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Entre estos esfuerzos se
cuentan los del desarrollo de prototipos y plantas piloto, con miras a facilitar el tránsito de la investigación a la
aplicación. Los montos necesarios
pueden ser relativamente modestos,
pues la idea central es generar efectos
de demostración, para la banca privada, del potencial de rentabilidad de
este tipo de inversión, y servirle de
mecanismo de aprendizaje de cómo
evaluar elriesgotecnológico.
v) Poner en conocimiento de los actores
empresariales y económicos en general las experiencias más prometedoras
en el desarrollo tecnológico y su
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
difusión -centros tecnológicos por
rama, incubadoras, parques industriales, formas de vinculación entre universidad y empresas y mecanismos
alternativos de financiamiento- para
así multiplicar el impacto de estas
experiencias,
vi) Fomentar alianzas estratégicas entre
empresas nacionales e internacionales
líderes en materia de tecnología, gestión, calidad y acceso a los mercados
más importantes, simplificando para
ello los trámites administrativos,
mejorando la información y dando estímulos fiscales.
59. En materia de capacitación -que es
muy insuficiente en la región, pese a la
probada alta rentabilidad de la inversión
en capital humano, y también pese a que
la capacidad del capital humano es clave
para la productividad de las empresas- se
propone:
i)
Otorgar incentivos tributarios y
monetarios a las empresas que capaciten a su personal, para compensar la
externalidad negativa para las empresas que suele derivarse de tal capacitación (ésta tiende a ser captada mucho
más por el trabajador que por la empresa que lo capacita).
ii) Tomar medidas de promoción, información y sensibilización para acelerar
el uso de los incentivos a la capacitación y para introducir prácticas más
eficientes de gestión de recursos humanos y relaciones industriales más
cooperativas.
iii) Reordenar la oferta de capacitación,
impulsando la oferta privada, y concentrando el esfuerzo público en lograr que la capacitación y los oferentes
de ella se vinculen más estrechamente
con el sistema productivo y sus necesidades futuras; asimismo, asegurar
tanto la calidad como la relevancia de
los cursos ofrecidos, estableciendo
mecanismos de certificación de la formación impartida; e impulsar y financiar la oferta de capacitación hacia grupos de trabajadores marginales,
cesantes, o de pequeñas empresas,
1
normalmente desatendidos por los
programas de entrenamiento,
iv) Fomentar programas especiales de
formación básica para el amplio segmento de la fuerza de trabajo (40% en
la región) que no ha completado su
educación primaria, así como subvencionar programas regulares de capacitación, que contribuyan a mejorar el
potencial productivo de este vasto
grupo de trabajadores, que no podrá
beneficiarse de las reformas educacionales que se pongan en marcha.
60. La falta de un mercado de capital de
largo plazo hace que el grado de equipamiento, modernización y expansión de la
mayoría de las empresas de la región dependa de su capacidad de autofinanciamiento y no de sus perspectivas futuras,
lo que induce a una mala asignación del
capital. Este problema se vuelve más grave
en períodos de reestructuración: no
siempre coincide la abundancia de capital
propio de una empresa (que puede expresar un éxito pasado) con sus posibilidades
de éxito en el porvenir; y sin embargo las
empresas que cuentan con ese capital
tienden a invertirlo en su propia actividad.
En el extremo, podría producirse una sobreinversión en actividades caducas que
fuera en detrimento de otras con mayores
posibilidades de modernización y reestructuración.
61. Finalmente, una propuesta específica para reducir la amplia diferencia entre
la productividad de numerosas empresas
de la región -exceptuando las "de punta"
en su respectiva rama- y la de los países
desarrollados, consiste en poner en marcha masivos programas de extensión, que
cofinancien visitas a firmas en el extranjero donde se encuentre la "mejor práctica"
internacional.
62. Lo que se propone es organizar y
contribuir a financiar visitas de gerentes,
ingenieros, técnicos, supervisores, operarios y sindicalistas, de diversos subsectores de la producción, a plantas de mejor
práctica en el exterior. A su vuelta, los
participantes redactarían un informe
22
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
sobre las mejores prácticas en cuanto a
equipos y tecnologías, métodos de producción, organización del trabajo, relaciones industriales, control de calidad, comercialización y otros aspectos. Cada uno
de ellos difundiría los resultados de las
visitas en otras empresas, así como en las
respectivas organizaciones empresariales
y sindicales. El programa estaría abierto a
cualquier sector dispuesto a financiar su
parte, sea exportador o sustituidor de importaciones.
4. Movimientos de capital y política
macroeconômica
a)
la política económica y el acceso a
los mercados financieros
internacionales
63. En el marco de las políticas de liberalización en que se inscribió la apertura
comercial, la mayoría de los gobiernos
también ha seguido políticas tendientes a
reducir o eliminar restricciones a los movimientos internacionales de capitales. Esa
circunstancia, junto con la mayor estabilidad macroeconômica, las oportunidades
de inversión y particularmente el diferencial en las tasas de interés entre los países
de la región y las existentes en los mercados financieros externos, contribuyeron a
reforzar en dichos mercados la tendencia
al resurgimiento de una significativa oferta externa de fondos privados. El resultado
de la combinación de los mencionados
cambios en el ámbito internacional y en las
economías de la región llevó a la reactivación de los ingresos netos de capitales en
los últimos tres años.
64. La movilidad internacional del capital desempeña varios papeles de gran significación para el desarrollo. Dos de ellos
destacan por sus alcances macroeconômicos: i) la movilización de ahorro externo
hacia países con escasez de capital; y ii) el
financiamiento compensatorio de shocks
externos, que permite estabilizar el gasto
interno. En estas dos dimensiones, el capital externo ha estado cumpliendo positivamente su papel en América Latina y
el Caribe en los años noventa, aun cuando
sólo una fracción reducida del ingreso neto se ha reflejado en mayor inversión productiva.
65. Es claro, entonces, que la sola capacidad de acceder a los flujos financieros
externos no asegura que se fortalezcan automáticamente los procesos de ahorro e
inversión. Esto obedece a severas imperfecciones en los mercados financieros internos y externos, las que limitan su capacidad de asignar eficientemente los
recursos, en especial hacia la inversión en
sectores transables. Una política económica coherente y sostenida puede desempeñar, en ese contexto, un papel de extrema
importancia para lograr un desarrollo más
dinámico y estable.
66. De otra parte, la bondad de la política económica no sólo debe evaluarse sobre la base del acceso a los flujos externos,
en especial durante ciclos de oferta abundante de fondos internacionales. Cabe
considerar sobre todo la capacidad de las
autoridades nacionales para defender la
estabilidad macroeconômica y los incentivos de los agentes para tomar decisiones
sobre la base de metas sostenibles de mediano y largo plazo. La necesidad de intervenir para administrar los efectos de los
flujos de capitales se justifica por cuanto
éstos afectan simultáneamente dos variables claves para la eficiente asignación de
recursos: el tipo de cambio real en el mercado cambiario y la tasa de interés real en
el mercado monetario.
67. En ese sentido, cabe recordar que en
la historia latinoamericana se han dado
períodos con grandes entradas de capitales, seguidos en varias ocasiones por períodos de crisis de deuda. Esto ha generado un amplio debate en relación a la
dinámica del proceso de apertura de la
cuenta de capitales. Actualmente, existe
cierto consenso de que dicha apertura
debe darse de manera secuencial, y que es
recomendable que ocurra después de que
se hayan consolidado otros procesos de
liberalización, en particular el comercial y
el del mercado financiero interno.
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
68. En lo que se refiere a la velocidad del
proceso de apertura de la cuenta de capitales, para mantener la estabilidad macroeconômica y del tipo de cambio real se
requiere que dicho proceso sea acorde con
la capacidad de las economías para absorber y asignar eficientemente los recursos
externos. Podría ser conveniente liberalizar, en primera instancia, la entrada de
capitales de largo plazo, antes de dar facilidades a las transacciones de capital financiero de corto plazo. En cuanto a la
salida de capitales, cabría dar prioridad a
los créditos para la promoción de exportaciones, y a las inversiones directas de
empresas nacionales en el extranjero, también como forma de mejorar la plataforma
exportadora de éstas.
69. La apertura de la cuenta de capitales
en los países industriales ha sido bastante
lenta y gradual, acelerándose recién en los
últimos diez años junto con la internacionalización de los mercados de capital. Es,
sin embargo, interesante destacar que
España, Portugal e Irlanda introdujeron en
1992 ciertas restricciones a los movimientos de capital, con miras a evitar la inestabilidad cambiaria. Una vez que alcanzaron
los objetivos de estabilidad, dichas restricciones fueron levantadas. Esto destaca la
importancia de contar con instrumentos
flexibles que permitan, según las circunstancias, imponer ciertas restricciones transitorias a los movimientos de capitales,
para los efectos de apoyar los esfuerzos de
estabilidad macroeconômica.
70. La reactivación económica que se
observa en varios países de la región, apoyada en la remoción de la restricción externa, está limitada evidentemente por la capacidad productiva disponible. En forma
progresiva, varios países se han ido aproximando a su frontera productiva. Se plantea entonces, por una parte, la necesidad
de regular la evolución de la demanda
agregada, para evitar rebrotes inflacionarios o déficit excesivos en el sector externo.
Por otra, se hace más urgente la tarea de
incrementar la inversión para sostener el
crecimiento del PIB con aumentos de la
capacidad productiva y de la producción
de rubros transables. Una vez superada la
crisis de la deuda, es éste el terreno en el
que deberá actuar la política macroeconômica de los países de la región.
71. De otra parte, promover una estrategia de transformación productiva con
equidad requiere, en el plano macroeconômico, intentar administrar la demanda
agregada y su composición. Los instrumentos disponibles son las políticas fiscal,
monetaria y cambiaria. Ante la ausencia de
una política fiscal activa, para efectos de
lograr este propósito los instrumentos se
reducen a controlar simultáneamente la
tasa de interés real (como instrumento de
política monetaria para la estabilización y
control del gasto agregado interno) y el
tipo de cambio real (como instrumento de
política comercial para promover el crecimiento de la producción de rubros transables y afectar la composición del gasto
agregado).
72. El conflicto se origina cuando la tasa
de interés consistente con el objetivo de
limitar la inflación y de dar estabilidad a la
actividad económica (mediante la esterilización de los efectos monetarios de la
acumulación de reservas) es superior a la
internacional ajustada por expectativas de
devaluación, lo que incentiva la entrada de
capitales, reforzando la apreciación
cambiaria, con ello se perjudica el objetivo
de proteger el sector transable de la economía. Si, por el contrario, en la coyuntura
particular comentada, se deja bajar la tasa
de interés real interna, se perjudican ambos objetivos, pues el mayor gasto inducido por las menores tasas de interés presionará sobre los precios y se elevará
rápidamente el déficit en cuenta corriente.
Con ello se plantea elriesgode un desequilibrio macroeconômico insostenible. La
forma de resolver este conflicto es actuando directa o indirectamente sobre los flujos
de capitales, como algunos de los países de
América Latina y el Caribe lo han estado
haciendo en los años noventa.
73. Para los efectos de diseñar la política
económica, una de las principales interrogantes que enfrentan los gobiernos de
la región se refiere a la posibilidad de
2
distinguir entre los factores internos y externos que explican el resurgimiento de los
movimientos de capitales en la región, por
una parte; por otra, distinguir también
entre los flujos de capital de corto plazo
(cuyo carácter tiende a ser más especulativo) y los de mediano y largo plazo (más
asociados a inversión productiva). En esta
perspectiva, sería deseable que el fínanciamiento externo contribuyera al proceso de
inversión necesaria para fortalecer la competitividad productiva, para lo cual correspondería estimular la entrada de capitales de largo plazo y desalentar la de aquellos
que tengan carácter especulativo.
74. Es posible identificar tres niveles de
decisiones en que las autoridades pueden
intervenir ante una inesperada abundancia de financiamiento externo, que se
prevé en parte transitoria o que ocurre a
un ritmo mayor al que la economía es
capaz de absorber. Un primer nivel es el
que tiene por objeto moderar el impacto
sobre el tipo de cambio mediante la
compra de divisas (lo que implica la acumulación de reservas) por parte del Banco
Central. Un segundo nivel se vincula
con políticas de esterilización, para disminuir el impacto monetario de la acumulación de reservas en el primer nivel de
intervención. Un tercer nivel se relaciona
con políticas de incentivos, recargos o controles cuantitativos a la entrada de capitales, los que permiten influir sobre su
composición y volumen; se trata de alentar
flujos cuyo monto sea compatible con la
capacidad de absorción interna de la
economía, para destinarlos a proyectos de
inversión productiva, y desalentar, por el
contrario, la entrada de capitales de corto
plazo de naturaleza especulativa. Estas
acciones son más eficaces cuando van
acompañadas de una estricta supervisión
prudencial del sistema financiero.
75. Las opciones de los gobiernos
pueden resumirse en dos. Algunos han
adoptado la denominada intervención no
esterilizadora, que implica intervenir en el
primer nivel mediante la compra de divisas por parte del Banco Central, sin esterilizar su impacto monetario. En esta op-
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA .
ción, con la liberalización de los movimientos de capitales, en el contexto de un
compromiso con un tipo de cambio nominal de trayectoria predeterminada, se
tiende a perder control sobre los agregados monetarios. Otra opción es la llamada
intervención esterilizadora, que amplía el
espectro de acción de la primera opción,
compensando el impacto monetario de la
acumulación de reservas con activas operaciones de regulación de la oferta de
dinero. Se intenta así mantener el tipo de
cambio real dentro de rangos deseables
según los objetivos de medicino y largo
plazo, y regular la demanda agregada en
niveles compatibles con equilibrios macroeconômicos sostenibles.
76. La opción de esterilización implica
costos, en cuanto las tasas de interés que
pague el Banco Central sobre sus pagarés
sean mayores que las que obtiene sobre
sus colocaciones en moneda extranjera.
Estos costos no son inevitablemente
permanentes si el Banco Central mantiene
un tipo de cambio real, ligado a una canasta de monedas que refleje la composición
del intercambio comercial del país, que sea
sostenible a mediano plazo. La tarea del
Banco puede ser facilitada, y los costos
reducidos o incluso transformados en
ganancia, si adopta una política de banda
cambiaria con flotación "sucia": podría
obtener ganancias por compraventa de
cambios, compensando así las pérdidas
por el diferencial entre tasas de interés.
77. La mayoría de los países de la región
han optado en algún momento por la
intervención esterilizadora, enfrentando
severos conflictos entre el manejo de sus
políticas cambiarías y monetarias. Para
moderar tales conflictos se han utilizado
medidas complementarias, como algún
grado de flexibilidad de la política fiscal
para regularla demanda agregada; fondos
de estabilización de los principales productos de exportación para suavizar los
shocks de sus respectivos ciclos de precios
(por ejemplo, el caso del cobre en Chile y
del café en Colombia); política de ingresos
para adaptar los precios relativos de factores a los cambios de productividad.
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
78. Cuando la política fiscal no dispone
de los instrumentos que permitan actuar
con agilidad, como ya se mencionó, el
control de la demanda agregada recae
sobre la política monetaria (tasa de interés)
y cambiaria (tipo de cambio). El conflicto
que podría surgir en el manejo simultáneo
de estas dos variables, puede resolverse
con la opción de intervenir en el tercer
nivel, mediante medidas que intentan
cambiar el volumen y la composición de
los flujos, privilegiando aquellos de largo
plazo a través de incentivos (mediante
encajes o impuestos, y medidas cambiarías
que generen mayor incertidumbre para los
flujos de capitales de corto plazo) o incluso
a través de controles cuantitativos.
79. Entre los controles cuantitativos
directos, se pueden destacar exigencias de
plazos mínimos de vencimiento; de volúmenes mínimos para la emisión de bonos;
topes máximos para el endeudamiento
externo de las entidades financieras, y regulaciones en torno a la participación del
capital extranjero en el mercado de acciones.
80. En la actual coyuntura de abundante oferta de fondos externos y tasas de
interés internacionales comparativamente
bajas, las políticas de intervención de tercer nivel, así como las de esterilización, al
actuar sobre los agregados monetarios,
evitan excesos de gastos, especialmente
privados, pues impiden aumentos artificiales y transitorios del gasto interno, que
podrían resultar en importantes caídas del
ahorro nacional y aumentos excesivos de
pasivos externos, sin una contraparte de
aumento de la capacidad productora de
rubros transables.
b)
Perfeccionamiento de los mercados
financieros internos
81. La medida en que los flujos de capitales externos sean funcionales para una
estrategia de transformación productiva
con equidad depende en gran parte de las
características de los mercados financieros
internos. Esta afirmación se basa en la
experiencia de la crisis de la deuda externa,
ocasionada por fuertes entradas de créditos bancarios. Los mercados de capitales
en esa oportunidad fueron incapaces de
evitar la generación de "burbujas financieras", la selección adversa, y los riesgos
morales, características propias de los
mercados financieros.
82. Los desafíos de una regulación y
supervisión prudencial de los mercados
financieros internos se ponen de manifiesto al considerar la gran velocidad a la que
pueden ingresar los fondos externos a
dichos mercados. De no mediar un activo
desarrollo de instituciones e instrumentos
financieros, entre ellos el de las propias
instituciones públicas encargadas de la
regulación y supervisión, la intermediación de estos fondos por sistemas financieros en rápido crecimiento podría llevar a
distorsiones e inestabilidad macroeconômica, al canalizarse hacia créditos de alto
riesgo (o "burbujas de crédito"), fuertes
alzas de precios de los valores bursátiles
existentes (o "burbujas bursátiles") y de
bienes inmobiliarios y otros activos.
83. Tal como se sugirió al comentar las
políticas de desarrollo productivo, la reorganización de los sistemas financieros, incluida la liberalización de los movimientos
de capitales, debiera considerar de manera prioritaria la canalización de recursos
hacia el ahorro y la inversión, en forma
estrechamente vinculada al desarrollo
de la capacidad productiva. Este rol no se
ha enfatizado suficientemente en las reformas financieras que tienen lugar en la
región. Se requiere de una mayor preocupación por la relación entre el sistema financiero y los procesos de ahorro e inversión nacionales, y entre dicho sistema y los
mercados financieros externos.
84. En este plano de la relación entre los
mercados financieros y la formación de
capital para el desarrollo, se necesita de
una institucionalidad que complete o
perfeccione los mercados con tres criterios.
Primero, incluir un segmento del mercado
financiero dinámico de largo plazo, que
permita el financiamiento de proyectos
productivos. Esto implica desalentar los
segmentos especulativos y concentrarse
2
en capitales internacionales de largo plazo,
acompañados por acceso a la tecnología y
a los mercados de exportaciones. El impacto de las entradas de capitales por la vía de
la inversión externa directa en la región es
importante en este contexto.
85. Segundo, promover el acceso al
financiamiento de pequeñas y medianas
empresas que sufren de la segmentación
del mercado de capitales. Para esto último
es preciso que este mercado actúe con
algunos criterios de selectividad, que
atiendan las necesidades de capacitación y
de promoción del desarrollo de pequeñas
empresas productivas, así como de su
modernización. Se precisa de entidades
crediticias y mecanismos de garantía que
realicen lo que los mercados de capitales
de la región no han logrado en forma espontánea. No se trata de subsidiar el costo
del crédito, pero sí de favorecer el acceso
al financiamiento a tasas de interés normales, así como el acceso a la tecnología,
insumos y servicios, a los canales de comercialización, al financiamiento de largo plazo, y a la infraestructura que potencie la capacidad productiva de estos
sectores de la población.
86. Tercero, reconocer que la liberalización financiera de la cuenta de capital
abriéndola a las inversiones internacionales de cartera está sujeta, en países con
mercados de valores "emergentes", a
riesgos de sobreendeudamiento externo y
de excesivas fluctuaciones bursátiles y
cambiarlas. Fuertes entradas de capital
extranjero a los mercados internos pueden
impulsar simultáneamente "burbujas
bursátiles" y apreciaciones cambiarías. El
posterior descenso de los niveles bursátiles puede a su vez provocar salidas de
capital y presiones devaluatorias sobre el
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA .
tipo de cambio. De ello se desprende la
necesidad de implantar formas de regulación y supervisión de las instituciones
financieras que operan en los mercados de
capital, para asegurar su estabilidad.
87. La regulación financiera y prudencial puede contrarrestar estos riesgos y
contribuir a una captación ordenada y
estable de inversiones internacionales de
cartera. Para estos efectos, como se vio con
anterioridad, las regulaciones financieras
pueden actuar sobre dos variables financieras claves: las tasas de interés y el tipo
de cambio. Las respectivas normas pueden establecer bandas para estos precios,
o determinadas reglas que rijan su comportamiento. También pueden influir en
forma indirecta en estas variables a través
de normas que afectan la disponibilidad o
el costo de los fondos, incluyendo determinadas restricciones de acceso, encajes e
impuestos. Las normas que rigen la entrada y salida de capitales del país, ya sean
fondos extranjeros o nacionales, forman
parte de estas regulaciones. Para efectos de
diseñar tales normas, las instituciones
pertinentes debieran contar con información estadística relativa a los flujos externos (tipos de flujos, volúmenes, costos y
fuentes), así como a la acumulación de
stocks de pasivos externos en el mercado
financiero nacional.
88. La regulación prudencial se orienta
principalmente a la solvencia de los bancos, fondos financieros, compañías de seguros y otros agentes que gestionan recursos o asumen riesgos de terceros en gran
escala. El desempeño de estas funciones
compromete la confianza pública, razón
por la cual la solvencia o estabilidad de las
instituciones financieras implica importantes externalidades macroeconômicas.
Parte Primera
POLÍTICA COMERCIAL
Capítulo I
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL
1. Consideraciones generales
Profundas mutaciones ha experimentado
la economía internacional en los últimos
tiempos, en dominios tan fundamentales
como los de la producción, la comercialización, el transporte, la transferencia de
tecnología y el movimiento transfronterizo de capitales (Ohmae, 1985; Porter, 1991;
Naciones Unidas, 1991, y UNCTAD, 1993a).
También se ha insistido en los desafíos que
una economía internacional intensamente
competitiva plantea para los países de
América Latina y el Caribe, junto a subrayar las nuevas posibilidades que ésta entraña (CEPAL, 1990a y CEPAL, 1992a). En
estas páginas se mencionan algunas de las
tendencias más pronunciadas, a título de
trasfondo para los capítulos siguientes.
En primer término, la economía internacional en conjunto, y las principales economías industrializadas, han registrado
tasas de crecimiento muy modestas en los
últimos tres años. Al redactarse el presente
documento, la recuperación de la economía estadounidense estaba finalmente en
marcha, pero los pronósticos indican que
las tasas de crecimiento rondarían sólo un
1
3% en los próximos años. A su vez, las
dificultades de la reunificación alemana
impedían que Europa creciera tan rápido
como antes se había esperado, y la economía japonesa experimentaba una recesión
sin precedentes en la posguerra.1 Las reformas económicas en Europa Oriental y
en la ex-Unión Soviética, inicialmente postuladas como un impulso adicional a las
exportaciones de los países del Occidente,
hoy constituyen uno de los factores que
explican la lenta evolución de la economía
mundial. (Véase el cuadro 1.1.)
La única zona que se ha mantenido
ajena a este conjunto de problemas es una
parte de Asia. Durante más de un cuarto
de siglo, las economías del Este de Asia
han estado creciendo muy por encima del
promedio mundial. Apoyándose en políticas económicas muy pragmáticas y en una
estrategia basada en la inversión en capital
humano, relaciones armónicas y estrechas
entre el sector público y los empresarios, y
competitividad por la vía de las exportaciones, estas naciones han llegado a estar
entre las más dinámicas del planeta en
términos económicos. Japón, en particular,
a pesar de sus dificultades coyunturales,
Para las exportaciones de los países en desarrollo, los mercados siguen situados predominantemente
en el mundo industrial, pese al incremento reciente del comercio entre los propios países en desarrollo
y al aumento excepcional del intercambio intralatinoamericano. En 1992, por ejemplo, 59% de las
exportaciones de los países en desarrollo tuvieron por destino los Estados Unidos, Japón, la
Comunidad Europea y otras ocho naciones industrializadas. Por ende, las tasas de crecimiento de
estos países revisten suma importancia, pues determinan el grueso de la demanda de exportaciones
regionales, los términos del intercambio y el grado de proteccionismo.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
Cuadro 1.1
ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, 1993 Y1994
(Tasas de crecimiento anual, según estimaciones de distintas fuentes)
1993
ONUa
FMlb
1.2
2.3
1.1
3.1
0.1
-1.2
-0.4
1.3
3.1
0.1
-1.1
-0.3
5.1
0.7
1994
OCDEC
ONUa
FMlb
2.2
3.1
2.6
3.8
0.6
2.4
2.4
2.7
3.7
0.9
2.3
2.1
6.1
1.0
3.4
8.5
4.8
2.6
3.3
6.4
5.6
3.3
2.8
8.0
-8.6
-9.0
-10.3
-8.3
3.9
4.0
7.1
7.2
OCDEC
Producción
Producto mundial
Países industrializados
Estados Unidos
Japón
Alemania
Unión Europea
Países en desarrollo
Africa
América Latina
Asia
Economías en transición
Comercio mundial
(volumen)
a
A
5.4
d
1.2
3.0
0.1
-1.3
-0.2
3.3
d
2.6
4.0
0.8
1.8
1.9
6.7
Naciones Unidas, "The world economy at the start of 1995", Departamento de Información Económica y Social y
Análisis de Políticas (DIESAP), Nueva York, 20 de diciembre de 1994; y Estudio económico y social mundial, 1994
(E/1994/65; ST/ESA/240), Nueva York, 1994. Publicación de las Naciones Unidas, N' de venta: S.94.II.C.1. La
agregación de países se efectúa a tipos de cambio de mercado. b FMI, Perspectivas de la economía mundial, Washington,
D.C., octubre de 1994. La agregación de países se efectúa con tipos de cambio de paridad adquisitiva. c OCDE,
Economic Outlook, París, junio de 1994.
Excluye China, que creció 13.4% en 1993 y 11.5% en 1994.
presenta a los Estados Unidos y Europa
desafíos que habrían sido inimaginables
hace pocos decenios. Pero no se trata solamente de Japón. Cuatro economías de reciente industrialización (la República de
Corea, la provincia china de Taiwán, Hong
Kong y Singapur) han demostrado grandes habilidades en la producción y el comercio, y a ese grupo se unen ahora los
países del Sudeste de Asia y China. (Véase
el cuadro 1.2.) Conjuntamente, esos países
forman la región donde se prevé más dinamismo en el resto de la década.
Todo lo anterior ocurre en un ambiente de acentuada globalización. Esta incluye
un aumento en el volumen del comercio
con respecto a la producción mundial y un
gran dinamismo de la inversión extranjera
directa (IED). Se caracteriza, asimismo, por
un creciente protagonismo de las empresas transnacionales en la producción y el
comercio global, un sistema financiero
mucho más flexible, y una nueva organización mundial de la producción y comercialización que se caracteriza por el énfasis
en la subcontratación y por un aumento en
la importancia del comercio intraindustrial (e intrafirma). Por otro lado, el intenso
debate que se produjo en los últimos meses de 1993 en torno a la suscripción del
Acta Final de la Ronda Uruguay y la ratificación por parte del Congreso estadounidense del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, así como las resistencias a la profundización de la Unión Europea, demuestran que las presiones
proteccionistas y los riesgos del comercio
administrado siguen latentes. Los desequilibrios externos en la OCDE, en particular los elevados superávit en Japón y
déficit en los Estados Unidos, acrecientan
esos riesgos.
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
31
Cuadro 1.2
DINAMISMO ECONÓMICO Y EXPORTADOR EN ASIA
Producto interno
bruto
(% crec. anual)
Relación
ahorro interno/
producto
interno
bruto
0/
/o
Relación inversión interna
bruta/
producto
interno bruto
(%)
Exportaciones
Miles de Cree,
millones anual
de corriendólares te (%)
19701980
19801990
19901993
19811990
19911993
19811990
19911993
1992
19871993
Hong Kong
9.3
7.2
5.0
31.0
30.8
28.2
29.0
119.5
22.6
República de Corea
9.0
8.8
6.0
32.0
35.6
30.5
36.4
75.2
11.7
Singapur
7.9
6.3
7.5
42.6
47.1
42.2
40.3
61.6
21.9
Provincia china
de Taiwán
9.3
8.5
6.7
32.9
27.2
22.6
24.0
80.7
9.7
China
7.9
10.4
11.5
34.4
36.6
32.1
35.4
69.6
16.2
Indonesia
7.7
5.5
6.6
31.8
36.9
30.4
34.9
32.5
15.8
Malasia
7.8
5.2
8.2
33.0
35.0
30.7
34.8
39.6
21.3
Tailandia
7.9
7.9
7.8
27.2
35.7
30.6
41.9
32.1
25.6
Pakistán
5.2
6.2
5.4
7.5
14.5
18.7
19.8
6.9
13.6
India
3.7
5.8
3.0
21.4
23.6
22.8
24.7
18.6
13.5
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo, Asian Development Outlook, 1994, Oxford University Press, Oxford.
Los efectos de los avances tecnológicos
son de diverso signo. El cambio tecnológico, inserto en economías dinámicas, evidentemente favorece la generación neta de
empleos a mediano plazo. En plazos más
breves, tiende a actuar en sentido inverso.
Con ello, el impacto más relevante del actual ciclo tecnológico sobre la ocupación es
hacer caducar habilidades y conocimientos. Con ello, desaparecen ocupaciones y
se crean otras que requieren habilidades
distintas, con las cuales no necesariamente
cuentan los actuales desempleados o los
desplazados por el cambio técnico u organizativo. Un escenario de menor crecimiento en las economías industrializadas,
tiende a acentuar estos efectos adversos de
corto plazo sobre la dinámica ocupacional.
El actual momento de la economía
mundial refleja un profundo proceso de
transformación. Es plausible que en los
años próximos el crecimiento económico
global y el dinamismo de las corrientes
comerciales sean inferiores a los de los
decenios precedentes. Sin embargo, tras
las cifras agregadas, puede percibirse que
obtienen mejores resultados los sectores y
actividades que asumen el desafío tecnológico, de globalización y de competitividad. Esto es lo que se aprecia en el
dinamismo asiático y en el elevado crecimiento del comercio internacional de servicios y de la inversión extranjera.
Finalmente, la competitividad, asentada en la promoción y difusión del cambio
técnico y de la capacitación laboral, con
miras a enfrentar la globalización de la
economía mundial, es el tema que predomina en la escena internacional. Con ello
se crea la urgencia de que América Latina
y el Caribe aborden los desafíos de la calidad
y la productividad, y puedan así insertarse
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
eficazmente en las corrientes y zonas dinámicas del comercio internacional.
2. Tendencias del comercio internacional
Pese al estancamiento de la producción
mundial y la creciente preocupación por el
sistema internacional de comercio, durante los últimos años el volumen del intercambio ha crecido a vina tasa anual poco
inferior a la registrada durante las dos décadas precedentes. Como se advierte en el
cuadro 1.3, el volumen aumentó en promedio 4.3% entre 1990 y 1993 comparado con
un promedio de 4.9% entre 1970 y 1990.
Sólo en el decenio de 1960 hubo una cifra
notoriamente mayor (8%).
Aunque el volumen del comercio
mundial ha aumentado a una tasa bastante
constante, su valor hafluctuadoen forma
considerable. El cuadro 1.3 indica que el
valor del comercio creció en torno a 9%
anual en la década de 1960, la tasa se duplicó con creces hasta llegar a 20% en el
decenio de 1970, y cayó 0.5% en el primer
lustro de los años ochenta.2 Desde 1986,
continuaron lasfluctuacionescon un crecimiento promedio de 12% entre 1985 y
1990, pero con un descenso a 2.2% entre
1990 y 1993.
Durante la década de 1970, los países
en desarrollo tuvieron mejor desempeño
que las naciones del Grupo de los Siete en
cuanto al valor de las exportaciones; esta
tendencia cambió durante la década de
1980, pero se retomó en los últimos años.
(Véase el cuadro 1.3.) No obstante, al desagregar los datos sobre los países en desarrollo, se observa que el buen desempeño
de estos últimos dependió preponderada2
3
mente de las economías de reciente industrialización (ERIs) asiáticas y de China. A
partir de 1980, las exportaciones de las
demás regiones en desarrollo (por ejemplo, América Latina y Africa) han crecido
razonablemente en términos de volumen,
pero lentamente en términos de valor. Las
economías en transición (Europa oriental
y las repúblicas de la ex Unión Soviética)
sufrieron una disminución espectacular
del volumen y el valor de su comercio en
1991 y en 1992, y el PIB ha seguido cayendo,
sobre todo en la ex Unión Soviética.
Los resultados de estas diferencias entre las tasas de crecimiento pueden advertirse en la distinta participación regional
en el valor del comercio mundial (cuadro L4).
Los países desarrollados aumentaron su
participación de 66% en 1960 a 72% en
1992, en tanto que la de los países en desarrollo se elevó de 22 a 24%. Esto último se
explica en parte por la caída de la participación de Europa oriental y de la ex Unión
Soviética, pero sobre todo por el buen desempeño de Asia, puesto que la participación de América Latina cayó de 8 a 4%, y
la de Africa descendió de 4 a 2%.
Naturalmente, la diferencia entre el
desempeño del volumen y el valor obedece al comportamiento de los precios. La
década de 1970 fue un período excepcional, en que las alzas de precios elevaron
enormemente el valor del comercio. Si se
exceptúa esa década, los precios han tenido generalmente un efecto negativo sobre
el valor de exportación para los países en
desarrollo. En la década de 1990, el impacto ha sido especialmente fuerte, ya que los
precios promedio han caído más que en
ningún otro período incluido en el presente estudio.3
Estas pronunciadas variaciones han estado asociadas a cambios de cotización del dólar
estadounidense (la unidad de cuenta utilizada) y afluctuacionesde la tasa de inflación en los países
desarrollados.
Un índice ponderado de precios, con base 1979-1981, desarrollado por el Banco Mundial y que
considera 33 productos básicos, excluyendo al petróleo, mostraba que 1986-1990 era el peor perícüdo
de precios para estos productos en toda la posguerra. Los datos para 1991-1993 muestran una caída
adicional de 14% en ese índice de precios, siendo 1993 el peor año, luego de lo cual se iniciaría una
recuperación hasta el año 2000. En este último año, según esa proyección, el citado índice mostraría
una recuperación de 12% respecto del actual nivel. Con ello, el índice no alcanzaría a recuperar el
nivel promedio de 1986-1990 (Avramovic, 1992).
33
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
Cuadro 1.3
CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
(% promedio
anual)
P a í f e s América Medio
Todo Países Estados T ,
„
el
d e s a r r o - U n i d o s Japón
CEE en des- u t a a Oriente
mundo liados
arrollo
A s i a
,
miasen
transi-
A f r i c a
_¡x„
1960-1970
PIBreal
Exp. volumen
Exp. valor
Imp. volumen
Imp. valor
5.2
7.4
9.3
8.6
9.2
5.1
8.4
10.1
9.5
10.3
4.4
6.6
7.8
9.3
10.2
10.3
16.0
16.9
14.4
15.4
4.7
8.8
10.4
8.9
5.5
3.1
5.7
4.9
6.3
6.2
9.5
9.3
6.3
7.4
5.1
6.5
6.7
6.0
6.9
5.4
11.4
9.0
4.2
5.3
6.7
10.1
5.8
7.9
7.4
5.3
6.7
1970-1980
PIBreal
Exp. volumen
Exp. valor
Imp. volumen
Imp. valor
3.7
5.1
20.3
5.4
20.2
3.1
6.4
18.8
4.9
19.5
2.8
6.2
18.2
4.7
21.2
4.4
9.7
20.8
5.0
22.0
2.9
5.0
19.3
5.5
19.8
5.5
0.4
25.9
7.8
23.8
5.4
0.4
20.8
5.1
20.6
6.4
-1.3
34.3
16.3
33.6
6.1
8.3
25.8
7.6
23.5
6.2
-2.7
21.7
7.8
22.2
5.2
6.1
14.9
8.3
13.6
1980-1985
PIBreal
Exp. volumen
Exp. valor
Imp. volumen
Imp. valor
2.0
2.5
-0.6
2.7
-0.4
2.4
3.4
0.5
3.2
-1.4
2.9
-0.2
-0.2
6.8
7.1
3.9
7.4
6.2
1.7
-1.6
1.5
1.7
-1.1
1.8
-3.0
1.9
-1.4
-4.4
0.2
-2.6
1.3
3.7
-0.8
-5.8
-8.0
0.5
-12.3
-14.3
0.6
-2.0
5.3
7.4
2.5
4.9
2.5
1.0
-4.8
-8.3
-2.5
-6.3
2.1
5.1
0.5
3.1
-1.3
1985-1990
PIBreal
Exp. volumen
Exp. valor
Imp. volumen
Imp. valor
3.3
6.4
12.1
7.1
12.0
3.2
5.3
14.0
6.5
14.6
3.0
8.2
12.5
3.7
7.4
4.6
2.9
10.3
9.9
12.6
3.1
9.9
15.9
7.6
16.1
3.4
8.2
11.5
6.4
13.4
1.9
3.0
4.5
2.1
7.5
1.3
7.9
7.3
-3.5
2.9
6.9
12.7
18.6
13.5
19.0
2.4
2.4
3.1
0.0
5.3
0.8
-1.6
1.0
0.6
3.5
1990-1993
PIBreal
Exp. volumen
Exp. valor
Imp. volumen
Imp. valor
1.1
4.3
2.1
4.4
2.3
1.1
3.1
0.9
2.8
-0.3
1.4
6.7
5.2
7.8
5.1
1.8
0.9
8.0
2.0
0.9
0.5
1.5
-1.1
0.8
-2.6
4.5
8.5
6.9
12.1
11.6
2.7
5.8
1.6
16.6
15.2
2.6
7.3
-1.4
11.4
10.2
5.3
13.7
12.7
12.3
12.1
1.3
4.1
-2.9
3.4
1.5
-10.9
-15.1
-14.4
-13.7
-9.4
Fuente: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1988 (TD/STAT.16), Nueva York, 1989.
Publicaciónde las Naciones Unidas, N°deventa:E/F.88.1l.D.ll;HandbookofInternational
Trade and Development
Statistics, 1991 (TD/STAT.19), Nueva York, 1992; y Trade and Development Report, 1994 (UNCTAD/TDR/14),
Nueva York, 1994. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.94.II.D.26; Naciones Unidas, Estudio
económico mundial, 1992 (E/1990/40; ST/ESA/231), Nueva York, 1993. Publicación de las Naciones Unidas,
N° de venta: S.93.II.C.1; Estudio Económico y social mundial, 1994 (E/1994/65; ST/ESA/240), Nueva York, 1994.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.II.C.1; y Monthly Bulletin of Statistics, Nueva York, varios
números.
a Sólo cubren 1990-1992.
Los productos primarios son especialmente vulnerables tanto en relación con
las tendencias como en la inestabilidad de
los precios. El gráfico 1.1, que abarca el
período 1983-1992, sugiere que ha habido
mucha divergencia entre los precios de
diferentes productos: éstos oscilan entre
una declinación promedio anual de 15%
para el cacao a un aumento de 9% para el
manganeso (en dólares estadounidenses
constantes). Sin embargo, la declinación
global de precios ha superado las alzas. En
consecuencia, los esfuerzos para aumentar
el volumen de las exportaciones han sido
contrarrestados por el comportamiento de
los precios.
La situación de los precios de los productos minerales fue en gran medida negativa durante la última década. Como se
observa en el gráfico 1.1, la mayoría de los
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Gráfico 1.1
TENDENCIAS DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS PRIMARIOS NO COMBUSTIBLES, 1983-1992
(Tasa promedio anual de variación en dólares
constantes)
Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Commodity Yearbook 1993, Nueva
York, 1993, cuadro A.2.
precios tendieron a caer debido a una demanda debilitada por los cambios tecnológicos que llevaban a utilizar menores
cantidades de materias primas por unidad
de producción. En consecuencia, los minerales y metales redujeron significativamente
su participación en las exportaciones mundiales. Empero, en términos absolutos el
sector sigue atrayendo nuevas inversiones,
y se están abriendo nuevas minas, que
pueden beneficiar a aquellos países con
minerales de alta ley y bajos costos de
producción. (Para más detalles véase el
recuadro 1.1.)
La experiencia de los sectores agropecuario y silvícola ha sido más diversa que la
del sector minero. En el primero, el mayor
volumen de comercio se ha registrado tradicionalmente en los cereales, los que han
experimentado una declinación general de
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
35
Cuadro 1.4
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL
(Porcentajes en dólares corrientes)
Exportaciones
1960
1970
100.0
100.0
100.0
100.0
Países desarrollados
65.9
70.9
62.6
71.4
Grupo de los Siete
48.9
52.7
46.3
Estados Unidos
15.8
13.7
11.0
3.1
6.1
Comunidad Europea
32.2
Economías en transición
Países en desarrollo
Importaciones
1980 1990 a 1992 a
1960
1970
1980 1990 a
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
71.5
64.9
71.6
68.3
72.3
70.1
51.6
41.9
44.8
43.1
54.9
53.3
11.5
12.0
11.1
12.2
12.5
14.6
14.3
6.5
8.4
9.1
3.3
5.8
6.8
6.6
6.0
35.5
32.5
36.8
35.7
32.7
35.3
34.6
35.7
35.0
10.1
9.8
7.7
5.1
4.7
10.2
9.7
7.7
5.5
3.4
21.9
18.4
28.7
21.6
23.9
22.6
17.9
22.9
20.4
23.4
América Latina y el Caribe
7.7
5.5
5.5
3.9
3.7
7.3
5.5
5.9
3.2
4.1
ALADI
MCCA
Caribe
5.6
0.3
0.5
4.0
0.4
0.4
4.0
0.2
0.5
3.3
0.1
0.2
3.2
0.1
5.0
0.4
0.6
3.5
0.4
0.6
4.1
0.3
0.7
2.3
0.2
0.2
3.2
0.2
Asia
9.5
8.1
8.2
13.3
16.0
9.7
7.8
12.3
14.3
16.6
Economías de reciente
industrialización (ERIs)
China
India
3.4
2.0
1.0
3.0
0.7
0.6
6.0
0.9
0.4
10.1
1.8
0.5
11.5
2.3
0.5
3.6
1.9
1.7
3.8
0.7
0.6
5.8
0.9
0.7
9.9
1.5
0.7
11.3
2.0
0.6
África
4.2
4.1
4.7
2.0
1.8
4.9
3.4
3.6
2.1
2.1
6.8
6.3
16.4
6.0
5.8
4.8
3.5
7.0
3.5
4.2
15.1
12.1
12.3
15.6
17.3
17.9
14.4
15.9
16.9
18.6
Mundo
Japón
b
Países exportadores de
petróleo
Países no exportadores de
petróleo c
52.8
1992 a
Fuente: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1991 (TD/STAT.19), Nueva York, 1992.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.92.II.D.6; Naciones Unidas, Estudio económico mundial,
1993 (E/1993/60; ST/ESA/237), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.93.II.C.1;
Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics Yearbook, Washington, D.C., 1993;
Comunidades Europeas, proyecto LINK, Short and Medium-Term Development Prospects in the Asia-Pacific Region,
septiembre de 1993.
* 1990 y 1992 actualizados con Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, Nueva York, julio de 1993. b Asia en
desarrollo incluida China. c Estimaciones de la CEPAL.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
Recuadro 1.1
MERCADO MUNDIAL DE MINERALES
Debido a los efectos de sustitución y minia turización, el crecimiento de la economía mundial
no lleva como antes al incremento del consumo
de metales. Los efectos de sustitución corresponden a cambios en precios relativos ante la
aparición de nuevos materiales; y los de mintaturización se expresan en menor demanda de
componentes metálicos por unidad de productos manufacturados, siendo el caso del sector
automotor el más ilustrativo. La globalización
financiera, a su vez, acentúa el rol de las variables financieras en la formación de stocks, lo que
agudi2a las. fluctuaciones de las cotizaciones
internacionales.
El menor ritmo del consumo mundial de los
principales metales contrasta con el significativo
dinamismo que experimentó el consumo en tas
ERIs asiáticas. En los años ochenta, el consumo
de aluminio primario de la República de Corea
creció a una tasa promedio de 18%, a 13% el de
zinc refinado y 12% el de cobre refinado; en la
provincia china de Taiwán, los incrementos fueron de 8%, 7% y 12%, respectivamente.
La oferta mundial minera se descentralizó en
los dos decenios pasados, debido a un mayor
protagonismo estatal en ella, derivado de las
nacionalizaciones, y a incrementos en el grado
de elaboración y en la capacidad de fundición y
refinación. Las restricciones ambientales estimulan la apertura de nuevos yacimientos en
países en desarrollo y promueven una relocalización de capacidades de fundición y refinación.
Los minerales y metales han reducido su
participaciónen las exportaciones mundiales de
7% a comienzos de los años setenta a 4% al
concluir los ochenta. En dólares de 1985, sin
embargo, más que se duplicaron en los dos últimos decenios, generando exportaciones del orden de los 84 000 millones de dólares anuales.
En términos absolutos, se trata de un mercado
de grandes dimensiones que sigue siendo atractivo para ia apertura de nuevos yacimientos. La
tendencia apunta a una reestructuración de la
oferta en función de márgenes cada vez más
reducidos entre precios y costos de producción.
Se esperan significativos cambios en las decisiones de apertura de nuevos yacimientos, con preferencia por yacimientos de gran volumen, bajos
costos de infraestructura y, por cierto, mayor
calidad. En tal sentido, los principales distritos
mineros de la región que se adecúen a tal tendencia seguirán experimentando importantes
flujos de inversión extranjera en ampliaciones o
nuevos yacimientos.
PARTICIPACIÓN EN COMERCIO MUNDIAL DE MINERALES Y METALES
{% sobre totales mundiales)
Países desarrollados
Países en desarrollo
América Latina
ERIs
Economías en transición
1970
59
32
14
1
9
EXPORTACIONES
2
1990
67
25
12
1970
85
7
2
8
8
IMFORTACIONLS
1
1990
76
18
2
7
4
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE PRINCIPALES METALES
(% de crecimiento promedio
Aluminio refinado
Cobre refinado
Estaño refinado
Zinc refinado
Mineral de hierro
Níquel
Plomo refinado
60s
lililSIiiiŒlilll
lllllllllllilllliilillltili
WÊmÊm^^m
anual)
70s
IlllllllHili^l
2.0
2.0
®¡l¡Bll¡¡l¡Í¡¡¡lttÍ¡¡¡¡l¡¡¡:!Íl¡l¡!
3.0
••MÜIIÉKIMIWI
En los últimos años los precios de los metales
han mostrado una clara tendencia al deterioro.
Entre 1983 y 1992, por ejemplo, los precios del
estaño declinaron a una tasa promedio anual de
80s
1.5
1.4
1.3
0.5
2.0
1.0
14%y los del hierro y del aluminio descendieron
a ritmos del 3% y 4%, respectivamente. En igual
lapso, los precios del plomo, el zinc y el cobre se
elevaron, aunque a tasas inferiores al 3%.
Conferencia de las Naciones Unida» sobre Comercio y Dtaarrolln ¡UNCTAIÍI, Commodity Yearbook, 1992, Nueva York, 1 TO;
Metal Statiques.1960-l$TI) y Metal Statistics, I9Í2-1972,Nueva York,American Metal Ma'rket/Fairchild Publications,y World
Metal Statistics Yairiw*, Ware, Hertford, Reino Unido, Oficina Mundial de Estadísticas del Metal, años 1984,1990 y 1993.
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
su tasa de crecimiento durante la década
de 1980. Esta tendencia ha coincidido con
una mayor autosuficiencia de los países
grandes, entre ellos la India y la China.
Tendencias similares se observan en otros
cultivos de exportación tradicionales. Al
menos dos fenómenos han contribuido a
generar estos problemas. Uno es la baja
elasticidad-ingreso de los productos alimentarios tradidcmales. El otro tiene que ver con
la intervención considerable de las naciones
industrializadas en los mercados agrícolas
en respuesta a presiones políticas internas.
37
Una trayectoria mucho más favorable
ha caracterizado a los productos no
tradicionales. Por ejemplo, las importaciones mundiales de fruta han crecido
con rapidez en los países industriales,
pues la dieta se ha alejado de la carne y los
hidratos de carbono. Asimismo, las
importaciones de productos forestales
aumentaron cuando grupos ecologistas
centraron su atención en el mantenimiento
de los bosques nativos. (Véanse el
recuadro 1.2, y el capítulo H, apartado 5.)
Recuadro 1.2
LAS PREFFRF.NCIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LOS
PAÍSES DESARROLLADOS
En las últimas tres décadas, los ingresos percibidos por el habitante promedio en los países
industrializados se duplicaron. Sigún cifras del
Banco Mundial, el producto nacional bruto per
capita en los países de altos ingreso» -expresado
en dolares constantes de NW- aumentó de
10 800 dólares a iy 550 dolares entre 1%^ y 1990.
Este aumento de los niveles de vida ha estado
acompañado de cambios tanto en la composición como en las características de las familias
que habitan en las /.onas mas rita* del planeta
De acuerdo a un estudio reciente hecho pata
Europa, entre los cambios observados como
consecuencia de los mayores niveles de renta
están la tendencia hacia lá formación de hogares
con redundo numero de personas/' el aumento
de la participación de las mujeres un el mercado
A esta recomposición de la estructura de los
hogares se suma un cambio en las preferencias
de uinsumo alimenticio, orientado a alimentos
sanos, equilibrados, dietéticos, naturales a su
vez, diversificados y de preparación r.ipida Fn
este sentido, ha aumentado la demanda de productos alimenticios que correspondan a porciones individuales y que no requieran de mucho
tiempo de elaboración- Con ello se ha producido
una sustitución de los productos frescos por prepaiados, un aumento del consumo de frutas
tropicales y hortalizas fresca», fut ra de estai H in,
y un desarrollo de circuitos de comei cialización
de alimentos Fn cambio, las hortali/.is de fául
preparación, comí» los tomates y los aguacates
(paltas), y los productos de sustitución, corno las
rúente
hortalizas congeladas o en conserva, v los platos
proparados, han registrado una may» v presencia
en los mercados.
Esto ha abierto para América Latina posibilidades de colocación de nuevos pioductos en
los mercados de los países industrializados. En
el gráfico adjunto se resume lo que se puede
caracterizar como "ciclo de vida" de algunas
frutas de exportación. En general estos
productos registran en Ira primeros años de
presencia en el mercado altas tasas de crecimiento de su (.onsumo; estas luego tienden a disminuir. La duración del rulo responde a factores
tan diversos como el grado de sustitución (sea
por productos diferentes o por nuevas variedades), los volúmenes de oterta, la estructura de
comercialización, la situación de la demanda
agregada y factores más coyunturales como, por
ejemplo, la moda.
En la actualidad, el consumo de muchas
frutas y hortalizas de exportación no tradicional
de América Latina en los países industrializados
parece ubicarse en las primeras etapas del ciclo;
es decir, de introducción y experimentación.
Otros productos, sin embargo, en especial los de
clima templado, podrían estar, más bien,
finalizando el ciclo de maduración. No obstante,
se debe tener presente que la incorporación de
un número de países a procesos de desarrollo
que se basan en la agroexportación ha incentivado la competencia en los mercados de
destino y, por lo tanto, ha influido en que se
acórtenlos i icios de v ida de estos produc tos (u no
de los ejemplos más tipian, es el del kiwi).
U jp.rtuny is fro,sos ^mni^aJans ra.nr.fr, lU /R1») hjntugp d«f Chllp, Pmmfa Je llturroll.. tVjduotivo
Y Empresarial. 1993 > Comiuiuliid T^
' onomica fluropra, rstiii/ii>s dfl vurcuJe JL la f t jvni fntfaA, tlíni v ft'íttiixfl»,
vol 2,Brusel¿s. ComiMondi-l.uCmnuind.KlnEuropea** 1<W1
- -
,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Recuadro 1.2 (concl.)
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE ALCUNAS
FRUTAS TROPICALES EN EUROPA
(Tas-a (k aumento promedio 19?ti-W3»)
C. antidadc.".
Cuadro 1.5
INESTABILIDAD DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 1980-1993
(Variación anual promedio)
Porcentaje
Producto
Azúcar cruda
Bananas
Cacao
Café (suave)
Carne de vacuno
Harina de pescado
Maíz
Soja
Trigo
Algodón
Lana
Cobre
Estaño
Mineral de hierro
Plomo
Zinc
Petróleo 3
índice de productos primarios b
índice de productos manufacturados
0
37.6
15.4
12.1
16.1
5.5
19.5
14.2
9.9
10.1
15.6
9.6
13.7
14.7
9.1
17.9
17.2
21.3
7.1
5.5
Fuente: UNCTAD, Boletín mensual de precios de productos básicos, Suplemento 1970-1989, Ginebra, noviembre de 1989 y
Boletín mensual de precios de productos básicos, vol. 14, N° 4, Ginebra, abril de 1994; Petroleum Intelligence Group,
Petroleum Market Intelligence, Nueva York; Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas financieras
internacionales. Anuario, Washington, D.C., 1993; Naciones Unidas, Estudio económico mundial, 1993 (E /1993 /60;
ST/ESA/237), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.93.II.C.1; y Monthly Bulletin of
Statistics, Nueva York, junio de 1986 y septiembre de 1994.
a índice del Fondo Monetario Internadonal.
b índice de 34 productos (excluyendo petróleo y metales preciosos) del
Fondo Monetario Internacional. c índice del valor unitario de productos manufacturados (CUQ 5-8) de Naciones
Unidas.
39
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
Cuadro 1.6
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PAÍSES
(En porcentajes)
1962
1970
1980
1990
1992 a
Total Mundo b
Productos alimenticios
Productos agrícolas no alimenticios
Metales y minerales
Combustibles
Manufacturasc
100.0
19.4
8.8
6.6
9.1
55.0
100.0
14.8
5.7
7.3
9.1
61.7
100.0
11.2
3.5
4.6
22.1
55.1
100.0
9.5
2.9
3.4
7.8
74.2
100.0
10.7
2.8
2.9
6.0
75.4
Total Grupo de Los Siete b
Productos alimenticios
Productos agrícolas no alimenticios
Metales y minerales
Combustibles
Manufacturas0
100.0
12.8
5.0
5.3
4.2
71.0
100.0
9.7
3.5
5.4
3.2
76.2
100.0
9.9
3.0
4.4
5.4
75.9
100.0
7.4
2.3
2.8
3.1
82.2
100.0
7.7
2.0
2.3
2.8
83.0
Total Comunidad
Económica Europea b
Productos alimenticios
Productos agrícolas no alimenticios
Metales y minerales
Combustibles
Manufacturas0
100.0
11.1
3.4
4.0
4.9
74.7
100.0
10.5
2.5
4.4
3.6
77.2
100.0
10.3
1.8
4.0
8.6
73.4
100.0
9.8
1.6
2.7
4.2
79.9
100.0
10.7
1.5
2.3
3.6
80.1
Total Estados Unidos de América b
Productos alimenticios
Productos agrícolas no alimenticios
Metales y minerales
Combustibles
Manufacturasc
100.0
20.7
6.2
4.0
3.8
62.9
100.0
16.0
4.9
5.2
3.7
66.7
100.0
18.2
5.1
5.1
,3.7
65.5
100.0
11.2
4.4
3.1
3.2
74.1
100.0
11.0
3.6
2.3
2.6
76.4
Total países en desarrollo b
Productos alimenticios
Productos agrícolas no alimenticios
Metales y minerales
Combustibles
Manufacturasc
100.0
37.1
18.9
10.0
19.3
14.5
100.0
29.1
11.5
14.2
18.8
25.7
100.0
14.8
5.0
6.1
37.0
29.4
100.0
13.0
3.6
4.5
13.3
64.4
100.0
12.6
2.9
3.5
10.7
69.3
Total América Latina y el Caribe b
Productos alimenticios
Productos agrícolas no alimenticios
Metales y minerales
Combustibles
Manufacturasc
100.0
40.2
12.2
13.1
29.1
5.2
100.0
40.5
6.6
18.2
22.9
11.5
100.0
27.7
3.5
10.4
40.6
17.3
100.0
24.8
3.5
11.7
26.5
32.9
100.0
26.2
3.6
9.7
21.6
38.5
Total economías recientemente
industrializadasb
Productos alimenticios
Productos agrícolas no alimenticios
Metales y minerales
Combustibles
Manufacturasc
100.0
19.8
34.6
9.1
11.1
24.1
100.0
15.3
20.9
7.8
9.2
45.8
100.0
10.2
9.4
3.6
21.7
53.5
100.0
7.3
3.4
1.5
9.4
77.9
100.0
7.2
2.9
1.4
7.7
80.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
a Estimaciones.
b El total induye los grupos desagregados más la sección 9 de la cuci.
secciones 5-8 de la cuci excepto capítulo 68.
c
Manufacturas incluyen
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Además de las tendencias a la reducción de la demanda y por consiguiente de
los precios, estos últimos siguen mostrando gran inestabilidad. Si se toman como
muestra los 17 productos primarios que
figuran en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, la variación promedio anual de precios entre 1980 y 1993
osciló entre 5.5% para el vacuno congelado
y 37.6% para el azúcar crudo; en el medio
se situó el estaño con una variación de
14.7%. Estas cifras relativas a determinados productos se comparan con una variación promedio anual de 7.1% para un
índice de 34 productos primarios (excluido el petróleo y metales preciosos) y de
5.5% para un índice de bienes manufacturados. (Véase el cuadro 1.5.) La menor inestabilidad del índice de productos
primarios, comparada con la de cada uno
de los productos, sugiere la conveniencia
de diversificación, incluso entre los propios productos primarios. Aparte de la diversificación, los productores han buscado
otras formas de encarar la inestabilidad de
precios. Antes, se hacía hincapié en la creación de existencias reguladoras y carteles;
las tentativas recientes, en cambio, se han
centrado más en los mercados de futuros.
(Véase una evaluación en el capítulo H,
apartado 3.)
Otra forma de encarar la inestabilidad
derivada de los problemas de precios de
las exportaciones ha sido desplazarse de
los productos básicos hacia los bienes manufacturados. El cuadro 1.6 muestra que
durante las tres últimas décadas ha bajado
la ponderación de los productos primarios
en el comercio mundial y ha aumentado la
importancia de los bienes manufacturados. Esta tendencia se observa tanto en los
países desarrollados como en desarrollo.
Se manifiesta especialmente en América
Latina, dado el bajo nivel de exportaciones
de manufacturas de la región a comienzos
4
5
de la década de 1960. Aunque ese nivel se
ha incrementado considerablemente, sólo
el 39% de las exportaciones latinoamericanas consistía en bienes manufacturados en
1992, en comparación con un 83% para el
Grupo de los Siete y 80% para las ERIs
asiáticas. Naturalmente que esto significa
que queda mucho espacio para que la región mejore la calidad de su perfil exportador.
El concepto de mejora de la calidad
exportadora (upgrading) se vincula al dinamismo relativo de los mercados de diferentes productos. Este dinamismo se
relaciona, a su vez, con la actual revolución
tecnológica, que ha generado un cambio
drástico en la importancia relativa de ramas productivas y naciones. Aunque de
manera desigual, las nuevas tecnologías
reducen el uso (por unidad de producto)
de la energía, de las materias primas, del
tiempo, del capital y de la mano de obra,
erosionando así las estrategias de especialización basadas en precios bajos de esos
factores.
Durante el decenio de 1980, por ejemplo, los productos más intensivos en conocimiento vieron crecer su demanda a tasas
anuales superiores al 9%; aquéllos más ligados a recursos naturales crecieron bajo
el promedio (5.7% anual).4 El dinamismo
se concentró en servicios y manufacturas
y, entre éstas, el mayor crecimiento correspondió a los productos electrónicos.5
A la vez, hubo algunos rubros dinámicos asociados a recursos naturales, tales
como preparados de pescado, papeles,
muebles, manufacturas de maderas,
juguetes, y preparados de frutas. En el
mediano plazo, sin embargo, el crecimiento exportador intensivo en recursos naturales tiende a alcanzar un
límite impuesto por el cambio tecnológico
y por menores elasticidades-ingreso de la
demanda. Asimismo, posibles barreras
Información basada en cifras publicadas en GATT (1990a), para el período 1979-1988.
En 1973, los productos primarios representaban el 38% del comercio mundial de mercancías,
incluidos los combustibles. Las manufacturas explicaban el 60% de tal comercio. En 1990, las
participaciones relativas fueron de 27% y 70%, respectivamente. En la actualidad, el comercio de
servicios corresponde a cerca de 20% del comercio mundial de mercancías. Entre 1970 y 1990, el
comercio internacional de servicios ha crecido a tasas anuales de 13% (Rosales, 1990).
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
comerciales basadas en consideraciones
ambientales tienden a afectar especialmente estos productos. (Sobre el efecto del
nuevo énfasis en el medio ambiente, véase
el capítulo H, apartado 5.)
La calidad, en términos de especialización, no es sólo una preocupación comercial. En efecto, especializarse en productos
con precios marcadamente cíclicos, puede
aumentar la vulnerabilidad externa y la
probabilidad de desequilibrios macroeconômicos. Al apoyarse excesivamente en
recursos naturales con baja elaboración,
aprovechando salarios bajos o un mercado
laboral desregulado, se perjudican las condiciones laborales y ambientales y se impide así el logro de una competitividad
sistêmica del país.
Las ventajas competitivas dependen
en gran medida de servicios intensivos en
calidad, diseño e incorporación de conocimiento y tecnología. Tras un producto que
se transa en el mercado internacional se
encuentra una cadena de actividades,
algunas de alto valor agregado -investigación, diseño, ingeniería de manufactura,
fabricación compleja, gestión y estrategia
de comercialización- y otras de menor
valor, tales como almacenaje, ensamblado
6
41
de baja especialización, recursos naturales
tradicionales no elaborados. Para fortalecer la potencial competitividad de la
región es necesario ir adecuando la base
productiva y de recursos humanos para
estimular esas cadenas de actividades.
Con ello no se plantea una dicotomía
simplista entre productos primarios y
manufacturas, en la que se asignarían
exclusivamente a estas últimas los rasgos
de calidad y dinamismo exportador.
Hay casos de reciente industrialización
donde ha sido posible conciliar el dinamismo manufacturero exportador con el
desarrollo de un complejo agroindustrial
que exporta productos de calidad.6 En
América Latina también hay casos de diversificación y elevado dinamismo exportador en productos primarios no
tradicionales en agricultura, pesca y silvicultura, que permiten matizar esa presunta dicotomía. Lo que sí queda en claro es la
necesidad de incorporar más conocimiento al recurso natural, fortaleciendo los enlaces hacia atrás o adelante del recurso
con otras manufacturas o servicios, o bien
mejorando la variedad, la comercialización, la presentación, la promoción o la
calidad del producto.
En la década de 1980, por ejemplo, las exportaciones tailandesas de pescado y camarones en conserva
crecieron en valor a tasas anuales promedio de 29% y las de productos de madera en 21%. Malasia
muestra crecimientos de 33% en las exportaciones de manufacturas basadas en caucho y de 10% en
productos de la madera (CEPAL, 1992b).
Capítulo II
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO
INTERNACIONAL
1. Normas comerciales y las negociacion e s d e l GATT
El hecho más destacado en materia de
comercio internacional es la reciente aprobación del Acta Final de la Ronda Uruguay
de negociaciones sobre nuevas normas
comerciales. En principio, hay prácticamente un consenso -tanto de los países
desarrollados como en desarrollo- acerca
de la necesidad de establecer nuevas
normas que rijan los aspectos claves del
comercio internacional. Este consenso se
basa en estimaciones de que la conclusión
exitosa de la Ronda Uruguay incrementaría el comercio internacional en alrededor
de 200 mil millones de dólares anuales
para el año 2002. En cuanto a los aspectos
negativos, se abriga el temor que, pese a la
mencionada conclusión exitosa, sigan
imperando fuertes sentimientos proteccionistas, especialmente en los países industrializados.
La Ronda Uruguay fue mucho más
ambiciosa que las rondas anteriores del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Además de las
negociaciones tradicionales para rebajar
las barreras arancelarias, se amplió la
cobertura de temas sujetos a reglas
multilaterales. Algunos tenían que ver con
rubros que estaban excluidos previamente
7
de las normas del GATT, tales como agricultura y textiles. Otros se refieren a reglas
más rigurosas, como las salvaguardias,
orientadas a evitar o reemplazar la utilización de medidas de "zona gris" (por ejemplo, las restricciones voluntarias de las
exportaciones). Aún más, algunos de los
nuevos temas considerados no están relacionados estrictamente con el comercio,
como la propiedad intelectual o las normas sobre inversión.
A consecuencia de la inclusión de algunos de los nuevos temas en la agenda de
negociaciones, tiende a diluirse el límite
que señala cuáles son las regulaciones que
deben ser objeto de discusión en el marco
de una negociación comercial. Las condiciones laborales y ambientales ahora
también son sometidas a escrutinio en las
negociaciones comerciales, y se acuñan
expresiones de significado muy debatible,
como "dumping laboral" o "dumping
social".
Lo que se había negociado en el GATT
hasta la iniciación de la Ronda Uruguay
era la creciente liberalización del comercio
de bienes, de acuerdo con principios multilaterales y no discriminatorios basados
en el uso de aranceles. Con respecto a las
barreras no arancelarias, se propició el
cálculo de su efecto equivalente para sustituirlas por aranceles. De esta manera se
Esta cifra se presentó en una conferencia de prensa dada por Peter Sutherland, Director General del
GATT, el 26 de septiembre de 1993. La cifra se basa en datos de Goldin, Knudsen y van der
Mensbrugghe (1993).
44
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
ha intentado reducir y eliminar, a través de
un proceso de negociación multilateral,
todas las barreras comerciales en las
fronteras. Pero actualmente el escenario
económico mundial está modificando los
puntos neurálgicos de las negociaciones.
La revolución tecnológica en marcha
contribuye por diversas vías a acrecentar la interdependencia económica de las
naciones. La rápida expansión informática
y telemática abre un gran mercado extremadamente dinámico en el área de los
servicios. El comercio internacional de este
tipo de servicios presupone inversiones
directas en la infraestructura requerida. En
consecuencia, las inversiones ligadas al
comercio y a los servicios pasaron a ser
materia de negociación en el GATT, a partir
de principios como el derecho de establecimiento y el trato nacional o trato no
discriminatorio de la inversión extranjera
directa. Por lo tanto, en esta ronda las
negociaciones se hicieron extensivas a
regímenes legales cuya adopción había sido
tradicionalmente privativa de cada país.
Desde el punto de vista de los países
en desarrollo, el Acta Final de la Ronda
Uruguay produjo varios resultados positivos, aunque los logros no fueron tantos
como se había esperado inicialmente. En
primer lugar, las barreras arancelarias
impuestas a los bienes industriales se
reducirán más de 30%, aunque ya eran
bajas en general. Pero más importante es
la eliminación progresiva de las cuotas del
Acuerdo Multifibras en el transcurso de 10
años y la reducción de los aranceles; estas
barreras a las importaciones de textiles y
de prendas de vestir en los países desarrollados se cuentan entre las más perjudiciales para los incipientes exportadores de
productos industriales de los países en
desarrollo. En segundo lugar, se reducirán
los subsidios agrícolas y las barreras a las
importaciones en un lapso de seis años.
Los subsidios agrícolas nacionales se rebajarán en 20%, mientras que las exportaciones subsidiadas deberán disminuir 36% en
valor y 21% en volumen. Todas las
8
barreras a las importaciones serán convertidas en aranceles y rebajadas un 36%.
Dado que los países en desarrollo han
hecho menos uso de tales subsidios, su
reducción en el mundo industrial debería
ampliar las oportunidades comerciales
para los productores eficientes de aquellos
países. En tercer lugar, se otorgó una mayor
transparencia a las medidas antidumping,
limitando las posibilidades de utilizar este
método para amenazar a los países con los
cuales se mantienen relaciones comerciales. Además, el sistema de solución de
controversias se hizo más automático y se
limitó la facultad de adoptar medidas unilaterales. Dado que los países industriales
son los que han hecho mayor uso de tales
medidas en el pasado, las naciones en
desarrollo deberían beneficiarse de la
Q
limitación de su empleo.
Al mismo tiempo, existe preocupación
entre algunos países en desarrollo por los
posibles efectos negativos del Acta Final.
Por ejemplo, algunos gobiernos estiman
que los países en desarrollo han rebajado
sus aranceles mucho más que los países
industrializados con que mantienen relaciones comerciales (Financial Times, 16 de
diciembre de 1993). Los países menos
desarrollados, especialmente los que son
importadores de alimentos, están preocupados por el hecho de que los precios más
elevados de los alimentos dañarán sus
economías (Goldin, Knudsen y van der
Mensbrugghe, 1993). Algunos expertos
latinoamericanos temen que las disposiciones del Acta Final limiten severamente
la capacidad de la región para promover
sus exportaciones en el futuro. Por ejemplo, aunque allí se reconoce que los países
en desarrollo tienen necesidades especiales
y deben estar exentos de algunas obligaciones, gran parte de las medidas de trato
especial otorgadas previamente han sido
eliminadas, salvo las que se aplican a naciones menos adelantadas. Además, a diferencia de la Ronda Tokio, los países en
desarrollo no pueden optar por no acatar
las disposiciones que consideren per-
Una visión extremadamente favorable del Acta Final, desde el punto de vista de los países en
desarrollo, figura en GATT (1993a).
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
judiciales. Las normas sobre propiedad
intelectual son un motivo especial de
preocupación, puesto que pueden elevar
los precios de los medicamentos y otros
rubros protegidos por patentes en el corto
plazo, pero pueden también limitar el
acceso a nuevas tecnologías a más largo
plazo (Agosin y Tussie, 1993; Leiva,
1994).
Fuera de estas generalizaciones, resulta difícil analizar las consecuencias del
Acta Final para los países en desarrollo en
conjunto. Es más, un aspecto importante
del proceso de negociaciones fue un nuevo
conjunto de coaliciones que acabó con la
alineación tradicional de los países
desarrollados contra los países en desarrollo. Por ejemplo, el Grupo Cairns reunió
a cinco países latinoamericanos y varios
del mundo desarrollado. El impacto también puede variar de un país a otro, dado
que puede beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Tanto para los gobiernos como
para el sector privado de los países en
desarrollo será crucial analizaren detalle
las disposiciones para identificar cualquier nueva oportunidad que se presente.
Las principales disposiciones del Acta Final sobre trato a los países en desarrollo, se exponen en el recuadro Hl.
Con todo, probablemente el principal
beneficio de las negociaciones del GATT
consistió en haber propinado una derrota
estratégica a las posturas proteccionistas.
De allí el favorable impacto de estas
negociaciones sobre las expectativas de la
comunidad económica mundial y la positiva disposición con que, pese a sus limitaciones yriesgos,han sido recibidas por los
países en desarrollo, en general, y por los
de la región, en particular.
En efecto, el contar con un ordenamiento multilateral actualizado sobre las
reglas del comercio de bienes y servicios,
aunque dicho ordenamiento sea perfectible, puede ofrecer beneficios netos a los
países en desarrollo en un contexto de
globalización. En cambio, la falta de tal
ordenamiento, podría dar origen a una
pugna entre bloques comerciales o al predominio unilateral de las principales potencias comerciales.
45
Esta consolidación institucional se
expresa en el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, que
entrará en vigor a partir de 1995, y facilitará la puesta en práctica de los acuerdos e
instrumentos jurídicos negociados en la
Ronda Uruguay; servirá de foro a todas las
negociaciones; adiriinistrará los mecanismos sobre solución de diferencias y de
examen sobre las políticas comerciales.
2. Regímenes especiales de comercio
Las normas del GATT relativas al comercio
multilateral y abierto, fundado en el principio de la nación más favorecida, presentan diversas excepciones; entre otras, la
que se refiere a los regímenes preferenciales de comercio establecidos por los países
desarrollados. Estos se basan en el principio aceptado por la comunidad internacional para favorecer a las naciones en
desarrollo. El más importante de los regímenes es el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que cuenta con el respaldo
de todos los países industrializados.
a)
Sistema Generalizado de Preferencias
En 1971 muchas naciones industrializadas otorgaron un trato arancelario preferencial a las manufacturas importadas
desde los países en desarrollo. Con esto se
procuraba estimular la diversificación
productiva de estos países y su incorporación al comercio mundial de manufacturas. Aunque los países desarrollados que
conceden preferencias en virtud de este
esquema son más de veinte, un 90% de las
importaciones totales de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) que se acogen al SGP corresponden
a los Estados Unidos, la Comunidad
Europea y Japón.
Para tener una idea cuantitativa de la
importancia del SGP, se puede definir un
índice del "grado de incidencia efectiva".
Este índice relaciona el valor de las importaciones efectivamente beneficiadas por el
SGP con el valor de las importaciones
totales provenientes del país o región
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Recuadro II.l
RONDA URUGUAY: TRATO A LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Las disposiciones relativas a este tema, contenidas en el Proyecto de Acta Final, pueden
sintetizarse de la siguiente forma:
1) Fxcepunnes. temporales y periodos más
largos para el cumplimiento de las obhg.ia. Derechos de propiedad intelectual, relacionados con el comercio, incluido el de
mercancías falsificadas: el cumplimiento
de las obligaciones sobre esta materia se
posterga por un período de cuatro años
para los países en desarrollo y de diez
para los menos adelantados.
b. Obstáculos técnicos ai comercio: los países en desarrollo pueden beneficiarse de
excepciones específicas y limitadas en el
tiempo, totales o parciales, al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
acuerdo pertinente.
c. Procedimientos para e! trámite de licencias de importación: los países en des~
arrollo pueden postergar la aplicación de
las disposiciones relativas a licencias
automáticas durante un máximo de dos
años a partir de la entrada en vigor del
acuerdo pertinente.
d. Subvenciones y medidas compensatorias: los países menos adelantados
quedan exentos de la prohibición de ii inceder o mantener subvenciones a las
exportaciones. Los restantes países en
desarrollo podrán contar con un plazo
máximo de ocho años para la reducción
de las subvenciones y de dos años en el
caso de que hayan alcanzado competitividad, ae conformidad con criterios
definidos en el acuerdo sobre la materia,
en las exportaciones de un determinado
producto.
e. Aplicación del artículo VII sobre valoración en aduana: los países en desarrollo
pueden aplazar sus disposiciones por un
período que no exceda de cinco años.
f. Agricultura: tas países menos adelantados quedan exentos de los compromisos
de reducción. Los restantes países en
desarrollo contarán con un plazo de
diez años para la aplicación de los compromisos.
g. Medidas sanitarias y fitosanitarias: se
conceden plazos más largos para su
cumplimiento por parte de los países en
desarrollo. A petición de estos también
pueden concederse excepciones específicas, limitadas en el tiempo, totales y
parciales, a las obligaciones que se establezcan en la decisión sobre la materia. A
los países menos adelantados se aplican
plazos y condiciones más flexibles.
h. Salvaguardias: los países en desarrollo
podrán prorrogar el período de aplicación de una medida de salvaguardia por
un período de hasta dos años después de
vencido el período inicial de ocho años.
i. Inversiones relacionadas con el comercio:
los países en desarrollo podrán suspender provisionalmente la aplicación de algunas disposiciones generales, y se les
concede un plazo más largo de cinco
años para la eliminación de algunas medidas que transgredan las disposiciones
sobre la materia, plazo que puede ampliarse a petición. El plazo se amplía a
siete años, también prolongables, en el
caso de los países mentís adelantados.
2) Plazos más favorables para la adquisición de
ciertos compromisos.
a. Subvenciones y medidas compensatorias: se prevé una aplicación más flexible
de los recursos contra las subvenciones a
productos provenientes de países en
desarrollo.
b. Agricultura: los países en desarrollo
podrán efectuar una reducción menor de
los aranceles aduaneros y de los subsidios, siempre que el resultado no sea
inferior a las dos terceras partes de las
especificadas para los países desarro-
HHHHMHflHHHHIHHi
c. Salvaguardias: no se aplicarán contra un
producto originario de un país en desarrollo cuando la parte que le corresponda en las importaciones del producto
considerado no exceda el 3%, a condición
de que las partes contratantes en desarrollo con una participación inferior a 3% no
representen colectivamente más del 9%
de las importaciones del producto.
d. Los textiles y el vestido: se concederá a
los pequeños productores en desarrollo
un trato diferenciado y más favorable.
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
47
Recuadro II. 1 (conclusión)
3) Cláusulas del "máximo empeño", orienta das
a efectuar un esfuerzo especial por interpretar y favorecer los intereses y derechos de los
países en desarrollo.
b. Solución de diferencias: existe una gama
bastante amplia de disposiciones sobre
trato diferencial y más favorable a los
países en desarrollo. Entre otras se dispone que, cuando una o más de las partes
involucradas en una diferencia sean países en desarrollo, en el informe del grupo
especial se indicará explícitamente la
forma en que se han tenido en cuenta las
disposiciones pertinentes sobre trato
diferencial más favorable. Si el caso ha
sido promovido por un país en desarrollo, en las disposiciones que se adopten
se tendrán en cuenta no sólo el comercio
afectado por las medidas objeto de la
reclamación, sino también su repercusión enlaeconomía del país involucrado.
En todo lo concerniente a controversias
con países menos adelantados, las partes
contratantes desarrolladas deberán
actuar con arreglo al concepto de "moderación debida" al pedir compensaciones
o suspender la aplicación de concesiones.
Antes de iniciar los procedimientos regulares, y a petición de una parte menos
adelantada, el Director General ofrecerá
sus buenos oficios, conciliación y mediación a fin de evitar que se establezca un
grupo especial. Además, se prevé la prestación de asesoramiento jurídico a las
partes contratantes en desarrollo y la
organización de cursos especiales de
formación sobre los procedimientos y
prácticas de solución de diferencias del
a. Derechos de propiedad intelectual: los
países desarrollados ofrecerán incentivos destinados a fomentar la transferencia de tecnología a los países menos
adelantados.
b. Código antidumping: los países desarrollados deberán tener una actitud más
tolerante y explorar soluciones alternativas para no afectar los intereses fundamentales de los países en desarrollo.
c. Trámite dé licencias no automáticas de
importación: deberá prestarse especial
consideración a los importadores de productos originarios de países en desarrollo, en particular de los menos»
adelantados.
d. Subvenciones y medidas compensatorias: el comité que se ocupe de esta materia procurará que se apliquen medidas
compensatorias que respondan a las necesidades de los países en desarrollo.
e. Agricultura: los países desarrollados
ofrecerán mejores oportunidades y
condiciones de acceso a sus mercados a
los productos agropecuarios de particular interés para los países en desarrollo,
incluido el trato especial a los productos
tropicales y a los que podrían sustituir a
los que son fuente de estupefacientes ilícitos. También se adoptarán medidas
para que los resultadas de la Ronda en
materia agropecuaria no afecten la disponibilidad de ayuda alimentaria, especialmente para los países menos
adelantados.
WÊÊÊÈÊBSËÊÊÈÈÈÊÈÊËÊÈÊÊÈÊÈÊÈËÈBÈÊÈ
c. Funcionamiento del C;ATT: se conceden
intervalos más largos respecto de los procedimientos relativos a los exámenes periódicos de política comercial de los
países en desarrollo que efectúe el GATT.
5) Disposiciones sobre asistencia técnica.
4) Flexibilidad de los procedimientos.
a. Balanza de pagos: en el caso de los países
en desarrollo podrá simplificarse el
proceso de consultas para nacerlo más
expedito.
a. Se prevé la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo en áreas tales
como la inspección previa a la expedición, los obstáculos técnicos al comercio,
las medidas sanitarias y fitosanitarias, y
la solución de diferencias.
Fuente. Sabotado sóbrela ba>e deuNLTAD, AamticHmnitoiocumiioiy cticstíúnts ptafeiiiias en
para
Impafvs m dewwtLo. Nota de h Secretarla
k RonJu Uruguay i¡cjwticutur IHÍOI'í
(TD/B/WpVCRl 1 1), Ginebra, 15 de maíz» de 1993.
48
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
beneficiado. Indica en última instancia el
impacto efectivo sobre las exportaciones
totales que efectúa el beneficiario al país
que aplica el SGP.
El cuadro II.1 resume los beneficios
recibidos por los países en desarrollo en
general y por los latinoamericanos en particular. El grado de incidencia efectiva es
muy semejante para los dos grupos: 15.4%
y 15.6%, respectivamente. Para América
Latina, el grado de incidencia efectiva de
las preferencias de Japón y la Comunidad
Europea es más alto que el de los Estados
Unidos. Sin embargo, el valor absoluto de
las exportaciones cubiertas es más elevado
para los Estados Unidos, dado que este
país importa más productos latinoamericanos.
El índice que refleja el impacto del SGP
puede ser bajo por varias razones. Por un
lado, muchos productos pueden quedar
excluidos porque entran sin aranceles, en
virtud de otros regímenes de excepción o
del régimen general (por ejemplo, algunos
minerales) o porque están excluidos por
presión política de los productores de los
países otorgantes (por ejemplo, los textiles). Por otro lado, el grado de aprovechamiento del beneficio puede ser limitado.
Esto puede deberse a falta de conocimiento sobre el SGP por parte de los gobiernos
y los empresarios. Otro problema es que
los países otorgantes imponen cuotas y
otras barreras al uso de las preferencias.
Además, pueden suspender el beneficio
por razones tales como la cláusula de la
necesidad competitiva, invocada en algunos casos por los Estados Unidos. También
se han suspendido los beneficios por razones extraeconómicas, como una forma de
sancionar a determinados beneficiarios
por eventuales transgresiones de los derechos humanos o laborales.
En el caso de los Estados Unidos, los
países son objeto de graduación, y se excluyen del SGP cuando su producto nacional bruto por habitante excede de un nivel
determinado que, en 1990, fue de
10 463 dólares. Las disposiciones también
establecen que un país perderá automáticamente su derecho al SGP respecto de un
producto (partida arancelaria de ocho dígitos) si se superan ciertos límites preestablecidos de participación en las
importaciones del rubro y no se concede
una exención. En 1990 los límites generales
fueron 50% de las importaciones totales de
un producto y 93 millones de dólares. Los
Cuadro n . l
IMPACTO DEL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS, 1991
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
(1)
País/región
otorgante
Importaciones totales
(2)
Importaciones bajo SGP
(3) = ( 2 ) / ( l )
Grado de incidenda efectiva
Países
en
desarrollo
Países de
América
Latina
Países
en
desarrollo
Países de
América
Latina
Países
en
desarrollo
Países de
América
Latina
96
59
13.7
7.6
14.2%
12.9%
CE
157
32
30.2
6.2
19.2%
19.4%
Japón
111
9
12.1
1.8
10.9%
20.0%
Total
364
100
56.0
15.6
15.4%
15.6%
EE.UU.
Fuente: UNCTAD, Junta de Comercio y Desarrollo, Respuestas recibidas de los países otorgantes de preferencias: Comunidad
Económica Europea (CEE). Nota de la secretaría de la UNCTAD (TD/B/C.5/PREF/56), Nueva York, abril de 1993;
Respuestas recibidas de los países otorgantes de preferencias: Japón. Nota de la secretaría de la UNCTAD
(TD/B/C.5/PREF/52), Nueva York, octubre de 1992; Respuestas recibidas de ¡os países otorgantes de preferencias:
Estados Unidos de América. Nota de la secretaría de la UNCTAD (TD/B/C.5/PREF/5), Nueva York, noviembre de
1992.
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
49
países que ya en 1986 habían sido considerados suficientemente competitivos están
sujetos a límites más severos de 25% y
36 millones de dólares (GATT, 1992a).
También a partir de 1990 se aplican más
rigurosamente las reglas de origen para los
productos importados desde los países
beneficiarios. Actualmente el gobierno
estadounidense ha pedido otra extensión
del SGP por un año mientras se estudian
reformas más profundas al funcionamiento del sistema.
En el caso de Japón el SGP se aplica, sin
excepciones, a todos los países en desarrollo. Se adoptó en 1971 y fue prorrogado por
diez años en 1981 y 1991. Abarca la mayoría de los productos industriales (excepto
el petróleo bruto, algunos textiles, madera
contrachapada, pieles de vestir y calzado)
y aproximadamente la mitad de los productos agropecuarios sujetos a aranceles.
Sin embargo, se aplican cuotas máximas a
numerosos productos industriales con derecho al SGP. El esquema se revisa todos los
años, y últimamente se amplió su cobertura tanto con respecto a los productos como
a los beneficiarios. Dentro de los países en
desarrollo, los menos adelantados reciben
trato especial, pues sus franquicias no están sujetas a cuotas. De las importaciones
totales de Japón con derecho a acogerse al
SGP, más de la mitad corresponden a la
República de Corea, provincia china de
Taiwan y China. Si se agregan Filipinas,
Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia,
ese porcentaje se eleva al 72%. Brasil y
Venezuela son los principales beneficiarios de América Latina, con un 7% y un 2%
del total, respectivamente (GATT, 1992b).
El SGP de la Comunidad Europea también data de 1971 y fue prorrogado en
1981. En 1990 se renovó por un lapso de 10
años, pero se adaptará de acuerdo con los
resultados de la Ronda Uruguay. Al igual
que Japón y los Estados Unidos, la Comunidad Europea aplica límites máximos y
cuotas con respecto a este beneficio y establece graduaciones de acuerdo con el grado de competitividad alcanzado por los
potenciales beneficiarios o como supuesta
represalia por medidas restrictivas de la
otea parte. Las exportaciones agrícolas de
los países de menor desarrollo relativo gozan de libre acceso al mercado europeo en
el caso de los productos incluidos en el SGP.
9
secuencia del Tratado de Libre Comercio suscrito
Esos beneficios se eliminarán gradualmente a
con los Estados Unidos y Canadá.
b)
Otras preferencias
Además del SGP, los Estados Unidos
tiene otros tipos de preferencias. Una de
ellas, conocida como la maquila, otorga
tratamiento preferencial a los artículos
reimportados, a los que se haya aumentado el valor o mejorado la calidad en el
extranjero. Los aranceles no se aplican al
valor total de los productos, sino sólo al
valor añadido fuera de los Estados Unidos.
Este tipo de concesiones a los regímenes de subcontratación o maquila ha
adquirido suma importancia. Se aplican a
más de un 15% de las importaciones estadounidenses y han crecido muy rápidamente. Alrededor de 50% de las
importaciones desde México se acogen a
este régimen, que para dicho país resulta
mucho más importante que el SGP concedido por los Estados Unidos.9 Este régimen
también es muy importante para algunos
países del Caribe y Centroamérica. (Véase
el capítulo V, sección 3.)
La Ley de Recuperación Económica de
la Cuenca del Caribe se aplica a los cinco
miembros del Mercado Común Centroamericano y a los 13 miembros de la Comunidad del Caribe, más las Antillas
Neerlandesas, Aruba, Haití, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y República
Dominicana, y a las exportaciones originadas en Puerto Rico que hayan recibido
valor agregado en los países y territorios
mencionados. La concesión de franquicias
arancelarias se aplica a todos los productos de ese origen, salvo los excluidos por
ley (textiles, indumentaria, calzado, manufacturas de cuero y ciertos relojes), y
supone otras ventajas, tales como asistencia técnica, incentivos fiscales para empresas estadounidenses, y programas de
50
promoción del comercio y las inversiones.
Las importaciones de productos efectuadas en el marco de esta ley (exceptuando
las que también podrían haberse acogido
al SGP) alcanzaron a 645 millones de dólares en 1992. Esto es, 7% del total de las
importaciones estadounidenses de mercaderías provenientes de los países de la
Cuenca del Caribe (CEPAL, 1992c).
El régimen de preferencias comerciales para los países andinos está destinado
a ayudar a Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú en sus esfuerzos por combatir la
producción de narcóticos, concretamente
mediante incentivos a la producción de
rubros alternativos, exportables a los Estados Unidos. Con tal objeto se conceden
franquicias arancelarias a un conjunto de
productos durante 10 años. Se ha estimado que el programa afectará a importaciones por un valor del orden de 300 millones
de dólares, correspondiente aproximadamente al 5% de las importaciones totales
desde dichos países.
La Comunidad Europea también otorga preferencias fuera del SGP, que favorecen en primer lugar a los países africanos,
caribeños y del Pacífico (ACP) que han sido
colonias de las naciones que integran la
Comunidad. En un segundo nivel de
preferencias se ubican los países mediterráneos y también se otorgan algunas a
países de América Latina.
Los países de Africa, Caribe y el Pacífico han suscrito los acuerdos de Lomé con
la Comunidad Europea. El último de estos
acuerdos, Lomé IV, incluye a 69 países en
desarrollo, que reciben beneficios institucionales, comerciales y de cooperación
para el desarrollo. Los beneficios comerciales favorecen a dos tipos de productos:
los industrielles (que gozan de total supresión de derechos de aduana) y los primarios. Para estos últimos existen dos
sistemas específicos de estabilización de
los ingresos de exportación: el STABEX para
productos tropicales, y el SYSMIN que se
aplica a los minerales. Cuando se reducen
los ingresos por concepto de exportación
de uno de esos países, la Comunidad realiza transferencias para compensar el deterioro de su balanza comercial.
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
En lo que respecta a los países ribereños del Mediterráneo, con la excepción de
Libia y Albania, todos han suscrito
acuerdos bilaterales con la Comunidad.
Entre ellos se contempla la eliminación de
aranceles para los productos industriales,
aunque con algunas excepciones restrictivas como en el caso de los textiles. Sin
embargo, los países mediterráneos están
excluidos de los mecanismos de estabilización de ingresos como los aplicados a los
Estados de Africa, Caribe y el Pacífico.
Además, las importaciones agrícolas
desde esos países están sometidas a cuotas
que limitan la reducción parcial de
aranceles.
En 1990 la Comunidad adoptó una
serie de medidas comerciales excepcionales y de validez temporal como respuesta
al programa especial de cooperación
propuesto por el gobierno colombiano en
el marco de la lucha internacional contra el
narcotráfico. Se aplica un régimen comercial especiad a Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú, que consiste en la exención de
cuotas y la concesión de franquicias
arancelarias a una lista especial de productos agrícolas por un período de cuatro
años. A partir de diciembre de 1991, estos
beneficios se han extendido a productos
agrícolas originarios del Mercado Común
Centroamericano y Panamá, como un estímulo al proceso de democratización y de
reformas económicas.
3. Fluctuaciones de precios y mercados
de futuros
Es evidente que la inestabilidad de precios
es un grave problema para los exportadores latinoamericanos, especialmente en el
caso de los productos básicos. (Véase el
capítulo I, cuadro 1.5.) Dada la tendencia
general a una menor participación del
Estado en la economía, las soluciones
basadas en el mercado, tales como los
mercados de futuros y de opciones, han
comenzado a reemplazar a los sistemas
como los stocks reguladores o los carteles.
En efecto, las últimas dos décadas han sido
testigos de un crecimiento espectacular de
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
los mercados convencionales de futuros y
opciones de productos básicos, como también de una serie de instrumentos financieros asociados. Asimismo, durante este
período los mercados se han vuelto mucho
más complejos, lo que ha aumentado los
riesgos y dificultades para los participantes relativamente inexpertos, como los de
América Latina y el Caribe.
No todos los productos son adecuados
para los mercados de futuros. Los que se
prestan más para estas operaciones son
aquellos que satisfacen ciertas condiciones, tales como un gran volumen de oferta
y demanda, homogeneidad, fungibilidad
y almacenabilidad. Así, la participación de
combustibles es con mucho la más extendida, seguida del aluminio, el cobre, el oro
y la plata. El volumen de productos agrícolas transados, particularmente de "productos perecederos" como el café, el cacao,
el algodón y el azúcar, es mucho menor
(UNCTAD, 1993a).
La participación de los países en desarrollo en los mercados de futuros, ya sea
directamente o a través de intermediarios,
es escasa pero va en aumento. Los exportadores latinoamericanos de productos
perecederos figuran entre los principales
usuarios de los países en desarrollo, puesto que sus operaciones de cobertura
ascienden a cerca de un cuarto de las
exportaciones de cacao, café y azúcar de
la región transadas en la Bolsa de Café,
Azúcar y Cacao de Nueva York (CSCE)
(López Huebe, 1990). Los exportadores
latinoamericanos de cereales y soja también realizan operaciones de cobertura en
las bolsas estadounidenses (Regúnaga,
1990). En cuanto a los metales, los exportadores latinoamericanos son usuarios activos
de las bolsas. Los productores de cobre de
la región y los procesadores de productos
de cobre semielaborados de Brasil, Chile,
México y Perú han utilizado regularmente
la Bolsa de Metales de Londres y la Bolsa
de Productos de Nueva York (Bande y
Mardones, 1990), aunque para una proporción relativamente escasa de sus exportaciones totales. Las autoridades mexicanas
y brasileñas han participado activamente
en futuros y opciones petroleros.
51
Las bolsas ofrecen dos tipos principales de instrumentos para el manejo del
riesgo en materia de productos básicos. El
primero es un contrato defuturos, que es un
acuerdo de compra o venta de un producto a un precio determinado en el presente,
para entrega de la mercancía después de
transcurrido cierto período. El beneficio
de dichos contratos al que se alude con
más frecuencia es la cobertura de riesgos.
Las operaciones de cobertura permiten
que los productores, los comerciantes y los
procesadores transfieran al menos parte
delriesgovinculado con las fluctuaciones
de precios a un especulador, que espera
obtener utilidades como resultado de las
variaciones de precios.
El otro instrumento principal es la
opción, que otorga al comprador el derecho
de comprar o vender después de un cierto
lapso un producto a un precio predeterminado, pero no le impone la obligación de
hacerlo. Mientras un contrato de futuros
obliga a ambas partes contratantes a su
cumplimiento, quien adquiere una opción
puede rescindir el contrato, si así lo estima
conveniente. Al igual que los futuros, las
opciones pueden utilizarse por los productores para trasladar el riesgo de las
variaciones de precios.
Pese a los beneficios que suelen atribuirse a los mercados de futuros y opciones, éstos también plantean problemas.
Uno de ellos se refiere a la liquidez: el
volumen del comercio en casi todos los
futuros y opciones de productos básicos,
sobre todo con respecto a los meses más
alejados, no es muy elevado. En general, el
comercio de opciones en las bolsas de productos corresponde a vencimientos de corto plazo y pocas transacciones se
extienden a más de un año. Se está desarrollando un activo comercio extrabursátil
de opciones con vencimientos de hasta tres
años, pero en general resulta difícil adquirir los instrumentos con vencimientos mayores de un año que ofrecen las bolsas para
manejar el riesgo de los productos básicos.
Otro problema es el alto costo del uso
de las bolsas de futuros y opciones de
productos básicos,
directamente o
mediante intermediarios. Para participar
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
directamente, es necesario convertirse
en miembro de una bolsa. Asimismo, lo
habitual es tener una oficina en la ciudad
en que está situada la bolsa, y el participante tiene que cumplir con las normas de
suficiencia de capital y pagar servicios
contables, a fin de cumplir con los requisitos en materia de auditoría e informes. Los costos tienden a actuar en
detrimento de las empresas más pequeñas. El uso indirecto a través de intermediarios también tiene costos, entre otros los
correspondientes a depósitos de margen
(margin deposits) y pedidos de operación
de margen (margin calls), honorarios por
comisiones y gastos organizacionales
(como la capacitación de personal y el
acceso cotidiano a la información). La decisión de los compradores y vendedores
de productos de si dichos costos se justifican o no depende en gran medida de su
ubicación, la magnitud de sus operaciones comerciales y la frecuencia con que
necesiten recurrir a los mercados.
Además de estos costos explícitos, hay
otros aspectos implícitos que podrían disuadir a los comerciantes de recurrir a los
mercados de futuros y opciones. Uno de
ellos es la baja confiabüidad de sus precios
como variables predictivas de los que regirán en el futuro para las cotizaciones
contado. De hecho, en un número creciente de estudios empíricos se observa una
tendencia a rechazar los precios de futuros
como variables predictivas de los precios
contado (spot) en el futuro. (Véase Choe,
1990.)10 Lo habitual es que los precios de
futuros de los productos básicos pronostiquen mal los precios para entrega inmediata posterior, ya sea debido a la
ineficiencia del mercado, a expectativas
irracionales o a la existencia de primas de
riesgo (Thompson, 1983; Choe, 1990). Sin
embargo, también resulta evidente que
pueden brindar una estabilidad de corto
plazo, a cierto costo, a los productores que
tienen aversión al riesgo. En este sentido,
los futuros y las opciones son elementos
positivos.
Se dice también que los mercados de
futuros son parcialmente responsables de
la mayor inestabilidad de los precios de los
productos básicos (Thompson, 1983). La
inestabilidad excesiva de corto plazo en
los mercados de futuros puede traducirse
en una frecuente variación de la relación
entre los precios de mercado físicos y de
futuros, lo que expone a los que se dedican
a operaciones de cobertura a riesgos demasiado amplios y a costos de transacción
más elevados. Muchos especuladores
operan sobre la base de un análisis que se
funda en hipótesis acerca del comportamiento de los agentes y precios del mercado. Basándose en informaciones sobre
precios, volúmenes transados, y demás
indicadores, estos especuladores adoptan
diversas posiciones en el mercado.
Cuando un gran número de ellos adopta
la misma posición, su actividad tiende a
corroborar sus pronósticos de corto plazo.
Se dice que impulsan movimientos de
precios que van en contra de las tendencias
de las variables económicas fundamentales, con lo que distorsionan las señales de
largo plazo que envía el mercado. Este
efecto distorsionador ha aumentado en los
últimos años, debido al incremento de
los especuladores institucionales. Éstos
toman decisiones sobre la base de una
comparación del riesgo y el rendimiento
que ofrecen diversos instrumentos, y sus
plazos de referencia son eminentemente
de corto plazo. Las oleadas de compra o
venta de productos provenientes de este
tipo de reacciones exageran las fluctuaciones de precios no relacionadas con las
variables económicas fundamentales del
10 La técnica que suele utilizarse con más frecuencia para detectar sesgos en los precios de futuros es
realizar regresiones de las variaciones de los precios para entrega inmediata respecto del descuento
de futuros. El análisis de Choe, basado exclusivamente en los productos básicos, rechaza la hipótesis
que los mercados de futuros son buenos pronosticadores de los precios contado en el futuro, lo que
coincide con el resultado de otros estudios de mercados de futuros con divisas. En su estudio de ocho
productos de gran interés para América Latina y el Caribe, en el período 1980-1988, concluyó que
existían pruebas que negaban la racionalidad de los precios de futuros.
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
mercado y, por lo tanto, acentúan la
inestabilidad.
Además de estas limitaciones generales a nivel mundial, hay elementos que
podrían limitar en particular la utilidad de
los mercados de futuros para los exportadores de productos de países en desarrollo. Dos se mencionan aquí.
i) Las tendencias de precios en las
bolsas de los países desarrollados y en los
mercados locales de los países en desarrollo pueden variar considerablemente. Por
ejemplo, en el caso de los cereales un desequilibrio temporal entre la oferta y la
demanda en los principales países productores puede generar tina competencia
entre el consumo local y las exportaciones
que se reflejará con mayor fuerza en los
precios fob que en la Bolsa Mercantil de
Chicago. La estacionalidad cruzada de los
hemisferios norte y sur puede causar variaciones impredecibles de las primas. Estas diferencias son uno de los mayores
obstáculos que dificultan la participación
de los países en desarrollo en los mercados
de futuros y opciones.
ii) La falta de información y experiencia sobre los mercados de futuros
plantea un problema para su aprovechamiento. Por ejemplo, el nivel de cobertura
óptima puede ser muy inferior a la producción prevista cuando hay mucha incertidumbre con respecto a los precios y la
producción. Es posible que sea fundamental determinar la cantidad que deba cubrirse, en vez de proceder siempre a una
cobertura integral. Se requiere experiencia
para tomar decisiones al respecto. En términos más generales, los participantes de
los países en desarrollo tienden a contar
con menos información acerca de las tendencias que puedan permitirles tomar decisiones rentables o evitar pérdidas
cuantiosas.
En la medida en que los mercados de
futuros puedan reducir elriesgoyla inestabilidad de los precios, desempeñarán un
papel importante en relación con los productores de productos básicos. Su uso creciente por parte de los productores y
exportadores de los países en desarrollo
indica que estos actores consideran que la
53
participación en estos mercados acarrea
beneficios. Sin embargo, es evidente que
los mercados de futuros no han resuelto el
problema del riesgo (en realidad, sólo sirven para paliar parcialmente el riesgo de
corto plazo) y en algunos casos, es posible
que incluso lo exacerben. Se requiere la
adopción de muchas más medidas de tipo institucional para mejorar la operación
de los mercados, y los agentes económicos
de los países en desarrollotienenque ampliar sus conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados para mejorar su
inserción externa.
4. Capital extranjero y comercio
internacional
Durante la última década, se ha establecido un vínculo cada vez más estrecho entre
el capital extranjero y el comercio internacional. En primer término, se ha destinado
mucha más inversión extranjera directa
(IED) a los sectores exportadores que en los
períodos iniciales de la posguerra. En
segundo lugar, una porción creciente del
comercio internacional lo realizan las empresas transnacionales, ya sea como comercio intrafirma o mediante cadenas de
venta al detalle o empresas comercializadoras.
En los años setenta, los préstamos
bancarios privados desplazaron a la IED
como fuente de financiamiento. En todo
caso, los años setenta fueron un período de
auge del nacionalismo económico y se
nacionalizaron muchas empresas extranjeras. Sin embargo, con el inicio de la crisis
de la deuda y la suspensión de los préstamos de la banca privada, los países en
desarrollo volvieron a interesarse en atraer
IED. Además de las reformas macroeconômicas, modificaron sus normas sobre la IED
a fin de ofrecer condiciones más favorables. Por ejemplo, se redujeron los controles de precios y cambiarios, y se facilitó la
remesa de utilidades. Se moderaron las
normas que regían el ingreso de lets empresas transnacionales (ET) a las industrias
claves, y se liberalizaron más los códigos
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
sobre inversión extranjera (Naciones
Unidas, 1991 y 1992).
Después de un tiempo, las empresas
transnacionales comenzaron a responder
positivamente. En el cuadro n.2 se presentan los flujos de IED registrados entre 1981
y 1993. Se advierte la recuperación del flujo
hacia los países en desarrollo durante el
segundo lustro de la década de 1980 y su
acentuación en la década de 1990. América
Latina fue en gran medida responsable de
estas fluctuaciones. La IED repuntó en la
región, al principio como resultado de la
conversión de deuda en capital y las privatizaciones. En los últimos años, los flujos
"normales" de IED se han incrementado
también notoriamente. (Véase el capítulo IX.)
Una característica importante de los
nuevosflujosde inversión en los países en
desarrollo es que se han destinado sobre
todo a los sectores exportadores y no a la
producción para el mercado interno, como
ocurría en décadas anteriores. En algunos
casos, esto ha supuesto inversiones en recursos naturales. Chile y Colombia son
ejemplos destacados de países en que la
mayoría de losflujosrecientes de IED se ha
destinado a los productos primarios
(cobre, silvicultura y pesca en Chile; petróleo y carbón en Colombia). La IED se ha
canalizado con más frecuencia a los productos manufacturados, como ha ocurrido
en Asia oriental y sudoriental. Además,
algunos países latinoamericanos -sobre
todo México, pero también Venezuela y
Brasil- han recibidoflujosimportantes de
inversiones en el sector manufacturero.
Los servicios, incluidas las aerolíneas y las
telecomunicaciones, han atraído IED en
gran escala en los últimos años.
En el cuadro n.3 se vincula la IED con
las exportaciones de manufacturas, en
particular de filiales estadounidenses y
japonesas en países en desarrollo, en
1982 y 1989. El valor absoluto de las
exportaciones producidas por las ETs de
los dos países aumentó rápidamente.
También se incrementó la propensión
exportadora de 22% a 33% en el caso de
las empresas estadounidenses, y de 33%
a 39% en el de las japonesas. En los países
en desarrollo en su conjunto disminuyó la
participación extranjera en las exportaciones de manufacturas. En el caso delas
filiales estadounidenses, la reducción de
su participación en las exportaciones de
los países en desarrollo (de 6.7% a 5.7%),
puede atribuirse en su totalidad a los
países asiáticos. En América Latina dicha
participación aumentó de manera considerable (de 10.5% a 14.3%).
En América Latina, los datos sobre
las mil empresas (nacionales o extranjeras) más grandes de la región indican
que en 1991 las ETs generaron el 22%
de las exportaciones totales y más del
44% de sus exportaciones de manufacturas (Calderón, 1993a). Cabe destacar la
especial relevancia de los productos
químicos y de caucho, de la maquinaria
eléctrica y no eléctrica y de los automóviles, industrias en que las empresas
extranjeras generaron más del 75% de las
exportaciones. No obstante, el mercado
interno siguió siendo la atracción principal para las mil empresas más grandes,
que sólo exportaron el 17% de su producción total. Sin embargo, en esta cifra
influyó mucho Brasil, país en que el
coeficiente de exportación de las ETs
(las exportaciones expresadas como
proporción de las ventas totales) fue sólo
de 11%, comparado con Chile y México
en que fue de 33% y 29%, respectivamente (Calderón, 1993a).
Una subcategoría importante de las
exportaciones de las ETs corresponde a las
ventas dentro de las propias empresas,
práctica conocida como "comercio
intrafirma". La importancia creciente del
comercio intrafirma es una consecuencia
de los esfuerzos por adquirir competitividad internacional (mediante economías de
escala o el aprovechamiento de ventajas
nacionales específicas).
Un estudio reciente indica que en 1989
más de un tercio del comercio exterior
estadounidense se llevó a cabo dentro de
las empresas; no se dispone de estimaciones globales para otros países (OCDE,
1992). Con respecto a América Latina,
existen algunos datos sobre el comercio
intrafirma estadounidense; por ejemplo,
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
en 1989 el 27% de las exportaciones
de México a los Estados Unidos y el 42%
de las importaciones desde ese país
correspondieron a operaciones intrafirma
estadounidenses (Naciones Unidas, 1992).
En el caso de Brasil, las estimaciones
correspondientes a 1990 indican que 14%
de las exportaciones de manufacturas a
los Estados Unidos consistieron en transacciones intrafirma estadounidenses
(Baumann, 1993). Los sectores de vehículos automotores y de electrónica participan muy activamente en esta forma de
comercio.
55
La importancia creciente de las transacciones intrafirma puede plantear ciertos
problemas para los países en desarrollo.
Dichas operaciones implican el reemplazo
de las transacciones de mercado por las
realizadas al interior de las empresas.
Entre otras cosas, esto podría reducir la
sensibilidad de losflujoscomerciales a los
precios relativos, lo que disminuiría, por
ejemplo, la eficacia de la política cambiaria. La política aduanera y fiscal también
podría verse afectada, dado que las operaciones internas de las empresas facilitan el
uso de precios de transferencia y dificultan
Cuadro n.2
INGRESO DE INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS A LOS PAÍSES EN DESARROLLO,
POR REGIÓN, 1981-1985,1986-1990 Y1991-1993
(Promedios anuales)
Región y
Miles de millones de dólares
receptoras
Porcentaje del total de entradas
™èQ
1991
1992
1993
1991
1992
1993
Todos los países
50
155
162
158
194
100
100
100
100
100
Países en desarrollo
13
25
39
52
80
26
16
24
33
41
África
2
3
3
3
-
3
2
2
2
-
Asia oriental, meridional y
sudoriental
5
14
20
29
-
10
9
13
19
-
6
8
15
18
19
12
5
9
11
28 d
39d
_
19
12 c
17 d
25 d
América Latina y el Caribe
Los diez países receptores
más grandes
a
9b
18 c
b
10
-
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), World Investment Report, 1993: Transnational Corporations and Integrated International Production
(ST/CTC/156), Nueva York, Programa sobre Empresas Transnacionales, 1993. Publicación de las Naciones
Unidas, N" de venta: E.93.II.A.14; y World Investment Report, 1994: Transnational Corporations, Employment and
the Workplace (UNCTAD/DTCI/10), Nueva York, División de Empresas Transnacionales e Inversión, 1994.
Publicación de las Naciones Unidas, N" de venta: E.94.II.A.14.
a Incluye 19 países de América Latina y 17 países o territorios del Caribe.
b Argentina, Brasil, China, Colombia,
Egipto, Hong Kong, Malasia, México, Nigeria y Singapur. c Argentina, Brasil, China, Egipto, Hong Kong, México,
Nigeria, Singapur, Provincia china de Taiwán y Tailandia. d Argentina, Brasil, China, Indonesia, Malasia, México,
República de Corea, Provincia china de Taiwán, Tailandia y Venezuela.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
Cuadro II.3
PAÍSES EN DESARROLLO: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE
LAS FILIALES EXTRANJERAS DE PROPIEDAD MAYORITARIA
ESTADOUNIDENSE Y JAPONESA, 1982 Y1989
Grupo de países
Todos los países
en desarrollo
1982
1989
Total exportaciones
de manufacturas
de países en
desarrollo
(millones de dólares)
Filiales estadounidenses
(porcentajes)
Partidpación
166 581
451 986
6.7
5.7
10 579
16809
1.6°
3.4
Asia y el Pacífico
1982
1989
94 314
332 120
6.3C
4.2
América Latina y
el Caribe
1982
1989
44 814
71315
África
1982
1989
10.5
14.3
Propensión
a exportar13
22.0
33.1
Filiales japonesas3
(porcentajes)
Participación
Propensión
a exportarb
4.8
2.9
32.8
39.2
0.2
0.2
8.2
15.2
60.3
56.2
6.3
3.5
33.6
40.2
11.9
21.4
2.2
1.1
18.6
23.9
-
Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre la inversión en el mundo, 1992. Las empresas transnacionales como motores del
crecimiento, Santiago de Chile, Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, 1992.
a Las cifras abarcan el período comprendido entre abril de 1982 y marzo de 1983 y abril de 1988 y marzo de 1989, y
constituyen sólo una muestra de las filiales en los países en desarrollo. b La propensión a exportar se define como
la proporción del total de ventas de las filiales correspondiente a exportaciones. c La fuente omite parte de la
información a fin de evitar su divulgación.
la imposición de tributos y la adopción de
medidas antidumping
Sin embargo, la inversión directa no es
la única forma en que las ETs han aumentado las exportaciones de los países en
desarrollo. Especialmente en Asia oriental,
pero también, aunque en menor medida,
en América Latina, la subcontratación ha
venido cobrando cada vez mayor importancia. Gereffi (1994) distingue tres niveles
de subcontratación. El más primario son
las zonas francas industriales, que se especializan en el montaje de bienes manufacturados sencillos, especialmente prendas
de vestir y artículos electrónicos. El segundo nivel es la "subcontratación de provisión de componentes", actividad que
supone la fabricación y exportación de
piezas y partes para industrias tecnológicamente avanzadas, cuyo montaje final
suele efectuarse en los países desarrollados. Las industrias automovilística y de
computadoras son ejemplos prominentes
de ramas que utilizan esta forma de subcontratación. El último nivel corresponde
a la "fabricación de artículos originales" o
la producción de bienes de consumo terminados por empresas locales. Dichos bienes se confeccionan de acuerdo a las
especificaciones de grandes cadenas de
venta al por menor, que luego los comercializan en el exterior. El grueso de esta
actividad se desarrolla en Asia oriental,
donde múltiples eslabonamientos hacia
11 Hay datos recientes que, si bien no niegan que haya habido casos de precios de transferencia, le restan
importancia como explicación del comercio intrafirma (Blomstrom, 1990).
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
atrás con las economías locales la han
transformado en una etapa importante
para alcanzar el grado superior en materia
de exportaciones, es decir la producción y
comercialización de bienes con el nombre
de los propios fabricantes de economías de
reciente industrialización (ERIs). (En relación
con la subcontratación en la industria del
calzado de Brasil, véase el recuadro II.2.)
Las ERIs de Asia oriental han logrado
enfrentar los efectos de los salarios elevados y las cuotas de importación, que podrían marginarlas de la subcontratación,
mediante el establecimiento de un proceso
de "fabricación triangular". En este proceso, las cadenas de venta al por menor entregan pedidos, a los fabricantes de las
ERIs, que a su vez subcontratan los servicios de fábricas de países con bajos salarios, como China o Vietnam. El triángulo
se completa cuando los bienes se despachan al país industrializado como parte de
la cuota fijada a estos últimos. Estas redes
triangulares se están extendiendo también a América Latina y el Caribe y Africa.
Las empresas comercializadoras también son otro medio utilizado por el capital
extranjero para promover las exportaciones de los países en desarrollo. Este es un
fenómeno que se da principalmente en
Asia, pero su impacto se ha propagado a
otras regiones en desarrollo. Las empresas
comercializadoras más importantes son
las gigantescas sogo shosha de Japón, que
tienen oficinas en casi todos los países del
mundo y ofrecen servicios de comercialización, financieros y de información a
otras empresas. En un comienzo sirvieron
para que las grandes empresas manufactureras del propio Japón se desplazaran al
exterior, pero cuando éstas dejaron de
necesitar esa ayuda, las sogo shosha se
volcaron hacia las empresas japonesas
más pequeñas y a las de los países en
desarrollo (Kojima y Ozawa, 1984).
Las empresas comercializadoras
japonesas han desarrollado una intensa
actividad en Asia. Se estima que su
participación en el comercio de los países
de Asia y el Pacífico ascendía a 17% a
comienzos de la década de 1980 (Kuwayama,
1992). A fines de los años ochenta, la
57
sogo shosha más grande manejaba un promedio de dos a tres mil millones de dólares anuales de exportaciones e
importaciones latinoamericanas, lo que
significa que las empresas mercantiles
controlaban más de la mitad del comercio
de 18 mil millones de dólares de América
Latina con Japón. Además, durante la década de 1980 dichas empresas comenzaron
a promover las exportaciones latinoamericanas a terceros países, incluidos los
Estados Unidos. Según estimaciones,
manejaron alrededor de 10% del comercio
total de América Latina, que alcanzó a
200 mil millones de dólares en 1989
(Stallings, 1991).
En algunos casos, las sogo shosha
actúan simplemente como intermediarias,
y se encargan del transporte y financiamiento de los bienes producidos por
empresas independientes. En otros,
adquieren una pequeña parte del capital
social de una empresa, a fin de contar con
una fuente de abastecimiento segura o
ejercer más influencia en la determinación
de la calidad de los productos. Otra de sus
funciones ha consistido en descubrir oportunidades de inversión e incorporar a
otras empresas japonesas, que suministran la mayor parte del capital. En los últimos años, parte de esas inversiones se ha
canalizado a empresas mixtas con firmas
estadounidenses (por ejemplo, para la producción de gas natural líquido en Venezuela y cobre en Chile). Las operaciones
con participación de las empresas comercializadoras han ofrecido mejores posibilidades de acceso al mercado japonés a los
países en desarrollo.
5. Comercio internacional y medio
ambiente
Los factores ambientales se están convirtiendo rápidamente en un elemento importante del comercio internacional.
Desde el punto de vista de los países en
desarrollo, se ha considerado a menudo
que las preocupaciones ambientales son
vina forma más de protecionismo de las
naciones industrializadas. Sin embargo, el
58
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Recuadro II.2
SUBCONTRATACIÓN PARA LAS EXPORTACIONES
BRASILEÑAS DE CALZADO
Brasil ha pasado a ser un exportador importante
de calzado de cuero, como puede observarse en
el cuadro siguiente:
Año
1964
1970
1980
1989
Miles do
pares exportados
IBIIBIIBIIB
•¡•flMtpNI
49 030
169979
Miles de dólares
8273
386 872
1238280
Hay varios factores que explican e! éxito de
Brasil en este campo, en el que otros exportadores potenciales, como Argentina, rio han tenido
la misma suerte. En primer lugar, Brasil posee
una ventaja comparativa en materia de calzado,
pues cuenta con cuero y mano de obra barata,
aunque esto también ocurre en Argentina y
Uruguay, en cuanto al cuero. En segundo término, las políticas del gobierno brasileño fomentaron las exportaciones; éstas incluían subsidios,
una política cambiaría eficiente, créditos y asistencia en materia de comercialización. Sin embargo, estas políticas no habrían bastado por sí
solas para que las empresas penetraran con fuerza en el mercado estadounidense. En tercer lugar, los importadores estadounidenses
decidieron convertir a Brasil en una fuente importante de calzado barato, lo que posiblemente
sea el factor más importante. A través de sus
agentes, proporcionaron los conocimientos técnicos necesarios, el acceso al mercado estadounidense y la protección contra las tentativas de
los productores de los Estados Unidos de limitar
el ingreso del calzado brasileño a dicho país.
Los agentes estadounidenses participan en
todos los aspectos del proceso productivo de las
empresas brasileñas fabricantes de calzado.
Realizan investigaciones sobre la moda vigente
y confeccionan prototipos de determinados estilos, para luego transformarlos en muestras que
se venden a mayoristas y minoristas en los Estados Unidos. Después que éstos realizan sus pedidos, los agentes de exportación negocian con
las fábricas que producirán el cal/.ado. También
se cercioran de que esas fábricas compren el
cuero especificado y supervisan la producción
para asegurarse de que las entregas sean oportunas y, por último, despachan el calzado.
A nivel global, los agentes y las empresas
importadoras lograron impedir que se impusieran medidas proteccionistas contra el calzado
brasileña En cambio, los fabricantes de acero
estadounidenses lograron que se impusieran
sanciones a los productores brasileños, que en
este caso son empresas estatales y capitalistas
privados locales. Ño cabe duda que las empresas
siderúrgicas estadounidenses son políticamente
más poderosas que las del calzado, pero para los
fabricantes brasileños también es importante
contar con aliados en el mercado importador,
que tienen grandes intereses en juego.
A los productores brasileños les desagrada el
poder de los agentes de exportación, pero la
mayoría estima que no cuentan con capacidad
propia de comercialización. Esto es indudable,
ya que la mayoría de las empresas fabricantes de
calzado son pequeñas (menos de 50 empleados
en promedio). Además, la moda cambia con
frecuencia, lo que exige contar con información
actualizada. También resulta oneroso instalar
oficinas en los Estados Unidos, y contratar y
capacitar personal. Las comisiones que cobran
los agentes son generalmente bajas, en torno al
3%, pero las cadenas mundiales, de producción
y comercialización son las que suelen obtener
mayores utilidades. Por ende, los productores
latinoamericanos tendrían que esforzarse por
buscar canales de comerrializadón, ya sea nacionales o internacionales, en vez de esperar a
que les compren sus productos.
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
tema es más profundo de lo que implicaría
un enfoque instrumental de esa índole. El
medio ambiente está pasando a ser un
aspecto de la competitividad internacional, lo que puede imponer costos pero
también conferir ventajas.
En la década de 1990 han ido surgiendo crecientes exigencias de desempeño
ambiental, que requieren cambios en las
estrategias y en los procesos de toma de
decisión de los agentes económicos. Algunas indicaciones claras de la dirección que
adopta este proceso en los países desarrollados son la menor proporción de recursos naturales y de generación de desechos
en el producto final, la adopción de estrictas legislaciones ambientales y las crecientes exigencias del consumidor. Estos
hechos están conduciendo al rediseño de
los procesos industriales, de los canales de
comercialización y de los sistemas de eliminación de los productos.
Ante los niveles críticos que están alcanzando los volúmenes de desechos y
residuos y la creciente escasez de vertederos y sitios de depósito, la eliminación de
un producto al término de su vida útil se
está encareciendo cada vez más, con lo que
la opción del reciclaje, la reutilización y la
minimización de los desechos aparece
como una alternativa económicamente
rentable para el productor. Por su parte,
los consumidores comienzan a considerar
la calidad ambiental como un elemento
distintivo y deseable de los productos.
Una indicación de esta tendencia son los
resultados de una reciente encuesta realizada en Francia, que demostró que los
consumidores están dispuestos a pagar
más si tienen la certidumbre de que los
procesos de producción de los bienes que
compren son menos contaminantes (Francia, Ministère de l'environnement, 1993).
Otro indicador de esta tendencia, que
supera el problema de la contaminación y
se extiende a la conservación de los recursos naturales renovables, es el que ofrecen
algunos estudios de mercado realizados
en Europa respecto de la madera. Estos
demuestran que una proporción significativa y creciente de consumidores estarían
dispuestos a pagar más por productos de
59
madera provenientes de explotaciones
forestales sustentables (Instituto Mundial
de Recursos, 1993).
Lo anterior responde a un proceso de
diferenciación de productos, vinculado al
interés en su calidad y su control. Dicho
interés se refleja en la actitud combativa
asumida por el consumidor de los países
más desarrollados, en la acción de los
"grupos verdes," y de organizaciones de
vecinos, y finalmente en la toma de conciencia de los partidos políticos tradicionales. Esto se ha sumado a las presiones que
la propia industria ha ejercido sobre los
gobiernos, para impedir la "competencia
desleal" de productos generados en economías sin restricciones ambientales, y ha
hecho que los gobiernos se preocupen de
imponer restricciones a la circulación de
mercaderías nocivas para el medio ambiente.
Efectivamente, desde hace algún tiempo se han venido desarrollando diversos
sistemas de control de calidad de la producción y los productos. Hay dos dinámicas que interesa destacar al respecto. Por
una parte, a medida que estos sistemas se
incorporan al mercado, van siendo objeto
de normalización, y pasando progresivamente de sistemas voluntarios a sistemas formales y en algunos casos
obligatorios. Por otra parte, la preocupación por los sistemas de calidad ha dejado
de centrarse en la calidad del producto
para enfatizar la calidad de la gestión, en
el entendido que esta última determina la
primera. En la actualidad comienzan a
aparecer normativas que imponen exigencias relativas al impacto ambiental del producto en todas las fases de su ciclo de vida:
desde la producción de los insumos naturales que requiere hasta el destinofinalde
los residuos que genera una vez que es
consumido o que termina su vida útil.
La fluidez y la estabilidad del comercio mundial requieren de un conjunto de
normas debidamente homologadas, sobre
la base de criterios comúnmente aceptados, e incorporadas a acuerdos internacionales. Un instrumento específico, que ha
comenzado a adquirir una importancia
cada vez mayor, son los "sellos de calidad
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
ambiental." Estos sellos imponen nuevas
pautéis que comienzan a constituir factores
externos cada vez más determinantes del
comercio y que se deben considerar en
toda estrategia exportadora. (Sobre los
sellos ambientales utilizados en Europa,
véase el recuadro E.3.)
En relación con los sellos ambientales
cabe destacar los intentos que apuntan a la
certificación a nivel mundial de la madera
proveniente de bosques bien manejados
("madera con sello verde"). Un indicador
de las proyecciones que esto puede tener
es el cambio que se ha producido en el
mercado estadounidense que, cada vez
más consciente de la importancia de proteger los bosques nativos, ha comenzado
a rechazar muebles provenientes de Malasia, Tailandia e Indonesia elaborados con
maderas nativas difícilmente renovables.
Esto ha tenido, por otra parte, un impacto
favorable en las exportaciones chilenas de
productos fabricados con madera de pino
radiata (proveniente de plantaciones),
cuya demanda ha aumentado significativamente en dicho mercado. Es previsible
que en el caso de la madera el "sello verde"
se convierta en un factor de competitividad de este bien, cuya ausencia puede
llegar incluso a dejarlo al margen de una
proporción creciente de los mercados
mundiales. Es bastante probable que otros
bienes provenientes de los recursos marinos y otros recursos naturales renovables
reciban un trato similar, ya sea de los
gobiernos o de los consumidores.
En los países desarrollados, las presiones ejercidas para lograr un mejor manejo
del medio ambiente han producido la internalización de los costos pertinentes. A
nivel institucional se tradujeron en la
adopción en las naciones de la OCDE en
1985 del principio de "quien contamina
paga". La formulación del principio tiene
el objetivo de contabilizar el impacto ambiental y clasificar las fuentes generadoras
de acuerdo a dicho impacto, hasta ese momento no controlado económicamente. En
12
cambio, en los países en desarrollo, incluida América Latina, en general no se incorporan estos costos en el precio de las
materias primas, que son su principal
rubro exportable (Biggs, 1992). Esta asimetría tiende a acentuar el deterioro de los
términos del intercambio para éstos.
Entre las causas de la asimetría se
encuentra la mayor debilidad institucional
de los países en desarrollo, la fragilidad de
su marco jurídico y regulador, y la escasa
capacidad de monitoreo y fiscalización del
daño ambiental. Tal vez una causa más de
fondo sea el menor interés que existe en
esos países por internalizar los costos
ambientales en sus principales exportaciones, a causa del temor a perder competitividad en los mercados internacionales.12
La lógica del comercio mundial, por lo
tanto, está llevando a que, por la vía de la
estructura de precios internacionales,
todos los países (todos los consumidores)
estén asumiendo los costos monetarios del
control del deterioro ambiental en los países industrializados -internalizado en el
precio de sus productos de consumo interno y en sus exportaciones- y financiando
al mismo tiempo sus esfuerzos de innovación destinados a la adopción de tecnologías limpias, la minimización de los
residuos, y el ahorro de energía y materias
primas. A su vez, las pérdidas patrimoniales por causas ambientales en los países
en desarrollo son asumidas exclusivamente por éstos. A falta de una transferencia
de estos costos al producto, de hecho se
está subsidiando a sus consumidores en
todo el mundo, y este subsidio ambiental
oculto desalienta el desarrollo y la implantación de tecnologías limpias y otros
medios de manejo no degradante del
ambiente.
Para evitar esta situación, los países
del hemisferio sur tienen que encontrar
una manera de incluir en sus precios los
costos de la protección del medio ambiente,
es decir, los gastos que suponga la instalación de equipos descontaminantes y la
En sentido estricto, se trata de un componente espurio de competitividad, en la medida que la falta
de normas ambientales lleve a subestimar e incluso ignorar un costo real de producción o una
externalidad negativa.
EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL
61
Recuadro II.3
LOS "SELLOS AMBIENTALES" EN EUROPA
A fines de 19<i2, loi ministre, del medio ambiento de la Comunidad Europea acordaron
establecer un sistema en virtud del cual se otorgara un sello ambiental uniforme para toda
Europa.
Encada Estado miembro existirá una organización responsable del otorgamiento del sello,
sobre la base de un conjunto de principios que
deben ser definidos por un comité comunitario
en el que estarán representados los gobiernos,
las industrias, los consumidores, organismos no
gubernamentales ambientalistas y los sindicaEn la actualidad se discute el establecimiento
de estos sellos para un conjunto de productos
basado en el comportamiento ambiental de éstos, en términos de consumo de agua y energía
y reciclabilidad de algunos de sus componentes.
Dichos productos son las máquinas de lavar
zopa y vajilla, las ampolletas, las lacas para el
cabello, el papel de uso general y el papel higiénico I o que se procura es que los productos
lleven una etiqueta con una descripción detallada de sus características, de modo que el consumidor tenga ia posibilidad de elegir libremente
lo que compra, contando con información sobre
el impacto ambiental de su elección.
Esta iniciativa no está exenta de críticas. Cabe
destacar, sin embargo, que la mayoría de ellas
apuntan a corregir y perfeccionar el instrumento, en términos de establecer mejores criterios en
relación con la duración y reciclabilidad de los
productos, ciertos procedimientos de evaluación y la existencia de una suerte de inventario
del ciclo de vida en el mercado europeo, entre
otros. Al parecer, no se pone en duda la necesidad de informar al consumidor sobre estos aspectos de la "calidad ambiental" de los
productos que se le ofrecen.
Fuente: ï. àatanan, Environmental labelling tn feci? G¡unirta, París, Orgarujadón de Cooperación y Oesarroflo Econom¡cos
adopción de procesos limpios, así como de
lograr un uso sustentable de lós recursos
naturales, especialmente los no renovables.
La solución óptima sería recurrir a una
negociación internacional, en la que se incluyera a productores de recursos naturales de
los países desarrollados y de las naciones
en desarrollo. Así se podrá evitar el temor
de actuar individualmente, posiblemente
arriesgándose a la pérdida de mercados.
Si la acción multilateral no fuera viable, de todos modos los países de la región
podrían iniciar un proceso de identificación de algunos productos limpios, por
los cuales podrían cobrar un premio. Los
productos agrícolas son especialmente
promisorios en ese sentido, por haberse
demostrado que los consumidores de los
países desarrollados están dispuestos a
pagar más por alimentos sanos. Además,
como se indicó antes, sería importante
iniciar un proceso en la región con el
objeto de mejorar la capacidad institucional
para emprender un monitoreo y fiscalización del daño ambiental y asegurar el
cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Es obvio que, en el futuro cercano, esos
cambios llegarán a ser componentes esenciales de la competitividad internacional,
y los países que los incorporen primero
tendrán la posibilidad de adquirir ventajas
competitivas. Las naciones de América
Latina y el Caribe, y las del hemisferio sur
en general, ya están atrasadas al respecto
y no deberían esperar más tiempo para
avanzar en este terreno. Es más, la
apertura comercial y la promoción de las
exportaciones pueden agravar el daño a
los ecosistemas que ya está provocando el
sistema productivo. En el análisis de los
temas relacionados con la transformación
productiva para enfrentar las exigencias
de un sistema más abierto y transnacional,
debiera otorgarse especial atención a este
aspecto de la sustentabilidad.
Capítulo III
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
1. La reorientación hacia el exterior
La década de 1980 en la región se caracterizó inicialmente por las políticas de ajuste
adoptadas para hacer frente a la restricción
externa (CEPAL, 1984a). Progresivamente,
sin embargo, las medidas se fueron encaminando hacia una reorientación global de
la política económica que, entre otros aspectos, incluía drásticas reformas comerciales. Luego de tránsitos no exentos de un
elevado costo social, la mayoría de los países de la región ha conseguido tanto incrementar sus coeficientes de exportaciones
como mejorar considerablemente la gestión de la política económica, lo que se ha
reflejado en la reducción de la inflación,
mejor desempeño fiscal y, a iijücios de los
años noventa, en cierta recuperación del
crecimiento y, en menor medida, de las
tasas de ahorro e inversión.
El mayor tipo de cambio real inducido
por la crisis de la deuda externa y la propia
recesión interna a que condujeron las políticas de ajuste en la primera mitad de los
años ochenta, y luego las reformas comerciales, favorecieron una significativa modificación en la estructura productiva, con
reestructuración de empresas, desaparición de algunas y aparición de nuevas actividades.
Esa gradual transformación de la
estructura productiva encuentra su
expresión en el mayor coeficiente entre las
exportaciones y el producto y en la diversificación de las mismas, en aumentos
de la competitividad de un número
creciente de empresas y en una notable
mejoría en la capacidad empresarial para
explorar los mercados externos y acceder
a ellos.
Tal reestructuración productiva,
caracterizada entre otros elementos por
un incremento en la presencia relativa de
rubros exportables en la producción total,
ha dado muestras de mayor flexibilidad
para adaptarse a los cambios en los precios
relativos y a las tendencias de los mercados mundiales. Los avances en cuanto a la
estabilidad económica han favorecido la
mayor afluencia de inversión extranjera
directa y, en general, el mayor acceso a
fínanciamiento externo así como a la propia repatriación de capitales, en algunas
economías. Gracias a eso, han repuntado
las tasas de ahorro e inversión, si bien de
modo aún insuficiente. Por último, y no
menos importante, la readecuación de los
esquemas de cooperación e integración
regional hacia una modalidad abierta, ha
permitido que se suscriban diversos acuerdos comerciales orientados a establecer
zonas de libre comercio o a utilizar el
comercio intrarregional como un instrumento para mejorar la inserción internacional de las economías de la región.
Los resultados económicos de inicios
de los años noventa muestran que ha
habido cierta recuperación del crecimiento,
en buena medida asociada a la nueva
situación de las cuentas externas. En particular, se destaca en este caso la
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
transferencia net a de recursos que está
recibiendo la región desde el exterior, del
orden de 3% del PIB regional, y que está
contribuyendo a financiar el déficit regional en cuenta corriente (4% del PIB en 1993);
éste muestra una tendencia creciente
desde 1990, en función de una similar evolución del balance de bienes. (Véase el
cuadro IH.1.)
a) Exportaciones: una mirada de
largo plazo
Ha sido baja, en general, la relación
que ha existido entre la expansión de las
exportaciones y el crecimiento económico
global en los países de la región durante
los decenios de 1970 y 1980. El vínculo
entre ambas variables, ya en muchos casos
débil en la primera década mencionada, se
debilitó aún más durante la crisis de los
años ochenta cuando, por un lado, la recesión afectó el nivel de actividad interna y,
por otro lado, la necesidad del ajuste externo dio impulso al crecimiento de las exportaciones. Con escasas excepciones, son
todavía recientes los procesos de apertura,
que han reducido el sesgo antiexportador
de la política económica, y los procesos de
estabilización que han acompañado los
incentivos al exportador con menores ritmos inflacionarios y mayor disciplina
fiscal. Por otro lado, los tipos de cambio
real comparativamente elevados con que
se iniciaron tales procesos han tendido, en
muchos casos, a erosionarse pqr efecto de
la nueva abundancia de financiamiento
externo.
Así, entre 1970 y 1994, el volumen de
las exportaciones de bienes de la región
creció a un ritmo anual de 4.2%. Excluida
Venezuela, para aislar parte del efecto de
los cambios en los precios y volúmenes de
las exportaciones de combustibles, la
expansión alcanzó al 6.5% anual. (Véase el
cuadro m.2.)
Hay por lo menos dos puntos importantes que destacar en el cuadro III.2. En
primer lugar, en 15 de los 18 países listados
el esfuerzo exportador (reflejado en la tasa
de crecimiento de largo plazo del volumen
exportado) fue superior a la variación, en
el mismo período, del poder de compra de
las exportaciones.
Las razones para ese diferencial están
asociadas, evidentemente, al tipo de especialización comercial de los países de la
región, y a sus consecuencias para la evolución de los precios relativos de la canasta
de exportación. El segundo punto a destacar es que para diez de esos países (y para
el total de la región) la tasa de crecimiento
de las exportaciones de bienes fue superior
al del PIB en esos 20 años. Pero aquí nuevamente hay diferencias importantes entre
subperíodos.
Los países que tuvieron mejor desempeño exportador fueron en orden decreciente
Ecuador, México, Paraguay, Brasil, Chile,
Costa Rica, Colombia y Uruguay, con tasas superiores a 5% en 1970-1994. El dinamismo exportador se acentuó en los años
noventa, registrando un promedio de 7%
en 1990-1994. Incluso hay cinco naciones
con tasas superiores al 9% anual, que son
Costa Rica, Chile, Bolivia, Brasil y Ecuador.
Cuadro in.l
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE COMERCIAL Y EN CUENTA CORRIENTE
(Porcentajes del PIB)
1983-1989
Cuenta corriente
a
Balance comercial
de bienes y servicios1
1990
1991
1992
1993
-1.0
-0.5
-1.8
-3.2
-4.1
3.3
2.5
0.7
-1.1
-1.7
Fuente: CEPAL, cifras en dólares de 1980, Sobre la base de informaciones oficiales.
a Es igual al uso neto de ahorro externo.
b Al balance a precios de 1980 se le sumó el efecto de la relación de precios
del intercambio.
65
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA...
Cuadro III.2
AMÉRICA LATINA : RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES Y DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
1970-1994
(Dólares de 1980; tasas de variación anual)
1970-1980
1980-1990
Exportaciones
PIB
Volu- Poder
men compra
1990-1994
Exportaciones
PIB
1970-1994
Exportaciones
Volu- Poder
men compra
PIB
Exportaciones
Volu- Poder
men compra
PIB
Volu- Poder
men compra
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
2.8
3.9
8.6
5.4
5.5
2.5
8.9
3.1
5.7
4.7
5.6
6.7
0.2
8.7
3.9
2.1
-1.7
8.2
3.7
3.8
7.4
14.6
4.6
6.4
6.7
4.1
10.2
-1.1
7.3
2.3
3.2
7.0
5.3
5.5
4.1
1.3
13.3
4.7
6.3
6.5
3.9
14.4
-1.6
5.2
1.5
-0.9
0.0
1.5
3.7
2.3
2.8
1.9
-0.1
0.8
-0.4
2.3
1.6
-1.4
3.2
-1.2
7.1
1.4
6.5
6.4
4.3
6.6
6.2
-3.1
-0.7
1.7
1.2
8.8
-0.7
11.8
-2.3
2.4
-2.4
4.2
4.9
3.9
4.8
3.6
-9.5
-1.8
-3.4
1.3
4.8
-3.2
16.1
-4.7
7.4
3.8
2.0
3.8
5.0
6.4
3.6
4.6
3.9
-8.2
3.3
2.5
0.4
2.7
4.3
3.6
11.0
9.6
7.5
13.6
11.1
9.5
4.8
3.7
-28.0
-2.4
5.4
4.7
2.2
6.8
2.7
1.1
11.0
4.7
11.8
8.5
4.7
7.1
4.3
-27.1
1.8
3.0
-5.0
-14.3
3.9
2.0
2.2
4.5
4.4
4.0
3.2
5.0
1.8
3.3
0.3
3.8
3.9
-0.4
5.4
1.8
4.4
1.6
7.7
5.4
5.6
7.7
10.2
1.3
2.9
-2.1
1.7
8.8
0.0
8.3
1.1
2.8
2.8
5.8
5.1
5.3
3.9
7.8
-1.1
2.5
-4.0
2.4
8.4
-2.9
6.0
-0.8
7.1
3.0
1.8
4.9
5.4
^5.8
3.9
-0.5
10.1
3.0
0.5
0.4
0.2
5.0
1.6
-4.7
4.7
-0.7
3.4
4.2
2.7
-3.1
4.8
5.8
-5.3
2.3
-3.7
4.7
2.1
1.4
1.6
5.1
-0.9
-1.4
2.1
3.2
América Latina (18)
5.6
2.0
6.6
1.2
5.4
2.7
3.4
7.0
4.8
3.4
4.2
4.6
América Latina (17)
(exduido Venezuela)
6.0
6.4
5.8
1.3
6.3
3.5
3.4
7.2
6.2
3.6
6.5
4.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales.
En general, las exportaciones crecieron más rápidamente que el PIB en el lapso
total y en cada subperíodo. (Véase el total
de la región, excluida Venezuela en el
cuadro IDL2.)
El alto crecimiento del PIB logrado en
lo años setenta fue acompañado de una
aún más elevada expansión del volumen
de las exportaciones de bienes (6% y 6.4%,
respectivamente).
El período 1980-1990 fue de recesión o
lento crecimiento en toda la región, en
virtud de los ajustes de la demanda interna efectuados para hacer frente a la crisis
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
de la deuda o en procura de la estabilización. El dinamismo de las exportaciones, en los muchos casos en qué lo hubo,
poco pudo incidir, por sí sólo, para
contrarrestar los efectos de esos ajustes
sobre el nivel de actividad.
En el período 1990-1994 tuvo lugar
una recuperación gradual del crecimiento
de la región, que se reflejó en q[ue la tasa
media de aumento del PIB remontó a 3.4%
anual, luego de haber sido apenas 1.2%
anual entre 1980 y 1990. Hay seis países
con un aumento de las exportaciones
superior al promedio regional de 7%. Cinco de ellos tienen tasas de expansión del
PIB también superiores a la media regional
de 3.4%. (Véase el cuadro m.2.) A medida
que los entornos macroeconômicos de la
región se van normalizando, la ásociación
entre dinamismo exportador y desarrollo
productivo parece fortalecerse. Como se
expone más adelante (capítulos V a VIII)
esa variación no surge expontáneamente,
sino que está relacionada con la naturaleza
y calidad de las políticas macroeconômicas, comerciales y de desarrollo productivo.
b) El desempeño exportador reciente
En los años ochenta, los países de la
región modificaron drásticamente su
estrategia de desarrollo, en armonía con
las tendencias mundiales de globalización
económica, reorientándola hacia las
exportaciones. Ello se refleja en los
cambios registrados por los respectivos
coeficientes de apertura exportadora. Los
aumentos más acentuados (superiores a
50% del coeficiente) de la Orientación
exportadora entre 1980 y 1993 -si bien a
partir de diferentes grados de aperturahan sido los de Argentina, Brasil, Costa
Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay y
Uruguay. (Véase el gráfico ELI.) Chile y
Uruguay ya habían avanzado significativamente en esta dirección en la década
anterior.13 La región, en su conjunto, elevó
su coeficiente de exportaciones de 14%
en 1980, a 21% en 1990 y a 23% del PIB en
1994. Si bien esta cifra continúa siendo
internacionalmente baja, respecto del promedio de los países en desarrollo,14 se trata
de un rápido incremento en un breve lapso
y que ya incluye ocho países cuyas exportaciones constituyen 30% o más del producto.
Esta reorientación de América Latina
hacia las exportaciones no ha sido, sin embargo, suficiente para revertir el deterioro
de la posición relativa de la región en el
comercio internacional. (Véase nuevamente el cuadro 1.4.)
2. Esfuerzo exportador y términos del
intercambio
El considerable esfuerzo exportador que
realizó la región durante los años ochenta
y principios de los años noventa se vio
significativamente mermado -en términos
de poder de compra de las exportacionespor la tendencia a la caída del valor unitario de las exportaciones, principal factor
responsable del deterioro de los términos
del intercambio registrado en el período.
(Véase el gráfico m.2.) Así, en el lapso
1980-1993, mientras la región expandió
103% el volumen de sus exportaciones
13 Es sabido que, en general, se detecta una relación inversa entre el tamaño económico de un país y su
grado de apertura exportadora. Ello era particularmente claro en la región durante los años setenta,
con Argentina, Brasil y México, como las economías con menor coeficiente exportador. En los últimos
años, tal relación es menos directa en tanto la opción por estrategias exportadoras busca incrementar
el coeficiente de exportaciones como un objetivo de la política económica, con relativa independencia
del tamaño económico. Así, poï ejemplo, hoy Chile y México muestran mayores coeficientes de
exportación que varias economías de menor tamaño relativo.
14 El 21% de las exportaciones sobre el PIB que detentaba la región en 1990 es similar al coeficiente
exportador promedio de la OCDE, supera levemente al promedio de las economías en desarrollo de
bajos ingresos yes inferior al promedio de las economías en desarrollo de ingresos medios y altos
(Banco Mundial, 1991a).
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA..
67
Gráfico m.l
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS Y EL PIB (%) a
Brasil
Argentina
México
Paraguay,
REGIÓN
Colombia
Rep. Dominicana,
Haití
Guatemala
Perú
Chile
Uruguay,
Bolivia
Ecuador
Nicaragua,
Venezuela
El Salvador
Costa Rica
Honduras
Panamá
Exportaciones/piB
1979-1981 ^
1991-1993
Fuente: CEPAL, en dólares de 1980, sobre la base de cifras oficiales.
a Los países fueron ordenados de acuerdo con el coeficiente del período 1979-1981.
(5.6% anual), el valor de las mismas sólo se
incrementó 51% (3.2% anual), por efecto
de una caída acumulada de precios de
26%. Esa situación se explica eli buena medida por la dependencia aún elevada de
los productos primarios con bajo grado de
elaboración, cuyos precios muestran una
tendencia decreciente y, en torno a ella,
ciclos más marcados.
Esta evolución de los precios de las
exportaciones latinoamericanas y de los
términos del intercambio en la década de
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA
Gráfico m.2
AMÉRICA LATINA: TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES
índices (1975-1976=100)
Países
Américain
£
"
Exportaciones
de petróleo
Centroamericanos
Sudamericanos
no exportadores
de petróleo
40
30
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA..
1980 se inscribe en las tendencias dispares
de los precios del petróleo, de los otros
bienes primarios y de los productos manufacturados en los mercados internacionales. En los años setenta, después del primer
impacto de los precios del petróleo sobre
la inflación mundial, los términos del
intercambio de la mayoría de los países de
la región se mantuvieron o$cilando en
torno a una tendencia estacionaria, hasta
fines de la década, y el podei de compra
de las exportaciones se expandió generalmente a la par de los volúmenes
exportados.
A partir de 1980 se produjo un quiebre
de esas tendencias. Los precios del petróleo registraron un segundo auge, para
luego descender a niveles realés inferiores
a los del primero. Los precios de los productos básicos tendieron a reducirse, en
términos nominales, en tanto que los de los
productos manufacturados importados
por la región volvieron a elevarse, aunque
a tasas bajas. La combinación de ambas
evoluciones trajo consigo un severo deterioro de los términos del intercambio de
los países no exportadores de petróleo en
los primeros años del decenio. Entre 1986
y 1990 algunos precios de productos básicos que la región exporta se recuperaron,15
lo que si bien consiguió detener ese deterioro, no alcanzó a revertirlo.
Posteriormente, hasta 1993, la mayoría
de los precios de los productos básicos que
exporta la región -incluido «1 petróleovolvió a descender, en varios casos muy
significativamente. Como consecuencia,
los términos del intercambio de la casi
totalidad de los países de la ifegión cayeron, con respecto a los niveles de 1990.
(Véase el gráfico IH.2.) Con elló, el deterioro registrado en este último trienio (-13%)
se agrega al acumulado entre 1980 y 1990
(-21%).
69
El deterioro de los términos del intercambio ha afectado desde mediados de los
setenta a los países sudamericanos no exportadores de petróleo, en medida mayor
que a los países centroamericanos y caribeños y, sobre todo, que a los países exportadores de petróleo. Estos, sin embargo,
son los que enfrentaron una mayor caída
en los años ochenta, debido a lo elevado de
los precios de los hidrocarburos a principio de esa década. (Véase nuevamente el
gráfico m.2.)
En 1994, como es sabido, se registró
una generalizada recuperación de los precios de exportación. Con ello se logró una
mejora de la relación de precios de 3% en
el año. Así, también los precios externos
contribuyeron a intensificar la holgura de
fondos resultante del intenso ingreso de
capitales a la región (véanse los capítulos
IX y XI).
3. Evolución sectorial de las
exportaciones
Durante la década de 1970 el valor de las
exportaciones de manufacturas de los países de la región, con escasas excepciones,
se expandió a una velocidad considerablemente mayor que el valor de las exportaciones totales; algo similar, aunque con
menor intensidad en la mayoría de los
casos, ocurrió con las semimanufacturas.16
En el período 1980-1987, de estancamiento
o lenta expansión del valor de las exportaciones, en virtud del deterioro de los precios, pocos países (Brasil, Colombia,
Paraguay, Uruguay, Venezuela y, en especial, México) lograron mantener un dinamismo significativo de las exportaciones
de manufacturas; la mayoría sostuvo el
valor de sus exportaciones a base del crecimiento de las de productos primarios.
15 Especialmente los de ciertos rtiinerales (cobre, hierro, plomo, zinc) y de algunas materias primas
agropecuarias (cueros vacunos, madera, tabaco).
16 Sin embargo, en este períodp, México expandió más que proporcionalmente sus exportaciones
primarias, en virtud del crecimiento de las de petróleo, y Chile aumentó el valor de sus exportaciones
primarias casi tanto como el de las manufactureras, retrasándose el avance de las semimanufacturas,
en las que predomina el cobre.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Entre 1987 y 1993 se produjo una generalizada mejoría del dinamismo exportador de las economías de la región, y,
salvo en El Salvador, Honduras, y Nicaragua, por razones vinculadas a situaciones
de conflicto en la subregión, el resto de los
países incrementó apreciablemente el valor de sus exportaciones. En la mayoría de
los casos, las manufacturas lideraron el
avance, seguidas de las semimanufacturas. En Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay las ventas de productos primarios
mostraron gran dinamismo. Ert Chile, la
expansión de los productos primarios secundó a la de los manufactureros y superó
a la de semimanufacturas. En Costa Rica,
Guatemala, Perú y Uruguay, en cambio,
las exportaciones más dinámicas fueron
las de semimanufacturas. (Véase el cuadro
in.3.)
En síntesis, el mayor dinamismo en las
exportaciones manufactureras se ha convertido en un rasgo de mediano plazo de
casi todos los países de la region. Ello se
encuentra en correspondencia con la
tendencia global, pues en las dos últimas
décadas el volumen del comercio mundial
de manufacturas se ha incrementado dos
veces más rápido que el de productos
básicos. En ese período, el comercio
mundial de manufacturas se expandió a
una tasa anual promedio de 6.3% y las
exportaciones latinoamericanas de ese
origen crecieron 11%, si bien desde
montos inicialmente bajos y fuertemente
determinadas por la magnitud de las ventas de Brasil y México. El que en las últimas
dos décadas, por cada punto de incremento del producto mundial, el comercio de
manufacturas haya subido 2%, en tanto el
de productos básicos lo haya hedió sólo en
0.6% (BID,1992), pone de relieve la importancia de las manufacturas para las estrategias exportadoras que buscan
maximizar su aporte al crecimiento.
a) Exportaciones agropecuarias
Durante los años ochenta, el volumen
de las exportaciones agropecuarias de la
región aumentó a un ritmo de 2.3% anual;
sin embargo, su valor sólo se expandió
1.4% anual, como consecuencia de la reducción del valor unitario de las mismas.
Luego de fuertes caídas de precios a comienzos de los años noventa, el valor de
tales exportaciones en 1992 fue apenas
similar al promedio de 1979-1981.
Este desempeño contrasta con el de las
décadas anteriores, particularmente la de
1970, cuando el volumen de las exportaciones creció a un ritmo superior a 4% anual,
aprovechando un auge de precios, lo que
permitió que el valor de las exportaciones
de la región se cuadruplicara con creces en
el decenio. El crecimiento más lento de la
demanda mundial de alimentos, y prácticas proteccionistas ejercidas respecto a los
cultivos tradicionales en los países
desarrollados, indujeron fuertes caídas
en los precios internacionales de los cultivos básicos, principalmente durante los
años ochenta. (Véanse los gráficos D3.1 y
m.3.) En este contexto, las exportaciones
de cultivos tradicionales de la región crecieron muy lentamente. Ello dio lugar a
esfuerzos importantes para diversificar las
exportaciones agrícolas así como para
penetrar en nuevos mercados.
El esfuerzo exportador agropecuario
desplegado en los años ochenta, frente a
una pronunciada tendencia a la baja en los
precios internacionales de productos
tradicionales, destaca por la considerable
expansión de las exportaciones no tradicionales. Varios países han conseguido
aprovechar nuevas oportunidades de
mercado para las frutas tropicales, subtropicales y sus derivados, así como para productos hortofrutícolas de contraestación;
también se han desarrollado nuevas variedades más aptas para el transporte y la
conservación, aprovechando los progresos de las tecnologías de conservación.
Con pocas excepciones, los productores
del sector moderno son los que han desplegado este dinamismo exportador no tradicional y quienes han sido receptores de la
mayor parte de los esfuerzos públicos de
fomento de las exportaciones.
El buen desempeño relativo de las
exportaciones agrícolas no tradicionales
obedece tanto a la mejora de los precios
relativos, resultado de los tipos de cambio
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA..
71
Cuadro III.3
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE
BIENES POR TIPO DE PRODUCTO
Tasas de crecimiento
anual en dólares
corrientes (%)
Elasticidad con
respecto al total
19701980
19801987
19871993
19701980
19801987
19871993
Argentina
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
13.7
18.4
21.6
16.3
-8.3
0.2
0.7
-3.3
13.1
11.2
14.4
12.8
0.84
1.13
1.33
(2.52)
-0.06
-0.21
1.03
0.88
1.13
Bolivia
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
19.1
13.7
5.5
16.3
-4.9
-16.1
-11.9
-8.2
-4.3
15.5
53.6
6.0
1.17
0.84
0.34
(0.6)
(1.96)
(1.45)
-0.72
2.58
8.93
Brasil
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
12.8
28.8
36.0
22.2
0.4
1.6
8.1
3.9
2.1
5.5
9.5
6.7
0.58
1.30
1.62
0.10
0.41
2.08
0.32
0.82
1.41
Colombia
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
16.2
23.0
29.5
18.4
2.9
5.6
3.7
3.5
2.1
3.3
19.2
6.8
0.88
1.25
1.60
0.83
1.60
1.06
0.31
0.49
2.83
Costa Rica®
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
13.5
17.2
21.3
15.5
3.8
-5.4
-0.3
2.1
6.2
23.7
10.0
10.3
0.87
1.11
1.37
1.81
-2.57
-0.14
0.60
2.29
0.97
Chile
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
19.3
12.5
24.7
14.0
6.9
-1.3
-0.7
1.3
11.8
8.8
25.4
11.0
1.38
0.89
1.76
5.31
-1.00
-0.54
1.08
0.80
2.31
Ecuador 3
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
26.8
44.2
33.4
29.3
-1.8
-6.7
-7.2
-2.9
10.5
-11.2
22.2
7.9
0.91
1.51
1.14
(0.62)
(2.31)
(2.48)
1.33
-1.42
2.81
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
10.5
15.3
14.3
12.2
1.1
-4.9
-8.9
-2.3
-20.8
-1.0
2.2
-12.2
0.86
1.25
1.17
-0.48
(2.13)
(3.87)
1.70
(0.08)
-0.18
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
17.7
20.8
15.6
17.7
-6.0
-9.3
-6.7
-6.7
1.6
20.4
12.0
7.6
1.00
1.18
0.88
(0.90)
(1.39)
(1.00)
0.21
2.68
1.58
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
17.4
12.9
20.7
17.0
0.3
-2.0
-16.4
-0.9
-1.6
-9.2
29.3
-0.7
1.02
0.76
1.22
-0.33
(2.22)
(18.22)
2.29
(13.14)
-41.86
El Salvador
Guatemala
Honduras 3
3
a
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro HL3 (conclusión)
Tasas de crecimiento
anual en dólares
comentes (%)
Elasticidad con
^
^
r e
r
19701980
19801987
19871993
19701980
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
37.2
17.0
16.3
29.4
-2.4
9.7
25.0
4.1
-0.3
5.0
13.2
5.8
1.27
0.58
0.55
-0.59
2.37
6.10
-0.05
0.86
2.28
Nicaragua13
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
10.5
15.3
14.3
12.2
1.1
-4.9
-8.9
-2.3
-20.8
-1.0
2.2
-12.2
0.86
1.25
1.17
-0.48
(2.13)
(3.87)
1.70
(0.08)
-0.18
Paraguay
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
20.2
13.9
15.2
17.1
5.9
-9.0
7.4
1.9
9.4
19.9
21.1
12.7
1.18
0.81
0.89
3.11
-4.74
3.89
0.74
1.56
1.66
Perú
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
16.9
6.6
46.8
12.4
-8.6
-4.1
-5.4
-5.9
-2.2
11.2
6.8
7.1
1.36
0.53
3.77
(1.46)
(0.69)
(0.92)
-0.31
1.57
0.95
Uruguay
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
11.4
18.2
25.0
16.4
-1.0
3.2
3.6
1.9
2.4
7.6
4.9
4.9
0.70
1.11
1.52
-0.53
1.68
1.89
0.49
1.56
0.99
Venezuela
Productos primarios
Semimanufacturas
Bienes manufacturados
Total
19.1
21.0
25.0
19.7
-10.4
-6.0
14.2
-8.2
4.3
5.6
19.9
6.1
0.97
1.07
1.27
(1.27)
(0.73)
-1.73
0.70
0.92
3.26
de bienes de América Latina y el Caribe
17.6
-2.6
1.7
Valor unitario de las exportaciones de
manufacturas de los países desarrollados
11.1
12
Z8
México
a
19801987
19871993
Partidas pro memoria:
Valor unitario de las exportaciones
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
Nota: 1. Los bienes exportados han sido clarificados según el criterio expuesto en CEPAL, "El comercio de manufacturas de
América Latina: evolución y estructura, 1962-1989", Estudios e Informes de la CEPAL, N°88 (LC/G.1731-P), Santiago
de Chile, noviembre de 1992. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.92.II.G.12, pp. 30-34.
2. Las cifras entre paréntesis corresponden al cuociente entre tasas negativas.
a Corresponde al periodo 1970-1992.
b Corresponde al período 1970-1991, se consideró el año 1988 en lugar de 1987.
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA.
73
Gráfico III.3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRECIOS REALES DE LOS PRODUCTOS
DE EXPORTACIÓN3
(Variaciones porcentuales respecto al promedio de 1975 y 1976)
Variación porcentual
SS 1990-1 992
ra
1979-1981
LWWVWVVVWVVvWVS
Azúcar cruda
{¿S/Y/S/A
^ s s s s s s s s s s s s
Cacao
Café
Estaño
V//////À
Maíz
Trigo
Lana
k N W W W W W ^
Soya
LWWWW»»^
Algodón
N W W W ^ » ^
K\\\\\\\v
Plomo
'////////À
K W W X ^ N
Harina de pescado
Zinc
«
Mineral de hierro
Petróleo
INNNNNN
Carne de vacuno
Cobre
V////////Ï////S/À
7ZZÀ :
Bananas
30
-60
-40
-20
20
40
60
80
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras dp la UNCTAD.
a Los precios nominales se deflactaron con el Indice de valores unitarios de las exportaciones de manufacturas de los
países desarrollados con economía de mercado.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
más depreciados, la desregulación y en
algunos casos las rebajas de impuestos,
como a avances importantes en las tecnologías extractivas y de procesamiento, en
la biogenética y las técnicas de manejo de
la biomasa, que han representado una
expansión de la "frontera" de recursos
agrícolas económicamente aprovechables.
(Véase el capítulo VI.3.)
Por consiguiente, se observa una
importante recomposición de lab exportaciones agrícolas de la región. El valor de las
no tradicionales (por ejemplo, legumbres
y frutas, tanto frescas17 como congeladas o
procesadas, flores, bebidas y vino) se
triplicó en el decenio y su participación en
las exportaciones agrícolas de los países de
la ALADI se elevó de 20% en 1983 a un tercio
en 1990 (CEPAL, 1993a).
Algunos de los casos más destacados
de exportaciones no tradicionales de
productos estrechamente vinculados a
recursos agrícolas en la región 18 son los de
crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados (Argentina y Panamá); harinas solubles y alimentos
similares para animales deriyados de
especies marinas (Chile y Ecuador); camarones congelados (Ecuador); palmones
(Chile); uva (Chile y México); ilrianzanas
(Chile); piñas (Costa Rica y República
Dominicana); jugo concentrado de naranja (Brasil); carne fresca de pollo (México);
flores cortadas (Colombia y Costa Rica);
madera aserrada y traviesas (Chile). En
todos estos casos, en el período 1970-1990,
el crecimiento de las ventas de estos países
superó por amplio margen a la tasa de
aumento promedio de las exportaciones
mundiales del producto en cuestión
(CEPAL, 1992d).
b) Exportaciones industriales
Entre 1980 y 1992, el valor de las exportaciones industriales (de semimanufacturas y manufacturas) de la región se
expandió 7% anual. En el caso de México
y Chile, los incrementos fueron de 14% y
8% anual, respectivamente, de 7% en
Brasil y de 5% en Argentina.
El mayor dinamismo exportador en
ese período, para la región en su conjunto,
se aprecia en las industrias de insumos
básicos (14% anual), que duplicaron el
incremento medio de las industrias
tradicionales y de las industrias nuevas,
tanto de las que hacen uso intensivo de la
mano de obra como de capital, mientras
que las semimanufacturas se expandieron
más lentamente (4% anual).19 (Véase el
cuadro III.4.) México no sólo se destaca
por haber sido sus exportaciones industriales totales las más dinámicas, sino
también por haber sido el caso de crecimiento más equilibrado entre sus distintos tipos de industrias. En el caso de
Chile, el mayor dinamismo exportador se
verificó en las industrias tradicionales,
mientras que en Brasil y Argentina la
17 Es importante destacar que la distinción convencional de cultivos en estado fresco o no elaborado no
representa necesariamente menor incorporación de valor agregado. Muchas veces los productos
frescos requieren procesos de producción, recolección, selección, clasificación, control de calidad,
conservación y transporte bastante complejos. Por otro, lado, los mercados de consumo final de estos
productos tienden a ser exigentes respecto de la calidad y presentación de los mismos, lo que
demanda una gran cantidad de servicios anexos al proceso productivo que incrementan el valor
agregado (CEPAL, 1993a).
18 Se considera como tales aquellas en que el producto no esté incluido en el Programa Integrado para
los Productos Básicos de la UNCTAD, no pertenezca al grupo energéticos, sea un fenómeno nuevo para
el país en cuestión, involucre un mercado nuevo para el producto, pueda aparecer fuera de la
temporada tradicional y sea de cierta importancia sectorial en la economía del país (CEPAL, 1992d).
19 Se entiende por bienes manufacturados a los que están comprendidos en las secciones 6,7 y 8 de la
cuci con excepción del capítulo 68. En el resto de este capítulo se diferenciará entre
semimanufacturas, industrias tradicionales, insumos básicos, industrias nuevas con uso intensivo de
mano de obra e industrias nuevas con uso intensivo de capital. Una exposición más detallada de tal
clasificación se encuentra en CEPAL (1992e), páginas 30 a 34.
75
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA.
Cuadro 111.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES
SEGÚN CONTENIDO TECNOLÓGICO, 1980-1992
(Tasas de crecimiento anual de los valores reales)
Industrias
nuevas
con uso
intensivo
de mano
de obra
Industrias
nuevas
con uso
intensivo
de
capitales®
Total
Semijnanu- a
facturas
Industrias
tradicionales 13
Industrias
de
insumos
básicos 0
Argentina
5.4
5.6
2.2
12.9
3.7
1.9
Brasil
6.6
2.3
8.1
20.8
3.8
2.0
Chile
8.4
8.6
17.8
8.2
10.9
1.4
14.0
10.9
14.9
13.9
15.6
16.9
Otros países f
4.4
0.6
7.6
11.4
1.9
-0.7
América Latina
y el Caribe
7.2
3.8
7.9
13.6
6.2
6.3
México
Fuente: Elaboración de la CEPAL, a partir de información procedente de la base de datos COMTRADE y el Programa de
Análisis de la Dinámica Industrial (software elaborado por la CEPAL).
a Alimentos, bebidas, tabaco, madera y productos de madera, papel y productos de papel, químicos industriales, refinación
b Textiles,
de petróleo, y derivados del petróleo y del carbón (ciiu agrupaciones 311,313,314,331,341,351,353,354).
prendas de vestir, cuero y productos de cuero, calzado, productos de caucho, productos de cerámica, vidrio y
c Productos
productos de vidrio, y manufacturas diversas (CIIU agrupaciones 321,322,323,324,355,361,362,390).
plásticos, diversos productos de minerales no metálicos, hierro y acero, y metales no ferrosos (cnu agrupaciones 356,
369,371,372). d Muebles, imprenta y editorial, maquinaria no eléctrica y maquinaria eléctrica (cnu agrupaciones
332,342,382,383). e Farmacéutica y otros productos químicos, productos metálicos, equipo de transporte, y equipo
profesional y científico (cnu agrupaciones 352,381, 384,385). 1 Incluye Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela.
expansión fue liderada por lás industrias
de insumos básicos.
El fuerte y acelerado crecimiento de las
exportaciones manufactureras de insumos
básicos obedeció a tres factores: i) es la
actividad industrial que mostró el mayor
aumento de productividad en los años
ochenta (3% anual, casi el doble que el
aumento general de productividad manufacturera en ese período); ii) la caída de la
demanda interna impulsó sUs ventas externas puesto que, como se trata de una
producción que hace uso intensivo de
capital, sus costos variables, independientes del tipo de cambio, tienden a
ser muy inferiores a sus costas medios; y
iii) sus productos corresponden a bienes
intermedios basados en recursos naturales, que son relativamente homogéneos
("industrial commodities") y más fáciles de
colocar en los mercados internacionales.
El razonable dinamismo de las exportaciones industriales de la región durante
los años ochenta: i) se dio en un contexto
de magro crecimiento de la producción
industrial (1.1% anuid, frente a un promedio de 6.4% en los años setenta); y ii) dio
por resultado, en casi todos los casos, un
aumento de la importancia de las manufacturas en las exportaciones totales.
Como consecuencia de este último
proceso, en 1993 en dos economías -Brasil
y México- las manufacturas cubrían cerca
de la mitad de las exportaciones totales. En
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
otras dos, El Salvador y Uruguay, superaban un tercio del total. 20 Argentina,
Colombia, Costa Rica y Guatemala exportaban manufacturas por sobre 2Û% de sus
exportaciones totales. En cambio, en
países intensivos en un recurs© natural
predominante, como Chile, Ecuador o
Venezuela, las exportaciones de ínanufacturas no superaban la décima parte del
total. (Véase el cuadro ÏÏI.5.)
En lo referente al contenido tecnológico de las exportaciones manufactureras,
predominaron las de industrias tradicionales en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay,
mientras que en los casos de Nicaragua y
Venezuela las exportaciones industriales
de insumos básicos son las más importantes; en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Guatemala, Honduras y México sobresalieron las de industrias nuevas, si bien dentro de totales de exportaciones
manufactureras de muy divers^ importancia. (Véase el cuadro ÜI.5.)
La heterogeneidad de las exportaciones manufactureras de la región, desde el
punto de vista del nivel proquctivo y
tecnológico, queda de manifiesto en el
hecho de que, en 1993, Brasil y México
concentraron el 75% del total regional. Si
se agregan Argentina, Colombia y Venezuela, se llega al 92% de ese total. Además,
el peso relativo de Brasil y México se incrementa a medida que aumenta la complejidad tecnológica de las exportaciones; los
dos países respondieron por cerCa de 60%
de las exportaciones de las industrias
tradicionales, por 3/4 de las dé insumos
básicos y por el 85% de las exportaciones
regionales de productos de industrias
nuevas.
20
Conjuntamente con el incremento de
las exportaciones industriales durante los
años ochenta, se apreciaron avances de la
participación de la región en las importaciones de los países de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) de productos manufacturados. Esta
subió de aproximadamente 2.7% en 1980 a
3.7% en 1990.21 En la medida que la OCDE
puede considerarse el mercado más exigente y competitivo del mundo en cuanto
a precio y calidad, el hecho que la región
haya incrementado su participación en
este mercado indica avances en la competitividad industrial. La participación de la
región aumentó tanto en lo que se refiere
a las manufacturas tradicionales como a
las industrias de insumos básicos. Sin
embargo, la mayor participación de la
región en las importaciones de manufacturas nuevas de bajo, mediano y alto contenido tecnológico se limitó esencialmente
a México.
c) Servicios
Los servicios constituyen una quinta
parte del comercio mundial de bienes y
servicios, con un nivel de exportaciones de
890 000 millones de dólares en 1991 22
(GATT, 1993b). En el período 1970-1991, los
servicios comerciales crecieron a una tasa
anuid de 13% en dólares corrientes. Los
principales rubros correspondieron a
transporte y viajes, pero los de mayor
dinamismo han sido los otros servicios
privados.
Los países del Grupo de los Siete (G-7)
acumularon el 52% de la exportación mundial de servicios; las economías asiáticas
de reciente industrialización 6%; sólo un
2.5% del total mundial corresponde a los
En El Salvador, enbuena medida por las exportaciones de medicamentos a la región centroamericana,
así como por las de textiles y manufacturas de papel y cartón; en Uruguay, por las de textiles y cueros.
21 Para los cálculos se utilizó la versión 1.1 del programa computerizado CAN (Análisis de la
competitividad de los países).
22 No existe acuerdo internacional respecto de la definición de los servicios que son objeto de comercio.
El GAIT entiende por "servicios Comerciales" los de transporte, viajes, y otros servicios y rentas del
sector privado. Véase GATT (1993p), p. 68.
23 Incluyen seguros, comisiones y Corretajes, servicios de construcción e ingeniería, comunicaciones,
servicios de consultoria, comercialización, asesorías y banca.
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA..
77
Cuadro III.5
AMÉRICA LATINA (1$ PAÍSES): COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE MANUFACTURAS (1970,1980,1991-1993)
(En porcentajes y en millones de dólares)
Industrias Insumos
tradicionales básicos
Argentina
Industrias
nuevas
jotaj
Exporta- Manufacciones
turas como
manufac% de las
tureras
exportadólares
ciones de
corrientes)
bienes
1970
25.9
16.8
57.3
100.0
232
13.1
1980
36.7
12.5
50.7
100.0
1645
20.5
1993
29.7
16.8
53.4
100.0
3 872
29.6
Bolivia
1970
4.6
94.8
0.6
100.0
13
5.8
1980
24.4
1.5
74.2
100.0
23
2.2
1993
82.3
0.4
17.3
100.0
127
15.7
Brasil
1970
2118
36.9
41.7
100.0
312
11.5
1980
2316
17.4
58.9
100.0
6 740
33.6
1993
2213
27.6
50.0
100.0
20 071
51.9
Colombia
1970
52L9
15.9
31.2
100.0
48
6.6
1980
5414
10.4
35.2
100.0
636
16.1
1993
4714
16.1
36.5
100.0
2 356
31.6
Costa Rica
1970
3^9
14.4
50.7
100.0
37
16.1
1980
40.9
13.8
45.3
100.0
253
26.1
1992
42.0
17.3
40.7
100.0
400
21.8
Chile
1970
0.6
29.6
69.7
100.0
27
2.2
1980
6.4
40.0
53.6
100.0
241
5.3
1993
30f7
13.4
55.4
100.0
890
9.5
Ecuador
1970
47.3
0.2
52.5
100.0
3
1.6
1980
36.5
1.9
61.7
100.0
54
2.2
1992
40.8
7.2
52.0
100.0
87
3.0
El Salvador
1970
57.6
9.7
32.7
100.0
57
25.2
1980
5/5
9.9
32.6
100.0
219
30.5
1991
54.3
7.1
38.5
100.0
125
34.3
Guatemala
1970
49.9
12.9
37.2
100.0
76
26.3
1980
41.4
10.8
47.8
100.0
326
22.0
1992
37.4
15.9
46.7
100.0
354
26.9
Honduras
1970
56.0
4.2
39.8
100.0
12
6.8
1980
35:.0
4.4
60.5
100.0
76
9.3
1992
40.3
7.4
52.3
100.0
78
10.6
México
1970
2¿4
11.0
66.3
100.0
326
27.8
1980
22.5
6.7
70.7
100.0
1469
9.5
1992
10.4
11.4
78.3
100.0
12 966
47.6
Nicaragua
1970
45.4
19.7
34.9
100.0
24
13.7
1980
27.6
45.2
27.2
100.0
46
11.2
1991
22.5
48.9
28.5
100.0
19
7.2
Paraguay
1970
4.1
7.6
88.3
100.0
5
7.1
1980
24.7
0.0
75.2
100.0
19
6.1
1993
67.3
13.2
19.5
100.0
98
13.5
Perú
1970
36.1
36.1
27.8
100.0
11
1.0
1980
60.9
12.1
27.0
100.0
494
14.7
1993
73.3
4.8
21.9
100.0
496
14.3
Uruguay
1970
76.9
11.8
11.3
100.0
40
17.4
1980
71.1
10.3
18.5
100.0
377
35.6
1993
62.6
7.8
29.6
100.0
643
40.1
Venezuela
1970
4.7
77.2
18.0
100.0
0.7
23
1980
2.7
59.3
38.0
100.0
216
1.1
1993
115
48.0
40.5
100.0
1625
10.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. Los bienes exportados han sido clasificados siguiendo el criterio
expuesto en CEPAL, "El comercio de manufacturas en América Latina, evolución y estructura, 1962-1989",
Estudios e informes de la CEPAL; N° 88 (LC/G.1731-P), Santiago de Chile, noviembre de 1992, pp. 30 a 34.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.92.II.G.12.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
seis países latinoamericanos quê alcanzaron a ubicarse entre los 50 principales proveedores de servicios: México (li4% de las
exportaciones mundiales); Brasil (0.4%);
Chile, Argentina y Colombia (0.2% cada
uno) y República Dominicana (0.1%)
(GATT, 1993b).
Las exportaciones de servicios de la
región aumentaron a una tasa promedio
anual de 10% entre 1985 y 1993. Con ello,
en ocho años, las exportaciones de servicios subieron del 15% al 21% de las exportaciones de bienes y servicios de la región.
(Véase el cuadro IÏÏ.6.)
4. Diversificación de las exportaciones
y patrones de especialización
Como resultado de la búsqueda de nuevos
mercados, del tipo de cambio favorable, de
la aplicación de políticas de promoción
para ampliar y diversificar la oferta de
rubros transables, y de la concreción de
acuerdos comerciales, se ha modificado
intensamente la composición y el destino
de las exportaciones regionales.
Así, varios países latinoamericanos y
caribeños lograron reducir la concentración de sus exportaciones en pocos productos. En 1970, los 10 principales
productos de exportación de la región representaban el 56% del valor total de las
exportaciones. En 1990 esa proporción se
había reducido a 40%. 24 En ese lapso, la
reducción del peso relativo de los 10 principales productos de exportación fue muy
importante en Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú (entre 21 y 31
puntos porcentuales), y llegó en Brasil a
ser de sólo un 37% en 1991, contra 68% en
1970. Reducciones más moderadas se observaron en Bolivia, Argentina y El Salvador. En cambio, en varios países se
mantuvo la participación de los principales productos en el total exportado. En
algunos (México, Nicaragua, Paraguay),
incluso, esa participación aumentó. De
este modo, mientras en 1980 en 15 países
los 10 principales productos de exportación aportaban dos tercios o más de sus
ingresos de exportación, en 1991 tal relación se encontraba sólo en siete de ellos
(Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua,
Cuadro III.6
AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(Millones de dólares en valores corrientes)
1980
1985
1990
1993
A. Bienes
88.6
92.0
121.9
133.7
B. Servicios (no financieros)
16.3
16.6
28.7
36.7
104.9
108.5
150.6
170.4
15.5
15.3
19.1
21.5
C. Exportaciones totales
(B/C)*100
a
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales.
a Porcentaje de las exportaciones totales correspondiente a servicios.
24 A diferencia de 1970,figuranentre ellos además dos productos industriales de contenido tecnológico
alto: vehículos automotores (2.3% del total de exportaciones) y motores de combustión interna (2.1%).
25 En México, eso se debió a la incorporación del petróleo, que hizo subir fuertemente la participación
de los 10 primeros productos entre 1970 y 1980, para luego volver a descender.
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA..
79
Paraguay, Trinidad y Tabago y Venezue-
mente en el fortalecimiento de su orientación primaria exportadora, aunque con
procesos de diversificación de productos y
mercados. (Véase el cuadro IH.7.)
a) Cambios en los patrones de especialización
Dentro del comercio mundial de maEn las últimas dos décadas se han
nufacturas, las industrias nuevas gozan de
registrado importantes cambios en los
un dinamismo comparativamente mayor.
patrones de especialización de los países
En la región existe, a este respecto, un
de América Latina y el Caribe. En un
marcado contraste entre diferentes paíimportante grupo de países (Argentina,
ses. Brasil y México, por una parte, regisBolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala,
traron aumentos apreciables en la
México, Uruguay y Venezuela) se redujo
exportación de estetipode productos, que
significativamente la participación de los
han alcanzado a representar 26% y 37%,
productos primarios en las exportaciones
respectivamente, de sus exportaciones de
y aumentó la de semimanufacturas y
bienes. Argentina, Colombia, Costa Rica,
manufacturas. En el caso de El Salvador y
Guatemala, El Salvador y Uruguay alcanGuatemala, la pérdida de participación de
zaron una posición intermedia, en la que
rubros primarios fue captada por semimalos productos de las industrias nuevas
nufacturas. En cambio, en un tercer grupo
representan entre 8% y 16% de las expor(constituido por Chile, Ecuador, Hondutaciones totales. En cambio, Venezuela,
ras y Paraguay) aumentó el peso relativo
Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia muesde las exportaciones primarias, en perjuitran valores aún muy reducidos de sus
cio del de las semimanufacturas, y se regisexportaciones totales en esta categoría.
tró un avance de la participación
(Véase el cuadro HI.5.)
relativamente baja de las manufacturas.
Al examinar el impacto comercial del
(Véase el cuadro 131.7.)
patrón de especialización exportadora en
Cabe destacar que la mayoría de los
algunas economías, se puede apreciar que
países que cambiaron sus patrones de espersiste el predominio de superávit
pecialización en fay or de las manufacturas
comerciales en productos primarios que
y en detrimento de los productos primacontribuyen a financiar el déficit neto en
rios o de las semimanufacturas registrael sector industrial, salvo en el caso de
ron, en el lapso de las dos décadas, caídas
Brasil que presenta déficit en productos
menores de los precios reales de sus exporprimarios y saldos superavitarios en los
taciones26 que los países donde ello no
demás rubros, excepto en el de industrias
ocurrió, lo que tiende a fortalecer la hipónuevas. (Véase el cuadro III.8.). Brasil es
tesis de que la adquisición de ventajas
superavitario en el comercio de productos
competitivas en manufacturas mejora la
agrícolas y mineros, pero su déficit en proinserción en la economía internacional.
ductos energéticos es mayor que ambos
superávit. Chile presentó un saldo comerEntre los países de mejor desempeño
cial favorable en productos industriales.
exportador en los años ochenta se puede
Ello se explica porque el superávit de
apreciar que Brasil, Colombia y México lo
semimanufacturas, particularmente las
lograron con reorientación de su perfil exbasadas en recursos mineros, superó al
portador hacia productos industriales.
déficit en manufacturas.
Costa Rica también redujo la participación
de productos primarios en su oferta de
Entre aquellos países con déficit
rubros exportables e incrementó la presencomercial de productos industriales,
cia de las manufacturas y de Otros bienes.
Colombia y México presentan déficit de
Chile, Ecuador y Paraguay basaron su
manufacturas y semimanufacturas;
buen desempeño exportadoí principalArgentina sólo de manufacturas. A su vez,
la) (CEPAL, 1993b).
26 Definidos por la relación entre el valor unitario de las exportaciones de bienes del país y el valor
unitario de las exportaciones dé manufacturas de los países desarrollados.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IH.7
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES (1970,1980,1991-1993)
(En porcentajes)
Productos
primarios
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
1970
1980
1993
1970
1980
1993
1970
1980
1993
1970
1980
1993
1970
1980
1992
1970
1980
1993
1970
1980
1992
1970
1980
1991
1970
1980
1992
1970
1980
1992
1970
1980
1992
1970
1980
1991
1970
1980
1993
1970
1980
1993
1970
1980
1993
1970
1980
1993
61.3
48.9
34.4
48.4
61.3
42.6
67.0
30.2
18.3
85.1
70.3
51.5
72.0
60.2
55.8
12.9
20.2
30.9
90.5
74.3
90.1
63.2
54.2
45.5
60.1
60.2
47.6
75.0
77.8
81.1
45.3
80.7
38.2
68.3
73.1
68.4
43.7
56.7
62.1
30.5
44.9
21.1
61.6
39.8
28.1
70.0
66.6
50.9
Semimanufacturas
25.6
30.6
36.0
45.8
36.5
32.6
21.2
36.0
28.7
7.7
11.3
10.6
11.9
13.7
14.1
84.9
74.4
55.0
7.9
23.5
6.7
11.4
15.0
20.0
13.5
17.6
25.3
18.2
12.8
7.6
26.7
9.7
13.5
18.0
15.7
21.3
49.2
37.2
24.4
68.4
40.3
57.5
20.9
24.5
31.2
29.0
32.2
37.0
Manufacturados
13.1
20.5
29.6
5.8
2.2
15.7
11.5
33.6
51.9
6.6
16.1
31.6
16.1
26.1
21.8
2.2
5.3
9.5
1.6
2.2
3.0
25.2
30.5
34.3
26.3
22.0
26.9
6.8
9.3
10.6
27.7
9.5
47.6
13.7
11.2
7.2
7.1
6.1
13.5
1.0
14.7
14.9
17.4
35.6
40.1
0.7
1.1
10.8
Otros
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
9.1
0.3
0.2
0.1
0.6
2.3
6.3
0.0
0.0
8.2
0.0
0.1
4.5
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2
0.0
0.0
0.7
0.3
0.1
0.6
0.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
6.5
0.1
0.1
0.6
0.2
0.0
1.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. Los bienes exportados han sido clasificados siguiendo el criterio
expuesto en CEPAL, "El comercio de manufacturas en América Latina, evolución y estructura, 1962-1989",
Estudios e informes de la CEPAL, N° 88 (LC/G.1731-P), Santiago de Chile, noviembre de 1992, pp. 30 a 34.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.92.II.G.12.
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA...
81
Cuadro III.8
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): SALDO COMERCIAL Y PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN
(Signo del saldo comercial, por tipo de producto)
Primarios Industriales
Argentina
+
+
Brasil
Manufacturados
Tradicionales
Insumos
básicos
Indust.
nuevas
+
+
+
Colombia
+
Chile
+
+
México
Semimanufacturados
n.s.
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. Se consideró el signo del saldo comercial promedio en el período
1980-1992, en dólares de 1985.
en el rubro de exportaciones manufactureras, Argentina, Brasil y Colombia son
exportadores netos de productos de
industria tradicional y Brasil lo es además
de insumos básicos. En el rubío de industrias nuevas, todos los países aquí considerados son importadores netos. En todo
caso, desde mediados de los años ochenta,
Brasil pasó a ser exportador neto de industrias nuevas intensivas en capital.
b) Diversificación de productos y mercados
La comparación de la actual composición de las exportaciones según categorías
tecnológicas y destinos27 con la de comienzos de los años setenta, reveló cambios
significativos en la especialización de las
exportaciones de los países de América
Latina y el Caribe hacia los diferentes mercados. (Véase el cuadro 111:9.)
i) En las exportaciones de la región
hacia Estados Unidos, se redujo la importancia de los productos primarios agrícolas y casi desaparecieron los mineros,
cambio que fue acompañado de un
aumento de las exportaciones primarias
de productos energéticos. Se aprecia
también una considerable disminución de
la importancia de las semimanufacturas y
casi se triplicó la participación de los bienes manufacturados, lo que queda básicamente explicado por el incremento en las
exportaciones de industrias nuevas, tanto
con uso intensivo de la mano de obra como
de capital.
ii) En el caso de Europa, también declinó la participación de los productos primarios, particularmente agrícolas, y creció
la de los productos manufacturados, entre
los que se destacó el aumento de importancia de las industrias nuevas (centrado en
las de contenido tecnológico medio), del
2% al 10% del total exportado por la región
hacia Europa.
iii) Respecto de Japón, se redujo también el peso relativo de las exportaciones
primarias, a menos de 50% en 1992, por la
disminución de las de productos agrícolas
y mineros, pues las de productos energéticos subieron notoriamente su participación relativa. El correspondiente aumento
que experimentaron las exportaciones
industriales se debió en este caso a la mayor expansión de las semimanufacturas
basadas en recursos mineros y las industrias de insumos básicos. Las industrias
nuevas elevaron sólo marginalmente su
participación en las exportaciones regionales hacia Japón.
27 A los efectos de este análisis, se definieron cinco destinos: Estados Unidos, Japón, Europa (CEE y AELC),
América Latina y el Caribe, y otras regiones.
82
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro HI.9
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES):3 COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
SEGÚN SU DESTINO, 1970-1974 Y1992
(En porcentajes)
Estados
Unidos
América
Latina y
el Caribe
Japón
19701974
Total
AELC
19701974
1 9 9 2
1 9 9 2
A. Productos primarios
1. Productos agrícolas
2. Productos mineros
3. Productos energéticos
47.0
25.5
6.3
15.2
39.8
15.1
0.9
23.8
66.1
32.8
31.5
1.8
48.3
17.4
20.0
10.9
51.0
11.7
1.0
38.3
25.1
9.4
2.0
13.8
59.6
46.9
6.7
6.0
43.8
26.6
6.9
10.3
53.6
29.9
6.2
17.6
36.3
16.6
4.4
15.3
B. Productos industrializados
1. Semimanufacturas
1.1 Basadas en recursos
agrícolas y con uso
intensivo de mano
de obra
1.2 Basadas en recursos
agrícolas y con uso
intensivo de capital
1.3 Basadas en recursos
mineros
1.4 Basadas en recursos
energéticos
2. Bienes manufacturados
2.1 Industrias tradicionales
2.2 Industrias de insumos
básicos
2.3 Industrias nuevas con
uso intensivo de mano
de obra
a) contenido tecnológico
bajo
b) contenido tecnológico
medio
c) contenido tecnológico
alto
2.4 Industrias nuevas con
uso intensivo de capital
a) contenido tecnológico
bajo
b) contenido tecnológico
medio
c) contenido tecnológico
alto
Otros
Total
52.6
40.1
58.9
22.1
32.0
27.1
50.4
38.0
48.8
23.3
74.4
25.1
40.0
33.6
54.1
34.2
46.0
33.6
62.1
28.5
5.6
5.1
3.1
7.8
7.5
7.8
15.8
17.0
9.5
10.2
8.6
1.8
6.1
6.6
3.1
3.6
2.6
4.6
6.0
3.9
6.7
6.2
17.2
23.6
6.4
8.2
13.5
11.1
9.2
9.1
19.2
12.5
5.0
9.1
36.8
8.6
0.7
4.9
2.0
0.2
12.4
1.4
6.2
25.5
4.8
5.5
49.4
8.4
1.7
6.4
3.6
1.4
19.9
6.3
8.9
12.4
4.3
5.3
33.6
7.3
1,6
4.5
1.1
5.8
4.8
10.7
0.7
3.7
1.9
7.3
3i9
11.0
1.5
4.1
8.7
13.0
1.0
5.8
3.6
9.1
0i4
1.3
0.1
2.3
1.7
2.1
0.2
0.6
0.6
1.3
1.6
5.7
0.2
0.4
4.1
6.7
0.4
3.9
1.6
4.8
lf8
4.0
1.2
1.4
3.0
4.2
0.4
1.3
1.4
3.0
2i0
12.6
0.4
1.1
7.2
17.3
1.1
4.1
2.6
9.8
0.3
0.5
0.0
0.4
0.7
1.1
0.0
0.1
0.3
0.5
13
10.4
0.3
0.5
5.0
14.4
0.6
2.9
1.7
8.1
014
0^4
100
1.6
1.3
100
0.1
1.9
100
0.1
1.3
100
1.5
0.2
100
1.8
0.5
100
0.4
0.4
100
1.0
2.0
100
0.6
0.4
100
1.3
1.6
100
1 9 9 2
1 9 9 2
19701974
CEE y
1 9 g 2
1 9 9 2
19701974
1 9 9 2
19701974
1 9 9 2
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales.
a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA..
iv) El perfil de las exportaciones intrarregionales muestra que se produjo una
drástica reorientación en que el predominio de las exportaciones primarias energéticas fue reemplazado por el de productos
industrializados, los que hoy explican tres
cuartas partes del comercio entre los países de la región. Una cuarta parte del
mismo corresponde a semimanufacturas,
las que casi no han variado su importancia
relativa, por lo que ese notable incremento
de las exportaciones industriales corresponde a bienes manufacturados (que en la
actualidad representan la mitad del total),
particularmente a industrias de insumos
básicos e industrias nuevas especialmente
con uso intensivo de capital.
v) El conjunto de las exportaciones de
la región muestra un claro sesgo industrializador hacia América Latina, con privilegio de las industrias nuevas; un sesgo
primario y de semimanufacturas en las
exportaciones hacia Japón y Europa, si
bien con mayor espacio para industrias
nuevas en el mercado europeo. Estados
Unidos, entre los grandes mercjados industrializados, es el que abre mayor espacio
para las exportaciones de industrias
nuevas.
La diversificación de productos y mercados ha asumido diferentes patrones
dentro de la región. Brasil y, en menor
medida, Uruguay y Colombia, son los
países que alcanzaron el mayor grado de
diversificación, al haber reducido sustancialmente la participación de sus 10 principales productos en el total, ampliando el
número e importancia de distintas materias primas y semimanufacturas, incorporando sucesivamente diversos tipos de
productos manufacturados y diversificando el destino por regiones de sus exportaciones. México, por su parte, Se concentró
en cuanto a los destinos (Estados Unidos),
pero diversificó sus exportaciones, especialmente de manufacturas, al incorporar
productos nuevos. En el caso de Argentina
se han dado tendencias algo erráticas, fruto de cambios en las políticas y de las
recesiones de los años ochenta, No obstante y en forma más atenuada que Brasil y
México, tendió a incorporar productos
83
manufacturados, y a diversificar su oferta
de materias primas y semimanufacturas y
los destinos de sus exportaciones. Chile y
Perú se concentraron en las ventas de bienes primarios y semimanufacturas, pero
diversificaron los destinos de las exportaciones. Chile desarrolló fuertemente las
exportaciones de manufacturas, pero desde una base reducida, y diversificó las de
materias primas y semimanufacturas
exportadas; Perú, sin modificar lo
esencial de su especialización, incorporó algunas exportaciones manufactureras. Las exportaciones de Ecuador, Bolivia
y Paraguay se concentran aún en pocos
productos primarios, y se orientan a un
mercado principal: los Estados Unidos
para Ecuador, América Latina para los
otros dos países. La concentración de productos y mercados es algo menor en el caso
de Costa Rica y Guatemala, pero sigue
siendo importante.
En lo que respecta a la diversificación
exportadora por productos y destinos,
México es un caso especial, dado que todas
sus exportaciones se orientan básicamente
hacia el mercado de Estados Unidos. En
los demás casos se observa la persistente
importancia de Europa como mercado para sus productos primarios y semimanufacturados. Si bien ese mercado ha
reducido su peso relativo (en parte como
consecuencia de una diversificación de los
productos exportados que en el caso de los
países de mayor tamaño hizo bajar la
participación de los productos primarios), sigue siendo el principal y absorbe
más del 30% de las ventas externas de
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, y
acercándose a ese porcentaje en Bolivia,
Colombia y Uruguay.
Los Estados Unidos son el principal
comprador de combustibles y de productos petroquímicos de la región. Europa y
Japón se abastecen preferentemente del
petróleo del Medio Oriente y Africa. América Latina tiene importancia como mercado cuando el combustible exportado es gas
(casos de Bolivia y Argentina).
América Latina y el Caribe aparecen
como un mercado muy importante y dinámico para las ventas de manufacturas. En
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
los casos colombiano, chileno y ecuatoriano, es con mucho el principal mercado
para esos bienes, provengan de las industrias tradicionales, de insumos básicos o de
industrias nuevas. Esa concentración es un
poco menos acentuada en los ca$os argentino, paraguayo y uruguayo, que cuentan
con una diversificación considerable de
mercados para sus industrias tradicionales y, en Argentina, también para la de
insumos básicos. Sin embargo/ América
Latina ha sido y sigue siendo el destino
casi excluyente para las exportaciones de
las industrias nuevas de estos países. Lo
mismo acontece con el mercado subregional respecto de las industrias nuevas de
Costa Rica y Guatemala. Brasil, por su
parte, ha orientado sus exportaciones
de manufacturas a diferentes mercados.
Estados Unidos sigue siendo el principal
comprador de los productos de las industrias tradicionales, seguido por Europa. En
cuanto a los insumos básicos, otras regiones en desarrollo han desplazado a América Latina como destino principal, pero en
lo que toca a las industrias nuevas, la región es el mercado más importante; una
excepción es el caso de México/ en que el
mercado regionaltienemenos importancia relativa que el de los Estados Unidos.28
5. Comercio intrarregional e intensidad
tecnológica
El desarrollo basado en una creciente y
sostenida competitividad internacional se
apoya en los efectos dinámicos derivados
de los procesos de aprendizaje tecnológico. A su vez, las estrategias de inserción
internacional basadas en el desairrollo productivo privilegian el papel del comercio
en el proceso de estimular actividades que
hacen uso intensivo del conocimiento y la
tecnología. En este sentido, suele atribuir28
29
se al comercio entre países en desarrollo la
característica de concentrarse en bienes
con una intensidad tecnológica mayor que
el comercio entre éstos y los países industriales.
Algunos estudios basados exclusivamente en datos de comercio exterior
(CEPAL, 1992e; Barbera, 1990) avalan ese
argumento. También lo corrobora un estudio reciente (Buitelaar, 1993a), en que se
combinan datos de comercio exterior y de
producción. Las cifras muestran que los
productos que encuentran en el mercado
regional un componente relativamente
importante de su demanda, son justamente rubros con características tecnológicas
más propensas a generar externalidades
que aquellas que se dirigen a mercados
extrarregionales o al mercado interno.29
De las investigaciones realizadas, surgen tres conclusiones principales:
a) Que la producción de los bienes que
dependen en mayor medida que otros del
comercio intrarregionaltienecaracterísticas tecnológicas más sofisticadas. Se trata
principalmente del sector químico, la
maquinaria no eléctrica y el equipo de
transporte. Son también sectores en que
la demanda internacional tiende a ser
más dinámica, y la evolución de los precios más estable y más favorable en el
largo plazo.
b) Que los sectores que exhiben un alto
esfuerzo exportador hacia la región también lotienenhacia mercados extrarregionales (en paralelo o con posterioridad), lo
que sugiere que la promoción del comercio intrarregional es complementaria
con la promoción de las exportaciones
extrarregionales.
c) Se observa que éstos son los mismos
sectores en que la región tiene una alta
dependencia respecto de importaciones
extrarregionales, por lo que su comercio
intrarregional se beneficia del acceso a
Regresiones efectuadas para el período 1970-1991 muestran que existió una fuerte relación positiva
entre la importancia de Latinoamérica como destino y la participación de las exportaciones de
industrias nuevas en las exportaciones totales en Argentina, una relación positiva pero menos intensa
para Brasil. En Chile, el ejercicio arrojó una fuerte correlación positiva para el conjunto de las
manufactureras. Para México, en cambio, no se obtuvo una relación significativa.
Para un desarrollo completo de este tema, véase CEPAL (1994a).
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA..
insumos y equipos importables desde terceros países.
En resumen, el comercio intrarregional, justamente por sus diferentes características, asociadas a la cercanía y a los
vínculos de todo tipo que lo facilitan,
resulta complementario de la inserción
85
internacional global y representa un ámbito de dinamización del aprendizaje tecnológico, conducente a una mayor
competitividad internacional y a un
patrón más diversificado y equilibrado
de especialización en la economía
mundial.
Capítulo IV
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACION
PRODUCTIVA
1. Exportaciones y crecimiento
En el actual contexto internacional, el
logro de una creciente competitividad y de
una inserción más dinámica en los mercados mundiales se ha convertido en condición indispensable para el crecimiento
sostenido. En el marco del enfoque
planteado por la CEPAL (CEPAL, 1990a;
1992a), se destacan varias condiciones
para lograr una transformación productiva dinamizadora del crecimiento. Primero, el cambio de precios relativos favorable
para la producción de rubros exportables
y para el equilibrio del sector externo: un
tipo de cambio real que se cjeprecie pari
passu con la reducción gradual de la protecciónfrente a las importaciones, incentivos
y reintegros para los exportadores, y mecanismos cíe salvaguardia ante la competencia desleal de proveedores externos.
Segundo, un entorno macroeconômico favorable para la inversión y la innovación tecnológica; entre otros requisitos, esto supone
un nivel de actividad económica cercano a
la frontera de producción y tasas de interés
30
reales "razonables", compatibles con la
rentabilidad del capital productivo. Tercero,
una dotación de factoresproductivos que esté
en condiciones de responder a la demanda de
productores de rubros exportables y sustituidores eficientes de importaciones. Muchos
de estos factores provienen de mercados
que actualmente son imperfectos, incompletos o inexistentes. Por eso se requiere
una política de apoyo público activa y
eficaz para que la apertura se traduzca en
un crecimiento autosostenido, que incluye
el perfeccionamiento o creación de los
mercados e instituciones necesarios para
la mejora persistente de la productividad.
Se pueden distinguir por lo menos tres
canales a través de los cuales las exportaciones pueden contribuir a incrementar el
ritmo de crecimiento económico de un
„ „ f „ 30
país.
Una primera vía es el rol que cumplen
los ingresos procedentes de las exportaciones en cuanto a generar diviseis, pues éstas,
a su vez, permiten adquirir las importaciones que todo país requiere para alimentar
su expansión económica.31
Hay una proliferación de estudios econométricos que han tratado de encontrar un vínculo estadístico
entre el crecimiento de las exportaciones y el del producto. La revisión de dichos estudios no arroja
conclusiones definitivas respecto del rol exacto que cumplen las exportaciones en el proceso de
crecimiento. De ellos surge más bien la imagen de un vínculo complejo, que no opera a través de vías
únicas, ni en todos los casos en los mismos términos. Los resultados dependen, en grado decisivo,
de la calidad de las políticas publicas y del entorno externo (Moguillansky, 1994; Rivas, 1994).
31 Dada la fuerte dependencia de los países en vías de desarrollo respecto de las maquinarias y equipos
importados, la disponibilidad de divisas también puede afectar sensiblemente el ritmo de inversión
(Taylor, 1988; Díaz-Alejandro, 1976).
88
Sólo un buen desempeño exportador
asegura una oferta de divisas sustentable
en el mediano y largo plazo. Por una parte,
éste implica impulsar la actividad exportadora, pero teniendo en cuenta que no se
trata sólo de una cuestión de Volumen,
sino que también de precio. Esto significa
tener presente que desde el punto de vista
de su contribución a la generación de
divisas, lo importante no es sólo el
quántum de la exportación en sí misma,
sino que el retorno que se obtiene de ella.
De ahí entonces la importancia de promover la exportación de bienes y servicios
cuyos precios (por unidad de recursos
insumidos) presenten perspectivas de
ascenso y no de declinación en el tiempo.
Por otra parte, es importante aminorar
lasfluctuaciones del suministro dp divisas,
a fin de evitar las repercusiones que pueden tener los ciclos de los mercados internacionales de bienes sobre el nivel de
actividad interna. En ese sentido, a las tradicionales políticas destinadas a diversificar la canasta de bienes exportados y de
mercados de destino se ha sumado en los
últimos años un conjunto de instrumentos
que buscan disminuir las oscilaciones
abruptas, como los fondos de estabilización para productos que representan un
alto porcentaje de los ingresos de exportación, y el incipiente desarrollo de mercados de futuros. (Véase el capítulo D.)
La segunda vía de influencia de las
exportaciones en el desarrollo es la que
opera a través de los llamadas "eslabonamientos". En un trabajo pionero,
Hirschman (1978) identificó los eslabonamientos productivos "hacia atrás" y
"hacia adelante". Los primeros se refieren
a la posibilidad de que el desarrollo de
determinada actividad induzca â la aparición o ampliación de proveedores locales
de insumos y bienes de capital para dicha
actividad (por ejemplo, el desarrollo de la
exportación de frutas en conserva puede
estimular la expansión de la fabricación de
envases, o la instalación de uña planta
automotriz puede significar el desarrollo
de una industria de autopartes). Los
segundos, en cambio, aluden a la posibilidad de avanzar en los grados de
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
elaboración o de incorporación de valor
agregado a partir de una línea de producción existente (por ejemplo, la elaboración
de celulosa a partir de la disponibilidad de
recursos forestales).
Evidentemente, mientras mayores
sean los grados de procesamiento incorporados por las exportaciones, y mientras
más integrada sea la cadena productiva,
mayor será el efecto propulsor de la actividad económica que generen las ventas al
exterior. En ese sentido, la contribución
que hagan las exportaciones al proceso de
crecimiento no será independiente del
grado de desarrollo que exhiba el aparato
productivo de la economía. Es importante,
en esta perspectiva, subrayar que los eslabonamientos representan un potencial
cuya materialización no está asegurada,
por lo que existe aquí un ámbito de acción
para las políticas públicas, no para forzar
artificialmente la constitución de este tipo
de enlaces, pero sí para proporcionar, en el
campo de la tecnología, la capacitación y
la infraestructura, las condiciones que
faciliten ese proceso.
Aparte de estos eslabonamientos
productivos, se han distinguido también
aquellos efectos que se refieren al impacto
en el consumo y en los ingresos fiscales.
Así, se plantea que el efecto en la demanda
interna derivado de la actividad exportadora será mayor mientras más intensivo
sea el uso de mano de obra en esa actividad
(considerando los empleos directos e indirectos generados), y mientras mejor distribuidos estén los ingresos generados, tanto
entre las firmas exportadoras como al
interior de ellas. La política tributaria
también puede contribuir a expandir los
efectos de arrastre cuando las exportaciones son intensivas en rentas económicas
elevadas. Evidentemente, ello dependerá
del uso que haga el Fisco de los recursos
obtenidos.
La tercera vía a través de la cual las
exportaciones pueden influir sobre el
ritmo de crecimiento está asociada a su
mayor contacto con la economía internacional, y a las exigencias de competitividad que tienen las actividades
exportadoras. Ello no sólo puede
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
involucrar un uso más eficiente de los
recursos disponibles, sino también inducir
alzas de la productividad en las restantes
actividades de la economía. Como lo han
mostrado algunos estudios sobre el
comportamiento de las firmas en la región,
las empresas que exportan tienden efectivamente a ser más innovadora$ que el promedio, tanto en aspectos tecnológicos
como de gestión (Guerguil, Macario y
Peres, 1993). Aunque no existen estudios
similares que hayan indagado sobre la
influencia que ejerce la experiencia de las
firmas exportadoras en el comportamiento de las actividades volcadas al mercado
interno, es posible plantear ciertas condiciones para que dicho efecto tenga mayor
alcance.
Parece claro que habrá más capacidad
de irradiación en la medida que el número
de firmas exportadoras y de sectores
productivos que venden al exterior sea
también superior. Ello significa que los
contactos entre exportadores y productores internos se incrementan, y due hay más
posibilidades de traspaso de información,
de diseños, métodos de gestión, etc. Tal
difusión se puede materializar a través de
canales explícitos (como los vínculos con
proveedores y acuerdos de sübcontratación) o a través de canales más informales
como los movimientos de personal o los
efectos de demostración. Por el contrario,
mientras la actividad exportadora se concentre más en pocos productos y productores, con escasas interrelaciones con otras
áreas de la economía, y asuma características que la asemejen más a la noción de
"enclave", cabe suponer que sus efectos de
difusión serán menores.
Tenderá a producirse un impacto
superior cuanto mayor sea la capacidad
existente en el país de absorber! el aprendizaje logrado por las firmas exportadoras.
En ese sentido, la incorporación de las
innovaciones se verá facilitada y estimulada si existen mecanismos expeditos de
transferencia tecnológica, si el nivel educacional de la mano de obra es elevado, si
funcionan sistemas de capacitación y de
reentrenamiento para el perspnal, si las
cámaras empresariales son activas en
89
cuanto a promover el intercambio de
información y de conocimientos entre sus
asociados; en fin, si se ha desarrollado una
institucionalidad que estimule el proceso
de adaptación e innovación por parte de
las firmas, sean éstas exportadoras o no.
Es preciso tener en cuenta que en
ciertos casos las actividades exportadoras
son emprendidas por firmas transnacionales, las cuales suelen tener más facilidad
para integrar prácticas innovadoras, pero
pueden tener menos estímulos para traspasarlas. En algunos países (la República
de Corea es un ejemplo claro) se han negociado las condiciones de acceso de la inversión extranjera en función de acuerdos
sobre la transferencia de la respectiva
tecnología (Anglade y Fortín, 1987). Si bien
hoy para muchos países de América Latina y el Caribe la preocupación fundamental es simplemente que esa inversión
llegue, no debiera descartarse la exploración de mecanismos que incentiven a las
firmas que se establezcan en la región para
que incrementen la transmisión de innovaciones.
En síntesis, hay numerosas razones
que hacen aconsejable que un país aumente sus exportaciones. Estas representan, en
general, la principal fuente de generación
de divisas, que son esenciales para financiar las importaciones. A través de sus eslabonamientos, las exportaciones pueden
contribuir también a activar recursos
materiales y humanos disponibles pero
insuficientemente utilizados por falta de
demanda. Por otra parte, es probable que
los recursos obtengan un mayor rendimiento productivo al utilizarse en actividades exportadoras, pues se puede usar
más intensamente la capacidad instalada,
hay mayor posibilidad de aprovechar las
economías de escala (particularmente
cuando se trata de países pequeños), y el
acceso expedito a los insumos importados
y la competencia externa induce una
mayor eficiencia y una introducción más
rápida de innovaciones en la producción
de bienes y servicios exportables. Además,
las exportaciones pueden generar externalidades positivas para las restantes actividades de la economía a través del efecto de
90
demostración de los beneficios que traen
consigo las mejores prácticas empleadas
por las firmas que exportan; por el desplazamiento, hacia otros sectores de la economía, de empresarios y de empleados que
han internalizado las exigencias de la
competitividad internacional, y por los requerimientos propios que las eiripresas exportadoras imponen a sus proveedores
internos, en términos de calidad y cumplimiento de plazos. Por último; diversos
autores han señalado que una ojrientación
hacia un mayor grado de apertura externa
tendría también un impacto beneficioso al
promover un manejo más eficiente de la
política económica globed (Kruéger, 1980;
Mussa, 1987). Ello ocurriría porque una
mayor integración a la economía internacional eleva los costos de introducir
grandes distorsiones en los mercados y de
cometer errores en la conducción macroeconômica.
Estas diversas formas a través de las
cuales las exportaciones puedén contribuir a impulsar un mayor crecimiento
económico avalan la creciente importancia
que actualmente se ha dado a su promoción, tanto en la región como en otras
partes del mundo.
2. La transición en la apertura externa
En general, las reformas comerciales se
han insertado en procesos amplios de
cambio, que otorgan a la competitividad
internacional y a las exportaciones un rol
protagónico. El instrumento central de la
reforma en América Latina ha sido la liberalización, más o menos indiscriminada y
rápida, de las importaciones. Con ésta se
busca exponer a la competencia externa a
los productores de rubros importables,
que han sido frecuentemente beneficiados
con fuerte protección. La liberalización
llevaría a mejorar la productividad, reduciendo la ineficiencia, al incorporar nuevas
tecnologías y al aumentar la especialización. En situaciones extremas, los productores que no se adaptaran a la coihpetencia
externa se verían desplazados del mercado. Los recursos que éstos liberaran se
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
absorberían principalmente en la producción de rubros exportables.
Las exportaciones son incentivadas,
en forma indirecta, por la vía del abaratamiento y ampliación del espectro de insumos importables a los que pueden acceder,
y la eventual depreciación de la moneda
nacional que la liberalización de las importaciones tendería a generar en el mercado
cambiario.
Todos éstos son efectos que tienden a
producirse en algún grado. Lo fundamental es cuán rápido se producen, y cuál es la
dosificación de los impactos positivos y
negativos a través del transcurso del ajuste
de la economía ante la reforma. El resultado no es un trayecto y una meta únicos,
pues depende en mucho del punto de
partida, del resto de las políticas económicas que se adopten a través del proceso y
del escenario externo que se enfrente.
La respuesta de los productores de
sustitutos de las importaciones depende
de la magnitud del cambio que experimenten los precios relativos, de su celeridad y
de la capacidad de ajuste de los productores afectados. La situación óptima es
aquella en que a los productores se les
otorga el tiempo necesario para poder
efectuar la reestructuración, pero sólo el
estrictamente necesario, para así presionar
efectivamente el incremento de la productividad. Por ejemplo, el "agua" o la redundancia en la protección nominal puede
removerse abruptamente; sin embargo,
salvo por razones de viabilidad política, es
preferible que la reducción de la protección efectiva se vaya ajustando a la velocidad con que los productores pueden
introducir innovaciones, aumentar la
especialización y reasignar recursos.
La respuesta de las exportaciones
depende de la intensidad con que usen
rubros importables y del tratamiento
comercial a que éstos hayan estado afectos
antes de la reforma. Los insumos y bienes
de capital importados por exportadores
han solido gozar de ciertas franquicias
arancelarias; pero también hay numerosos
casos en que las exportaciones han sido
desalentadas por un régimen de importaciones inoperante o arbitrario. En
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
particular, el desarrollo de las exportaciones no tradicionales estuvo restringido por
la falta de acceso a insumos vitales. En ese
respecto las franquicias de importación
ofrecidas a exportadores se localizaron
habitualmente en actividades ya instaladas.
Una reforma exitosa requiere que el
efecto neto del cambio en los incentivos
signifique impulsos positivos para la producción de rubros transables. Un factor
determinante de la respuesta de la producción, tanto de rubros exportables como
importables, es la evolución del tipo de
cambio real.
La combinación de los cambios en los
precios relativos, su credibilidad y
gradualidad, y el marco macro y mesoeconómico en que se desenvuelve la reforma, define si los impulsos a la asignación
de recursos son predominantemente positivos o negativos. Esto es, si el exponerse a
la competencia es creativo o destructivo
durante el proceso de ajuste. Ello determina si la reestructuración parte expandiendo la frontera productiva, al estilo de las
economías asiáticas de reciente industrialización, o si se inicia con una caída en la
actividad económica o con una recuperación más lenta de un mercado inicialmente
en recesión, en un proceso de ajuste que
transita bajo la frontera de producción.
En este segundo caso, los impulsos
provenientes de la desustitución de importaciones resultan al comienzo más
fuertes que los efectos positivos de la expansión de las exportaciones. Es posible
que la empresa que sobreviva en la segunda estrategia sea en promedio más fuerte
y dinámica que en el primer caso. Sin embargo, en el corto plazo, hay más destrucción que creación; más cierres de empresas
que formación de otras nuevas. A consecuencia de ello, durante los primeros años
de ajuste los recursos productivos disponibles y en pleno uso serían menores,
debido a una mayor intensidad de quiebras y redimensionamientos: eso significaría que podría haber una subutilización
mayor de recursos, y tendería a ser más
débil el estímulo a la inversión total. Por lo
tanto, una mayor "eficiencia microeconómica" tendería a coexistir con una menor
91
"eficiencia macroeconômica". La histéresis del proceso es determinante del resultado final. En efecto, lo que acontezca
durante la transición afecta decisivamente
al bienestar y a la estructura productiva
alcanzada al final del proceso de ajuste.
Países como Japón, la República de Corea,
y la provincia china de Taiwán, resolvieron ese problema promoviendo primero
las exportaciones (que tienden a crear
capacidad) y abriendo las importaciones
(que en una liberalización abrupta tienden
a destruir capacidad) sólo posteriormente,
de manera gradual y en un entorno de
elevada formación de capital.
La velocidad del ajuste dependerá de
la credibilidad que inspire el cronograma
de cambio, en particular de la coyuntura
inicial, del nivel inicial y la evolución del
tipo de cambio, y del acceso que tengan los
productores a los recursos requeridos para
efectuar la reestructuración: disponibilidad de mano de obra calificada, tecnología, financiamiento accesible de largo
plazo a tasas de interés razonables,
infraestructura adecuada, mercados externos receptivos y un mercado interno en el
entorno de un equilibrio macroeconômico.
Por ejemplo, en una coyuntura muy
distorsionada, de importaciones reprimidas, intensa y arbitrariamente mediante
mecanismos cuantitativos, su reemplazo
por aranceles puede mejorar notablemente la eficiencia. Esa reforma del régimen de
importación puede facilitar simultáneamente una expansión de las exportaciones
y de la sustitución de importaciones que
estaban restringidas por un deficiente
abastecimiento de bienes y servicios intermedios y de capital.
3. Impacto de la política cambiaria
sobre el crecimiento de la
oferta exportable
Uno de los principales instrumentos que
influyen sobre el crecimiento de la oferta
exportable es la política cambiaria. La
devaluación incrementa el retorno neto en
moneda nacional de los exportadores, y
por lo tanto impulsa su actividad. Sin
92
embargo, es sabido que no basta con una
devaluación esporádica para que dicho
efecto se produzca. El desarrollo del sector
exportador necesita de incentivos que perduren en el tiempo, sobre todo porque
implica reasignar recursos de inversión.
La afluencia de capitales externos en
magnitudes importantes, fenómeno que
se manifestó a fines de los años setenta y
ha vuelto a ocurrir en años recientes, ha
inducido en muchos países a una revaluación cambiaria que, si bien pudo haber
contribuido a la estabilización de la tasa
inflacionaria, tiende a desincentivar la
asignación de recursos hacia la producción
de rubros exportables. Sin embargo, las
reformas recientes de la política comercial
en muchos casos contribuyeron a paliar el
efecto de la revaluación sobre el sector
exportador, mediante rebajas arancelarias
de los insumos importados requeridos en
la producción de los bienes y servicios exportados, o bien mediante subsidios otorgados directamente a éste.
El cuadro IV. 1 ilustra, para algunos
países, la evolución del volumen exportado de productos industriales o no tradicionales (que son los que han mostrado un
mayor crecimiento), así como del tipo de
cambio y de los indicadores de la política
comercial entre 1980 y 1993. Durante el
segundo quinquenio del decenio de 1980,
se produjo un crecimiento sostenido del
quántum exportado en Colombia, Chile y
México y uno con altibajos en Argentina y
Brasil. Hacia fines del decenio, en tanto,
cayeron el tipo de cambio real y los subsidios otorgados al sector. Se observa clara-
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
mente la revaluación en Argentina a partir
de 1989; en Brasil, entre 1987 y 1990; en
México a partir de 1988, y en Chile desde
1990. Sin embargo, en todos estos países,
la revaluación tuvo lugar después de
haberse registrado notables devaluaciones
en los años precedentes, asociadas a la
crisis de la deuda externa, las que no sólo
tuvieron repercusiones coyunturales, sino
que incidieron en la evolución de largo
plazo de las exportaciones; en el caso de
Brasil, el tipo de cambio real venía elevándose desde mediados de los años setenta,
por lo que existió un largo período en que
la política cambiaria benefició al sector
exportador.
Para evaluar el efecto que tienen las
modificaciones del tipo de cambio y de los
instrumentos paracambiarios, sobre la
evolución de las exportaciones en el corto
y largo plazo, es preciso conocer la magnitud de respuesta y la velocidad de ajuste
frente a las variaciones de las respectivas
políticas. Esta información puede obtenerse mediante estudios econométricos, existentes desde hace varias décadas para
algunos países de la región.
El análisis de los estudios realizados
revela algunas limitaciones: i) no hay una
metodología común para medir el tipo de
cambio real pertinente al sector exportador, es decir, aquél que afecta su rentabilidad;32 ii) no existe un índice homogéneo
de incentivos, que mida los efectos de la
liberalización, de la reducción arancelaria
o de los instrumentos de promoción; iii) no
se han aplicado modelos y métodos econométricos comunes33 y los resultados, por
32 Suele considerarse simplemente el tipo de cambio nominal respecto del dólar deflactado por un índice
de precios internos, o bien un índice de tipo de cambio promedio respecto de las monedas de los
países de destino de las exportaciones. A su vez, éste puede inflactarse por un índice de precios
externos o por el valor unitario de las exportaciones, con el fin de tener una medida de precios
relativos entre el mercado externo y el interno. Finalmente, en algunos estudios se ha adoptado un
tipo de cambio real efectivo, ajustado por un índice de subsidios y otros beneficios sobre las
exportaciones.
33 Por lo general, el modelo que se ha estimado en países latinoamericanos, dado el supuesto de país
pequeño, es el de ajuste parcial para una ecuación de oferta, y el método de estimación es el de
mínimos cuadrados ordinarios. En el caso de Brasil, este supuesto se levanta, estimando ecuaciones
de oferta y demanda mediante mínimos cuadrados en dos y tres etapas, y últimamente también se
han aplicado modelos de corrección de errores estimados por el método de máxima verosimilitud
con información completa.
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
93
Cuadro IV.l
QUÁNTUM DE EXPORTACIONES, TIPO DE CAMBIO REAL Y POLÍTICA COMERCIAL
(índices 1985 = 100)
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
a
1993
Argentina
Exportaciones industriales
Tipo de cambio real
Reembolsos
84.8 100.0 82.1 82.3 111.5 139.2 184.4 157.2 162.2 193.6
62.0 100.0 105.8 129.3 137.0 151.1 105.6 88.2 81.5 77.1
116.0 100.0 104.0 110.0 106.0 103.0 105.0 111.0 115.0
-
Brasil
Exportaciones industriales
Tipo de cambio real
Subsidios
40.9 100.0 87.3 91.6 114.1 111.9 101.0 107.2 130.1 141.8
94.5 100.0 107.2 104.6 95.5 72.3 66.7 78.4 85.8 76.8
91.6 100.0 109.3 111.9 108.9 98.0 88.2 92.6
-
Colombia
Exportaciones menores
Tipo de cambio real
Subsidios
índice de aranceles
99.3
87.7
57.2
73.3
Chile
Exportaciones, excluido
el cobre
Tipo de cambio real
índice de aranceles
71.2 100.0 118.5 130.6 143.6 165.5 184.8 204.9 235.9 247.2
71.0 100.0 124.2 135.3 143.3 135.5 140.5 138.9 133.1 135.0
39.1 100.0 77.9 77.5 58.5 58.5 58.5 50.8 43.0 43.0
México
Exportaciones industriales
Tipo de cambio real
51.1 100.0 123.9 146.7 174.0 179.9 193.6 209.3 240.5 281.3
80.0 100.0 136.9 142.0 115.5 108.4 105.0 95.9 88.3 82.3
100.0 126.0 142.0 176.7 214.2 265.6 336.7 347.9 387.1
100.0 129.2 143.0 145.3 149.1 167.9 168.4 150.7 141.7
100.0 69.7 59.1 53.4 56.1 48.1 40.2
100.0 94.0 97.7 95.6 93.5 68.0 64.4 54.1 41.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a Las series de exportación corresponden a índices de quántum. El tipo de cambio real corresponde al elaborado por la
CEPAL: tipo de cambio nominal inflactado por el índice de precios externos de los principales socios comerciales y
deflactado por el índice de precios al consumidor. Los índices de aranceles y subsidios están elaborados a base de
promedios nominales.
consiguiente, no son estrictamente comparables y pueden ser considerados débiles. Sin embargo, una revisión de esos
modelos entrega una idea del efecto de
esas variables sobre el crecimiento exportador.
El cuadro IV.2 muestra los resultados
de estudios realizados recientemente
sobre las elasticidades-precio de corto y
largo plazo de las exportaciones agregadas. Corresponden a elasticidades respecto deltipode cambio real, medido sobre la
base de alguna de las definiciones expuestas en la nota 32, obtenidas a partir de
estimaciones de la función de oferta de
exportaciones no tradicionales para
algunos países.34
34
35
Puede observarse en primer lugar la
diferencia que existe entre las repercusiones de la política cambiaria en el corto y
largo plazo.35 La elasticidad respecto de
una variación del tipo de cambio en el
corto plazo en todos los países resulta bastante inferior a uno, lo que indica cierta
inelasticidad de la oferta, o escasa reacción
ante devaluaciones o revaluaciones coyunturales. Sin embargo, esta reacción es
mucho más fuerte en el largo plazo: en
éste, la elasticidad es cercana o levemente
superior a uno, lo cual indica que en el
lapso en que los agentes económicos toman sus decisiones de inversión la rentabilidad es una variable importante, de tal
forma que una variación de un 1% en el
Para una definición de funciones de oferta de exportación, véase Moguillansky y Titelman (1993).
Aquí se entiende por respuesta de corto plazo aquélla que se produce en el mismo período (trimestre
o año) en que ocurre la variación de política.
94
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA
Cuadro IV.2
ELASTICIDADES RESPECTO DEL TIPO DE CAMBIO REAL DE LA OFERTA DE
EXPORTACIONES TOTALES EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
País
Argentina
Brasil
Bolivia
Colombia c
Costa Rica d
Chile 6
México f
Elasticidad
de corto plazo
0.39
(1 rezago)
0.38
0.39
0.51
0.30
0.32
0.12
Elasticidad
de largo plazo
Período de
estimación
n.s
1970-1992 3
0.91
0.81
0.93
0.54
1.26
n.e
1970-1986 b
1980-1990 a
1967-1991 a
1970-1990 b
1963-1990 3
1982-1987 b
Fuente: Para Argentina: F. Navajas, "Una estimación de la función agregada de exportaciones. Argentina: 1970-1992",
Buenos Aires, Argentina, CEPAL, agosto de 1993, inédito; para Brasil: A. Zini Jr., "Funções de exportação e de
importação para o Brasil", Pesquisa e planejamento económico, vol. 18, N° 3, Rio de Janeiro, diciembre de 1988;
para Bolivia: R. Ferrufino, "El tipo de cambio real y la balanza comercial en Bolivia durante el período de
post-estabilización", Análisis económico, vol. 6, Editorial UDAPE, La Paz, Bolivia, julio de 1993; para Colombia:
L. Villar Gómez, "Política cambiaria y estrategia exportadora", documento presentado al XIII Simposio sobre
el mercado de capitales, Santa Fe de Bogotá, Asociación Bancaria de Colombia, octubre de 1992, inédito; para
Costa Rica: E. Gaba y R. Araya, "Determinantes de las exportaciones globales de Costa Rica", Comentarios sobre
asuntos económicos, Banco Central de Costa Rica, junio de 1993; para Chile: G. Moguillansky y D. Titelman,
"Análisis empírico del comportamiento de las exportaciones no cobre en Chile: 1963-1990", serie Documento de
trabajo, N° 17, Santiago de Chile, CEPAL, mayo de 1993; para Ecuador: ILPES/CONADE, "Modelo macroeconômico
de Ecuador", documentación de la versión 1.0, Consejo Nacional de Desarrollo, Quito, Ecuador, julio de 1989;
para México: R. Peñaloza Webb, "Elasticidad de la demanda de las exportaciones, la experiencia mexicana",
Comercio exterior, vol. 38, N° 5, México, D.F., mayo de 1988.
Nota: 1. La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
a
2. La sigla n.e. significa no estimado.
Anual. b Trimestral. c Total de las exportaciones, excluidos el café, petróleo, ferroníquel y oro.
no tradicionales. e Total de las exportaciones, excluido el cobre.
Exportaciones no petroleras.
tipo de cambio real genera un incremento
igual o un poco mayor de la oferta de
productos de exportación. Cabe señalar
que el efecto de la política cambiaría sobre
el saldo de la balanza comercial es aún de
mayor magnitud, ya que a las elasticidades observadas respecto a las exportaciones se le suma el impacto sobre las
importaciones.
El comportamiento observado de las
exportaciones respecto a la política
cambiaria en la región contrasta con el de
algunas economías del sudeste asiático,
como las de la República de Corea y de
Hong-Kong, en las cuales el crecimiento
de la oferta exportable desde fines de los
años sesenta y hasta mediados de los años
ochenta fue acompañado por un tipo de
cambio real competitivo y estable en
comparación con los rangos latinoamericanos (Balassa y Williamson, 1987). Los
estudios efectuados sobre estas economías
d
Exportaciones
muestran que la elasticidad de corto plazo
de la oferta de exportaciones agregadas es
muy alta, ya que en el caso de la República
de Corea, las estimaciones de Balassa
(1991)fluctúan entre 1.9 y 2.2 para el
período 1965-1987, mientras que Riedel
(1986) estima para Hong-Kong una elasticidad al tipo de cambio recti de 5 en el
período 1972-1984.
La primera conclusión que es posible
deducir de los antecedentes hasta ahora
presentados es que la política cambiaría de
la región tiene un efecto importante en el
largo plazo, aunque dada la magnitud de
la reacción (la elasticidad es superior a
uno, pero no mucho mayor), para promover un crecimiento acelerado se requieren
además otros instrumentos. Por otra parte,
al comprobar elasticidades no muy elevadas de las exportaciones altipode cambio,
se están detectando justamente las dificultades de financiamiento, tecnología,
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
recursos humanos e infraestructura que
experimentan los exportadores latinoamericanos para aprovechar esos mejores precios relativos. De allí que un esfuerzo
sistêmico de competitividad esté orientado justamente a obtener un gradual incremento en tales elasticidades. Es un efecto
que se constata fuertemente en los países
del Asia Oriental, y en cierta medida, en
las economías de mayor desarrollo dentro
de la región.
Al considerar los estudios de carácter
sectorial, es posible comprobar cuán
importante es diferenciar el impacto de
los cambios en la rentabilidad por tipo de
actividad.
En efecto, al comparar los cuadros IV.2
y IV.3 puede observarse que, en todos los
países estudiados, la elasticidad de corto y
largo plazo en el sector manufacturero es
superior a la de las exportaciones agregadas; la velocidad de ajuste también difiere
por tipo de producto y se manifiesta en
forma más inmediata en el caso de la
manufactura. A su vez, si se analizan los
resultados obtenidos a nivel de ramas
industriales, se observa que la respuesta
a la política cambiaria en algunas es muy
alta (elasticidad significativamente superior a uno), aun en el corto plazo, lo cual
indica que estas actividades de exportación pueden verse seriamente perjudicadas por la caída del tipo de cambio
real. Este es el caso, por ejemplo, de las
ramas de alimentos, productos textiles y
químicos en Colombia, así como las industrias textiles, de productos metálicos, maquinarias eléctricas y producción
de automóviles en México.36
Por otra parte, en Chile las exportaciones de fruta fresca y productos agrícolas
reaccionan con rezago frente a una modificación coyuntural del tipo de cambio, y
tanto su impacto como la velocidad de
ajuste son bastante inferiores a las experimentadas por el sector manufacturero.
95
Este resultado es previsible dadas las
características de la inversión frutícola, y
los años de espera para la maduración de
la producción. Lo dicho significa que si
-frente a una crisis coyuntural- se quiere
estimular a este sector a través de la política cambiaria, los resultados no serán
visibles a corto plazo; en el sector manufacturero, por otra parte, el estímulo cambiario genera una respuesta mayor.
Los resultados del estudio sobre la
industria en Brasil muestran que el impacto de las modificaciones del tipo de cambio
sobre los productos manufacturados se
deja sentir con rezago, pero es instantáneo
en el caso de los productos semimanufacturados. La diferencia también existe respecto de la elasticidad de largo plazo, que
es mayor que uno en el caso de la manufactura, mientras que las exportaciones de
productos semimanufacturados no muestran una relación positiva significativa de
largo plazo respecto del tipo de cambio
real. Las características de estos bienes
intermedios basados en recursos naturales (industrial commodities), y el momento
en que ocurre la maduración de las grandes inversiones realizadas a mediados de
los años setenta, tienen que ver con este
resultado. En este caso las ventas al exterior han tenido mayor relación con la
necesidad de cubrir los costos derivados
de las inversiones en un contexto de
recesión interna más que con los precios
relativos entre el mercado interno y externo.
Del análisis anterior se puede concluir
que la sensibilidad de las exportaciones a
las variaciones del tipo de cambio real
difiere por sector o tipo de producto y que
sus repercusiones no son homogéneas. Las
estimaciones muestran que la elasticidad
aumenta cuanto mayor es el valor
agregado de producción. Asimismo, es
posible constatar que las exportaciones
de aquellos países cuyo desarrollo y
36 Un estudio efectuado por Cohen (1989) para México, a nivel de rama industrial, con una
desagregación de 4 dígitos, muestra además que las elasticidades-precio son positivas y significativas
para 23 de los 28 sectores analizados. Estos resultados son compatibles con los obtenidos para el
sector manufacturero agregado por Mendoza (1993), pero contrastan con la insensibilidad de las
exportaciones agregadas no petroleras estimada por Peftaloza Webb (1988).
96
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
Cuadro IV.3
ELASTICIDADES Y VELOCIDAD D E AJUSTE RESPECTO AL TIPO DE
CAMBIO REAL EN FUNCIONES D E EXPORTACIÓN SECTORIALES
País y producto
Brasil
Productos industriales
Manufacturas
Semimanufacturas
Colombia
Productos agropecuarios
Manufacturas
- Alimentos
-Textiles
- Productos químicos
Chile
Elasticidad
de corto plazo
Elasticidad
de largo plazo
0.58
0.47
(1 rezago)
0.81
1.39
0.86
3.7
1.1
n.e.
n.e.
n.e.
0.80
1.17
2.20
2.40
1.16
Rezago
medio
Período
1.72
a
2.10 a
1980-1991 a
2.00
2.00
n.e.
n.e.
n.e.
b
1.80
10'
0.58
1.78'
Otros productos agrícolas
0.18
(1 rezago)
0.33
(3 rezagos)
0.65
1.93
0.52'
Manufacturas
México
Manufacturas 0
Textiles
Productos petroquímicos
Productos metálicos
Maquinaria eléctrica
Automóviles
1.64
0.48
1.53
1.54
2.54
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
Perú
Manufacturas
2.34
Fruta fresca
1970-1986 a
1980-1991 a
1970-1992'
1970-1992 1
1963-1990 c
1982-1988'
1970-1988 c
n.e.
n.e.
Fuente: Para Brasil: G. Moguillansky, "Factores determinantes de las exportaciones industriales brasileñas durante la
década de 1980", serie Documento de trabajo, N° 22, Santiago de Chile, CEPAL, 1993, y A. Zini Jr., "Funções de
exportação e de importação para o Brasil", Pesquisa e planejamento económico, vol. 18, N° 3, Rio de Janeiro,
diciembre de 1988; para Colombia: G. Alonso, "Determinantes de la oferta de exportaciones menores
colombianas", Santa Fe de Bogotá, Banco de la República, mayo de 1993, inédito; para Chile: G. Moguillansky
y D. Titelman, "Análisis empírico del comportamiento de las exportaciones no cobre en Chile: 1963-1990", serie
Documento de trabajo, N° 17, Santiago de Chile, CEPAL, mayo de 1993; para México: A. Cohen, "Trade policy in
Mexico: an analysis of structural change", Tesis de doctorado, Berkeley, California, University of California,
1989, inédito; para Perú: C. Paredes, "Trade policy, industrialization and productivity growth: thecase of Peru",
Brookings Discussion Papers in International Economics, N° 94, Washington, D.C., The Brookings Institution, 1992.
Nota: 1. La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
2. La sigla n.e. significa no estimado.
a Trimestral.
b Anual.
c Se seleccionaron algunas ramas industriales para ilustrar los rangos de variación de las
elasticidades entre las distintas ramas.
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
97
diversificación industriales son más imincremento en el tipo de cambio real de
portantes, permiten respuestas más enér91% en el período.
gicas e inmediatas ante modificaciones de
la política cambiaría.
4. Política cambiaria, competitividad y
Por último, dado que para las exportapolítica comercial
ciones el tipo de cambio real debe medirse
corregido por un promedio ponderado de
los precios externos, se adopta como referEl mejoramiento de la competitividad se
encia una canasta de monedas de los prin- traduce en una reducción de los costos de
cipales socios comerciales de los países.
los productos de exportación en relación
Este aspecto es importante, puesto que los con los costos internacionales corresponpaíses de la región se han orientado fredientes. Depende del comportamiento de
cuentemente sólo por las variaciones del
los salarios, tarifas y otros costos internos
dólarnorteamericano al diseñar su política
frente a los externos, del nivel del tipo de
cambiaria.
cambio y especialmente de la productiviEl cuadro IV.4 muestra el aporte de las dad de la industria nacional, la que a su
vez es función de las innovaciones, las
modificaciones del tipo de cambio real al
mejoras organizacionales y el desarrollo
crecimiento de las exportaciones en Brasil,
tecnológico.37 En el marco del enfoque
Chile y Colombia durante el período 1980sistêmico sobre la competitividad interna1991, considerando las elasticidades de
largo plazo estimadas. En el caso de Brasil, cional que ha esbozado la CEPAL -que
implica avances simultáneos e integrados
las exportaciones manufactureras pudieron haber crecido un 18% más si no hubie- en un conjunto de variables- cabe de todas
maneras preguntarse si alguna de esas
ra existido la revaluación del tipo de
variables ha afectado con mayor fuerza
cambio real de 15% entre 1980 y 1991.
que otras la evolución de la competitiviComo lo señalan algunos estudios
dad del sector exportador.
(Bonelli, 1992; Baumann, 1994 y Moguillansky, 1993) sobre todo en la segunda
Esta interrogante se ha investigado al
mitad de los años ochenta, los productores menos en Brasil y México. En el caso de
de manufacturas en Brasil se volcaron
Brasil, Bonelli (1992) indica que la compehacia el mercado externo alentados por la
titividad de las exportaciones industriales
recesión del mercado interno, por la
aumentó significativamente en el primer
demanda externa (en algunos casos aseguquinquenio de los años ochenta, tanto
rada por los vínculos de las empresas
como consecuencia de los aumentos de la
exportadoras transnacionales con la
productividad como de las oscilaciones
empresa matriz o subsidiarias radicadas
cambiarías y salariales. Sin embargo, en la
en otros países) y una mejora de la compe- segunda mitad de la década el deterioro de
titividad, más que por la rentabilidad
la relación tipo de cambio/salario contriobtenida en el período.
buyó claramente a que los incrementos de
la competitividad de las exportaciones de
En Chile, por el contrario, la depreciaproductos
manufacturados -aunque todación de 94% del tipo de cambio real pertivía positivos- fueran mucho menos notanente a las exportaciones (excluido el
bles que en el período anterior.
cobre) explica el 80% de su crecimiento en
El estudio sobre la industria mexicana
los últimos 11 años, mientras que ocurre lo
mismo en Colombia, país en el cual más de efectuado por Casar (1993) permite concluir que, en la mayoría de las ramas cuya
un tercio del enorme crecimiento de las
competitividad mejoró durante el período
exportaciones menores se explica por el
37 La CEPAL ha enfatizado estos puntos en la propuesta de transformación productiva con equidad
(CEPAL, 1990a y 1992a), según la cual la competitividad es sostenible a largo plazo cuando no es
espuria, esto es, cuando no depende excesivamente de la evolución favorable de la relación tipo de
cambio-salarios.
98
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IV.4
APORTE DEL TIPO DE CAMBIO REAL AL CRECIMIENTO
DE LAS EXPORTACIONES, 1980-1991
Efecto acumulado
en el período
Crecimiento
delas
exportaciones
(volumen)
(A)
o/
Crecimiento
del tipo de
cambio real
(variación
total en el
período)
Elasticidad
largo plazo
(B)
%
(C)
Impacto
del tipo
de cambio
real sobre
las exportaciones
(BMC)
%
Aporte del
tipo de
cambio real
al crecimiento
de las exportaciones
(B)(C)/(A)
%
/o
Brasil
Exportaciones de
manufacturas
155
-15
1.16
-18
-12
Chile
Exportaciones,
excluido el cobre
119
94
1.26
118
80
Colombia
Exportaciones
menores
239
91
0.93
85
36
Fuente: Para Brasil: G. Moguillansky, "Factores determinantes de las exportaciones industriales brasileñas durante la
década de 1980", serie Documento de trabajo, N° 22, Santiago de Chile, CEPAL, 1993, para Chile: G. Moguillansky
y D. Titelman, "Análisis empírico del comportamiento de las exportaciones no cobre en Chile: 1963-1990", serie
Documento de trabajo, N° 17, Santiago de Chile, CEPAL, mayo de 1993; para Colombia: L. Villar Gómez, "Política
cambiaria y estrategia exportadora", documento presentado al XIII Simposio sobre el mercado de capitales,
Santa Fe de Bogotá, Asociación Bancaria de Colombia, octubre de 1992, inédito.
1980-1989, el factor determinante resultó
ser la elevación de la productividad del
trabajo. En las ramas rezagadas, por el
contrario, la competitividad ha estado más
asociada a los bajos salarios y al tipo de
cambio real.
Las estimaciones sobre el impacto de
la competitividad (es decir, de la relación
entre el costo relativo del bien y su precio
en el mercado internacional) en el desarrollo exportador son poco frecuentes en
América Latina. En las estimaciones econométricas efectuadas sobre las funciones
de demanda de exportaciones industriales
en Brasil (históricamente las más desarrolladas de la región), se observa que existe
una fuerte elasticidad de corto plazo, muy
superior al efecto de la rentabilidad sobre
la oferta de rubros exportables, tanto respecto de los productos manufacturados
como de los semimanufacturados. Para
mantener la competitividad, cuando la revaluación cambiaria es inevitable, de no
haber incentivos fiscales o financieros, las
alternativas son incrementar la productividad o aceptar la reducción de los márgenes de ganancia. Aparentemente esto
ocurrió en Brasil en la segunda mitad de
los años ochenta, en los momentos en que
la crisis fiscal impidió continuar con el
financiamiento del nivel de incentivos de
períodos anteriores.
Las reformas comerciales se han
traducido en una reducción importante
de los costos, sobre todo cuando el sector
exportador no ha contado con exenciones
impositivas sobre los insumos importados. Al mismo tiempo, la liberalización
del comercio permitió el ingreso de
insumos más variados y de mejor calidad,
lo que a su vez frecuentemente trajo consigo un mejoramiento en la rentabilidad y
contribuyó a estimular la oferta exportadora. En otros casos, la liberalización o las
exenciones arancelarias han permitido
compensar en parte la caída de la rentabilidad, resultante de la apreciación cambiaria real inducida por las políticas de
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
estabilización por la entrada de fondos
externos.
En relación a este último aspecto, los
gráficos IV. 1 al IV.4 muestran la evolución
del tipo de cambio real y un índice de
aranceles sobre insumos importados e
incentivos para cuatro países. El gráfico
IV.l, en el que se ilustra el caso de Argentina, muestra que mientras los reembolsos
sobre las exportaciones a los productos
manufacturados se mantuvieron, el tipo
de cambio real cayó bruscamente a partir
de 1989, sin que existiera una compensación entre ambas políticas.
En el caso de Brasil, desde 1985 los
beneficios y subsidios para la exportación
se movieron'en idéntica dirección que la
política cambiaria, de modo que el sector
exportador no se vio favorecido por una
compensación de incentivos en el período
de revaluación. Sin embargo, los productores se han beneficiado de la reforma
comercial aplicada en forma gradual a
partir de 1987, con reducción de la lista de
importaciones prohibidas, simplificaciones administrativas y rebajas arancelarias:
la tasa media del impuesto a las importaciones se redujo de 51% en 1987 a 14% a
fines de 1993.
El gráfico IV.3 muestra en Colombia
una caída abrupta de los subsidios a las
exportaciones menores, pero compensada
por una elevación del tipo de cambio real
y por la reducción gradual de las tásas
arancelarias. En Chile se observa a partir
de 1985 una evolución similar de la política
cambiaria, acompañada de una reducción
gradual del nivel arancelario promedio,
después del alza experimentada a partir
de 1982 como respuesta a la crisis de la
deuda externa.
99
5. Incertidumbre cambiaria y
crecimiento exportador
La incertidumbre respecto de la política
cambiaria y su inestabilidad afecta el destino de la producción hacia el sector externo. Si los empresarios no tienen seguridad
sobre el tipo de cambio real futuro o su
posible rango de variación (lo que a su vez
determina las expectativas de rentabilidad) difícilmente estarán dispuestos a
invertir en dicho sector. Muchas veces la
inestabilidad cambiaria va también asociada a políticas comerciales efímeras y
poco creíbles, lo que anula el estímulo
que intentan generar para los agentes económicos.
Dado que la política cambiaria no está
desvinculada de otras políticas económicas, como la monetaria y lafiscal, no es
difícil que esté sujeta a cierta inestabilidad.
Por ejemplo, una devaluación aplicada en
el contexto de un fuerte desequilibrio
fiscal, que obliga a una emisión monetaria
no programada, desencadena rápidamente una inflación que anula el intento de las
autoridades de devaluar o mantener el
tipo de cambio real; esta incertidumbre
creada sobre la evolución cambiaria afecta
el desempeño exportador.
Una forma de medir empíricamente el
impacto de la inestabilidad cambiaria es a
través de un indicador de la varianza del
tipo de cambio real.39 El cuadro IV.5 ilustra
los resultados obtenidos para algunos
países.
Se puede observar que las elasticidades captadas en diversos estudios son altas
y negativas en el corto plazo. Esto es así
porque el aumento de la inestabilidad incrementa los costos sin que éstos puedan
ser traspasados a los precios de los rubros
38 Ai igual que para el caso de la medición del tipo de cambio real, los índices de aranceles e incentivos
no son homogéneos entre países. En el caso de los aranceles, son promedios nominales. En cuanto a
los incentivos, abarcan subsidios, drawback, exenciones impositivas, etc. Los incentivos sobre las
exportaciones en Brasil y Colombia representan la participación total potencial, es decir lo que
ocurriría si todos los exportadores se vieran beneficiados por todos los incentivos.
39 Desde mediados de la década de 1970 se han efectuado estudios empíricos que muestran una relación
negativa y significativa entre la volatilidad del tipo de cambio real y las exportaciones: al respecto
véanse Díaz-Alejandro (1976) en Colombia y Coes (1979) en Brasil. En la década de 1980, destacan
las evaluaciones efectuadas por Paredes (1987), Caballero y Corbo (1989) y Alonso (1993).
100
AMERICA LATINA YEL CARIBE: POUTICAS PARA ...
Gráfico IV. 1
Gráfico IV.2
Argentina: tipo de cambio real
y política comercial
Brasil: tipo de cambio real
e incentivos
Tipo de cambio real-
I
Tipo de cambio real-*- Incentivos
Gráfico IV.3
Gráfico IV.4
Colombia: tipo de cambio real
y política comercial
Chile: tipo de cambio real
y nivel arancelario
Tipo de cambio
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
' Upo de cambio real ~
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
exportables, lo cual desincentiva la venta
al mercado externo.
Como se ha señalado, la inestabilidad
en el largo plazo afecta la inversión y disminuye la oferta exportable. Las fuertes
repercusiones estimadas en el caso de Perú
(-4.7) son compatibles con el grado de inestabilidad medido a través del coeficiente
de variabilidad del tipo de cambio real en
1960-1985 en este país.40 Por el contrario,
como resultado de la menor inestabilidad
cambiaria en Colombia desde las reformas
de 1967, esta variable no registra un efecto
estadísticamente significativo sobre las exportaciones. En el caso de Chile, la menor
elasticidad de corto plazo que recoge el
estudio de Paredes (1989) en el período
1963-1983, coincide con la mayor estabilidad cambiaria existente a lo largo de los
años sesenta, mientras que el estudio de
Caballero y Corbo (1989) se concentra más
en años de fuerte inestabilidad (19701985).
Estos resultados, conjuntamente con
los mencionados en la sección anterior,
avalan la necesidad de asegurar la estabilidad de las políticas cambiarías a fin de
mantener el crecimiento de largo plazo del
sector exportador.
6. Otros factores determinantes de las
exportaciones
Además de la política cambiaria, de las
reformas arancelarias y de los beneficios
directos que inciden sobre la rentabilidad
del sector exportador, existen otros factores que han intervenido en el crecimiento
de la venta de productos dirigida hacia el
mercado externo, entre los que destacan
las presiones de la demanda interna sobre
la oferta disponible, el rol de los procesos
de integración regional y la evolución de
la demanda externa.
Algunos estudios econométricos procuran verificar cuán determinantes son las
40
41
101
presiones de la demanda interna sobre la
orientación de los productos hacia el sector
externo. El indicador de la presión coyuntural de la demanda interna utilizado es el
grado de uso de la capacidad productiva,
que mide la diferencia entre el producto
efectivo y el producto potencial.
De los estudios efectuados, solamente
aquéllos sobre Brasil entregan resultados
que avalan la importancia de las fluctuaciones de la demanda sobre la oferta exportable.
En Brasil, se obtiene históricamente
una importante relación negativa y significativa entre el grado de uso de la capacidad y las exportaciones industriales, con
elasticidades muy altas.41 Este resultado
permite concluir que los empresarios se
han orientado hacia el mercado externo
más para defenderse de la recesión interna, que para desarrollar una actividad propiamente exportadora. Esto es confirmado
por los resultados de encuestas realizadas
en el sector industrial exportador (Baumann, 1994).
Además, las elasticidades de largo plazo estimadas respecto del grado de uso de
la capacidad resultaron superiores a aquéllas obtenidas respecto del producto potencial, lo que sugiere que las
exportaciones de manufacturas se verán
lirrdtadas, en un contexto de crecimiento
económico, por la necesidad de satisfacer
la demanda interna, a menos que se efectúen inversiones que eleven la capacidad
productiva.
La magnitud del impacto de la demanda externa sobre las exportaciones difiere
de acuerdo con el tipo de producto. La
elasticidad-ingreso de las exportaciones
de los productos primarios ha sido tradicionalmente baja cuando ha sido medida
en relación con el nivel de actividad de los
países industrializados, mientras que en
el caso de los productos industriales, la
elasticidad-ingreso depende del tipo de
bien exportado.
Al respecto véanse Paredes (1989) y Alonso (1993). Se consideró el promedio de la desviación estándar
anual dividida por la media, calculada con datos mensuales.
Al respecto véase la síntesis de resultados elaborada por Zini (1988) y los obtenidos por Moguillansky
(1993).
102
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA...
Cuadro IV.5
ELASTICIDAD DE LAS EXPORTACIONES RESPECTO DE LA INESTABILIDAD
DEL TIPO DE CAMBIO REAL
Elasticidad de
corto plazo
Chile
-1.9
Perú 3
-4.3
Colombia
n.s.
Elasticidad de
largo plazo
p
, ,
e n o
°
-
1963-1983
1970-1985
Chile
-5.4
-
Perú
-1.1
-4.7
Sector agropecuario
- 0.3
- 0.6
Sector industrial
-0.2
- 0.2
Colombia
1970-1992
Fuente: Para Colombia: G. Alonso, "Determinantes de la oferta de exportaciones menores colombianas", Santa Fe de
Bogotá, Banco de la República, mayo de 1993, inédito; para Chile: R. J. Caballero y V. Corbo, 'The effect of real
exchange rate uncertainty on exports: empirical evidence", The World Bank Economic Review, vol. 3, N° 3, mayo
de 1989; para Perú: C. Paredes, "Exchange rates regimes, the real exchange rate and export performance in
Latin America", Brookings Discussion Papers in International Economics, N° 77, Washington, D.C., The Brookings
Institution, agosto de 1989.
Nota: La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
a El estudio de Paredes encontró de hecho elasticidades elevadas (-1.5 para el corto plazo y -3.6 para el largo plazo)
también para Brasil, pero sus resultados son distorsionados por el período de análisis. Compárese, por ejemplo, con
los datos de Nogués (1990), que al analizar ocho países latinoamericanos en el período 1978-1987 observó que Brasil
ha sido el país en que el tipo de cambio real ha variado menos. Nogués considera, en consonancia con el presente
argumento, que estabilizar el tipo de cambio real es más importante que dar incentivos a las exportaciones.
En las estimaciones sobre funciones de
exportación manufactureras en la región
se ha aplicado el "supuesto de país pequeño". Esto significa que los exportadores
pueden vender al mercado externo cualquier cantidad, dentro de sus posibilidades de producción. Como consecuencia,
los precios de exportación no se ven
afectados por la cantidad exportada,
puesto que están dados en el mercado internacional.
Sin embargo, se ha encontrado que el
supuesto anterior no tiene validez para
algunos países. Por ejemplo, en el caso de
las exportaciones manufactureras de
Brasil, los mejores ajustes se obtuvieron
a partir de la estimación de modelos
42
simultáneos de oferta y demanda de exportación. Las ecuaciones de demanda
muestran coeficientes altosy significativos
de la elasticidad-ingreso,4 lo que indica
que la exportación de productos industriales está expuesta a los efectos de la evolución del mercado externo.
En las estimaciones efectuadas por
Villar (1992) para Colombia, la elasticidad
de corto plazo es alta respecto de un índice
de PIB real de los países a los cuales Colombia exporta. El autor sugiere asimismo que
la subestimación de las exportaciones menores que genera el modelo econométrico
para 1991 puede explicarse parcialmente
por el proceso acelerado de integración
comercial de Colombia y Venezuela, que
Se usaron como indicadores de demanda externa el PIB de los países de destino de las exportaciones
o un índice de importaciones de dichos países.
EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
hizo crecer las exportaciones al país vecino
en 150% en dicho ciño y que influyó para
que la tendencia alcista se mantuviera durante 1992. Un efecto parecido se ha dado
entre el comercio de Argentina y Brasil,
Bolivia y Ecuador, Chile con Argentina y
Perú.
Los antecedentes expuestos llevan a
considerar otro elemento determinante
del reciente desempeño exportador,
asociado a los procesos de integración
regional.
Los datos correspondientes a diversos
países de la región demuestran que de
hecho existe complementación entre el desempeño positivo en materia de exportaciones intrarregionales y las exportaciones
a terceros países. Existe una correlación
positiva y significativa entre el coeficiente
de exportaciones intrarregionales de productos industriales y la proporción de la
demanda interna satisfecha mediante importaciones desde otras regiones; se constata así que la disponibilidad expedita y a
costos competitivos de insumos de calidad
es un factor decisivo para la productividad
que se logra en la producción de rubros
exportables no tradicionales. Más aún, los
datos empíricos señalan que la exportación a mercados de la misma región
puede ofrecer posibilidades de aprendizaje previas a la incorporación a mercados extrarregionales.4
7. Conclusiones
De todo lo anterior, se pueden resumir
algunas apreciaciones de tipo general. Primero, si se consideran las consecuencias
de la modificación del tipo de cambio real
sobre las exportaciones agregadas, se detecta, a excepción de algunos países, una
elasticidad de largo plazo cercana o algo
superior a uno. Por consiguiente, se constata un efecto significativo de la política
cambiaria. No obstante, se infiere la conveniencia de recurrir adicionalmente a otros
estímulos para lograr un desarrollo acelerado del sector exportador. Una progresi-
103
va eliminación de sesgos antiexportadores
y de los déficit de infraestructura, tecnología, financiamiento, recursos humanos y
promoción externa, debería llevar a
graduales incrementos en la respuesta de
las exportaciones al tipo de cambio. Ello se
aprecia incluso en la elasticidad de corto
plazo de las exportaciones respecto del
tipo de cambio en las experiencias asiáticas.
En segundo lugar, tanto el tipo de
cambio real como otros estímulos deben
ser estables. La incertidumbre respecto de
la política cambiaria desalienta la asignación de recursos de inversión hacia el
sector exportador, mientras que la inestabilidad de los estímulos los hace poco confiables y por eso los agentes no reaccionan
frente a ellos.
En tercer término, al profundizar el
análisis, desagregando el sector exportador por tipo de producto, se constata que
los efectos de la política cambiaria no son
homogéneos. Además se descubre que
mientras mayor es la diversificación y capacidad instalada en la industria, también
es mayor la sensibilidad de respuesta a la
política cambiaria. Así se constata que las
exportaciones de países de mayor desarrollo y diversificación industrial muestran
respuestas más fuertes e inmediatas a la
política cambiaria.
La elasticidad del sector manufacturero es en todos los casos superior a la de las
exportaciones agregadas, tanto en el corto
como en el largo plazo, y su velocidad de
respuesta es también mayor, sobre todo en
países cuya diversificación de la producción industrial y desarrollo de la capacidad productiva históricamente han sido
más elevados. La respuesta coyuntural de
las actividades agrícolas a la política cambiaria es muy escasa, por lo tanto el estímulo al sector frente a una crisis temporal
resulta poco eficaz si se limita a este instrumento.
Al evaluar la política a nivel de ramas
industriales, se encuentran elasticidades
muy altas tanto a corto como a largo plazo
en ciertos casos, lo que señala que algunas
43 Para una discusión más detallada, véanse el capítulo III y CEPAL (1994a).
104
actividades de exportación pueden verse
seriamente perjudicadas por una revaluación deltipode cambio real.
En cuarto lugar, en los países estudiados, las reformas arancelarias han sido
positivas para el desarrollo exportador,
pero una vez concluidas, dejan de ser elementos determinantes de su evolución.
En quinto término, el impacto de la
demanda interna es importante en el caso
de las ramas industriales que no se
orientaron específicamente hacia el
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
mercado externo. En estos casos, para
mantener la oferta de rubros exportables
es preciso asignar, o estimular la asignación de, nuevos recursos de inversión
hacia dichas actividades.
Finalmente, la evolución de la demanda externa es muy importante para el desempeño de los productos primarios, pero
también resulta un factor significativo
para las exportaciones industriales de
algunos países.
Capítulo V
LA POLÍTICA COMERCIAL
v
1. Los procesos recientes de apertura
comercial
A partir de mediados de los años ochenta,
ha surgido una clara tendencia que denota
un giro radical en la estrategia de desarrollo y en las políticas que la acompañan,
luego de más de medio siglo de políticas
proteccionistas. Como puede apreciarse
en el cuadro V.l, en los últimos años las
reformas comerciales liberalizadoras han
sido bastante generalizadas en la región.
De los nueve países incluidos en el cuadro,
la gran mayoría realizó reformas que pueden calificarse de drásticas y rápidas, al
liberalizar las importaciones en períodos
de dos o tres años.
No hay tipologías claras de las
reformas emprendidas, aunque a
grandes rasgos se pueden distinguir dos
categorías. La primera comprende las
tentativas observadas en algunos países
-como por ejemplo, Chile a partir de 1974,
Argentina entre 1976 y 1981 y nuevamente
en 1988, y Bolivia desde mediados de los
años ochenta- de apertura simultánea de
sus cuentas comercial y de capitales, como
parte de un proceso más amplio de liberalización de la economía. La segunda
comprende experiencias -en particular en
Brasil, Colombia y, en una primera etapa,
México- en la que se mantuvieron
vigentes elevados niveles de protección a
sustitutos de importaciones durante
varias décadas, pero los efectos negativos
sobre las otras actividades productivas
fueron considerablemente compensa-
dos con fuertes incentivos a las exportaciones.
Las mencionadas tendencias de las políticas comerciales de la región han sido
complementadas con un movimiento simultáneo hacia la celebración de acuerdos
bilaterales para liberalizar el comercio,
que incluyen, en algunos casos, la adopción de estructuras arancelarias comunes
(CEPAL, 1994a). Para algunos países, como
los de América Central (Costa Rica y Guatemala, por ejemplo), la superposición de
los compromisos subregionales de integración con los programas de ajuste
estructural influyó fuertemente, sobre
todo a partir de la segunda mitad de los
años ochenta, en los procesos nacionales
de desgravación arancelaria.
En gran medida, todos los casos comprendieron la eliminación de la mayor
parte de las restricciones cuantitativas y
una rebaja sustancial de los aranceles. En
general, representaron un cambio apreciable respecto de la protección arancelaria
vigente antes de las reformas (véase el
cuadro V.l), y una disminución radical de
la dispersión de la protección efectiva. No
obstante, ningún país ha adoptado un
arancel cero, y sólo en Chile rige tin arancel
uniforme, que actualmente es de 11%.
a) Experiencias de apertura amplia
Una característica hasta hace poco
común de los países de la región era su
práctica de mantener aranceles altos con
elevada dispersión, a los cuales frecuentemente se sumaban sobretasas y aranceles
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
106
Cuadro V.l
AMÉRICA LATINA (ALGUNOS PAÍSES): RESUMEN DEL
PROCESO DE APERTURA COMERCIAL
País
Inicio del
programa
Arancel
máximo
Inicial
Número
de tramos
Arancel
promedio
Afines
A fines
A fines
Inicial
Inicial
de 1993
de 1993
de 1993
Argén tina b
1989
65
30
39°
Bolivia
1985
150
10
12 a
Brasil
1988
105
35
29
51 e
Colombiab
1990
100
20
14
44 a
Costa Rica
1986
100
20
Chile
1973
220
10
1985
35
11
México
1985
100
20
10
24 e
Perú b
1990
108
25
56
66e
Venezuela
1989
135
20
41
35 d
27 e
57
94 e
35 e
15 e
Barreras no arancelarias
Variación del
tipo de
cambio
real 3
En 1988 el valor de la producción
industrial sujeto a restricción se redujo
de 62% a 18%. En 1989-1991 se
eliminaron las restricciones no
arancelarias, los derechos adicionales
transitorios y los derechos específicos.
7a
Con pocas excepciones, se abolieron
todas las prohibiciones y requisitos
de licencia de importación.
14 e En 1990 se eliminó la lista de
productos importados prohibidos y
los requisitos de licencia previa. No
obstante, se mantendrán las
exigencias sobre contenido nacional
para bienes intermedios y de capital.
12 a Las restricciones en cuanto a
exigencia de licencia previa fueron
eliminadas casi en su totalidad a
fines de 1990.
14 e Gradual eliminación de permisos de
importación y otras restricciones en
el período 1990-1993.
10 e En la década de 1970 se
suprimieron las restricciones
cuantitativas a la importación.
reintrodujeron bandas de
e
11 Se
precios y se establece un sistema
antidumping.
12 e
Se redujo la cobertura de los
permisos de importación sobre la
producción de 92% en junio de 1985
a 18% en diciembre de 1990, y se
eliminaron los precios oficiales de
importación.
18 e
En septiembre de 1990 se
eliminaron las licencias de
importación, las cuotas y las
prohibiciones.
10 d
Se redujo el número de rubros
sujetos a restricciones de 2 200 en
1988 a 200. Se suprimieron los
derechos específicos que en
algunos casos llevaban el arancel
máximo a 940% antes del programa
de liberalización.
-49
92
44
10
-10
32
-15
-28
15
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras nacionales.
a Desde el año anterior al inicio del programa de liberalización hasta 1993; se ha utilizado el tipo de cambio
0 Ponderado por la producción,
correspondiente a las exportaciones.
Los aranceles incluyen sobretasas.
d Ponderado por las importaciones.
e Promedio simple de las partidas arancelarias.
interna.
La primera
liberalización comercial en Chile se completó en 1979. El arancel uniforme de 10% rigió hasta 1982. Por lo tanto, la
primera fila se refiere a la información para ese período (1973-1982). En la segunda fila se presenta información acerca
de la reducción del arancel de importación, el que luego de elevarse a 35% en 1984, se redujo sucesivamente a 20%
(1985), 15% (1988) y 11% (1991).
LA POLÍTICA COMERCIAL
específicos aplicados en determinados períodos, además de barreras no arancelarias
de diversos tipos. De ello resultaban, por
lo común, niveles de protección efectiva
notablemente mayores que los nominales
en el caso de los productos manufacturados.
Sin embargo, con frecuencia el
impacto de esas medidas era parcialmente contrarrestado por sistemas
igualmente amplios de excepciones de
diversa naturaleza (sobre todo, por
regímenes promocionales regionales y
sectoriales), con lo cual la protección
efectiva dispensada a numerosas actividades productoras de insumos industriales o bienes de capital se reducía
sensiblemente e incluso se podía tornar
negativa.
A su vez, la política cambiaria -que
muchas veces contempla tipos de cambio
fijos en términos nominales o devaluaciones controladas- suele acentuar los sesgos
de la política comercial. Se agregan a lo
anterior las variaciones del régimen de la
cuenta de capital de la balanza de pagos,
cuyo resultado neto son las fluctuaciones
del tipo de cambio real, la falta de estímulo
a la producción de bienes exportables y
-sumado a otros elementos- la inestabilidad macroeconômica, cuya manifestación
más conocida en América Latina han sido
las tasas elevadas de inflación.
Algunos países han intentado transformar ese escenario negativo a través de
la adopción de paquetes de medidas que
pueden ser convencionalmente descritos
como conjuntos de reformas fiscales y
estructurales del sistema de precios (sobre
todo la liberalización comercial y la desregulación del tratamiento acordado al
capital extranjero). En varios de los casos
considerados, tales reformas constituyeron la parte central de los paquetes de
políticas para la estabilización de precios y
la recuperación de la producción.
La liberalización comercial efectuada
en Chile es la de data más antigua en la
región y la que se ha aplicado con mayor
persistencia. A fines de 1973, antes de
iniciarse las reformas, los aranceles
nominales promediaban 94%, con una
107
dispersión que iba de 0 a 750%, existía
un sinnúmero de restricciones no arancelarias y regía un complicado sistema de
cambios múltiples (Ffrench-Davis, Leiva y
Madrid, 1991; Meller, 1993). (Véase el
recuadro V.l.)
El mayor pragmatismo en materia de
política comercial que surgió en Chile a
partir de 1982-1983 también se ha extendido a las políticas cambiarías y la cuenta de
capitales de la balanza de pagos. Desde
fines del decenio pasado, Chile ha debido
enfrentar una nueva afluencia de capitales
externos. Cuando se produjo la primera
liberalización comercial (1974-1981), se
permitió una prolongada apreciación
cambiaria vinculada a una política crecientemente liberal respecto de losflujos de
capitales privados; desde 1989, en cambio,
se ha intentado contener la apreciación y
así proteger el dinamismo de la producción de rubros transables. En particular,
cabe mencionar la aplicación de encajes
e impuestos a los préstamos externos
financieros. Estas políticas permitieron
moderar una tendencia a la apreciación
cambiaria real que comenzó a manifestarse en 1988 y se acentuó en 1991-1992.
Algunas de las conclusiones acerca de
la experiencia chilena indican que la
segunda reforma (1985-1991) ha dado
resultados más positivos que ia primera.
En la primera liberalización comercial, las
fuertes rebajas arancelarias y el desmantelamiento de los controles cuantitativos
tuvieron un impacto favorable sobre el
dinamismo exportador mayor que el de
una modesta rebaja arancelaria realizada
durante la segunda liberalización, ya que
la reforma comercial en el primer caso
partió de una situación en la que se disponía de un enorme espacio para reducir
costos mediante la sustitución de insumos
nacionales por importados y de amplias
posibilidades de inducir cambios en las
rentabilidades relativas. Pero, dados el
marco recesivo en que se efectuaron las
reformas, su carácter abrupto y el desempeño del tipo de cambio y las tasas de
interés, el avance de las ventas externas
tuvo costos altísimos y el dinamismo del
sector exportador no se transmitió al resto
108
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Recuadro V.l
CHILE: DIFERENCIAS ENTRE DOS REFORMAS COMERCIALES
La reforma comercial en Chile ha tenido una
larga historia, lo que permite extraer lecciones
más sólidas sobre sus efectos. Para ello es muy
importante considerar que, de hecho, hubo dos
reformas comerciales, una radical en el período
1974-1979 y otra moderada en el período 19851991. Si bien es cierto que las características de
la política comercial, en cuanto a la prescindencia de medidas no arancelarias y el uso de un
arancel parejo, no se modificaron a partir de
1979, el nivel de los aranceles había vuelto a ser
relativamente elevado en 1984 y se acompañaba
de medidas para protegerse de la competencia
desleal y de bandas de precios para algunos
productos agrícolas. De hecho, el arancel promedió 20% en 1984-1989, el doble del registrado
en 1979-1982. Pero la diferencia fundamental
entre ambos períodos radicó en que durante la
primera liberalización, luego de una depreciación inicial, el tipo de cambio se apreció
progresivamente. Esto estuvo asociado a la intensificación del esfuerzo antiinflacionario y a
una creciente abundancia de financiamiento externo. Por el contrario, en la década de 1980, la
reducción del arancel desde un máximo de 35%
en septiembre de 1984 a 11% en junio de 1991
(su nivel actual), fue acompañada de una fuerte
devaluación real (asociada a la crisis de la deuda), que dio señales positivas a los exportadores
y, a la vez, compensó más que fuertemente el
leve impulso negativo que la reducción de aranceles significó para la producción de bienes
competitivos con los importados. Por esta razón,
durante el segundo período hubo un crecimiento más sostenido de las exportaciones no
tradicionales y se registró una significativa recuperación de la producción de sustitutos de
F u e n t e : R.
Ffrenrh-Davis, P. Leiva v
R
Madrid,
'Xa
importación, principalmente entre 1984 y fines
de los años ochenta.
Al evaluar las dos reformas comerciales chilenas es interesante observar el desempeño de la
formación de capital y del sector industrial. Si
bien la formación bruta de capital fijo y la productividad del capital aumentaron a partir de la
superación de la crisis de comienzos de los años
ochenta, el coeficiente de inversión fija estuvo
muy por debajo de los niveles alcanzados en los
años sesenta. Sólo en 1993 se logró sobrepasar el
promedio de ese decenio. La incapacidad de la
economía para superar dicho nivel de inversión
impidió alcanzar una tasa significativa de crecimiento entre 1974 y fines de los años ochenta,
período en el cual el crecimiento acumulado fue
en promedio inferior a 3% anual.
Durante la primera liberalización comercial,
hubo una importante desindustrialización de la
economía, que se manifestó en una disminución
de cinco puntos porcentuales de la partid pación
de las manufacturas en el PIB. Muchas empresas
manufactureras potencialmente fuertes quebraron a raíz de la constelación particular de políticas comerciales y cambiarías utilizadas durante
ese período.
A pesar de los éxitos del segundo periodo, el
proceso de desindustrialización promovido por
la primera liberalización no se ha revertido. Las
exportaciones continúan concentradas en rubros con uso inteasivo de recursos naturales. Sin
embargo, los productos con mayor valor agregado han ido captando un espacio creciente, la
inversión ha seguido recuperándose, y la creación de nueva capacidad productiva, aunque
recién en los años noventa, empezó a expandirse
a una tasa sostenible significativamente superior a la registrada en los años sesenta.
apertura comercial en Chile-: experiencias y
perspectivas",
C^tudiu* de política
comercial,N° 1 (UNCTAD/'mV68), Ginebra, UNCTAD, 1991 Publicación de la» Naciones Unidas, N" de venta- S."l II D.18;
M. Agusin y R. Fftench-Davis, "La liberalización comercial en América í Jtina", Jtoulu
Santiago de' Chile, agosto de 199?.
de la economía; así, el PIB per cápita (entre
los niveles máximos de 1974 y 1981) se
expandió a menos de 1% por año, la inversión estuvo muy por debajo de sus niveles
históricos y hubo un fuerte proceso de
desindustrialización.44 (Véase el recuadro
V.l y el cuadro V.2.)
44
delacfPAi
N" 50 (1 .C/CM767-P),
Desde 1984, la economía ha experimentado, primero, una recuperación y,
luego, un crecimiento sostenido, basado
en la expansión de la oferta de rubros exportables de sectores no tradicionales. La
causa principal del comportamiento dinámico de las exportaciones no tradicionales
Para una exposición más detallada, véase Ffrench-Davis, Leiva y Madrid (1991).
LA POLÍTICA COMERCIAL
no ha sido la reducción de los aranceles, ya
que la baja fue muy moderada y los expor^
tadores cuentan con mecanismos de reintegro de derechos de aduana.
En el segundo período, la depreciación
cambiaria fue el factor explicativo más
importante del éxito exportador chileno;
cabe recordar que el tipo de cambio real
se duplicó con creces entre 1981 y 1988.
Por otra parte, la participación de la
inversión extranjera directa (IED) en dichas
exportaciones ha sido fundamental. Este
proceso de transformación de la economía
chilena ha permitido aumentar sustancialmente la participación de las exportaciones en el PIB, a más de 30% en los últimos
años. (Véase'el cuadro V.2.)
La persistencia en sostener el proceso
de reforma ha llevado a transformaciones
productivas que suponen una recomposición de la estructura sectorial. Sin
embargo, las peculiaridades de esa experiencia en Chile la hacen difícilmente
reproducible en otras circunstancias, en
particular por lo prolongado del lapso que
requirió y por sus altos costos económicos
y sociales iniciales.
Otras dos experiencias de apertura
simultánea de las cuentas comerciales y de
los movimientos de capital tuvieron lugar
en Argentina, en el período 1976-1981, y en
Bolivia, a partir de 1985.
En 1976, el gobierno argentino inició
una reforma comercial, a la que luego se
agregó una apertura financiera irrestricta
y, enseguida, una política antiinflacionaria basada principalmente en el control del
tipo de cambio. El programa argentino de
entonces tuvo características afines a las
del chileno de los años setenta. En 19761978, se comenzó por eliminar las medidas
no arancelarias y una fuerte reducción de
los aranceles (de 94% a 44% en promedio).
Al mismo tiempo, se puso en práctica una
devaluación compensatoria.
Al igual que en Chile, el objetivo del
ajuste estructural de la economía hacia una
mayor internacionalización del aparato
productivo fue gradualmente reemplazado por el de disminuir la inflación
mediante el rezago cambiario, lo que fue
facilitado por la apertura financiera y la
109
abundancia de liquidez en los mercados
financieros internacionales. En 1979 y 1980
se aplicó una política dirigida a rezagar el
tipo de cambio real mediante devaluaciones nominales inferiores a la tasa de inflación. Por consiguiente, una disminución
del promedio arancelario de 44% a 35% fue
acompañada de una apreciación cambiaria real superior a 30%. Como en el caso de
Chile -aunque un año antes de que se
generalizara la crisis de la deuda externa
en la región- con la desaparición del crédito externo para financiar el creciente desequilibrio en la cuenta corriente, tuvo que
abandonarse el programa.
En los últimos años en Argentina se
llevó adelante una segunda experiencia de
apertura. A partir de octubre de 1988 se
empezó a advertir una notoria tendencia
hacia la liberalización del régimen comercial, al eliminarse una sobretasa y establecerse un nuevo régimen arancelario.
Desde esa fecha hasta las reformas de abril
de 1991, los aranceles se modificaron once
veces en sentido descendente. El proceso
de liberalización comercial y financiera
llegó a su culminación con la adopción de
un paquete de medidas que incluyó la ley
de convertibilidad, la apertura total de la
cuenta de capitales y la consolidación de la
reforma comercial.
El programa ha resultado muy exitoso
en lo que respecta a reducir drásticamente
una inflación anteriormente desbordada,
lograr una notable reactivación de la
producción, y generar una mejoría de las
expectativas. La fijación del tipo de
cambio nominal se ha traducido en una
apreciación real del peso, la que ha sido
validada por una fuerte afluencia de capitales extranjeros. Ha disminuido considerablemente la protección de los sectores
productores de rubros transables, atribuible tanto a la reducción del nivel de los
aranceles y al desmantelamiento de medidas no arancelarias, como a la apreciación
extraordinaria del peso. La industria ha
debido soportar un descenso de la rentabilidad tanto en sus mercados internos como
externos. En tanto las favorables expectativas empresariales se reflejen en mayor
inversión y en ganancias en eficiencia y
110
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
Cuadro V.2
CHILE: INDICADORES SELECCIONADOS DEL PROCESO DE CRECIMIENTO, 1961-1993
(Porcentajes)
a
1961-1971
1971-1974
1974-1981
1981-1989
1989-1993
Tasas de crecimiento/
PIB
4.7
0.3
2.8
2.5
6.2
Exportaciones reales
Totales
No cobre
3.4
4.7
9.1
8.5
7.1
12.8
8.5
11.5
9.1
10.6
1961-1970
1971-1973
1974-1981
1982-1989
1990-1993
b
Participación Promedio
Inversión bruta fija/PIB
20.2
15.9
15.9
15.1
19.9
Manufacturas / PIB
25.4
27.2
22.2
20.7
20.9
Exportaciones c /PIB
12.0
9.9
21.4
27.0
33.2
Fuente: Para 1961-1980, cálculos sobre la base de cifras del Banco Central de Chile y R. Ffrench-Davis y O. Muñoz,
"Desarrollo económico, inestabilidad y desequilibrios políticos en Chile: 1950-1989", Colección Estudios CIEPLAN,
N° 28, Santiago de Chile, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), junio de
1990. Para 1990-1993, Banco Central de Chile, Cuentas nacionales de Chile, 1974-1985, Santiago de Chile, 1985;
empalme de 1985 con cuentas nacionales oficiales para 1986-1992; tasa de crecimiento en pesos de 1986 para
1993 obtenidas del Banco Central de Chile, Cuentas nacionales trimestralizadas, 1986-1993, Santiago de Chile,
1994.
a A precios de 1977.
b Exportaciones de bienes.
c Exportaciones de bienes y servicios.
productividad, ese efecto puede neutralizar progresivamente la menor rentabilidad de las actividades transables,
resultante de la apreciación cambiaria. De
hecho, el PIB muestra un vigoroso repunte
que ya se ha sostenido durante un cuatrienio. No obstante, los déficit comercial y en
cuenta corriente han estado elevándose
significativamente.
En 1985, Bolivia también puso en práctica un ambicioso programa de liberalización comercial, que se ha mantenido hasta
hoy, como parte de su plan de estabilización y ordenamiento de la economía para
superar la hiperinflación y restablecer el
crecimiento (Morales, 1992).
Antes de que se iniciara el programa
de apertura, el arancel mostraba una gran
dispersión, con una tasa máxima de 150%.
También existían prohibiciones y requisitos de licencias para importar. Se comenzó
por la unificación del tipo de cambio, el
retorno a la convertibilidad total, el desmantelamiento de las restricciones cuantitativas y la reducción de los aranceles.
Además, se abrió casi totalmente la cuenta
de capitales. Desde entonces, se han
producido devaluaciones importantes
del tipo de cambio real efectivo. (Véase el
cuadro V.l.)
En 1986, el sistema arancelario de
Bolivia fue simplificado, estableciéndose
un arancel uniforme de 20%. En 1990, el
arancel sobre los bienes de capital se redujo a 5% y en el caso del resto de los bienes,
a 10%, valores que se han mantenido hasta
la fecha. La economía boliviana se ha
transformado en una de las más abiertas
de América Latina y del mundo.
La reforma ha sido exitosa en su propósito de lograr la estabilización, pero la
esperada recuperación del desempeño
económico se ha demorado: desde que se
superó la hiperinflación en 1986, las tasas
de crecimiento de la economía boliviana
han sido modestas, especialmente comparadas con las de los años setenta. La inversión como proporción del producto
permaneció deprimida por muchos años,
luego de las reformas.
LA POLÍTICA COMERCIAL
Conjuntamente con la reducción drástica de la inflación, un cambio positivo ha
sido la diversificación de las exportaciones, aunque siguen concentradas en productos minerales o agrícolas y su total
todavía es inferior a los niveles alcanzados
a principios de la década de 1980.
En los dos últimos años, sin embargo,
las exportaciones crecieron notablemente,
acercándose al nivel de 1980. El significativo aumento también involucró una mayor diversificación. En paralelo, en este
bienio el PIB ha mostrado un crecimiento
moderado, superior al 4% anual, y la inversión también ofrece una estimulante
recuperación.
La experiencia boliviana sugiere que,
en una economía poco diversificada y con
bajos niveles de productividad, una reforma
que modifique las señales del mercado con
el fin de alinear los precios nacionales con
los internacionales, si bien es necesaria,
resulta insuficiente para alentar una rápida
transformación estructural con crecimiento.
b) Experiencias con incentivos
compensatorios altos antes
de la apertura
Otros países de la región han tenido
experiencias que difieren de las anteriormente descritas. En esas economías se han
mantenido elevados niveles de protección
por largos períodos, pero sus efectos distorsionantes sobre los precios relativos
han sido compensados, al menos parcialmente en algunos períodos, por medio de
la adopción de diversos incentivos a las
exportaciones (tales como reintegro de
derechos de aduana (drawbacks), regímenes especiales de importación, exenciones
fiscales y financiamiento preferencial para
los exportadores).
Algunas limitaciones de orden interno
(sobre todo restriccionesfiscales), y externo (reacciones de socios comerciales) han
reducido los márgenes para la concesión
de incentivos a las exportaciones. Al mismo
tiempo, el reconocimiento de los beneficios que podría acarrear el que las empresas locales enfrentasen la competencia
externa y las experiencias exitosas de algunos países en desarrollo, ha estimulado
111
una proliferación de procesos de apertura
comercial a partir de fines de la década de
los ochenta. De hecho, en los últimos años
se observan movimientos liberalizantes,
incluso en países que históricamente han
optado por mantener las barreras a las
importaciones y neutralizar sus efectos
sobre el sector exportador.
Desde los años sesenta hasta que
comenzaron a intensificarse las reformas,
a partir de 1988, Brasil había mantenido un
régimen comercial y cambiario con tres
características principales: una política de
importaciones altamente restrictiva manejada mediante licencias de importación y
prohibiciones, que eran un componente
esencial de las políticas industriales; una
activa promoción de las exportaciones,
que incluía incentivos fiscales, diversas
líneas de financiamiento y reintegros de
derechos de aduana sobre insumos
importados (Baumann y Moreira, 1987); y
un tipo de cambio reptante (crawling peg)
que, excepto durante períodos breves,
había evitado la sobrevaluación cambiaria
y las excesivasfluctuaciones del tipo de
cambio real que caracterizaban a otros países de la región (Fritsch y Franco, 1993).
Esto último ha permitido un buen desempeño exportador pese a las elevadas tasas
de inflación de la economía brasileña.
La política comercial tuvo estrechos
vínculos con las políticas industriales sectoriales, conducidas por organismos que
incluían a las asociaciones empresariales
de cada sector. Otra característica sobresaliente del sistema comercial brasileño era
la neutralización del sesgo antiexportador
generalizado de las políticas de protección
por medio de fuertes subsidios a las exportaciones de las industrias favorecidas.
Además de esos incentivos fiscales, diversos exportadores manufactureros tenían
acceso a insumos y bienes de capital
importados al amparo de programas
especiales, a cambio del compromiso de
exportar y presentar un balance positivo
del uso de divisas. En la práctica, las políticas comerciales de Brasil se encuentran
entre las que más se aproximan en la
región a las de la República de Corea y la
provincia china de Taiwán.
112
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
En 1985 se iniciaron reformas parciales
de la política comercial. A partir de 1988 se
implantaron sucesivas reducciones arancelarias, y en 1990 se puso en marcha un
programa de profundización de la liberalización comercial, seguido del desmantelamiento de los controles cuantitativos, y
luego de una reforma y simplificación administrativa del comercio exterior.
En 1991 se anunció un nuevo cronograma de desgravación arancelaria -que
llevó el arancel a un promedio de 14% a
mediados de 1993- y la eliminación de
varios incentivos a las exportaciones. Otra
modificación importante introducida en
1990 consistió en el complemento del tipo
de cambio reptante con un régimen de
flotación "sucia" para las transacciones
internacionales corrientes.
En el caso de Colombia, hasta comienzos de la presente década, la política
comercial combinaba un régimen de sustitución de importaciones (basado en aranceles relativamente altos y diferenciados y
licencias de importación) con otro de promoción de exportaciones no tradicionales
mediante subsidios y reintegros de derechos de aduana, cuyo objeto era atenuar el
sesgo antiexportador de las políticas de
importación. Los aranceles se acompañaban de un complejo sistema de Ucencias
previas, aunque también existían regímenes especiales, destinados a ciertos sectores, que reducían los derechos
efectivamente pagados. En las últimas
décadas, hubo varios intentos de liberalizar el comercio exterior, pero no alteraron
las características esenciales del régimen
imperante (Ocampo y Villar, 1992a).
En materia cambiaria, Colombia fue el
segundo país, después de Chile, que adoptó ya en la década de 1960 un tipo de
cambio reptante, sustentado en un estricto
control cambiario. Las reformas comerciales en Colombia se iniciaron en 1990, después que el país experimentara fuertes
devaluaciones reales a partir de 1985, las
45
que incentivaron un importante aumento
de las exportaciones no cafeteras. La reforma contemplaba, en su primera fase, la
eliminación de las restricciones cuantitativas, si bien sus efectos proteccionistas
fueron sustituidos por los de aranceles
más elevados y devaluaciones cambiarías.
Luego se procedió a reducir los aranceles.
A inicios de 1992, el proceso de liberalización comercial llegó a su fin. La protección nominal promedio había disminuido
a 12%, comparada con 44% a comienzos de
1990 y la protección efectiva de los bienes
de producción nacional descendió de 91%
a 29%. Además, hubo una reducción severa de la dispersión del arancel (Ocampo,
1993, p. 17).
En el ámbito financiero se ha impuesto
una serie de medidas para detener la tendencia a la apreciación cambiaría (Cárdenas y Barrera, 1993); ello incluyó la
exigencia de encajes a los flujos financieros. En la práctica, en el sistema se mantiene un grado significativo de regulación a
cargo del Banco de la República.
México puso en práctica en 1985 un
programa de liberalización de las importaciones y de gradual eliminación dé los instrumentos tradicionales de política
industrial. Cabe anotar que la liberalización en ese país fue precedida y seguida
por fuertes depreciaciones cambiarías
reales (1982-1983 y 1986-1987) que dieron
al sector industrial un importante amortiguador para realizar el ajuste (Ten Kate,
1992). Las pronunciadas devaluaciones
fueron necesarias para enfrentar las crisis
de balanza de pagos yfiscal provocadas
por la suspensión del crédito externo (en
1982) y por la caída del precio del petróleo
(en 1986-1987).45
Antes del comienzo de la liberalización comercial, México hacía uso de una
gran variedad de instrumentos para controlarlas importaciones, estimular la producción
industrial y orientar al sector manufacturero hacia los mercados externos. Además
Debe recordarse que en México, al igual que en Chile, las devaluaciones contribuyen al equilibrio
fiscal, ya que los ingresos provenientes del principal producto de exportación constituyen una fuente
importante de recaudaciones impositivas y transforman al sector público en un proveedor neto de
divisas.
LA POLÍTICA COMERCIAL
113
Cuadro V.3
MÉXICO: INDICADORES SELECCIONADOS DEL PROCESO
DE CRECIMIENTO, 1980-1993 a
Años
1970-1979
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Tasa de
crecimiento
del PIB
(porcentajes)
Inversión
bruta
fija/pffi
(porcentajes)
Manufacturas/PIB
(porcentajes)
6.5
9.2
2.6
-3.8
1.9
1.2
3.3
4.4
3.6
2.8
0.6
23.4
24.8
17.9
16.4
16.1
16.8
17.3
18.7
19.6
21.1
20.7
22.8
22.1
21.4
21.0
21.3
21.7
22.5
22.8
22.9
22.8
22.5
Exportaciones no petroleras
(miles de millones de dólares)
Bienes
-
6.0
6.9
9.7
12.0
14.1
15.0
16.9
18.7
19.2
22.6
Servicios
de
maquila
-
0.8
1.3
1.3
1.6
2.3
3.1
3.6
4.1
4.7
5.4
Porcentaje
sobre exportaciones totales 0
85.9
40.0
35.6
63.6
61.8
71.3
69.9
67.4
73.6
74.2
79.1
Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economia de América Latina y el Caribe, 1994 (LC/G.1846), Santiago de Chile,
diciembre de 1994; Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, Edición 1993 (LC/G.1786-P), Santiago de
Chile, febrero de 1994. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/S.94.I1.G.1; J. Ros, "La reforma del
régimen comercial en México durante los años ochenta: sus efectos económicos y dimensiones políticas",
Reformas de política pública, N° 4 (LC/L.743), Santiago de Chile, abril de 1993; Banco de México, Informe anual,
varios números.
a A precios de 1980.
b Excluye las exportaciones maquiladoras
c Participación de las exportaciones de bienes no
petroleros más los servicios de maquila en el total de exportaciones de bienes más servicios de maquila.
de una estructura arancelaria con alta dispersión y una tarifa tope de 100%, la producción local era protegida por el
requerimiento de permisos de importación para un 92% de las compras externas
y por la utilización de precios oficiales de
aforo más altos que los precios de compra
para un 19% de las importaciones.
Los exportadores de bienes no tradicionales gozaban de franquicias tributarias, las que compensaban parcialmente el
sesgo antiexportador de la política comercial. Además, por mucho tiempo México
había utilizado exitosamente los programas de promoción industrial orientados a
la sustitución de importaciones en sectores
considerados estratégicos, en algunos
casos en forma conjunta con los de promoción de exportaciones (Ros, 1993).
El programa de liberalización comercial comenzó en 1985 con la eliminación de
los controles cuantitativos de un gran número de partidas arancelarias. La liberalización se centró en los bienes intermedios
y de capital, aunque también abarcó, de
manera más selectiva, algunos bienes de
consumo. Al principio, los aranceles fueron
alzados para compensar la eliminación de
controles directos. En 1987 se profundizó
la reforma comercial: se derogó el requisito de permiso previo para una buena parte
de las importaciones de bienes de consumo, se suprimieron los precios oficiales de
aforo restantes, y se simplificó el arancel,
que fue reducido entonces a cinco tasas en
un rango de 0 a 20%, con un promedio
ponderado por la producción de 12% (6%
ponderado por las importaciones).
La reforma comercial se hizo extensiva
a las exportaciones. Se ha eliminado la exigencia de permisos para muchas de ellas.
Las restricciones cuantitativas a las exportaciones que siguen vigentes están determinadas por la existencia de controles de
precios (algunos bienes agrícolas) y de
acuerdos bilaterales o internacionales. Los
instrumentos tradicionales de subsidio a
las exportaciones han sido suprimidos, en
114
parte como consecuencia de la adhesión de
México al GATT y también de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos.
Asimismo, se ha reducido significativamente el uso de políticas de promoción
industrial. Los programas que restan, que
aún incluyen restricciones cuantitativas a
las importaciones, están concentrados en
algunos sectores específicos, como la industria automotriz y la de microcomputadoras.
Las fuertes devaluaciones reales registradas en 1986 y 1987 permitieron al
gobierno lanzar el Pacto de Solidaridad
Económica, que incluía el congelamiento
del tipo de cambio, la profundización de la
liberalización comercial y la moderación
salarial, en un intento por reducir la inflación anual a menos de un dígito, lo que se
consiguió efectivamente en 1993.
México ha logrado altas tasas de crecimiento de las exportaciones de manufacturas, así como un leve aumento de la
participación del sector industrial en el
PIB. Sin embargo, las tasas de crecimiento
de la economía mexicana han sido modestas en el período posterior a las reformas.
(Véase el cuadro V.3), y el déficit en cuenta
corriente aumentó aceleradamente, proyectándose sobre los 28 mil millones de
dólares para 1994.
c) Experiencias en las que han incidido
acuerdos subregionales y programas
de ajuste estructural
Los programas de liberalización
comercial plantean situaciones especiales
cuando concurren con procesos subregionales de integración, en particular si incluyen entre sus compromisos la adopción de
un arancel común. Costa Rica y Guatemala
constituyen un ejemplo.
Los dos países disminuyeron su protección de manera gradual, en tres etapas,
entre 1986 y 1993. En ambos, la apertura
comercial se combinó con devaluaciones
reales significativas y con cierta recuperación de la producción industrial, vinculada a la expansión del comercio
intracentroamericano. Esto redujo la incidencia de los posibles efectos negativos de
la apertura comercial frente a terceros.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Aunque los dos países iniciaron el
proceso de liberalización simultáneamente -como parte de una reforma del arancel
externo común centroamericano efectuada en 1986- a continuación se produjo
una divergencia entre ambos, a raíz de
compromisos multilaterales de ajuste
estructural y liberalización comercial asumidos más tempranamente por Costa Rica. Sin embargo, en 1993 los dos países
convergieron hacia niveles arancelarios
equivalentes.
Antes de 1986 Costa Rica y Guatemala
tenían una protección nominal media (no
ponderada) de alrededor de 50%, con tasas
más altas, hasta de 100%, para bienes de
consumo, y tasas menores o exenciones
para insumos y bienes de capital. En general, los dos países habían mantenido un
mayor grado de apertura -medido en términos de las importaciones como proporción del PIB o del nivel de protección
efectiva- que otros de la región (Rapoport,
1978), e históricamente las barreras no
arancelarias no habían revestido -excepto
durante períodos cortos, como en 19821984 en Guatemala- gran importancia en
ninguno de los dos.
La primera reforma arancelaria efectuada en forma simultánea por ambos países en 1986 consistió básicamente en un
proceso de racionalización de la protección. Como parte de esta reforma se eliminaron las exoneraciones que, al aplicarse a
las importaciones de insumos y de bienes
de capital, aumentaban significativamente
la protección efectiva. También se suprimieron las sobretasas acordadas a nivel
centroamericano y se redujeron los aranceles más altos; con todo ello, la protección
arancelaria nominal media se redujo de
50% a cerca de 25% en ambos países, a la
vez que disminuyó su dispersión.
Estas reformas no parecen haber tenido efectos negativos importantes sobre las
actividades productivas. Por una parte,
existía "agua" en los aranceles, es decir,
estos eran tan elevados que a los productores no les convenía usarlos en su totalidad, considerando la competencia de
empresas regionales; por otra, se registraron devaluaciones en ambos países: en
LA POLÍTICA COMERCIAL
1986 el tipo de cambio real46 (TCR) se depreció un 42% en Guatemala, mientras que en
Costa Rica lo hacía en 7% ese año y un 10%
adicional en el siguiente.
La divergencia en materia de protección arancelaria entre Costa Rica y Guatemala se inició en 1987, cuando el primero
de estos países comenzó un segundo programa de desgravación arancelaria. Este
era congruente con los compromisos que
había asumido en el marco de un programa de ajuste estructural acordado con el
Banco Mundial, lo cual fue parcialmente
reforzado por las concesiones hechas
como parte del ingreso de Costa Rica al
GATT, que se concretó en 1990. Así, se convino alcanzar un arancel promedio de 20%
en 1990, al tiempo que se continuaba reduciendo su dispersión y se eliminaba una
sobretasa nacional, cuya existencia había
sido justificada como instrumento para
defender la balanza de pagos. Este proceso
de desgravación fue acompañado de una
depreciación gradual del TCR entre 1987 y
1990, como resultado de la adopción de un
tipo de cambio reptante.
En 1990 Guatemala efectuó una reducción más tardía, pero más rápida, de la
protección arancelaria nominal, al disminuir su nivel medio a un 19%, lo cual también estaba vinculado a perspectivas de
acuerdos sobre ajuste estructural y a su
ingreso al GATT, que se concretó en 1991.
Sin embargo, el efecto de la mayor reducción de la protección frente a los rubros
importables se vio neutralizado por una
fuerte devaluación del TCR de 17% en 1990.
En general, las fuertes devaluaciones
experimentadas en 1986, 1987 y 1990 en
Guatemala, así como el proceso más parejo
de depreciación en Costa Rica, crearon
condiciones favorables para la producción
de bienes y servicios transables. Esto atenuó los efectos negativos de una tercera
etapa de reducción de la protección, emprendida en 1992 y 1993 en ambos países,
a pesar de la apreciación del TCR, muy
fuerte en 1991 en Guatemala y moderada
en 1992 y 1993 en Costa Rica. Por otra
parte, el ingreso de capitales y las respec-
115
tivas apreciaciones de las monedas en los
dos países, así como la reactivación económica observada en ambos en 1992 y 1993,
contribuyeron al incremento del comercio
intracentroamericano, lo cual permitió un
ajuste expansivo del sector industrial, a
pesar de la reducción de la protección.
La tercera etapa de desgravación culminó con aranceles equivalentes en Costa
Rica y Guatemala, con un máximo de 20%
para bienes finales y un mínimo de 5%
para insumos y bienes de capital; el ingreso de Guatemala al GATT, más tardío que el
de Costa Rica, implicó mayores concesiones arancelarias, ya que mientras el primero consolidó sus aranceles en 45%, el
segundo lo hizo en 60%. Por otra parte, las
reducciones arancelarias efectuadas por
otros países centroamericanos con similares compromisos de ajuste estructural
facilitaron la concreción de un acuerdo
sobre un nuevo arancel externo común en
1993, con los mismos márgenes de 20% y 5%.
Cabe destacar dos lecciones que se
desprenden de las experiencias comparadas de Costa Rica y Guatemala, ilustrativas de los casos de compromisos
integradores entre dos o más países. En
primer lugar, se confirma la conveniencia
de impulsar una reducción gradual de la
protección, con un claro sentido de dirección, y de combinarla con una depreciación gradual de la moneda en términos
reales. Costa Rica demuestra que esto se
puede lograr con un tipo de cambio
reptante, mientras que la experiencia de
Guatemala apunta a que, si bien las devaluaciones pueden compensar el efecto de
la reducción de la protección, también
puede producirse una extrema variabilidad del tipo de cambio en ausencia de una
política cambiaria de paridad reptante o
claramente definida. La combinación de
gradualidad por un lado, y de una clara
orientación por otro, probablemente expliquen en buena medida el hecho de que
Costa Rica se cuente entre los países con
mayor coeficiente de inversión y uno
de los desempeños exportadores más
dinámicos en América Latina, y el mayor
46 Tipo de cambio ponderado por los precios relativos de los principales socios comerciales.
116
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
crecimiento del PIB en los años ochenta y
noventa en la subregión (CEPAL, 1994d).
En segundo término, la experiencia de
ambos países ilustra la compleja relación
entre compromisos internacionales y
subregionales de liberalización comercial.
En particular, los compromisos internacionales surgidos de programas de ajuste estructural pueden ser decisivos tanto en el
sentido de favorecer el abandono de un
arancel externo común (AEC) acordado a
nivel subregional, como de promover una
convergencia que cree condiciones favorables para acordar un nuevo AEC. A su vez,
un AEC podría darle más credibilidad a
procesos nacionales de liberalización comercial, puesto que puede servir para consolidar o "amarrar" la reducción
arancelaria a través del compromiso
conjunto de varios países (CEPAL, 1994a).
2. Políticas de promoción de
exportaciones
En esta sección se evalúan en forma comparativa los diversos mecanismos utilizados en las últimas dos décadas para
incentivar las exportaciones en nueve países de la región (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, México,
Paraguay y Uruguay). Lo que se persigue
es retratar las prácticas adoptadas en esos
países, observar las tendencias que se han
dado en el tiempo y -en la medida de lo
posible- comparar ambos elementos con
sus similares en otras regiones.
Una revisión de las estructuras de
incentivos a la exportación en dichos
nueve países desde el punto de vista de la
transformación productiva sugiere que,
en general, en la región existen varias
debilidades en ese ámbito.
Los incentivos más frecuentes son
aquellos referidos al acceso a insumos importados y a la exención de impuestos sobre
el valor agregado interno. Las políticas de
exportación en general están definidas en
términos estrictamente comerciales, y son
pocos los países que proveen de estímulos
para mejorar la oferta exportable y el
acceso a mercados externos mediante
actividades de promoción, comercialización, calidad y diferenciación de marca, o
la creación de empresas comerdalizadorasexportadoras (características de la agresiva estrategia comercial de los países
asiáticos) o la suscripción de contratos de
exportación, con incentivos diferenciados
de acuerdo con compromisos sobre valor
exportado, otro rasgo destacado de las
experiencias asiáticas. Algo similar acontece con la promoción de la inversión en el
exterior en comercialización y participación en cadenas mayoristas de distribución,
todos ámbitos relevantes para impulsar la
internacionalización productiva.
a) Incentivos fiscales
En lo que se refiere específicamente a
los estímulos fiscales, el análisis comparativo de nueve países de la región permite
señalar lo siguiente: (Véase el cuadro V.4.)
i) El instrumento más frecuente para
estimular las exportaciones es de tipo fiscal (exenciones o reintegros de impuestos),
cintes que financiero. En Argentina, Brasil
y Colombia se ha contado con incentivos
de diversos tipos desde los años sesenta;
en otros, como Guatemala, han sido incorporados más recientemente.
ii) A partir de la segunda mitad de los
años ochenta -y paralelamente al proceso
de liberalización de importaciones- se eliminaron varios de estos instrumentos,
como por ejemplo la exención del impuesto sobre las ganancias y los incentivos
sujetos al desempeño exportador (en Argentina y Brasil) y la exención de impuestos indirectos distintos del IVA (en México).
Las razones son variadas. En algunos
casos se trató simplemente de adecuar la
estructura de incentivos a las condiciones
pactadas en el marco del GATT; en otros
-como en México- la perspectiva de firmar
un acuerdo comercial bilateral impuso su
eliminación. Por último, hubo motivos fiscales y de eficiencia en términos de estímulo
efectivo al sector exportador, o simplemente
otros derivados del criterio más general de
reducir la presencia de las políticas públicas.
iii) Los instrumentos de uso más común están vinculados al acceso a insumos
Cuadro V.4
AMÉRICA LATINA (ALGUNOS PAÍSES): RESUMEN DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS EXPORTACIONES (1992)
Incentivos
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Guatemala
México
Paraguay
Uruguay
Reintegros
Niveles similares a aranceles
(manuf. nuevas)
No
Niveles similares a aranceles
No
Si
Si
Incluye exportadores indirectos
No
No
Certificados de
abono tributario
No
No
No
Excluye productos tradicionales
Hasta 30% del
valor exportado
No
No
No
No
Reintegro de
derechos
(Draw-back)
Restitución de
impuestos de
importación y
tasas(1960)
Restitución de
impuestos de
importación y
tasas (1964)
Restitución de
impuestos e importación y tasas (1988)
Restitución de
impuestos de
importación y
tasas (1972)
Restitución de
impuestos de
importación y
tasas (1983)
Restitución de
impuestos de
importación y
tasas (1972)
Mecanismo
previsto sin
operar
Restitución de
impuestos de
importación y
tasas
Exención del
Impuesto al Valor Agregado
Incluye crédito
para etapas anteriores a la export.
Incluye crédito
para etapas anteriores a la export. (1964)
Desde 1975
b
No
Si
Incluye crédito
para etapas anteriores a la export.
Incluye crédito
para etapas anteriores a la export.
Incluye crédito
para etapas anteriores a la export.
Exención de
otros impuestos
indirectos
Incluye exportadores indirectos
Beneficia productos industrializados
No
Exceptúa algunos productos
No
No
Hasta 1985
Si
Hasta el 10%
del valor exportado
Exención del
impuesto a las
ganancias
Existió entre
1985 y 1989
No
No
No
Productos no
tradicionales
Productos no
tradicionales
No
Si
No
Incentivos sujetos al desempeño exportador
Existieron entre
1986 y1993 c
Existieron entre
1972 y 1990
No
Desde 1959
Desde1972 d
No
Desde 1986
No
No
Incentivos a empresas comercializad oras/ex
portadoras
Desde 1985 (no
ha operado)
Desdel972 e
No
No
No
No
Desde 1986
No
No
Fuente: CEPAL, sobre la base
a
d e información oficial.
b La exención a través del CERT es clasificada
Las facilidades c o n t e m p l a d a s en el Plan Vallejo son clasificadas c o m o incentivos sujetos al d e s e m p e ñ o exportador.
c Restablecido para la industria automotriz.
d N o sujeto a contrato d e exportación; incentivo proporcional al m o n t o
c o m o Certificado d e a b o n o tributario.
e S o n los m i s m o s incentivos concedidos a los d e m á s exportadores.
exportado.
118
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
importados en condiciones preferenciales
(reintegro de derechos o drawback) y a la
exención del impuesto al valor agregado
interno, lo que corresponde a un nivel mínimo de promoción de exportaciones, es
decir, la eliminación de las barreras a la
importación de insumos y la no imposición
de gravámenes a los productos exportables.
iv) Las diferencias observadas entre los
diversos países tienen relación con sus respectivas estructuras fiscales internas (por
ejemplo, en lo que se refiere a la existencia
de impuestos indirectos47) y con la composición de sus exportaciones: en apenas dos de
los nueve países se otorgan incentivos a las
empresas comercializadoras-exportadoras.
v) Los incentivos sujetos al desempeño exportador -tradicionales en Colombia
y adoptados más recientemente en México- han sido eliminados en los últimos
años en Argentina,48 Brasil49 y Costa Rica,
como parte de las reformas económicas.
exportación están llegando a ser prácticas
cada vez más habituales52 en aquellos
países donde los mercados financieros y
de seguros operan fluidamente.
En América Latina el financiamiento
de las ventas externas ha sido esencial para
ampliar y diversificar las exportaciones no
tradicionales. Los antecedentes empíricos
muestran una fuerte correlación positiva
entre la disponibilidad de financiamiento
para las exportaciones y el incremento
relativo de las de productos no tradicionales (sobre todo de manufacturas) en el total
exportado (Rhee, 1989).
Los mecanismos de apoyo financiero a
las exportaciones de los países de la región
tradicionalmente han asumido formas que
implican el uso directo o indirecto de
recursos públicos: i) financiamiento por
parte de entidades gubernamentales;
ii) redescuentos de títulos adquiridos a exportadores; iii) refinanciamientos, a tasas
preferenciales, de los créditos concedidos
por el sistema privado a los exportadores;
b) Mecanismos financieros
iv) cobertura de la diferencia entre las
tasas de interés de mercado y las tasas fijas
En lo que se refiere a las políticas de
establecidas a un nivel menor, con el objeto
financiamiento de las exportaciones, cabe
de promover las exportaciones; y v) providestacar que las condiciones internacionasión de seguros y créditos, en especial en
les son determinantes, ya que los países
el caso de financiamientos concedidos a
industrializados han procurado disciplicompradores extranjeros.
nar la competencia en cuanto a las condiciones de financiamiento ofrecidas y a la
En casi todas estas modalidades, la
reducción del grado de subsidio implícito
banca comercial desempeña el papel clave
en esas condiciones. Los países miembros
en el financiamiento de las exportaciones
de la OCDE cuentan con pautas explícitas a en la mayoría de los países de la región.
ese respecto,50 lo que define parámetros en Dada la inexistencia de políticas paralelas
los que se basan los demás países. Se obser- de seguros, sobre todo para los créditos de
va, asimismo, una creciente participación
preembarque, el acceso efectivo al crédito
de nuevos instrumentos de crédito del secse limita a aquellos exportadores en conditor privado, con lo cual los créditos de
ciones de ofrecer garantías, lo que en gran
47
48
49
50
También se puede referir a la inexistencia de impuestos sobre la renta, como enUruguay, por ejemplo.
Ese tipo de incentivo ha sido restablecido para la industria automotriz.
Existen sólo en el caso de algunos contratos firmados antes de 1990.
Desde 1978 los países de la OCDE cuentan con un acuerdo sobre directrices para créditos de
exportación (Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits).
51 Como por ejemplo los mecanismos de "forfaiting" (una modalidad privada de crédito al comprador
que permite a los exportadores conseguir financiamiento de post embarque y descuento de pagarés
a mediano plazo), titularización -"securitization"- (mecanismo por medio del cual un conjunto de
empresas pequeñas puede conseguir crédito de pre embarque, al reducir el riesgo individual) y otros.
52 En algunos países industrializados el apoyo oficial a las exportaciones se limita a la provisión de
seguros y garantías.
LA POLÍTICA COMERCIAL
medida perjudica a las empresas pequeñas
y medianas.
Una segunda consecuencia es que, en
la mayor parte de los países, el financiamiento se concentra en los exportadores
finales; son pocos los mecanismos que benefician a los proveedores internos de insumos
destinados al sector exportador. En tercer
lugar -y como consecuencia de las limitaciones del mercado interno de capital, sobre
todo respecto de créditos de largo plazoIos préstamos de corto plazo, propios de la
banca comercial, limitan elfínanciamiento de
la inversión en capital fijo para actividades
de exportación, así como el fínanciamiento
de postembarque de bienes de capital y
otros productos, y comprometen así el
objetivo de diversificar las exportaciones.53
Lo anterior sugiere que una política
deseable de fínanciamiento de exportaciones debería contemplar: i) canales de
acceso al crédito; ii) sistemas de seguros
para facilitar la obtención de crédito a empresas que cuentan con menores garantías
para elfínanciamiento de preembarque;
iii) mecanismos para la provisión de líneas
de crédito de largo plazo, y iv) la estructura aseguradora necesaria para cubrir los
riesgos de postembarque.
El cuadro V.5 resume algunos de los
incentivos financieros a las exportaciones
en los nueve países estudiados.
Las diferencias más marcadas entre las
diversas estructuras de incentivos financieros se observan en las líneas de crédito
adicionales a los créditos de proveedores
y en elfínanciamiento para la producción
de bienes exportables. Por ejemplo, no
todos los países tienen líneas específicas
de fínanciamiento para la promoción comercial o para las inversiones de los exportadores en activos fijos, ni mecanismos que
faciliten el acceso al fínanciamiento a los
agentes que actúan en las diversas etapas
del proceso productivo. Esas son áreas en
119
las que el altoriesgode la actividad exportadora y los plazos que la caracterizan
requieren, en general, que haya aportes de
recursos gubernamentales o líneas de
fínanciamiento por organismos internacionales; aun así, no se elimina el sesgo en
contra de las pequeñas y medianas empresas o las dificultades para beneficiar a los
exportadores indirectos.
En la parte inferior del cuadro V.5 se
muestra que, en términos de seguros de
crédito para la exportación, las insuficiencias son importantes. Con la excepción de
México a partir de 1987, el seguro de los
financiamientos de preembarque en los
demás países es asumido por compañías
aseguradoras privadas, al igual que los
riesgos comerciales en la etapa de postembarque. En esos países los mecanismos de cobertura contrariesgoscambiarios están poco
desarrollados, y con frecuencia no hay cobertura contrariesgosextraordinarios. Dadas las
limitaciones de acceso a los principales
mercados financieros, frecuentemente se
presentan dificultades para contratar
reaseguros, lo que permitiría a las aseguradoras diversificar su cartera de títulos.
En aras de la comparabilidad, en los
cuadros V.4 y V.5 se han considerado sólo
aquellos incentivos de similar corte en los
diversos países. Un análisis descriptivo
exige, sin embargo, que al menos se mencionen otros mecanismos existentes, algunos de los cuales han tenido efectos
reconocidamente positivos en el sector exportador, mientras que otros, de adopción
más reciente, han sido bien acogidos por
los diversos agentes. Entre otros, cabe
mencionar: i) los estímulos derivados del
uso más eficiente de los servicios de promoción comercial en las representaciones
diplomáticas, y de la agilización del acceso
a la información y de la tramitación a través del sistema integrado computarizado
de comercio exterior (SISCOMEX54 en Brasil)
53 Entre esas excepciones cabe destacar algunosfinanciamientosque inciden en la oferta, como las líneas
de crédito para las exportaciones de servicios de consultoria e ingeniería y las de bienes de capital,
así como para empresas con potencial exportador y programas de desarrollo de la oferta exportable.
54 El SISCOMEX ha simplificado sustantivamente los procedimientos burocráticos de exportación e importación mediante el reemplazo de diversos documentos, al mismo tiempo que ha viabilizado la integración
computarizada de las actividades de las principales agencias que intervienen en el comercio exterior.
Cuadro V.5
AMÉRICA LATINA (ALGUNOS PAÍSES): RESUMEN DE LOS INCENTIVOS FINANCIEROS A LAS EXPORTACIONES, (1992)
Incentivos
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Guatemala
México
Crédito
de
preembarque
a.recursos
públicos
b.recursos
privados
Existió desde
1963 a 1991
Cond. de
mercado
No
Algunos productos
Cond. de
mercado
Desde 1967
Desde 1983
Desde 1985
Cond. de
mercado
Cond. de
mercado
Algunos productos
Cond. de
mercado
Cond. de
mercado
Cond. de
mercado
Cond. de
mercado
Crédito de postembarque
a. recursos
públicos
b. recursos
privados
Existió desde
1965 a 1991
Cond. de
mercado
Algunos
productos
Cond. de
mercado
Algunos
productos
Cond. de
mercado
Algunos
productos
Cond. de
mercado
Desde 1983
Cond. de
mercado
Algunos
productos
Cond. de
mercado
Algunos
productos
Cond. de
mercado
Cond. de
mercado
Cond. de
mercado
Promoción
comercial
Sólo a PMEs
(recursos
FOPEX)
No
Línea crédito
SercotecCORFO
Desde 1967
No
No
Desde 1985
No
No
Financiamiento
de activasfijosa
exportadores
No
No
No
% varía según
Desde 1983
Si
Desde 1985
No
No
Financiamiento
del desarrollo
de productos
exportables
No
No
Línea crédito
SercotecCORFO
Desde 1967
Si
No
Desde 1985
No
No
Carta (tarjeta)
de crédito de
exportación
No
No
No
No
No
No
Desde 1985
No
No
Aseguradoras
privadas
No
Aseguradoras
privadas
Aseguradoras
privadas
NO
No
Garantía
BANCOMEXT
desde 1987
No
No
Aseguradoras
privadas
Recursos del
Tesoro
No
Aseguradoras
privadas
Aseguradoras
privadas
Existió hasta
1986
No
No
No
Aseguradoras
privadas
Aseguradoras
privadas
No
No
No
No
Garantía
BANCOMEXT
Garantía
BANCOMEXT
No
No
No
No
No
SEGURO:
Financiamiento
de preembarque
Financiamiento
de postemba-
r e la c i ón
Paraguay
Uruguay
Desde 1985
exp/ventas
a. riesgo
Aseguradoras
comercial
privadas
b. riesgoextraord. Recursos del
Tesoro
c. riesgo de
No
cambio
Puente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
No
LA POLÍTICA COMERCIAL
y las "selecciones aduaneras aleatorias"
(México); ii) los incentivos concedidos a
cambio de compromisos sobre valor o
volumen exportado (Comisión para la
Concesión de Beneficios Fiscales a Programas Especiales de Exportación (BEFIEX) en
Brasil, Plan Vallejo en Colombia, Programa de Concertación con Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) en México;
iii) los mecanismos del tipo Tarjeta Exporta (México), que otorga un acceso expedito
al crédito interno a los diversos agentes
que intervienen en los procesos de producción y exportación; iv) las líneas de crédito
no incluidas en el cuadro V.5, como las
destinadas al financiamiento de la exportación de servicios, la exportación de plantas "llave en mano", la adquisición de
bodegas en el exterior, la realización de
estudios de mercado, el envío de muestras
comerciales y otros (Argentina, Brasil, Colombia); y v) otros tipos de incentivos, tales como los mecanismos de admisión
temporal, facilidades administrativas y
tratamiento aduanero diferenciado para
productos exportables en bodega, así
como experiencias del tipo de la Fundación Chile, organización semipública que
realiza proyectos para desarrollar nuevos productos exportables y -luego de
comprobada su viabilidad económica- los
vende al sector privado por la vía de la
licitación. (Véase el recuadro V.2.)
c) Mecanismos de promoción no basados
en los precios
i) La estructura institucional de la
política de exportaciones. Las políticas de
apoyo institucional a las exportaciones son
variadas en cuanto a su jerarquía en los
diversos países de América Latina. En
algunos (México, Guatemala, Colombia,
Paraguay, Brasil entre 1965 y 1990) la definición de las líneas generales tiene lugar en
Consejos Directivos de Ministerios específicamente encargados de asuntos de comercio exterior, mientras que en otros el
121
tema es de competencia de una (Argentina) o más (Brasil) Secretarías vinculadas a
Ministerios del área económica. Del mismo modo, hay diferencias en cuanto al
tipo de agencias a las que atañe la administración de la política de comercio exterior:
en México y Colombia existen Bancos
de Comercio Exterior, con atribuciones
relativas a la política de financiamiento y
seguros de crédito para las exportaciones,
mientras que en otros países esas actividades están a cargo de agencias no bancarias,
que esencialmente administran recursos
presupuestarios (Brasil), o simplemente
no existe una política centralizada de intervención en la actividad comercial, sino
más bien una entidad de fomento y promoción (Chile).
Otras diferencias se relacionan con el
grado de participación de los agentes privados en la formulación de la política de
comercio exterior. En algunos países
(México, Colombia, Brasil hasta 1990) esa
participación es regular, formalizada a través de la representación de organizaciones
de productores en los Consejos Directivos
de Comercio Exterior y otras comisiones
específicas. En otros casos, la participación
del sector privado se produce indirectamente, a través de entidades sectoriales
(como las Cámaras Sectoriales de Brasil
desde 1990), o de órganos consultores,
como el Consejo de Comercio Exterior de
Chile, existente desde 1990.
En general, los organismos de apoyo a
las exportaciones latinoamericanas se han
concentrado más en realizar acciones de
fomento de la actividad comercial que en
influir sobre las condiciones de la oferta.
Son pocas las experiencias en que se ha
estimulado la creación de empresas
comercializadoras-exportadoras, hecho
uso intensivo de las facilidades de las
representaciones diplomáticas con propósitos comerciales, o establecido oficinas de
representación comercial, tanto en los
mercados principales como en los potenciales. Algunas de las razones de
55 En algunos países (como Costa Rica, desde 1986) existen ministerios específicos para el comercio
exterior, mientras que en otros -la mayoría- este tema está asignado a agencias vinculadas a los
Ministerios de Hacienda, Industria, Comercio o Agricultura.
122
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Recuadro V.2
LA EXPERIENCIA DE LA FUNDACIÓN CHILE
El origen de la Fundación Chile se remonta a la
nacionalización de la Compañía de Teléfonos de
Chile, subsidiaria de la ITT, durante el gobierno
del Presidente Salvador Allende. En el gobierno
siguiente, como parte de un acuerdo sobre compensación, se creó la Fundación Chile como una
actividad en que ambas partes invertirían un
capital inicial de 25 millones de dólares cada una
para la operación conjunta. El propósito era que
la Fundación llegara a autofinandarse gradualmente mediante la prestación de servicios al
sector privado y la creación de empresas de
producción lucrativas que utilizasen tecnologías nuevas.
I os provectos iniciales de la Fundación estaban orientado* principalmente al nu<|or.imirntn
de la calidad de trutas y hortalizas baladas y a
la prestación de'apoyo tánico a la industria del
a (Tile l'omu". tibie, con uvlu«ion di* método-, para la refinación del jante de pecado v la utilización de otros subproductos.
En esa etapa inicial fueron pocos los proyectos que llegaron más allá de la etapa exploratoria. En vista de esos problemas, se decidió la
l-'iindcirión a ganar experiencia minando proyectos empresariales ella misma.
La idea era determinar qué actividades podrían beneficiarse de nuevas tecnologías, para
luego adquirirlas y adaptarlas. Una vez asimilada una tecnología, la Fundación se haría cargo
de la producción comercial y su comercialización a través de una subsidiaria. Cuando la sub-
Fuente:T. Huss, 'Transferencia de tecnología: el casó
sidiaria fuese rentable se la vendería, completándose entonces el proceso de transferencia de
tecnología. En esa forma, la Fundación ha establecido más de 20 subsidiarias, principalmente
en los sectores agrícola y pesquero.
Un ejemplo muy exitoso fue el de] cultivo de
salmones. En 1981 la Fundación decidió llevar a
cabo un proyecto piloto sobre el cultivo del salmón en jaulas en agua dulce. Durante la ejecución se resolvieron diversos problemas técnicos
relacionados con la alimentación de los peces, el
control de las enfermedades, los cambios de las
corrientes y la temperatura del agua,la manipulación de las ovas y los alevines, la selección de
especies y el comportamiento de los peces en las
MhHHMMHHHHMMíHI
La primera producción comercial ocurrió en
el período 1986-1987, duplicándose en el período siguiente. En 1988 el proyecto empezó a
generar utilidades, y el ciclo de transferencia se
completó ese año, cuando la Fundación vendió
el proyecto a una compañía japonesa de pescados y mariscos comestibles.
El proyecto salmorifcola de la Fundación dio
un claro estímulo a la producción total de salmón en Chile, que aumentó de 94 toneladas en
1983 a más de 4 mil toneladas en 1988. La capacidad tecnológica desarrollada en la Fundación
fue de tal envergadura que ésta pudo proporcionar asistencia técnica a más de la mitad de los
nuevos proyectos.
la Fundación Chile", Revista de la COM. NS. 43 (IC/G 1654-P), Santiago de
esto radican en la ausencia de incentivos a
la promoción comercial, y otras en la escasa tradición respecto de hacer participar a
los agentes privados en la definición de
políticas de comercio exterior.
ii) La política de control de calidad.
Esta política como mecanismo de promoción de exportaciones es un tema
emergente y de creciente importancia
en la región, a medida que la calidad
pasa a ser una dimensión clave de la
competitividad en los mercados internacionales.
La inclusión de esta política en la batería de incentivos para mejorar la oferta
exportable puede favorecer los aumentos
de productividad y facilitar una adecuación de la oferta a estándares de demanda
internacional más estrictos. (Véase el
recuadro V.3.)
Dicha adecuación es bastante prioritaria en lo referente a normas ambientales y
fitosanitarias, en particular para acceder al
mercado de la CEE, que exige certificación
oficial en el caso de productos hortofrutícolas exportados a esa región.
LA POLÍTICA COMERCIAL
123
Recuadro V.3
CHM F: CALIDAD DF LAS EXPORTACIONES
L1 tiolnerno presentó al parlamento un proyt\ lo do ley que consulta la creación de un
Sistema NaVmn.il de Calidad a fin de promover la normalización y creación de
mecanismos de certificación de productos de
exportación. La idea es avanzar hacia un sistema de certificación de calidad de
exportaciones suficientemente flexible como
para no obstaculizar dichas exportaciones,
pero provisto de los incentivos necesarios para inducir efectivas mejoras de ios productos
exportados.
Esta idea se concretó en un Programa Nacional de Calidad que actuó inicialmente en las
áreas de normalización técnica, autoridades
sectoriales, metrología y certificación de calidad. Este se propone crear un Sistema Nacional
de Calidad en el que participen autoridades
sectoriales de calidad, responsables del acreditarniento de las entidades certificadoras de los
Ministerios correspondientes y una entidad
técnica de servicios responsable de la normalización, la metrología y el seguimiento de
entidades acreditadas. El sistema sería coordinado por una Secretaría Nacional de Calidad,
ia que a su vez sería el brazo ejecutivo de un
Consejo Nacional de Calidad, compuesto
por representantes del sector público y del
privado.
Los trabajos previos han permitido comprobar un conjunto amplio y dispeno de funciones
relacionadas con la calidad, la segundad y la
salubridad entre diversos ministerios; una relativa obsolescencia de normas técnicas y una superposición de reglamentos, muchas veces con
otros no formalmente derogados o de status
legal difuso.
Recientemente la CORK' (Corporal ion de Fomento de la Producción) creó un Fondo dp \sis
tencia Técnica para la Calidad y Ia Transferencia
Tecnológica, destinado a apoyar tales labores en
la pequeña y mediana empresa. Dicho Fondo
permite operar en cinco módulos: diagnóstico,
capacitación en el concepto de calidad, planificación, administración y procesos de producción en sistemas de calidad y diseño del
proyecto. En cada uno de tales módulos, la empresa puede aspirar a un subsidio de 75% del
costo de los consultores que contrate, con un
límite de casi 2 000 dólares. Los módulos son
acumulables, para así incentivar la gestación de
sistemas integrales de calidad en las empresas.
El monto inicial del programa es de ¿ 2 000
dólares.
Se ha establecido el Premio Nacional de la
Calidad, que se otorga a empresas destacadas en
ese ámbito, en el mes de octubre, instituido como el Mes de la Calidad.
En un plano sectorial, las dificultades enfrentadas por la fruta chilena para ingresar al mercado de la CEE durante 1993 estimularon un
activo debate nacional sobre el control de calidad de la firuta de exportación. Ello llevó a un
plan de ordenamiento frutícola, surgido de la
Asociación de Exportadores, la Federación de
Productores de Fruta y la Sociedad Nacional de
Agricultura, Dicho plan considera un sistema de
certificación de calidad obligatorio a partir de
determinados estándares; la verificación en el
punto de destino de las condiciones de llegada
de la fruta, así como un sistema de programación de embarques que evite sobreofertas y ordene temporalmente el ingreso de la fruta a los
principales mercados de destino.
Fuente: Programa de Ciencia, Tecnología y Calidad del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile
Desde un punto de vista más global,
favorecer la instauración de sistemas de
control de calidad en las empresas permite modernizar las técnicas de gestión
y, particularmente en las pequeñas y medianas, racionalizar costos y aprovechar
mejor los incentivos disponibles, muchas
veces inutilizados por desconocimiento
o insuficiencias de la gestión empresarial. Por otra parte, estimular la creación
de empresas privadas especializadas en
la certificación de calidad favorece la
competencia en el sector y estimula al
sector público a concentrarse en las
normas de regulación y supervisión.
Del mismo modo, esa misma competencia permite al sector público contar
con más opciones de comprobación
cuando debe definir laboratorios de
referencia.
124
3. Los regímenes de procesamiento de
exportaciones
Algunos países de América Latina y el
Caribe han recurrido en escala importante
al tratamiento diferenciado de las unidades procesadoras de rubros de exportación, como una forma de estimular sus
ventas externas y, adicionalmente, promover la absorción de mano de obra y
la internalización del progreso técnico. Un
análisis de ese instrumento de política
debería tomar en cuenta los incentivos concedidos a esas unidades en comparación con los beneficios que se otorgan a
los demás productores/exportadores,
lo que trasciende los propósitos de este
capítulo. Lo que se busca es transmitir
algunas evidencias respecto de la importancia que las actividades de maquila han
adquirido en la región, así como ciertas
conclusiones basadas en experiencias
específicas de eligimos países.
a) Las zonas de procesamiento de
exportaciones (ZPES)
Las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPES) son enclaves físicos y económicos que permiten la aplicación de
políticas de Ubre comercio y de promoción
de exportaciones, sin alterar el régimen
comercial ni la estructura de protección en
el resto del territorio de un país.56 Estas
zonas son áreas limitadas que quedan al
margen de la jurisdicción de la dirección
de aduanas del país. Aunque la mayoría
de las empresas que operan en esas zonas
tienden a ser subsidiarias de transnacionales, también existen proporciones importantes de empresas mixtas o de firmas
nacionales subcontratadas por empresas
que operan en países importadores. Generalmente las ZPEs producen bienes que suponen un uso intensivo de mano de obra
y que tienen costos reducidos de transporte, como manufacturas Üvianas (prendas
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
de vestir, productos electrónicos, alimentos procesados, y otros).
Existen más de 200 ZPEs en las economías en desarroUo, las primeras de las cuales surgieron en el sur y el este de Asia. Su
creación no depende del tamaño del mercado interno, sino que está vinculada a la
oferta de mano de obra con salarios relativos menores, a la disponibüidad de servicios e infraestructura y a la ausencia de
obstáculos comerciales, cambiarios o
administrativos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe se encuentran ZPEs en
Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica,
México, RepúbUca Dominicana y Santa
Lucía, entre otros países. El cuadro V.6
muestra la importancia relativa de las ZPEs
para las exportaciones de algunos países
de la región.
El incentivo más común de esas zonas
es la exención del impuesto sobre la importación de mercaderías extranjeras, tanto
destinadas al consumo como a una actividad industrial que se reaÜce en el área.
Casi todas las ZPEs ofrecen, además, exención de los impuestos indirectos sobre esas
operaciones y del impuesto sobre la renta,
y algunas permiten vender en el mercado
nacional un porcentaje limitado de la producción, con cobro de los respectivos impuestos de importación. Las ZPEs se
distinguen, asimismo, por ofrecer Ubertad
cambiaria, en el sentido de Ubre disponibiUdad de las divisas obtenidas por concepto
de exportaciones. En general, se garantiza
la concesión de dichos incentivos por un
período prolongado, por lo común de alrededor de 20 años.
Las ZPEs más exitosas son las que se
caracterizan por una alta eficiencia operacional. En tal sentido, además de la calidad
de la infraestructura y de las comunicaciones, las principales políticas de promoción
dependen menos de generosos incentivos
tributarios y financieros que de la simpUficación de los trámites exigidos, entre
56 La definición de ZPEs como enclaves físicos no siempre es precisa. En varios países existen plantas
con tratamiento fiscal y cambiario diferenciado, que procesan productos exportables y están
localizadas en diversas partes del territorio nacional.
LA POLÍTICA COMERCIAL
125
Cuadro V.6
IMPORTANCIA DE LAS MAQUILADORAS/ZONAS PROCESADORAS DE EXPORTACIONES
EN EL COMERCIO DE ALGUNOS PAÍSES, 1980-1992
Mexico 3
Exportaciones totales (A)
Exportaciones maquiladoras/ZPEs (B)
Exportaciones de manufacturas (C)b
B/A (%)
B/(B+QC (%)
Jamaica*1
Exportaciones totales (A)
Exportaciones maquiladoras/ZPEs (B)
B/A (%)
Republica Dominicana d
Exportaciones totales (A)
Exportaciones maquiladoras/ZPEs (B)
B/A (%)
Santa Lucia d
Exportaciones totales (A)
Exportaciones maquiladoras/ZPES (B)
B/A (%)
Costa Rica d
Exportaciones totales (A)
Exportaciones maquiladoras (B)
B/A (%)
1980
1985
1990
1992
15.5
2.5
3.0
16.1
45.5
26.8
5.1
5.0
19.0
50.5
40.7
14.1
13.9
34.6
50.4
46.2
18.9
16.7
40.9
53.1
963
610
70
11.5
1323
289
21.8
1275
384
30.1
1079
117
10.8
954
215
22.5
1574
839
53.3
1757
1191
67.8
46
1003
4
0.4
83e
7.5 e
9.0 e
1090
149
13.7
127
19.1
15.0
1668
307
18.4
2171
453
20.9
Fuente: Banco de México, México: Indicadores económicos, México, D.F., varios números y The Mexican Eccmomy-1993,
México, D.F.; Larry Willmore, "Export processing in the Dominican Republic, Jamaica and Saint Lucia:
ownership, linkages and transfer of technology", serie Documento de trabajo, N' 25, Santiago de Chile, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1995; Comisión Económica para América Latina y el
Caribe /Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (CEPAL/BADECEL); Fondo Monetario
Internacional (FMI), Estadísticas financieras internacionales, varios números.
a Miles de millones de dólares. Total incluye valor bruto exportado por maquiladoras.
b Excluye manufacturas
producidas en plantas maquiladoras. c Peso relativo estimado de las maquiladoras en las exportaciones totales de
manufacturas. d Millones de dólares. e 1986.
otros los portuarios y aduaneros, y de su
reducción a un mínimo.
Un aspecto importante del atractivo
de las ZPEs es que permiten consolidar las
gestiones comerciales y administrativas en
un solo servicio (una sola "ventanilla"),
que puede centralizar todos los trámites,
interceder ante otras reparticiones gubernamentales, tomar decisiones y resolver
problemas administrativos. Esta simplificación de trámites y de instancias permite
al inversionista destinar menos tiempo a
gestiones, lo que reduce sus costos
administrativos y mejora el entorno competitivo.
Las ZPEs, por cierto, pueden implicar
tanto beneficios como costos. Cuando los
países en desarrollo han estimulado la
creación de ZPEs lo han hecho con el objeto
de favorecer el ingreso neto de divisas, el
empleo productivo y la atracción de inversiones extranjeras directas y de tecnología;
de crear posibilidades de perfeccionamiento de la mano de obra y de la gestión
empresarial, y de promover el establecimiento de vínculos entre las empresas
126
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
instaladas en las ZPES -más cercanas a la
competencia internacional y más sensibles
a las innovaciones tecnológicas-, y las del
mercado interno.
Los beneficios de las ZPEs deben ser
evaluados tomando en cuenta su carácter
potencialmente cambiante. En efecto, una
trayectoria posible es que las ZPEs generen
niveles crecientes de valor agregado y de
divisas, con requerimientos cada vez mayores de mano de obra calificada, y con
métodos de gestión continuamente renovados de acuerdo con las mejores prácticas
internacionales. Alternativamente, pueden estancarse o reducirse en importancia
en la medida en que se vuelvan relativamente menos atractivas que las de otros
países, como consecuencia de mano de
obra no competitiva, insuficiencias en infraestructura o inestabilidad política. Conviene precisar cuáles circunstancias
alientan vina evolución favorable de las
ZPEs, incluyendo la posibilidad de una
transición hacia la conformación de un
"país procesador de exportaciones", como
ha ocurrido en Singapur y Hong Kong.
Hay varios aspectos que es preciso
considerar. Las exportaciones netas de las
ZPEs son bastante menores que las exportaciones brutas, debido a la gran proporción
de contenido importado. La infraestructura que exigen la instalación y el funcionamiento de las ZPES tiene un costo directo
que puede elevar sustancialmente el costo
del empleo generado. Por otra parte, hay
subsidios implícitos en el valor de las tierras, los terrenos industriales, los servicios
públicos y otros servicios que se ofrecen a
las empresas.57 Finalmente, en algunos casos, las concesiones e incentivos concedidos a las empresas radicadas en las ZPES
han conducido al desplazamiento de
productores locales, originalmente instalados fuera de la zona especial.
La creación de ZPEs puede ser una
etapa inicial del proceso de industrialización orientado a la exportación en países
en desarrollo o en determinadas regiones
de dichos países. De hecho, es frecuente
encontrar zonas especiales en áreas remotas y con pocas posibilidades alternativas
de absorción de mano de obra.58
Existe la posibilidad de que en las ZPEs
el desarrollo productivo quede circunscrito a operaciones de ensamblaje. Ello puede
tener dos consecuencias. Primero, la ausencia de eslabonamientos limita el impacto de las exportaciones sobre el ingreso y
la productividad del resto de la economía,
aunque su importancia dependa de la base
productiva del país en cuestión, de su
competitividad y de políticas que faciliten
u obstaculicen estos eslabonamientos.
Segundo, la ausencia de competitividad
sistêmica -particularmente la dependencia de sáarios bajos y de un acceso
preferencial a mercados externos- introduce la posibilidad de desinversiones o de
la interrupción repentina de las nuevas
inversiones en esas zonas.59
Conviene tener presente que si se
desea fomentar el establecimiento de
vínculos entre las empresas instaladas en
las ZPE y las empresas del mercado nacional, la economía debe contar con mecanismos eficaces de financiamiento, apoyo
tecnológico y formación de recursos humanos, de tal manera que pueda aprovechar los estímulos provenientes de las
actividades que se realicen en esas zonas.
b) El procesamiento de exportaciones en
el Caribe
i) Losefectosenelempleoylosmercados
de trabajo. Junto con la industria turística,
57 Hay que registrar la existencia de ZPEs privadas, por ejemplo en Costa Rica y en la República
Dominicana, que no reciben subsidios.
58 Aunque las deficiencias en materia de infrastructura pueden impedir su desarrollo; es más
conveniente limitar el número de objetivos de las ZPEs para aumentar la probabilidad de alcanzarlos.
59 Este es un peligro señalado repetidamente en el Caribe y Centroamérica, que estaría surgiendo como
consecuencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debido a que
implicaría una erosión del acceso preferencial de los beneficiarios de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe al mercado de los Estados Unidos.
LA POLÍTICA COMERCIAL
las plantas de procesamiento de exportaciones han sido importantes fuentes de
empleo en varios países del Caribe. El empleo en las plantas de procesamiento de
exportaciones de las zonas francas de la
República Dominicana aumentó de 20 000
trabajadores en 1981 (o sea, 23% del empleo en el sector manufacturero) a 141000
en 1992 (o sea, 63% del empleo en el sector
manufacturero). Las zonas francas representaron 1.3% del total de puestos en 1980
y 6.6% en 1991. En Santa Lucía, el mayor
de los siete miembros de la Organización
de Estados del Caribe Oriental (OECO), se
estima que las empresas de procesamiento
de exportaciones emplean a más de 2 800
personas en 17 plantas, lo que equivale a
la mitad de los puestos en el sector manufacturero y al 6% del total de empleos de
la economía. Por último, la economía de
Jamaica emplea a más de 900 000 personas,
de las cuales 31000 (en su mayoría mujeres
jóvenes) trabajan en plantas de procesamiento de exportaciones. Esta actividad
representa 3% del total de puestos de la
economía y 30% del empleo en el sector
manufacturero.
Los salarios, beneficios y condiciones
de trabajo suelen ser mejores en las zonas
francas que en el resto del país. Los
empleadores de las zonas francas están
sujetos a las mismas leyes laborales que los
de otros sitios. Sin embargo, aunque por
ley los sindicatos de los países del Caribe
pueden funcionar libremente, en ninguna
de las zonas francas hay mucha actividad
sindical. En la República Dominicana la
ley exige un mínimo de prestaciones suplementarias: básicamente, seguridad social,
licencia con goce de sueldo y días libres,
así como una bonificación de Navidad
equivalente a un mes de sueldo. La mayoría de las empresas de las zonas francas del
Caribe otorgan beneficios superiores al
mínimo y numerosas gratificaciones por
puntualidad y productividad. En Santa
Lucía, en algunos casos el pago de incentivos es mayor que los sueldos ordinarios.
En Jamaica las prestaciones suplementarias son aún mayores: en consecuencia,
aproximadamente la mitad de los gastos
locales corresponde a los salarios y el resto
127
se destina a gastos de agua, electricidad,
transporte local, alquiler, importaciones
desde el territorio bajo la jurisdicción de la
aduana de Jamaica, y otros.
ii) Los eslabonamientos y la transferencia de tecnología. El ensamblaje en el
extranjero se aprecia universalmente
como un medio de emplear a grandes
cantidades de trabajadores relativamente
no calificados, pero con frecuencia no se
advierte su valor como vehículo para la
transferencia de tecnología. Sin embargo,
no debe subestimarse lo que significa para
una economía exponer a los trabajadores a
losrigoresde un entorno industrial y a los
conceptos de puntualidad, control de calidad y plazos. Además, las diferentes políticas pueden representar incentivos u
obstáculos para la transferencia de tecnología, como queda demostrado por la
experiencia de la República Dominicana
y Jamaica, en comparación con la de Santa
Lucía.
El procesamiento de exportaciones y el
turismo han sido los únicos sectores dinámicos de la economía de la República
Dominicana durante el decenio pasado.
En el período 1982-1991, el PIB aumentó a
una tasa promedio de sólo 1.2% al año, las
exportaciones de bienes del territorio bajo
jurisdicción aduanera mermaron tanto en
volumen como en valor y la producción
manufacturera fuera de las zonas francas
disminuyó. Durante el mismo lapso, los
gastos de los turistas aumentaron a una
tasa media de 14% al año, a 877 millones
de dólares; las exportaciones de las zonas
francas crecieron 23% al año, a más de
1000 millones de dólares; y los ingresos en
divisas de las zonas francas subieron a un
ritmo promedio de 17% al año, a 249
millones de dólares.
La gama de artículos producidos en
las zonas francas de la República Dominicana se ha ampliado notablemente con el
correr de los años, aunque de hecho la
producción se ha concentrado algo más en
la industria textil. Actualmente la manufactura de productos textiles ocupa a más de
dos tercios de las empresas y empleados
que trabajan en las zonas francas. El ensamblaje de equipo electrónico y eléctrico
128
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Recuadro V.4
PROCESAMIENTO DE DATOS: UN NUEVO TIPO DE MAQUILA
EN ALGUNOS PAÍSES DEL CARIBE
En 1989 la isla de Granada atrajo a una empresa
de propiedad estadounidense que emplea a 150
operadores encargados del ingreso de datos y
está capacitando a otras 30 personas. Una explicación de este éxito es que los inversionistas
instalaron una antena parabólica en Granada,
que les permitió enviar y recibir imágenes de
documentos en sus propios equipos en lugar de
tener que despacharlos o pagar altas sumas a la
compartía de teléfonos local. El año pasado la
empresa matriz compró una compañía, que anteriormente era de propiedad de la compañía
telefónica local, en Dominica. Ei empleo aumentó de 85 a 115 puestos y se instaló una antena
parabólica. Las comunicaciones deficientes restringen a Santa Lucía al procesamiento de
artículos para periódicos médicos o jurídicos y
atines, que no lequicren una entrega inmediata,
en tanto las. empresa de C,ranada \ Dominica
et-tán en condiciones dr prestar ser\ icu* a dientes como Federal Express, Bank of America,
Xerox y Blue Cross de California.
1 faic die/ años wlo existían cinco empresas
de procesamiento de datos en jamaica, y en su
mayor parte se dedicaban al mercado interno.
Esta actividad creció rápidamente cuandoel Gobierno ofreció incentivos a empresas que estuvieran dispuestas a especializarse en mercados
de exportación, sin atender a clientes nacionales.
Estosexportadores de servicios actualmente emplean a más de 2.500 trabajadores. En 1985 el
Gobierno cambió esta política y decidió que en
el caso de los servicios de ingreso de datos, a
diferencia de las manufacturas. Us exenciones
tributarias y el pri\ ilegui de importar sin pagar
dererho-j quedai fanrestringidosd las empopas
ubicadas en las zonas francas.
La escasez de mano de obra calificada en
Jamaica afecta a la industria del procesamiento
de datos, en que se prefiere contrataraegresados
de enseñanza secundaria que sepan mecanografía. Los propietarios y gerentes de las empresas
del sector se quejan de dificultades para contratar operadores para el ingreso de datos y de que
los que contratan tienen conocimientos generales tan endebles que necesitan un mínimo de tres
a cuatro meses de capacitación. Durante ese período, aunque su productividad es casi nula,
deben recibir el sueldo mínimo legal. Una vez
capacitado, a menudo el operador cambia de
empleador, dada la acentuada competencia por
el limitado grupo de operadores adiestrados, y
porque en el mercado laboral de las empresas de
procesamiento de datos no existe una política de
cooperación, como en el caso de los fabricantes
de prendas de vestir. Se trata de un caso típico
de externalidades: la compañía que incurre en el
gasto de capacitar a un trabajador no puede
recuperar su inversión, por lo tanto todas las
empresas invierten muy poco en capacitar a
nuevos trabajadores. La capacitación básica se
podría impartir mejor fuera de la empresa, de
manera que todas las firmas del sector compartieran los gastos. Además, el aspirante sufragaría la mayor parte de esos costos, ya que no
recibiría su sueldo mínimo durante la capacitación. De hecho, las empresas de procesamiento
de datos de la zona de Kingston han iniciado un
programa de este tipo para los egresados de
escuelas secundarias, en cooperación con un
programa del gobierno de formación profesional, el Programa de capacitación en recursos
humanos y empleo.
La industria del procesamiento de datos de
Jamaica ofrece interesantes perspectivas de crecimiento porque está limitada por la oferta más
que por la demanda. Los gerentes de las empresas sostienen que podrían emplear a muchos
más operadores si hubiera disponibilidad. Los
requisitos que exigen son que los candidatos
sepan leer, escribir y mecanografiar; los aspirantes que empiezan con una educación comercial
banca fácilmente pueden api under a manipular
los programas de ingreso de datos y procesamiento de textos. No obstante, se trata de una
industria altamente competitiva, en que los jamaiquinos deben competir con empresas de todoel mundo, de modo que los sueldos son bajos
a pesar de la grave escasez de personal.
Para mantenerse competitivas, las empresas
de procesamiento de datos deben estar al tanto
de los avances tecnológicos en materia de programas y equipos de computación. En Jamaica
parecen estarlo haciendo con éxito. Actualmente
muchas de las empresas están incorporando
aparatos de exploración de imágenes en sus operaciones, ya que aumentan considerablementela
productividad para el ingreso de cierto tipo de
Puente: Larry Witlmore, "Maquila en ei Caribe: la experiencia de Jamaica", Repista de la CEFAI, N° S2 (LC/G.1824-P), Santiago de
Chilé.abrd, 1994; y, "Export processing in the Dominican Republic,Jamaica and Saint Lucia- ownership, linkages and transfer
ol
hri'li<px
•ilSllilSillPfc
w r i f Durumi nt-j de Ir.ib il'. V 2=. Santui*> .-ir C h:l«- C i m m f r i 1 ' ir^m. a p ira
' i a I j t . -J y e l arrtv
LA POLÍTICA COMERCIAL
ha crecido rápidamente, aunque aún
representa menos de 5% del empleo de las
zonas francas. Otro nuevo rubro de exportación es el procesamiento de datos, que
constituye un servicio de exportación en
campos como las reservas para líneas
aéreas y la compilación de solicitudes de
reembolso de gastos médicos de clientes
extranjeros. (Véase el recuadro V.4.)
Las exportaciones de las zonas francas
de Jamaica crecieron rápidamente hasta
1989, pero desde entonces se han estancado. Del mismo modo, los gastos locales de
las empresas de las zonas francas aumentaron constantemente hasta 1989, cuando
empezaron a disminuir. Los Estados Unidos son la principal fuente de inversión y
el mercado más importante para las
empresas de procesamiento de exportaciones ubicadas en las zonas francas de
estos países del Caribe.
Setenta de las 79 empresas de propiedad local que hay en la República Dominicana pertenecen a la industria del vestido
y los textiles, y la mayoría del resto son
industrias de "baja tecnología" que se dedican al calzado, los artículos de cuero, la
cerámica y los muebles. En el caso de las
prendas de vestir y el calzado, las empresas locales son subcontratistas de compañías extranjeras que se ocupan del
ensamblaje de los productos.
Las empresas de la zona franca dominicana tienen una administración competente, usan las mejores prácticas
convencionales de producción y pueden
satisfacer exigentes requisitos de calidad y
plazos de entrega. El nivel de calidad y
calificación de los recursos humanos es
alto. Por el contrario, los productores técnicamente rezagados del mercado interno
no se han beneficiado de la presencia de
exportadores en las zonas francas, dados
los débiles eslabonamientos existentes entre ambos tipos de productores. Las firmas
que producen para el mercado interno
operan con bajos niveles de eficiencia y
utilizan sistemas anticuados de control de
calidad.
Casi no existen eslabonamientos hacia
atrás entre las zonas francas y el territorio
bajo la jurisdicción de la aduana de la
129
República Dominicana. Los requisitos burocráticos, como las licencias de exportación, dificultan las ventas desde el
territorio bajo jurisdicción aduanera hacia
las empresas de las zonas francas. Aunque
hay legislación que data de 1979 en que se
dispone la importación temporal de bienes
incorporados a las exportaciones (Ley N°
69 sobre Incentivos a las Exportaciones),
en la práctica nunca ha funcionado como
se previo. Tampoco existe un mecanismo
de reintegro que permita al exportador
recuperar los derechos pagados por materias primas importadas e insumos intermedios, además de los costos provocados
por las demoras en el despacho aduanero.
De este modo, los productos del territorio
bajo jurisdicción aduanera no resultan
competitivos en los mercados abiertos, incluidos los de las zonas francas. Los altos
costos y las enormes trabas para satisfacer
los niveles de calidad y los plazos de entrega son una barrera importante para estos
eslabonamientos. (Véase el recuadro V.5.)
En Jamaica casi nunca se permite que
las empresas de las zonas francas vendan
sus mercancías en el mercado interno. Las
empresas que operan fuera de las zonas
francas con arreglo al régimen de la Ley de
Fomento de la Industria de Exportación
tropiezan con serios obstáculos si intentan
producir para el mercado local o subregional, de modo que todas ellas han optado
por exportar la totalidad de su producción
a mercados que no pertenezcan a la Comunidad del Caribe (CARICOM). La única manera de que puedan abastecer legalmente
al mercado local es manteniendo en la fábrica físicamente separados los artículos
procesados para la exportación de los
destinados a los mercados local y de la
CARICOM. Como el mercado local es pequeño, esta perspectiva no resulta atrayente.
Así, como consecuencia del ambiente
regulatorio, la industria del vestido de
Jamaica está segmentada. Un segmento es
moderno, de gran escala, eficiente, altamente productivo y con un único destinatario: el mercado de exportación. El otro es
de pequeña escala y en gran medida no
especializado; su productividad es baja y
su destinatario es el mercado interno y, en
130
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
PRENDAS DE VES I IR: PROCESAMIEI"
En Sarita Lucía actualmente la confección de
prendas de vestir representa 72% del empleo
total en las empresas de procesamiento de exportaciones, lo que equivale a un alza respecto
del 65% registrado en 1989. Esta industria también representa más de 80% del total de
importaciones y exportaciones de bienes de las
plantas de procesamiento de exportaciones en el
período 1986-1990.
Como se trata de una isla pequeña, Santa
1 .ucid no está limitada poi cuotas obligatoi ias en
los Estados Unidos, su principal mercado de
exportaciones. Quizá por ese motivo, seis de las
nueve fábricas y tres, cuartas parte* dv los trabajadores cortan, cosen y reí citan telas impoi tadas
de Asia en lugar de ensamblar textiles cortados
e importados de los Estados Unidos con arreglo
a la posición807del plan arancelario, aunque las
prutvra* deben pagar los deiochos aduanen*
completos en los Estados Unidos.
I.a industria del vestido también representa
la mayor parte di-1 procesamiento deexportacionc9 en Jamaica. 74 do las ll>9 empresas y cerca
de 90°n del empleo. El procesamiento dé datoses la acti\ idad exportadora que le ligue en importancia. pero las empresas s,on pequeñas comparadas con las fabrica*.
1-1 empleo en la industria del vestido de /.uñat-
ee aumentó de aproximadamente6000personas
en 1983 a 28 000 hoy, a una tasa media de crecimiento de 19% al añoentre 1983 y 1992, peroeste
crecimiento fue mucho más rápido hasta finales
de 1987 que en los años siguientes Todo este
Icnómeno se debo a las empresa? dedicadas exclusivamente a exportar a países que no pertenecen a la LAR.K.OM. l'alcs exportaciones
aumentan»! constantemente de 11 millones de
dólares en 1983 a 384 millones en 1992, y el aíza
mah acelerada ocurrió en los pnmoroh añov de
1983 a 1987. Más de la mitad de tas exportaciones
son prendas cosidas con telas cortadas en los
Estados Unidos a ñn de acogerse a los benefícios
de la posición 807 del arancel aduanero de ese
país (rebautizada HS 9802.00.80) y pagar derechos solamente por el valor agregado en Jamai- I
ca. Menos de la mitad del valor de las I
exportaciones es del tipo "corte, confección y
recorte", que crea más empleos en Jamaica por
dólar de exportaciones, aunque la tela, en todo
caso, siempre es importada.
Cada vez más la tela utilizada en el ensamblaje enel extranjero conarregloala posición 807
se fabrica y se corta en los Estados Unidos a ñn
de acogerse al Programa de Acceso Especial
(807A/9802A) de la Iniciativa para laCuencadel |
Caribe, por el cual tos Estados Unidos han asig- I
nado cuotas generosas a Jamaica. En 1992Jamaica era el principal proveedor de medias de mujer
y ropa interior "807" al mercado de los Estados
Unido».
I
Aunque la República Dominicana ha sido beneficiaria de la Convención de Lomé de la Comunidad Económica Europea desde 1989, los
Estados Unidos y sus posesiones siguen recibiendo cerca de 95% de las exportaciones de las
zonas francas. Con los Estados Unidos como
principal comprador de sus ventas, es comprensible que la República Dominicana esté preocupada por el efecto que podría tener sobre estas
exportaciones la formación de una zona de libre
comercio en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), ya que las prendas de vestir, junto con la mayoría de los textiles,
productos de cuero, calzado y guantes están
expresamente excluidos de la Ley de Recupera»
dón Económica de la Cuenca del Caribe.
Pu*nt«: Lamp Willmore, "Maquila en el Canbe: la experiencia de Jamaica", Rwfefa áeto« M I . NT 52 (LC/G.1824-P), Santiago deChiie.
dbr.í 1^'M. > li>purl pr J< essiru; in t h i lAnmruc an Krpubiu lain.mdapclSjintI.uru iivivisiiip linLr-rçtH.indtrin.sH.-r M
technology", sene Documento dettabajo,N* 25, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y ai Caribe
grado muy limitado, el mercado de la
Prácticamente no hay contacto
entre ambos segmentos; ni los trabajadores ni los gerentes se trasladan de un
segmento al otro.
Empero, para Santa Lucía el procesamiento de exportaciones puede representar un primer paso útil en el camino de
CARICOM.
la industrialización. Gran parte de la labor
de sus empresas de procesamiento de
exportaciones no puede calificarse de
simple ensamblaje. En la industria del vestido, casi 75% de los empleados trabajan en
fábricas que se ocupan del corte, confección y recorte de prendas, más que de
coser las ya cortadas. La mayor empresa
LA POLÍTICA COMERCIAL
131
de electrónica de la isla produce resistores
de hilo bobinado con especificaciones
rigurosas, utilizando modernos equipos;
luego les pone una capa protectora y vina
etiqueta. Otra compañía usa máquinas de
inyección de plástico para producir, a
partir de bolas de cloruro polivinílico y
sus propios desechos plásticos, una variedad de artículos novedosos, incluidos
posavasos y llaveros de recuerdo para
Euro-Disney. También se registra considerable transferencia de tecnología en
las empresas de procesamiento de exportaciones en los niveles gerencial y de supervisión, donde todos los supervisores y
gran parte de los gerentes son ciudadanos
de Santa Lucía.
portados ingresan al país libres de derechos y se exportan principalmente a los
países vecinos tras haber sido semiprocesados o ensamblados en una planta registrada. Esas empresas están autorizadas a
vender en el mercado interno hasta el 20%
de su producción; a dichas ventas se aplica
el impuesto sobre importación de los componentes e insumos extranjeros.
En la segunda mitad de los años
ochenta y comienzos de los noventa, se
produjo un auge de la industria maquiladora instalada en México. Entre 1980 y
1993 el número de plantas se incrementó
de 620 a 2 142 en 29 de las 32 unidades
federativas de México, los empleos generados aumentaron de 124 000 a 532 000 y
Las empresas de procesamiento de ex- el valor agregado (exportaciones netas)
pasó de 772 millones de dólares a 5 900
portaciones de Santa Lucía han podido
millones. A partir de fines de los años
establecer eslabonamientos hacia atrás por
ochenta, las maquiladoras se transformadistintas razones: i) las compañías locales
ron en la segunda fuente de divisas del
pueden vender bienes y servicios a fábricas
de enclaves y zonas francas sin necesidad de país, y en la fuente de puestos de trabajo
más dinámica, al generar alrededor de
obtener licencia de exportación; ii) los es17% de los empleos del sector manufactulabonamientos hacia atrás de la industria
rero (SECOFI, 1992a).
del banano (producción de bolsas de plásA comienzos de los años noventa, potico y cajas de cartón) indican que los bieco más de 50% de las plantas maquiladoras
nes intermedios se producen en una escala
instaladas en México pertenecían en su
suficientemente grande como para que los
costos no sean excesivos; iii) los producto- totalidad o en su mayor parte a inversionistas de los Estados Unidos; cerca de 40%
res de bienes intermedios no pagan más
eran de propiedad mexicana total o mayoimpuestos que un 3% por servicios aduaritaria, y el resto estaba controlado por
neros sobre las materias primas que iminversionistas japoneses, alemanes o espaportan, y las ventas a exportadores
ñoles. Datos correspondientes a 1992 indiautomáticamente quedan exentas del imcan que las principales actividades
puesto al consumo con que se gravan los
bienes destinados al mercado local. En suma, productivas de la industria maquiladora,
en términos de valor agregado nacional,
las políticas de Santa Lucía propician la
eran las siguientes: equipos de transporte
formación de eslabonamientos hacia atrás,
(28%), materiales y accesorios eléctricos y
contrariamente a las políticas querigenen
electrónicos (25%), maquinaria y aparatos
Jamaica o la República Dominicana.
eléctricos y electrónicos (11%), otras manufacturas (10%) y productos textiles
c) La industria maquiladora mexicana
(7%). El 80% del valor de producción de la
i) Empleo y divisas. Las empresas ma- industria maquiladora proviene de la
quiladoras mexicanas operan desde
frontera con los Estados Unidos y sólo 20%
1965.60 Los materiales y componentes im- del interior del país. (Véase el cuadro V.7.)
60
Es importante señalar que en México el término "maquiladora" se aplica a las empresas sujetas a un
determinado régimen legal. Aunque en algunos casos también se lo utiliza para hacer referencia a
actividades de ensamblaje con bajo contenido de partes y componentes nacionales, no todas las
actividades de esa índole pueden considerarse maquiladoras desde el punto de vista jurídico.
132
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
Recuadro V.6
LA MAQUILA MEXICANA Y LA INTEGRACION CON
OTRAS INDUSTRIAS NACIONALES
Un análisis detallado de la estructura de costos
de la industria maquiladora mexicana revela
que el porcentaje de valor agregado nacional y
de componentes físicos y de servicios de origen
local es mucho mayor en las plantas ubicadas en
el interior del país que en las de la frontera.
(Véase el cuadro V.7.) Pese a representar un
pequeño porcentaje de la industria maquiladora
(0.3% del total), la que opera en la zona más
industrializada del país (el Distrito Federal y el
Estado de México) presenta porcentajes aún mayores de integración nacional. Precisamente
debido a que eínorte de México es un área muy
atractiva para la instaladón de maquiladoras a
causa de su proximidad con los Estados Unidos,
la mayor integración de esa actividad a una
estructura industrial concentrada en el centro
resulta antieconómica. El desplazamiento de
parte de la industria nadonal hacia el norte,
como ha sucedido con diferentes industrias, podría reducir en cierta medida las dificultades a
las que se enfrenta la industria maquiladora que
se instale en el norte para incrementar su integración con la producción nacional, pero
difícilmente las podrá eliminar.
ftientaW. Peres, "FromGlobaJi/ation to Régionalisation: The Mexican Case", Technical Papers, N" 24, París, Centro de Desarrollo de
ii) Eslabonamientos y transferencia de
tecnología. Las maquiladoras no han incrementado sensiblemente su uso de materiales, partes y componentes producidos
en México; no más del 4% de los insumos
utilizados desde el inicio del programa en
1965 es de origen mexicano. Esta mínima
integración con otras industrias localizadas en el territorio nacional se explica por
la concentración de gran parte de los proveedores potenciales de esta industria en
zonas muy alejadas de la frontera norte del
país (por ejemplo, en la zona metropolitana de la ciudad de México), por la hasta
hace poco tiempo deficiente infraestructura de comunicaciones entre la frontera y el
interior, y por los problemas de precio,
calidad y plazos de entrega que aún persisten entre los proveedores internos. Más
aún, se puede afirmar que el aislamiento
de la industria maquiladora del resto de la
industria mexicana se debió precisamente
a las políticas públicas aplicadas durante
el largo período en que se consideró la
maquila como una actividad de escaso
valor. (Véase el recuadro V.6 y Grunwald,
1989.)
A pesar de algunas características de
enclave que presentan las maquiladoras,
han tenido efectos muy positivos en la
calificación de la mano de obra a diferentes
niveles: obreros, supervisores, técnicos y
administrativos.61 La misma razón que
lleva a instalar maquiladoras (ahorro de
costos laborales) conduce a que esas
empresas utilicen el menor número
posible de empleados y obreros extranjeros. Con excepción de la alta gerencia, y a
veces incluso sin esa excepción, el personal
de las maquiladoras es exclusivamente
mexicano.
En lo que se refiere a la transferencia
de tecnología, la situación en la industria
maquiladora está determinada por la
propia naturaleza exportadora de esa
actividad. Los datos disponibles demuestran que las maquiladoras ya no se
dedican a actividades de ensamblaje con
61 Se suele afirmar que el personal de las maquiladoras desempeña tareas poco especializadas desde
el punto de vista técnico, lo que posiblemente es cierto si se compara el trabajo que se realiza en las
maquiladoras y en industrias similares de los Estados Unidos; pero las maquiladoras exigen una
preparación técnica no inferior a la exigida en las industrias mexicanas (Sklair, 1989).
LA POLÍTICA COMERCIAL
133
Cuadro V.7
ESTRUCTURA DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA
INDUSTRIA MAQUILADORA MEXICANA,1993
(Porcentajes)
Total
nacional
Salarios y prestaciones
Materias primas, envases y
empaques nacionales
Gastos varios en Méxicoc
Utilidades y otros
Estados
fronterizos3
Estados no
fronterizos
13.3
12.9
17.5
23.5
1.4
6.1
3.2
0.9
5.6
2.8
6.8
11.5
7.2
14.5
17.5
7.5
43.0
63.1
57.0
100.0
36.9
100.0
15.6
0.9
Subtotal
(valor agregado en México)
24.0
22.2
Materias primas, envases y
empaques importados
76.0
77.8
Valor bruto de la producción
100.0
100.0
Estructura regional del valor
agregado en México
100.0
84.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Avance de
a
c
Estado de
México y D.F.b
información económica: industria
maquiladora de exportación, México, D.F., mayo de 1993 y agosto de 1994.
Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. b Estos datos abarcan hasta el mes de abril de 1993.
Incluye alquiler de maquinaria, equipos, edificios y terrenos, energía eléctrica, teléfono, telégrafo y télex; trámites de
aduana, fletes y transporte, mantenimiento de edificios y maquinaria, y otros gastos.
uso intensivo de mano de obra no calificada, como ocurría a fines de los años sesenta
y comienzos de los setenta, y se han convertido en industrias manufactureras y de
ensamblaje con uso relativamente intensivo de trabajo calificado. Este cambio se
debió a la nueva composición sectorial de
la industria, que dejó de ser básicamente
una actividad de costura de prendas de
vestir para concentrarse en la fabricación
de productos electrónicos, equipos y componentes eléctricos y repuestos de automóviles.
También hay evidencias del uso difundido de técnicas modernas de gestión
en las maquiladoras que forman parte de
las nuevas ramas industriales (Carrillo,
1989). En ellas, es común la aplicación del
manejo de inventarios justo a tiempo
(just-in-time), el control estadístico de
procesos, el uso de técnicas de cero
defecto y el trabajo en equipos; estas
prácticas se han traducido en un mayor
esfuerzo de capacitación de la mano de
obra y en una reducción de la alta rotación
de personal existente en la actividad (de
8% a 15% mensual).
En síntesis, los arreglos de subcontratación presentan ventajas y desventajas
para los países en desarrollo. Para los que
no han podido superar la etapa de ZPEs,
existen todos los bien estudiados problemas de bajos salarios, jornadas prolongadas de trabajo, alta rotación de personal y
riesgos laborales. Por otra parte, la subcontratación ha sido un elemento decisivo
para que las economías de reciente industrialización del Asia oriental hayan ascendido en la jerarquía productiva y hayan
triunfado como exportadores industriales.
La diferencia se debe a muchos factores,
que se examinan en otra parte de este estudio. En pocas palabras, incluyen la
inversión en capital humano, la innovación tecnológica y el apoyo gubernamental
para generar un entorno propicio a fin de
que las distintas empresas mejoren su
desempeño.
Capítulo VI
HACIA UNA REFORMA
COMERCIAL INTEGRAL
La liberalización o racionalización de las
importaciones es sólo uno de los
ingredientes de una reforma comercial
integral. Como se señaló en páginas
precedentes, la mayoría de los países
de la región ha efectuado profundas
reformas arancelarias. Pero la dimensión comercial incluye muchas otras
políticas aparte de la arancelaria propiamente tal. Comprende, además,
los instrumentos de promoción de
exportaciones, tales como exenciones y
reintegros. Los cambios que está
experimentando la normativa internacional tienen gran incidencia en el
espacio de maniobra con que cuentan
los países de América Latina y el Caribe
para diseñar sus políticas de promoción.
Las políticas del pasado se caracterizaron por focalizar su atención en
las exportaciones de manufacturas,
frecuentemente descuidando los rubros
basados en recursos naturales, lo
cual implica desaprovechar potencial productivo. Un enfoque integral
debe considerar todo el sistema
productivo, y tomar nota de que por
mucho tiempo, en la mayor parte de
la región, los recursos naturales
seguirán constituyendo la base de
la mayoría de sus exportaciones;
hay un amplio espacio para desarrollar también ventajas comparativas en exportaciones no tradicionales de rubros basados en recursos
naturales.
1. Algunas reglas generales para la
política comercial
Una regla esencial para la política comercial es la de ser altamente selectiva. El
problema principal de las políticas de
sustitución de importaciones no fue su
selectividad sino, más bien, el que terminaron siendo generalizadas, por lo que se
carecía de claridad y transparencia acerca
de qué se estaba estimulando o qué función cumplían las intervenciones. Es necesario reconocer, además, las importantes
limitaciones de que adolece el Estado en
materia de información y gestión. Esto
implica la necesidad de concentrar las
acciones públicas en pocas áreas o factores
estratégicos y bien seleccionados.
Puesto que la mayoría de las actividades industriales está sujeta a externalidades dinámicas más o menos difusas, se
puede argumentar que es conveniente
(Rodrik, 1992) favorecer a grandes categorías de actividades manufactureras, sin
entrar en general a escoger "ganadores".
También es cierto que, puesto que la competitividad puede ser adquirida, un arancel parejo deja de tener sentido. Alguna
diferenciación en el arancel (así como en
los otros instrumentos de política) se hace
conveniente. De hecho, como ya se ha anotado, la gran mayoría de los países de la
región han optado por un arancel no uniforme. El grado de diferenciación, que
ahora es notablemente más reducido, así
136
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
como el nivel promedio del arancel,
dependerá de una serie de factores, entre
los que se encuentran el grado de desarrollo, las posibilidades de contrabando y el
tamaño absoluto de la economía. No obstante, cabe reiterar que por razones administrativas y de transparencia, y para
evitar la corrupción y las actividades improductivas, es conveniente limitar el
número de tramos arancelarios.
Hay dos consideraciones adicionales,
de orden general, que son esenciales. La
primera es que los aranceles más elevados
(o los incentivos a actividades específicas)
deben ser estrictamente transitorios, con
un cronograma de desgravación (o de reducción de los subsidios) conocido de antemano.
En segundó lugar, la estructura del arancel
debe ser semejante a la de los incentivos a
las exportaciones, para así evitar el sesgo
antiexportador provocado por el arancel.
Si se acepta que es más conveniente
promover categorías de actividades económicas en lugar de rubros específicos, las políticas de "graduación automática" podrían
aplicarse a un número extenso de sectores
y suspenderse una vez que alcancen sus
objetivos. La graduación automática es
una ventaja apreciable a la hora de tomar
en cuenta las debilidades de los Estados
latinoamericanos y sus dificultades para
desalentar las búsquedas de rentas fáciles
por parte de los empresarios. Además, si
el mecanismo se aplica a una gama de actividades en lugar de producto específicos,
deja una amplia latitud al mercado para escoger las actividades que se promocionarán.
Un campo particularmente fértil para
la aplicación de políticas selectivas es el de
los incentivos de desaparición automática
para las exportaciones no tradicionales.
2. Políticas de promoción de
exportaciones
El sesgo antiexportador ha disminuido
considerablemente en la región luego de
las reformas comerciales; sin embargo,
aún existe, en mayor o menor grado, en
todas las economías. Por ello es pertinente
la promoción de exportaciones, particular-
mente la de aquéllas intensivas en conocimiento o de mayor valor agregado. En
ausencia de tal promoción, tanto las exportaciones como el número de empresas
exportadoras y de productos exportados
serán inferiores a lo deseable y pueden
tender a concentrarse en pocas empresas,
y en productos con demanda menos dinámica y más vulnerable en los mercados
mundiales.
Los niveles y calidad de las exportaciones serán subóptimos, dado el alto componente de externalidades que caracteriza a
esta actividad. Las empresas que inician
exportaciones en rubros nuevos generan
beneficios de los que no pueden apropiarse íntegramente, por ejemplo, en cuanto a
aprendizaje y a reputación: crean así externalidades que benefician a otras empresas
y al conjunto de la economía, en tanto
exportar se vuelve una actividad habitual
y se consolida la reputación de los productos del país en nuevos rubros de exportación. Estas externalidades justifican un
apoyo del gobierno para las empresas
exportadoras pioneras.
Las fallas en los mercados de capitales
también justifican apoyar las exportaciones. Si en la región las instituciones bancarias, por ejemplo, se muestran poco
dispuestas a proveer capital de largo plazo
y capital de riesgo para las inversiones en
su propio país, su reticencia es aún mayor
cuando se trata del crédito para la exportación. En ausencia de acción pública, el
financiamiento disponible para financiar
exportaciones será subóptimo.
El conocido argumento de las economías de escala, en un ambiente de globalización económica, se refuerza y se
complementa con otros. Exporteur facilita
el aprendizaje de las empresas y favorece
su competitividad, permitiéndoles tener
mayor vinculación con los cambios en la
demanda, recibir señales e información
sobre nuevos productos y mantenerse al
tanto de los cambios tecnológicos y organizativos más recientes.
La promoción de exportaciones en general debe apoyarse en un marco macroeconômico sostenible, un tipo de cambio
alto y estable y reglas de funcionamiento
HACIA UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL
económico claras y permanentes. La promoción de exportaciones no tradicionales,
empero, necesita cierto grado de selectividad. Al diseñar los mecanismos de promoción de exportaciones no tradicionales es
indispensable procurar que sean moderados, con límites temporales establecidos
de antemano y con modalidades de evaluación periódica que hagan posible corregir rumbos y garantizar a las empresas un
amplio acceso a los incentivos. Para ello, la
selección de actividades debe hacerse en
estrecha coordinación con entidades del
sector privado, propiciando una colaboración sistemática entre los sectores público
y privado para el desarrollo de actividades
en materia de promoción de exportaciones. De no ser así, se corre elriesgode que
estos programas estén desvinculados de
las principales preocupaciones del medio
empresarial, lo que reduciría su impacto.
Hay tres campos prioritarios en la promoción sostenida de las exportaciones no
tradicionales. Estos son el acceso a insumos
a precios competitivos, la promoción de
exportaciones de nuevos productos o hacia
nuevos mercados, y el apoyo institucional.
137
Los mecanismos que eximen de aranceles a la internación de insumos para producir bienes de exportación son
preferibles a los que permiten a las empresas obtener un reintegro posterior, por su
mayor simplicidad administrativa y su
menor costo financiero para las empresas
(aspecto decisivo, este último, en países de
inflación elevada).
La internación temporal de insumos
para producir bienes de exportación debe
ser acompañada de programas de capacitación de los funcionarios de aduanas y de
campañas de difusión. Hay países en que
los mecanismos de internación temporal
han sido ineficientes debido a las trabas
que ponen los funcionarios de aduanas y
a falta de información acerca de su funcionamiento. Deben encontrarse además fórmulas
para incluir en el sistema a los exportadores indirectos (los productores nacionales
de insumos para los exportadores).
b) Incentivos a las exportaciones de nuevos
productos o a nuevos mercados
Los programas de reintegro de amplia
cobertura son, en general, de un costo que
no puede asumir el sector público. Incluso
a) Acceso a insumos a precios competitivos
hay casos en que el éxito de un mecanismo
de promoción de exportaciones ha obligaPara promover la competitividad de
do al gobierno a eliminarlo a causa de su
las empresas exportadoras es condición
elevado costo fiscal. Frente a ello, una
básica asegurarles el acceso a insumos en
respuesta eficiente es un incentivo que
condiciones competitivas. La experiencia
en la mayoría de los países de éxito expor- promueva sólo las exportaciones de
nuevos productos o la penetración de nuetador indica que este factor es de vital
importancia. Las empresas que desean im- vos mercados. Un ejemplo de esto es el
reintegro simplificado para exportaciones
portar insumos para exportar deben tener
menores utilizado en Chile, al que se
acceso a éstos de manera automática una
pueden hacer acreedores productos
vez cumplidos ciertos requisitos básicos.
cuyas exportaciones no hayan sobrepasaVarios países de la regióntienenmecanisdo un determinado valor en cierto períomos de internación temporal de insumos
do. Este mecanismo presenta tres ventajas:
para producir bienes de exportación. Se ha
i) incentiva las exportaciones de produccomprobado que el funcionamiento automático de las medidas es mucho más flui- tos nuevos; ii) deja automáticamente de
aplicarse al lograr su objetivo, por lo cual
do ytienemayor impacto sobre el nivel de
representa un costo fiscal acotado, y
exportaciones que el discrecional. En paíiii) demanda un trámite único, simple y
ses en que las empresas deben presentar
rápido a las empresas exportadoras.
nuevas solicitudes cada vez que desean
internar insumos, y esperar una aprobaEn todos los casos, los incentivos a la
ción discrecional, el impacto sobre las
exportación deberían ser simples de tramiexportaciones es menor.
tar; moderados, tendientes a facilitar en los
138
mercados externos el posicionamiento de
productos competitivos o que están cerca
de serlo; acotados en el tiempo, y sujetos a
rendimientos precisos en términos de nuevos productos, montos o mercados.
El nuevo acuerdo sobre subsidios en el
GATT limita fuertemente las posibilidades
de maniobra de los países en desarrollo en
comparación con las que tuvieron las economías asiáticas de reciente industrialización (ERIs). Sin embargo, la probabilidad
que los países importadores impongan
derechos compensatorios es menor
cuando se trata de subsidios moderados
y expresamente transitorios, particularmente los de graduación automática, y
cuando dichos subsidios son utilizados
por economías con escasa participación en
los mercados mundiales de los productos
beneficiados. Los países de América Latina y el Caribe tendrán que examinar detenidamente dicho acuerdo para determinar
la forma en que podrán promover actividades nuevas para los mercados internacionales.
c) Apoyo institucional a la actividad
exportadora
Dado que los esfuerzos coordinados
son más eficaces, conviene favorecer la
consolidación en una sola institución de
las entidades que apoyan a la exportación;
es decir, aquéllas encargadas de aspectos
vinculados a la información, el financiamiento y el seguro de exportación, la participación en ferias internacionales, el
desarrollo de oferta exportable, y otros. En
varios países de la región existe dispersión
de las entidades vinculadas ala promoción
de exportaciones, las que han surgido en
épocas distintas, al amparo de formas
legales diversas y no siempre armónicas
entre sí.
Una entidad de apoyo integral a las
exportaciones no tradicionales debe contar con un financiamiento estable, una
planta profesional calificada, y con estrechos vínculos con el sector privado, todo
lo cual contribuye a mejorar su incidencia
en las decisiones de política que afectan a
las exportaciones.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
d) Otros aspectos de la promoción
Además de los ya indicados, hay otros
aspectos donde la acción pública puede
colaborar decisivamente con un mejor desempeño exportador.
i) Información. Una de las primeras
dificultades que enfrentan las empresas
que intentan exportar es la ausencia de
información. En esta área hay fuertes
externalidades y la contribución del
sector público es vital. De allí la importancia de crear o fortalecer centros de información que cubran un espectro muy
amplio de variables, tales como niveles
arancelarios en el exterior, mercados potenciales de exportación, precios, especificaciones de productos, contactos para
exportar y calendarios de ferias internacionales, entre otros.
ii) Financiamiento y seguro a la exportación. En varios países de la región, el apoyo
financiero a la exportación es casi inexistente y solamente llega a un número muy
reducido de empresas. Sin apoyo financiero para capital de trabajo y para dar crédito
a clientes extranjeros, las empresas están
en desventaja competitiva frente a firmas
de otros países que disponen de tales
apoyos. De hecho, hay evidencia que la
competitividad de las exportaciones de
algunos países de la región se sustenta en
parte en el acceso que tienen sus empresas
al crédito paira clientes extranjeros. Es también frecuente que empresas competitivas
pierdan mercados por no poder ofrecer
crédito a compradores.
Adicionalmente, las empresas deben
tener acceso amplio a seguros de exportación, tanto contra riesgos comerciales de
sus clientes como contra riesgos políticos
en mercados de destino. El costo de la
información, a veces uno de los componentes más elevados del costo total del
seguro de exportación, podría reducirse
mediante la utilización de redes regionales
de información.
iii) Formación gerencial. Uno de los
aspectos que debe cubrir una institución
que busca promover las exportaciones es
la formación gerencial. La actitud de los
empresarios hacia la actividad exportadora, el conocimiento que tengan de las
139
HACIA UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL
oportunidades potenciales de negocios en
los mercados externos y de los mecanismos de promoción de exportaciones no
tradicionales, son determinantes para la
decisión de invertir en la producción de
rubros exportables. Con frecuencia, la falta
de interés del sector empresarial en la exportación se debe a la costumbre de producir para un mercado interno protegido,
reforzada por el desconocimiento de aspectos vinculados a la exportación.
iv) Promoción en el exterior. La promoción en el exterior de la oferta exportable
es un área con fuertes externalidades que
está recibiendo la atención de varios
gobiernos de la región. Sin embargo, en la
mayoría de los países el apoyo del sector
público es insuficiente. En algunos casos,
ello se debe a la falta de recursos financieros. Es necesario que los organismos a
cargo de la promoción tengan recursos
suficientes para apoyar la participación de
empresas en ferias en el extranjero, y que
se haga uso más efectivo de los consejeros
comerciales en las representaciones diplomáticas en el exterior. También es importante que los organismos de promoción de
exportaciones funcionen en colaboración
estrecha con entidades del sector privado,
tales como asociaciones de exportadores y
gremios empresariales, con miras a potenciar los esfuerzos y a evitar duplicaciones
y dispersión de iniciativas. En este sentido,
en varios países se detecta debilidad en la
organización gremial de los exportadores,
la que se refleja en la limitación de los
recursos técnicos y financieros desplegados por las cámaras exportadoras para
perfilar estrategias privadas de comercialización, con expresión regional (mercados) y sectorial (productos). Se reducen así
las posibilidades de una mejor coordinación entre los sectores público y privado en
materia de promoción y comercialización
externa, así como en temas de calidad y
estandarización de normas. Podría alentarse la organización y coordinación de los
empresarios para exportar, lo que fortalecería la interlocución técnica entre exportadores y gobiernos.
v) Desarrollo de la oferta exportable. La
promoción de oferta exportable en el exte-
rior requiere un apoyo más activo al
desarrollo de dicha oferta en el interior del
país, para adecuarla a las exigencias de los
mercados externos. La promoción no
debe limitarse a productos existentes,
sino contribuir a modificar la oferta exportable en respuesta oportuna a las señales de la demanda internacional. Para
facilitarlo sería conveniente una difusión
oportuna y actualizada de las exigencias
de los mercados de exportación, en términos de calidad, estandarización, plazos y
volúmenes, información que podría incentivar el ingreso de nuevas empresas al
ámbito exportador.
Una manera de ir adecuando progresivamente la oferta exportable a los requerimientos en los mercados externos y, a la
vez, de promover vínculos entre empresas
del país y compradores a nivel internacional, es seleccionar rubros específicos en los
cuales el país tiene potencial exportador y,
en conjunto con el sector privado, buscar
crear una oferta exportable, promoviendo
contactos con firmas comercializadoras e
importadoras en los mercados de destino.
Así, junto con sentar las bases para alianzas estratégicas de exportación entre empresas nacionales y extranjeras, se daría un
estímulo a la mejoría sistemática en calidad y al desarrollo de nuevos productos,
respondiendo con flexibilidad a las oportunidades comerciales. Destaca en este
sentido el programa de desarrollo de oferta exportable que lleva adelante el Banco
Nacional de Comercio Exterior de México
(BANCOMEXT).
3. Prospección y desarrollo de
recursos naturales, mineros y
agropecuarios
Suele suponerse que las exportaciones
basadas en recursos naturales constituyen
ventajas comparativas estáticas y definidas. La realidad es que, también en este
campo, hay espacio para adquirir y fortalecer ventajas comparativas dinámicas. La
sistematización e intensificación de los
esfuerzos nacionales para identificar la calidad y volumen de los recursos naturales
140
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
(incluidos el clima y la estacionalidad),
puede contribuir muy rentablemente al
desarrollo de nuevos rubros productivos.
De hecho, varios países de la región han
efectuado una apreciable diversificación
de las exportaciones basadas en recursos
naturales no tradicionales.
La búsqueda de nuevos recursos naturales está estrechamente asociada a
grandes avances científicos que se produjeron durante este siglo. El progreso técnico no sólo ha significado sustituir dichos
recursos y reducir su participación en el
consumo de muchas industrias; también
ha contribuido a reducir los costos de su
exploración y del conocimiento sobre su
calidad.
En el caso de la minería, el dinamismo
que exhibe la exploración se vincula al
agotamiento de los yacimientos en explotación y a la necesidad de reducir los costos
de ésta. En el sector agropecuario, las nuevas tecnologías han permitido hacer un
inventario más preciso del patrimonio
existente, lo que ha redundado en una
mejor gestión de los recursos, favoreciendo la protección del medio ambiente. Han
facilitado asimismo la realización de catastros de tierras según la capacidad de uso o
cultivo de las mismas y según su utilización actual. Gracias a dichos catastros se
han podido establecer la división predial y
la estructura de la propiedad en el agro,
con fines de desarrollo y, en algunos casos,
tributarios.
Se han transformado, también, los
métodos de exploración minera, y hoy
permiten cubrir extensas áreas y concentrarse en espacios específicos sin existir
mayor contacto físico, lo que era muy difícil con los métodos directos que requerían
movimiento de materiales, muestreo y
mensura en el terreno mismo. Ahora los
exploradores trabajan más en sus gabinetes que en el terreno. Se concentran en el
estudio de las características geológicas
que ofrecen los satélites y manejan, con
ayuda de la informática, innumerables variables que permiten evaluar y dimensionar en forma más precisa. El progreso
técnico permite disponer de información
más certera y rápida y a costos relativa-
mente reducidos, considerando el gran
volumen de datos que puede procesarse.
Todo esto es posible debido al gran
salto tecnológico que significó la teledetección satelital que ha revolucionado la exploración de las potencialidades de los
recursos naturales, convirtiéndose en un
apoyo fundamental para la aplicación de
las geociencias.
Las imágenes se obtienen por medio
de sensores remotos que se ubican en
plataformas espaciales e inclusive en una
aeronave. Estos sensores han revolucionado el estudio de los suelos, de la vegetación, de los recursos de agua dulce, de las
cuencas hidrográficas, de la dinámica de
los ecosistemas marítimos y terrestres y en
general del estado de todos los elementos
del patrimonio natural. Esta información
facilita la prospección de los diversos
recursos naturales; la elaboración de
inventarios de tierras, en que se consideran las características de los suelos; la elaboración de catastros o inventarios
continuos que son muy apropiados para
conocer los recursos de los bosques, las
plantaciones permanentes o de ciclo largo,
y las poblaciones ganaderas; la detección
de problemas de deforestación y desertificación; la mejor planificación del uso de los
suelos; la observación del movimiento de
las placas tectónicas y de la actividad
volcánica; el control de plagas y pestes, y
una mejor planificación del desarrollo
urbano.
De otro lado, los satélites ofrecen al
explorador minero fotografías de bandas
magnéticas, en gran escala, que permiten
definir rasgos geológicos y geofísicos de la
tierra que no son détectables a simple
vista. Asimismo, mediante las técnicas
geofísicas, se puede obtener información
de áreas que están cubiertas por suelos,
vegetación o material transportado, lo que
facilita la selección de los espacios que
serán objeto de análisis detallado.
Por otro lado, la geoquímica, que
cuenta con métodos y equipos analíticos
muy avanzados, facilita el estudio de la
ocurrencia y dispersión de los elementos
de la tierra, y ha perfeccionado las técnicas
para identificar minerales mediante el
HACIA UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL
muestreo y análisis de los diferentes
medios de dispersión tales como suelos,
sedimentos, aguasfluviales y rocas.
Estos cambios tecnológicos se han visto favorecidos por el desarrollo de la informática, que permite manejar y analizar
una gran cantidad de variables. Así, por
ejemplo, los programas computacionales
disponibles permiten obtener modelos del
futuro desarrollo de los yacimientos, precisar el radio de desbroce de las minas y
simular el minado; examinar las características geológicas, y las leyes de los minerales; proyectar los flujos a las plantas de
concentración y calcular el volumen de
material estéril que debe moverse en la
explotación, y, gracias a eso, definir con
mayor exactitud los costos de operación y
en general, los cálculos financieros. Por
otro lado, puede hacerse el relevamiento
de grandes extensiones agrícolas, lo que
facilita la elaboración de catastros de las
unidades productivas y contribuye a la
planificación de los cultivos sobre la base
de las mejores opciones agroecológicas.
Esta información es, asimismo, de gran
utilidad para la administración tributaria,
pues facilita la identificación de los contribuyentes potenciales, a la vez que permite
diseñar alternativas impositivas de carácter territorial.
Estos antecedentes resultan de gran
interés para las decisiones de los agentes
económicos en los respectivos mercados, y
han contribuido a la adquisición de
ventajas comparativas en rubros no tradicionales.
4. Impulso a la sustitución eficiente
de importaciones
Uno de los aspectos que cabe resaltar es el
aumento del número de empresas exportadoras en los países de la región en los
últimos años. Entre ellas se encuentran
141
muchas empresas que fueron sustituidoras de importaciones. En el esfuerzo por
promover exportaciones es igualmente
relevante fomentar la competitividad de
las empresas dentro del país mismo.62
En efecto, numerosas empresas manufactureras de la región están en un proceso
de cambio y llevan a cabo esfuerzos, en
menor o mayor grado, por volverse más
competitivas. Sin embargo, muchas
empresas potencialmente competitivas
desaparecerán innecesariamente si no se
implementan programas para apoyarlas
en sus esfuerzos.6 Estas empresas necesitan apoyo para mejorar su competitividad,
en particular en lo referente a la disponibilidad de mano de obra calificada y financiación a largo plazo a costos competitivos;
acceso a insumos a precios y calidad competitivos en los mercados internacionales;
diseño de productos que respondan a las
tendencias en los mercados; organización
de los procesos de producción; transformación de sus sistemas de control de calidad, y condiciones de competencia libre de
distorsiones.
Una de las restricciones que enfrentan
las empresas en sus esfuerzos por reestructurarse y exportar es la de carácter
financiero. Para volverse más competitivas, es necesario que inviertan fuertemente en mejorar distintos aspectos del
proceso productivo. Sin embargo, deben
llevar a cabo estos esfuerzos precisamente
en momentos en que las tasas de interés
son muy elevadas debido a políticas
antiinflacionarias. La simultaneidad de
los procesos de liberalización comercial y
de estabilización ha resultado en tasas
de interés reales sumamente elevadas
en varios países de la región. El acceso a
crédito a tasas de interés no subsidiadas,
pero sí competitivas internacionalmente,
es un componente importante de los esfuerzos tendientes a la reestructuración y
al mejoramiento de la competitividad de
62 Una investigadón llevada a cabo en varios países de América Latina, la mayoría de los empresarios
entrevistados señaló que su primera prioridad es lograr ser competitivos en el mercado interno, para
luego intentar exportar (Guerguil, Macario y Peres, 1993).
63 En los casos de mayor gravedad pero con potencialidad competitiva, correspondería desarrollar
programas de reconversión para mejorar la competitividad (véase el capítulo VIII, sección 4).
142
las empresas. Por otra parte, sin apoyo
financiero para capital de trabajo y para
crédito de exportación, las empresas
manufactureras tienen dificultad para
competir con firmas de otros países que sí
disponen de créditos.
Asimismo sería importante subsanar
deficiencias en los débiles y segmentados
mercados de capital nacional. Entre otras
medidas deberían considerarse el fomento
y desarrollo de un mercado de capital de
largo plazo, y líneas de financiamiento
para la compra y leasing de bienes de
capital, especialmente para la pequeña y
mediana empresa (PYME).
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
tales a las exportaciones. En tal sentido, es
probable que la necesidad de acudir a estos derechos vaya declinando en la medida
en que el acuerdo sobre subsidios a las
exportaciones vaya limitando la frecuencia de éstos en el escenario internacional.
La cláusula de salvaguardia, incluida en el
Acuerdo General, otorga el derecho a protegerse de las importaciones en casos específicos, por motivos internos, no
relacionados con la competencia desleal.
Hasta ahora, las medidas antidumping
han sido invocadas mayoritariamente por
los países industriales. El acuerdo incluido
en el Acta Final introduce mayor rigor en
la comparación de precios necesaria para
determinar la existencia de dumping, en la
5. Las medidas paraarancelarias y la
determinación de perjuicio a los productocompetencia desleal
res nacionales y en el período de duración
de las medidas que tome el país afectado.
También especifica que los consumidores
Existe una serie de medidas de política
del bien sean consultados antes de que se
comercial a las que recurren frecuenteimpongan derechos antidumping. Por
mente los países industriales y que, con la
último, el acuerdo introduce una cláusula
excepción de las restricciones cuantitatide minimis que protege a exportadores
vas, han sido poco utilizadas en América
pequeños. Desde el punto de vista de los
Latina y el Caribe. Estas medidas parapaíses latinoamericanos como usuarios, el
arancelarias y no arancelarias han sido
acuerdo antidumping les permitirá proteampliamente debatidas durante la Ronda
gerse de prácticas comerciales desleales
Uruguay, y los países de la región deberían examinarlas cuidadosamente. Ellas se que se originan en el comportamiento de
las empresas, las que tienden a aumentar
refieren a los procedimientos antidumping,
durante períodos recesivos en las econolos derechos compensatorios para corregir
mías de los países abastecedores de sus
las distorsiones producidas por los subsiimportaciones.
dios y las medidas de salvaguardia frente
a aumentos inusitados de las importacioEn este ámbito queda mucho por hacer
nes. Cada uno de estos tipos de medidas
en la región. La mayoría de los países
cumple funciones diferentes y está norma- carece de reglamentación en este aspecto
do internacionalmente en forma distinta.
crucial; en los países que sí la tienen, ésta
presenta muchos defectos como instruLos derechos antidumping y compenmento de protección frente a la competensatorios buscan corregir los efectos distorcia desleal.
sionadores de la competencia desleal. Los
procedimientos antidumping se utilizan
Las economías latinoamericanas y
cuando el origen de una distorsión es la
caribeñas, especialmente después de las
acción de una empresa extranjera que utiliberalizaciones recientes de sus importaliza la discriminación de precios para desciones, podrían enfrentar problemas de
plazar a productores nacionales del
dumping que afectarían seriamente a
mercado, con el objeto de elevar luego los
empresas cuyo poder económico es muy
precios cuando se encuentre en una situainferior a las corporaciones transnacionación monopólica, perjudicando así al conles que suelen abastecer de importaciones
sumidor. Los derechos compensatorios
a la región. Es necesario distinguir la comtienen por efecto contrarrestar el efecto
petencia normal en toda economía de merdistorsionador de subsidios gubernamencado de las políticas de precios de carácter
HACIA UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL
predatorio, que buscan eliminar la competencia. Para ello, la solución óptima es enmarcar este tema en el contexto de la
políticas de competencia, las cuales presentan serias deficiencias en la mayoría de
las economías de la región. Como solución
parcial, se recomienda establecer (o
perfeccionar) mecanismos antidumping
que se ajusten a la evolución de la normativa internacional luego de la conclusión
de la Ronda Uruguay. Ello supone dotar
de elevada competencia técnica a las instancias públicas donde radiquen estos mecanismos, de manera de asegurar rigor
profesional y, por ende, credibilidad y
prestigio a las decisiones. De este modo, al
contar con autoridades calificadas y comprometidas con la noción de competencia,
se evitaría el peligro de estimular prácticas
proteccionistas internas.
La cláusula de salvaguardia ha sido
invocada en pocas ocasiones, porque la
mayoría de los países desarrollados la considera muy restrictiva. El Artículo XIX autoriza a una parte contratante del GATT a
retirar las concesiones arancelarias otorgadas a las demás partes cuando la industria
nacional esté siendo gravemente perjudicada por un súbito aumento de las importaciones, por motivos no relacionados con
competencia desleal. El aumento de los
aranceles debe ser transitorio, aplicarse
por igual a todas las importaciones afectadas, sin importar su país de origen, y la
nación que toma este tipo de medida debe
estar dispuesta a compensar a los países
exportadores perjudicados. La modificación de la cláusula de salvaguardia, así
como la eliminación de las medidas de
zona gris (tales como las "restriciones
voluntarias" de las exportaciones), que se
usan en lugar de ella, fueron intensamente
debatidas en la Ronda Uruguay. La adopción de reglamentaciones sobre el tema en
los países de América Latina y el Caribe es
un tema urgente, en particular en relación
a la integración regional.
El Acta Final prohibe todas las restricciones voluntarias a las exportaciones y las
otras medidas de zona gris que han utilizado los países industriales en lugar de
acogerse a la cláusula de salvaguardia del
143
Acuerdo General. Cada socio comercial
podrá mantener sólo una medida de este
tipo hasta fines de 1999. Aunque se permite el uso de las restricciones cuantitativas
como salvaguardia, incluso, en casos
excepcionales, en contra de determinados
países, el acuerdo establece un límite de
cuatro años para su aplicación, prorrogable hasta un máximo de ocho años en casos
excepcionales, y diez años para los países
en desarrollo. Toda medida impuesta por
un período superior a un año deberá liberalizarse progresivamente durante el
período de aplicación. Se proscriben las
salvaguardias en contra de las exportaciones provenientes de países en desarrollo cuya participación en el mercado sea
inferior a 3%, a menos que la participación
de todos los países en desarrollo exceda el
9%.
Si gracias al acuerdo sobre salvaguardias los países industriales transformaran
las prácticas restrictivas que han aplicado
hasta ahora en medidas transitorias de salvaguardia sujetas a seguimiento internacional, los países en desarrollo obtendrían
una clara ganancia que compensaría en
algún grado el hecho de haber sido obligados a aceptar de jure la imposición de
salvaguardias cuantitativas.
También es necesario evaluar la
cláusula de salvaguardia del Acuerdo del
GATT desde el punto de vista de los países
en desarrollo como importadores. La cláusula de salvaguardia, casi nunca invocada
por los países latinoamericanos y del
Caribe, representa un mecanismo más de
protección, importante páralos productores nacionales cuando éstos se ven
enfrentados a un aumento inusitado de la
competencia proveniente de las importaciones.
El desmantelamiento de las medidas
no arancelarias y las fuertes rebajas en el
nivel y dispersión de los aranceles en la
mayoría de los países de la región ha
dejado a la producción nacional en
situación muy vulnerable frente a la
competencia de las importaciones. Si bien
es cierto que la mayor competencia contribuirá a aumentar la eficiencia, no lo es
menos que las economías de la región son
144
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
muy vulnerables a trastornos externos en
el corto plazo, lo que hace muy inestable el
tipo de cambio. Al haberse liberalizado
recientemente el comercio, la vulnerabilidad de los productores de rubros transables se tornará más visible. Es, por lo tanto,
imprescindible que los mecanismos de regulación antes mencionados, hasta ahora
muy poco utilizados, pasen a ocupar un
lugar mucho más importante que antes en
los regímenes comerciales de la región.
6. Conclusiones
Las experiencias de liberalización comercial complementadas por otras políticas de
estímulo a la exportación sugieren que en
su análisis se deben tener en cuenta las
diferentes características y situación de coyuntura de cada economía al momento de
la apertura. Factores tales como el nivel
inicial del tipo de cambio, trayectoria
exportadora, vigor de la inversión y situación macroeconômica, serán muy determinantes de los efectos que produzca la
reforma comercial. El análisis de otras
experiencias extralatinoamericanas, como
la del este asiático (véase el recuadro VI. 1)
avala la misma observación.
En síntesis, las lecciones básicas que
dejan esas experiencias son:
i) No hay un "libro azul" de la liberalización; los resultados varían de acuerdo
con las características estructurales de cada país. La coyuntura económica que se
enfrente y la dosificación de políticas que
se adopte determinan los resultados que se
obtengan y su trayectoria en el tiempo. En
todos los casos, sin embargo, y más allá del
debate sobre las modalidades óptimas de
liberalización, la profundización de la
inserción internacional constituye el
camino que mayoritariamente están
adoptando las economías de la región.
Además de las ganancias en eficiencia,
espíritu empresarial y disciplina macroeconômica que esto induce, el punto es
cómo aprovechar lo avanzado para que
tales aperturas alienten la exportación.
Esto, sin duda, se relaciona con la política
cambiaria, pero también con una vocación
exportadora que debe manifestarse en la
creación de incentivos e instituciones.
ii) Las rebajas arancelarias deben ser
acompañadas (si no precedidas) de una
variación compensatoria del tipo de cambio real, que debe ser mantenida en el
período subsiguiente. Un más fácil acceso
a las importaciones vinculado a una apreciación cambiaria (así como el uso de la
política cambiaria con fines antiinflacionarios) es una combinación peligrosa para el
equilibrio de la balanza de pagos y para el
desarrollo productivo.
iii) Los países que liberalizaron las
importaciones en los años ochenta, en
general, fueron presionados por la coyuntura internacional hacia la depreciación de
su tipo de cambio real. Eso les ayudó a
lograr un ajuste más eficiente en casos
como los de Costa Rica, Chile (en la segunda etapa) y México. Por el contrario, en las
condiciones imperantes desde comienzos
de los años noventa, cuando los mercados
internacionales de capital han comenzado
a evaluar positivamente a los países de
América Latina, la liberalización de la
cuenta de capitales ha promovido apreciaciones cambiarías importantes (véase
Calvo, Leiderman y Reinhart, 1993), en
circunstancias en que la reforma comercial
hacía imperativo el logro de una depreciación. El desafío que enfrenta la política
económica es cómo persistir en la apertura
comercial, induciendo una depreciación
cambiaria, en un contexto de considerable
oferta deflujos de capital. Ello obliga a
regular su ingreso y a incrementar el
ahorro interno, de modo de proteger un
nivel competitivo del tipo de cambio real,
acorde con sus factores determinantes de
mediano plazo. Se precisa facilitar la
congruencia entre gasto y producto
agregados y orientar los estímulos hacia
el aumento de la inversión y de la producción de rubros transables.
iv) Durante la etapa de transición de
los procesos de reformas comerciales pueden surgir señales erradas de corto plazo,
tales como el incremento de las exportaciones, impulsadas transitoriamente por una
recesión inicial, o de las importaciones,
que no reaccionan inmediatamente ante la
145
HACIA UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL
Recuadro VI.l
REFORMAS COMERCIALES Y ORIENTACIÓN EXPORTADORA
EN LOS PAÍSES DINÁMICOS DE ASIA
Los países exportadores de manufacturas de
Asia muestran algunas características comunes,
pese a su marcada diversidad. Esas variadas
experiencias aportan lecciones útiles y relevantes para América Latina y el Caribe. Entre éstas,
se destacan las siguientes:
1) Todas proporcionaron un entorno favorable
al crecimiento, con políticas estables y orientadas a la exportación. En todas ellas estuvieron presentes una baja inflación, una
situación fiscal equilibrada y elevados niveles de ahorro e inversión.
2} En todos los casos, se trató de una industrialización exportadora y no de un mero esfuerzo exportador. Los incentivos fueron más
intensos y de mayor alcance al iniciar la promoción dela actividad exportadora y coincidieron con ciclos dinámicos del comercio
mundial; a medida que la estructura industrial se fue tomando más compleja, los incentivos tendieron a ser más generales. Luego de
I
dos décadas y media de desarrollo productivo y de crecimiento exportador, se dio comienzo a procesos de liberalización y
desregulación económica y se limitó la acción directa del Estado.
3 ) La orientadón exportadora condidonó el impacto de los subsidios y controles sobre la
efideritía económica, al imponer la disciplina de la competencia internacional. Aun
cuando las medidas de apoyo mostraron
desviariones respecto de los precio!» de mercado, tendieron a otorgarse durante lapsos
acotados y estuvieron sujetas al cumplimien-
to de rendimientos expresados en metas de
exportación.
4) La inversión para ampliar la capacidad productiva de rubros de exportación se vio favorecida por las políticas públicas de
abaratamiento relativo de los bienes de inversión y por una considerable eficiencia relativa en cuanto ala movilizarión de reçu rsos
de ahorro hacia la inversión productiva. El
subsidio a la inversión operó tanto por la vía
de las tasas preferenciales de interés o de
asignarión directa del crédito a sectores específicos, como a través de subsidios direc5) Los empresarios privados desempeñaron un
rol protagónicoen la modernización productiva, pero siempre estuvieron sometidos a
una severa disciplina de competencia o a la
regulación gubernamental.
6) Los mercados de trabajo solían sor poco competitivos, sea porque se reprimió la actividad
sindical o hubo cooptación de la misma.
7) La infraestructura, la educación y la tecnología recibieron alta prioridad. En algunos casos, el énfasis de la inversión pública se puso
en el transporte, en otros en la vivienda o en
las zonas industriales; en todos, la educación
fue prioritaria.
8) Lo anterior se acompañó de políticas financieras y cambiarías orientadas a impedir que se
produjeran una apreciación cambiaria importante o marcadas fluctuaciones reales, en
contraste con lo que ha acontecido en la experiencia latinoamericana.
Fuente P. Petri, 'The NICs: Pragmatic policymakers". International
Icmenmc JFISKJFCK, Washington, O C., Institute for Internation.il
Economics,marzo/abrifde 1993,0. Rosales, "Desempeñoreciente Je losNICsaMaticou polfacd.se imtrunwntovta fomento
competitivo", Santiago du Chile, emu, 1994, inédito; LE. Westphcü, "Industri.it polii-y in an export-propelled economy:
Lessons from South Korea-!, experience", \wrnal oj Ccnnmmc Perspectives, vol. 4, N"3, I W
liberalización. La experiencia demuestra
que las importaciones -al igual que las
exportaciones- demoran en tomar velocidad cuando previamente no existían
canales de comercialización, los consumidores todavía no se han interiorizado de
las nuevas ofertas ni han adaptado sus
preferencias, y los productores no han
podido reestructurar aún sus sistemas de
producción para adecuarlos a nuevos
insumos. Cuando se producen los ajustes
en el comportamiento de los comercializadores, consumidores y productores, tiende a ponerse en marcha un prolongado e
146
intenso proceso de incremento de las importaciones, mientras que el aumento de
las exportaciones es obviamente más
lento, porque implica procesos más largos
de desplazamiento de inversiones. Es
evidente la importancia que reviste evitar
una excesiva reestructuración en favor de
rubros importables, así como emitir señales nítidas sobre la conveniencia de
expandir la capacidad exportadora.
Nuevamente, desempeñarán un papel
crucial un manejo cambiario equilibrado,
el gradualismo en la reducción general de
la protección y los diversos mecanismos
de promoción de las exportaciones.
v) Las experiencias revisadas sugieren
que no basta con abrir la economía a la
importación y devaluar el tipo de cambio
real para alcanzai:ritmoselevados de crecimiento de las exportaciones y del producto. Los resultados que se logran
tienden a tardar mucho en concretarse y lo
hacen con costos innecesariamente elevados durante la transición. Evidentemente,
se necesitan medidas complementarias,
directamente orientadas a esos objetivos,
como lo demuestran diversos ejemplos.
Está el caso de las economías asiáticas, por
una parte, que han usado conjuntos integrales de instrumentos y aplicado una cuidadosa gradualidad (véase el recuadro
VT.l), y por otra, el proceso chileno (cuyos
frutos, no obstante el exitoso desempeño
exportador, demoraron bastante en manifestarse en un crecimiento vigoroso de la
capacidad productiva) o el de Bolivia, que
tuvo dificultades para incrementar rápidamente sus exportaciones.
vi) La experiencia indica que los procesos de reforma graduales y fundados en
decisiones adoptadas de común acuerdo
con los agentes privados han resultado
menos traumáticos, al posibilitar el ajuste
a nivel microeconómico y sectorial a las
nuevas condiciones. Si la apertura
comercial va acompañada de una política macroeconômica coherente y la acción
gubernamental tiene credibilidad, aparece
como más viable la posibilidad de reducir
concertadamente los costos del ajuste. Del
mismo modo, para que la apertura
redunde en incrementos elevados de las
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
exportaciones y el producto, se requiere
complementar la liberalización de importaciones con incentivos expresos de
fomento de la actividad exportadora.
vii) La expansión de las exportaciones
no tradicionales, particularmente las
pioneras, justifica contar con un tipo de
cambio efectivo superior al que enfrentan
los sustitutos de importaciones, dado que
las actuales industrias incipientes son las
que están orientadas a conquistar mercados externos. Más aún, incluso en caso de
que los aranceles sean bajos y si se adoptase un enfoque de neutralidad, se requiere
compensar proporcionalmente las exportaciones con reintegro de derechos (drawbacks) directos o indirectos, o con menores
tasas de tributación, dado que el arancel
supone un impuesto a las exportaciones.
Las condiciones de competencia internacional, por otro lado, hacen necesario un
financiamiento de las exportaciones no
tradicionales con tasas de interés internacionales. Las experiencias de éxito exportador fuera de la región muestran la
concesión de incentivos a las empresas
pioneras en abrir mercados externos y un
marcado énfasis en las actividades de
comercialización externa, que incluyen
inversiones en el exterior en cadenas de
distribución mayorista e instalación de
empresas importadoras de productos
nacionales en los mercados de destino.
viii) Sobre esta base, una vez eliminados los sesgos antiexportadores más evidentes, el desafío radica en readecuar los
incentivos y la institucionalidad a los comportamientos de la economía global. En tal
sentido, la política comercial debe fortalecer sus vínculo^con las políticas tecnológica, de fomento productivo y de recursos
humanos, con vistas a perfeccionar el
diseño, el cumplimiento de normas y la
calidad de los productos, la gestión empresarial y comercial, la capacitación y
asistencia técnica en investigación y
desarrollo (IyD), todos ámbitos relevantes para obtener ganancias en productividad y competitividad. Del mismo
modo, la acentuada globalización económica exige nuevos instrumentos para el
fomento de las exportaciones. Así, por
HACIA. UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL
ejemplo, la inversión productiva en el exterior y en cadenas de comercialización es
un factor cada vez más importante para
conquistar mercados, diversificar riesgos,
reducir barreras proteccionistas y beneficiarse de economías de escala, así como la
sistematización e intensificación de los
esfuerzos nacionales para identificar la
calidad y volumen de los recursos naturales puede contribuir al desarrollo de nuevos rubros exportables.
ix) En paralelo a la liberación de sus
políticas comerciales y regímenes de importaciones, ha aumentado la vulnerabilidad de las economías ante prácticas
comerciales desleales. Por ello, es indispensable que los procesos de reforma comerciales 6ean acompañados de la
adopción o perfeccionamiento de regla-
147
mentaciones antidumping, medidas compensatorias y cláusulas de salvaguardia.
x) Las posibilidades de poner en práctica una política comercial activa podrían
verse limitadas por la adopción de las nuevas reglamentaciones que emanan de la
Ronda Uruguay. Sin embargo, dichas
reglamentaciones reconocen ciertas situaciones especiales en favor de los países
en desarrollo, y los países de la región
deben aprovecharlas para incentivar sus
exportaciones, sin contradecir las normas
multilateralmente convenidas, así como
procurar participar activamente en el proceso de creación, la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y explorar los consiguientes beneficios potenciales en términos de mecanismos de solución de
controversias y otros.
Parte Tercera
LA ESTABILIDAD MACROECONÔMICA Y LOS FLUJOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES
r
Capítulo VII
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO
1. La brecha de productividad
y sus implicaciones
Las políticas que actúan sobre los sistemas
productivos son un factor que puede contribuir a mejorar la inserción de las economías
de América Latina y el Caribe en la economía internacional. Este tema se ha abordado
en forma sistêmica en trabajos anteriores
(CEPAL, 1990a y 1992a), en los que se destaca
la interacción entre una política macroeconômica coherente y estable, por una parte, y
las políticas microeconómicas y mesoeconómicas1 y las reformas institucionales, por otra.
Esos trabajos se han centrado en la aplicación del progreso técnico al proceso productivo, con miras a elevar la productividad.
Hay cuatro rasgos generales de la productividad en América Latina y el Caribe que
se deben destacar:
Primero, hay una brecha del orden de
2.5 a 1 entre América Latina y los países
1
2
desarrollados (Hofman, 1993) en lo que
respecta a la productividad total de los
factores (PTF).2 Esta diferencia se manifiesta tanto en el uso de equipos anticuados y
métodos de producción obsoletos como en
una deficiente organización del trabajo, relaciones industriales jerárquicas y a veces
confrontacionales, falta de atención a la
calidad, inventarios excesivos, técnicas de
mercadeo no sistemáticas y poco sofisticadas, servicios anticuados de posventa, etc.
En efecto, demuestra un notable desaprovechamiento de las tecnologías "duras" y las
"blandas" disponibles a nivel internacional.
Segundo, esta brecha se amplió marcadamente durante la posguerra. (Véase el
gráfico Vn.l.) En el período 1950-1989 el
crecimiento de la productividad total de
los factores de la región equivalió a la séptima parte del de las economías asiáticas de
reciente industrialización (ERis) y a menos
de la quinta parte del de los países
En este texto se entiende por políticas macroeconômicas, no sólo las que mantienen los equilibrios
macroeconômicos básicos, sino también las que establecen los precios claves de la economía. La expresión
"políticas microeconómicas" se refiere a las que afectan directamente la operación de la empresa, en
particular el uso de la mejor tecnología ("dura") y la mejor organización del trabajo y gestión (tecnología
"blanda"). Por políticas mesoeconómicas se entiende las que afectan el "hábitat" y entorno de la empresa,
es decir las políticas "horizontales" que influyen en la competitividad sistêmica en que está inserta la
empresa (infraestructura, articulación con él sistema dentífico y tecnológico, capacitación, fínanciamiento
y promoción de exportaciones nuevas o a nuevos mercados, etc.).
La productividad total de los factores se refiere al componente de la producción que no se explica
por la acumulación cuantitativa ni cualitativa de los factores de producción, el capital y la mano de
obra. Puede ser considerada como una medida aproximada del efecto del progreso técnico no
incorporado en los factores (disembodied) sobre el crecimiento de largo plazo (Hofman, 1993,
pp.128-129).
152
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
Gráfico VII.1
AMÉRICA LATINA, OCDE Y PAÍSES ASIÁTICOS: PRODUCTIVIDAD
TOTAL DE FACTORES, 1950-1989 a
(índices 1950 = 100)
Tasa anua,
de
crecimiento
Fuente: A. Hofman, "Capital accumulation in Latin America: a six country comparison for 1950-1989", Review of Income
and Wealth, vol. 38, N° 4, diciembre de 1992.
a Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
b Economías de redente industrialización.
desarrollados. Es más, incluso en la época
de mayor expansión económica de la región (1950-1973), el crecimiento de la PTF
alcanzó a poco más de la mitad del de las
ERis asiáticas, para estancarse entre 19731980 y posteriormente caer a raíz de los
desequilibrios macroeconômicos producidos por la crisis de la deuda de los años
ochenta.
Tercero, estas brechas de productividad entre la región y los países desarrollados se dan tanto a nivel global como
3
sectorial. Los datos disponibles sugieren
que las diferencias de productividad total
de los factores entre distintos países no se
deben tanto a la concentración en sectores
de baja productividad como a que se
trabaja muy por debajo de las mejoras
prácticas en casi todos los subsectores
industriales, incluso en los sectores de
bienes intermedios y de bienes de capital.
Por ejemplo, datos de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI),3 indican que, si bien en
Los datos mencionados provienen de ONUDI (1992), pero se refieren al valor agregado por trabajador,
un concepto distinto del de productividad total de los factores. Asimismo, es obvio que la
productividad sectorial presenta importantes diferencias entre los países de la región. Debe tenerse
presente que esta medición habitual de "valor agregado por trabajador" tiende a sobreestimar las
diferencias efectivas de productividad. Ello obedece principalmente a que no considera las
diferencias en dotación de capital que existen entre países de distintos niveles de desarrollo. Con
todo, aun si se distinguieran los diversos sectores de cada país, las diferencias de productividad
sectorial entre los distintos países de la región -aun los más avanzados- y los países desarrollados
continúan siendo muy elevadas.
153
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO..
algunos subsectores -refinerías de petróleo y productos conexos- la productividad
de la región es muy similar a la de Estados
Unidos, y en metales no ferrosos alcanza a
64% mientras que en productos de caucho y en siderúrgica es del orden de 50%
de la de dicho país, en los 24 subsectores
industriales restantes (que representan
cerca del 75% del valor agregado industrial), la productividad de la región no alcanza a 35% de la productividad
respectiva en los Estados Unidos, con un
promedio de 30%.
Cuarto, tales promedios sectoriales,
por cierto, ocultan enormes diferencias de
productividad dentro de una misma
agrupación, derivadas de la profunda
heterogeneidad estructural característica de la región. Por una parte, hay marcadas diferencias de productividad
según el tamaño de la empresa. Por ejemplo, en el caso de México, datos para 1980
muestran que mientras las pequeñas
empresas en el sector manufacturero
tenían una productividad equivalente a
sólo 69% de la media de ese sector, en las
grandes empresas privadas nacionales la
productividad era 20% superior a esa
media, y en las empresas transnacionales
era 78% superior. Por otra, así como hay
un proceso incompleto de difusión tecnológica a nivel internacional, el proceso
de difusión interna también es lento, lo
que da lugar a una amplia heterogeneidad en materia de productividad entre
empresas del mismo tamaño dentro del
mismo rubro.4 En efecto, en la gran mayoría de los subsectores se encuentran
algunas empresas cuyas prácticas son
muy similares a las mejores prácticas internacionales. Esto significa que el promedio de las empresas restantes sería
4
5
sustancialmente inferior al promedio sectorial, lo que reflejaría la intensidad de la
heterogeneidad estructural del universo
de actividades económicas en los países
de la región. En la medida en que el proceso de difusión de las mejores prácticas
dentro de un país también sea lento, menor será el promedio de productividad
del sector.
2. Implicaciones de política
La situación descrita tiene cinco implicaciones importantes para la definición de
una política de desarrollo productivo.
Primero, si bien la brecha de productividad es un reflejo del menor desarrollo
relativo, es a la vez el factor que permitiría
iniciar un proceso de rápido crecimiento si
se logra aprovechar las tecnologías disponibles internacionalmente, y así saltar
etapas. De hecho, un desarrollo tardío
permite el aprovechamiento de dichas
tecnologías y un crecimiento más rápido
mientras más bajo sea el punto de partida.
Por ello, a veces mientras más distante esté
un país de la frontera de conocimiento,
más rápido tenderá a crecer.5 Actualmente, China está creciendo a unritmomayor
que las economías asiáticas de reciente
industrialización (8%-10% en comparación con 6% per cápita anual) así como
éstas crecieron más rápido que Japón y los
países nórdicos (cuyo despegue se inició a
fines del siglo XIX); a su vez, estos últimos
crecieron más rápido que Alemania y
Francia, que iniciaron el despegue en torno
a 1840 y crecieron más rápido que los
Estados Unidos (que parte en 1800), mientras el crecimiento más lento es el registrado en el primer país donde se inicia la
Si bien parte de esa diferencia se puede explicar por el tipo de sectores en los que se concentra cada
tipo de empresa, también hay elementos importantes derivados de la capacidad de aprovechamiento
de economías de escala. Para un análisis en profundidad, véase Casar y otros (1990).
No obstante, no es el grado de atraso solamente lo que determina la rapidez del crecimiento. Por el
contrario, los datos existentes sugieren que no siempre se da un salto hacia el crecimiento. Para
lograrlo se requieren otras condiciones; sólo tras haber traspasado cierto umbral (no de ingreso por
habitante, pero sí de estabilidad, constitución de mercados, capacidad gerencial y conocimiento
general, y un "ethos" desarrollista) puede darse un despegue hacia el crecimiento continuo, donde
el ritmo de crecimiento es proporcional al grado de atraso inicial.
154
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
Revolución Industrial (Inglaterra). (Véase
el gráfico VII.2.)
Segundo, en el pasado se solía atribuir
esta amplia brecha a que la producción
estaba concentrada en sectores de baja productividad, en particular la agricultura.
Esto ofreció un argumento a favor de la
industrialización, que, sin embargo, no se
limitó a dicho proceso, sino que se extendió al tipo de industrias que se debía
promover. Por lo tanto, se tendía a identificar una política de desarrollo productivo
o industrial con el establecimiento de
nuevos sectores, sin presencia en el cuadro de insumo-producto y con mayor productividad efectiva o potencial que la
mayoría de sectores "tradicionales" de
bienes finales. Esto explica en gran parte el
énfasis otorgado en la segunda etapa de la
estrategia de sustitución de importaciones
a los sectores productores de insumos
intermedios y bienes de capital y la industria metalmecánica.
Sin embargo, las notables diferencias
de productividad sectorial entre los países
de la región y los desarrollados sugieren
que este enfoque sectorial o de política
"vertical", característico del pasado, presenta serias deficiencias. No se trata tanto
de establecer nuevos sectores que actualmente no figuran en el cuadro de insumoproducto (como si la productividad total
proviniera en forma automática de éstos,
lo que suele ser excepcional), como de mejorar la productividad total de los factores
en los sectores existentes.
Tercero, la enorme heterogeneidad
existente entre empresas de un mismo
sector sugiere que el principal desafío
p ara una política de desarrollo productivo
es la rápida adopción, adaptación y difusión de las tecnologías actualmente disponibles internacionalmente por parte de la
6
gran masa de empresas que trabajan con
equipos obsoletos y métodos atrasados;
esto es más importante que las altas metas
de inversión en investigación y desarrollo
(IyD), que interesan específicamente a un
reducido número de empresas nacionales
que ya están trabajando cerca de la frontera de las mejores prácticas internacionales.6 La esencia de una política de
desarrollo productivo -al menos en la actual etapa de desarrollo, tan distante de la
frontera tecnológica internacional- es
acelerar el proceso de difusión de mejores
prácticas.
Cuarto, en la medida en que la gran
mayoría de los sectores están trabajando
con una productividad total de factores
muy inferior a la frontera tecnológica
internacional, el concepto de ventaja
comparativa es relativamente difícil de
predefinir, salvo en casos obvios, como el
de la - rentas derivadas de recursos naturales. En efecto, dada las amplias diferencias de productividad entre los sectores,
aquellos que logren superar la distancia
que separa su productividad de la de los
países desarrollados de manera más rápida serán los que terminen por tener una
ventaja comparativa. Esta puede ser
adquirida por un sector, siempre que sea
capaz de superar la brecha de productividad con los países más desarrollados más
rápidamente que los demás sectores de la
misma economía.
Quinto, la caída de la productividad
en los años ochenta demuestra la importancia que tiene para una política de desarrollo productivo el mantenimiento de
los equilibrios macroeconômicos básicos
dentro de márgenes tolerables. En efecto,
la inestabilidad provocada por la crisis de
la deuda externa y agudizada, en general,
por políticas de estabilización y ajuste mal
Por cierto, esto no niega la importancia de una infraestructura científica y tecnológica mínima, pues
sin ella las empresas no serán capaces de identificar las tecnologías más idóneas, ni de adquirirlas,
transferirlas o adaptarlas en forma rápida y conveniente. Lo que sí indica es que, en la etapa actual
de desarrollo de los países de la región, lo fundamental es la identificación de las prácticas
internacionales más idóneas para las diversas economías nacionales, su adaptación a su realidad y
su rápida difusión. La IyD propiamente tal es más relevante en una etapa posterior de desarrollo,
cuando la imitación y difusión hayan avanzado y las empresas se acerquen a la frontera de las mejores
prácticas mundiales.
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO..
155
Gráfico VII-2
CRECIMIENTO Y DESARROLLO TARDÍO: EXPERIENCIA HISTÓRICA ESTILIZADA
Ingreso per cápita (en escala logarítmica)
Log Y per cápita
diseñadas o implementadas, condujo a
fuertes caídas de la producción, lo que
influyó negativamente en el uso de la
capacidad instalada, la inversión, los
equipos que trabajan en los campos de la
ingeniería y el diseño, y los esfuerzos de
innovación. Los graves retrocesos provocados por estos desequilibrios macroeconômicos no pudieron ser compensados
por el incremento de la eficiencia a nivel de
diversas empresas, con lo que la productividad total cayó en casi toda la región
durante los años ochenta. Esto demuestra
que el logro de una mayor competitividad
requiere tanto de eficiencia microeconómica como de estabilidad macroeconômica.
3. Obstáculos para la superación de la
brecha de productividad
Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabría preguntarse por qué América
Latina y el Caribe no han podido aprovechar
la ventaja de saltarse etapas de los países
de desarrollo tardío, utilizar la tecnología
disponible y crecer a ritmos mucho más
acelerados. Hay tres respuestas que suelen
156
darse a esta interrogante, en principio
complementarias en lugar de excluyentes.
a) Fallas de la política económica
Según este enfoque, la inestabilidad
macroeconômica que ha caracterizado a la
región, al igual que la distorsión de sus
precios claves, particularmente la derivada de su estrategia de industrialización
por medio de la sustitución de importaciones, así como el peso e injerencia preponderante que se le ha dado al aparato
público en el manejo de la economía, explican el desempeño comparativamente
pobre de la región en el período considerado. De ,ahí que este enfoque ortodoxo
abogue por la estabilidad macroeconômica, la apertura comercial y la privatización,
devolviéndole al sector privado su papel
protagónico en la economía.
b) Fallas a nivel de las empresas
Este segundo enfoque centra el análisis en el extremo opuesto: en las empresas.
Por un lado, se afirma que la región ha
sufrido de "capitalismo sin capitalistas",
es decir, ha carecido de una clase empresarial pujante. Eso explica la existencia de
diferencias de productividad total de los
factores tan grandes entre América Latina
y el mundo desarrollado. Es más, la falta
de tal empresariado innovador habría sido
el factor que indujo a tantos gobiernos a
intervenir cada vez más en la economía
para suplir la falta de empuje empresarial.
Por otra parte, se enfatiza la dificultad
(costo) de cada empresa aislada para identificar e internalizar posteriormente la tecnología, los procesos y los métodos de
producción más idóneos disponibles a nivel internacional, así como los nichos de
mercado más apropiados para producir en
forma competitiva. Por lo tanto, hay una
notable subinversión con tal objeto, mientras la gran mayoría de las empresas esperan que las demás actúen primero, para
luego imitarlas. Dada la naturaleza de
"bien colectivo" que tiene la identificación
y la difusión de las tecnologías "duras" y
"blandas", habría un amplio espacio para
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
la adopción de políticas microeconómicas
destinadas a facilitar la "socialización" de
los costos y la rápida difusión de tales
tecnologías a nivel de las empresas.
c) Fallas de los mercados claves,
externalidades, bienes públicos y
problemas de organización industrial
Este tercer enfoque se refiere a las ventajas de enfatizar las políticas que mejoren
el funcionamiento de los mercados de factores (políticas mesoeconómicas u "horizontales"), en lugar de las políticas
diseñadas para mejorar los mercados de
productos. La necesidad de centrar la acción estatal en los cuellos de botella más
críticos explica la conveniencia de enfatizar las correcciones de las fallas más
graves de los mercados de factores, que
afectan a todos los sectores. Asimismo,
siempre habrá espacio para políticas destinadas a internalizar externalidades importantes, proporcionar bienes públicos y
regular los mercados de bienes no transables oligopólicos (sobre todo, en este último caso, buena parte de la
infraestructura: telecomunicaciones,
puertos, agua de riego, electricidad, etc.)
que inciden seriamente en la competitividad sistêmica de los bienes transables.
4. Justificación teórica de una política
activa de desarrollo productivo
Hoy en día hay en América Latina y el
Caribe un amplio consenso con respecto a
algunos parámetros generales que facilitan la aplicación de medidas tendientes a
modificar la oferta de bienes exportables.
Entre éstos se destacan el mantenimiento
de equilibrios macroeconômicos básicos y
la apertura comercial tendiente a aprovechar las economías de escala y los estímulos de una sana competencia. El debate
tiende a girar en torno a la definición más
precisa de esas políticas, elritmoe intensidad de su aplicación, y, muy particularmente, en la determinación de si éstas por
sí soleis constituyen un aliciente que baste
para impulsar la transformación productiva.
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO.
La CEPAL ha sostenido que, para superar la brecha de productividad a la que
alude el punto anterior, la política macroeconômica y comercial debe complementarse con un conjunto de políticas activas,
que aprovechen los adelantos tecnológicos
y organizacionales de los países más desarrollados, para así saltar etapas, como ha
ocurrido por lo general en los países exitosos de desarrollo tardío. Más concretamente, se considera que el desarrollo
productivo requiere, además de políticas
macroeconômicas y de apertura sensatas,
de dos conjuntos de acciones complementarias: políticas "mesoeconómicas" u horizontales, que se centran en perfeccionar
los mercados y llenar los vacíos existentes
en ellos, y políticas microeconómicas, que
ayudan a internalizar las externalidades
asociadas a la identificación, adaptación y
difusión de las mejores tecnologías y prácticas disponibles internacionalmente. Por
el contrario, sin tales políticas microeconómicas y mesoeconómicas, y sin un manejo
macroeconômico y una inserción internacional adecuadamente pragmática, la
reestructuración necesaria para iniciar el
crecimiento acelerado será innecesariamente lenta e ineficiente.
En efecto, la apertura y reestructuración favorecerán o perjudicarán claramente a algunas empresas y actividades tanto
a corto como a largo plazo. Sin embargo,
el efecto que ejerzan en otras empresas y
actividades puede ser muy ambiguo. Por
una parte, porque no queda claro si los
precios claves vigentes cuando se adopten
las medidas pertinentes se mantendrán a
largo plazo; por otra parte, porque muchas
empresas y actividades que podrían llegar
a ser competitivas pueden verse perjudicadas a corto plazo mientras no identifiquen,
introduzcan y asimilen los cambios necesarios para adquirir competitividad en el
mercado interno e incluso en el exterior.
Este puede ser el caso tanto de empresas y
actividades potencialmente competitivas
7
157
en la sustitución eficiente de importaciones, como de actividades potencialmente
productoras de exportaciones no tradicionales. La rapidez de su reestructuración y,
en algunos casos, su propia sobrevivencia,
dependerán de la información y los recursos humanos y financieros de que dispongan. De ahí la importancia de que los
mercados claves -de tecnología, capitalfísico, capital humano y divisas- funcionen
a un nivel lo más próximo posible al óptimo.
Por el contrario, mientras más imperfectos
sean estos mercados y mayor sea la incertidumbre con respecto a la seriedad del
proceso de ajuste y apertura así como de la
permanencia de los precios claves vigentes, mayor será la probabilidad de que las
empresas potencialmente competitivas,
por falta de tiempo y recursos, no puedan
efectuar la reestructuración necesaria
para competir a nivel nacional ni penetrar
en nichos de mercados externos en los
que podrían adquirir una ventaja competitiva. Esta situación puede verse agravada en presencia de un marco recesivo y
de tasas de interés anormalmente elevadas.
Sobre la base de lo indicado, se puede
concluir que el proceso de reestructuración registrado después de la irrupción de
la crisis de la deuda fue excesivamente
costoso en sus comienzos, y menos rápido
en la fase de recuperación, debido a que la
política macroeconômica y comercial
prácticamente no estuvo acompañada por
políticas de desarrollo productivo
(microeconómicas o mesoeconómicas).
Es más, cuando la apertura se complementó con una política industrial sensata y
renovada, contribuyó a varios de los éxitos
exportadores más notables de la región,
entre otros los registrados en los sectores
productores de automóviles y autopartes,
madera, papel y celulosa. Sin embargo,
estos casos fueron excepcionales. En general, con la apertura se eliminó casi toda la
política industrial del pasado,7 la gran mayoría de las veces sin reemplazarla por
Esa fue una decisión razonable, ya que dicha política tendía a no tener límites de tiempo, a menudo inducía
a la producdón de rubros con escasas posibilidades de alcanzar ventajas comparativas y se orientaba
básicamente hacia el mercado interno, que en muchas actividades, con la excepdón de Brasil y México, era
demasiado estrecho para que se alcanzaran las escalas mínimas requeridas para una producdón eficiente.
158
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
ninguna otra, en vez de adecuarla a las
nuevas necesidades; por ejemplo, se podrían haber adoptado políticas que liguen
los incentivos al desempeño exportador o
a mejoras de productividad, y que promuevan las exportaciones no tradicionales, el desarrollo de los recursos humanos,
la difusión tecnológica y fuentesfluidasde
financiamiento.
A continuación se desarrollan los principales argumentos teóricos y empíricos
en favor de una política de desarrollo productivo más acorde con las necesidades de
los años noventa.
a) Mercados incompletos
i) El mercado de tecnología. Las modernas versiones de la teoría del crecimiento
enfatizan el concepto de cambio tecnológico endógeno de las firmas, generado por
la inversión destinada tanto a adquisición
y transferencia de tecnología como a investigación y desarrollo (IyD) que éstas realizan. Este enfoque se refiere tanto a la
tecnología "dura", es decir, la incorporada
en maquinarias y equipos, los esfuerzos
que se llevan a cabo cotidianamente en el
campo de la ingeniería para mejorar la
productividad o el diseño de productos,
como a la tecnología "blanda", que comprende mejores formas de organización
del trabajo, control de calidad, relaciones
industriales, producción "justo a tiempo",
y otros elementos.
Este es un campo en que las fuerzas del
mercado por sí solas tienden a comportarse en forma subóptima. En primer lugar,
hay una asimetría intrínseca en materia de
información entre el proveedor de conocimiento (que sabe lo que realmente vale) y
el comprador (que no sabe el valor real de
la nueva tecnología pues no la conoce, y la
desvaloriza al conocerla, ya que entonces
8
puede intentar reproducirla), lo que dificulta una valorización correcta por parte
del mercado. En segundo término, mientras en un mundo ideal la decisión óptima
sería desarrollar o adquirir de una sola vez
todo el conocimiento técnico y asegurarse
de que los demás agentes económicos
tuvieran acceso a él de inmediato, en el
mundo real todos los agentes preferirían
que los demás absorbieran los costos del
desarrollo de una nueva tecnología o de
identificación de la tecnología más idónea
para introducirla a un país en desarrollo,
para luego imitarla con un costo marginal.
En tercer lugar, incluso cuando pudiese
haber un interés privado por desarrollar
una nueva tecnología, por ser ésta tan
propia de una determinada empresa
como para que ésta no tema que sea imitada y difundida, la empresa en cuestión
puede carecer de una escala de producción
adecuada que justifique realizar esfuerzos
significativos de IyD. De ahí que tienda a
haber una subinversión tanto en la adquisición como en el desarrollo de nuevas
tecnologías.
En efecto, el conocimiento técnico y la
información son bienes cuyos beneficios
no pueden ser totalmente acaparados por
quienes los generan; además, se caracterizan por ser bienes no excluyentes, que
pueden ser utilizados simultáneamente
por varios usuarios (Romer, 1990).8 Esto
se traduce en una subinversión privada
en cuanto a la introducción en un país
de una nueva tecnología o al desarrollo
de una propia. Esta subinversión puede
ser, parcial e imperfectamente contrarrestada por la inversión directa o indirecta del Estado en IyD de nuevos
conocimientos científico-técnicos y por
la creación de instituciones como los
mecanismos de protección de patentes
y marcas.
La exclusión de terceros del uso de estos bienes no siempre es factible, aim cuando exista un adecuado
marco institucional y regulatorio en materia de propiedad industrial. La exclusión es mucho más
compleja si dicho marco institucional no existe o si su valor en los tribunales de justicia es sólo
nominal. La estructura del mercado prevaleciente en cada rama industrial no es independiente de la
apropiabilidad o la exclusión de los beneficios del cambio técnico, de modo que esto plantea
problemas que el modelo competitivo no está en condiciones de resolver. La regulación y la
coordinación pública pasan entonces a un primer plano.
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO..
Asimismo, la capacidad de un país para adaptar la tecnología internacional a sus
propias condiciones; para aprovechar
mejor los recursos naturales disponibles,
el clima (en el caso de la agricultura y el
turismo) y el tamaño de sus mercados, y
para abordar la escasez relativa de factores, depende de la cantidad y calidad de
los investigadores con que cuente y del
grado de interrelación entre los centros de
investigación científica y tecnológica y el
sistema productivo. En efecto, las posibilidades de adquirir y retener las ventajas
competitivas dependerán, en forma determinante, tanto de lo adecuada que sea la
infraestructura científica y tecnológica
como de su articulación con las empresas
del sistema productivo.
ii) El mercado de capital humano. Una
demanda vigorosa de tecnología exige una
oferta dinámica de mano de obra capacitada, capaz de absorber nuevos conocimientos e innovaciones productivas. Aunque la
inversión pública en capital humano sea
suficiente, por su propia naturaleza la
inversión privada en dicho capital tiende
a ser insuficiente.
Por una parte, las empresas no están
dispuestas a financiar servicios de educación general, que sólo benefician al trabajador; es decir, la inversión empresarial en
capacitación tenderá a concentrarse en la
que corresponde al área específica de la
firma, y que por consiguiente puede aprovechar plenamente, mientras que tenderá
a ser subóptima en capacitación general. Si
bien esta última es una actividad que eleva
la productividad de la mano de obra en
muchas empresas, suele beneficiar más al
trabajador que a la empresa misma. De ahí
que las firmas tiendan a limitar la capacitación, en este plano, sólo al mínimo necesario para la comprensión del
funcionamiento correcto de los nuevos
equipos o métodos de trabajo. Por la
misma razón, la empresa pequeña tenderá
a ofrecer poca capacitación formal, pues
virtualmente toda la que podría dar sería
de tipo general y, por lo tanto, le serviría
al trabajador en numerosas otras firmas.
En la pequeña empresa la capacitación
tiende a limitarse por ello a la que
159
seadquiere por el hecho mismo de realizar
el trabajo (learning by doing), y al trabajador
se le cobra indirectamente por ese tipo de
capacitación implícita, pagándole un sueldo inferior al que rige en las empresas más
grandes.
También es insuficiente la inversión de
los potenciales beneficiarios, los trabajadores, porque carecen de garantías adecuadas para endeudarse con fines de
capacitación personal o de los miembros
de su familia, lo que impide el desarrollo
de un mercado privado de préstamos
para la formación de capital humano
(CEPAL/OREALC, 1992). Por esta razón, la
inversión privada en capital humano es
insuficiente; se limita a la capacidad de
autofinanciamiento de la familia, lo que
constituye un obstáculo grave, dado que el
costo que la capacitación representa para
ésta es la suma del gasto directo de los
cursos y del costo de oportunidad (los ingresos no percibidos) del tiempo dedicado
al estudio.
iii) El mercado de capital de largo plazo. El
mercado nacional de capitales es deficiente y apenas incipiente, incluso en países sin
mayores desequilibrios macroeconômicos
y con importantes inversionistas institucionales. En primer lugar, en la práctica, no
hay un mercado de capital de largo plazo,
salvo para las pocas empresas que cotizan
en la bolsa. El problema no se limita a las
pequeñas y medianas empresas (PYMES),
sino que afecta al grueso de las empresas
de un país. En segundo lugar, tanto el
mercado de capitales interno como el internacional son asimétricos (véase £il respecto la Parte Tercera de este documento):
se tiene acceso al capital en momentos de
auge, pero éste tiende a desaparecer cuando se necesitan recursos para enfrentar
reestructuraciones en situaciones difíciles.
En tercer lugar, el acceso al mercado de
capital es muy segmentado, puesto que
depende más de las garantías, fruto del
desempeño pasado, que de las proyecciones de rentabilidad venidera. De ahí que el
grueso de las inversiones de las empresas
sea autofinanciado, lo que favorece la inercia productiva en lugar de la reestructuración en beneficio de las empresas con
160
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
mayores posibilidades futureis.9 En cuarto
lugar, existen serias trabas para el fmandamiento de nuevas empresas, así como para
la innovación tecnológica, ya sea relacionada con productos o con procesos.
Uno de los principales factores que
explican el sesgo mendonado del sistema
financiero es el conflicto entre la obligación de este sistema de calibrar adecuadamente la capacidad de pago de los posibles
deudores y las dificultades para obtener la
información necesaria a fin de realizar eficazmente tal tarea; la gravedad del problema se intensifica en las actividades que
requieren plazos extensos de financiación.
Si ante la necesidad de evaluar los ingresos
futuros de la actividad o proyecto del deudor potencial, así como la calidad de éste,
la información de que dispone el agente
financiero es insuficiente, o si el acceso a
esa informadón aumenta los costos de
transacción, el agente tiende a utilizar el
valor de las garantías aportadas por el
deudor como indicador crítico de su calidad. De esta manera, frente a proyectos
nuevos, pequeños o de largo plazo, se tiende a elevar la exigencia en materia de garantías, lo que consolida el sesgo
mencionado. Este procedimiento puede
impedir la ejecución de proyectos rentables, y conducir a la subinversión y aun
menor crecimiento efectivo.
Lo anterior puede verse acentuado
cuando la profundización financiera
coincide con la gestación y el protagonismo de conglomerados financieros. Junto
con plantear nuevos desafíos de regulación, asociados al riesgo sistêmico, conflictos de intereses, subsidios cruzados o aval
implícito, la actuación de esos conglomerados puede profundizar los sesgos
descritos.
Finalmente, el desarrollo de mercados
de fondos de largo plazo se ve desincentivado, por un lado, por la inestabilidad
macroeconômica y, por otro, por la insuficiencia de inversionistas institucionales,
9
como fondos de pensiones y compañías de
seguros, que tengan interés en asumir
compromisos a largo plazo, y por la falta
de entidades especializadas con capacidad
para evaluar instrumentos, proyectos e inversiones de más largo plazo.
iv) El mercado de divisas. También se
subinvierte en la generadón de nuevos
productos de exportación, así como en la
apertura de nuevos mercados en el exterior, en la medida en que tales actividades
tengan altos costos en materia de tiempo y
recursos para los productores, mientras
que los primeros productores que abren
un nuevo mercado o introducen una nueva
exportación no pueden apropiarse plenamente de los beneficios de tales actividades; como es obvio, estos costos son
proporcionalmente mayores para las
PYMES. Asimismo, la falta de un mercado
de futuros de mediano plazo para las divisas eleva la incertidumbre con respecto a
la permanencia delospredos claves vigentes,
en particular, el tipo de cambio real, lo
que hace necesaria una política cambiaria que sirva de señal a los exportadores
de las tendencias macroeconômicas previsibles a mediano plazo. Como se ha indicado anteriormente, la incertidumbre
cambiaria tiende a perjudicar en mayor
medida a las exportaciones no tradicionales, y a las empresas nadonales y menos
diversificadas.
b) Problemas de regulación y de
organización industrial
Los problemas mencionados son especialmente graves en el caso de las PYMES. En
efecto, es muy bajo el incentivo para invertir tiempo o recursos en la penetración de
nuevos mercados o en el estudio de la
adquisición de nuevas y mejores tecnologías: dichos costos no se justifican a nivel
de una sola firma de pequeña escala, pese
a que la inversión sería muy conveniente
para el conjunto de empresas del rubro. Lo
En relación con una serie de propuestas orientadas a crear mercados necesarios o a llenar vacíos
importantes en los mercados de capital de la región, véase el capítulo VE de CEPAL (1992a). En el caso
de las PYMEs, se incluyen propuestas concretas como leasing, la factorización, los fondos de capital de
riesgo, los mercados bursátiles secundarios y las tarjetas de crédito para pequeños empresarios.
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO.
dicho justificaría programas dirigidos al
gremio o la cámara de comercio respectivos, a fin de hacer prospecciones de mercados externos y de tecnologías más aptas
para su posterior difusión por medio de
programas de extensión.
En cambio, estos problemas no afectan
significativamente a la empresa transnacional ni a las pertenecientes a grupos económicos. Las empresas que forman parte de
grupos o conglomerados económicos nacionales resuelven los problemas de falta
de acceso a capital por el hecho de agruparse, pero este mismo acceso privilegiado
al financiamiento puede inducirlas a acrecentar su poderío económico comprando
empresas muy diversas, con futuro pero
carentes de capital, y así recibir rentas monopólicas más que generar riqueza. De ahí
que las operaciones de los grupos requieran de un marco regulatorio que asegure o
acreciente la competitividad.
En el caso de las empresas transnacionales, no hay problema de penetración de
mercados externos, pues uno de sus atributos es el acceso a esos mercados; en
general, tampoco tienen problemas de
acceso al mercado de capitales o a tecnologías modernas. La dificultad que se
plantea en tal caso es que la estrategia
corporativa de globalización puede no
coincidir con la de los países en que están
instaladas. La conciliación de estos intereses es un objetivo fundamental de una
política económica nacional que se
proponga atraer a un gran número de
empresas transnacionales, de las nacionalidades más diversas y adecuadas para el
país, hacia los sectores que se consideren
prioritarios y las actividades que ofrezcan
mayores posibilidades de aprendizaje y
difusión (CEPAL, 1993C).
c) Rendimientos crecientes y complementariedades estratégicas
La competitividad de la empresa depende no sólo de su propia productividad,
sino también de la de su entorno, ya que
éste determina la productividad sistêmica.
Así, por muy eficiente que sea una empresa, su competitividad depende de la
161
productividad de sus proveedores (tanto
en cuanto a calidad como al precio y la
entrega oportuna); del nivel general de
educación y, por consiguiente, de la eficacia y la rapidez con que se pueda capacitar su mano de obra; de la medida en
que el sistema financiero al cual tiene acceso responda a sus necesidades; de los costos de transporte interno y de la eficiencia
del sistema portuario del país (en lo que
respecta al costo de los insumos importados como de los embarques al exterior); de
los costos y la eficiencia del sistema de
generación eléctrica y de otros servicios de
utilidad pública que incidan en sus costos,
y del sistema de telecomunicaciones, tanto en cuanto a tarifas como a rapidez y
eficiencia.
Todos estos factores, aunque ajenos a
la empresa, y por consiguiente fuera de su
control, pueden ser tan determinantes de
su competitividad internacional como lo
es su productividad. En efecto, estos factores son bienes públicos para la empresa,
puesto que por generar externalidades y
no ser susceptibles de pleno control, a una
empresa no le convendrá actuar sola en
estos planos. Son funciones que requieren
de una acción colectiva, gremial o del
gobierno regional o nacional.
La existencia de rendimientos crecientes a escala a nivel de cada firma genera
economías externas pecuniarias a nivel
agregado y, por ende, complementariedades estratégicas que permiten justificar las
acciones de coordinación de los agentes
privados con la autoridad económica.
La presencia de economías de escala y de
complementariedades estratégicas da pie
a la aparición de externalidades y de
costos de coordinación que las señales descentralizadas del mercado no pueden contabilizar adecuadamente. No cabe duda de
que dichas anomalías varían significativamente de una industria a otra y, tal
como lo sostiene Krugman (1986) "...la
política comercial puede llevar al crecimiento del ingreso nacional si permite que
dichos sectores -los que están en condiciones de captar mayores economías de
escala, externalidades, etc.- logren
una participación relativa mayor en la
162
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA .
actividad económica". Lo mismo podría
afirmarse con respecto a las políticas de
desarrollo productivo.
La existencia de rendimientos crecientes a nivel de cada firma no permite
seguir operando con modelos competitivos. Por eso, la consideración de escenarios alternativos (de competencia
imperfecta, oligopolio, etc.) es otro de los
rasgos distintivos de las teorías modernas
del crecimiento y del comercio internacional. El papel del Estado, que asume una
función reguladora además de coordinadora, vuelve a adquirir gran importancia
al ocuparse, por ejemplo, de temas relacionados con la propiedad industrial, la legislación antimonopólica y el control de las
prácticas antidumping.
5. Justificación empírica de una
política activa de desarrollo
productivo
En primer lugar, en la mayoría de países
de desarrollo tardío el Estado ha desempeñado un papel activo y eficiente para completar o perfeccionar los mercados,
proveer sustitutos de éstos y generar un
entorno estimulante a la inversión y la
innovación. Tal fue el caso de Alemania y
Francia con sus medidas de fomento de
una banca y un sector industrial estrechamente relacionados. También fue el caso
de Japón a fines del siglo XIX y después de
la Segunda Guerra Mundial, con la promoción de la imitación o adquisición de
tecnología así como las acciones concertadas por intermedio del Ministerio de Industria y Comercio Internacional para
concentrar recursos en sectores prioritarios; otro tanto ocurrió en la República de
Corea y, en menor grado, en la provincia
china de Taiwán y en Singapur, que otorgaron altos incentivos ligados al desempeño exportador.
En segundo lugar, estos éxitos no son
automáticos ni están asegurados. Sin
embargo, es posible que se den precisamente en los países de desarrollo posterior o tardío, porque en ellos se sabe a
grandes rasgos qué camino se puede
tomar. Aunque la frontera tecnológica siga
avanzando en direcciones inesperadas,
precisamente por estar tan atrasados no
tienen que esforzarse por estar a la
vanguardia en materia de tecnología; más
bien se trata de dominar las tecnologías
modernas, pero consolidadas, sobre las
que se basarán los futuros avances tecnológicos.
En tercer lugar, el sector público ciertamente también tiene deficiencias; no dispone de un conocimiento ilimitado o
privilegiado. De ahí que sus esfuerzos deban extenderse sólo en la medida en que
sus capacidades reales lo permitan. Por
consiguiente, el grado de participación
que se justifica es un asunto empírico, no
teórico, y depende de las capacidades reales del sector público y del alcance de las
deficiencias del mercado. La experiencia
sugiere que la participación estatal será
más eficaz cuando sea i) "facilitadora del
funcionamiento del mercado" (market
friendly) y no pretenda suplantarlo, y
ii) selectiva y transparente tanto por las
limitaciones del Estado como para evitar
una avalancha de demandas privadas, que
procuran obtener rentas fáciles (rentseeking activities) en lugar de generar
riqueza.
En cuarto lugar, la experiencia
también sugiere que existe una amplia variedad de alternativas en materia de intervención, entre las cuales figuran: i) un
desarrollo liderado por conglomerados
(República de Corea) o por pequeñas y
medianas empresas (provincia china de
Taiwán); ii) un crecimiento liderado por
empresas nacionales (Corea, provincia
china de Taiwán y Japón) o por la inversión directa de empresas públicas y de
transnacionales (Singapur) que deben
cumplir ciertos requisitos de desempeño
(performance requirements); iii) la adquisición de ventajas comparativas que
enfatizan tanto la importancia de prestar
atención a los mercados masivos como de
concentrarse en espacios (nichos) o
segmentos especializados; iv) un desarrollo impulsado por la explotación y
el procesamiento de recursos naturales
con el establecimiento posterior de
FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO..
eslabonamientos hacia atrás, hacia adelan1 fl
te e incluso hacia los lados (Dinamarca,
Suecia y Finlandia entre otros en el pasado;
Tailandia, Malasia e Indonesia en la actualidad), así como un desarrollo manufacturero inicial cuando no se dispone de
recursos naturales significativos (Japón,
República de Corea y provincia china de
Taiwán); v) la exportación desde un primer momento o la sustitución de importaciones en una primera etapa, sujeta a una
creciente competencia externa, para exportar posteriormente; vi) una apertura
inicial basada en la promoción de exportaciones con una liberalización de las importaciones limitada a insumos y bienes de
capital, seguida por una apertura comercial más amplia sólo posteriormente (el
caso de la mayoría de las economías asiáticas de reciente industrialización) o un
comercio libre casi desde un comienzo
(Hong Kong y Singapur).
En quinto lugar, si bien una parte significativa de la estrategia de sustitución de
importaciones careció de racionalidad
económica (a menudo "se dio a cada sector
la protección que necesitaba" sin relacionarla con el beneficio social) permitió
avances importantes en el desarrollo industrial de la región. De hecho, hay sectores, incluso tecnológicamente sofisticados,
que demuestran que se puede adquirir
una ventaja dinámica en un plazo razonable. Tal vez las industrias automotrices
mexicana y brasileña sean buenas ilustraciones de ello. También muchos sectores
"tradicionales", que hacen uso intensivo
de mano de obra (procesamiento de alimentos, confección, calzado y textiles, y
producción de bienes duraderos como los
de la línea blanca, insumos intermedios de
producción continua e incluso algunos
bienes de capital, sobre todo hechos a
163
pedido) que adquirieron competitividad
internacional, ya sea en el mercado interno, por medio de la sustitución eficiente de
importaciones, o en el internacional, por
medio de exportaciones.
En sexto lugar, la experiencia sugiere
que se puede adquirir ventajas competitivas, de manera rentable para la sociedad,
por medio de políticas de desarrollo productivo que refuercen las fuerzas del mercado y no las suplanten, siempre que se
cumplan varias condiciones, entre otras
las siguientes:
i) Que los incentivos sean transitorios,
pues sólo cuando se establece como horizonte la obligación de competir internacionalmente resulta viable inducir a los
empresarios a adoptar una actitud favorable a las actividades productivas y no a las
que sólo están orientadas a la obtención de
rentas.
ii) Que la escala de producción sea
suficientemente grande, ya sea que exista
un amplio mercado interno (empresas tradicionales en la mayoría de los países, el
ensamblaje automotor en Brasil y México),
que se hayan contemplado las exportaciones desde un principio (las plantas productoras de motores de automóviles
instaladas en México a partir de fines de
los años setenta o de otros rubros orientados al exterior de acuerdo con políticas de
promoción de las exportaciones, como en
Brasil y Colombia) o que se produzca un
bien intermedio basado en recursos naturales (industrial commodity), fácilmente exportable en caso de que no haya suficiente
demanda interna (parte apreciable de la
producción de insumos intermedios en
Argentina y Brasil).
iii) Que en general se evite tanto el uso
de tecnologías muy anticuadas como el de
tecnologías en rápida evolución. En el caso
10 Por eslabonamientos hacia los lados se entiende la progresión hacia i) productos complementarios
(por ejemplo, pasar de la confección al calzado por tener canales de distribución similares); ii)
productos diferentes pero que utilizan una base tecnológica parecida (por ejemplo, pasar de producir
insulina bovina a insulina porcina y a insulina humana, o pasar de producir maquinarias
especializadas en la separación y selección de distintas calidades de grano de café a la selección
electrónica de todo tipo de grano por su color, textura o tamaño); y iii) la producción de sustitutos
cercanos (por ejemplo, de la producción de jugos de un sabor a varios sabores, o de cervezas normales
a cervezas "light").
164
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
de las primeras, porque la ventaja comparativa sólo se basaría en el mantenimiento
de costos bajos de mano de obra y se podría perder rápidamente con el avance tecnológico. Asimismo, deben evitarse en
general los sectores en que la tecnología
avanza a pasos agigantados, pues cuando
se llegue a dominar esa tecnología la mejor
práctica internacional ya habrá dado un
salto significativo; éste parecería ser el
caso de la informática en Brasil, de la
industria farmacéutica en otros países, o
de la producción de partes o bienes de
capital para actividades productoras de
insumos intermedios, cuando las plantas
de esta última categoría son escasas y la
inversión en éstas es esporádica.
La expèriencia apunta, por lo tanto, a
la importancia de adoptar una tecnología
relativamente avanzada pero ya probada
y consolidada, como en el caso de los motores de autos fabricados en México, de tal
modo que se pueda llegar a dominar la
tecnología e incluso adaptarla antes de que
sea reemplazada por una muy diferente.
Es conveniente, pues, que la tecnología sea
relativamente avanzada y probada y que
permita al país, en un plazo razonable,
llegar a producir según los patrones de la
mejor práctica mundial y mantenerse en la
frontera tecnológica internacional.
6. Síntesis
En la región han perdido vigencia los instrumentos de promoción industrial del pasado, como los aranceles altos o sin límite
de tiempo, las cuotas de importación, los
subsidios regionales y la venta de bienes y
servicios de empresas estatales a precios
subsidiados (por ejemplo, electricidad,
petróleo, acero). La pérdida de impor-
tancia de esos instrumentos se debió a varios factores: i) la falta de racionalidad
económica de sus niveles y plazos de aplicación; ii) los abusos a que dieron lugar
durante parte del período en que rigió la
estrategia de industrialización basada en
la sustitución de importaciones; iii) la
aguda restricción financiera que enfrentó el sector público durante los ajustes
de los años ochenta, y iv) el hecho de
que la mayoría de las políticas que suponían el uso de estos instrumentos entraron en contradicción con las políticas que
se comenzaron a aplicar a partir de mediados de los años ochenta (liberalización comercial y financiera, privatización y
desregulación).
En lo que respecta a las alternativas,
el examen de diversas experiencias y
políticas destinadas a aumentar la
competitividad del sistema productivo
permite afirmar que las políticas que se
implementen en el futuro en la región
deberán caracterizarse por una alta dosis
de flexibilidad y pragmatismo, combinar
elementos de diferente alcance (segmentos, sectores y políticas neutras) y
dar prioridad a la solución de problemas
concretos de mercados e instituciones. La
adecuada combinación de los esfuerzos
privados y públicos es, naturalmente, una
condición necesaria para la eficaz implementación y el correcto diseño de las políticas. Las propuestas de políticas de
desarrollo productivo, elaboradas en la
región y fuera de ella en los años más
recientes, permiten identificar un conjunto de elementos que se deberán tener en
cuenta en la formulación y la aplicación de
políticas de competitividad en el futuro
(Peres, 1993) y que se analizan en el capítulo siguiente.
Capítulo VIII
OPCIONES DE POLÍTICAS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO PARA LOS AÑOS NOVENTA
Existe una amplia gama de instrumentos
para lograr una más rápida y eficaz reestructuración productiva. Entre ellos destacan los que cumplen la triple condición de
evitar caer en los excesos del pasado, ser
consonantes con los principios consensúales mencionados en el capítulo precedente,
y haber sido probados con éxito, sobre
todo en las economías asiáticas de reciente
industrialización.
Para promover la competitividad y cerrar la brecha productiva con los países
desarrollados se requiere no sólo una política macroeconômica y de apertura adecuada, sino también una política de
desarrollo productivo activa, que incluya:
i) Políticas "horizontales" o mesoeconómicas, es decir, que apoyen la competitividad sistêmica del entorno en que está
inserta la empresa; en particular, aquéllas
centradas en llenar los vacíos y superar los
cuellos de botella más críticos de los
mercados de factores, como son las
políticas de innovación y difusión de
tecnología, capacitación, promoción de
exportaciones, financiamiento y desarrollo de infraestructura.
ii) Políticas microeconómicas que apoyen directamente las operaciones de las
empresas y, en particular, el uso de las
mejores tecnologías. En efecto, el aprendizaje y la reestructuración en el ámbito tecnológico, organizacional, de calidad y de
mercadeo requieren una fuerte inversión
de tiempo y de capitalfísicoy humano. El
papel esencial de una política industrial o
de desarrollo productivo moderna es facilitar ese aprendizaje y esa reestructuración, reforzando, más que suplantando,
las fuerzas del mercado.
La aplicación de este conjunto de políticas requiere superar la idea que frente al
desafío de la competitividad hay sólo dos
tipos de empresas. Por un lado, aquéllas
que están preparadas para reestructurarse
y transformarse en competitivas, como
muchas lo están haciendo en la actualidad;
y por otro, aquéllas que desaparecerían
debido a las dificultades que tienen para
adaptarse a los nuevos contextos o a su
falta de motivación para hacerlo. Aunque
la postura de que "basta dejar funcionar
libremente las señales del mercado para
que quiebren las empresas ineficientes y
sobrevivan las competitivas" no siempre
es explícita, la falta de políticas de apoyo
para que las empresas se vuelvan competitivas muestra que esa visión todavía prevalece en la práctica. Sin embargo, la
realidad muestra que una proporción
importante de las empresas de la región
pertenece a un tercer grupo: aquéllas que
tienen el potencial para ser competitivas,
pero que necesitan apoyo para mejorar el
diseño de sus productos, reorganizar sus
procesos de producción y tener capacidad
de respuesta rápida a los cambios de la
demanda; en suma, para fortalecer su
capacidad competitiva. Estas son las
empresas en las cuales deben concentrarse las políticas para promover la competitividad.
166
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
1. Políticas de innovación y
difusión de tecnología
a) La situación de las empresas a
comienzos de los años noventa
El desempeño empresarial tiende a
mostrar un creciente dualismo en la región
para superar los desafíos y aprovechar
plenamente las oportunidades señaladas
anteriormente, América Latina y el Caribe
deben aumentar sensiblemente sus esfuerzos en el área tecnológica.
Por una parte, grandes grupos privados nacionales, filiales de empresas transnacionales y numerosas pequeñas y
medianas empresas, que muchas veces
actúan como subcontratistas de las anteriores, se encuentran en un intenso proceso de modernización que se ha
traducido en una creciente competitividad
de actividades tales como la industria automotriz en México, la del aluminio en
Argentina, la de la celulosa y el papel en
Brasil, o la de la línea blanca en Chile.
También en sectores tradicionales, muchas empresas han mostrado fuerte capacidad de modernización, como en las
industrias de productos de cerámica y
manufacturas de cuero en Uruguay, de
calzado en Chile, textil y vestimenta en
Colombia, y textil y alimentos envasados
en Centroamérica. Incluso en situaciones
de aguda y prolongada crisis macroeconômica combinada con apertura comercial,
como es el caso de Brasil a comienzos de
los años noventa, se observan importantes
procesos de reestructuración y aumentos
de la competitividad. (Véase el recuadro
vm.i.)
En contraste con ese cuadro relativamente halagüeño, es claro que la competitividad de la producción manufacturera
regional en varios países y sectores es to11
davía incipiente y que la innovación es una
actividad habitual sólo en un número muy
limitado de empresas.11 En particular,
para las tres mayores economías de la
región, el cambio en su estructura de
comercio tiende a mostrar en los años
ochenta un deterioro relativo de su competitividad internacional en sectores productivos intensivos en conocimiento y en
bienes de capital, pese a importantes avances logrados en ramas productoras de
bienes basados en recursos naturales o en
la industria automotriz (Gurrieri, 1993;
Katz, 1993).
A nivel empresarial, resalta la gravedad que reviste la lentitud con que numerosas firmas ubicadas en algunos rubros
productivos importantes han respondido
a las nuevas presiones derivadas de un
contexto más competitivo, originado por
la creciente apertura comercial de las economías regionales. Ello es especialmente
notable en empresas que no desarrollan
actividades exportadoras, por problemas
de competitividad interna o por factores
sistêmicos. Un ejemplo de esta situación,
incluso en una actividad moderna productora de bienes basados en abundantes recursos naturales, es la industria química y
petroquímica venezolana. De un conjunto
de 113 empresas altamente representativas de la producción y el empleo
generados en esa industria en 1988 y 1992,
alrededor de 40% carecía de información
elemental sobre problemas tecnológicos,
comerciales, organizativos e incluso
contables, y una quinta parte ni siquiera
concedía importancia al hecho o no manifestaba tener conciencia de su necesidad
(Pirela, 1993).12
Más aún, cerca de dos tercios de las
empresas presentaban, tanto antes como
después de los cambios estructurales
iniciados en 1989, características que
Algunos datos recientes apuntan hacia una creciente participación privada en los gastos de
investigación y desarrollo; así, por ejemplo, para el caso de México, los datos para 1992 indicarían
una participación de 22%, la que, si bien aún dista mucho de los niveles deseables, significa un claro
avance respecto a cifras inferiores a 10% en los años ochenta.
12 Aunque esta descripción podría caracterizar también a algunas empresas de países desarrollados, la
situación es especialmente grave en un contexto, como el de la región, de creciente competencia
internacional y cierta tendencia a la apreciación cambiaria. (Véase el capítulo XI.)
167
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO..
Recuadro VIII.l
EL AJUSTE PARA SOBREVIVIR EN UN CONTEXTO DE IMPORTANTES
DESEQUILIBRIOS MACROECONÔMICOS Y ESTANCAMIENTO
ECONÓMICO: EL AVANCE DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS
HACIA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD
Durante 1993 la CEPAL colaboró con el Gobierno
del Brasil en un amplio estudio realizado por
especialistas brasileños sobre la competitividad
del sector manufacturero. El estudio reveló que
las grandes empresas nacionales y extranjeras
tienen una extraordinaria capacidad de lograr
importantes aumentos de la productividad y ia
calidad, a ñn de hacer frente a la turbulencia
económica de recesiones, inflaciones de cuatro
cifras y liberalización del comercio registradas
en el curso de los últimos seis años.
El estudio confirmó las tendencias que, en lps
dos últimos años, fueron sugeridas por una serie
de indicios aislados, todos los cuales señalaban
que se habían introducido importantes mejoras
en la competitividad del sector manufacturero.
Por ejemplo, no sólo se ha observado un despegue de la actividad de las empresas consultoras
tecnológicas, sino que, según los datos suministrados por el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE), sólo en el período 1991-1993 la
productividad tuvo un aumento superior al
25%, lo que contrasta con el estancamiento de la
productividad del trabajo durante los cinco años
anteriores. Este estudio ha contribuido inmensamente a entender el proceso, ya que en él se
brinda un examen exhaustivo de su funcionamiento interno.
Los desequilibrios macroeconômicos limitan
el progreso, al restringir la inversión en capital
ñjo. Ademán no se ha adelantado mucho en
ciertas esferas críticas para la competitividad a
largo plazo, como la capacitación y la investigación tecnológica, aunque próximamente se prevén mejoras en la mayoría de las empresas que
ñguran en el estudio.
Sin embargo, los datos que éste aporta indican progresos sustanciales en una serie de determinantes básicos de la competitividad. Se está
alcanzando una considerable racionalización de
los costos mediante: i) la contratación fuera de la
empresa de los servicios de apoyo; ii) la especialización en menos líneas de productos, pero
incorporando más modelos y cambios más rápidos dentro de ellas en las áreas de ventaja comparativa de las empresas; iii) la
desverticalización; iv) la eliminación de cuellos
de botella; v) el uso más eficiente de los insumos
y la consiguiente reducción de los desechos,
y vi) la reducción de los estratos jerárquicos (de
6 a 5). Además, las empresas han hecho mucho
hincapié en las medidas destinadas a asegurar y
controlar la calidad, incluido el logro de un mayor refinamiento tecnológico, un mejor ajuste a
las especificaciones técnicas, el mejor empleo de
consultores y un cambio radical de actitud frente
a los proveedores. Por último, la producción ha
pasado a concentrarse mucho más en el cliente,
como queda demostrado por una mayor durabilidad del producto, menores plazos de entrega
y de elaboración e introducción de productos
Dado el estancamiento de la demanda, es
natural que tales esfuer?os se hayan concentrado en aquellas esferas que exigen escasa inversión nueva en capital fijo. Sin embargo, no hay
que subestimai los beneficios dei actual ajuste,
ya que se ha generalizado en el sector manufacturero y es un proceso que se ha difundido con
mucha rapidez a partir de 1990. Además, ha
ayudado a evitar un gia\e colapso del sector al
aumentar la capacidad do la<¡ empresas brasileñas para hacer frente a ia liberalización del comercio en un entorno internacional
desfavorable y una situación macroeconômica
difícil, mediante importantes aumentos de la
competitividad. Por otra parte, aunque aúr» no
ha contribuido a un progreso técnico notable
-por ejemplo, hay escasa presencia de automatización flexible-, representa una fase preparatoria que asegurará una introducción más
segura del progreso técnico en el futuro, una vez
que aumente la inversión y las empresas comiencen a invertir en la denominada tercera
revolución industrial y aprovechen al máximo
sus frutos.
Fuente: R. Bielsehowsky, "Adjustingfoisurvival: domestic and foreign manufacturingfirmsiflBrazil in the early 1990»,", Two Studies
on Transnational Corporations in the Brazilian Manufacturing Sector: Vie 1980s and Early 1990s, «me Desarrollo productivo,
N° 18 (LC/C.1842), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre de 1994;
R. Baumann, "Exporting and the Saga for Competitiveness of Brazilian Industry, 1992", aerie Documento de trabajo. NT 27,
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina v el Caribe («PAU, 1994.
168
permitían calificarlas como "pasivas" o
"aisladas respecto a las fuentes de dinamismo tecnológico". (Véase el cuadro
VIÏÏ.1.)13 Por otra parte, de un subconjunto
de empresas (54) que formaron parte de la
muestra tanto en 1988 como en 1992, sólo
poco más de un tercio realizaron cambios
positivos y tendieron a volverse más activas, mientras que las restantes experimentaron una reversión, pues se debilitó su
capacidad de aprendizaje o no se plantearon
la necesidad de transformar su conducta.
Otros estudios con objetivos similares
muestran que en sectores muy importantes todavía no existe una adaptación suficiente de la cultura empresarial a la nueva
realidad competitiva internacional, que
permita que las unidades productivas perciban que hay una relación clara y directa
entre su conducta tecnológica y su desempeño económico.14 Si bien es plausible que
persista la incertidumbre sobre la racionalidad de adaptarse a un nuevo contexto
que puede ser reversible, parecería que la
principal razón de la relativa pasividad
constatada radica en inercias, cuya superación debe ser impulsada mediante acciones
de política que reconozcan el dualismo
estructural que surge de la evidencia aquí
comentada.
El hecho que las empresas perciban
que enfrentan un contexto crecientemente
competitivo juega un papel importante en
sus decisiones de modernización tecnológica. Así, por ejemplo, en el sector de producción de prendas de vestir en Chile,
México y Venezuela, se constata a principios de los años noventa una creciente
preocupación empresarial por adquirir
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
maquinaria y equipo moderno. Ello proviene de la combinación de apertura comercial, tipos de cambio con tendencia a la
revaluación, presión de ventas de empresas internacionales que enfrentan una
recesión o un lento crecimiento en sus
mercados principales, y del progresivo
desarrollo de canales de comercialización
que permiten aprovechar mej or los precios
internacionales. Todo ello reduce el margen de comercialización de los proveedores habituales del mercado interno. La
mayor presión competitiva se traduce en
intentos de reducir costos y, naturalmente,
entre los diferentes conceptos de costo
existe una tendencia a privilegiar aquéllos
que pueden rebajarse mediante la incorporación de maquinaria moderna.
Por lo tanto, a medida que se estabilizan las economías, se eleva el costo salarial
y hay menos espacio para incrementar la
competitividad mediante devaluaciones
cambiarías significativas, las empresas en
estos sectores se enfrentan con la necesidad de adecuar sus tecnologías. Evidentemente, tal proceso de reacción empresarial
se facilitaría en un contexto de crecimiento
económico y con acceso a recursos financieros a costos razonables.
El análisis precedente indica que un
marco de incentivos adecuado es una condición necesaria, pero no suficiente, para
estimular la innovación tecnológica. Es
preciso complementarlo con el desarrollo
de una institucionalidad ad hoc.
b) Las experiencias institucionales
Si bien hay problemas que persisten en
la cultura y la conducta tecnológicas de las
13 Empresas "pasivas" son aquellas con un amplio rezago tecnológico y que no desarrollan actividades
tecnológicas internas o de vinculación externa que permitan superarlo; mientras que las "aisladas"
son aquéllas que, aunque realizan esfuerzos en tecnología, no los articulan con fuentes externas a la
empresa que permitan potenciar sus esfuerzos. Estas últimas, que tienen un interesante acervo de
aprendizaje tecnológico, aparecen como sobreadaptadas a un medio económico cada vez menos
relevante para su quehacer, al tiempo que no han podido articularse con las fuentes de tecnología
situadas en el exterior (como sí lo hacen las empresas "dependientes tecnológicamente del exterior")
o transformarse en empresas "activas" (es decir, con fuerte adaptación al contexto presente y con
importante articulación con centros de investigación nacionales).
14 Véase, por ejemplo, para el caso de la industria textil y de la confección brasileña, Prochnik (1989);
para la industria de la confección en Chile, México y Venezuela, véase Guerguil, Macario y Peres
(1993).
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
169
Cuadro Vm.1
VENEZUELA: DINÁMICA TECNOLÓGICA EN EMPRESAS QUÍMICAS
Y PETROQUÍMICAS, 1988 Y1992
Número
en 1988
Número
en 1992
Características
tecnológicas
Comentarios
Activas
28
20
Cierta capacidad de diseño y experienda tecnológica. Su fuerza
competitiva es el servicio al cliente
Empresas grandes resienten la falta de personal calificado. Se
vinculan con universidades
Dependientes
tecnológicamente
del exterior
22
32
Tener productos nuevos es la clave de su
competitividad. Mayor
peso de mercados competitivos
Producen bienes de
consumo masivo. Muchas empresas extranjeras o mixtas con control
extranjero
Pasivas
19
18
Rezago tecnológico de 5
a 15 años. Competencia
basada en precios
Monoproductoras de
bienes con tecnología
madura
Aisladas o no
diferenciadas
44
43
Adaptación al medio Buen nivel tecnológico,
basada en servicio al pero están aisladas
cliente. Existe aún el "reto profesional"
Total
113
113
Tipo
Fuente: A. Pirela, "De la taxonomía empresarial a la política industrial: los efectos del ajuste estructural en la cultura
tecnológica de las empresas", documento presentado al Seminario Internacional "Conducta empresarial y
cultura tecnológica en América Latina: la industria química y petroquímica", Caracas, ASOQUIM/Centro de
Estudios del Desarrollo, 1993.
empresas de la región, existe un caudal de
experiencias institucionales sobre desarrollo de un sistema nacional de ciencia y tecnología, gestión tecnológica, vinculación
entre universidad e industria, incubadoras
de empresas, parques tecnológicos, cooperación internacional y sistemas locales de
innovación, que merecen una especial
atención como instrumentos de política
exitosos y transferibles intrarregionalmente (Peres, 1993; Dini y Peres, 1994). A
partir de esas experiencias se pueden extraer las siguientes conclusiones:
i) El desarrollo de acciones directas a
nivel de empresa es clave para promover
el cambio organizacional y la incorporación de nuevas tecnologías. En efecto, lo
que más restringe la introducción de nue-
vas tecnologías es la demanda empresarial
insuficiente de ellas, siendo esto particularmente cierto para importantes sectores
industriales de la región que utilizan tecnologías maduras, fácilmente disponibles
en el mercado internacional, pero que carecen de información adecuada sobre la
oferta internacional disponible y su potencial impacto sobre su rentabilidad. El problema es pues cómo cubrir esta carencia y
estimular la demanda de las empresas. En
la región hay dos ejemplos exitosos de
instituciones orientadas en este sentido: la
experiencia costarricense en "núcleos de
gestión tecnológica" muestra que éstos
pueden ser un instrumento eficiente y
transferible;15 y la experiencia chilena de
creación de empresas "demostrativas"
15 Esta experiencia, desarrollada por el Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI),
se basa en equipos de expertos en tecnología y gestión que trabajan directamente con la gerencia
superior de las empresas para mejorar su competitividad a través de aumentos de productividad,
cambios organizacionales y gestión tecnológica en general.
170
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
hace ver que ellas pueden estimular nuevas inversiones privadas en áreas que no
han sido suficientemente desarrolladas
debido a la imperfecta información disponible en ese sector, y conducir así a la
creación de demanda de los servicios
tecnológicos de transferencia y adaptación. 16
ii) Las empresas de base tecnológica
derivadas de grandes centros públicos de
investigación y desarrollo han revelado
ser un instrumento eficiente para difundir
capacidad tecnológica; en algunos casos,
se ha constatado que el desarrollo de incubadoras de empresas o parques tecnológicos puede facilitar el proceso de
maduración de tales empresas. Los organismos de ciencia y tecnología de algunos países de la región y sus fondos
asociados han contribuido a tales esfuerzos con financiamiento sobre la base de
1 ii
beneficio y riesgo compartido.
iii) Los organismos nacionales de
ciencia y tecnología han tendido a vincularse más estrechamente con el sector
productivo, aunque todavía queda camino por recorrer para que sus acciones
tengan un impacto significativo en toda la
actividad productiva. Esos organismos
han centrado su atención en instrumentos
de política vinculados al financiamiento
de la capacitación e investigación y desarrollo a nivel empresarial, particularmente de tamaño pequeño y micro. Las
condiciones de ese financiamiento (las
tasas de interés y los requisitos de garantías), si bien son mejores que las imperantes en el mercado, en muchos casos
todavía no incorporan plenamente el factor riesgo y las externalidades presentes en
la actividad tecnológica.
iv) El manejo de variables culturales es
determinante en los esfuerzos para vincular las empresas productoras con los
centros de investigación de excelencia.
Los factores más importantes enjuego son
el desarrollo en tales centros de un medio
más proclive a interactuar con las empresas, y la consolidación de políticas y apoyos institucionales amplios y de largo
plazo que regulen esa relación.
v) El papel más importante de la cooperación internacional en el campo tecnológico es actuar como catalizador para
promover esfuerzos tecnológicos conjuntos entre centros de excelencia, entre
centros y empresas, y entre empresas ubicadas en diferentes países.18
vi) El desarrollo de sistemas locales de
innovación en países de la región, pese a
los logros alcanzados, tropieza con problemas importantes: primero, ni los empresarios ni los decisores de políticas reconocen
plenamente el papel que los esfuerzos
cooperativos pueden jugar en la eficaz
implementación de políticas para promover tales sistemas, en especial los formados
por pequeñas empresas; segundo, la debilidad de las estructuras económicas y
sociales locales, aunada a la poca capacidad de implementación de las políticas
estatales, inducen comportamientos
empresariales que se aprovechan del
esfuerzo colectivo sin contribuir al mismo
(free riders); tercero, las instituciones públicas a cargo de promover la innovación
tienen estructuras gerenciales centralizadas que son ineficientes para detectar las
demandas empresariales en contextos
inestables y dinámicos, y cuarto, hay una
notoria falta de coordinación entre las políticas de fomento y las necesidades de
16 Un caso notorio de empresas "demostrativas" se encuentra en la Fundación Chile, cuya creación de
empresas ha puesto de manifiesto el potencial de rentabilidad existente en actividades que el
empresariado de ese país no percibía como rentables. (Véase el recuadro V.2 y Huss, 1991.)
17 Dos ejemplos de actividades de promoción de incubadoras son el Programa de Incubadoras de
Empresas de Base Tecnológica (PIES!) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de
México, y el Programa de Empresas Tecnológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (CONicrr) de Venezuela.
18 Dos experiencias importantes en este campo son el Programa Bolívar para la Integración Tecnológica
Regional, Innovación y Competitividad Industrial, y el Programa Iberoeka, que se desarrolla en el
marco del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) de la cooperación española.
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
especialización y complementación que
demandan las empresas que forman parte
de sistemas locales de innovación eficientes.
c) Líneas de política
La revisión de las conductas tecnológicas en la región y de las experiencias
institucionales lleva a sostener que los
lincamientos de estrategia planteados por
la CEPAL en 1992 para desarrollar la
capacidad de asimilación, adaptación y
desarrollo tecnológico continúan siendo
válidos, en especial: i) fortalecer la capacidad social de absorción de conocimientos
por la vía dp aumentar la integración entre
los sistemas tecnológico y de desarrollo de
recursos humanos; ii) estimular las
actividades de investigación y desarrollo
que se realicen en las empresas; iii) fomentar la investigación cooperativa entre
empresas, apoyando la conformación de
consorcios de investigación y desarrollo; y
iv) impulsar mayores vínculos entre la
industria y las instituciones de investigación.
Asimismo, la evolución reciente sugiere que es importante complementar estos
lincamientos con cuatro elementos adicionales: i) prevenir una histéresis de base
tecnológica derivada de las políticas de
ajuste, ya que la pérdida de capacidad de
ingeniería local puede dar lugar a rezagos
tecnológicos permanentes; ii) implantar
políticas de competencia interna que
vayan más allá de la apertura comercial,
ya que el tamaño pequeño del mercado de
la mayoría de los países de la región
posibilitaría que los pocos productores en
el mercado nacional impidan la entrada a
nuevos oferentes u oferentes de sustitutos,
inclusive de productos internacionalmente transables; iii) apoyar el desarrollo
de alianzas estratégicas entre grandes
empresas nacionales y líderes tecnológicos internacionales, ya que éste es un
mecanismo clave tanto para una rápida
transferencia tecnológica como para una
mejor inserción internacional; iv) actuar
teniendo en cuenta el impacto de los
procesos de integración regional y
171
subregional en curso, sobre todo en cuanto
a la coordinación de políticas tecnológicas
y de derechos de propiedad intelectual
que reducen el alcance de la difusión de
potenciales "spill-overs" tecnológicos, lo
que puede tener gran repercusión en
algunos sectores productivos.
Finalmente, cabe tener en cuenta tres
elementos: i) los problemas de la política
tecnológica en la región (al igual que los
del conjunto de la política de desarrollo
productivo) se han derivado mucho más
de su falta de implementación que de la
ausencia de mecanismos que proponer o
acciones de política que apoyar; ii) los instrumentos aplicados y las instituciones
creadas han reflejado un compromiso
débil con el cambio tecnológico, lo que ha
llevado a desarrollar instituciones que tienen un impacto positivo sobre unas pocas
decenas de empresas y que canalizan
recursos marginales; y iii) hay un gran
número de empresarios en la región que
ni siquiera sabe que existen políticas de
modernización tecnológica en curso y que,
en los casos en que sí lo saben, muchas
veces las consideran inaccesibles sin haber
realizado previamente una evaluación en
profundidad.
Se formulan a continuación tres conjuntos de propuestas que enfatizan la dimensión empresarial y que tienen especial
importancia para aprovechar el conocimiento tecnológico disponible y poder así
cerrar más rápidamente la gran brecha de
productividad de los factores entre los
países de la región y los desarrollados.
La primera permitiría dar un salto
cualitativo en este ámbito, lo que
requiere poner en marcha programas
para acelerar y masificar la difusión de
tecnologías "de mejor práctica".
Tal como se hizo durante la reconstrucción europea mediante el programa de
asistencia técnica del Plan Marshall, sería
altamente conveniente implantar programas para cofinanciar visitas de mediana
duración (entre seis y ocho semanas) a
plantas de "mejor práctica" en el exterior
por parte de empresarios, ingenieros, capataces y dirigentes sindicales de los
distintos sectores productivos locales, y
172
difundir posteriormente sus resultados a
las empresas del país. 19 En el caso europeo,
con un costo muy bajo (unos 20 millones
de dólares de 1993 por país para enviar
entre 20 y 40 personas de cada uno de los
50 sectores seleccionados) se lograron aumentos de productividad de entre 25% v
50% con muy poca inversión adicional.
Cabe anotar que la brecha de productividad total de los factores entre los países
desarrollados y América Latina (del orden
de 2.5 a 1) es muy superior a la existente
entre Estados Unidos y Europa a finales de
los años cuarenta.
Por tener bajos costos y llevar a importantes saltos en la productividad, este tipo
de programa puede tener una alta relación
beneficio/costo. Más aún, puede lograr
efectos masivos ya que, con el mismo multiplicador del Plan Marshall,21 se alcanzaría a difundir la experiencia a entre cinco y
diez mil empresas en cada país participante, lo que permitiría que la región pudiera
aprovechar la ventaja de su desarrollo
tardío y saltarse etapas, moviéndose más
rápidamente hacia la frontera tecnológica
mundial.
Esta propuesta tiene dos méritos
adicionales relevantes: i) elevaría la
conciencia nacional respecto a la importancia de la productividad, con lo que ésta
pasa a emanar del esfuerzo nacional y
no sólo del de los empresarios o algunos
gremios; 22 así, la productividad se vuelve un tema aglutinador al ser planteada
como un desafío nacional y como la
fuente principal de mejoras sólidas y duraderas del nivel de vida de toda la población, y ii) estaría abierta a todos los
sectores que deseen participar o al
menos a los primeros que cada año
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA .
presenten un programa para su sector y
estén dispuestos a participar en su cofinanciamiento.
Adicionalmente, este programa
podría complementarse con otro ensayado con éxito en Singapur, centrado en otorgar incentivos a las primeras empresas que
introduzcan tecnologías significativamente nuevas en un rubro (tanto las que reduzcan costos como las que mejoren calidad)
ya que, en última instancia, la primera empresa en adquirir una tecnología nueva e
idónea en un país es un "innovador
schumpeteriano" que genera una externalidad: las demás empresas pueden aprovechar su experiencia sin incurrir en costos o
riesgos de igual magnitud.
El segundo grupo de medidas incluye
propuestas, ninguna de las cuales tendría
en sí un impacto significativo inmediato,
pero que en conjunto y a la larga sí lo
tendrían, pues se potencian entre sí y tienen un efecto acumulativo.
i) Continuar los esfuerzos para mejorar los sistemas y redes de información
tecnológica y de gestión. Los sistemas eficientes y con acceso de bajo costo para los
usuarios son un complemento imprescindible de los esfuerzos de concientización y
modernización empresarial. Por otra parte, es indispensable avanzar en el desarrollo de una infraestructura informativa que
posibilite realizar estudios sectoriales continuos para monitorear los cambios que se
producen en la frontera tecnológica internacional. El contacto permanente de los
productores regionales con la información
internacional disponible complementa los
esfuerzos para que conozcan la experiencia de empresas que utilizan la "mejor
práctica".
19 Esta idea está tomada de una propuesta de Cari Dahlman, funcionario del Banco Mundial, para la
reestructuración del sector productivo de la ex Unión Soviética basado en un informe preparado para
esa institución (Silberman y Weiss, 1992).
20 El cofinanciamiento podría implicar, por ejemplo, que las empresas mantengan los sueldos de sus
trabajadores que participan en las visitas y preparan el informe correspondiente, y que el aporte
gubernamental financie los pasajes, los viáticos y los costos de administración del programa.
21 En el caso del Plan Marshall, cada miembro de la misión transfirió su experiencia a un promedio de
entre 5 y 10 fábricas en su país de origen.
22 De hecho, así se hizo en Europa durante la reconstrucción, creándose comités nacionales de
productividad, integrados por empresarios, sindicalistas, técnicos y funcionarios públicos.
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
ii) Mejorar las condiciones de financiamiento de los esfuerzos tecnológicos. Los
montos que manejan los fondos
orientados a la promoción del desarrollo tecnológico, en la mayoría de los
países de la región, no son significativos en
términos del total de requerimientos de la
modernización productiva. No obstante,
éstos pueden servir para demostrar el potencial de rentabilidad que puede tener
para la banca privada el financiamiento de
la inversión en tecnología, y servir de mecanismo de aprendizaje y enseñanza de
cómo evaluar el riesgo tecnológico. Las
condiciones de financiamiento deben ser
revisadas para explicitar su apoyo a las
economías -externas derivadas del
desarrollo de tecnología. En este sentido,
sería necesario, pese a su dificultad, evaluar las ventajas y desventajas (trade-offs)
entre otorgar tasas de interés preferenciales y asumir una parte o la totalidad del
riesgo tecnológico, así como tender a reducir el margen de intermediación del crédito tecnológico, cuyo alto nivel disminuye
la demanda del sector empresarial; asimismo, es necesario desarrollar los seguros
para tales créditos. Hay que reforzar además, los mecanismos tradicionales de financiamiento de prototipos y plantas
piloto, facilitando la transición empresarial desde la investigación precompetitiva
a la instalación y puesta en marcha de las
plantas productivas, prestando especial
atención a los requerimientos y las limitantes que tienen las pequeñas y medianas
empresas.
iii) Difundir la experiencia regional en
materia de instituciones de apoyo a la
actividad tecnológica de las empresas.
Esta experiencia es amplia y, aunque es
muy conocida entre expertos en cuestiones tecnológicas, no ha permeado los organismos decisores, en especial en países
medianos y pequeños. Por otra parte, por
positivas que hayan sido las experiencias
de los centros tecnológicos a nivel de rama
industrial, las incubadoras y los parques
tecnológicos, las formas de vinculación entre universidad y empresas, y los mecanismos alternativos de financiamiento, aún
no ha sido debidamente evaluado cuán
173
factible es masificarlos, ya que sin ello, sólo
tendrán un impacto marginal sobre la
productividad.
iv) Fomentar las alianzas de empresas
mediante la simplificación de trámites, el
aporte de información y la concesión de
estímulos fiscales. Los primeros dos
mecanismos son naturales si se desea impulsar una estrategia de desarrollo de
alianzas empresariales. Respecto al tercero, si bien dista de haber consenso, serviría
para transmitir una señal de que esa estrategia es prioritaria para la modernización
y que dada su importancia hay disposición
para aceptar las ventajas y desventajas
(trade-offs)
necesarias en términos de
gasto público.
v) Apoyar los esfuerzos de los empresarios para modernizar sus asociaciones.
Gran parte de las organizaciones empresariales industriales en la región se constituyeron en un período en el que su función
básica fue garantizar para sus afiliados
niveles altos de protección y buen acceso
a los decisores de políticas y encargados de
los contratos públicos. Su eficiencia en las
labores de "cabildeo" era el criterio fundamental para medir el éxito de los representantes empresariales frente a sus
representados. En un nuevo contexto
competitivo caracterizado por apertura
comercial y mayor competencia, tales
funciones han perdido importancia, eliminando, en algunos casos, la misma
razón de ser de algunas organizaciones.
Por ello, las asociaciones empresariales
más modernas de la región han buscado
transformarse en proveedoras de servicios
para sus afiliados, en especial en áreas
vinculadas con el suministro de información, la consolidación de esfuerzos
en comercio y transporte, y el análisis
económico y empresarial. Estos esfuerzos
contienen importantes externalidades y
deben ser apoyados como un mecanismo
propulsor de mejores niveles de eficiencia en la región. En particular, un
mecanismo que ha mostrado ser especialmente útü para lograr tales fines es
facilitar el intercambio de experiencias de
modernización entre líderes empresariales, a los efectos de que puedan evaluar
174
alternativas y tener acceso a la asesoría
pertinente.23
El tercer conjunto de medidas se refiere más específicamente a la agricultura
regional, pues las características especiales de este sector exigen prestar especial
atención a las fuerzas que pueden impulsar su cambio tecnológico. En efecto, el
pequeño tamaño promedio de los productores, sus dificultades para organizarse a
fin de realizar e internalizar esfuerzos
tecnológicos, la necesaria adaptación de
técnicas incluso básicas a condiciones
específicas de suelo y clima, y la dificultad
para asegurar los derechos de propiedad
intelectual en este campo, demandan un
esfuerzo especial del sector público.
Para lograr un crecimiento más dinámico en el que el sector agrícola juegue un
papel importante, es preciso reconstituir e
impulsar programas públicos de investigación y difusión tecnológica. Con la crisis
de los años ochenta y la consiguiente
reducción del gasto público, se produjo
una contracción y desarticulación de los
sistemas de investigación y extensión agrícola, con el consiguiente deterioro significativo de la capacidad de generación y
difusión de tecnologías agrícolas, precisamente en un sector en el que tal articulación era más exitosa. Los impactos de esos
recortes no se han sentido aún en toda su
plenitud, dado el largo período que transcurre entre la investigación teórica, su
desarrollo experimental y su posterior
difusión y maduración.
Retomar las investigaciones inconclusas, así como reconstituir los equipos
humanos de investigación, implicará un
largo y considerable esfuerzo, tanto más
necesario cuanto que la región requiere la
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA .
ampliación, diversificación y desarrollo de
cultivos "no tradicionales" (CEPAL, 1993d).
Ellotieneuna especial relevancia ya que la
"puesta a punto" de una nueva variedad
lleva una década o más de investigación y
adaptación, tiempo que aumenta considerablemente en el caso del mejoramiento genético de animales. En un
contexto de mercados altamente dinámicos, en los que los productos agrícolas y
agroindustriales aparecen y son desplazados con gran rapidez, la investigación y
difusión de la innovación tecnológica agrícola resulta determinante para asegurar
una oferta capaz de adaptarse a las exigencias de calidad y oportunidad en dichos
mercados. Ello es más evidente aun en el
caso de productos o cultivos nuevos para
un país, en el que la adaptación y la implementación de estándares de calidad deben
ser alcanzadas en el menortiempoposible.
Algunos países de la región han tomado conciencia de esta situación y de las
exigencias que plantea, y en virtud de ello
han llevado a cabo diversas acciones en los
últimos años para reconstituir sus sistemas nacionales de investigación científica
y tecnológica. Cabe destacar la importancia de estas medidas, ya que estudios recientes sobre la rentabilidad social de la
investigación y extensión agrícolas muestran resultados sumamente favorables. En
efecto, uno de ellos, que agrega los resultados obtenidos en 134 estudios específicos sobre el tema en países desarrollados
y en desarrollo, concluye que la tasa social
de rentabilidad de las inversiones en esta
esfera fue superior a 50% en 45% de los
casos, estuvo entre 30% y 50% en 42% de
los casos, y sólo en 13% restante fue inferior a 20% (Evenson, 1992).24
23 Un caso exitoso de tales intercambios en la región lo constituye el esfuerzo de modernización llevado
adelante por la Cámara de Industriales del Estado de Carabobo (CIEC) y la Asociación Venezolana de
Industrias Plásticas (AVIPLA); para un análisis de esos esfuerzos, véase León (1993).
24 Similares resultados se obtuvieron respecto de las inversiones en extensión agrícola. Respecto de ésta,
cabe destacar que, incluso cuando los servicios de extensión son poco eficientes, las externalidades
generadas son considerables y benefician directamente a la comunidad rural, en áreas como la
educación y capacitación de adultos y el mejoramiento de las comunicaciones. Por último, los
resultados obtenidos no presentaban diferencias significativas entre países desarrollados y en desarrollo.
Todos estos antecedentes ponen de manifiesto una vez más que existen poderosas razones que justifican
la inversión en los sistemas nacionales de generación y difusión de tecnologías agrícolas.
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
Finalmente, cabría agregar el impacto
considerable que puede tener la articulación entre productores y agroindústrias
sobre la modernización del sistema agrícola,
sobre todo en el caso de los pequeños y
medianos productores. En efecto, la necesidad de las empresas agroindus triales de tener
175
insumos de cierta calidad, en cierta época
y con altosrendimientos(para compensar
altos costos de transporte) las induce a proveer asistencia técnica yfinancieraa los productores agrícolas, lo que constituye un
medio eficaz para transferir adelantos y mejoras tecnológicas. (Véase el recuadro VE.2.)
ARICOLAS CON LA AGROINDÚSTRIA
Investigaciones realizadas por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL y por organismos
nacionales han puesto de manifiesto la incidencia de los procesos agroindustriales sobre la
productividad y calidad de la producción agrícola. Bajo determinadas circunstancias, la
agroindústria constituye un poderoso medio para modernizar la agricultura, especialmente en
él caso de los pequeños y medianos productores.
Este fenómeno es particularmente importante
en algunas cadenas agroindustriales usualmente vinculadas, aunque no exclusivamente, a los
mercados externos (.a necesidad de asegurar
calidad y un adecuado abastecimiento de materia prima lleta a muchas empresas
agroindustriales a suscribir contrato-, que cuntí mplan la entrega de asistencia técnica y
financiera a los agricultores Estos por su parte
deben cumplir los entándaroi estableados- previa mente y entregar su producción en los plazos
previstos'En algunos rubros como las hortalizas. donde la calidad depende en alto grado de
una manipulación cuidadosa, las agroindústrias
prefieren relacionarse con productores familiares, generalmente de pequeño tamaño. En
muchos de estos casos, la tecnología transferida
tiene aplicaciones más genéricas y puede ser
utihrada en otro? cultivos.
Abundan las evidencias de que un ambiente
de relaciones contractuales estable» v prolongadas ha conducido a aumentos de productividad
V a que ésta se homogenice, al cabo de un tiempo,
entre los distintos estratos de productores. Ilustran esta situación actividades como la producción lechera, la de remolarha azucarera y el
cultivo del tabaco. Por otra parte, la agricultura
por contrata es de importancia significativa, ln\estigadones. hechas por la CFPAI, en Paraguay,
muestran que de un total de 307 000 productores, cerca de 200 ÜUO están vinculados mediante
alguna especie de reladón contractual con la
agroindústria. De éstos, a su ve?, cerca de
130 000 son pequeños, con una superfide inferior a las diez hectáreas. En la mayoría de los
casos, dichos contratos establecen anticipos de
pago en dinero y espede. Este mecanismo de las
agroindústrias para finandar a los productores
agrícolas, se suma al que presta el Banco Nadonal de Fomento de dicho país, que cubre casi
30% de la superficie sembrada.
En Chile, de un total de unas 200 000 unidades
productivas, alrededor de 80 000 productores
se han vinculado con la agroindústria. De éstos,
más de 60 000 son pequeños y, en la mayoría de
los casos, dependen de la cadena agroindustrial
respectiva, y redben asistencia técnica y finandera. En cultivos industriales como el tabaco, la
remolacha azucarera y el tomate para pasta y
concentrados, la cobertura de dicha asistencia
puede llegar al 100% de los productores. En
nuevos productos de exportación, como e* el
caso de los frutos de baya (berries), se registran
también grados de cobertura similares. Pero este
fenómeno no sólo se Umita a los productos de
exportación, MI la cadena de productos lácteos,
cu)o destino es fundamentalmente el mercado
interno, predomina también la asibtencia técnica
y financiera a los productores como un medio
para elevar la productividad y calidad de la
materia prima.
Otra mitigación realizada por el Banco de
Guatemala en 1990, muestra que alrededor de
80% de loi productores agrícola», dedicados a
hortalizas y frutas de exportación se relaciona
con la empresas agroindustriales a través de
diversos acuerdos contractuales, lo que implica
que cerca de 75% de ellos red be normalmente
asistencia técnica Lo anterior ha pcrmitrdo elevar v homogeneizar las produrtu idados de un
gran número de cultivos de exportadón.
Fuente cBFAi. cobre la base de estudio» de casos de diferentes países.
176
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
2. Políticas de capacitación
La educación y la capacitación son determinantes básicos de la competitividad de
los países. No cabe duda que el requisito
fundamental para mejorar, a largo plazo y
de manera duradera, la competitividad
productiva de la región y el nivel de vida
de su población, es una reforma educacional centrada en la calidad. Sin embargo, a
corto plazo, la capacitación es la actividad
que guarda la relación más estrecha con la
competitividad del sector productivo y es
el principal instrumento para adecuar la
calificación de la fuerza de trabajo a las
transformaciones laborales en la empresa.
Esta se hace aún más necesaria en la actualidad, cuando los acelerados cambios en la
tecnología, la organización del trabajo y la
demanda hacen imprescindible que la mano de obra sea capaz de aprender en forma
continua.
a) El problema, el potencial y el desafio
Los escasos estudios disponibles sobre
la capacitación realizada por empresas de
la región indican que ésta alcanza una
magnitud más bien modesta, pues muestran que no más que 10% del personal
recibe alguna forma de capacitación. Esto
contrasta con la evidencia de que los gastos en capacitación tienen una elevada rentabilidad social (con un promedio de 25%
y siempre superior a 10%) constatada en
evaluaciones de programas de formación
profesional que incluyen cursos de aprendizaje, de formación inicial y de complementación (CEPAL/OREALC, 1992). Más aún,
el trabajador promedio en la región recibe
en la actualidad apenas un mes de capaci-
tación a lo largo de toda su vida laboral, lo
que contrasta con los 5 a 10 meses de capacitación que recibiría si se destinara el 1%
de la nómina salarial a ese fin, como lo
indica la norma mínima sugerida internacionalmente y la legislación de varios países de la región.25
No sólo se capacita poco sino que, con
frecuencia, la gestión de los recursos humanos en la región no es profesionalizada
y carece de programas integrales, obedeciendo más bien a una concepción de corto
plazo. En ese contexto, la capacitación aparece como una suma de esfuerzos dispersos, basados en pedidos o problemas
puntuales, sin referencia al proceso productivo global. Los empresarios suelen
considerar la capacitación como un gasto
y no como una inversión, por lo que lógicamente tienden a minimizarla; es frecuente que la consideren como un
beneficio social otorgado a los empleados
y raras veces la vinculan con la estrategia
modernizadora de la empresa. Ello resulta
coherente con su percepción de que los
factores de entorno (particularmente, la
política cambiaria, la legislación del comercio exterior y la política tributaria) son
mucho más importantes para su competitividad que los factores internos de la empresa (CEPAL, 1988a y 1993e; Guerguil,
Macario y Peres, 1993).
Un ejemplo claro y muy actual del papel secundario que muchas empresas otorgan a la capacitación puede verse en la
forma en que se realiza la introducción de
equipo computarizado, la que, pese a su
importancia, ha ido acompañada de un
mínimo de capacitación. Ello, por supuesto, ha menoscabado la posibilidad de mejorar la eficiencia productiva de la firma.
25 Parte de la razón de la poca capacitación otorgada al trabajador, aun cuando existen programas con
financiamiento significativo, es que generalmente ésta se centra en muy pocos trabajadores y
empresas, y muchos de los que la reciben pertenecen a los mandos medios y gerenciales. En efecto,
la capacitación externa (realizada fuera de la empresa) suele concentrarse en temas administrativos
o gerenciales, en vez de a los directamente vinculados con la producción. En Chile, por ejemplo, casi
la mitad del personal capacitado en 1992 perteneció a las categorías de gerentes y personal
administrativo (SENCE, 1993). En cambio, el adiestramiento del personal productivo suele realizarse
en la empresa; tales cursos suelen tener un enfoque estrecho, abarcando solamente la capacitación
inicial (para el puesto) y la relacionada con la introducción de nueva maquinaria; la primera suele
estar a cargo de los supervisores y la segunda de los proveedores.
177
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
Por una parte, es cierto que las máquinas
computarizadas tienen mayor productividad, facilitan el control de calidad y son,
en general, más fáciles de usar, por lo que
requieren a priori menos capacitación inicial. 26 Sin embargo, dichos equipos demandan servicios de mantenimiento
sofisticados que suelen ser contratados
externamente, generalmente al propio
proveedor. La escasa capacitación del
personal de mantenimiento de la empresa
impide que éste se encargue en forma adecuada de las tareas de mantenimiento
básico, del ajuste de las máquinas o de la
detección de fallas. En países donde la
oferta externa de servicios de mantenimiento es ineficiente, se alargan los tiempos muertos e incluso se restringe la
introducción de nueva maquinaria, al considerar los empresarios que ella implica
mayores riesgos de interrupción del proceso productivo.
Por otra parte, muchas de las empresas que han introducido máquinas computarizadas tampoco logran aprovechar su
versatilidad, debido a la escasa capacitación que imparten a sus operarios, los que
no están entonces en condiciones de controlar la eficiencia del proceso ni la calidad
del producto, por lo que se requiere un
mayor número de controles finales; tampoco pueden adaptarse rápidamente a
cambios en las especificaciones de los productos. En cambio, las empresas que han
realizado un mayor esfuerzo de capacitación logran mejor calidad del producto y,
en general, mayor eficiencia productiva.
El contraste entre la poca capacitación
que se realiza y su elevada rentabilidad
social lleva naturalmente a preguntarse
por qué existe esta discrepancia entre posibilidad y realidad. Básicamente, la respuesta sería que a juicio del empresario la
capacitación general beneficia al trabajador y no a la empresa, ya que eleva la
26
productividad del primero no sólo en esa
empresa sino también en muchas más, con
lo que la empresa no puede apropiarse
plenamente de esa mayor productividad y
así recuperar los costos de capacitación. En
cambio, el principal beneficiario de la potencial capacitación -el trabajador- suele
carecer de los recursos necesarios para financiarla (tanto para cubrir los costos directos como los costos de oportunidad).
A partir de estos elementos se abren
tres vías complementarias de avance: i) reconocer el interés primordial del trabajador en su propia capacitación y generar
mecanismos en el mercado de capitales
que permitan utilizar nuevas formas de
fínanciamiento para las personas que quisieran perfeccionarse, usando, por ejemplo, sus cuentas de previsión o seguro
social como garantía; ii) desarrollar actividades de capacitación con el apoyo de recursos estatales, lo que está plenamente
justificado por su carácter de "bien público" y su alto contenido de externalidades;
y iii) buscar cambiar la percepción empresarial sobre la capacitación, impulsando
una visión más integral y de largo plazo.
Como el primer punto fue analizado en
detalle en CEPAL (1992a), en el presente
documento se desenrollan propuestas que
profundizan en los otros dos.
b) Propuestas
Se proponen tres tipos de medidas para reducir con la mayor rapidez posible la
brecha entre productividad potencial y
efectiva de la mano de obra.
i) Medidas para estimular y orientar la
demanda empresarial de servicios de
capacitación a través de acciones de
capacitación a los empresarios y de
incentivos diferenciados
a. Incentivos directos o indirectos a la capacitación. En varios países de la región
Esa tecnología transfiere parte de las habilidades de los trabajadores para programar la producción
a la memoria computarizada de la máquina, la que puede operar así rutinas muy complejas sin
interrupción.
27 En una encuesta a las empresas del sector de la confección se visualizó una clara relación inversa
entre la duración de la capacitación inicial y la tasa de defectos finales (Guerguil, Macario y Peres,
1993).
178
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
existen incentivos financieros a la capacitación, sean positivos (franquicias tributarias) o negativos (deducción del aporte
obligatorio a las instituciones de formación profesional en función de las activida-
Oil
des realizadas en las propias empresas).
Estos mecanismos no parecen haber atraído rápida y masivamente recursos nuevos
hacia la capacitación, ya que sólo un número reducido de empresas se acoge a esos
esquemas (sobre todo las grandes, las que,
de todos modos, suelen capacitar a su personal);29 aun así, estos incentivos han tenido otros impactos positivos, como
fomentar la ampliación de la oferta privada de servicios de capacitación, la información al respecto y la mayor transparencia
del mercado. Además, pueden tener efectos colaterales "de arrastre", en la medida
que vayan acompañados de esfuerzos de
promoción e información por parte de las
autoridades.30 Por lo tanto, sería recomendable que se introduzcan mecanismos de
ese tipo en los países que correspondan.
La posibilidad de reducir, por lo menos parcialmente, el aporte obligatorio de
las empresas a los institutos de formación
profesional en función de las actividades
de capacitación realizadas en la propia firma, constituye un mecanismo particularmente eficiente de fomento simultáneo de
la demanda y la oferta de capacitación.
Una variante es la creación de un fondo de
capacitación que otorgaría subvenciones
en función del gasto en entrenamiento realizado por las empresas; en ese caso, el
28
financiamiento podría ser compartido entre el sector público y el privado, en que los
fondos públicos serían la contrapartida del
aporte privado o constituirían el capital
iniciador (seed capital) que luego sería sustituido por recursos privados.
Es recomendable además que los subsidios públicos sean diferenciados en función de la eficiencia social esperada de las
acciones. Se debe, por ejemplo, subsidiar
en mayor medida la capacitación más general (en vez de la específica que la empresa hubiera realizado de todos modos) y la
del personal de menor nivel educacional.
Otros programas que se deben privilegiar
con mayores incentivos son los que consideran la capacitación "en cascada", incluyendo la formación de los capacitados
como "instructores potenciales", que luego se encargan de la difusión del conocimiento adquirido en la empresa o la
planta. Adicionalmente, y para potenciar
el impacto de los incentivos financieros y
subsidios, en casos particulares se podría
considerar incentivos directos, como la
creación de una comisión ad hoc de fomento a la capacitación en empresas encargada
de identificar a las firmas susceptibles de
experimentar mejoras en ese campo y ayudarlas a establecer e implementar programas de capacitación interna.
b. Medidas de promoción, información y
sensibilización. Para acelerar la difusión
entre los empresarios de prácticas más
eficientes de organización laboral y
de gestión de los recursos humanos, se
La mayor parte de los países de América Latina y el Caribe han establecido un impuesto obligatorio
para financiar instituciones públicas o semipúblicas de formación profesional, equivalente a 1-2% de
la nómina de las empresas. Algunos países (por ejemplo, Brasil y Venezuela) autorizan a las empresas
que realizan actividades de capacitación propia a deducir parte o la totalidad de tales gastos de su
pago por concepto de este impuesto. Por otra parte, algunos países (el caso más destacado en la región
es Chile; Argentina y Brasil tienen esquemas parecidos, pero de menor alcance) permiten que las
empresas descuenten los gastos de capacitación de sus impuestos a las utilidades (Ducci, 1990).
29 Por ejemplo, en Chile en 1992 sólo 6% de las empresas hicieron uso de la franquicia tributaria para
capacitación; si bien las empresas de más de 200 trabajadores representaron sólo 17% de esas firmas,
ellas recibieron casi 80% del valor del subsidio otorgado (SENCE, 1993). Asimismo en Brasil, apenas
7% de las empresas optaron en 1987 por reducir su contribución obligatoria sobre la base de las
actividades de capacitación directa realizadas (CEPAL/OREALC, 1992; Ducci, 1990).
30 En Chile, por ejemplo, un número creciente de empresas se ha venido incorporando al sistema de la
franquicia tributaria para capacitación; particularmente importante es el aumento de la participación
de las pequeñas empresas en ese total, de 24% en 1978 a 58% en 1992 (SENCE, 1993).
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
propone desarrollar actividades de difusión e información sobre estos temas con
el propósito de modificar la actitud imperante. Se podría pensar, por ejemplo, en la
realización de una "escuela abierta" para
empresarios, con seminarios en distintas
ciudades, conferencias de especialistas,
exposición de casos, visitas de plantas,
etc. 31 Por otra parte, se puede impulsar la
creación de centros que ofrezcan información y asesoría sobre la oferta de cursos,
material didáctico, técnicas de capacitación, etc. En vista de que la falta de entrenamiento generalmente no es el único
impedimento a la competitividad de una
empresa, se podrían ofrecer en estos centros servicios complementarios como información tecnológica, estudios de mercado,
técnicas de gestión y, en general, servicios
de extensión industrial, para aumentar su
atracción sobre el sector empresarial.
Las relaciones laborales conflictivas limitan tanto el deseo de las empresas de
capacitar a su personal, como el de los
trabajadores de participar en los programas correspondientes. En efecto, un ambiente de desconfianza y conflicto induce
al empresario a limitar la capacitación a lo
estrictamente necesario para asegurar el
funcionamiento de los equipos, pues teme
que la mayor calificación de los trabajadores se traduzca inmediatamente en presiones para elevar los salarios. Los
trabajadores, a su vez, al no sentirse comprometidos con el destino de la empresa,
tienden a verla simplemente como un medio que permite al empresario incrementar la productividad sin que ellos obtengan
nada a cambio. Es común que, en esos
casos, exista apatía de los trabajadores
frente a los cursos de capacitación.
Por ello, buscar las formas de promover mejores relaciones laborales al interior
de la empresa es un paso necesario para
estimular una actitud favorable hacia la
capacitación, tanto de parte de los sindicatos como de los empresarios. La realización de seminarios sobre el tema, dirigidos
31
179
en forma conjunta a empresarios y dirigentes sindicales, la difusión de experiencias en que las buenas relaciones laborales
hayan jugado un papel importante en mejorar el desempeño productivo de determinadas firmas y el apoyo a una mejor
formación de los dirigentes sindicales son
medidas que pueden contribuir a estimular relaciones más orientadas a la cooperación que al conflicto dentro de la empresa.
Así, se crea un clima más propicio para
incrementar los esfuerzos de capacitación
y su aprovechamiento.
ii) Ampliar la oferta de servicios de
capacitación y mejorar su calidad
La oferta regional de servicios de capacitación es reducida y proviene, en su
mayor parte, de instituciones públicas o
semipúblicas, financiadas con aportes
obligatorios de las empresas. En la actualidad, buena parte de las actividades de
dichas instituciones apuntan a la formación inicial de los jóvenes para oficios tradicionales o a campos de índole social
como la formación rural, la atención a la
pequeña empresa y la capacitación de sectores tradicionalmente desatendidos como los trabajadores marginales urbanos y
los independientes. Por otra parte, con algunas excepciones, estas instituciones se
han caracterizado por una escasa capacidad de adaptación a las demandas del
sector productivo moderno y por la progresiva obsolescencia de sus programas;
por consiguiente, los servicios que ofrecen
generan poco interés en las empresas. Si
bien el gasto público en tales instituciones
representaba algo menos de 0.5% del PIB en
los años setenta, decreció en los años
ochenta con la creciente restricción de
recursos públicos y la reducción de la matrícula, la que se estimaba, en 1987, en
apenas 2% de la fuerza de trabajo de la
región (CEPAL/OREALC, 1992; Ducci, 1990).
La oferta privada de servicios de capacitación es aun más pequeña y está concentrada básicamente en los proveedores de
maquinaria. Además, existe un cierto
Como se vio en el apartado sobre políticas tecnológicas, entre los mecanismos que cabe considerar
se pueden contemplar visitas de plantas en el extranjero que utilizan la "mejor práctica"
internacional.
180
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
número de institutos de consultoria que
proporcionan servicios de formación generalmente dirigidos a administradores y
gerentes, cuya oferta ha crecido significativamente en los años recientes. Finalmente, existen unos pocos centros de
formación pertenecientes a empresas
grandes o grupos de empresas que los
usan para entrenamiento inicial y para la
formación posterior de su personal.32 La
principal característica del mercado de capacitación en la región es entonces su poco
desarrollo, que se reparte entre instituciones públicas relativamente obsoletas y escasos institutos privados. Corresponde a
las autoridades diseñar políticas que permitan a la vez ampliar el alcance y mejorar
la calidad de esta oferta; cuatro líneas de
acción son necesarias para avanzar en ese
sentido.
a. Desarrollo institucional. Su fomento
implica abandonar el enfoque tradicional
que privilegia la provisión de estos servicios por el sector público, en favor de otro
que busca focalizar la acción pública en las
áreas donde más se necesita (en particular,
la capacitación de sectores tradicionalmente desatendidos como los trabajadores
independientes o los del sector informal
urbano) y, a la vez, fomentar la oferta privada, que es más flexible y está más estrechamente vinculada con las necesidades
de las empresas. Este cambio de enfoque
demanda la definición de nuevas normas
para la provisión de servicios de capacitación y la regulación del mercado. Algunos
países establecen, por ejemplo, monopolios públicos en la provisión de algunos
servicios de esta índole; otros restringen o
incluso prohiben los contratos de aprendizaje. Estas restricciones deberían eliminarse en función de las nuevas necesidades
del sector productivo empresarial y laboral. En forma complementaria, se deberían
crear canales adecuados de difusión de la
información, tales como centros o redes de
intercambio entre empresas, que les permitan compartir información sobre dichos
32
servicios y su evaluación. En la medida
que se desarrolla el mercado de la capacitación, se puede apoyar el establecimiento
de mecanismos de certificación de la formación impartida. Para que estas certificaciones aumenten efectivamente la
competitividad, sin obstaculizar la necesaria flexibilidad frente a las necesidades
cambiantes del entorno productivo, es necesario contar con la activa participación de
las asociaciones empresariales y sindicales.
b. Mejorar la calidad de la oferta de los
servicios públicos de capacitación. Aunque
existen ejemplos de institutos públicos eficaces en el cumplimiento de tareas de capacitación en la región, en muchos casos es
imprescindible flexibilizar sus modalidades de operación para que se acerquen
más a las empresas y puedan responder
mejor a sus necesidades. Varias instituciones públicas de esta índole ya han sustituido, por ejemplo, la enseñanza formal de
larga duración por cursos cortos en la
planta; al tiempo que otras han suscrito
convenios con empresas en los que se define la provisión de servicios de capacitación más adecuados a las necesidades de
éstas. En general, sería recomendable que
estas instituciones públicas desarrollaran
modalidades de formación dual que estrecharán sus vinculaciones con las empresas
y facilitarán la posterior inserción laboral
de los egresados. También se debería fomentar la provisión de estos servicios por
otras instituciones educativas, como institutos técnicos y universidades, que así podrían mejorar su curriculum, al
comprender mejor la problemática de las
empresas y complementar la formación
que imparten con pasantías de sus estudiantes en plantas productivas.
c. Aprovechar plenamente las fuentes de
capacitación externas a la empresa, tales como
proveedores de maquinaria y equipo,
revistas profesionales, visitas de plantas
o servicios de expatriados de la región
que desempeñan actividades altamente
calificadas en países desarrollados y que
En Chile, país en que la oferta privada está relativamente más desarrollada por el impacto de los
incentivos fiscales existentes, funcionan apenas 520 de estas instituciones en todo el territorio (una
para cada 900 empresas).
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
las pueden transferir durante breves estadías en sus países de origen.
d. Fomentar el desarrolb de la oferta privada propiamente dicha. Tres tipos de medidas podrían ser particularmente útiles en
ese respecto.
i. Además de los incentivosfinancierosa
la demanda antes mencionados, se
pueden ofrecer estímulos a las empresas que tienen centros propios de capacitación para que compartan sus
instalaciones con otras empresas del
sector, particularmente sus proveedores o subcontratistas. Ello facilitaría a
las empresas más pequeñas el acceso a
la capacitación y reforzaría los vínculos de complementación entre empresas, al aprovecharse las "redes de subcontratación" como mecanismos de
"educación colectiva".
ii. Los programas públicos de capacitación, como los destinados a sectores
marginales o desatendidos, deberían
considerar el uso de procesos de licitación para la provisión de por lo menos
algunos de los servicios que ofrecen.
iii. Se podría contemplar el apoyo público al readiestramiento de instructores
y a la actualización de los equipos de
los institutos privados de capacitación, pues es frecuente que exista vina
brecha significativa entre tales equipos y los de las empresas; esto reduce
la relevancia de la formación impartida y lleva a concentrar la oferta de
capacitación en temas de administración y ventas, en los que la inversión
en equipos es mucho más baja. Para
lograr este objetivo, se podría revisar
la legislación tributaria para que fomente la contribución de las empresas
que impliquen préstamos de equipos
y materiales y pasantías de instructores. Una opción complementaria sería
la inclusión de los institutos privados
de capacitación en los programas públicos de apoyo tecnológico.
iii) El prerrequisito: mejorar el nivel
educacional general de la fuerza
de trabajo presente y futura
Es necesario afirmar, una vez más, que
toda mejora significativa y duradera de la
181
competitividad y del nivel de vida de la
región está supeditada a una reforma del
sistema educacional, centrada en la mejora
de su calidad. En un documento conjunto
de la CEPAL y la UNESCO elaborado en 1992
(véase el recuadro Vm.3 que sintetiza ese
informe), se señala que, aunque los sistemas educacionales, de capacitación y de
ciencia y tecnología de la mayoría de los
países de la región se han expandido notablemente en las últimas décadas, muestran
insuficiencias evidentes en la calidad de
sus resultados y en la equidad con que
acceden a ellos los distintos estratos de la
sociedad.
Por exitosas que sean, las reformas
educativas sólo empezarán a obrar sobre
la fuerza de trabajo en 15 o 20 años más y
no resolverán el problema inmediato de la
insuficiente formación básica de casi la mitad de la fuerza de trabajo actual de la
región. (Véase el recuadro VHL4 sobre el
nivel educacional de la fuerza laboral en la
región.) Dado que estos trabajadores no
cuentan con las capacidades mínimas de
lectura, escritura y aritmética, básicas para
responder eficientemente a los requerimientos de un sistema productivo moderno, crecientemente integrado en la
economía internacional, menoscaban la
productividad laboral y, por ende, la competitividad empresarial, y elevan el monto
de gastos de capacitación inicial que deben
realizar las empresas.
La afirmación anterior se ve corroborada por la realidad empresarial, conforme a los resultados de una encuesta a
firmas del sector de la confección realizada
en 1993 en algunos países de la región.
Esos resultados muestran que las empresas mexicanas necesitan en promedio 6
semanas para formar a una costurera recién contratada, comparado con apenas 2
semanas para las empresas chilenas; en
otros términos, para compensar el menor
nivel educacional promedio de la población (6 años en México, comparado con 9
años en Chile), las empresas mexicanas
tienen que gastar 3 veces más que las chilenas en capacitación inicial. Ello es independiente del impacto de los demás
factores que influyen sobre la magnitud
182
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
LA PROPUESTA CONJUNTA CEPAL/UNESCO DE REFORMA DE LOS SISTEMAS DE
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA REGIÓN
F&ta reform d planteada en W 2 señala que un
sistema educacional de calidad requiere de una
«forma institucional que haga de él un sistema
participativo, flexible, abierto e integrado a su
entorno, que fomente la relevancia y el enriquecimiento mutuo de los sistemas de educación,
capacitación, e investigación y desarrollo, y de
los sistemas productivo y social. La estrategia
propone adoptar nuevos criterios de equidad,
enfatizando la real igualdad de oportunidades
y otorgar prioridad a la efectividad y calidad de
las prácticas educativas y sus resultados, colocando los mejores recursos en los lugares donde
existen mayores necesidades, superando el énfasis puesto tradicionalmente en indicadores
cuantitativos.
mente enla sociedad moderna Fhchas destrezas
son la base necesaria para futuros aprendizajes
en la escuela o fuera de ella. Un requisito imprescindible para lograr un acceso universal a estas
destrezas ei garantizar la cobertura universal de
la educación básica, sin embargo, tanto o más
crucial es elevar la calidad di- la enseñan?.! hn
segundo lugar, la experiencia internacional ha
mostrado que la competitividad está positivamente relacionada con políticas que impulsan
las actividades de innovación y difusión del
progreso científico y tecnológico' En ese contexto, se proponen are urnt-h destinadas a fortaleior
la olerta de tecnología, la demanda proveniente
delsistema productivo y los agentes de enlace o
de articulación entre ambos.
Sobre estas bases, se identifican medidas de
política en siete ámbitos. El primero corresponde a la reforma institucional del sistema de producción y difusión del conocimiento, sujeta a
dos lineamentos básicos: i) una organización
descentralizada que busca fortalecer la autonomía de los establecimientos, educacionales y asi
aumentar su flexibilidad para adaptar*- á las
cambiantes necesidades del medio, y ii) un marcoflexiblede regulación que asegure el carácter
integrado y coherente del sistema, un acceso
equitativo, y una eficiencia mínima mediante el
fortalecimiento de las instituciones rectoras y el
establecimiento de sistemas de acreditación y
certificación.
Los dos ámbitos siguientes se refieren a los
resultados buscados con esta apertura institucional. En primer lugar, se destaca la importancia de asegurar el acceso universal de la
población a un conjunto de conocimientos y
destrezas que son necesarios para participar en
la vida pública y desenvolverse productiva-
Los últimos cuatro ámbitos de política son de
carácter instrumental El mejor medio para asegurar la eficiencia interna y externa de un sistema descentralizado es un sistema eficaz de
información y evaluación, pues permite a los
usuarios dt mandar mejoi calidad, a los establecimientos mejorar su desempeño y a las autoridade* concentrar su acción donde los
rendimientos son más bajos y donde está mas
afectada la equidad del sistema. Por otra parte,
se destaca la urgencia de profesionalizar el trabajo docente, mediante una reforma de los procesos de roJutamiento, formación, capacitai ion,
y remuneración de los docentes. Luego, se delinean políticas de financiamiento para asociar
diversas fuentes de recursos públicos y privados, contemplando para el financiamiento publico mecanismos selectivos de asignación, en
concordancia con los objetivos de aumentar la
competitividad y la equidad. Finalmente, se
identifican distm'las areas- de potencial «operación internacional y regional.
Puente: u-m./Ofictna Regional de fducación de l a p a c o para América J atina y et Caribe «ikHAtc v hducattón u conocimiento: eje de
¡a transformación productiva r¡>M^uídarf0C/C.|702/R?v.2-P1,Santiago de Chile, abril de 1992. Publicación de la? Naciones
Unidas, N* de venta: S.92.U C 6.
del gasto necesario en capacitación inicial,
como la tasa de rotación del personal y el
nivel salarial (Guerguil, Macario y Peres,
1993).
Para lograr que este gran número de
trabajadores con educación primaria incompleta deje de ser a corto plazo un obstáculo a la modernización productiva de la
región, es necesario:
a. Ampliar las oportunidades de
formación general para la población
adulta y flexibilizar su acceso a esos
servicios. Ello implica empeñarse en
promover la convicción de que tales
esfuerzos de formación son benéficos
para la empresa y el trabajador, y, si es
preciso, modificar la legislación laboral
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
183
Recuadro VHI.4
EL NIVEL EDUCACIONAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA REGIÓN
Debido a la importante expansión de los •
mas educacionales en los últimos 30 años, el
nivel promedio de ia PBAlatinoamericana alcanza actualmente los 6 años de escolaridad; sin
embargo, el impacto de estos avances cuantitativos se ve seriamente reducido por la ba)a
eficiencia y los altos niveles de repetición predominantes en la educación bjMca Es probable
que la decreciente pioporciftn do poblacion sin
educación hayatenidocomo contrapartida un
aumento de aquélla con educación primaria incompleta y un aumento bastante menor de la
población con educación posprimaria. Se estima
que, a principios de los años noventa, por lo
menos 70 millones de personas (40% de la PEA
de laregión)no han terminado su educación
primaria y pueden considerarse como analfabetos absolutos o funcionales; mientras que sólo
10% (poco más de 50 millones.) tienen alguna
educación posprimaria.
Los datos anteriores noresistenuna comparación con las economías derecienteindustrialización como la República Je Corea, donde ya
en 19S0 sólo el lb% do la PIA tenia un nivel
educacional inlfnor a la prima na Mas aún, la
citra correspondiente a América Latina en la
actualidad es superior al conjunto de loa países
de! sudeste asiático (incluyendo naciones relativamente pobres como Filipinas y Tailandia)
donde había 37% de trabajadores sin educación
primaria completa hace casi una década y media (1980).
Se extima que la población en edad de trabajar 'PETI en la region superara los 350 millones
de personas en el año 2000. Dado que. do este
total, la población que ahora está en edad escolar
sólo representará poco más de una cuarta parte,
aun una elevación rápida y espectacular de la
cobertura y calidad de la educación primaria en
ia presente década sólo influirá modestamente
wbre el nivel educacional de la PET en su conjunto. Así, por ejemplo, un aumento en 2 años
del nivel educacional promediode la población
que egresará de la escuela en los años noventa
sólo resultaría en un aumento de medio año en
el nivel educacional promedio do la l'l A. El mejoramiento de la calidad de la educación básica tendría un impacto más visible, aunque
también modesto, asi, si se lograra augurar que
80".ó de cada cohorte do edad terminara la educación primaria (frente a sólo 60"» en la actualidad), la proporción de la PFC l sin educación o con
primana incompleta seguiría siendo superior a
un tercio del total en el año 2000.
IVAI/Oficina Rrgionil di I dum.-ifm de la - M * - ' , para Amerua Launa > el C ante iormm. Iduuiaon v •-.»..•, 'majo e- le
la initL-Kjnmafn
cm equidad l U ' / t , 1702/Rsv 2-P), .surti w de Chile, abril de 1"91 Publk vi-n fie la» Naei.mea
Unida», NT de venta: S.92.ttG.6.
para autorizar el otorgamiento de permisos sin goce de sueldo con ese propósito.
b. Incorporar temas de formación
general, como matemáticas o expresión
escrita, en las actividades de capacitación
de las empresas o de los proveedores de
maquinaria. Si bien algunas empresas
ya se han visto obligadas a desarrollar
tales actividades, es poco probable que
esa práctica se generalice, por la probabilidad que el trabajador capacitado
abandone la empresa. Para superar esta
renuencia, se sugiere aplicar incentivos
fiscales para las empresas que incorporen
en sus programas de capacitación temas
de educación general. Las autoridades
deberían además fomentar el diseño de
material didáctico y su difusión en círculos
empresariales.
Con todo, es importante resaltar que la
capacitación no es una panacea para los
problemas de baja productividad laboral.
Por una parte, aun con los esfuerzos sugeridos, la inversión en capacitación no puede compensar completamente las
deficiencias en la formación básica de la
mano de obra. Por otra, para que la capacitación rinda mayores frutos y se vuelva
atractivo invertir en ella, es necesario que
se produzca un cambio sustancial en las
formas de gestión imperantes en muchas
empresas de la región, en las que aún predominan estilos centralizados que abren
poco espacio para que los trabajadores
184
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
contribuyan activamente al aumento de la
eficiencia productiva.33 En esas condiciones, es comprensible que la capacitación
no sea vista por los empresarios como una
herramienta fundamental para incrementar su productividad.
Romper este círculo vicioso, en el que
las deficiencias de la gestión empresarial y
la desconfianza mutua entre trabajadores
y empresarios desalienta la capacitación y
deteriora, por ende, las relaciones laborales, es el objetivo central que inspira las
propuestas formuladas en esta sección.
3. Políticas de desarrollo de
infraestructura
A través de este documento se ha reiterado
que la competencia en los mercados internacionales no se da sólo entre empresas
aisladas; Las empresas compiten apoyadas en una infraestructura en la cual el
funcionamiento del abastecimiento de
energía, de las telecomunicaciones, de las
redes de transporte, de los puertos y de las
aduanas tiene un papel de primera importancia. Por su parte, el marco legal e institucional imperante, la eficiencia del
sistema bancario y la "cultura empresarial" predominante son también elementos de infraestructura fundamentales. El
concepto de competitividad sistêmica cobra particular importancia cuando se comprende la relevancia que tiene para las
empresas poder apoyarse en una infraestructura funcional a los desafíos que enfrentan.
Una investigación basada en entrevistas a empresarios en diversos países de la
región mostró que las firmas manufactureras que exportan desde países en que
estos sistemas de apoyo funcionan de manera razonable gozan efectivamente de
ventajas competitivas importantes (Guerguil, Macario y Peres, 1993). Mientras que,
por el contrario, hay países en que una de
las principales razones por las que sus empresas ni siquiera intentan exportar obedece a las dificultades que enfrentan cuando
procuran enviar sus mercancías al exterior
y, por lo tanto, deben pasar por aduanas.
La complicación de los trámites aduaneros, la corrupción y el riesgo de robo son
obstáculos de tal magnitud que las firmas
exportadoras incipientes que los enfrentan
acaban dejando de lado los esfuerzos por
superarlos. En otros, las deficiencias de los
sistemas de telecomunicaciones y de provisión de energía aumentan sustancialmente los costos de las empresas, las que
deben autoabastecerse de tales servicios.
Estas diferencias son suficientemente
gravitantes como para alterar la condiciones competitivas de empresas que tienen
productividades físicas similares. Así, por
ejemplo, en dos países de tamaño muy
diferente en la región, se estudiaron dos
empresas semejantes en lo que respecta a
producto, tamaño y niveles de calidad, y
que habían hecho importantes esfuerzos
para mejorar su organización interna y elevar su productividad. Sin embargo, los
productos de la empresa del país más
grande enfrentaban, en su propio mercado, la competencia de los productos de la
firma del país más pequeño. Las diferencias de competitividad no radicaban en el
seno de las empresas, sino en el entorno en
que operaban. Mientras la empresa del
país pequeño operaba en un medio relativamente eficiente para sus necesidades, la
del país grande enfrentaba discrecionalidad en los trámites de importación y exportación, y debía absorber la ineficiencia
del sistema de transporte, la demora de las
aduanas y la multiplicidad de permisos
que necesitaba para funcionar. Todo esto
33 En empresas exitosas a escala mundial es habitual encontrar estilos gerenciales que estimulan,
mediante diversos procedimientos, una participación activa de los trabajadores en las decisiones
relativas a los procesos productivos. Al asumir mayores responsabilidades, los trabajadores
aumentan su compromiso con los objetivos de la empresa, lo que se traduce en la sugerencia de
innovaciones que tienen efectos positivos en los procedimientos productivos y organizacionales.
Elevar la calificación de la mano de obra se transforma en estas empresas en una inversión de alta
rentabilidad.
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
se traducía en costos de producción más
elevados que finalmente emulaban las similitudes iniciales en productividad física.
a) Energía
En algunos países de la región, el abastecimiento regular de energía es una prioridad para mejorar la competitividad de
las empresas. Uno de los prerrequisitos
para que una empresa manufacturera produzca eficientemente y sus productos sean
competitivos en los mercados internacionales es que cuente con una provisión de
energía adecuada, permanente y a costos
razonables. El largo período de instalación
y puesta en marcha de una adecuada red
de generación y distribución de energía
revela con claridad la naturaleza sistêmica
y de bien público de la misma involucra,
así como el conjunto de externalidades que
difunde a lo largo de la estructura productiva.
En países con provisión de energía deficiente, es frecuente escuchar a los empresarios quejarse de que la puesta en marcha
de un equipo relativamente sofisticado
provoca carencia de energía para el resto
del proceso productivo de sus empresas.
La restricción energética es además un
obstáculo a la modernización de la maquinaria y a la incorporación de nuevas tecnologías, al tiempo que presenta un desafío
para los esfuerzos de integración regional.
(Véase el recuadro VIII.5.)
b) Telecomunicaciones
El funcionamiento adecuado de las telecomunicaciones es importante para cualquier actividad productiva, pero se vuelve
un elemento clave para una empresa que
está intentando penetrar los mercados de
exportación.
Los problemas que tienen las empresas para comunicarse con sus clientes en el
exterior o para recibir sus pedidos resultan
con frecuencia en pérdidas de mercados
aun en el caso de productos que son competitivos a nivel internacional o de firmas
que explotan recursos naturales de gran
riqueza y calidad. Estas dificultades
185
suelen obligar a las empresas a incurrir en
costos elevados con el fin de asegurarse un
sistema de telecomunicaciones que funcione oportunamente. Así, por ejemplo, empresarios venezolanos han manifestado su
disconformidad con la ineficiencia predominante en materia de servicios de telecomunicaciones a pesar de los aumentos de
tarifas registrados en años recientes,
aumentos que no les molestaría pagar si
los servicios fueran satisfactorios.
Un análisis detallado en varios países,
dentro y fuera de América Latina, mostró
una correlación positiva entre el incremento de la densidad telefónica y la inversión
media en telecomunicaciones, e indicadores de competitividad (CEPAL, 1992a). En
concordancia con ello, la densidad telefónica es bastante menor en los países de la
región que en algunos países de otras áreas
que han tenido mayores tasas de crecimiento del PIB. Esto es particularmente
cierto para la República de Corea que tenía
a finales de los años ochenta un indicador
de densidad telefónica bastante superior al
de los países latinoamericanos, aun cuando había comenzado la década con indicadores similares. El estudio mencionado
estima que es indispensable desarrollar
una infraestructura de telecomunicaciones adecuada y promover una difusión
amplia de las tecnologías de información
para propiciar aumentos de productividad en las firmas individuales. Nuevamente, el carácter de bien público y la
presencia de fuertes externalidades resaltan con claridad; y es justamente eso lo que
demanda la elaboración de marcos reguladores adecuados cuando se avanza en la
privatización de esos servicios.
En forma complementaria, es imprescindible mejorar los sistemas de telecomunicaciones que sirven especialmente como
soporte de la computación y, en particular,
del intercambio electrónico de datos, tanto
en el plano nacional como internacional. El
fuerte vuelco de la región hacia el crecimiento liderado por las exportaciones
hace cada vez más necesaria la modernización de esos sistemas de apoyo a la
gestión empresarial, la que se concreta no
sólo en la toma de decisiones acertadas en
186
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
¡Ili^^
MODERNIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
En la República Dominicana, la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE) tenía el monopolio de la generación de electricidad hasta
1990. Si bien ese año la empresa tenía una capacidad mstaladd total de generación de l 140
MW, la obsolescencia de las plantas y la taita de
mantenimiento, asi como una politiia de fijación
de precios y de cobro inadecuada, no le permitían generar más de 590 MW. Debido a estas
dificultades, el servicio de energia eléctrica tenía
a veces interrupciones diarias por más de doce
La dificultad de abastecimiento de energía
electrica era un obstáculo importante para las
empresas manufactureras dominicanas que con
frecuencia se veían obligadas a instalar sus propias plantas generadoras de electricidad La generación autónoma tenía un costo sumamente
elevado para las empresas individualmente, así
como para el conjunto de la economía Por ejemplo, el costo de los cortes de energía electrica en
1988, en términos de pérdida de puiduccióu, fue
estimado en 180 millones de dólares, es decir
3.3% del m de ese año. En la actualidad, la CDE
está en proceso di- reestructui ación administrativa y esta llevando A I abo nuevas invasiones
con apoyo del Banco Mundial, afinde subsanar
estas dificultades ) regularizar el suministro dt
energía.
En Centroamérica > Panamá, las compañías
estatales de energía eli-ctrica de todus los países
están analizando las formas de intmonvctar los
sistemas eléctricos nacionales Fsa interconexión permitiría, si falla el sumuustio nauoiul,
compensar las interrupciones de energía abasteciéndose en una nation vecina, tomo w ha dado
en el caso de Argentina, Brasil y Paraguay que
utilizan la red de generación hidroeléctrica derivada de la represa de Itaipu 1:1 proyecto que
beneficiaria a Centroamérica tendría un costo de
500 millones de dólares y sería financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo y los Gobiernos de España y China.
M IVflJ. rruehmatm A- la ContpoMa Dfraniund ár OKlraiU iCCD. Snnlo
[>.miiif{L-.
i 991 y
Banco Mundial, Dominican
ReeubU fesura rnd i« lhe Lnery, S,\ 1er, K.-jx rt V S2M-[X\ V. jüluntf..n.I) lT . luui
el momento oportuno, sino también en
nuevas técnicas de administración tales
como la entrega de materiales "justo a
tiempo" y el abastecimiento globalizado
(global sourcing) que dependen de un flujo
constante de información en "tiempo real".
c) Transporte de carga
En años recientes, las necesidades de
transporte de carga han crecido fuertemente en la región, tanto en cuanto a la
frecuencia como al volumen promedio de
los envíos. Asimismo, ha habido cambios
en las modalidades de transporte a nivel
mundial y una proporción creciente de la
carga se traslada en contenedores. Todo
ello reclama una infraestructura portuaria
y vial de gran envergadura, la que también
surge como un definido bien público difusor de externalidades.
En la mayoría de los países, la infraestructura para el transporte de carga se
caracteriza por unir las ciudades más
importantes con las fuentes de abastecimiento de los mercados internos. Se observa también la persistencia de los patrones
desarrollados durante la época colonial,
cuando las vías se tendieron entre los
puertos y las zonas de producción minera
o agropecuaria. A su vez, estos puertos
fueron diseñados principalmente para la
exportación de productos básicos tradicionales, por lo que sus instalaciones no siempre son las más indicadas para manejar
algunos productos nuevos que surgen a
consecuencia de la diversificación de las
economías de la región.
Por ejemplo, en Venezuela, una encuesta realizada a 40 empresas que en su
conjunto representaban alrededor de 43%
de las exportaciones no tradicionales reveló que la principal desventaja competitiva
del entorno eran las dificultades de transporte (Clemente, 1993). Observaciones
similares sonfrecuentesen México respecto
187
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
a la ineficiência del transporte por carretera, que absorbe el 75% de la carga. Asimismo, 45% de las empresas encuestadas en
el marco de un estudio de la competitividad de la industria brasileña estimó que
era necesario modernizar la infraestructura de transporte, incluyendo carreteras y
ferrocarriles, así como el funcionamiento
de los puertos (MCT/FINEP/PADCT, 1993).
En determinados países de la región,
se observan casos de insuficiencia en la
infraestructura vial que se traducen en
problemas de congestión, particularmente
en las ciudades y en las cercanías de los
puertos. También ocurre que las carreteras
se deterioran porque se diseñaron hace
muchos años para camiones y autobuses
de tamaños y pesos inferiores a los actuales; la sobrecarga de los camiones, permitida por un marco regulador y una
fiscalización insuficientes o inexistentes,
acelera ese deterioro.
Al igual que en otros rubros de infraestructura, la región todavía está recuperándose de la caída de los recursos fiscales
destinados a la infraestructura de transporte en la década de los ochenta. Si bien
esta reducción se tradujo en escasez de
nuevas inversiones, repercutió más todavía sobre la infraestructura existente, la
que sufrió un fuerte deterioro por falta de
mantenimiento. Las deficiencias resultantes aún impiden que el sistema de transporte responda adecuadamente a las
demandas que se le imponen. Con el fin de
revertir esta situación y conseguir la rehabilitación y el mantenimiento de la red vial
en un estado adecuado, varios países están
recurriendo a concesiones al sector privado, donde sean económicamente viables,
para aligerar la carga que representa para
el presupuesto público este rubro.
Las diferencias que existen entre
países o grupos de países respecto a las
normas sobre pesos y dimensiones de los
camiones representan una dificultad
adicional para el transporte internacional.
En el transporte ferroviario, hay incompatibilidades de trocha (ancho de la vía férrea) en los puntos fronterizos donde se
juntan los sistemas ferroviarios de Brasil
con Uruguay, de Guatemala con México,
y de Brasil con Argentina, que reducen las
posibilidades que tiene este modo de
transporte de contribuir a un comercio
internacional eficiente.
A nivel empresarial, es posible desplegar esfuerzos para aprovechar de manera
más eficiente la infraestructura de transporte existente. Una opción es promover
la consolidación de la carga entre grupos
de empresas para reducir los costos de
transporte. A nivel más general, es indispensable establecer los marcos legales e
institucionales necesarios para aprovechar
las considerables ventajas que ofrece el
transporte multimodal. Estos sistemas de
transporte no deben estar orientados sólo
en función del mercado interno o de las
exportaciones de productos básicos tradicionales, sino que deben promover la competitividad de toda la gama del comercio
exterior.
Finalmente, además de aumentar la
inversión en infraestructura, se debe dar
prioridad a su manejo eficiente, lo que implica implantar políticas adecuadas de
peaje. Esto último es un prerrequisito no
sólo para lograr mayor eficiencia, sino
también para garantizar la sustentabilidad
de esas inversiones en el largo plazo
(Winston, 1991).
d) Puertos
La gestión portuaria, las tarifas y las
facilidades de carga y descarga inciden en
el costo final de los productos exportados
y también en el cumplimiento de los
plazos de entrega, los que sin duda son
importantes para conservar posiciones
conquistadas en los mercados externos.
Una gestión portuaria eficiente requiere reformas que implican modificar variables laborales, institucionales y de
infraestructura física. La reforma laboral
exige anular el manejo monopólico de la
carga por los sindicatos de estibadores, así
como los registros de estibadores que favorecen a sus titulares. La reforma institucional debe establecer una base legislativa
que identifique y defina cómo puede participar el sector privado, tanto en los servicios de carga y descarga de los buques
188
como en las inversiones portuarias. Interesa resaltar que el mercado ya está encauzado en esa dirección mediante la
integración vertical de los grandes grupos
nacionales que van moviéndose desde los
recursos naturales al transporte y, finalmente, a la infraestructura portuaria,
como se constata con claridad en la producción y comercialización de soja y girasol en Argentina.
Un ejemplo de los logros posibles con
tales cambios es el caso chileno, donde la
reforma portuaria en 1981 permitió pasar
de operar aproximadamente un turno y
medio durante cerca de 300 días al año a
operar tres turnos los 365 días. Ello permitió no sólo reducir los costos de utilización
de los mismos, sino diferir inversiones fijas
para ampliar puertos por un período de
diez años. En el caso de las exportaciones
de frutas, ello disminuyó el costo unitario
del manejo de una caja de 0.54 a 0.26 dólares y redujo la estadía media de los barcos
de 129 a 40 horas. Se estima que la reforma
portuaria permitió ahorrar 75 millones de
dólares anuales (CEPAL, 1990a).
Un caso que dista de ser atípico en la
región es la situación de los puertos en
México. El problema ha sido tan serio que
es frecuente que firmas situadas en Monterrey prefieran enviar sus exportaciones
a terceros países a través de Houston en
razón de la demora adicional que representa hacerlo por los puertos de Tampico
o Altamira (Latin American Regional
Reports, 1993). Entretanto, gran parte de las
importaciones provenientes de Asia llega
a puertos de los Estados Unidos y luego es
transportada a la Ciudad de México por
vía terrestre, en vez de ingresar directamente por el puerto de Manzanillo, porque su utilización implica casi duplicar
tanto el costo como el tiempo necesario
para recibir mercancías.
Si bien ha habido una simplificación
administrativa en las aduanas mexicanas
que ha disminuido sustancialmente la demora de los trámites correspondientes, las
empresas aún tienen dificultades para enviar sus exportaciones a través de los puertos nacionales debido a la obsolescencia de
las instalaciones. La decisión de entregar
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
al sector privado la administración de varios puertos y la privatización de ciertas
instalaciones portuarias responde a la voluntad del Gobierno de México de aumentar la eficiencia de la gestión de los
mismos. También se proyecta realizar
fuertes inversiones para mejorar el transporte multimodal, de manera de poder
combinar el transporte de contenedores en
camiones, ferrocarriles y barcos.
En términos generales, las perspectivas de modernización de los puertos latinoamericanos son halagüeñas. Aunque la
modernización ha sido relativamente lenta debido a lo vasto de las nuevas normativas que se deben diseñar y poner en
práctica, varios de los cambios en curso
sobrepasan incluso las condiciones en que
operan algunos puertos en países desarrollados, especialmente en lo que se refiere a
convenios colectivos, niveles de descentralización y aduanas (Sgut, 1993).
e) Aduanas
El paso de mercancías por la aduana
puede ser un obstáculo importante para
las empresas manufactureras en algunos
países de la región, tanto para la importación de insumos como para la exportación
de sus productos. Estas dificultades son
particularmente importantes para las
empresas medianas y pequeñas, lo que en
la práctica limita los beneficios de la apertura comercial.
La mayoría de las aduanas de la región
siguen métodos de trabajo diseñados para
un sistema de protección arancelaria y
paraarancelaria muy complejo que respondía a necesidades de protección comercial; su adaptación a un contexto de
apertura e internacionalización no ha sido
fácil. Los procesos de liberalización comercial emprendidos por varios países han
modificado algunas normas de funcionamiento aduanero, pero aún queda mucho
por hacer para que las aduanas sean funcionales a los cambios de orientación de las
economías. De hecho, hay países que han
tenido apertura comercial sin que se haya
registrado un gran aumento de su comercio exterior. Uno de los razones que se
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
aducen para ello es que, en la práctica,
siguen habiendo brabas muy fuertes debido a la discrecionalidad subsistente en las
aduanas, cuyos funcionarios tienen demasiado margen para interpretar la reglamentación vigente. Por otra parte, el
debilitamiento del sector público ha impedido realizar las inversiones necesarias en
infraestructura y en capacitación de los
funcionarios de aduanas; ello constituye
una dificultad adicional para la aplicación
de la nueva reglamentación.
Las aduanas modernas (como las del
Mercado Común Europeo) han modificado sus formas de actuación de manera que
ya son muy escasos los controles físicos del
tráfico; en cambio han aumentado las labores de investigación fiscal, financiera y
contable de los operadores. El resultado
más destacable de esta evolución ha sido
la no interrupción de losflujosfísicos y una
mayor eficacia en la represión del fraude.
La eliminación casi absoluta de los contactos directos entre funcionarios y usuarios
ha entrabado en la práctica la discrecionalidad y la corrupción.
f)
Conclusiones
De lo expuesto se desprende que la
disparidad de infraestructuras a que tienen acceso las empresas en distintos países
de la región resultan en diferencias en sus
niveles de competitividad. Estas diferencias inciden en la disposición que las mismas tienen para intentar exportar e
incluso, a veces, simplemente importar insumos que les permitan ser competitivas
en el mercado interno; esos obstáculos son
particularmente importantes para las empresas que desean exportar manufacturas,
bienes en los que la ventaja competitiva de
la región suele ser menor que en los productos basados en recursos naturales.
Cabe inferir también algunas características destacadas de la infraestructura
como sistema determinante de la competitividad empresarial:
i) La oferta de infraestructura tiene un
obvio carácter de bien público derivado de
las fuertes externalidades que presenta para el conjunto de actividades productivas.
189
Las indivisibilidades asociadas a los grandes volúmenes de inversión que implica
llevan a que esa oferta se dé en condiciones
de rendimientos crecientes y de estructuras de propiedad y control monopólicas o
concentradamente oligopólicas. Lo anterior hace imprescindible elaborar marcos
reguladores adecuados que fijen las normas de difusión de los efectos sistêmicos
que se derivan de la política de tarifas y la
modernización de la infraestructura.
ii) La dinamización de las inversiones
en infraestructura, tanto para compensar
la fuerte caída de los años ochenta como
para acortar la brecha en la disponibilidad
de servicios per cápita respecto a los países
desarrollados y a algunos de reciente industrialización, abre importantes posibilidades para impulsar la oferta nacional e
intrarregional de los servicios de ingeniería correspondientes. Esta oferta daría lugar a efectos de arrastre importantes en las
industrias productoras de insumos y bienes de capital para la construcción y la
ingeniería pesada.
4. Políticas de reconversión productiva
El crecimiento de las distintas actividades
económicas en un país nunca es un proceso homogéneo; mientras ciertos sectores
presentan un comportamiento innovador
e incrementan su eficiencia, otros muestran menor dinamismo o quedan definitivamente rezagados. Aquí se entiende por
necesidades de reconversión solamente
las situaciones de rezago que afectan a
productos o ramas específicos. Así, cuando la pérdida de competitividad es generalizada en la economía o en todo el sector
industrial, es probable que los problemas
se deriven de fallas en la gestión macroeconômica (rezago cambiario, elevadas tasas de interés) o de índole estructural
(inadecuada calificación de la mano de
obra, escasez de infraestructura complementaria), los que requieren la adopción
de medidas de carácter global.
El rezago o la pérdida de competitividad en un subsector de la economía
puede responder, entre otros factores, a
190
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
reducciones abruptas y sustanciales del nivel de protección efectiva del subsector;
alteraciones en precios claves de la economía, que erosionan la competitividad de
subsectores con baja rentabilidad; avances
tecnológicos que dejan obsoletos los procesos productivos utilizados o que generan buenos sustitutos; aparición de nuevos
países competidores con ventajas comparativas en el rubro (menores salarios, materias primas más baratas); agotamiento
de la base de recursos naturales de una
actividades específica. Asimismo, las dificultades provocadas por estas situaciones
pueden verse agravadas cuando las firmas
reaccionan en forma tardía por inercia o
porque no saben cómo hacerlo.
a) Fundamentos de una política de
reconversión
Si los mercados funcionaran perfectamente y hubiera plena movilidad de los
factores no habría que hacer nada al respecto. El deterioro de la competitividad no
sería más que una expresión de que, ante
la nueva realidad, la antigua asignación de
factores en la economía ha dejado de ser
eficiente, por lo que debería modificarse.
Como los factores podrían moverse libre e
instantáneamente, el costo del ajuste sería
nulo.
Sin embargo, en la realidad hay múltiples barreras que dificultan o impiden la
movilidad de los factores y, a la vez, el
funcionamiento de los mercados presenta
imperfecciones que justifican una acción
del Estado en este ámbito (Atiyas y otros,
1992). Entre estas distorsiones figuran las
múltiples fallas en los mercados de factores así como las externalidades ya señaladas; las especificidades tanto de las
máquinas y plantas instaladas como del
capital humano adquirido, que limitan la
34
fluida movilidad de los factores; fallas de
coordinación entre empresas para ajustarse a las nuevas necesidades de los distintos
sectores; la multiplicidad de intereses, a
menudo contrapuestos, envueltos en el
proceso de reconversión -de los propietarios, de los gerentes, de los trabajadores, de
los consumidores e incluso del gobiernopor lo que las presiones de cada uno de los
agentes pueden plantear serios obstáculos
a la adopción de las medidas más convenientes desde un punto de vista social.
Algunas de las distorsiones enumeradas dificultan la adopción de acciones empresariales de reconversión, reducen
notablemente sus posibilidades de éxito o
elevan el costo de la contracción brusca de
un sector. Por lo tanto, si no se adoptan
medidas que les hagan frente, la acción de
estos elementos puede traducirse en el desaprovechamiento de un importante potencial productivo y en un elevado costo
social.
b) Elementos para una política de
reconversión
Aparte de las políticas comerciales y
de desarrollo productivo examinadas, una
política de reconversión subsectorial se
compone de dos tipos de acciones: i) medidas que generan un entorno que estimula y facilita la adopción temprana de
acciones para superar rezagos de competitividad por parte de las firmas y ii) programas de reconversión focalizados.
i) Un entorno propicio para k reconversión.
Mantener e incrementar la competitividad
de lasfirmasexige, en primer término, estimularles una actitud previsora. Para ello es
fundamental, por un lado, enviar señales
claras de que la autoridad no premiará la
tardanza en ajustarse con medidas proteccionistas o subsidios públicos; y, por otro,
La posibilidad de que la falta de una adecuada política de reconversión implique altos costos sociales
lleva además a una razón pragmática en favor de una acción estatal que contribuya a la eficiencia
del proceso de reconversión: siempre existe el riesgo de que ante una severa contracción sectorial,
las autoridades se vean sometidas à presiones de tal magnitud que las obliguen a adoptar medidas
"de rescate" para mantener artificialmente una determinada actividad. El resultado entonces sería
un desperdicio de recursos que postergaría o eliminaría la decisión de reconversión de las empresas,
con el agravante de que se generarían incentivos perversos para las firmas.
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO.
facilitar los procesos de readecuación necesarios, tomando medidas para eliminar las
barreras mencionadas y las distorsiones que
dificultan la reconversión de las empresas.
El primer ámbito de acción es la difusión de información sobre el comportamiento de los mercados, las tendencias
tecnológicas y, en general, la capacidad
competitiva de los productores nacionales. Se reitera que la información es un bien
que está sujeto a externalidades y economías de escala, por lo que es razonable que
el Estado fomente su difusión o provea
directamente ese servicio. Con tal objetivo,
se podría crear una unidad técnica encargada de la evaluación periódica de la situación en que se encuentran las distintas
ramas de actividad y las tendencias de la
economía mundial que las afectan. La detección de problemas o anomalías en algún
rubro debería conducir a la rápida realización de estudios detallados que permitieran orientar los cursos de acción. Tal
unidad debería contar con el concurso del
sector privado tanto para contribuir a
guiar sus actividades como para ayudar a
su financiamiento.35
Un segundo ámbito de acción se refiere a elementos que faciliten la movilidad
de los factores, en particular, el de la mano
de obra, dado su evidente impacto sobre la
equidad. Ello implica un fuerte apoyo a la
capacitación, tanto fuera como dentro de
la empresa, para sostener un proceso de
adaptación continua de la fuerza laboral a
los cambios que deban implementar las
firmas; y avanzar hacia la implantación de
esquemas de seguro de desempleo ligados
a programas de recalificación de la mano
191
de obra y la creación de instituciones que
proporcionen información oportuna sobre
la oferta y demanda de empleo. Por otra
parte, también se debe prestar atención a
la formación gerencial, particularmente en
temas relacionados con aspectos del proceso productivo, tales como manejo de inventarios, cambio organizacional y
sistemas de control de calidad.
Un tercer aspecto clave para la reconversión es la necesidad de contar con instrumentos flexibles y de acceso rápido
para sus beneficiados, que permitan a las
empresas disponer de una asesoría calificada o fortalecer sus propias unidades de
investigación y desarrollo.
ii) Programas focalizados de reconversión.
Pese a las medidas anteriores es posible
que los recursos disponibles en los programas de apoyo a la competitividad sean
insuficientes para solucionar situaciones
críticas severas y concentradas. Los casos
más dramáticos, y que por lo tanto merecen una intervención especial, son aquéllos en que la actividad está muy
concentrada en términos geográficos y genera, directa o indirectamente, gran parte
de los empleos de una región. Surge entonces la necesidad de implementar programas de reconversión focalizados, pero en
forma excepcional y selectiva, pues de otro
modo se arriesga que se postergue y se
haga aún más costoso el ajuste necesario.
Estos programas deben ofrecer oportunidades para que las empresas recuperen competitividad en su rubro o para
apoyar su especialización en otras áreas
del mismo sector,36 pero no deben confundirse con programas de "rescate" de
35 Otra opción es que el Estado apoye el surgimiento de instituciones privadas que presten esos servicios
o el establecimiento de unidades técnicas que surjan de las organizaciones empresariales. Sin
embargo, tales opciones pueden dejar en condiciones de mayor desamparo a las empresas más
pequeñas, por lo que, más que alternativas a la prestación pública del servicio, pueden considerarse
como su complemento.
36 Un caso aparte, por cierto, son los deterioros definitivos de la competitividad de ciertos subsectores
cuando éstos son el sostén económico de una ciudad o región. La administración de tales crisis puede
requerir tanto la recalificación y movilidad de la mano de obra hacia otras actividades y regiones
como incentivos transitorios para la instalación de empresas de otros rubros en la zona. La
justificación económica de tales subsidios, sería que así se evitan los costos de la creación de
infraestructura adicional en otras zonas del país, mientras que se aprovecha la infraestructura física
y humana existente en la zona, cuyo costo de oportunidad sería cero o muy bajo.
192
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
empresas o servir para disfrazar transferencias indiscriminadas de recursos públicos al sector privado. De ahí que la
existencia de capacidad técnica y de supervisión del sector público es una condición
indispensable para la realización de tales
programas, a fin de efectuar un control
riguroso que permita determinar si se está
dando pasos en la dirección correcta. En
efecto, sin esta capacidad el riesgo de fracaso es elevadísimo y es muy probable que
el programa sea socialmente más costoso
que no intervenir en absoluto.
El diseño preciso del programa debe
basarse en un diagnóstico de la situación y
de los problemas del sector afectado.
(Véase el recuadro VHL6.) Tal diagnóstico
tiene que ser compartido por las partes
interesadas -gobierno, empresarios y trabajadores-, a fin de evitar comportamientos
contradictorios. La generación de un cierto
consenso entre trabajadores y empresarios
es imprescindible para asegurar el éxito
de las iniciativas que se emprendan.
Las decisiones sobre las acciones que
se realizarán deben provenir de las
propias empresas, pero pueden verse
facilitadas por las medidas que se
contemple adoptar en el programa de
reconversión. En ese sentido, el eje
fundamental del programa debe ser la
aplicación concentrada a nivel sectorial de
los instrumentos de fomento ya disponibles -entre otros, los estímulos a la
Recuadro VHI.6
LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL
En 1981 se promulgó en Esparta la Ley de reconversión industrial, con el objeto de proveer un
marco que permitiera hacer trente a los problemas generado* por la capacidad productiva
excedentaria y la falta de competitividad internacional de varios sectores de la industria
Dos principios básicos inspiraron la elaboración de esa ley. En primer lugar, la iniciatña y
la responsabilidad de la reconversión corressector privado, y la intervención gutal debía limitara a un mínimo En
segundo lugar, el Gobierno no daba apojo a
determinadas firmas sino al programa como un
todo. La ley subrayaba asimismo la necesidad
de operar a través de un esfuerzo concertado del
gobierno, los empleadores v los-sindicatns.
Los objetivos específicos del programa eran
reducir la capacidad instalada excedentaria y la
excesiva dotación de personal, apo> ar el saneamiento financiero de las empresas y contribuir
a la implementation de un programa de inversiones que posibilitara la modernización de los
sectores afectados.
Además se adoptaron medidas complementarias destinada* a minimizar los costos sociales
de la reconversion, especialmente 1< * generados
por las reducciones de personal. Una de las
iniciativas más importantes lue la creación de
las zonas de {«industrialización urgente en las
áreas más afectadas por los procesos de reconT
..
M .
.
.
^
t . . ..a
«i —
"
••
versión. Se otorgo una serie de incentivos (rebajas tributan,is, subsidio* y créditos para inversiones) a fin de alentar a las empresas a ourdat se
en dichas zonas o trasladarse a ellas, y el i Gobierno proporciono fondos para estimular programas de jubilación anticipada y compensar a
quienes perdían el empleo. En e'ile último caso,
se abnó la posibilidad de que los trabadores
desocupados participaran en un piograma de
recalificación y de asistencia en la búsqueda de
nuevos empleos, Sin embargo, menc* de la mitad de los trabajadores opto por esa alternativa;
l.\ mayoría prefirió recibir una elevada indemnización.
Una evaluación del programa hecha en 1488
(López-Claros, 1988) indico que so había logrado reducir en 77% los 84 000 puestos do trabajo
supérfluos y que se había realizado un 6ft'K> de
las inversiones presupuestadas. Asimismo, en
\ arios sectores se habían indundo fusiones y
acuerdos de especialización, apoyados por créditos subsidiados entregados por rl Gobierno. Si
bien el Estado había aportado un volumen considerable de recursos, ol mejoramiento de la position finantivra de las empresas y la aceleración
del crecimiento de la productividad también
eran evidentes TI punto más débil del projírama
fue el escaso esfuerzo dr los trabajadores «-santos para encontrar un nuevo trabafo, debido a los
generosos beneficios que tenían derecho a re-
h, |i
t i m t . T i l T Ifr n i t r 11 *É m l H 11** l . - . t . i "llrtl f * l I J . i fí III I
I Ativas y omis, Fundamental lwiies ana roue» Approaches to inouatriai kmitrocturing , «iiiugny pent*
Washington, D.C„ Banco Mundial abril de 1992
IlM B ,
roper,
iv so,
NES DE POLÍTICA DE DESARROLLO..
capacitación, el apoyo a la innovación
tecnológica, la provisión de información
sobre mercados- que pueden adaptarse
para responder con mayor eficiencia a las
necesidades específicas del sector afectado.
Sin embargo, es posible que existan
dos ámbitos de problemas que exijan
medidas especiales. El primero surge
cuando hay que ajustar la capacidad
sectorial instalada. Es muy difícil que ese
ajuste se realice de manera autónoma y
eficiente, porque cada firma espera que
sean otras las que abandonen el mercado
o disminuyan su producción. Una intervención externa que fomente la fusión de
empresas o el cierre de las firmas menos
eficientes conduciría a un mejor resultado
que la solución de mercado. Sin embargo, la experiencia muestra que, si
algunas firmas se mantienen al margen
del acuerdo pertinente y no se dispone
de un sistema efectivo de incentivos y
sanciones, es posible que no se logre el
resultado deseado.
El otro es el acceso al financiamiento
de las empresas en proceso de reconversión. Si un determinado sector presenta
problemas de rentabilidad, es probable
que las instituciones financieras no
puedan distinguir entre las firmas con
buenas perspectivas y las que tienen
escasas posibilidades de éxito. Para
hacerlo tendrían que disponer de una
capacidad técnica muy específica y las
tareas de supervisión correspondientes
tendrían un alto costo. En lugar de proporcionar fondos directamente, el Estado
podría contribuir a reducir los costos de las
instituciones crediticias fomentando la
creación de empresas consultoras especializadas que prestaran servicios de evaluación
a los bancos o bien, si la sociedad lo considera eficiente, hacerlo directamente
mediante subsidios a las instituciones financieras que aborden estos casos. De
esa manera se favorece el acceso al crédito,
sin que se generen los tradicionales problemas de supervisión o de aval implícito que
suele plantear la provisión de fondos
públicos.
193
5. Precondiciones macroeconômicas
para una política de desarrollo productivo
Una inflación elevada acorta el horizonte
de planificación de las empresas, con lo
que las consideraciones de reestructuración quedan supeditadas a las necesidades
más inmediatas, que -en el caso de alta
inflación- muchas veces no van más allá
de cómo sobrevivir los próximos 30 días.
No es fortuito que en tales circunstancias
las decisiones estratégicas y las inversiones requeridas para adquirir competitividad internacional se posterguen,
independientemente de cuán favorables
sean los precios relativos para efectuar tales reestructuraciones. Más aún, dada la
incertidumbre e inestabilidad características de las situaciones de alta inflación, se
vuelve inelástica la respuesta empresarial
a las políticas micro y mesoeconómicas
aplicadas, así como a los precios relativos
vigentes. Este problema, sin embargo, ya
está resuelto en la gran mayoría de los
países gracias a sus exitosos esfuerzos antinflacionarios. Con ello adquieren realce
otros aspectos macroeconômicos.
Los desequilibrios macroeconômicos
también se asocian, en las cuentas externas, con fuertes variaciones de los términos de intercambio, de las tasas de interés
internacionales o de la entrada de capitales, que dan lugar a ajustes bruscos e inestables en la demanda agregada y en el tipo
de cambio. Esto frena las exportaciones y
la producción eficiente de sustitutos de
importaciones (pues su expansión es más
sensible a señales de largo plazo) mientras
estimula las importaciones. En efecto,
cuanto mayor es la inestabilidad de las
cuentas fiscales, en el balance en cuenta
corriente o en la cuenta de capital, menor
es la credibilidad de los incentivos vigentes en un momento dado, y mayores son,
por lo tanto, los incentivos necesarios para
lograr la respuesta deseada por parte de
los agentes económicos y, por ende, mayor
es la probabilidad de caer en un costoso
"sobreajuste" -tal como se dio, por estas
razones, en casi toda la región durante los
años ochenta.
194
La inestabilidad macroeconômica se
expresa también en un desequilibrio entre
demanda agregada y capacidad productiva. La inestabilidad, obviamente, involucra una tasa de uso promedio subóptimo
de esa capacidad productiva. Sus consecuencias son una productividad efectiva
inferior a la potencial y tasas de rentabilidad también menores, con el consiguiente
desaliento para la formación de capital.
Adicionalmente, la inestabilidad de la demanda agregada y de los precios relativos
tiende a desalentar la innovación dirigida
a los aumentos de productividad en las
empresas.
Las consecuencias microeconómicas
de los desequilibrios macroeconômicos
son la reducción o el aplazamiento de las
inversiones en modernización de equipos
y procesos, al igual que de los esfuerzos de
innovación. Así, por ejemplo, al tener gran
parte de su capacidad instalada ociosa y
acortarse el horizonte de planificación, las
empresas tienden a privilegiar actividades
que rinden fruto a muy corto plazo, con
grave perjuicio para los gastos en inversión y desarrollo. Un efecto muy perjudicial de las reducciones en esos gastos es el
frecuente desmantelamiento de departa-
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
mentos enteros de ingeniería o la pérdida
de masas críticas de trabajo en innovación,
adaptación, diseño y desarrollo con la consiguiente pérdida del aprendizaje y capacidad tecnológica adquirida en forma tan
costosa durante la etapa de industrialización sustitutiva. Más aún, esta ineludible
priorización del corto plazo menoscaba inclusive los esfuerzos de búsqueda de nuevos métodos y procesos, sobre todo si éstos
implican costosas visitas al exterior. Finalmente, como muestra la experiencia brasileña reciente (véase nuevamente el
recuadro Vni.l), si bien la inestabilidad
macroeconômica no retarda por completo
todo esfuerzo de innovación, la estrechez
de recursos y la incertidumbre que la
acompañan necesariamente inducen a
hacer hincapié en las "tecnologías blandas", cuyo pleno potencial requiere inversiones complementarias en equipos,
procesos y plantas modernas (las "tecnologías duras").
El tema de las políticas macroeconômicas, en especial en su relación con los
movimientos de capitales y la estabilidad
de precios claves como el tipo de cambio,
se aborda en la tercera parte.
Parte Segunda
POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
r
Capítulo IX
LOS FLUJOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
1. El panorama general
Desde comienzos de los años noventa, los
países de América Latina y el Caribe han
recibido cuantiosas entradas netas de capitales externos. Durante el bienio 19921993, la corriente de capitales hacia la
región alcanzó a un promedio anual de
63 000 millones de dólares. Un ingreso
también sustancial se observó en 1994
hasta la devaluación masiva registrada en
México en diciembre de ese año. (Véase el
cuadro IX.l.)
Este extraordinario flujo de capitales
representa un abrupto vuelco con respecto
a la también notable restricción en materia
de financiamiento externo que la región
tuvo que enfrentar durante prácticamente
todo el decenio de 1980, como consecuencia de la crisis de la deuda externa. Dicho
vuelco tuvo dimensiones dramáticas: entre 1983 y 1989 la entrada neta de capitales
fue, en promedio, de sólo 8 000 millones de
dólares anuales. (Véase el cuadro IX.l.)
Por otra parte, la misma magnitud de la
recuperación no puede dejar de sorprender: la entrada neta de capitales en 19921994 superó en 50% la cifra máxima
histórica, registrada en 1981, último ciño
antes de que hiciera explosión la crisis de
1
la deuda, con el consiguiente colapso de
las corrientes financieras. Asimismo,
como proporción del PIB de América Latina y el Caribe, la entrada neta de capitales
representó 5.2% en 1992-1993,1 lo que se
compara con un coeficiente de 4.5% en
1977-1981 (véase el cuadro IX.2) y de sólo
1.2% en 1983-1989.
Debido a esa cuantiosa entrada de
capitales, combinada con la menor carga
por concepto de intereses de la deuda
externa, se registró una transferencia neta
positiva de recursos a la región en su conjunto por primera vez desde el comienzo
de la crisis. En efecto, en 1991 la transferencia neta se volvió positiva, con un valor de
7 000 millones de dólares. En 1992-1993
ascendió a un promedio de 31000 millones
de dólares. En términos del PIB regional, la
transferencia positiva en estos últimos dos
años representó 2.6%, comparada con una
cifra negativa promedio de 3.7% del producto regional en 1983-1989. (Véase el cuadro IX.3.)
Casi todos los países de América Latina y el Caribe se beneficiaron en los años
noventa de esa espectacular expansión de
las entradas de capitales. Sin embargo, en
algunos de ellos el vuelco fue especialmente marcado. El caso más notorio fue el de
México, que si bien genera una cuarta
El coeficiente de 1992-1993 se calculó, para los efectos de conversión del PIB de cada país a dólares,
sobre la base del tipo de cambio real de 1990-1991, como en el cuadro IX.2. El coeficiente de 1992-1993
es 4.9% si se utiliza eltipode cambio nominal correspondiente a la tasa real promedio de 1990-1994.
198
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IX.l
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NIVEL DEL MOVIMIENTO
NETO DE CAPITALES a
(Millones de dólares anuales)
19501965
América Latina
y el Caribe (19)
814
19661973
19741976
1977- (1981)
1981
1982
4 042 14 956 28861 39 804 20133
19831989
1601
23
289
105
924
149
110
5449 12297 17 632
72
253
493
338
956 1941
165
705
653
3425 8154 17 393
1054
778 1200
394 1451 -4 048
Países no
exportadores
de petróleo
539
2442
9507 16 564 22172 16298
438
108
210
87
7
24
2 025 7828 14 664 19 757 13 974 5 308
92
142 1895 1519 1684 1757
1727 7244 9 329 12 382 11113 1991
169
207 2627 4 942 1033 1260
29
106
339
420
316
198
8
129
473
494 -172
103
Centroamérica e
Hispaniola (8)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
Panamá
República
Dominicana
"Caribe
anglohablante
Barbados
Guyana
Jamaica
Suriname
Trinidad y Tabago
1991
1992
1993
1994b
8154 17975 37211 61682 65 088 56 565
Países exportadores
de petróleo (6)
274
Bolivia
26
Colombia
34
Ecuador
11
México
192
Perú
61
Venezuela
-51
Sudamérica (5)
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
1990
3835
533 7965 25 833 33171
230
378
355
444
780
2182
879
53 -527
167
863
503
549
741 1325
2806 -662 10 716 21882 26 664
1692 1046 1653 2837 2711
-3938 -1612 -5361
456 2 717
37991
823
2213
962
29 531
2662
1800
25420
575
3 075
800
19500
5975
-4505
7 622 10 010 11378 28 511 27097 31145
102
17
3
21
8
8
10
31
417
83
19
44
15
35
57
71
1322
232
114
186
106
146
175
206
4
91
157
402
438
311
275
68
4
3
25
17
18
292
36
22
139
28
66
357
49
60
174
58
15
576
66
76
79
83
271
710
134
148
122
136
171
974
44
139
302
111
379
270
1
54
323
-30
-78
7 513 7362 24 259
-1173 3301 11213
5054 1640 8 802
3 075 1404 3487
438
873
519
119
144
238
1900 2415 2324 2313 2497
455
360
398
437
364
68
224
210
297
535
184
273
361
361
205
111
185
141
172
179
219
250
174
303
307
225
735
593
755
467
235
-50
136 -285
369
23 322
10 047
9 041
2838
774
622
28335
10500
13 060
3145
1040
590
4016
515
299
740
154
400
935
516
4 252
587
482
738
76
371
10%
398
3 775
518
465
879
35
335
771
250
2810
295
450
510
85
350
900
300
72
457
504
522
-80
200
-13
50
-9
...
...
550
10
-347
192
-133
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a Incluye capitales de largo y corto plazo, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones.
preliminares, proyectadas con antecedentes hasta octubre aproximadamente.
afras
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
199
Cuadro IX.2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN
DEL MOVIMIENTO NETO DE CAPITALES
EN EL PIB a
(Porcentajes del producto interno bruto)
1983- 1990- 19921989
1991 1993
19661973
19741976
Vmérica Latina
r el Caribe (19)
1.2
2.8
4.2
4.5
4.6
2.8
1.2
2.5
5.2
Países
exportadores
de petróleo
Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
1.0
3.9
0.8
1.3
1.7
2.4
-0.8
2.5
2.4
4.0
6.1
2.6
2.1
0.9
3.7
2.9
2.4
3.6
4.2
7.6
1.0
4.6
7.1
3.4
7.3
5.1
4.5
2.9
4.3
13.1
5.4
4.9
6.5
4.9
-6.1
1.2
8.8
5.4
6.8
1.7
6.7
-5.8
0.2
6.0
2.3
4.7
-0.4
4.2
-3.0
4.0
8.5
0.1
6.0
6.1
5.8
-5.0
7.7
15.2
2.4
4.5
9.6
6.5
3.7
Países no
exportadores
de petróleo
1.3
3.0
4.6
4.5
4.8
4.0
1.9
1.6
3.6
Sudamérica
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
1.0
0.7
1.0
2.0
2.7
2.1
2.5
0.4
3.6
2.0
4.5
0.4
4.1
0.4
5.5
2.3
6.8
3.6
4.1
2.0
4.1
12.7
10.2
6.2
4.4
1.3
4.4
16.2
8.5
4.3
3.5
2.5
3.8
4.3
6.2
-1.6
1.4
2.5
0.7
6.5
5.4
1.7
1.2
0.6
0.8
7.2
10.2
1.4
3.4
5.2
2.0
8.2
9.2
4.0
4.8
4.0
0.5
2.2
13
5.8
7.7
8.7
9.0
1.8
2.4
4.4
5.1
7.2
6.9
10.5
11.8
6.4
4.7
21.6
12.3
11.3
11.4
9.2
12.7
2.1
2.7
13.5
9.7
11.0
8.0
10.3
13.3
6.5
3.2
20.3
8.8
29.7
-1.3
10.6
16.1
5.8
4.1
15.0
6.0
21.2
3.2
7.6
10.3
6.2
4.6
14.1
8.1
34.4
-6.0
6.6
7.6
7.3
5.2
10.1
12.0
7.0
8.2
7.2
8.2
7.1
8.0
3.6
10.4
9.0
5.0
0.6
6.0
4.8
7.8
7.7
5.7
5.3
3.0
5.1
Centroamérica
e Hispaniola
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
Panamá
República
Dominicana
1977- ,
.
1981 l 1 * " '
1QR,
19501965
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a Las estimaciones del producto interno bruto en dólares corrientes fueron obtenidas, para 1950-1990, a partir de datos
sobre el producto en moneda nacional y el tipo de cambio de las exportaciones de bienes y servicios, implícito en las
series de balance de pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI); para 1990-1993: estimaciones con un tipo de cambio
nominal calculado a partir de mantener constante el tipo de cambio real del bienio 1990-1991.
200
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IX.3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN
DE LA TRANSFERENCIA NETA
DE R E C U R S O S 3
(Porcentajes del producto interno bruto)b
19501965
19661973
19741976
19771981
(1981)
1982
19831989
19901991
19921993
América Latina
' el Caribe (18)
-0.6
0.7
2.4
1.9
1.1
-2.5
-3.7
-0.4
2.6
Países
exportadores
de petróleo
Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
-2.2
3.7
-0.2
-0.9
0.2
0.7
-9.5
-0.1
0.3
0.8
3.4
0.9
0.1
-4.5
1.8
2.0
0.0
0.5
2.0
5.7
0.6
1.9
1.8
1.6
3.2
1.6
-0.0
3.3
1.1
3.5
4.0
-0.2
2.4
0.7
-5.2
-4.3
-7.0
3.0
0.3
-5.9
2.6
-8.0
-4.7
0.9
-2.2
-4.1
-5.6
-0.4
-6.7
0.9
3.3
-5.5
-3.4
3.2
3.2
-6.3
4.3
11.5
-1.3
-2.1
6.0
4.2
0.8
Países no
exportadores
de petróleo
0.4
1.3
2.8
1.9
1.2
-1.2
-3.0
-1.2
1.5
Sudamérica
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
0.4
0.4
0.2
0.3
2.2
1.5
1.2
-0.7
2.5
-0.1
2.9
-0.7
2.6
-0.6
4.0
-0.9
5.0
1.9
1.7
0.4
1.4
8.9
9.0
5.2
1.0
-1.9
0.7
11.4
8.1
3.6
-1.6
-4.4
-0.8
-3.7
6.7
-3.4
-3.5
-5.1
-3.3
-3.3
2.8
-3.5
-1.5
-2.1
-1.7
1.5
9.5
-1.6
1.3
3.6
-0.0
3.8
7.8
2.5
0.8
1.9
-0.1
1.9
0.3
2.8
2.6
6.8
0.8
0.5
0.8
1.8
3.7
5.0
9.0
4.7
3.3
5.7
9.6
7.6
4.0
7.9
-0.0
2.0
13.5
4.7
5.8
5.2
2.0
3.5
2.0
23.9
3.4
22.5
3.8
1.1
3.1
2.7
22.6
-1.0
14.6
4.3
2.8
3.7
2.3
12.4
2.4
24.2
3.5
3.9
5.1
3.3
8.5
2.7
4.1
4.3
5.3
5.4
6.6
3.0
1.0
4.5
-1.2
3.9
1.8
4.0
2.8
1.0
0.3
0.9
2.8
Centroamérica
e Hispaniola
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
República
Dominicana
Fuente: CEPAL, "La transferencia de recursos externos de América Latina en la posguerra", Cuadernos de la CEPAL, N° 67
(LC/G.1657-P), Santiago de Chile, 1991. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.9; CEPAL,
sobre la base de cifras oficiales.
a La transferencia neta de recursos equivale al ingreso neto de capitales (transferencias unilaterales oficiales, capitales
de corto y largo plazo y errores y omisiones), menos las utilidades e intereses netos, que incluyen tanto los intereses
efectivamente pagados, como los vencidos y no pagados. Las cantidades negativas indican transferencias de recursos
b Las estimaciones del producto interno bruto en dólares corrientes fueron obtenidas, para
hacia el exterior.
1950-1990, a partir de datos sobre el producto en moneda nacional y el tipo de cambio de las exportaciones de bienes
y servicios, implícito en las series de balance de pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI); para 1990-1994:
estimaciones con un tipo de cambio nominal calculado a partir de mantener constante el tipo de cambio real del bienio
1990-1991.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
parte del producto de América Latina y el
Caribe, absorbió la mitad de los movimientos de capitales hacia la región en
1991-1993. A raíz de esto, elflujopromedio
anual de capitales hacia ese país pasó de
un saldo negativo de 700 millones de dólares entre 1983 y 1989, a una entrada de
26 000 millones entre 1991 y 1993. El flujo
se moderó en 1994, reduciéndose a un tercio de los capitales ingresados a la región
en ese año. Con todo, expresado como porcentaje del PIB, elflujoanual cambió de un
saldo negativo de 0.4% a uno positivo
superior al 9%, entre 1983-1989 y 19921993. Argentina también ha sido un receptor muy importante de capitales: entre
ambos períodos, elflujopromedio anual
como proporción del PIB aumentó de
2.5% a 5.2%. Brasil, Chile, Costa Rica,
Perú, Guatemala y Venezuela también
han tenido una cuenta de capitales excepcionalmente dinámica en los años noventa. (Véanse los cuadros IX.1 y IX.2.)2
2. Los nuevos movimientos de capitales
en una perspectiva histórica
a) Un entorno financiero restringido en los
años cincuenta
En la primera década de la posguerra,
América Latina se enfrentó a una restricción financiera persistente. De hecho,
entre 1950 y 1965 el promedio anual de las
corrientes de recursos externos que recibió
la región apenas representó 1% de su PIB;
tales entradas no alcanzaron para compensar las salidas por concepto de pagos de
2
3
4
201
utilidades e intereses del capital externo,
debido a lo cual la transferencia neta de
recursos a la región fue negativa en ese
período. (Véase el cuadro IX.3.)3 Es interesante notar que en esta época de moderada
restricción financiera los países de la
región lograron tasas de crecimiento del
PIB bastante aceptables, del orden de 5.5%
anual.4
La situación financiera obedeció en
gran medida a factores externos, entre los
cuales se destaca el hecho de que en los
años cincuenta los mercados de capitales
del hemisferio norte estaban orientados
primordialmente hacia el financiamiento
interno (Hayes, 1977); esto se debía, por
una parte, a que los inversionist us recordaban el incumplimiento de cuantiosas obligaciones internacionales en el período
transcurrido entre las dos guerras -incumplimiento que en cierta medida correspondió a América Latina (CEPAL, 1964)- y, por
otra, a los controles sobre el movimiento
de capitales establecidos por los países industrializados, que aún estaban en proceso de reconstrucción económica. En esa
época, la mayor parte del financiamiento
externo provenía de la inversión extranjera directa (IED) (equivalente a 60% del flujo
neto total de capitales), y de préstamos de
mediano y largo plazo, otorgados primero
por las empresas proveedoras o por sus
respectivos gobiernos y luego, a partir de
los años sesenta, por los organismos financieros multilaterales. En cuanto al financiamiento privado, generalmente se
limitaba al de corto plazo y a proyectos
específicos con garantías estatales.
Los países de Centroamérica y el Caribe mostraron el crecimiento más modesto delflujopromedio
de capitales entre 1983-1989 y 1990-1993. (Véase el cuadro IX.l.) Esto se debe en parte a que esa
subregión no se enfrentó en los años ochenta a una contracción de losflujosde capital tan drástica
como la que se observó en la mayoría de los países de América Latina; a su vez, esto refleja el hecho
de que las economías de Centroamérica y el Caribe tienen un acceso relativamente mayor a los
préstamos y donaciones oficiales, que suelen representar una fuente relativamente estable de
financiamiento externo. Esta subregión también se beneficia de corrientes de cuasi-capital, en la forma
de transferencias realizadas por nacionales que trabajan en el exterior, principalmente en los Estados
Unidos.
En esa época Venezuela registró importantes salidas netas de capitales y remesas de utilidades. La
entrada de capitales y la transferencia de recursos de los países de la región, excluida Venezuela,
fueron equivalentes a 1.4% y 0.4% del PIB, respectivamente.
Véase un análisis más detallado de este período en Ffrench-Davis, Muñoz y Palma (1994).
202
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
b) Un ciclo financiero expansivo: desde
mediados de los años sesenta hasta
comienzos de los ochenta
A mediados de los años sesenta las
cuentas de capital de las economías de
América Latina y el Caribe empezaron a
mostrar un mayor dinamismo debido, en
gran parte, a nuevos acontecimientos en el
ámbito económico internacional. En
efecto, se inició una larga fase expansiva
del financiamiento externo, en el marco de
un ciclo financiero internacional igualmente expansivo, que se prolongaría
hasta la crisis de la deuda de 1982. El
aumento del peso de las corrientes de financiamiento externo recibidas por las
economías de la región fue tanto significativo como generalizado: ya a principios de
los años setenta los flujos de capitales
representaban, en promedio, 3% del PIB
regional. Esa expansión se intensificó en la
segunda mitad de los años setenta y en los
primeros años de la década de 1980, período en que dichos flujos llegaron a representar entre 4% y 5% del PIB. (Véase el
cuadro IX.2.)
Ese gran incremento de la entrada de
capitales respondió principalmente a factores externos. De hecho, la misma evolución del sector bancario de los países
industrializados influyó de manera decisiva en ese fenómeno. En primer lugar, cabe
mencionar el cambio generacional que se
produjo en los círculos bancarios en los
años cincuenta, período en que apareció
un "nuevo" banquero, menos marcado
por las crisis financieras de los años treinta; esto, junto con el exceso de liquidez en
los. mercados financieros de los países industrializados y el descenso de la participación de los bancos en ellos, contribuyó a
que los ejecutivos bancarios se mostraran
cada vez más dispuestos a aplicar una
estrategia expansiva para colocar los
fondos disponibles (Hayes, 1977). Su campo de acción se limitó inicialmente a los
5
6
mercados nacionales; sin embargo, en el
curso de los años sesenta esa estrategia
expansiva comenzó a extenderse al plano internacional.
Durante la mayor parte de ese decenio
la banca había concentrado sus esfuerzos
expansivos en los mercados de los países
de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), que gozaban de mayor solvencia; sin embargo, la
intensa competencia en esos mercados y la
consiguiente reducción de los márgenes
de intermediación, junto con la marcada
fase recesiva que afectó a las economías de
la OCDE en 1969-1970, empujó a los banqueros a explorar nuevos mercados en los países en desarrollo.5
Si bien en el período 1966-1981 la
banca privada internacional fue, sin lugar
a dudas, el principal propulsor de la dinámica oferta de financiamiento externo a la
región, hubo otros factores que también
contribuyeron a alimentar esa gran
corriente de capitales externos. Las
crisis petroleras de 1973-1974 y 1979-1980
dieron un fuerte impulso al movimiento
de capitales; por una parte, surgió una
importante demanda para el financiamiento de la cuenta corriente de los países
importadores de hidrocarburos; por otra,
aumentó la solvencia aparente de los
países exportadores de petróleo, que se
transformaron en un objetivo preferencial
dentro de la estrategia de internacionalización de los bancos privados. Asimismo, la gran afluencia de depósitos
de "petrodólares" al sistema bancario internacional aceleró la expansión de sus
préstamos. Las políticas de los gobiernos
de los países integrantes de la OCDE
también contribuyeron a la corriente de
recursos, dada la existencia de tasas reales
de interés6 internas negativas y su regulación de la banca, que se tornó a partir de
los años setenta más laxa. A su vez, en
general, los países latinoamericanos
Véase un análisis más detallado de los factores que contribuyeron a la expansión de la banca en
Devlin (1989).
La tasa real de interés negativa hizo que muchos analistas, incluyendo algunos organismos
internacionales, opinaran que el endeudamiento externo era un "buen negocio" para los países en
desarrollo.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
mostraron una receptividad pasiva frente
a una oferta agresiva.7
Vale la pena señalar que hubo además
un gran optimismo en torno al auge de los
préstamos bancarios. Banqueros, organismos internacionales y un gran número de
analistas aplaudieron sin reservas los
cuantiosos flujos de los bancos; muchos
países pensaron que se habían liberado del
paternalismo delfínanciamientooficial.8
La fase expansiva del ciclo crediticio
continuó casi sin interrupción entre 1966 y
1981. Sin embargo, cabe destacar la breve
crisis que se produjo a mediados de 1974,
porque ilustra la fragilidad de los sistemas
financieros y cómo los ciclos financieros
internacionales pueden tener una suerte
de vida propia. En efecto, en esa oportunidad un pequeño banco alemán, el
Herrstatt, quebró luego de incurrir en
pérdidas por especulación en los mercados cambiarios europeos. Aunque esta
quiebra no estuvo de ningún modo relacionada con América Latina, trajo importantes secuelas para la región. En efecto,
como consecuencia del pánico que se
desató en los círculos bancarios, hacia
fines de 1974 se paralizó el flujo de préstamos a América Latina, subió drásticamente su costo y se redujeron
notablemente los plazos de amortización,
todo lo cual dificultó el servicio de la deuda y el manejo macroeconômico de los
países de la región. El mercado se estabilizó en el segundo semestre de 1975, trayendo consigo un renovado flujo de
préstamos bancarios a la región.9
Otro resultado de la expansión de la
participación bancaria fue la gran acumulación de pasivos con tasas de interés
variables. Al comienzo de los años ochenta la deuda externa de América Latina ya
superaba los 300 000 millones de dólares;
7
8
9
203
de ese total, más de tres cuartas partes
correspondía a préstamos de la banca privada. A esa fecha, el valor total de la deuda
de la región excedía el umbral crítico de
solvencia de 200% del ingreso por concepto de exportaciones, y los intereses de esa
deuda absorbían una tercera parte de las
ventas externas; además los intereses de la
deuda pública externa representaron entre
10% y 25% de las recaudaciones fiscales
(Altimir y Devlin, 1994). Por otra parte, el
entusiasmo de los bancos por otorgar préstamos los llevó a exponerse a riesgos excesivos; en efecto, a comienzos de la década
de 1980, los nueve bancos más grandes de
los Estados Unidos habían acumulado un
saldo de préstamos vigentes a América
Latina equivalentes a casi 200% de su
capital (CEPAL, 1990b). En suma, la permisividad que existía entonces en un mercado internacional de capitales no regulado
y la adopción en América Latina de una
política pública francamente procíclica
con respecto al aprovechamiento de la
gran oferta de capitales, colocaron a la
región en vina posición de vulnerabilidad
que creó las condiciones para una crisis.
c) La restricción financiera
de los años ochenta
Como es bien sabido, la crisis de la
deuda se desencadenó en agosto de 1982,
cuando México se declaró incapaz de continuar sirviendo su deuda bancaria, la
segunda más grande del mundo en
desarrollo. En los meses posteriores al
incumplimiento de pagos de México, las
externalidades negativas que suelen
surgir en medio de una crisis financiera
fueron exacerbadas por el pánico de los
bancos, lo que determinó que se suspendieran casi por completo los nuevos
La única excepción fue Colombia, que se distinguió por la cautela con la que manejó la oferta de
préstamos de los mercados financieros internacionales (Junguito y Perry, 1983).
Tanta fue la fe en el criterio del mercado que algunos incluso pensaron que el Fondo Monetario
Internacional había pasado a ser redundante en lo que respecta a la fiscalización de políticas
macroeconômicas en los países en desarrollo (Morgan Guaranty Trust, 1976).
La inversión de cartera, a su vez, siguió representando una pequeña fracción del total de recursos
externos disponibles, en tanto que la participación de la inversión extranjera directa se redujo a menos
de una quinta parte del fínanciamiento neto total.
204
préstamos a los países latinoamericanos.
Ello abarcó incluso a los que, como Colombia, habían sido muy cautelosos en el
manejo de sus ingresos de capitales. Al
no renovarse esos préstamos, los países
de la región, excepto Colombia, se encontraron en una situación de incumplimiento
defacto del servicio de su deuda bancaria.
El incumplimiento de jure se evitó sólo
gracias a una operación de rescate acordada por los acreedores, que permitió a los
países cumplir formalmente con sus obligaciones (CEPAL, 1984a).
Si bien esa operación de rescate evitó
un incumplimiento formal, tuvo un costo
social enorme para la región, ya que como
parte integral exigía que los países prestatarios ajustaran sus economías, generalmente en el marco de un programa
acordado con el Fondo Monetario Internacional; el objetivo del ajuste era generar un
superávit comerciad de tal magnitud que
les permitiera pagar un gran porcentaje de
los intereses devengados por la deuda
bancaria.
En ese contexto, la transferencia negativa de recursos de América Latina al resto
del mundo alcanzó a un nivel también sin
precedentes. Entre 1982 y 1986, fue equivalente a 4% del PIB de la región, proporción incluso superior a la de los pagos que
Alemania tuvo que efectuar después de la
primera guerra mundial por concepto de
indemnización a los aliados (CEPAL,
1991b). Debido a la magnitud de esa transferencia, y al muy corto plazo dentro del
cual tuvo que realizarse, era previsible que
sólo se pudiera lograr a costa de una
reducción espectacular de las importaciones (40%) y de una gran recesión económica en la región (véanse CEPAL, 1984a, y el
capítulo XI).
La cuantiosa fuga de capitales de residentes en América Latina y el Caribe
también contribuyó a la crisis y a agravar
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
el problema de la transferencia de recursos
al exterior. Este fenómeno se reflejó, en
parte, en los saldos negativos registrados
en las partidas errores y omisiones y capital de corto plazo de la cuenta de capitales
de la región durante la primera mitad de
los años ochenta. Sobre la base de una
metodología de uso estándar, el Banco
Mundial (1993b) concluye que la fuga
alcanzó a un orden de magnitud muy significativo entre 1980 y 1983: alrededor de
90 000 millones de dólares.10 Cabe recordar que, además, en esa época imperaban
elevadas tasas de interés pasivas en los
mercados internacionales, lo cual dio mayor aliento a la fuga. Antes del estallido de
la crisis, esta salida de capitales se concentró en México, Venezuela, Trinidad y
Tabago, Argentina y algunos países centroamericanos, lo que refleja que allí los
agentes nacionales anticipaban su inicio.11
En cambio, después de 1982, la fuga se
generalizó y se relacionó con la incertidumbre y el ajuste recesivo que los países
deudores tuvieron que efectuar, bajo la
fuerte presión de sus acreedores. Como se
indica más adelante, si bien los capitales de
los agentes nacionales fueron los primeros
en salir, al parecer también se cuentan entre los primeros que regresaron en los años
noventa.
El elevado costo que tuvo la crisis de
la deuda para América Latina podría
haber sido en parte el resultado del tipo de
capitales que recibió la región a partir de
los años setenta. En efecto, el rescate artificial del valor de los préstamos, mediante
reprogramaciones de los pagos del principal y la concesión de nuevos préstamos
"no voluntarios" por parte de la banca en
los años ochenta, no se enfrentó a una
valorización directa en el mercado; de
esta manera, fue más fácil para los bancos
insistir en que se respetara el valor nominal de la deuda. Entonces, a diferencia de
10 Se hace hincapié en "orden de magnitud" porque no hay consenso respecto de lo que constituye
"fuga de capitales" ni de las metodologías de cálculo. Véase Lessard y Williamson (1987) para un
análisis de los problemas de estimación de la fuga de capitales y una presentación de las diferentes
estimaciones.
11 En Centroamérica también influyeron las incertidumbres políticas.
12 Véase CEPAL (1984a) para un examen de las técnicas de rescate.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
los inversionistas de cartera de los años
treinta, los bancos pudieron aislarse de las
fuerzas del mercado, que probablemente
habrían impuesto a los acreedores bancaríos grandes pérdidas inmediatas por concepto de sus préstamos.
El endeudamiento con la banca tuvo
otras dos características que acentuaron el
impacto de la crisis en América Latina. En
primer término, en contraste con el mercado atomizado de tenedores de bonos de los
años treinta, los bancos operaban en un
mercado oligopólico, lo que permitió a los
acreedores privados crear un cuasicartel
para presionar eficazmente a los países
deudores. En segundo lugar, los flujos de
capital correspondían en forma desproporcionada a un solo tipo de inversionista,
la banca; la consiguiente concentración
crediticia fue tan excesiva que se convirtió
en unriesgode carácter sistêmico para los
mercados financieros internacionales. En
consecuencia, los gobiernos de los países
de la OCDE decidieron intervenir en forma
activa para superar la crisis; lamentablemente, su actuación no fue equilibrada, ya
que contribuyó a traspasar el grueso del
costo de la crisis a los deudores. 3
En la segunda mitad de los años
ochenta se observaron algunos cambios
novedosos en el movimiento de capitales.
Al persistir la crisis de la deuda, comenzó
a desarrollarse un mercado secundario
para los títulos de la deuda externa bancaria; los significativos descuentos con los
que se transaban esos títulos revelaron públicamente lo que ya se sospechaba: que el
valor real de la deuda bancaria era significativamente menor que su valor nominal.
El surgimiento del mercado secundario tuvo otros dos efectos positivos importantes.
En primer lugar, a partir de 1985 los países
aprovecharon los importantes descuentos
en el mercado secundario para iniciar programas de canje de deuda por capital de
empresas nacionales y para facilitar el financiamiento de las privatizaciones. El
subsidio implícito en dichas operaciones
13
14
205
sirvió para estimular los flujos de inversión extranjera a través de esos canales,
especialmente a partir de 1987 (Fuentes,
1992 y Calderón, 1994). (Véase el cuadro
IX.4.)
En segundo lugar, el desarrollo del
mercado secundario y los crecientes descuentos que en él se aplicaban contribuyeron a debilitar la credibilidad de los
programas oficiales para el manejo de la
crisis, en los cuales no se contemplaba que
la banca registrara pérdidas. En el servicio
de la deuda externa, que representaba una
pesada carga para los deudores, se produjo, a partir de 1987, una creciente acumulación de atrasos en el pago de intereses.
(Véase el cuadro IX.5.) Para América Latina, esos atrasos representaron importantes entradas forzosas de capital. Al
principio de la década de 1990, los atrasos
acumulados vigentes ascendían a más de
25 000 millones de dólares (de los cuales
21 000 millones correspondían a créditos
de la banca), suma equivalente a alrededor
de 30% de las corrientes netas de capitales
registradas entre 1983 y 1990. Sin embargo, aunque los atrasos acumulados actuaron como una válvula de escape ante las
presiones de la deuda, en definitiva son un
instrumento relativamente ineficiente de
financiamiento externo. Afortunadamente, junto con la baja de las tasas de interés
internacionales hasta 1993 y el aumento de
los flujos de capital, se observó una tendencia a la regularización de los pagos, por
lo que a fines de 1992 los atrasos de la
región en el pago de intereses ya habían
bajado significativamente.
3. El resurgimiento de los movimientos
de capital en 1990-1994
Como se ha visto, en los últimos 20 años la
región ha sido afectada por movimientos
de capital extremadamente bruscos, que a
menudo perturbaron el manejo macroeconômico. También se ha observado que
Véase un análisis sobre el carácter sesgado del manejo ofidal de la deuda en ŒPAL (1990b).
Véase un análisis detallado de estos programas, en Bouzas y Ffrench-Davis (1990), Islam y Hilton
(1993) y CEPAL (1990b).
206
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IX.4
AMÉRICA LATINA: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA (IED), POR CATEGORÍA,
1988-1993
(Millones de dólares)
19881993
País/categoría
1988
1989
1990
1991
1992
1993°
Argentina
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones3
1147
807
340
0
1028
869
159
0
1836
-80
815
1101
2 439
1586
4179
2112
853
2 067
6 305
587
_
5 718
16 934
5881
1314
9 739
Brasil
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones
2 969
882
2 087
0
1267
321
946
0
901
618
283
0
972
850
68
54
1454
1359
95
0
802
752
50
0
8 365
4 782
3 529
54
Chile
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones
933
-15
809
139
1289
67
1107
115
590
235
355
0
523
563
-40
0
699
731
-32
0
841
891
-50
0
4 875
2 472
2149
254
Colombia
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones
203
203
0
0
576
576
0
0
500
500
0
0
457
405
0
52
790
790
0
0
850
850
0
0
3 376
3 324
0
52
México
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones
2 594
1671
868
55
3 037
2 648
389
0
2 632
2 432
85
115
4 762
3 956
19
787
4 393
4302
0
91
4901
4 901
0
0
22 319
19 910
1361
1048
Perú
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones
26
26
0
0
59
59
0
0
41
41
0
0
-7
-7
0
0
127
-13
0
140
349
60
0
289
595
166
0
429
Venezuela
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones
89
39
50
0
213
30
183
0
451
148
303
0
1916
159
258
1499
629
545
70
14
372
347
25
0
3 670
1268
889
1513
Total b
Flujos normales de IED
Conversión de deuda
Privatizaciones
7 961
3 613
4154
194
7469
4 570
2 784
115
6 951
3 894
1841
1216
11062
7512
305
3 245
12 271
9 826
133
2312
14420
8388
25
6 007
60134
37803
9 242
13 089
-
Fuente: A. Calderón, "Transformación productiva y empresas transnacionales", Santiago de Chile, CEPAL, 1993, inédito,
y otras informaciones oficiales.
a Todos los flujos ingresados a Argentina en el período 1991-1993, mediante conversión de deuda externa en capital,
son parte del programa de privatizaciones.
Incluye solamente a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú
y Venezuela. Las operaciones de conversión de deuda en capital asociadas a privatizaciones están incluidas en las
cifras de éstas. c Estimaciones preliminares.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
los vaivenes del fínanciamiento a menudo
fueron determinados por factores externos. Así como el racionamiento financiero
de los años ochenta claramente dio lugar a
costosos ajustes, el retorno de capitales en
los años noventa tuvo evidentemente al
comienzo efectos positivos, ya que puso
fin a la restricción externa que afectó a la
región desde la crisis financiera de 1982.
De hecho, la recuperación económica y la
mayor estabilidad de los precios en los
últimos años estuvieron directamente vinculadas a la holgura externa creada por la
entrada de capitales. Esto, a su vez, confirmó la percepción de que el fínanciamiento
externo era un importante ingrediente ausente de los programas oficiales de ajuste
de la década anterior (CEPAL, 1990a). Pero,
por otra parte, el impacto favorable de los
flujos de capital en el mediano plazo dependerá de su estabilidad y costo en el
tiempo, y de la eficacia con que la política económica orienta losflujosde capital a
satisfacer las exigencias de estabilidad
macroeconômica, transformación productiva, competitividad internacional y
equidad social. A continuación se presenta
un análisis somero del volumen y naturaleza de los diversos flujos de capital en la
década de los noventa.
a) Tipos deflujos
Además del incremento del volumen
de recursos externos movilizados, la recuperación de las corrientes de capitales en
los años noventa se caracterizó por una
significativa diversificación de las fuentes
de fínanciamiento. En efecto, se aprecia
que los bancos han sido desplazados en
gran parte por otras corrientes importantes, en particular las de inversión extranjera directa y de cartera. (Véase el cuadro
IX.6.)
i) Fínanciamiento con endeudamiento
Bancos comerciales. Se estima que el
aporte de la banca alfínanciamientoexterno de la región ascendió a 11 000 millones
de dólares en 1992, con lo cual se ubicó en
torno de 18% de los flujos totales, una
pequeña fracción de su participación en
los años setenta. Si bien el fínanciamiento
207
neto proporcionado por los bancos superó
ampliamente al otorgado en 1991, fue en
su mayor parte de corto plazo, lo que refleja su actitud con respecto a América
Latina, que ha sido restrictiva desde la
crisis. En 1992, Argentina, Brasil y Chile
fueron prestatarios muy activos en este
segmento del mercado. En 1993, se registró
un nivel más modesto de préstamos netos
a la región. Fueron Brasil, Chile y México
los países que más se destacaron, especialmente en la contratación de créditos comerciales de corto plazo.
Bonos. A partir de 1989, los países de
América Latina y el Caribe lograron un
amplio acceso a los mercados internacionales de bonos, una fuente de fínanciamiento a la cual la región sólo había
podido recurrir en forma limitada desde la
Gran Depresión. De hecho, su entrada a
este mercado ha sido notable: en 1993 los
países de la región emitieron 27 000 millones de dólares en bonos, monto que duplicó el total registrado durante todo el año
anterior. (Véase el cuadro IX.7.) En 1992, la
emisión de bonos fue equivalente a 21%
del fínanciamiento de la región; en 1993
subió a 43%. (Véanse los cuadros IX.1 y
IX.7.)
Los países más activos en el mercado
de bonos han sido México, Brasil, Argentina y Venezuela. No obstante, se ha observado una progresiva ampliación del
número de países que operan en él: Chile
y Colombia se incorporaron en 1991; Trinidad y Tabago y Uruguay iniciaron sus
emisiones de bonos en 1992, mientras que
en 1993 participó por primera vez un país
centroamericano, Guatemala. (Véase el
cuadro IX.7.)
Aparte del crecimiento del monto de
las transacciones y del número de participantes, hay otras señales de una creciente
receptividad en este segmento del mercado. Por ejemplo, la cuantía de los nuevos
bonos está aumentando; en marzo de 1993
una empresa privada mexicana y en junio
una subsidiaria estadounidense de la empresa petrolera estatal venezolana efectuaron megaemisiones de bonos (llamados
"jumbo") por 1 000 millones de dólares
cada uno.
208
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
Cuadro IX.5
A M É R I C A L A T I N A Y EL C A R I B E : INTERESES A T R A S A D O S D E LA D E U D A E X T E R N A
(Millones de dólares)
a
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
129
247
916
1893
-489
791
4 861
327
8167
8 978
1779
-6179
12
12
0
0
0
0
0
47
39
0
0
0
8
0
114
26
0
0
0
88
0
419
95
0
0
0
324
0
536
137
5
9
0
384
1
713
56
-5
4
0
657
1
1280
48
2
446
0
782
2
668
-306
-1
341
0
635
-1
766
-58
2
271
0
548
3
887
-784
-44
9
25
-5
451
370
0
0
460 -1157
-6
0
-380
-4
-12
153
0
-661
144
117
28
200
29
802
1474
-1025
78
3 581
-341
7401
8 091
2 563 -5 798
919
1270
-1118
-212
2 912 -1034
6 552
7445
3 031 -5 953
0
28
0
0
0
0
29
0
0
0
837
74
0
8
0
1237
27
0
6
0
-1297
166
0
13
0
-291
54
0
25
0
-135 1777
3 033 -2 838
0
0
27
14
0
0
3405
3162
0
-15
0
1921
5485
0
39
0
1063
451
1948 -6314
0
0
20
-90
0
0
89
84
0
0
0
2
0
0
171
145
0
0
0
2
18
0
-117
-214
0
0
0
7
85
1
204
51
0
10
9
19
55
0
93
-53
2
30
2
14
139
0
290
67
2
19
-1
19
158
-1
669
140
1
24
1
44
354
16
693
60
4
13
5
28
229
295
849
105
14
21
-1
29
304
302
646
-304
-17
81
-2
-83
348
355
-468
-12
0
-7
10
-14
-416
181
155
-41
8
5
7
-21
134
6
3
6
4
60
-41
27
89
59
75
268
-210
57
Total
Países exportadores
de petróleo
Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
Países no exportadores de petróleo
Sudamérica
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Centroamérica e
Hispaniola
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
Panamá
República
Dominicana
Fuente: O. Altimir y R. Devlin, "Una reseña de la moratoria de la deuda en América Latina", en O. Altimir y R. Devlin
(comps.), Moratoria de la deuda en América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994; y CEPAL,
sobre la base de cifras del Banco Mundial.
a Acumulación neta anual.
Cuadro IX.6
AMÉRICA LATINA: ALGUNAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
(Millones de dólares)
1989
1990
1991
1992
1993'
833
2 760
7242
12 577
27397
-6 497
8 559
6 800
10 900
5 200
A. Deuda
Bonos
b
Bancosc
Efectos comerciales
Certificados de depósito
127
-
1212
840
315
-
-
670
1100
65
8118
7733
12 064
13420
14 675
-
98
4120
4 063
5 725
416
575
727
293
10
B. Inversión
Directa
d
ADR/GDR
6
Fondos e x t e r n o s f
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco de
Pagos Internacionales.
"Cifras preliminares. b Valor bruto. c Neto, corto y mediano plazo. d Incluye la reinversión de utilidades en algunos
países. e ADR = American Depository Receipts; GDR = Global Depository Receipts. Sólo incluye colocaciones de
nuevas emisiones de acciones.
Sólo fondos cerrados; capital inicial.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
Por otra parte, el financiamiento a
través del mercado de bonos sigue siendo
relativamente caro. En relación a la tasa
LIBOR, los márgenes de los bonos han sido
muchas veces superiores. Además, resultaron más altos en Argentina y Brasil que
en Chile, México y Colombia. Los rendimientos iniciales ofrecidos sobre los bonos
son en torno al 8%-10% para plazos de 3 a
5 años observándose también cierto alargamiento de los plazos (incluyen la aparición de plazos de hasta 7 años). (Véase el
cuadro IX.8) 15
ii) Inversión extranjera16
Las inversiones extranjeras de riesgo
han adquirido una importancia considerable en la región. En 1993, los flujos identificables de inversión extranjera sumaron
21 000 millones de dólares. (Véase el
cuadro IX.6.)
Inversión extranjera directa (IED). Se estima que en 1993 la corriente de IED en la
región bordeó los 15 000 millones de dólares, cifra que supera los niveles históricos.
Además, la participación de estos flujos en
la corriente total de capitales se elevó a
25% en el trienio 1991-1993, comparado
con 17% en el período 1977-1981. (Véanse
los cuadros IX.1 y IX.9.)
En los años noventa se han observado
aumentos importantes del flujo de inversión extranjera directa, especialmente en
México, Brasil, Argentina, Chile, Costa
Rica y la República Dominicana.
En México, la corriente de inversión
extranjera directa representó tres veces el
monto promedio anual registrado en el
período anterior a la crisis. (Véase el cuadro IX.9.) Este auge de la inversión directa
está vinculado en gran parte al anuncio y
posterior ratificación del acuerdo para
constituir el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC), así como a las
209
profundas reformas económicas llevadas
a cabo en ese país.
Chile también ha recibido una fuerte
corriente de inversión directa. La entrada
promedio anual, de 700 millones de dólares en 1991-1993, fue notablemente superior a la de 300 millones de dólares durante
los años de la crisis (de los cuales más de
la mitad correspondió a pagarés de la deuda
externa) y de 200 millones anuales registrada entre 1977 y 1981. Cabe destacar que
en 1991-1993 la inversión se realizó sin el
apoyo de los fuertes subsidios con que
contaba entre 1985 y 1990, cuando la inversión externa se benefició del programa nacional de canje de deuda externa por capital
de empresas. (Véase el cuadro IX.4.)
En el caso de Argentina, la corriente de
IED promedio de 5 200 millones de dólares
en 1992-1993 más que duplicó los montos
registrados en 1991 y 1990. Tres cuartas
partes de esas inversiones fueron atraídas
por el ambicioso programa de privatización
de empresas públicas (Calderón, 1994).
El flujo de IED a Venezuela se redujo de
1 900 millones de dólares en 1991 a 500
millones en 1992-1993. Esta merma obedeció, en parte, a la paralización del proceso
de privatizaciones. En cuanto al mayor
flujo de IED hacia Costa Rica, su aumento
se debe en parte a la eficacia del programa
oficial de incentivos (por ejemplo, industrias maquiladoras) para inversionistas
extranjeros (Rodríguez, 1993).
Es difícil precisar el rendimiento exigido por la IED debido a problemas serios de
medición. Sin embargo, un indicador
burdo puede ser la estimación del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos respecto a la tasa de rentabilidad
de la IED de origen estadounidense en
América Latina. En efecto, esta base estadística sugiere que en los últimos años la
15 Se debe agregar que los costos iniciales de una inserción en un nuevo mercado de financiamiento
son típicamente altos. Con el tiempo, se espera que la competencia entre prestamistas contribuirá a
reducir los recargos sobre los bonos.
16 La palabra "extranjera" no es totalmente apropiada; como se verá más adelante, residentes
latinoamericanos están repatriando capitales a través de instrumentos financieros, los cuales
tradicionalmente se identifican con extranjeros.
17 En este sentido, el programa chileno fue pionero. Véase un análisis de los subsidios en Ffrench-Davis
(1990).
210
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
Cuadro TK.7
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EMISIONES INTERNACIONALES DE BONOS
(Millones de dólares)
Total
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Guatemala
México
Panamá
Perú
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela
Plazo promedio (años)
a
1989
1990
1991
1992
1993
833
2 760
21
7 242
795
1837
200
12 577
1570
3 655
120
27397
6 233
6 679
433
566
60
10 783
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
570
2477
3 782
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
262
4.9
263
-
6100
-
30
125
140
2 348
4.5
-
100
100
932
3.9
578
4.0
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Private Market Financingfor Developing Countries, Washington, D.C., diciembre
de 1993 (datos hasta 1992 e información proporcionada directamente (1993).
a Financiamiento bruto.
Cuadro IX.8
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES DE LAS CONDICIONES
DE LOS BONOS INTERNACIONALES a
1991
1990
Rendimiento0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Trinidad
y Tabago
Uruguay
Venezuela
13.1
14.0
Plazod
3.7
5.0
1992
1993"
Rendimiento0
Plazo d
Rendimiento0
10.6
12.2
3.2
2.7
9.3
10.6
2.8
10.7
5.6
9.8
4.3
11.8
8.6
9.6
10.4
Plazod
Rendimiento0
Plazod
4.9
8.7
9.7
7.4
7.5
8.3
3.4
3.9
7.5
3.1
5.3
5.0
3.0
5.0
8.8
4.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el West Merchant Bank.
a Promedios ponderados de una amplia muestra de los bonos publicitados.
Enero-octubre,
d Plazo en años.
iniciales en porcentajes anuales.
:
Rendimientos
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
211
Cuadro IX.9
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AFLUENCIA DE INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA NETA a
(Millones de dólares)
19771981
(1981)
1982
19831989
1990
1991
1992
1993
América Latina
y el Caribe (24)
5 317
8177
6 536
5 881
7 733
12 064
13 430
14 675
Países
exportadores
de petróleo
Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
1948
34
144
55
1576
60
78
3 788
76
265
60
3 078
125
184
2 643
31
366
40
1901
48
257
3130
5
571
67
2401
13
73
3 735
27
500
82
2 634
41
451
7 265
52
457
85
4 762
-7
1916
6127
93
790
95
4 393
127
629
5 737
115
4 901
349
372
Países no
exportadores
de petróleo
3 370
4 390
3 892
2 752
3 997
4 799
7 303
8 938
Sudamérica
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
2 951
423
2138
208
32
150
3 821
837
2 520
383
32
49
3 575
227
2 910
401
37
2 381
586
1470
300
5
19
3 403
1836
901
590
76
4 018
2 439
972
523
84
6 468
4179
1454
699
136
8174
6 305
802
841
150
76
419
6
55
6
116
0
10
11
-9
4
3
569
8
70
-6
127
-2
8
-4
-12
318
5
29
-1
77
4
7
14
-16
594
11
163
2
48
782
7
178
25
91
834
14
220
15
94
765
8
44
138
14
45
127
6
3
371
6
79
18
110
2
7
34
11
0
17
-18
-30
60
87
15
2
65
2
150
80
35
258
-1
-6
204
73
-50
66
133
-43
109
145
10
169
180
-30
178
Centroamérica
y el Caribe
Barbados
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panamá
República
Dominicana
Suriname
Trinidad y Tabago
b
280
16
149
139
39
-41
183
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional y entidades nacionales.
a Incluye conversiones de deuda y privatizaciones.
b Incluye sólo 16 países, que en 1983-1989 cubrieron 88% del
ingreso neto.
212
IED generalmente está captando rendimientos anuales relativamente muy altos, del orden de entre 15% a 20%. (Véase
el cuadro IX.10.)
Títulos de depósito en el mercado estadounidense (American Depository Receipts,
ADR).18 Si bien esos instrumentos surgieron en 1927 y existen actualmente más de
700 programas ADR y GDR, sólo en los últimos años se observa una participación
activa de los países en desarrollo en este
mercado. En 1993, algunas empresas
latinoamericanas emitieron acciones por
un valor de 5 700 millones de dólares que
fueron convertidos en ADR y GDR -equivalente al 9% delflujototal de financiamiento externo neto recibido por la región. Este
monto se compara con 4 100 millones de
dólares en 1991 y 1992, y 100 millones en
1990, el primer año en que una empresa de
la región emitió certificados de ese tipo.
(Véanse los cuadros IX.6 y IX.11.)
El país que más ha operado con los ADR
y GDR es México. En 1992 surgieron 10
nuevos programas para obtener capital
fresco por un valor de 3 100 millones de
dólares, es decir, 75% de los recursos
movilizados por empresas de la región
mediante este instrumento. Si bien el número de sus colocaciones continuó siendo
alto en 1993, su volumen se redujo a 2 500
millones de dólares. (Véase el cuadro IX.11.)
En 1992 dos empresas argentinas movilizaron cerca de 370 millones de dólares
mediante emisiones de ADR y GDR. Durante
1993, empresas argentinas captaron 2 800
millones de dólares -48% del valor total de
los ADR y GDR- debido, principalmente, a
una oferta de la empresa privatizada,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Chile fue el país pionero en el uso de los
ADR, dado que en 1990 su compañía de
teléfonos privatizada emitió los primeros
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
certificados de la región por un valor
cercano a 100 millones de dólares; durante
1992 se iniciaron dos programas por un
total de 130 millones de dólares, en tanto
que en 1993 se registraron cuatro nuevas
operaciones, que suman 270 millones de
dólares (Ffrench-Davis, Agosin y Uthoff,
1995). En el bienio 1992-1993 se incorporaron al mercado de ADR empresas de Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Perú y
Venezuela.
Fondos externos de inversión. Este
mecanismo financiero se incorporó al mercado en los años ochenta, con el propósito
de facilitar la inversión extranjera en los
nuevos mercados de valores emergentes
en los países en desarrollo. Los administradores de un fondo solicitan a las
autoridades de un país en desarrollo el
derecho de comprar y manejar una
cartera de acciones que se transan en la
bolsa local; el fondo está suscrito en dólares y se cotiza en los mercados de valores
externos. Los fondos pueden ser "abiertos", es decir con derecho a aumentar su
capital inicial, o "cerrados", en el sentido
de que se realiza una sola oferta de capital,
cuando se establece el fondo. Se estima que
a fines de 1993 había más de 40 fondos
externos que operaban con carteras regionales, y más de 20 especializados en países
específicos.
En 1992 el establecimiento de nuevos
fondos externos cerrados -que representan sólo una parte de la actividad de los
fondos de inversión- generó flujos de
capital del orden de los 300 millones de
dólares. (Véase el cuadro IX.12.) 19
En cuanto al rendimiento ofrecido
por los fondos de inversiones, una
muestra de algunos fondos en Chile,
Brasil y México con el mejor comportamiento, sugiere bastante variabilidad,
asociada a las altas fluctuaciones de las
18 Los ADR son certificados negociables emitidos por bancos de los Estados Unidos que representan un
paquete de acciones de compañías extranjeras. Los ADR se cotizan en las bolsas de valores
estadounidenses y otorgan al tenedor los mismos derechos que a cualquier accionista del país en que
se emiten. Existe también un derivado del ADR, los títulos de depósito en el mercado mundial (Global
Depository Receipts, GDR), certificados que circulan simultáneamente en varias bolsas de valores del
mundo. Las cifras del texto se refieren a las ventas iniciales de nuevas acciones (ADRs/GDRs primarios).
19 Estas cifras pueden subestimar el total de flujos generados por los fondos.
213
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES...
Cuadro IX.10
RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE a
(Porcentajes promedios
anuales)
1980
1981 1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Todos los países
18.2
14.7
9.9
9.9
10.1
12.8
12.6
13.4
15.5
15.0
14.3
11.5
10.7
Países en desarrollo
23.5
23.1
16.9
12.1
15.2
13.8
12.0
13.1
16.4
18.0
17.0
16.0
17.5
América Latina
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
14.2
29.9
6.6
1.7
7.2
0.0
22.1
0.0
5.3
12.2
3.2 -0.3
3.9 16.8 12.5
6.3
8.7
1.5
23.3 -12.4 21.5
5.4 13.3
7.6
17.4 14.5 11.3
21.0 -18.7 -6.2
22.6 13.3
6.0
14.3 12.4 -30.8
6.6
2.2
5.9
42.6
9.5
19.9
7.7
5.7
8.8
7.6
4.7
6.1
93.3
12.6
25.4
13.7
-2.0
3.9
8.8
13.3
9.2
53.8
7.1
21.2
4.4
-0.3
13.5
10.9
11.6
12.8
40.8
3.2
6.6
14.4
-4.0
7.5
17.0
13.8
19.9
44.3
6.1
1.1
23.6
-10.8
13.7
18.8
1.8
26.3
29.1
4.2
7.1
20.3
-14.6
7.8
14.2
17.2
10.0
20.4
20.6
9.7
19.9
-17.3
15.0
13.6
19.4
6.5
16.8
18.3
10.1
20.3
-3.8
22.1
18.6
17.3
17.8
17.0
18.1
15.8
19.6
1.6
30.8
b
Fuente: CEPAL, sobre la base de información publicada en Survey of Current Business, Departamento de Comercio de
los Estados Unidos, Washington, D.C., vahos números.
a Esta tasa de rentabilidad fue calculada como la renta de la inversión directa extranjera de Estados Unidos (utilidades
reinvertidas más aquellas distribuidas) dividida por el stock promedio entre comienzo y fin de cada año de estas
inversiones a precios corrientes. Sin embargo, la mayor limitación que presenta el uso de precios históricos para este
propósito es que resultan tasas de rentabilidad que pueden diferir bastante de las de otras inversiones similares, pero
b Incluye Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
hechas en tiempos y a precios diferentes.
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
No fueron incluidas las islas del Caribe ni Panamá, ya que el sector financiero es el que concentra la mayor parte de
las inversiones extranjeras directas de origen estadounidense.
nes de dólares por medio de la emisión de
certificados de depósito, y 840 millones de
dólares mediante efectos comerciales.
(Véase el cuadro IX.6.) Con respecto a los
términos de endeudamiento, los certificados de depósito llevan plazos de 2 a 3 años;
en 1992 sus recargos sobre la LIBOR variaron desde 2.3 puntos porcentuales para
México a 2.8-4.7 puntos para Argentina y
Brasil. En cuanto a los títulos comerciales,
su plazo de pago es inferior a un año, con
los recargos sobre la LIBOR en 1992 que eran
entre 2.8 a 3.8 puntos porcentuales para
México a 4.8 puntos para Argentina
(Goldstein y Folkerts-Landau, 1993). También se sabe que han entrado a México
cuantiosos recursos externos por concepto
iii) Otros flujos
de la compra de instrumentos del Tesoro
Si bien aún hay pocos datos disponibles para 1993, se sabe que los otros flujos (certificados de la tesorería, bonos ajustade capital destinados a la región sumaron bles) expresados en pesos. Se estima que
en 1992 el ingreso de capitales por esa vía
alrededor de 16 000 millones de dólares.
de financiamiento habría alcanzado a
En su mayor parte correspondieron a
créditos de corto plazo y otrosflujos.Ade- 9 000 millones de dólares, y a 7 000 millomás, en 1992 la región obtuvo 1100 millo- nes en 1993.
cotizaciones bursátiles. En efecto, en el
mes de marzo de 1993 el mejor rendimiento fue en México, un promedio de 7%, en
tanto que en Chile experimentaron una
pérdida de 6%. En septiembre de 1993, el
más alto fue 5%, logrado en Brasil, con una
pérdida de 5% en México (Banco Mundial,
1993a). Con todo, las rentabilidades
acumuladas por los inversionistas han
solido ser muy altas. Por ejemplo, inversiones de fondos por 490 millones de
dólares efectuadas en Chile entre 1989 y
1993, a fines de 1993 se habían convertido
en un patrimonio de 1 730 millones
(véase Ffrench-Davis, Agosin y Uthoff,
1995).
214
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IX.11
A M É R I C A LATINA: E M I S I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S D E A C C I O N E S
(Millones de dólares)
a
1990
1991
1992
1993
98
4 120
4 063
5 725
-
356
372
2 793
10
98
-
129
271
Colombia
México
-
3 764
3 058
91
2 493
Panamá
Perú
-
-
88
-
25
Venezuela
-
-
283
42
Total
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
133
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Private Market Financingfar Developing Countries, Washington, D.C., diciembre
de 1993 (datos hasta 1992) e información proporcionada directamente (1993).
a Corresponde a títulos de depósito en el mercado estadounidense (ADR) y títulos de depósito en el mercado mundial
(GDR), para ampliación de nuevo capital.
Es difícil identificar la clasificación de
los recursos restantes. Sin embargo, se supone que gran parte de ellos fue captada
por los sistemas bancarios de la región
como depósitos de corto plazo con pago de
intereses, o bien bajóla forma de aumentos
del capital de trabajo de las empresas o de
inversiones en la bolsa de valores y en el
mercado inmobiliario. En particular, la inversión de cartera directa en las bolsas de
valores puede haber sido muy significativa. En México, por ejemplo, se estima que
a los inversionistas externos correspondía
19% de la capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores hacia 1992. En Argentina,
dicha proporción era de más de 25%
(Gooptu, 1993). Con ello se ha producido
una gran interconexión entre las bolsas de
diferentes países, y la transmisión de cambios de expectativas con riesgos de alta
volatilidad.
b) Factores determinantes de la
reanudación de los flujos de capitales
Existe una variada gama de factores,
tanto nacionales como internacionales,
que permiten explicar la entrada de
capitales a la región durante los años
noventa.
Los factores externos e internos que
están tras la activación de los movimientos
de capital en la región son varios y es difícil
determinar su respectiva importancia. Sin
embargo, se sabe que las reformas estructurales de las economías latinoamericanas
y las altas tasas de interés internas no son
fenómenos totalmente nuevos: en mayor o
menor grado han estado presentes desde
mediados de los años ochenta. En cambio,
las bruscas variaciones de dos factores
determinantes de la rentabilidad financiera en los países del hemisferio norte
(tasas de interés bajas y menor crecimiento
económico) son acontecimientos recientes
que más o menos coinciden con el renovado vigor de los flujos de capital externo. De
hecho, esa es la conclusión de Calvo,
Leiderman y Reinhart (1993). En su estudio econométrico de 10 países latinoamericanos para el período 1988-1991
concluyen que los factores externos,
particularmente la caída de la tasa de
interés en los Estados Unidos, han tenido gran influencia en la evolución de la
cuenta de capitales de América Latina, y
que por lo menos en cinco países han sido
el elemento más influyente. Evidentemente, los dos factores -tasas de interés
215
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
Cuadro IX.12
AMÉRICA LATINA: NUEVOS FONDOS EXTERNOS DE INVERSIÓN " C E R R A D O S " ®
(Capital inicial, en millones de dólares)
Total
1989
1990
1991
1992
1993
10
608
383
771
293
Argentina
-
-
56
-
Brasil
-
-
43
112
-
Chile
230
180
-
-
-
México
192
-
71
-
-
-
-
100
-
-
Venezuela
-
Regional
186
203
501
181
10
Fuente: S. Gooptu, "Portfolio Investment Flows to Emerging Markets", Polia/ Research Working Papers, N° 1117,
Washington, D.C., Banco Mundial, 1993 y CEPAL, sobre la base de información oficial.
a Incluye títulos de depósito en el mercado mundial (COR).
y crecimiento económico bajos- son transitorios y pueden revertirse fuertemente.
i) Caída del rendimiento internacional en
registraron aumentos a principios de los
años noventa, pero igualmente mostraron
tendencia a la baja a partir de 1992 y 1993,
respectivamente. (Véase el cuadro IX. 13.)
Después de una década de altos rendimientos de las colocaciones en dólares, la
marcada caída de la tasa internacional de
interés denominada en esa moneda
obviamente incentivó a los inversionistas a reasignar parte de su cartera en
dólares. Esto, junto con la caída de los
rendimientos en los mercados inmobiliarios y de la tasa de utilidad de las empresas
en los Estados Unidos (Calvo, Leiderman
y Reinhart, 1993), hizo aún más atractivas
las oportunidades de inversión en América Latina, región que seguía ofreciendo
altísimos rendimientos a los capitales de
corto y mediano plazo. Además, la prima
de riesgo aplicada por los inversionistas a
dichos rendimientos probablemente bajó a
medida que mejoraba la solvencia de los
países endeudados en dólares, como consecuencia del descenso de la tasa de interés
internacional y de la mayor oferta de
fondos, que reducía los riesgos de devaluación cambiaria.
dólares. Un estímulo externo de gran peso
parece haber sido la recesión económica en
los Estados Unidos y el severo descenso de
las tasas internacionales de interés en
dólares, en particular de las de corto
plazo, a partir de 1990. La tasa LIBOR de
corto plazo en dólares registró un promedio anual de 11% en el período 1979-1988
y de 9% en 1989; sin embargo, a partir de
1992 se redujo a menos de 4%, el nivel más
bajo en treinta años. En términos reales, su
caída es aún más significativa: de promedios anuales de 4.4% en 1979-1988 y de
4.6% en 1989, se redujo a menos de 1% en
1992-1993. (Véase el cuadro IX.13.) Las
tasas de interés de largo plazo en dólares
también han declinado, aunque en menor
proporción. Por ejemplo, el rendimiento
de los bonos de largo plazo del gobierno
estadounidense bajó de promedios anuales de casi 11% en 1979-1988 y de 8.5% en
1989, a 7% en 1992 y a menos de 6% durante 1993.
La reducción de la tasa de interés internacional fue originalmente un fenómeii) La persistencia de altas tasas de renno que se manifestó en la "zona del dólar"; tabilidad del capital en América Latina. Code hecho, las tasas en Europa y Japón
mo se mencionó anteriormente, un gran
216
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IX.13
TASAS INTERNACIONALES DE INTERÉS
(Porcentajes)
Dólares
A. UBOR (180 días)
Nominal
Real
B. Bonos del Gobierno
de Estados Unidos
Nominal
Real
Marcos
A. LIBOR (180 días)
Nominal
Real
B. Bonos del Gobierno
de Alemania (largo plazo)
Nominal
Real
Yenes
A. LIBOR (180 días)
Nominal
Real
B. Bonos del Gobierno
de Japón (largo plazo)
Nominal
Real
19721978
19791988
1989
1990
1991
1992
7.9
-0.8
10.9
4.4
9.3
4.6
8.3
3.2
6.1
1.7
3.9
0.9
3.4
0.7
7.4
-1.2
10.7
4.3
8.5
3.8
8.6
3.4
7.9
3.4
7.0
3.9
5.8
3.0
...
...
6.6
0.4
7.2
2.6
8.8
3.6
9.4
4.9
9.4
6.2
7.0
4.2
8.0
-0.7
7.6
1.4
7.1
2.5
8.9
3.7
8.6
4.2
8.0
4.8
6.3
3.5
...
...
6.6
0.4
5.5
1.0
7.9
2.7
7.2
2.7
4.4
1.3
3.0
0.3
7.8
-0.8
6.8
0.6
5.1
0.5
7.4
2.2
6.5
2.1
4.9
1.9
3.7
0.9
1993
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
volumen de capital externo de corto plazo
ha entrado a los sistemas bancarios latinoamericanos. Durante los años noventa, la
diferencia ex post entre las tasas internacionales de interés en dólares y las predominantes (equivalentes en dólares) en los
mercados de capitales de los países de
América Latina fue a menudo extraordinariamente alta en favor de las segundas.20
Las diferencias de rentabilidad han variado radicalmente de un año a otro. En 1991,
las más destacadas se registraron en Brasil,
Perú y Guatemala, así como en 1993 sobre20
salen Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, y Venezuela. (Véase el cuadro IX.14.)
Por otra parte, aunque es difícil hacer
un cálculo preciso, se sabe que parte importante del capital externo ha aprovechado las espectaculares oportunidades de
ganancias ofrecidas por las bolsas de valores de la región. En el gráfico IX.l se observa que el comportamiento de estas en su
conjunto entre 1990 y 1993 fue muy dinámico. En efecto, en los años noventa, el
índice compuesto de precios en dólares
La causa de las altas tasas de interés en la región difiere según la situación. En algunos países eran
el reflejo de políticas monetarias restrictivas, motivadas por los esfuerzos para controlar la demanda
agregada y los precios internos. En otros casos, estaban vinculadas a la escasez de capital y a la
inestabilidad cambiaria.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES..
creció más en las bolsas latinoamericanas
que en las de Asia, los Estados Unidos, el
Reino Unido y Japón. Las bolsas de Chile,
Argentina, México y Colombia han sido
excepcionalmente activas.
Las privatizaciones fueron otro incentivo que contribuyó a canalizar capital hacia la región. Entre 1990 y 1992 en América
Latina se privatizaron empresas públicas
por un valor cercano a los 40 000 millones
de dólares; esta actividad fue especialmente intensa en México, Argentina, Chile,
Venezuela y Perú. (Véase d cuadro IX.15.)
Las inversiones en la mayoría de las grandes empresas privatizadas, especialmente
las de los sectores de servicios públicos no
transables, han sido atractivas debido a los
potencialmente altos rendimientos ofrecidos por mercados cautivos y a los moderados precios de venta, en varios casos.21
Esto se tradujo en una activa participación
de compañías extranjeras en la compra directa de empresas públicas, que generó
además nuevas inversiones destinadas a
expandir y mejorar los bienes y servicios
producidos por las nuevas entidades privatizadas; este fenómeno fue particularmente importante en Argentina y
Venezuela. (Véase el cuadro IX.4.)
Por otra parte, los gobiernos también
vendieron acciones de empresas privatizadas al público en general en las bolsas
locales de valores, lo que influyó en su
comportamiento, así como a inversionistas con capital en el exterior, ya fuera
directamente, a través de los programas
de ADR y GDR y de los fondos externos de
inversión, o indirectamente, por medio de
depósitos colocados en los sistemas bancarios latinoamericanos desde el extranjero.
En los casos en que el paquete de acciones
puesto a la venta fue de gran magnitud en
comparación con el tamaño del mercado
nacional, la comercialización en el exterior
constituyó a veces un medio expedito para
reducir la posibilidad de vina saturación de
títulos en el mercado local y del consiguiente descenso del precio de venta. Por
217
ejemplo, cuando se ofrecieron 160 millones de acciones de la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina,
cuyo valor ascendía a más de 3 000 millones de dólares, 75% de ellas fue adquirido
por inversionistas radicados en los Estados Unidos y Europa.
La diferencia entre los rendimientos
del capital en América Latina y los países
industrializados también explica, en parte,
la capacidad de la región para colocar bonos en el exterior. El rendimiento ofrecido
por los bonos latinoamericanos, con plazos bastante cortos, fue superior al de los
bonos del gobierno estadounidense, con
plazos que eran entre cuatro y seis veces
más largos. (Véanse los cuadros IX.8 y
IX.13.)
Así como la oferta de capital se vio
estimulada por los rendimientos relativamente altos que prometían las distintas
inversiones en los países de la región, la
demanda de financiamiento de éstos se
orientó a los mercados externos, atraída
por los menores costos del nuevo capital.
Las tasas de interés sobre los préstamos
obtenidos en los mercados de capitales
latinoamericanos han sido, en general,
extraordinariamente altas debido a una
combinación de elevadas tasas reales en
moneda nacional y revaluaciones cambiarías que encarecían aún más el costo del
crédito interno en relación con el externo.
Por ejemplo, en 1993 su equivalente en
dólares fue de casi 50% en Perú, 41% en
Bolivia, 18% en Costa Rica, 11% en Chile,
18% en Argentina, -2% en Honduras, 12%
en Guatemala y 40% en Ecuador. (Véase el
cuadro IX. 16.) De hecho, las tasas activas
en los mercados latinoamericanos llegaron
a ser tan altas que, en muchos casos, el
capital disponible se restringió a plazos
muy breves o fue racionado por algunos
prestamistas. En ese contexto, es lógico
que muchas empresas de la región se
vieran incentivadas a buscar capital de
trabajo y financiamiento de mediano plazo en el exterior.
21 Hay bastantes indicios de una notable subvaloración de los precios de venta de las empresas públicas.
Para un análisis de este fenómeno y otros aspectos de los programas de privatización en la región,
véase Devlin y Cominetti (1994).
218
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro IX.14
AMÉRICA LATINA: DIFERENCIAS ENTRE TASAS NACIONALES
E INTERNACIONALES DE INTERÉS a b
Argentina
Corto plazo
Largo plazo
Bolivia
Corto plazo
Largo plazo
Brasil
Corto plazo
Largo plazo
Chile
Corto plazo
Largo plazo
Colombia
Corto plazo
Largo plazo
Costa Rica
Corto plazo
Largo plazo
Ecuador
Corto plazo
Largo plazo
El Salvador
Corto plazo
Largo plazo
Guatemala
Corto plazo
Largo plazo
Honduras
Corto plazo
Largo plazo
México
Corto plazo
Largo plazo
Perú
Corto plazo
Largo plazo
Uruguay
Corto plazo
Largo plazo
Venezuela
Corto plazo
Largo plazo
1989
1990
1991
1992
1993
26.4
27.2
127.7
127.5
-12.6
-14.4
9.2
6.1
5.8
3.4
-6.4
-5.7
0.0
-0.2
6.2
4.4
8.5
5.4
8.7
6.3
98.8
99.6
-2.0
-2.2
24.1
22.3
38.7
35.6
32.1
29.7
-3.3
-2.5
15.7
15.5
4.1
2.3
11.2
8.1
2.1
-0.3
-9.3
-8.5
-8.4
-8.6
3.7
1.9
-8.3
-11.4
17.3
14.1
-0.1
0.7
-8.8
-9.0
-8.8
-10.6
9.9
6.8
3.0
0.6
-13.8
-13.1
-3.7
-3.9
-7.9
-9.7
-2.6
-5.7
21.1
18.7
7.0
7.8
-19.7
-19.9
9.4
7.6
-5.2
-8.3
18.5
16.1
-14.7
-13.9
-10.0
-10.2
16.6
14.8
2.0
-1.1
-1.9
-4.3
-0.7
0.1
-58.5
-58.7
2.5
0.7
0.1
-3.0
-13.8
-16.2
9.0
9.7
8.9
8.7
6.1
4.3
10.1
7.0
12.4
10.0
75.8
76.5
-42.2
-42.4
76.9
75.1
-6.0
-9.1
5.3
2.9
-4.6
-3.8
-7.9
-8.1
4.8
3.0
5.6
2.5
6.7
4.3
-29.6
-28.8
3.2
3.0
2.8
1.0
0.8
-2.3
27.2
24.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Tasas nacionales de captación, equivalentes en dólares, menos tasas internacionales de interés en dólares. b Las tasas
de corto plazo corresponden a tasas nacionales de captación menos LIBOR y las de largo plazo, a tasas nacionales de
captación menos rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES...
219
Gráfico IX.1
ÍNDICES REGIONALES DE PRECIOS DE ACCIONES EN
LAS BOLSAS DE VALORES
(Dólares, índices 1984=100)
600
500
400
300
*
.
200
N
<
M
¡¡¡¡i
100
1984
1985
1986
1987
1988
WVV11
1989
S América Latina K8 Asia Q Estados Unidos K]
Fuente: Corporación Financiera Internacional (CFI).
Promedio enero a septiembre.
a
1990
j
1991
Inglaterra
's
/s
* /
/S
1992
1993 a/
O Japón
220
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro DC15
AMÉRICA LATINA: INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIVATIZACIONES
Número
de ventas
19891992
Argentina
43
Ingreso bruto público 3
(millones de dólares)
1989
-
Total
1990
1991
1992
1993
19891993
2105
2 592
6 094
4 565
15 356
2 697
6 695
Brasil
17
1658
2 340
Colombia
16
52
72
670
82
5
881
130
730
3 205
10831
7 007
1403
23176
3
264
318
585
México
-
-
Perú
14
-
-
Venezuela
13
-
9
2 290
20
33
2 352
5 391
18 044
15 807
9 021
49 045
Total
233
782
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Económico y Latin Finance, marzo de 1994.
a Si la privatización fue financiada con pagarés de la deuda extema, éstos están valorizados a precios del mercado
secundario.
iii) Las políticas económicas de los países
latinoamericanos. Las políticas económicas
de los países de la región indudablemente
han influido también en el auge de los
flujos de capital. Por una parte, en muchos
países, en mayor o menor grado, se han
implantado profundas reformas estructurales de la economía. Estas reformas tuvieron, entre otros, los siguientes efectos: se
han estabilizado las expectativas de los
agentes privados y aumentado la productividad y la rentabilidad de las inversiones
privadas; se han ofrecido al inversionista
extranjero iguales o mejores condiciones
que a los inversionistas nacionales y, por
medio de la liberalización, particularmente de la cuenta de capitales, se han reducido los costos de transacción y los riesgos
que supone el movimiento de capitales
entre el mercado nacional y el internacional. Las reformas han sido reconocidas por
el mercado, lo que ha quedado de manifiesto en las calificaciones de riesgo de
inversión asignadas por Moody's Investors Service y Standard and Poor's (S&P) de
los Estados Unidos.
Losflujosde capital también fueron
estimulados por las políticas económicas
"neutrales" de un número importante de
gobiernos. Por una parte, en los casos en
que la esterilización de los ingresos de
capital fue poco marcada, éstos se han
traducido en apreciaciones cambiarías,
una ampliación de los déficit comerciales
y una mayor demanda de financiamiento.
Por otra parte, la relativa permisividad
que han mostrado muchos gobiernos en
sus sistemas de regulación de los pasivos
externos también ha contribuido a acrecentar dichas corrientes.
iv) Cambios institucionales en los merca-
dos internacionales. Aparte del interés en
aprovechar los rendimientos relativamente altos ofrecidos en América Latina, se ha
observado que muchos inversionistas de
cartera en el exterior están modificando
progresivamente su estrategia de colocación. En efecto, los denominados "mercados emergentes" de los países en
desarrollo no están muy integrados con los
mercados de capitales internacionales.
Así, algunos expertos han concluido que
esta menor interdependencia entre ambos,
junto con las mayores perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo, ofrecen beneficios adicionales a los
inversionistas que diversifican su cartera
para participar en los nuevos mercados.
Más aún, en vista de que las colocaciones
en los mercados emergentes representa
221
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
Cuadro IX.16
AMÉRICA LATINA: TASAS ACTIVAS EQUIVALENTES EN DÓLARES
EN MERCADOS NACIONALES DE CAPITAL a
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Perú
Uruguay
Venezuela
1988
1989
1990
1991
1992
1993
40.6
1087.5
14.2
12.8
11.0
22.0
-11.6
18.5
-2.9
15.4
131.6
28.8
-25.3
138.0
24.1
31.6
10.7
9.0
0.2
-8.9
2.4
-46.3
29.5
39.5
11.9
-8.8
28.0
15.8
18.3
6.2
1.8
19.0
32.2
18.8
504.9
60.0
7.8
18.4
32.7
20.6
20.5
26.2
7.9
2.6
14.6
12.7
49.9
54.3
3.5
21.5
41.1
10.9
30.6
18.3
36.9
26.3
12.5
-2.0
48.9
27.1
37.6
16.9
1.1
11.4
-25.3
17.0
7.1
15.4
,„
31.0
8.5
b
e
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Promedio de valores trimestrales. b A partir de 1993, tasa activa preferencial. c A partir de 1993, tasas efectivas.
a
sólo una muy pequeña fracción de la cartera total, su exposición ariesgoscambiarios no necesariamente neutraliza los
efectos favorables de dicha diversificación. Por otra parte, es característico que
los mercados emergentes ofrezcan información limitada al público; así, los inversionistas dispuestos a gastar en la
generación de información tienen más
probabilidades de identificar acciones
subvaluadas con potencial de revalorización. Finalmente, los mercados emergentes están siendo descubiertos por
inversionistas que tradicionalmente concentraban su atención en los países industrializados.
Por otra parte, aparentemente los inversionistas externos también perciben
que los bonos latinoamericanos son un instrumento relativamente seguro como destino de sus colocaciones. Primero, durante
la crisis de los años ochenta, los países de
la región siguieron sirviendo normalmente los bonos que habían emitido anteriormente, de lo cual algunos expertos han
concluido que los bonos tienen allí prioridad de hecho respecto de la disponibilidad
22
de divisas. Segundo, se opina con frecuencia que los bonos también están menos
sujetos a los incumplimientos de pago que
los préstamos comerciales, por cuanto a
los tenedores de bonos les es bastante más
fácil iniciar acciones legales (Gooptu,
1993).22
También hubo factores de carácter
regulatorio a nivel internacional que contribuyeron a la entrada de capitales. Es
probable que uno de los más importantes
haya sido la regla 144A adoptada en abril
de 1990 por la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos. En efecto, mediante dicha disposición se permitió que
los inversionistas institucionales acreditados en los Estados Unidos compraran y
vendieran valores no registrados ante la
Comisión. Esto fortaleció el "mercado privado" de valores no registrados de ese
país, lo que hizo posible que las empresas
latinoamericanas organizaran programas
de colocación de ADRS sin ceñirse a las
condiciones impuestas por el "mercado
público" de valores registrados (por ejemplo, la adopción del sistema estadounidense de contabilidad).
Esta confianza aparece en contradicción con antecedentes históricos anteriores; en los años treinta
los incumplimientos prolongados frente a la deuda externa se produjeron principalmente respecto
de los bonos, que era entonces el instrumento de deuda (CEPAL, 1964). Por el contrario, los bonos
representaron una proporción mínima del total de la deuda en los años ochenta.
222
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA .
La "ingeniería" financiera se ha puesto
en boga en los mercados internacionales, y
facilitó el acceso de América Latina.
Empresas con escasa presencia en el mercado han podido conseguir financiamiento gracias al imaginativo mecanismo de
organización de garantías especiales en
efectivo; por ejemplo, algunas empresas
mexicanas pudieron emitir bonos utilizando el respaldo de fondos bloqueados, financiados con futuros ingresos de divisas.
Otra técnica utilizada ha sido la oferta de
bonos con certificado de opción (warrants);
la empresa mexicana Nacional Financiera
s.N.c. ofreció recientemente un bono de 100
millones de dólares que daba a los inversionistas la opción, a partir del tercer año,
de convertir sus títulos en acciones de una
empresa estatal.
La popularidad adquirida por instrumentos financieros como los ADRS también
facilitó la afluencia de capitales a la región,
debido a que crearon un ambiente más
favorable para los inversionistas externos.
Por una parte, los dividendos se reciben
directamente en dólares; por otra, los ADRS
se pueden comprar con el crédito más barato disponible en los Estados Unidos. Sin
embargo, una parte significativa de los
ADR (los llamados ADR secundarios) contribuyó a un alza de los precios de bolsa más
que a aumentos del capital de las empresas, y elevó la sensibilidad de las cotizaciones bursátiles afluctuacionescíclicas. En
la dimensión macroeconômica, en varios
países, las inversiones bursátiles involucraron ingresos de divisas que presionaron por fuertes apreciaciones cambiarías.
Con ello también ofrecieron una fuente de
inestabilidad futura.
c) Fuentes y usos de los nuevos flujos de
capital externo
Como se señaló anteriormente, una de
las características principales de la reciente
bonanza de losflujosde capital ha sido la
relativa marginalización de los bancos
comerciales y el surgimiento de una fuen23
te de financiamiento más diversificada
que la de la década de 1970. En particular,
han desempeñado un rol más importante
la inversión extranjera directa (IED) y las
colocaciones de cartera (acciones, bonos, y
otros valores).
Naturalmente, losflujosde inversión
extranjera directa se originan en las decisiones de las empresas transnacionales. De
éstas, la mayoría se localiza en los países
industrializados, especialmente en Estados Unidos, que constituye la fuente primaria tradicional de IED (Calderón, 1994).
Aunque los países industrializados sean
los principales generadores de estas
corrientes, interesa señalar no obstante
que se aprecia un dinamismo creciente
respecto de las inversiones intralatinoamericanas (Calderón, 1993b). Por ejemplo, durante los dos o tres últimos años las
empresas chilenas han pasado a ser importantes inversionistas extranjeros directos
en Argentina.
Lamentablemente, las inversiones en
títulos financieros (securities), que actualmente son una de las fuentes más importantes de financiamiento, representan en
gran medida transacciones anónimas, en
las que no es fácil identificar a los inversionistas. No obstante, existe un consenso
relativamente generalizado sobre el hecho
de que, en un comienzo, la fuente predominante del financiamiento de cartera fue
la repatriación de activos que los residentes latinoamericanos mantenían en el exterior (Gooptu, 1993). Una estimación
basada en una metodología contenida en
un informe reciente del Banco Mundial
(1993b), citada más arriba, sugiere que entre 1988 y 1992 el retorno de capital repatriado constituyó una fuente muy
significativa de financiamiento externo,
incluso teniendo en cuenta errores importantes de sobreestimación.
Como se mencionó anteriormente, existen diversas razones que explican dicha
repatriación. En primer lugar, los residentes son tal vez los mejor informados acerca
de la evolución de los acontecimientos en
Por ejemplo, los bonos suelen ser "al portador". Por su parte, las inversiones en capital accionario,
a menos que haya exigencias oficiales de registro, también son difíciles de rastrear.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES...
223
su país; por ende, cuando surgen probleinstitucionales fueron mucho más activos
mas, pueden ser los primeros en "escapar"
en América Latina en 1992-1993, y ciery, cuando la situación mejora, los primeros
tas informaciones de los operadores de
en retornar. Es claro que las reformas esmercado sugieren que estas organizatructurales y la liberalización han aumenciones podrían seguir aumentando contado las oportunidades de obtener
siderablemente su participación en los
utilidades y disminuido los costos de
años venideros (Gooptu, 1993). Por últitransacción de la entrada y salida de recur- mo, respecto del origen geográfico de los
sos financieros nacionales de la región.
flujos de cartera hacia América Latina,
Otro motivo de repatriación ha sido el
éstos parecen provenir en gran parte de
costo relativamente elevado del crédito
los Estados Unidos, seguido de Europa,
interno, junto con la baja rentabilidad de
particularmente del Reino Unido (Howell,
los activos en el exterior. La compra de
1993).
bonos latinoamericanos (con la percepción
En cuanto al uso del nuevo fínanciade que cuentan con el respaldo de los
miento externo, hay relativamente poca
gobiernos), de acciones en fondos de
información disponible. Sin embargo, es
inversiones en países específicos y de
claro que el sector privado latinoamericaADRS han brindado también a los residenno moviliza el grueso del fínanciamiento
tes nacionales una sensación de seguridad
de cartera. Naturalmente, la mayor parte
frente a losriesgospolíticos y en materia
de la inversión en capital accionario es
de transferencias de recursos.
efectuada por empresas privadas. Pero el
sector privado ha predominado también
Aunque parte de esta repatriación de
capitales es permanente, tal vez la motiva- en las emisiones de bonos: en 1992 y 1993
las entidades privadas representaron 70%
ción primordial sea de carácter especulatiy 55% del valor total de los nuevos bonos
vo para obtener altas rentabilidades de
(Banco Mundial, 1993a).
corto plazo (Gooptu, 1993). En la medida
en que esto sea cierto, resulta que una
parte considerable del fínanciamiento
4. La calidad y las perspectivas futuras
externo de la región es potencialmente
de los nuevos flujos de
muy inestable.
fínanciamiento
Otra fuente defínanciamientoson los
particulares y las empresas extranjeras
Uno de los problemas para evaluar el preque buscan inversiones de alta rentabilisente incremento de la afluencia de capital
dad y altoriesgo.Los canales principales
es el carácter relativamente limitado de la
para este tipo de inversiones han sido los
información disponible. No existe una sola
fondos administrados que se especializan
fuente completa de datos sobre los diveren valores de mercados emergentes
sos componentes de losflujosde capital.
(bonos y acciones) y en la compra minoLa gran cantidad de depósitos locales
rista de bonos internacionales y ADRS.
denominados en dólares estadounidenses
La fuente más estable del fínancia(véase el cuadro IX.17) y los títulos de
miento de cartera son los grandes inversiogobiernos denominados en moneda local
nistas institucionales, como las compañías
de seguros y los fondos de pensiones. Los adquiridos con dólares (por ejemplo, los
Certificados de la Tesorería (CETES) emitiinversionistas institucionales con carteras
dos en México) representan obligaciones
extranjeras más voluminosas se hallan en
el Reino Unido, seguidos por los de Japón potenciales en moneda extranjera que no
figuran en las cifras de la deuda externa.
y los Estados Unidos. Sin embargo, sus
Entre tanto, las estimaciones más generainversiones en mercados emergentes consles
de flujos y obligaciones adolecen de
tituyen una parte relativamente marginal
de su cartera, pues eran inferiores al 5% del desfases cronológicos; asimismo los divertotal de sus inversiones en el exterior. No sos esfuerzos públicos y privados de recopilación de información no generan
obstante, al parecer los inversionistas
224
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
necesariamente estimaciones compatibles.
Una situación similar dominó en la década
de 1970 respecto de la concesión de préstamos bancarios a los países en desarrollo.
Así, la falta de información por parte de los
acreedores puede haber contribuido a la
concesión excesiva de préstamos, el sobreendeudamiento y la crisis (Ffrench-Davis
y Devlin, 1994).24
Pese a estas limitaciones, se realiza a
continuación una evaluación somera de
los nuevosflujosde capitales.
a) Plazos y costos
Las condiciones de los nuevos flujos
de financiamiento externo parecen ser relativamente onerosas y sus plazos breves,
en proporción relativamente significativa.
Además, de los préstamos de corto plazo
y los depósitos bancarios, la inversión de
cartera tiene vencimientos o puede ser
liquidada (eventualmente con pérdidas) a
plazos relativamente breves.
Los bonos -considerados como uno de
los componentes de más rápido crecimiento de los nuevos flujos financieros- han
tenido formalmente un vencimiento a
mediano plazo, pero esto, en los años
noventa, significa entre tres y cinco años.
Este horizonte limitado obliga a los
prestatarios a recurrir con frecuencia a
ejercicios de refinanciamiento difíciles e
inciertos. La situación se contrapone a la
del siglo pasado, cuando los países en
desarrollo podían atraer capital mediante
la emisión de bonos con vencimientos de
hasta 99 años (Hughes, 1979). Incluso los
bancos comerciales ofrecían vencimientos
promedio de siete a diez años en la década
de 1970. Si América Latina pudiera mantener su acceso a estos mercados de bonos, y
si participaran más inversionistas institucionales, los plazos de los vencimientos
podrían ampliarse más. Por su parte, la
inversión bursátil carece de compromisos
en materia de vencimiento y puede retirarse sin previo aviso.25 En cambio la IED, que
constituyó menos de un cuarto de los flujos netos en 1992 y 1993, es un compromiso
a largo plazo.
Todas las nuevas fuentes de financiamiento son relativamente onerosas. Tal es
el caso de los bonos y la IED; pero también
en general el del financiamiento mediante
emisión de acciones (Williamson, 1993a).
En efecto, éste es uno de los motivos que
explican por qué la inversión bursátil en
nuevas acciones no suele ser una fuente
importante de nuevo capital.26 Naturalmente, el costo elevado no es en sí necesariamente un problema si los recursos se
utilizan en actividades con tasas de rentabilidad aún superiores, y si la economía
global puede generar divisas suficientes
para cubrir los costos del capital externo.
Lamentablemente, hay poca información
microeconómica sobre cómo se utiliza el
financiamiento externo; sin embargo, al
nivel macroeconômico es posible examinar qué asociación existe entre cambios en
el financiamiento externo y el uso interno
en consumo o inversión. El tema se aborda
en el capítulo XI.
b) Volatilidad
Como ya se ha discutido, una fuente
importante de capital ha sido el retorno de
capitales de residentes y los capitales extranjeros que especulan con rentabilidades
de corto plazo en América Latina, las que
ahora son relativamente elevadas debido
en parte a la recesión internacional y a las
bajas tasas internacionales de interés real
en el Norte. Naturalmente, toda variación
importante de las rentabilidades a corto
plazo en América Latina comparada con el
24 En efecto, los acreedores tomaron conciencia muy tardíamente del problema que se estaba generando
con la deuda.
25 Naturalmente, tiene que haber un comprador nacional. Esto se examinará a continuación.
26 En los Estados Unidos, la inversión bursátil equivale a sólo el 7% de la nueva inversión bruta. En los
países en desarrollo la cifra es muy inferior (Welch, 1993). En efecto, tradicionalmente el papel
principal de los mercados de valores no ha sido fomentar las nuevas inversiones sino ofrecer liquidez
a los inversionistas.
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES...
225
Cuadro IX.17
AMERICA LATINA: DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA
(Millones de dólares)
Argentina
México
Paraguay
Participación en
flujos del exterior3
(en porcentaje)
1990
1993
3 442
17126
55.7
10 765
17027
8.0
242
632
18.0
Perú
1031
4120
37.6
Uruguay
4 427
5 584
115.2
Total (5)
19 907
44489
21.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a Aumento del saldo de depósitos en moneda extranjera entre 1990 y 1993, como porcentaje del aumento del stock de
pasivos con el exterior (medido por aproximación como la suma de los flujos netos de capitales en el trienio 1991-1993,
según el cuadro IX. 1).
resto del mundo podría revertir la dirección delflujode capital, con consecuencias negativas para el balance de pagos
y el ajuste externo. El carácter especulativo
de estosflujoslos hace potencialmente
inestables.
Otra perspectiva desde la cual juzgar
la volatilidad es examinar la desviación
estándar de losflujosde la cuenta de capital desagregados según tipos de transacciones. Tal es el procedimiento que se
emplea en el cuadro IX.18 para América
Latina y seis países relativamente grandes.
En él se aprecia que losflujosfinancieros
de corto plazo (es decir, los con vencimientos inferiores a un año) han sido tradicionalmente muy inestables en los últimos 40
27
17
*
anos
En contraste con el capital de corto
plazo, en general losflujosfinancieros de
largo plazo han mostrado una volatilidad
mucho menor durante los últimos 40 años.
Dentro de esta categoría figuran algunos
flujos de cartera, como el de bonos. Sin
embargo, hasta los años noventa este tipo
de financiamiento era tan exiguo que las
evaluaciones de su inestabilidad histórica
carecen de mayor significado. Por otra
parte, la categoría "préstamos", salvo al
inicio de los años ochenta, ha mostrado un
grado relativamente bajo de volatilidad en
el período de la posguerra. Sin embargo,
en la década de los noventa este tipo de
flujo no ha sido muy dinámico, debido en
parte a la variabilidad de las estrategias
internacionales de los bancos comerciales.
Otroflujode largo plazo es la inversión extranjera directa. Esta categoría del
balance de pagos presenta también una
volatilidad relativamente baja. La inversión extranjera directa suele promoverse
como una fuente muy atractiva de financiamiento externo. Muchos señalan el hecho de que no sólo posee un carácter
relativamente permanente, sino que
además incorpora tecnología y conocimientos técnicos. También se supone que
a menudo se comporta en forma anticíclica, en el sentido de que las utilidades son
sensibles a los altibajos de la actividad económica interna.
Sin embargo, el examen del comportamiento de la inversión extranjera directa
en América Latina sugiere que convendría
27 Esto se manifiesta en las desviaciones estándar muy elevadas para la categoría flujos "de corto plazo"
del balance de pagos correspondientes al período 1950-1992. Las desviaciones estándar son
comparables, ya que fueron normalizadas por la media de cada subperíodo.
226
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro DC18
AMÉRICA LATINA: VOLATILIDAD DE LOS FLUJOS EXTERNOS DE CAPITAL
(Coeficiente de volatilidad)a
Movimiento de
capitales netos
América Latina
Largo plazo
-Préstamos
-IED
Corto plazo
Donaciones
Errores y omisiones
Argentina
Largo plazo
-Préstamos
-IED
Corto plazo
Donaciones
Errores y omisiones
Brasil
Largo plazo
-Préstamos
-IED
Corto plazo
Donaciones
Errores y omisiones
Chile
Largo plazo
-Préstamos
-IED
Corto plazo
Donaciones
Errores y omisiones
Colombia
Largo plazo
-Préstamos
-IED
Corto plazo
Donaciones
Errores y omisiones
México
Largo plazo
-Préstamos
-IED
Corto plazo
Donaciones
Errores y omisiones
Venezuela
Largo plazo
-Préstamos
-IED
Corto plazo
Donaciones
Errores y omisiones
19501959
19601969
19701979
19801989
19901992
1980
1992
0.63
0.69
0.77
3.40
0.70
1.39
0.45
0.42
0.58
2.20
0.16
1.80
0.62
0.63
0.61
1.76
0.44
4.10
0.88
1.25
0.34
3.63
0.43
1.45
1.92
3.12
0.36
2.61
1.73
5.98
0.87
1.90
0.40
16.20
0.72
1.80
1.50
2.60
1.50
3.70
2.50
19.60
3.10
22.10
1.60
2.90
2.60
3.60
1.60
1.60
1.50
39.70
2.90
2.70
0.80
1.10
0.68
2.10
0.69
1.80
0.95
2.30
0.78
1.70
0.98
2.70
2.20
3.10
2.70
0.67
1.39
0.50
6.70
0.50
3.30
0.48
0.80
0.30
2.30
0.40
1.60
0.50
0.60
0.50
1.30
1.50
3.00
1.10
1.50
0.52
4.80
5.20
1.00
2.20
3.70
1.40
2.10
0.70
1.28
1.70
0.60
3.30
3.70
0.80
1.00
1.60
1.30
15.40
1.20
3.80
0.52
0.39
2.40
1.60
1.20
3.00
1.80
1.40
9.20
1.16
0.62
2.00
0.80
1.40
0.65
4.20
0.56
5.00
0.38
0.47
0.41
1.00
0.43
43.60
0.72
1.30
0.70
2.40
0.92
7.90
1.20
1.30
2.50
13.20
0.93
2.00
0.76
0.80
0.76
3.20
0.82
7.80
0.69
0.75
0.63
27.60
0.54
0.86
0.53
0.68
0.64
3.70
11.20
2.20
0.38
0.18
0.07
1.10
0.20
0.75
0.73
1.00
0.58
2.57
2.97
5.16
0.40
1.02
0.29
2.20
1.35
3.20
0.57
0.74
0.58
4.49
1.39
8.70
0.62
0.67
0.51
7.49
0.42
2.60
1.12
2.28
0.58
2.53
1.13
2.29
0.56
1.20
0.50
0.43
1.14
3.70
0.98
1.53
0.72
10.80
1.36
2.40
1.58
2.45
1.55
12.40
0.46
1.20
5.58
7.00
6.00
2.88
1.25
2.00
1.59
1.41
3.60
19.30
0.84
1.56
25.70
2.56
1.08
1.46
0.16
3.30
0.81
1.80
0.76
2.30
0.26
0.62
4.60
2.90
1.24
1.55
0.25
2.10
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
a Desviación estándar ponderada por la media del respectivo subperíodo.
-
-
-
-
227
LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
formular algunas advertencias respecto
del carácter anticíclico de este tipo de flujo.
De acuerdo con análisis estadísticos preliminares, los coeficientes de correlación
tienden a sugerir que la transferencia neta
de inversión extranjera directa ha estado
relacionada positivamente con la dirección de la transferencia externa global de
recursos y con el comportamiento del sector exportador y de los niveles de reservas.
Por ende, convendría profundizar la hipótesis de que el comportamiento financiero
de las inversiones extranjeras directas es
procíclico frente alas tendencias del balance de pagos. Si esto es así, entonces sus
efectos financieros sobre el sector externo
no serían totalmente benignos.
En cuanto al capital externo en los
mercados de valores latinoamericanos,
éste no puede retirarse unilateralmente:
para vender una parte tiene que haber un
comprador que sirva de contraparte. Por
lo tanto, la retirada en masa de esos mercados sólo puede lograrse a costa de una
caída brusca de los precios. Por esta razón,
algunos sostienen que es poco probable
que la tendencia del capital externo en los
mercados de valores se revierta abruptamente. Sin embargo, la influencia financiera de los inversionistas y de las
externalidades es de tal magnitud en los
mercados de valores que podría resultar
un grave error al subestimar los riesgos de
posibles corridas de los inversionistas
extranjeros y de crisis sistêmicas. En efecto, los acontecimientos en el mercado de
valores o en el mercado cambiario pueden
inducir a una liquidación masiva en un
intento por minimizar pérdidas como
resultado de caídas adicionales de los
precios.
28
c) Accesofuturo
Cabe especular sobre si América Latina ampliará y desarrollará su actual acceso
ventajoso a los mercados internacionales
de capital. Existen razones para sentirse
optimistas: por ejemplo, hay ciertos indicios de que en la década de 1990 los inversionistas de cartera "descubrieron"
mercados emergentes en los países en
desarrollo (Howell, 1993). Si lo único que
los motiva son las altas rentabilidades,
podría tratarse simplemente de un interés
coyuntural. Sin embargo, cabe recordar
que al parecer ha habido un interés creciente en captar los supuestos beneficios
derivados de la diversificación de carteras
hacia mercados financieros cuyo comportamiento no está muy correlacionado con
los de los países industrializados. Este
último motivo tiene un carácter más estructural o permanente. Además, la cartera externa de los inversionistas es enorme.
Por ejemplo, a fines de 1992 los inversionistas internacionales tenían 900 mil millones de dólares en valores externos
(Howell, 1993). Una minúscula fracción
de esta suma se asigna actualmente a los
mercados emergentes. Por ende, incluso
una pequeña diversificación hacia dichos
mercados podría acarrear un gran flujo
de recursos a las zonas en desarrollo, y a
América Latina en particular.29
Otro factor que hay que considerar por
la parte de la oferta es que al parecer el
capital que los residentes latinoamericanos mantienen en el exterior es muy considerable. Por ejemplo, Kuczynski (1992)
estima que los latinoamericanos tienen
unos 300 mil millones de dólares en el
IA
exterior. Tampoco cabe descartar la
posibilidad de que los favorables efectos
28 De aquí la importancia de la regulación interna, que se trata en el capítulo XII.
29 Los fondos de pensiones del Reino Unido han aumentado las inversiones en valores extranjeros
alcanzando al 18% de sus activos en 1990, con mucho el coeficiente más alto de los países
desarrollados. Si el 5% de estas inversiones se coloca en los mercados emergentes, esto representaría
sólo el 1% de los activos totales de esos fondos. En cuanto a los fondos de pensiones alemanes, el
porcentaje de valores extranjeros era 1% y en los estadounidenses era 4% (Griffith-Jones, 1994,
cuadro 12). En cambio, a comienzos de siglo, los inversionistas de cartera tenían hasta 50% de sus
inversiones en mercados emergentes (Howell, 1993).
30 Por cierto, la totalidad de esta suma no estaría disponible para repatriación. Podría haber montos
significativos que son inversiones semipermanentes en el exterior.
228
de demostración que generen las ganancias obtenidas por los inversionistas
extranjeros reactiven el interés de los
bancos en otorgar préstamos de mediano plazo a las zonas en desarrollo. Paralelamente, el crecimiento económico,
sumado a normas de inversión transparentes y atractivas, debería seguir atrayendo a la inversión extranjera directa.
Sin embargo, tal como señala Williamson
(1993a), en la economía de América Latina
no se debería equiparar el acceso al financiamiento externo con el éxito. En efecto,
con cierta frecuencia la región ha tenido
acceso a un abundante financiamiento
externo -el último episodio se registró en
la década de 1970- sólo para terminar en
una crisis. Es claro que la permanencia en
esos mercados dependerá no sólo de los
buenos incentivos que se ofrezcan a los
inversionistas, sino también y, en forma
más general, de un manejo económico
prudente, incluida la medida en que el
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
volumen, tipo y uso del financiamiento
externo sean compatibles con la estabilidad macroeconômica, la competitividad internacional y un fuerte proceso
interno de ahorro-inversión. Los propios
mercados externos de capital suelen ser
menos disciplinados de lo que darían a
entender los libros de texto y los operadores de mercado. En efecto, es evidente que
son propensos a adoptar las tendencias
cíclicas de moda y a efectuar ajustes que
crean auges de financiamiento insostenibles. Además, el volumen de recursos
disponibles en un momento determinado
puede ser enorme comparado con la
capacidad productiva y de absorción
eficiente de cualquier país en desarrollo.
Por ende, en tiempos de abundancia se
requiere una política previsora y una
disciplina especial por parte de los
prestatarios y no de confiar exclusivamente en el "juicio del mercado" o de los
acreedores.
\
Capítulo X
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y
DESARROLLO: EL MARCO ANALÍTICO
V
Tanto desde una perspectiva teórica como
práctica losflujosdefinanciamientoexterno pueden ser un complemento valioso de
los esfuerzos internos para iniciar y sustentar procesos de desarrollo. En el presente capítulo se analiza la relación entre
losflujosde capital externo y la estabilidad
macroeconômica y el desarrollo.
En la sección 1 se discuten varios argumentos teóricos tanto tradicionales como
relativamente novedosos, que examinan el
rol que desempeña la movilidad del capital externo en los procesos de desarrollo.
En la sección 2 se presenta una reseña de
la evolución del debate sobre la dinámica
de la apertura de la cuenta de capitales.
Aquí no se pretende realizar un estudio
detallado de la literatura sobre estos te<21
mas, sino.más bien pasar revista a la
evolución de algunas de las ideas y políticas dominantes sobre la movilidad del capital. Esto proporcionará antecedentes
útiles, que unidos al examen de la composición y el volumen de losflujosde capital
realizado en el capítulo anterior, facilitan
el análisis posterior de las políticas públicas correspondientes para la región.
1. El papel de la movilidad del capital
externo en el desarrollo
A losflujosde capital externo se le ha
asignado desde hace tiempo un papel
31
/
importante en el desarrollo. Es más, en los
últimos años se ha prestado una creciente
atención al tema de la movilidad del capital y su impacto sobre el desarrollo. Respecto a la movilidad del capital se
identifican seis roles centrales: a) mejor
asignación macroeconômica de los recursos; b) movilización del ahorro externo;
c) mejor asignación intertemporal del
gasto; d) diversificación de riesgos; e) eficiencia microproductiva y f) mayor credibilidad para las autoridades monetarias.
Cada una de estas funciones emana de
poderosos argumentos teóricos. Sin embargo, se demostrará también que el mundo real subóptimo en que vivimos puede
contraponerse a muchas de las evaluaciones contenidas en la literatura teórica sobreflujosde capital. Esto ha dado origen a
ciertas advertencias acerca del rol de la
movilidad del capital en los procesos de
desarrollo, esbozándose en esta sección aigimas de las más importantes.
a) Asignación eficiente de recursos
Se supone que los movimientos de capital mejoran la eficiencia de la asignación
mundial de recursos (Mathieson y RojasSuárez, 1993). En efecto, los rendimientos
reales de la inversión marginal en los
países ricos en capital habitualmente
son menores que en los países con escasez
de capital. Cuando hay movilidad del
Para un buen estudio reciente, véase Hanson (1992).
230
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
capital, se supone que los ahorrantes del
país rico renuncian a hacer inversiones de
menor rendimiento en su país en favor de
inversiones de mayor rentabilidad en el
país más pobre. De esta manera, los ahorrantes del país rico obtienen un mayor
rendimiento por su capital, mientras que
la inversión interna y el ingreso nacional
del país pobre aumentan. La mejor asignación mundial de recursos se refleja progresivamente también en menores
diferenciales de rentabilidad entre ambos
países.
Como muchos argumentos teóricos,
los resultados pronosticados dependen de
algunas condiciones estrictas. Una de ellas
es que los mercados financieros, que intermedian la mayoría de los movimientos
internacionales de capital, tienen que tener
lo que Tobin (1984) denomina eficiencia en
la valoración de los precios de mediano y
largo plazo; es decir, valoraciones de mercado que reflejen correctamente el valor
actualizado de los dividendos que los activos en cuestión podrían generar razonablemente en el tiempo. La determinación
correcta de precios es extremadamente importante, porque son la principal señal
para la reasignación de capital a través del
mercado. Desafortunadamente, los movimientos de precios en los mercados financieros no suelen reflejar la valoración de
largo plazo (Tobin, 1984; Stiglitz, 1993;
Kenen, 1993). Entonces, aquellas inversiones que atraen losflujosde capital transfronterizo debido a su mayor rendimiento
privado esperado no tienen por qué ser
necesariamente las inversiones con la mayor tasa de rendimiento social.
En efecto, estudios empíricos (reseñados en Tobin, 1984; Akyüz, 1993; Lessard,
1991) así como análisis históricos (Kindleberger, 1978) sugieren que pueden surgir
ineficiencias importantes de los mecanismos de asignación de los mercados de capital. Por ende, en condiciones de
imperfecciones propias del mercado financiero sumado a factores no económicos
presentes en el mundo real, puede ocurrir
32
casi cualquier cosa respecto al flujo coyuntural de capital.
A la larga, el proceso de ensayo y error
permite que los agentes del mercado perciban mejor las distorsiones e imperfecciones, de modo que con el tiempo los
mercados financieros internacionales libres de trabas podrían asignar sistemáticamente capital en forma más eficiente.32 Sin
embargo, los mercados financieros, debido a las imperfecciones señaladas, pueden
llevar en el corto plazo a la asignación de
montos de capital demasiado altos o demasiado exiguos (frente a los rendimientos implícitos) a algunos países receptores
en un momento determinado. El riesgo de
una asignación inadecuada de esa índole
aumenta mientras másflujosse dirigen a
operaciones meramente financieras en
contraposición a la inversión productiva y
al comercio. Cuando la asignación inadecuada de corto plazo es considerable o
sistêmica, puede inducir una crisis y tener
consecuencias devastadoras para las empresas, los distintos sectores de la economía y las naciones. Además, estos
trastornos de corto plazo de las finanzas,
que perturban seriamente la producción y
distorsionan la rentabilidad del capital,
pueden acarrear obviamente ventajas e
inconvenientes arbitrarios a diferentes
agentes económicos, los que pueden volverse determinantes de las rentabilidades
y, por ende, de las tendencias en la asignación internacional de recursos.
b) Movilización del ahorro externo
Este ha sido tal vez el argumento más
tradicional, y por cierto el más contundente, en apoyo de la movilidad internacional
del capital y de los flujos a los países en
desarrollo. En efecto, en los países en
desarrollo el capital suele ser el factor escaso
de la producción; además, el ingreso y el
ahorro relativamente exiguos representan
restricciones a la acumulación acelerada
de capital y al crecimiento. Por tanto, el
ahorro externo en la forma de entrada neta
En efecto, Bloomfield (1968) concluyó que la libre movilidad internacional del capital en el siglo XIX
resultó en que el capital migrara hacia los lugares con las mayores tasas de rendimiento.
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
de capital puede complementar el ahorro
interno, elevar los niveles de inversión e
impulsar el crecimiento. A su vez, la expansión del ingreso agregado puede elevar aún más el ahorro interno y la
inversión, creándose con ello la base de
una expansión económica sostenida.
Se acostumbra a describir el círculo
virtuoso en términos de un ciclo saludable
de recursos externos de largo plazo presentado en el gráfico X.l. Durante el período I, en el que la tasa de inversión prevista
del país es mayor que el ahorro interno disponible, el capital externo (en aras
de la simplicidad se representa exclusivamente como deuda) financia el déficit de
ahorro. El ahorro externo tiene su contrapartida en un déficit de la balanza comercial del país. En este período inicial la
deuda externa crece más rápido que el PIB,
porque los nuevos préstamos no sólo tienen que cubrir el déficit del ahorro, sino
también refinanciar el servicio de la deuda
que vaya venciendo. Sin embargo, el crecimiento económico aumenta progresivamente la proporción de inversión prevista
que puede ser financiada con cargo al ahorro interno, hasta llegar a un punto en que
a fines del período I el país dispone de un
nivel de ahorro interno que le permite financiar toda su inversión y se alcanza el
equilibrio comercial. No obstante, el pago
de intereses se cubre todavía con nueva
deuda.
En el período II el crecimiento económico logrado genera un excedente de ahorro interno con respecto a los niveles de
inversión; esto se manifiesta en el surgimiento de un excedente comercial, que
permite que el país comience voluntariamente a reducir elflujode recursos externos al pagar progresivamente mayores
proporciones de los intereses de la deuda
externa. En consecuencia, la tasa de crecimiento de la deuda declina gradualmente
hasta dejar de crecer por completo a fines
del período H, cuando el excedente del
ahorro (y del comercio) se eleva a un nivel
231
que permite cubrir todos los intereses de
las obligaciones externas. En el período ni
el crecimiento económico y la expansión
del excedente de ahorro interno permiten
que el país no sólo financie todo el interés,
sino también que comience a amortizar la
deuda externa hasta que ésta llega a ser
nula. Después de esto, el ciclo crediticio
virtuoso del país culmina cuando éste se
gradúa como miembro del club de países
exportadores netos de capital.
Esta parábola tradicional, aunque obviamente muy estilizada, contiene algunos
mensajes poderosos. Primero, losflujosde
capital externo deben dirigirse a aumentar
secularmente la inversión agregada y no
desviarse al consumo. Segundo, es necesario desplegar un esfuerzo agresivo de ahorro interno: desde el comienzo del ciclo, la
tasa de ahorro marginal tiene que situarse
a un nivel muy superior al de la tasa promedio del país y también a un nivel mucho
mayor que la tasa de inversión; esto permite que en definitiva haya un excedente
de ahorro. Tercero, la inversión tiene que
ser eficiente. Cuarto, el país debe invertir
intensamente en rubros transables, exportaciones y sustitutos de importación, para
poder generar un excedente comercial lo
suficientemente grande como para transformar el ahorro interno en moneda convertible, a fin de servir los intereses de la
deuda en el período II y amortizarla plenamente en el período HI.33 Quinto, se requieren acreedores bien informados y
pacientes, dispuestos a proporcionar flujos estables y predecibles de financiamiento en condiciones razonables,
especialmente en la etapa delicada del período I, cuando los acreedores tienen que
refinanciar íntegramente el servicio de la
deuda, así como una transferencia positiva
de recursos por un número considerable
de años.
Naturalmente que todas estas condiciones estrictas y estilizadas pueden no
darse en la práctica: los países pueden
experimentar una sustitución secular del
33 Si el gobierno es el deudor principal, hay que generar también un excedente fiscal, lo que implica
alguna combinación de mayores impuestos y menores gastos. Para un marco analítico, véase
Eyzaguirre (1989).
232
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Gráfico X.1
CICLO DE ENDEUDAMIENTO VIRTUOSO
(I-S)
D
II
AD<i
D
D
a d > a y AD AY
D Y
M>X X>M
III
^<0
D
X>M
1D
I
S
D
Y
i
X
M
N
t
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Inversión agregada
Ahorro interno
Deuda externa
PIB
tasa de interés
Exportaciones
Importaciones
I - S
Tiempo
ahorro interno por ahorro externo; puede
suceder que las inversiones no siempre
sean eficientes o no se canalicen lo suficiente hacia bienes transables, y la conducta de los acreedores puede llegar a ser
perversa. En efecto, pôr muy contundente
que sea el argumento a favor de la transferencia del ahorro internacional a los países
relativamente más pobres, los problemas
citados han debilitado recurrentemente
este valioso mecanismo del desarrollo. Por
ejemplo, cabe recordar que entre la Gran
Depresión y 1965 hubo unflujorelativamente escaso de capital hacia las regiones
en desarrollo. Además, cuando los flujos
se reanudaron en la década de 1970, en
muchos países se produjo una gran abundancia de financiamiento que contribuyó
a generar la crisis. Pese a estas serias dificultades, el ahorro externo ha desempeñado tradicionalmente un papel importante
en el desarrollo de muchos países, y algunos,
233
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
como los Estados Unidos de América, llegaron a industrializarse y luego pasaron a
ser grandes exportadores de capitales.
Los países latinoamericanos han recurrido desde hace largo tiempo al ahorro
externo para promover el desarrollo y el
crecimiento. Sin embargo, la historia de los
flujos de financiamiento externo en América Latina ha tenido sus altibajos, ya que
los países han caído reiteradamente en incumplimiento y en crisis, ya sea debido a
una distribución imprudente de los recursos externos, la conducta desestabilizadora de los acreedores o shocks externos
adversos (CEPAL, 1964; Stallings, 1987). La
crisis más reciente fue naturalmente el devastador problema de la deuda de la década de 1980.
En el cuadro X.1 se ilustra la importancia del ahorro externo en losflujosde inversión agregada en la región desde 1970.
Como puede observarse, aún si se excluyen los años de la crisis, el ahorro externo
financió aproximadamente sólo el 15% de
la inversión agregada de la región en su
conjunto. Interesa observar que, en esa cifra promedio, adquiere una mayor significación el ahorro externo en Centroamérica
y el Caribe, donde su contribución a la
inversión es de un tercio o más. Esta participación relativamente elevada del ahorro
externo confirma la situación especial de
esta subregión. Ello obedece en parte a la
importancia de las donaciones oficiales,
que a diferencia de la mayoría de los componentes del ahorro externo, no entrañan
la carga directa de su servicio.
En todo caso, resulta claro que el
ahorro interno financia, en proporción
abrumadora, el grueso de la inversión, incluso en Centroamérica y el Caribe. Es
evidente que sin un esfuerzo sostenido en
este frente, el nivel de inversión no alcanzará para lograr un crecimiento sostenido.
Por tanto, el ahorro externo sólo viene a
complementar este esfuerzo interno. Esta
conclusión es aún más evidente en los
exitosos casos de Asia oriental. (Véase
el cuadro 1.2.)
c) Asignación intertemporal del gasto
Hay algunos escenarios posibles
donde la afluencia de capital externo
puede reducir los costos de diferencias
intertemporales entre la producción, o el
Cuadro X.l
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AHORRO EXTERNO COMO
PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN TOTAL3
(Porcentajes)
19701975
19761982
19831989
19901991
19921993
América Latina y
el Caribe
13.5
17.3
6.1
7.0
20.0
Exportadores de
petróleo
9.7
14.3
1.5
8.2
31.2
No exportadores
de petróleo
16.2
19.9
9.6
5.9
10.0
Sudamérica
15.1
18.7
7.3
2.6
6.1
Centroamérica y el Caribe
30.9
35.0
38.9
41.5
47.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a El ahorro externo es igual al ingreso de capitales menos la variación de reservas según la balanza de pagos. La
inversión es la formación bruta de capital. Los datos se expresan en dólares de 1980.
234
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
ingreso, y el gasto. Mientras que los argumentos previos se centraron en los movimientos seculares de capital, éste se orienta
más a los acontecimientos coyunturales.
El ejemplo más sencillo del rol que
cumple el capital externo en este caso se
ilustra en el gráfico X.2, en que un país
experimenta en el primer semestre de cada
año una caída estacional violenta y predecible de la producción de su principal producto básico de exportación. Aunque no
tuviera reservas a que echar mano, podría
sostener una capacidad constante de importar si compensara el período de bajos
ingresos de exportación con el endeudamiento externo y luego reembolsara los
préstamos en el período en que los ingresos se elevaran a su tope estacional, quedando el país sin ninguna deuda neta. De
esta forma, con cargo al costo de los intereses de la deuda, el país evitaría la perturbación social de ajustar su gasto interno a
lasfluctuacionesde la producción de su
principal exportación.
Los países en desarrollo pueden enfrentar también shocks y pérdidas de ingreso muy prolongadas. En este caso, el
financiamiento externo puede suavizar el
inevitable proceso de ajuste y permitir incluso que el país mantenga el gasto interno
(y la capacidad importadora) mientras se
reasignan los recursos a nuevas actividades productivas.
Por ejemplo, un cambio tecnológico
mundial puede afectar súbitamente la demanda externa y la producción de un sector exportador importante, lo que
ocasiona la caída de las exportaciones, del
producto y del ingreso. Naturalmente, el
país tiene que ajustar y reasignar sus recursos internos, ahora ociosos, hacia nuevas actividades productivas de
exportación para que pueda volver a su
nivel de producción previo a la crisis y
restablecer el equilibrio de las cuentas externas. La puesta en marcha de la producción y exportaciones de las nuevas
actividades es un proceso inevitablemente
lento.
Gracias a losflujosde capital, el crecimiento del gasto interno puede mantenerse igual o cercano a los niveles previos al
shock -durante el período de ajuste- con un
correspondiente déficit externo y un aumento de la deuda externa. Aunque esta
política no elimina todos los costos del
ajuste, sí minimiza la subutilización de los
recursos productivos y la perturbación
social, al permitir que los inevitables costos se distribuyan en el tiempo. En efecto,
cuando los resultados del ajuste se traducen en nuevas exportaciones y se recupera
el crecimiento de la producción, la tasa de
expansión del gasto agregado tiene que
restringirse a fin de que surja un excedente
interno (es decir, un ahorro externo negativo) para reembolsar la deuda externa.
Si el shock fuera esencialmente transitorio -por ejemplo, un alza temporal de las
tasas de interés internacionales o un deterioro coyuntural de los términos de intercambio- el país podría recurrir a recursos
externos para mantener el gasto. No sería
necesario un ajuste estructural, pero aquí
también hay un costo similar al anterior:
para servir y reembolsar la deuda más
adelante, hay que restringir el gasto agregado por debajo de la producción agregada durante un cierto tiempo.
Aunque la movilidad del capital puede servir en teoría para distribuir en el
tiempo los costos de las diferencias intertemporales entre la producción y el gasto,
en la práctica el proceso no siempre evoluciona sin contratiempos. Si las fluctuaciones transitorias de las variables externas
-como el volumen de exportaciones, los
términos de intercambio, o las tasas de
interés- son totalmente predecibles, cabría
pensar que los mercados de capital libres
proporcionarían el financiamiento deseado sin muchas dificultades. Pero en los
países en desarrollo no siempre resulta
fácil determinar la naturaleza transitoria
de una fluctuación negativa del sector externo; esta incertidumbre, sumada a las
imperfecciones de los mercados internacionales de capital (sobre todo la miopía o
estrechez de su horizonte de tiempo), el
impacto relativamente considerable que
pueden tener los shocks externos sobre las
economías en desarrollo, y las respuestas
poco convenientes de política que pueden
surgir, representan obstáculos para la
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
Gráfico X.2
ENDEUDAMIENTO COMPENSADOR
X
M
D
Y
E
t
=
=
=
=
=
=
Exportaciones
Importaciones
Deuda externa
PIB
Gasto agregado
Tiempo
235
236
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
llegada de financiamiento externo en montos adecuados. Además, frente a un shock
prolongado, en que la solvencia depende
de la capacidad e incierta disposición del
país a ajustarse, la movilización del financiamiento autónomo adecuado puede ser
en verdad muy problemática. En estas circunstancias, elfinanciamientocompensatorio oficial -como ser el del FMI- podría
cubrir las brechas financieras que pudieran surgir. Sin embargo, la historia muestra
que en este aspecto hay serias imperfecciones debido a los límites mecánicos impuestos a la disponibilidad de fondos
multilaterales para los países y la modesta
capacidad financiera global de los prestamistas oficiales (O'Connell, 1993).
Cuando este valioso rol de la movilidad del capital internacional opera sólo en
forma imperfecta, el costo del ajuste para
los países en desarrollo puede llegar a ser
enorme. Ello obedece a que frente a un
shock externo negativo (y a reservas internacionales internas limitadas), toda insuficiencia en los ingresos de capitales exigirá
reducciones inmediatas del gasto interno
para restablecer el equilibrio externo. Además, si bien en teoría el producto no tiene
por qué caer durante este ajuste de gastos,
en la práctica es casi seguro que lo hará
debido a lasrigidecesnaturales que surgen en la reasignación de recursos; asimismo se tiende a verificar una reducción
desproporcionada de la inversión. El ajuste externo de América Latina en la década
de 1980 ilustra muy bien este punto: el alza
drástica de los intereses de la deuda externa y el deterioro de los términos de intercambio en conjunto con una gran
insuficiencia de financiamiento, obligaron
a un ajuste masivo del gasto interno. Sin
embargo, las rigideces de los recursos y las
serias reducciones de los insumos importados y de la inversión contribuyeron a
pérdidas sin precedentes de producción
(CEPAL, 1984a; Ramos, 1985; Ground, 1986;
Feinberg y Ffrench-Davis, 1988).
d) Diversificación de riesgos
Si el financiamiento se trata en forma
análoga a los bienes, podrían percibirse
beneficios sociales derivados de un comercio internacional bidireccional de
activos financieros. En efecto, la movilidad del capital permitiría que los individuos satisficieran con mayor plenitud
sus preferencias deriesgosmediante una
diversificación más plena de sus tenencias
de activos. Según destaca Hanson (1992),
este beneficio social surge aun cuando la
movilidad del capital no tenga efecto
alguno sobre el proceso de ahorro e inversión.
Siguiendo con la analogía del comercio de bienes, esta idea relativamente reciente sobre los beneficios de la movilidad
del capital conduce lógicamente a la recomendación de un comercio de activos financieros libre (Mathieson y Rojas-Suárez,
1993). Este es uno de los argumentos más
utilizados para justificar la movilidad generalizada del capital internacional. Estas
conclusiones se basan en la noción de una
economía mundial integrada, en que el
bienestar total es la suma del bienestar de
los inversionistas individuales.
No obstante, la fuerza del argumento
general se debilita si se rompe con la tradición analítica del agente representativo, y
la unidad de análisis pasa a ser países,
algunos deudores netos y otros acreedores
netos. En primer lugar, es el deseo de diversificación de un individuo mediante la
exportación de capital el que inicia el
comercio de activosfinancieros;por ende,
los principales beneficios del comercio
libre de activos favorecerían claramente a
los países que son exportadores netos de
capital y no a los que son importadores
netos de capital, como suele ser el caso de
las regiones en desarrollo (Williamson,
1983). En segundo lugar, durante el proceso de igualación de las tasas de interés, una
situación carente de regulaciones podría
degenerar en grandes desequilibrios debido a una proliferación excesiva de inversionistas con instintos de jugador; es bien
sabido que este tipo de inversionistas
puede conducir a un debilitamiento del
proceso de ahorro-inversión, que naturalmente reviste fundamental importancia
para un país en desarrollo. En efecto, se
sabe que las transacciones de más alto
237
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
riesgo son inherentemente más inestables
y pueden, cuando su volumen es importante, llevar a la economía a ajustarse a
precios que no prevalecerán en el mediano plazo. En realidad, estos fenómenos
podrían debilitar la solvencia de los sistemas financieros, elevar el costo de los intereses para los prestatarios, desanimar la
inversión en transables, y evolucionar hacia "burbujas especulativas" que culminan en una crisis.34
De hecho, la analogía entre comercio
de bienes y comercio de activos financieros
podría ser errónea. El comercio de activos
financieros internacionales no es idéntico
al intercambio de trigo por textiles (DíazAlejandro, 1985; Devlin, 1989). Esta última
transacción es completa e instantánea. En
cambio, el comercio de instrumentos financieros es inherentemente incompleto y
de valor incierto: se basa en una promesa
de pago en el futuro. En un mundo de
incertidumbre, de mercados de seguros
incompletos, de costos en materia de información y otras distorsiones, las valoraciones ex ante y ex post de los activos
financieros pueden ser por lo tanto radicalmente diferentes. Además, el tiempo
que transcurre entre la transacción y el
pago en el ámbito financiero, sumado a las
barreras de información, genera externalidades en las transacciones de mercado que
pueden magnificar y multiplicar los errores de las valpraciones subjetivas, hasta el
punto que en definitiva las correcciones
del mercado son muy abruptas y desesta-
bilizadoras. Es precisamente por esto que
el bienestar puede declinar con la desregulación del comercio de activos financieros
y mejorar en la práctica con cierta mayor
intervención pública (Stiglitz, 1993). En
efecto, el control público del comercio de
algunos activos financieros reduciría el
bienestar de algunos individuos, pero aumentaría a la vez el bienestar nacional o
agregado, mediante el fortalecimiento de
la estabilidad macroeconômica y el mejor
comportamiento de las inversiones.
Por último, el tiempo que transcurre
entre la transacción y el pago en el ámbito
financiero, y el consiguienteriesgode incumplimiento conduce también a criterios
de eficiencia que son distintos de los que
rigen los mercados de bienes y servicios.
Estos últimos se equilibran naturalmente
mediante los precios. En cambio, muchos
mercados financieros no se equilibran mediante los precios exclusivamente, ya que
problemas de información, monitoreo y
cumplimiento vinculados con la conducta
del prestatario inducen a los acreedores
eficientes a racionar en la práctica el volumen de fínanciamiento.35
e) Microeficiencia productiva
Se prevé que la movilidad del capital
internacional mejorará también la eficiencia productiva a nivel microeconómico.
Para el sistema financiero esto implicaría
menores márgenes de intermediación
entre el prestamista y el prestatario
34 En efecto, importantes "burbujas especulativas " surgieron en Argentina, Chile y Uruguay en los años
setenta e inicios de los ochenta. Las tasas de interés y el valor de los activos financieros internos
crecieron a ritmos notablemente mayores que los mostrados por el producto y el ingreso, y se
mantuvieron por encima de los niveles observados en los mercados financieros internacionales. Las
"burbujas financieras" descansaban fundamentalmente en cuatro factores: i) la liberalización
relativamente rápida y radical de los mercados financieros internos; ii) un sistema interno regulador
permisivo o inexistente; iii) una fuerte entrada de capitales provocada en gran medida por la
liberalización de la cuenta de capitales y el importante diferencial de tasas de interés; y iv) el
correspondiente atraso cambiario sustentado por estos flujos.
35 El racionamiento obedece a los temores de caer en la "selección adversa", es decir, en determinado
momento una tasa de interés más elevada sólo atraerá a los prestatarios más riesgosos del mercado,
lo que acarreará el deterioro global del valor previsto de la cartera de préstamos del acreedor. Por
tanto, un acreedor eficiente no ofrecerá necesariamente préstamos al mejor postor como ocurriría en
mercados de bienes atomizados. Para mayor análisis sobre este aspecto, véase Jaffee y Russell (1976)
y Stiglitz y Weiss (1981).
238
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
(Akyüz, 1993). Generalmente la eficiencia
productiva implica asimismo menores
costos en materia de intereses; esto aumenta la calidad promedio, o solvencia, de los
solicitantes de fondos en el mercado de
capitales (Stiglitz, 1993). Las menores tasas
de interés elevan también el valor del
capital de las empresas no financieras y
estimulan sus procesos de inversión.
Como el ingreso de fondos externos
compite con el capital interno, se prevé que
la movilidad del capital reducirá las tasas
de interés internas. Además, puede elevar
el número de intermediarios que operan
en el mercado -incluidos los extranjeroslo que induce innovaciones financieras y
ejerce una presión descendente sobre los
márgenes de intermediación. Los menores
costos financieros, y la intensificación del
monitoreo de los prestatarios (suponiendo
que los inversionistas internacionales son
inicialmente más sofisticados que sus contrapartes de un país en desarrollo) podría
conducir a una mayor eficiencia de las
empresas no financieras.
Sin embargo, si el mayor volumen de
capital externo no se asigna en forma adecuada, o genera mayor inestabilidad de los
precios de los activos, el resultado promedio
podrían ser tasas de interés reales internas
y márgenes (spreads) persistentemente
elevados, incluso frente a ingresos masivos de capitales. Los altos costos en materia de intereses deterioran las carteras de
préstamos y erosionan el valor del capital
de las empresas, como asimismo sus procesos de ahorro-inversión (Akyüz, 1993).
En efecto, todos estos problemas estaban
presentes en el ciclo crediticio ascendente
en América Latina, durante la década de
1970, y particularmente en aquellos países
que fomentaron indiscriminadamente el
flujo irrestricto de préstamos externos
(Ramos, 1986).
Por lo tanto, parecería conveniente
establecer cierta regulación de la
competencia, especialmente si la estabili-
dad del mercado financiero y el acceso
predecible y estable al financiamiento
contribuye a reducir los riesgos que se
perciben en la inversión a largo plazo.
Esta es una de las razones de por qué
muchos países industrializados han estado dispuestos a sacrificar cierto grado de
competencia en aras de una regulación estricta y una estabilidad de los mercados
financieros.
f)
Credibilidad para las autoridades
monetarias
Algunos autores postulan que la
movilidad del capital es un ingrediente
clave de una política orientada a otorgar
credibilidad a las autoridades monetarias,
sobre todo cuando dicha credibilidad se ha
perdido debido a graves brotes inflacionarios. En su forma más convencional,
este marco analítico (denominado a
menudo el enfoque monetario de la
balanza de pagos) supone la existencia de
un comercio y cuentas de capital abiertos
e integrados a nivel internacional, en
conjunto con un tipo de cambio nominal
fijo. Pero lo que interesa es que, en el
contexto de este esquema global, los
agentes económicos prevén que la
existencia de la plena convertibilidad y
de la movilidad del capital hace que las
autoridades del país pierdan su capacidad
de manejar la oferta monetaria; es decir,
la oferta monetaria pasa a ser una variable endógena de la economía. En consecuencia, los agentes económicos
esperarían que la inflación converja a
niveles internacionales. Por una parte, el
anuncio de un tipo de cambiofijoafectaría
favorablemente las expectativas inflacionarias, porque indicaría un compromiso
con una política antiinflacionaria; por otra
parte, se prevé que el arbitraje de bienes
y activos financieros haría converger
los precios internos hacia los niveles internacionales.
36 Los países europeos (salvo el Reino Unido)tiendena seguir este patrón (The Economist, 1993a). En cambio,
los Estados Unidos tienen tal vez uno de los mercados financieros más competitivos, pero también es el
país que tiene una de las tasas más elevadas de quiebras de instituciones financieras (Stiglitz, 1993).
37 Para un resumen más detallado del enfoque monetario, véase Blejer (1983).
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
239
Dentro de este enfoque, la credibililos salarios. Entretanto, una cuenta de
dad de las autoridades monetarias aucapitales abierta no convertirá necesamentaría no por lo que pueden hacer
riamente a los inversionistas adversos a
sino más bien por lo que no pueden
los riesgos en inversionistas neutrales a los
hacer. En efecto, tratan de superar una
mismos, y por lo tanto, los activos nacioreputación de indisciplina monetaria (e
nales y extranjeros no van a ser necesariainflación) renunciando de plano a la
mente sustitutos perfectos (Kenen, 1993;
política monetaria; debido a la moviliDornbusch, 1983). El resultado es que las
dad del capital sus acciones no podrían
autoridades monetarias tendrán cierta
afectar el nivel de la oferta monetaria.
influencia sobre la oferta monetaria, y la
En realidad, esta última se ajusta "auto"ley de un precio" sólo se impondrá lentamáticamente" a la demanda real de
mente. En consecuencia, puede producirse
dinero mediante cambios de las transacuna apreciación real del tipo de cambio y
ciones de la balanza de pagos que
una crisis financiera. En realidad, todos
modifican los saldos de reservas interestos problemas surgieron en los países
nacionales.38
latinoamericanos que trataron de utilizar
Este enfoque teórico ha sido polémico el enfoque monetario para estabilizar los
precios afinesde los años setenta (Ramos,
y ha generado mucho debate (Ardito
1986).
Barletta, Blejer y Landau, 1983). Por una
parte, sus conclusiones teóricas se debiliSean cuales fueren los méritos teóricos
tan cuando el arbitraje internacional expe- del enfoque monetario del balance de
rimenta serias imperfecciones, como suele
pagos, tiene detractores importantes;
ocurrir en los países en desarrollo. Incluso tal como ha observado Peter Kenen
con la liberalización radical del comercio,
(1993), es evidente que es "una estrateel arbitraje de bienes puede ser obstaculigia de alto riesgo" porque "ningún mazado por la segmentación del mercado y la rinero sensato arroja el ancla antes de
diferenciación de productos, los sistemas
que el barco deje de moverse". En efecde distribución monopólicos, y altos costo, en vez de atacar la inflación indirectos de transporte y distribución. Por otra
tamente mediante los cauces complejos
parte, la apertura comercial no estabilizará
de un compromiso en materia cambiatodos los precios ya que los bienes no tran- ria, muchos expertos opinan que es más
sables pueden (al menos durante cierto
eficiente utilizar las reformas fiscales,
tiempo) hallar su nivel de precios con cier- monetarias e institucionales directas
<3Q
ta independencia y también pueden subir
para dicha tarea.
38 Este enfoque se centra fundamentalmente en la variación de las reservas y no enlos componentes internos
de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto obedece a que si las cuentas fiscales están equilibradas,
se supone que los movimientos de las reservas reflejan la demanda de dinero de los agentes privados.
39 También se ha argumentado que la movilidad del capital puede mejorar la credibilidad de las
autoridades fiscales. En efecto, cuando una economía es cerrada, es más fácil para los gobiernos
imponer tributos en forma arbitraria a sus ciudadanos, ya sea directamente o mediante la inflación.
Los impuestos potenciales inducen también a los inversionistas extranjeros a elevar sus expectativas de
ganancias. Puesto que muchos impuestos, pero sobre todo el impuesto inflación, se consideran
distorsionadores, se ha sostenido que podría aumentar el bienestar si se permitiera una mayor movilidad
del capital; así los ciudadanos podrían escapar a los impuestos a bajo costo y la sociedad se beneficiaría
(Hanson, 1992). Además, las autoridades se verían obligadas en el futuro a mantener la carga tributaria
en niveles aceptables en el plano internacional. Es indudable que la movilidad del capital puede erosionar
la capacidad de los gobiernos para imponer tributos, especialmente cuando hay pocos países con tratados
tributarios bilaterales, e impera la práctica habitual de eximir los depósitos de los no residentes de
obligaciones tributarias. Sin embargo, sería llevar las cosas a un extremo conduir a priori que la fuga de
capitales mejora el bienestar; primero habría que determinar cómo se gasta la recaudación tributaria y
cuál es el peso que tienen los grupos de ingresos altos en la función de bienestar de la sociedad.
240
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
2. Liberalización de la cuenta
de capitales: la evolución
de la política en la
posguerra
a) Tendencias recientes en los países
desarrollados
La mayor parte de los procesos de
liberalización en las economías desarrolladas se han implementado de manera
gradual y cautelosa. La tendencia mundial
hacia la apertura de la cuenta de capitales
se inició en los países industrializados y se
formalizó en 1961 en los Códigos de Liberalización de la OCDE. Los códigos surgieron como un plan colectivo para liberalizar
las restricciones a las transacciones de divisas y evitar costos para los países miembros resultantes de acciones unilaterales.
Su objetivo era lograr que una transacción
entre no residentes fuera tan fácil como
una entre residentes de un país. Los códigos originales se ocuparon fundamentalmente de los movimientos de capital de
mediano plazo. Sin embargo, en 1989 se
modificaron a fin de incluir losflujosde
capital de corto plazo. Se persigue que los
códigos sirvan de guía del proceso de liberalización en los países industrializados;
en efecto, someten a los países miembros a
revisiones regulares, en las que tienen que
justificar sus reservas respecto a la implementación de cualquier aspecto del código, así como todo retroceso temporal que
puedan haber experimentado respecto a
una medida de liberalización anterior
(Ley, 1989).
En la década de 1950 imperaba en todos los países de la OCDE algún tipo de
restricción importante; cabe recordar que
ello era consistente con la orientación predominante de la política pública en esa
época y la noción de autonomía nacional.
40
En particular, los controles servían para
dar mayor autonomía a la política monetaria en el contexto de tipos de cambio fijos
del sistema de Bretton Woods.
Los primeros países que comenzaron
a liberalizar sus restricciones fueron Canadá, Estados Unidos, Suiza y Alemania, que
habían eliminado prácticamente todos los
controles para fines de la década de 1950.
No obstante, los tres últimos países reintrodujeron periódicamente controles en
las décadas de 1960 y 1970 para encarar
problemas coyunturales relativos al tipo
de cambio y/o al balance de pagos. En
realidad, durante este período los controles siguieron desempeñando un papel importante en la mayoría de las economías de
la OCDE (OCDE, 1993).
En la década de 1980 se inició una
tendencia más marcada hacia la liberalización. Este patrón puede advertirse en el
cuadro X.2 en el que se describe la situación para un grupo de países de la OCDE.40
Cabe observar que unos pocos países como Alemania, Canadá y Estados Unidos,
comenzaron la década sin restricciones al
movimiento de divisas. Algunos países
eliminaron de una vez y radicalmente sus
restricciones globales; esto resulta evidente en el Reino Unido, pero también caracteriza a Nueva Zelandia y Australia (que
no figuran en el cuadro X.2).41 Sin embargo, la mayoría de los países adoptaron un
enfoque gradual, que llegó a su máximo en
los países menos ricos de Europa meridional. A comienzos de la década de 1990,
Francia y varios otros países de la OCDE
imponían todavía restricciones importantes a los movimientos de capital.
Resulta claro entonces que incluso los
países industrializados han sido generalmente cautelosos para manejar el movimiento de divisas y la apertura de su
cuenta de capitales. Asimismo, resulta
En el cuadro se emplea una fuente de datos homogénea: información del FMI sobre restricciones
cambiarías en las cuentas comercial y de capital. Los datos sólo indican si las restricciones existen o
no, pero no su intensidad o globalidad.
41 Los países que recurrieron a la liberalización radical tendieron, al menos inicialmente, a experimentar
algunos graves problemas económicos. Para un buen estudio del caso de Nueva Zelandia, véase
Chappie (1991).
42 Por ejemplo, Japón y Dinamarca tardaron 16 y 15 años, respectivamente (OCDE, 1993).
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
241
Cuadro X.2
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS: EVOLUCIÓN DE LAS RESTRICCIONES CAMBIARIAS3
1970 1975 1980 1984 1991 1970 1975 1980 1984 1991 1970 1975 1980 1984 1991
Alemania1*
Canadá
Estados Unidos
A. Tipo de cambio
1. Tipos de cambio múltiple
para transacciones de capital
2. Tipo de cambio múltiple para
importaciones y/o exportaciones
-
B. Restricciones cuantitativas sobre
pagos en divisas
1. Sobre la cuenta corriente
2. Sobre la cuenta de capital
C. Sobrecargos
1. Depósitos previos para importaciones
2. Entrega de divisas de exportaciones
-
Francia
A.Tipo de cambio
1. Tipos de cambio múltiple
para transacciones de capital
2. Tipo de cambio múltiple para
importaciones y/o exportaciones
Japón
X
-
B. Restricciones cuantitativas sobre
pagos en divisas
1. Sobre la cuenta corriente
2. Sobre la cuenta de capital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C. Sobrecargos
1. Depósitos previos para importaciones
2. Entrega de divisas de exportaciones
X
X
X
X
X
X
-
X
España
Reino Unido
-
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
Grecia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Italia
A. Tipo de cambio
1. Tipos de cambio múltiple
para transacciones de capital
2. Tipo de cambio múltiple para
importaciones y/o exportaciones
B. Restricciones cuantitativas sobre
pagos en divisas
1. Sobre la cuenta corriente
2. Sobre la cuenta 'de capital
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
C. Sobrecargos
1. Depósitos previos para importaciones X
2. Entrega de divisas de exportaciones
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Portugal
Sueda
X
X
Finlandia
A. Tipo de cambio
1. Tipos de cambio múltiple
para transacciones de capital
2. Tipo de cambio múltiple para
importaciones y/o exportaciones
B. Restricciones cuantitativas sobre
pagos en divisas
1. Sobre la cuenta corriente
2. Sobre la cuenta de capital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
C. Sobrecargos
1. Depósitos previos para importaciones
X
2. Entrega de divisas de exportaciones
x X X X X
X X
Fuente: CEPAL, sobre la base de Fondo Monetario Internacional, Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Washington, D.C.,
varios años.
a X indica la existencia de una o más restricciones.
b República Federal de Alemania.
242
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
claro que los Códigos de Liberalización
han servido indudablemente para reducir
drásticamente las restricciones cambiarías
en los países de la OCDE. Aún así, parece
que el consenso en torno a la necesidad de
contraer un compromiso inviolable con
una cuenta de capitales abierta se ha visto
debilitado por los recientes ataques especulativos a las monedas de la OCDE y las
dudas que muchos tienen sobre el grado
en que los movimientos de fondos están
motivados por valores de largo plazo
(fundamentals).43 Por ende, últimamente,
se ha debatido el uso de controles transitorios sobre el capital de corto plazo, y de
hecho en el otoño boreal de 1992 España,
Portugal e Irlanda reintrodujeron ciertas
restricciones a fin de encarar serias inestabilidades de sus monedas.44 Sin embargo,
a fines de año la situación se había calmado
lo suficiente como para que los países volvieran a aflojar las restricciones (OCDE, 1993).
b) Tendencias recientes en los países
en desarrollo
Existe un amplio consenso de que la
movilidad internacional del capital es un
componente necesario del proceso de
desarrollo. Además, cabe recordar que los
roles potenciales del capital externo son
múltiples y diversos. Sin embargo, la mayoría de dichos argumentos analizan el
capital en su conjunto y hacen abstracción
de importantes condiciones existentes en
el mundo real como las insuficiencias en
materia de información, las peculiaridades
institucionales del inversionista, la estructura del mercado dentro del cual opera el
inversionista, el volumen y la opor tunidad
del financiamiento, sus costos y volatilidad, la regulación pública y las estructuras
de incentivos, y las matrices político-
económicas del país receptor. Estos y otros
factores no siempre se combinan de forma
que los países puedan aprovechar todos
los beneficios potenciales de los movimientos de capital externo. En efecto, las
fallas sistêmicas del mercado pueden producirse y efectivamente ocurren. Un recordatorio frecuente de este problema son las
grandes crisis financieras, con el consiguiente colapso macroeconômico que han
aparecido en la historia económica, incluida la crisis reciente de América Latina.
Puesto que el mundo real puede condicionar incluso los méritos de los argumentos teóricos más atractivos, no es de
extrañar que hayan surgido intensos debates sobre el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, la
movilidad del capital, y las cuentas de capital abiertas. El debate ha sido alentado
además por el hecho de que muchos de los
beneficios más importantes atribuidos a la
movilidad del capital -por ejemplo, el ahorro externo para complementar el ahorro
interno y financiar el desarrollo- no requiere necesariamente una cuenta de capitales abierta per se (Williamson, 1983). En
efecto, mientras que la liberalización permite que más individuos interactúen con
los mercados de capital externos, volúmenes similares deflujosde capital podrían
en principio realizarse a través de un número relativamente limitado de canales de
la cuenta de capitales.
La evolución de las posiciones sobre el
tema de la apertura de la cuenta de capitales ha sido muy interesante. Por una parte,
el número de partidarios de una cuenta de
capitales abierta en los países en desarrollo
ha ido creciendo sostenidamente a través
de los años, hasta el punto de que un grupo
significativo considera que esta apertura
debería ser un objetivo importante de la
43 Según ha señalado The Economist (1993b) "El mercado... no tiene el menor interés en estos valores
de largo plazo (fundamentals). Una vez que los inversionistas están convencidos de que los gobiernos
son incapaces de defender sus monedas con tasas de interés elevadas, se abre el juego. Con alrededor
de un billón de dólares diarios que se transan en los mercados de divisas, es difícil que exista algún
tipo de intervención que pueda derrotar a los especuladores".
44 Los economistas Eichengreen y Wyplosz (1993) han sostenido que los brotes especulativos pueden
y deben ser disuadidos. Los instrumentos que los autores sugieren, entre otros, son los encajes
marginales temporales con tasas de interés cero para las entradas de capital de corto plazo.
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
243
política económica. De hecho, durante la
década de 1980 los países en desarrollo se
hallaban bajo mucha presión para proceder a abrir la cuenta de capitales. Sin embargo cabe observar una tendencia
creciente hacia un pensamiento más pragmático respecto a dicha apertura; esa perspectiva aconseja cautela y gradualismo,
hasta el punto de minimizar la urgencia de
contar con una cuenta de capitales totalmente abierta, al menos durante un horizonte de tiempo relevante para la política
económica. Ultimamente, cabe observar
cierta inclinación a una vigilancia permanente delflujode capital de corto plazo,
utilizando controles para su regulación en
caso necesario. A continuación, se ofrece
una breve reseña de esas tendencias.
ria. La mayoría de los países estaban sujetos a controles globales de los movimientos de capital. Por lo tanto, dadas las
restricciones en los mercados privados, los
gobiernos de los países en desarrollo
solían ser los únicos prestatarios capaces
de movilizar grandes sumas de crédito extranjero de mediano y largo plazo.
La intervención estatal en las economías gozaba de cierta legitimación debido
a los resultados relativamente exitosos,
aunque no siempre eficientes, del crecimiento económico. Sin embargo, esta
orientación de política no monopolizaba
las ideas; en realidad enfrentaba enérgicos
paradigmas competitivos, en particular
las variantes de la economía clásica del
laissez-faire (véase Killick, 1989). Estos últimos
argumentos resaltaban las grandes
i) De economías cerradas a abiertas.
ineficiencias
y la generación de rentas de
Durante las décadas de 1950 y 1960 el penla intervención gubernamental, y propugsamiento sobre el desarrollo se centró
naban la necesidad de mejorar la asigprincipalmente en la actividad económica
nación de recursos mediante la
real y no en las cuestiones relativas al dinero y los mercados financieros. Entretan- desregulación de los mercados y el consiguiente surgimiento de precios "correcto, la planificación de la inversión por
tos" basados en el mercado. Además, estas
parte del gobierno y la intervención estatal
ideas tenían cada vez más seguidores a
preponderante en los procesos de ahorronivel internacional hacia fines de la década
inversión se consideraban en general
de 1960, debido en parte a las dificultades
como una práctica aceptable, cuando no
crecientes con que topaban los gobiernos
necesaria, para un desarrollo exitoso.45
Además, el análisis de losflujosde ahorro para ajustar su reglamentación a las realidades de la recuperación de las actividaexterno se concentró en un número muy
limitado de canales de ingreso de capitales, des del mercado interno e internacional en
esencialmente la ayuda externa bilateral de el período de la posguerra. Altamente simbólica de la nueva tendencia fue la decisión
gobierno a gobierno, los préstamos multitomada en 1971 de abandonar la pieza
laterales y la inversión extranjera directa.
central de regulación gubernamental del
Dicha situación se originó en circunssistema monetario internacional del acuertancias históricas concretas. En efecto,
do de Bretton Woods.
desde la gran crisis de la década de 1930,
la actividad de los mercados privados, y
Las nuevas tendencias contribuyeron
del financiamiento internacional en partitambién a un cambio decisivo de dirección
cular, había estado parcialmente en receso en las políticas de desarrollo. Surgieron
con un lento repunte que sólo comenzó
importantes estudios que se centraron en
después de la guerra de Corea. Como con- la necesidad de reducir la intervención gusecuencia de las fallas del mercado, la
bernamental y liberalizar los mercados,
intervención económica gubernamental
poniendo especial énfasis en los mercados
en los mercados de los países desarrollafinancieros internos.46 Se sostenía como
dos y en desarrollo se había vuelto rutina- principal argumento que los mercados
45 Esto se simbolizó en populares teorías del desarrollo como el "gran impulso", "desarrollo
equilibrado" y "eslabonamientos".
46 Los estudios pioneros fueron realizados por Shaw (1973) y McKinnon (1973).
244
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
financieros eran el centro nervioso del proceso de ahorro e inversión y que lo característico era que la intervención gubernamental "reprimiera" su funcionamiento,
con consecuencias negativas para el crecimiento. La llamada represión financiera
posee muchas dimensiones, pero la existencia de tasas de interés real bajas o negativas constituye el meollo del argumento.
Por lo tanto, dichos estudios prescribían
como solución fundamental la desregulación financiera interna y la liberalización
de las tasas de interés. Se preveía que esto
iba a elevar el ahorro interno, estimular
más inversión de calidad, mejorar la equidad, reducir la dependencia de la ayuda
externa y elevar las tasas de crecimiento.47
Asimismo, se necesitaba una cuenta
de capitales abierta como medio para incrementar el ahorro interno, ampliar el
grado de desarrollo de los mercados financieros internos, reducir el costo de la intermediación financiera mediante una mayor
competencia, satisfacer la demanda de diversificación deriesgosde los individuos
y optimizar la asignación de recursos a
nivel nacional y mundial; en suma, se apelaba a la mayoría de los beneficios de la
movilidad de capital ya descritos. Esta receta, aunque destacaba la importancia de
aliviar las restricciones a la actividad financiera, conducía también como es lógico
a la necesidad de implantar otras reformas
y liberalizar otras áreas.
ii) Apertura y secuencia. Aunque los
que se sentían atraídos por este enfoque
estaban de acuerdo en líneas generales en
cuanto al diagnóstico y las medidas de
política recomendadas, había una gran diferencia de opinión respecto a su implementación. Por una parte, existía la
posición de que las reformas básicas eran
parte de "un tejido sin costura" y, por
tanto, lo ideal era abordarlas simultáneamente a la manera de una gran explosión
47
(Shaw, 1973). Por otra parte, otros sugerían que las reformas fueran secuenciales,
abriéndose la cuenta de capitales sólo una
vez que se consolidaran las demás medidas de liberalización, entre las que tenían
la máxima prioridad la reforma financiera
interna y la liberalización del comercio
exterior (McKinnon, 1973). Se estimaba
que la cuenta de capitales era un área muy
delicada porque si se abría en conjunto con
otras reformas, que pudieran inducir un
auge de ingresos de capitales, se podría
ocasionar una apreciación prematura del
tipo de cambio, en desmedro del programa de liberalización comercial y de reasignación de recursos. Se estimaba que un
tipo de cambio competitivo era decisivo
para la reforma comercial; por ende,
podrían justificarse la mantención de los
controles del capital como manera de
reducir transitoriamente las presiones en
pro de una apreciación cambiaria.
Los diferentes enfoques de política
pasaron a tener implicaciones reales para
América Latina a mediados de la década
de 1970, cuando tres países del Cono Sur
-Argentina, Chile y Uruguay- experimentaron procesos radicales de liberalización
económica, inspirados en parte en la hipótesis de la represión financiera. Los tres
países eliminaron los controles de precios,
liberaron las tasas de interés, procuraron
implantar reformas fiscales y abrieron su
comercio y sus cuentas de capital.48
Hubo un incentivo adicional en juego
para alentar la apertura de la cuenta de
capitales. Muchos analistas consideraron
que el auge mundial de los préstamos bancarios internacionales de la década de 1970
era un acontecimiento esencialmente
benigno para el desarrollo. Del lado de la
oferta, se estimó que los mercados financieros privados, pero sobre todo el mercado no regulado de euromonedas, era muy
eficiente y capaz de imponer "la disciplina
Se postulaba que el ahorro personal era muy sensible a las tasas de interés. En cambio, Stiglitz (1993)
sostiene que el ahorro y la inversión pueden incluso fomentarse con una medida razonable de
represión financiera. En todo caso, los estudios practicados en América Latina han demostrado que
no existe una relación estrecha entre las tasas de interés real elevadas y el ahorro nacional (Held y
Szalachman, 1990).
48 Para unanálisis detallado, véase Foxley (1983); Frenkel (1983); Ramos (1986) y Corbo y de Melo (1987).
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
245
del mercado" a los prestatarios, en conen la década de 1970, una curva de oferta
traste con la supuesta concesión inefihorizontal, la que envía señales de preciente y permisiva de préstamos de los
cios esencialmente perversas para el proorganismos oficiales (Friedman, 1977). Se
ceso de ahorro e inversión.49
consideró asimismo que las decisiones de
En cuanto a las razones para la
inversiones directas y de cartera se basaban existencia de una curva de oferta horizonen los valores de largo plazo (fundamentals) tal y de deficiencias del mercado, algunos
de las variables claves del país, y por tanto han destacado la presencia de garantías
eran de carácter esencialmente ordenador.
públicas directas e indirectas otorgadas a
Del lado de la demanda, existió también la prestamistas y prestatarios (McKinnon,
noción de que si los prestatarios provenían 1984 y 1991), en tanto que otros han puesto
además del sector privado -en contraste
de relieve las deficiencias de la estructura
con los organismos públicos- los recursos de los mercados bancarios internacionales
se distribuirían en forma eficiente (Robiy de las prácticas de concesión de préstachek, 1981). Esta última consideración fue
mos así como la permisividad en los marcos
especialmente relevante en el Cono Sur,
reguladores nacionales e internacionales
donde el sector privado era un prestatario (Etevlin, 1989). El optimismo acerca de la
muy activo, sobre todo en Chile.
prudencia inherente de los prestatarios
Como ya se señaló, el experimento del privados resultó también ser excesivo, a
juzgar por el elevado endeudamiento de
Cono Sur concluyó en el fracaso pues las
economías colapsaron debido a los efectos las empresas y bancos del Cono Sur.
de los desequilibrios de los precios y burEn cuanto a la secuencia seguida, hay
bujas especulativas en los precios de los
ahora cierto consenso de que la apertura
activos, los bajos niveles de ahorro e inver- de la cuenta de capitales fue prematura en
sión internos, la enorme deuda externa
el Cono Sur y que debía haberse postergaque se acumuló y las insolvencias masivas. do hasta que se consolidaran algunas otras
Algunos atribuyeron este fracaso a los im- reformas fundamentales y se establecieran
previstos shocks externos; otros a un conprecios de equilibrio. Lo aleccionador encepto básico defectuoso; y otros a un mal
tonces es que durante el ajuste, las cuentas
manejo macroeconômico. Pero la mayor
de capital abiertas (especialmente en peparte del debate se ha centrado en el fraca- ríodos de oferta elástica de fínanciamiento
so de los mercados financieros internacio- internacional) pueden inducir a auges de
nales y en la inadecuada secuencia de las
ingresos de capital con efectos macroecoreformas de liberalización.
nômicos y sectoriales desestabilizadores.
En cuanto al fracaso de los mercados, En primer lugar, si los mercados financiese concluyó que la llamada disciplina del
ros internos siguen siendo poco desarromercado financiero privado no se materiallados y no competitivos, no podrán
lizó. En efecto, en vez de enfrentar una
intermediar en forma eficiente un auge de
curva de oferta de fondos con inclinación
losflujosde capital, con lo que amenazaascendente y un racionamiento del crédirán la sustentabilidad de los flujos.
to, como cabría suponer en un mercado
En segundo lugar, sin una base tribucon prestamistas eficientes, muchos países
taria sólida e instrumentos fiscales flexien desarrollo aparentemente enfrentaron,
bles, las autoridades tienen que depender
49
En los mercados crediticios privados que funcionan adecuadamente, los prestatarios encaran una
curva de oferta de financiamiento ascendente; esto obedece a que mientras más se eleve el monto de
lo solicitado, el préstamo se vuelve más riesgoso, y por tanto se envían señales de precio apropiadas
a los prestatarios. Sin embargo, cuando la curva es horizontal, el precio marginal del crédito no se
eleva; esto incentiva el endeudamiento externo en reemplazo de los esfuerzos de ahorro interno
(Harberger, 1981; McKinnon, 1991). En la década de 1970 la situación se complicó aún más por el
hecho de que la curva de la oferta se desplazaba hacia abajo, lo que significaba que un mayor volumen
de préstamos estuvo acompañado de tasas de interés y comisiones en descenso.
246
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
de la política monetaria para regular la
economía interna. Y cabe recordar que a
menos que los países estén dispuestos a
renunciar al manejo cambiario, incluso
una apertura parcial de la cuenta de capitales puede erosionar la efectividad de la
política monetaria (Reisen, 1993a).
Por último, como parte de losflujosde
capital se utilizan inevitablemente en la
producción de bienes no transables, el precio relativo de éstos tiende a elevarse con
la apreciación consiguiente del tipo de
cambio real. Esto a su vez tiene su contrapartida en el incremento del déficit en
cuenta corriente debido a la caída de la
producción de bienes transables, unido a
un aumento de la demanda interna de estos bienes. Por cierto que la apreciación del
tipo de cambio real puede distorsionar la
asignación de recursos y la inversión, debilitando seriamente el objetivo estructural de mediano plazo de un país de
penetrar los mercados externos con nuevas exportaciones.50 La apreciación real
tiende a acarrear costos sociales innecesarios pues lo más probable es que los recursos internos tengan que volver a
destinarse a la producción de más bienes
transables mediante una posterior depreciación real del tipo de cambio (Edwards,
1984; Park y Park, 1993; Jiménez, 1995).
Ello obedece a que la contrapartida del
déficit en cuenta corriente es una acumulación de pasivos externos, los que en definitiva tienen que servirse en divisas.
Así, ha surgido un cúmulo de opiniones expertas que instan a que la apertura
de la cuenta de capitales sólo se produzca
tras la consolidación de otros programas
importantes de liberalización, especialmente en materia de comercio y financiamiento interno; por ende, según
McKinnon (1991, p. 117), "durante la liberalización se justifica ejercer controles estrictos sobre el aumento súbito de la
entrada (o salida) de capital de corto plazo".
Donde ha habido quizá más divergencia de opinión es con respecto a la veloci50
dad de la apertura de la cuenta de capitales. Algunos han favorecido una apertura
rápida y ambiciosa, en tanto que otros han
aconsejado un enfoque gradual. La primera posición es favorecida por aquellos que
desconfían de la intervención gubernamental en los mercados cambiarios y de
capital o temen que los intereses creados
paralicen los programas de liberalización.
La otra idea proviene de la convicción
de que la estabilidad macro-económica
exige también que exista una secuencia en
la apertura de la cuenta de capitales. En el
plano más general, se ha establecido una
distinción cuidadosa entre las salidas y
entradas de capital. Se sugiere que los países liberalicen primero las entradas, debido
en parte a que los beneficios que proporcionan las salidas son más evidentes para
un país que ha acumulado sustanciales
activos externos netos (Williamson, 1992 y
1993b). También podría haber una secuencia entre los componentes de las entradas
y salidas. Por ejemplo, podrían liberalizarse las entradas de largo plazo antes que las
transacciones de corto plazo; en cuanto a
las salidas, podría otorgarse prioridad a
las inversiones directas orientadas a la
exportación y al crédito comercial.
Aunque no hay consenso entre los
partidarios de la apertura radical y los de
la apertura gradual, el enfoque gradualista
parece ir ganando terreno; además, resulta
más consistente con los valiosos conocimientos obtenidos del debate internacional sobre la implantación de reformas en
forma secuencial. Por lo tanto, aunque los
países en desarrollo han introducido reformas radicales, puede pasar mucho tiempo
antes de que se den las condiciones -es
decir, un mercado financiero interno bien
desarrollado y diversificado institucionalmente, vina base tributaria amplia consolidada, un sector exportador diversificado y
competitivo en el plano internacional, y un
amplio espectro de instrumentos disponibles de política macroeconômica- que permitan que las economías absorban los
Como se señala en los primeros capítulos del documento, los países que últimamente se han orientado
exitosamente a las exportaciones suelen requerir un período prolongado con un tipo de cambio real
equilibrado y estable.
MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:
movimientos no regulados de capital externo en formas compatibles con el crecimiento sustentable y la equidad.51
Los partidarios de lo secuencial sólo
cuestionan el orden y el cronograma de la
liberalización, no el objetivo último de la
apertura de la cuenta de capitales. Sin embargo, la importancia primordial de la estabilidad macroeconômica, sumada a la
dimensión abrumadora de los mercados
internacionales de capital frente a la reducida escala de las economías latinoamericanas y sus graves imperfecciones, hacen
inconveniente establecer un compromiso
inviolable con una cuenta de capitales
abierta. En efecto, la volatilidad creciente
de losflujosinternacionales de capital, y
los grandes volúmenes de divisas que se
transan diariamente sin relación alguna
con la actividad económica real, han hecho
que se reanude el debate en los países
industrializados sobre la conducta potencialmente desestabilizadora de los mercados de capital y del uso temporal de los
controles de capital.52 Si los países industrializados, que cuentan con los mercados
más maduros y el conjunto más poderoso
de instrumentos indirectos de política macroeconômica, debaten la necesidad de un
manejo más directo de algunos tipos de
flujos de capital externo, sería indudablemente razonable que los países en desarrollo hicieran lo mismo.
51
247
Hay varias maneras de manejar los
flujos de capital. Mientras más acuciantes
sean las necesidades de regulación y menos desarrolladas estén la política fiscal y
monetaria, más probable es que se justifique recurrir a controles directos sobre cierto tipo de capital externo, aunque sólo sea
en forma transitoria. Por cierto que a todo
tipo de controles suele tildárseles de ineficientes y siempre superables por operaciones del mercado de capitales cada vez más
sofisticadas. Pero como señala Williamson
(1992, p. 189), "las afirmaciones sobre la
inefectividad de controles de capital son
sumamente exageradas". Cabe recordar
que el empleo de estos instrumentos naturalmente tiene sus costos. Sin embargo,
éstos tienen que compararse con los beneficios sociales globales en términos de estabilidad macroeconômica, inversión y
crecimiento así como con la viabilidad y
confiabilidad de posibles métodos alternativos para lograr el mismo objeto. Como
se argumenta en Zahler (1992), los eventuales costos microeconómicos que genere
la regulación de movimientos de capitales,
pueden ser más que compensados por los
beneficios resultantes de una mayor estabilidad macroeconômica. Naturalmente,
el resultado neto dependerá de la coyuntura económica que se enfrente y de la
calidad de las políticas de regulación que
se apliquen.
Naturalmente, mientras subsistan imperfecciones importantes en los mercados de capital, los flujos
irrestrictos de capital no llegarán jamás a ser plenamente compatibles con la estabilidad
macroeconômica. Este es un aspecto que se analizará posteriormente.
52 Por ejemplo, en septiembre de 1992 el Gobierno de los Estados Unidos solicitó a los países del Grupo
de los Diez que estudiara nuevas formas de cooperación internacional para ocuparse del tamaño y
complejidad de los mercados monetarios mundiales (Graham, 1992). Entretanto, en septiembre de
1993, Jacques Delors, Presidente de las Comunidades Europeas, planteó el posible uso de controles
de capital para manejar los flujos especulativos de corto plazo (Financial Times, 1993a).
53 La reciente liberalización financiera y apertura de la cuenta de capitales de la República de Corea ha
sido muy gradual. Este país recurre con frecuencia a controles directos para manejar la liquidez
interna. Ello obedece a que las autoridades estiman que la esterilización es demasiado cara y
encuentran que los controles directos son instrumentos poderosos que otorgan resultados
predecibles (Kang, 1993).
\
Capítulo XI
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS
INTERNOS Y LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA MACROECONÔMICA
1. Impacto macroeconômico de los
flujos de capitales
En los capítulos IX y X se ha examinado en
detalle la reiniciación de las corrientes de
capitales privados hacia América Latina y
el Caribe registrada en los años noventa,
después de su marginación durante prácticamente toda la década de los ochenta.
En este capítulo se retoma el tema desde la
óptica de los impactos de estos recursos en
las economías de la región.
Tanto la escasez como la abundancia
de fondos externos plantean desafíos a la
política económica. En particular, en este
capítulo se analiza cómo incrementar la
capacidad de absorción de ahorro externo
de manera que éste contribuya a fortalecer
el desarrollo productivo, genere una evolución sostenible de la balanza comercial y
de pagos, y propicie políticas macroeconômicas que incentiven la inversión y los
aumentos de productividad. Se examinan
las políticas adoptadas por diferentes países de la región, teniendo en la mira los
efectos que la interrelación entre las dimensiones financiera y macroeconômica
tiene sobre dos de los ejes de la transformación productiva con equidad: la generación de ahorro y su intermediación para
fortalecer la competitividad sistêmica de la
región.
Como se expuso en el capítulo anterior, uno de los principales argumentos
-desde la perspectiva de un país en
desarrollo- para promover una articulación con el capital externo es que abre la
oportunidad de movilizar ahorro externo
para reforzar los procesos nacionales de
ahorro e inversión. Es importante que el
capital externo complemente -y no sustituya- el esfuerzo de ahorro interno, por
cuanto este último es decisivo para generar la inversión que requiere el proceso de
transformación productiva con equidad
(CEPAL, 1990a; 1992a).
Cabe destacar dos posibles efectos
cuando se producen importantes entradas
de capitales en la economía de un país. El
primero es de naturaleza keynesiana y se
refleja en una mayor demanda efectiva, en
un marco de subutilización de la capacidad productiva. También da por resultado
una reducción de la restricción externa bajo la cual está operando el país, con la
consiguiente reactivación de la tasa de aumento del producto. En tanto la entrada de
capitales sea sólo transitoria, el efecto keynesiano también lo será. En la medida en
que el financiamiento de la demanda sea
de origen externo (ahorro externo), es importante notar que el gasto agregado crecerá aún más que el producto. Elriesgode
esta situación es que, ya que el crecimiento
delgasto ha sido financiado mediante endeudamiento externo, la reversión de estos flujos puede ocasionar caídas en el
producto y la inversión. Aún más, si a ello
se suman términos del intercambio adversos -como en el caso de América Latina
250
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
durante la década anterior- los efectos negativos sobre el nivel y el crecimiento del
ingreso nacional podrían ser aún mayores.
Generalmente, en la primera fase de
un proceso de fuertes aumentos de la entrada de capitales, se produce una tendencia hacia la apreciación del tipo de cambio
real, ya que la entrada de capitales crea
una presión revaluatoria en el mercado
cambiario, lo que a su vez intensifica la
entrada de capitales y las tendencias a la
apreciación cambiaria. Las importantes
apreciaciones del tipo de cambio real observadas tanto en el período 1976-1981 como en 1990-1994, estuvieron también
asociadas con el uso del tipo de cambio
como instrumento antiinflacionario en varios países de la región.
El segundo tipo de efecto de la entrada
de capitales, que debe distinguirse del anterior, es el que incide en la capacidad de
producción del país. Lo importante en este
caso es saber qué proporción de estos
flujos externos se dedica a la inversión en
el país receptor, cuán productiva es esa
inversión, y qué parte de ésta es -directa o
indirectamente- destinada a producir
rubros transables. Si una parte importante
de la inversión aumenta la producción en
forma eficiente (y se convierte en bienes y
servicios transables en una alta proporción), mejoran las posibilidades de hacer
frente a cambios futuros tanto en las
condiciones del servicio de la deuda
externa como en los volúmenes de los
flujos externos.
Como se analizara en el capítulo IX y
se observa en el cuadro XI.1 y el gráfico
XI.1,54 la experiencia de la región durante
el auge de la entrada de capitales del período 1976-1981 demuestra que no se crearon las condiciones que permitieran que la
corriente de capitales fuese sostenible, al
generar un contexto de creciente desequilibrio macroeconômico. El ajuste requerido posteriormente implicó un ciclo
recesivo intenso, ante la necesidad de hacer frente a un deterioro en las condiciones
de los mercados financieros y comerciales
internacionales (Ffrench-Davis y Devlin,
1993).
Los excesos de gastos, de alrededor de
4 puntos del PIB, observados durante 19761981, estuvieron acompañados en algunos
países de la región, en particular Argentina, Chile y Uruguay, por importantes
"burbujas" financieras de carácter especulativo. El valor de los activos financieros
e inmobiliarios internos creció a ritmos
notablemente mayores que los mostrados
por el producto y el ingreso, y las tasas de
interés internas se mantuvieron por encima de los niveles observados en los mercados financieros internacionales. Las
"burbujas" financieras descansaban fundamentalmente en dos factores: i) la fuerte
entrada de capitales (estimulada por el elevado diferencial de taséis de interés), y ii) el
creciente atraso cambiario sustentado por
estosflujos.Los fuertes problemas enfrentados por los sistemas financieros internos
durante la crisis de la deuda muestran que
estos factores no eran sostenibles en el
tiempo (Ramos, 1986; Corbo, de Melo y
Tybout, 1987).
Como se ha señalado, en los años noventa muchos países de la región se reinsertaron en los mercados financieros
internacionales, lo que les permitió reactivar sus aparatos productivos. Sin embargo, las circunstancias imperantes en los
mercados internacionales de bienes y
servicios no han generado condiciones
favorables para una plena recuperación
de las economías de la región. Los términos del intercambio continuaron teniendo
fuertes efectos adversos. (Véase el cuadro
XI. 1.) Los recursos perdidos por este
concepto aumentaron 80% entre 19831989 y 1991-1993. A su vez, el peso relativo
del servicio de la deuda externa ha disminuido, a raíz del descenso de las tasas de
54 Salvo que se indique lo contrario, las cifras en el texto y los cuadros están expresadas en dólares de
1980.
55 Estos países fueron pioneros dentro de la región en materia de liberalización de los mercados
financieros internos. En el capítulo XII se analizan las diversas experiencias de los países de la región
en relación a la supervisión y regulación de la banca comercial.
251
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
Cuadro XI. 1
AMÉRICA LATINA: INDICADORES
MACROECONÔMICOS
Miles de millones de dólares de 1980
1976- 19831981 1989
19901993
iqqn
32.7
6.6
7.9
-0.3
38.6
16.7
15.8
12.1
32.3
16.0
51.8
21.9
54.7
16.8
4.9
1.0
1.0
-0.0
2.8
1.7
5.9
2.2
3. Ahorro externo (1 - 2)
26.1
4. Déficit en cuenta corriente
(5+6 + 7-8)
26.1
8.1
22.0
3.7
16.2
29.9
37.9
3.8
1.0
1.2
3.8
8.1
22.0
3.7
16.2
29.9
37.9
3.8
1.0
1.2
3.8
5. Déficit comercial
4.3
6. Efecto deterioro términos
de intercambio a
5.5
7. Servicio de factores
16.9
8. Transferencias unilaterales 0.6
-53.8
-51.6
-62.9
-54.7
-43.8
-45.0
0.6
-6.9
-7.0
-4.9
28.7
35.1
1.9
51.1
28.7
6.2
41.9
29.6
4.9
48.6
28.8
6.5
53.9
27.3
7.4
60.2
28.9
6.2
0.8
2.5
0.1
3.7
4.5
0.2
5.4
3.5
0.7
6.3
3.1
0.8
671.3
778.6
871.2
829.2
858.5
884.3
912.9
100.0
100.0
100.0
100.0
648.4
513.5
162.2
712.9
594.4
130.5
785.2
672.3
147.3
752.9
637.1
129.2
774.6
664.1
139.6
795.7
683.9
156.6
817.6
704.0
163.9
96.8
76.5
24.2
92.1
76.3
16.8
91.8
77.1
15.9
91.3
77.2
17.8
4.3
-53.8
-51.6
-62.9
-54.7
-43.8
-45.0
0.6
-6.9
-7.0
-4.9
26.1
8.1
22.0
3.7
16.2
29.9
37.9
3.8
1.0
1.2
3.8
15. PIB per cápita (US$1980) 2044
1978
16. Y per cápita (US$1980)
17. Tasa de crecimiento
del PIB
4.6
18. Tasa de crecimiento de las
exportaciones de bienes
6.5
19. Tasa de crecimiento de las
importaciones de bienes
5.4
2017
1857
2 023
1852
1982
1823
2013
1847
2034
1864
2061
1873
1.8
2.5
0.2
3.5
3.0
3.2
5.5
6.5
6.4
4.9
8.1
6.4
1.4
13.6
10.2
16.1
19.8
8.7
20. Exportaciones de bienes
21. Importaciones de bienes
120.6
70.3
162.7
113.6
148.2
89.8
155.5
104.2
168.1
124.8
178.9
135.8
12.2
11.8
15.5
9.0
18.0
11.5
19.3
14.5
1. Entrada neta de capitales
2. Variación de reservas
9. PIB
10. Ingreso nacional
(Y=9-6-7+8)
11. Consumo
12. Inversión interna bruta
13. Exceso del gasto con
respecto al PIB
(ll+12-9)=5
14. Exceso del gasto con
respecto al ingreso
(11+12-10)=4
81.8
79.5
lq91
iqqo
Porcentajes del PIB
i gen
1976- 1983- 1990- 19921981 1989 1991 1993
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de las balanzas de pagos y cuentas nacionales de los países.
a Recursos necesarios para cubrir la pérdida ocasionada por el encarecimiento de los bienes importados en relación
b Flujos privados netos por
con los bienes que la región exporta, medidos respecto de los precios de 1980.
concepto de donaciones y otras operaciones no oficiales registradas.
interés internacionales hasta 1993, pero su
nivel relativo continúa siendo elevado.
En el período 1992-1993, el ingreso neto de capitales alcanzó a un promedio
anual de 53 mil millones de dólares de
1980. Aproximadamente un tercio de ese
monto se destinó a incrementar las insuficientes reservas internacionales de los países de América Latina y el Caribe, y el resto
a financiar el déficit en cuenta corriente
(4% del PIB). Esta cifra cuadruplicó el ahorro externo captado en los años ochenta, y
excedió por primera vez desde 1981 los
pagos de factores. No obstante, el efecto
negativo de los términos del intercambio
explica el hecho de que el gasto interno se
mantuviese aún por debajo del PIB. La tasa
de inversión, por su parte, superó sólo por
252
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Gráfico XI.1
AMÉRICA LATINA: AHORRO INTERNO Y AHORRO NACIONAL
(Porcentajes del PIB)
- m - Ahorro interno
Orminos de
intercambio
N e t 0
Fuente: CEPAL, sobre la base de afras oficiales.
a Ahorro interno menos efecto negativo de los términos del intercambio.
Ahorro nacional:
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
Gráfico XI.2
AMÉRICA LATINA: BALANCE COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS
(Miles de millones de dólares de 1980)
-•-Exportaciones 4— Importaciones
(Miles de millones de dólares corrientes)
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
253
254
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
un punto al promedio registrado en el
período 1983-1989. Subsiste, entonces,
un nivel muy bajo de formación de
capital.
La experiencia de la región en la última
década y media ofrece valiosas lecciones
sobre la forma en que la coyuntura
macroeconômica, en un contexto de reinserción en los mercados financieros internacionales, influye sobre el diseño de la
política económica. La abundancia relativa de flujos de capitales induce apreciaciones cambiarías que pueden ser
incompatibles con objetivos de mediano y
largo plazo. Las autoridades deben decidir
sobre la base de cuatro grandes objetivos:
i) mantener flujos estables de entrada de
capitales; ii) sustentar un tipo de cambio
competitivo; iii) asegurar la estabilidad de
la demanda agregada y de los precios; y
iv) promover la formación de capital y el
ahorro para la producción de transables,
privilegiando la canalización hacia la inversión en sectores que fortalezcan la productividad de la economía.
innecesariamente la entrada de capitales
de largo plazo (Calvo, Leiderman y
Reinhart, 1993; Reisen, 1993b).
Un primer nivel de intervención surge en
el mercado cambiario. El propósito de la
intervención, en este caso, es moderar las
tendencias hacia la excesiva apreciación
del tipo de cambio real, ya que éste es uno
de los principales instrumentos de promoción de las exportaciones.56 Este rol se ha
tornado más importante como resultado
de los procesos de apertura comercial y de
la recuperación del acceso al mercado internacional de capitales.
Las variaciones de reservas registran
las compras y ventas oficiales de divisas
extranjeras y denotan el grado en que el
Banco Central interviene en el mercado de
dichas divisas. Tal intervención tiene el
propósito de dar estabilidad y credibilidad
a una política cambiaria que emita señales
propicias a un crecimiento permanente y
sostenible. Este punto ha sido resaltado
por el Presidente del Banco Central de
Chile (Zahler, 1992, p. 169): "Desde una
perspectiva macroeconômica, las consecuencias que puede tener una afluencia
2. Uso de los capitales extemos y las
"excesiva" de capitales [externos] sobre el
interrogantes de política
nivel del tipo de cambio real son incluso
económica
más importantes que aquellas derivadas
de una mayor volatilidad de éste. En efecEl retorno a los mercados financieros inter- to, si el tipo de cambio se mantiene bajo el
nacionales y las lecciones de las últimas
equilibrio por un tiempo demasiado prodos décadas sugieren la necesidad de dise- longado, se producen al menos dos tipos
ñar la política económica ateniéndose a
de efectos no deseados. En primer lugar,
tres condiciones: i) que el impacto de los
se corre elriesgode afectar negativamente
fondos externos no afecte negativamente
al sector transable de la economía. Bien es
la eficiencia de la asignación de recursos
sabido que gran parte de las economías
en la economía, que debe orientarse hacia exitosas en los últimos años (especialmenel crecimiento sostenido, impulsado por el
te las economías pequeñas) han basado su
motor de la competitividad internacional;
desarrollo en el dinamismo del sector
ii) que la absorción de ahorro externo no
exportador ... En segundo lugar,.... tarde
desestimule el ahorro nacional, para así
o temprano el valor de la divisa deberá
lograr la inversión que requiere el crecivolver a su nivel de equilibrio de largo
miento de largo plazo; y iii) que las medi- plazo (o incluso superar ese valor por
das de manejo de la balanza de pagos
algún tiempo), lo que ejercerá presiones
(política cambiaria y regulación de movisobre los precios, arriesgando así la meta
mientos de corto plazo) no desalienten
de control de la inflación."
56 No siempre ha sido éste el criterio seguido. Como se verá más adelante, el tipo de cambio, en un
contexto de aumento de la entrada de capitales, en varios casos ha servido propósitos
antiinflacionarios.
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS...
En el primer nivel de intervención
pueden distinguirse dos situaciones polares, que dependen de las respuestas que
den los bancos centrales a los aumentos de
las entradas de capital. Una es la de no
intervenir en este primer nivel (no se acumulan reservas). En este caso, losflujosde
capital no provocarían cambios en los activos internacionales en poder del Banco
Central y la totalidad de su aumento ejercería presión revaluatoria sobre el mercado cambiario. Así se induce a un aumento
neto de las importaciones de bienes y servicios.
La otra situación se da cuando la autoridad interviene en el primer nivel acumulando reservas. Ello implica esterilizar los
efectos sobre el mercado cambiario, pero
provoca consecuencias en el mercado monetario. Ante esto se debe decidir si esterilizar o no los efectos monetarios de la
acumulación de reservas que, de hecho,
incide en el grado de liquidez de la economía, mediante el incremento de la oferta
de dinero. En este segundo nivel, la intervención implica optar entre una naturaleza activa o pasiva de la política monetaria
(en términos del manejo de la demanda
agregada) y de su relación con la estabilización. En el caso extremo, si las autoridades monetarias intervienen activamente y
compran la totalidad de las divisas aportadas por losflujosde capital, el aumento del
saldo de la cuenta de capitales será igual al
aumento de las reservas oficiales. En este
caso, la esterilización de estos recursos implica que, al menos en el corto plazo, el
Banco Central impide que se utilicen para
financiar el déficit en cuenta corriente, y
así evita que se canalicen en forma de uso
de ahorro externo hacia el mercado interno. Tampoco se producen cambios en la
brecha entre ahorro e inversión nacional,
ni en la riqueza externa neta de la economía. Sin embargo, puede requerir un gran
esfuerzo del Banco Central lograr esterilizar los efectos monetarios de las operaciones de cambio, a fin de mantener el valor
real del tipo de cambio (Calvo, Leiderman
y Reinhart, 1993; Reisen, 1993b).
En última instancia, los países siempre
pueden revisar la naturaleza de la apertu-
255
ra de la cuenta de capitales, con el propósito de regular la composición de las entradas, para hacerlas más acordes con los
objetivos de desarrollo nacional. Surge así
un tercer nivel de intervención. Al respecto,
la mayoría de los países ha optado por
abrirse a la entrada de capitales. Sin
embargo, varios de ellos han implantado
mecanismos de intervención dirigidos a
evitar la entrada de capitales de naturaleza
especulativa, de corto plazo y que no contribuyen al proceso de inversión (FfrenchDavis y Griffith-Jones, 1995; Banco
Mundial, 1993d).
En síntesis, las opciones de política se
manifiestan en tres niveles: i) intervención
en el mercado cambiario, mediante una
acumulación de reservas Congruente con
los diversos esquemas de política cambiaria; ii) esterilización por parte del Banco
Central del efecto monetario de la acumulación de reservas a fin de influir en el nivel
y composición de la demanda agregada;
iii) regulación de los movimientos de capitales, con el objeto de regular su nivel y
afectar su composición en favor de los flujos de largo plazo.
Debido a que las autoridades económicas han actuado de diferentes formas
ante la entrada de capitales según las coyunturas de sus respectivas economías,
existe en la práctica una gran variedad de
medidas de política adoptadas en el ámbito regional, que se tratan a continuación.
a) La entrada de capitales y su impacto
macroeconômico
La entrada de capitales ha venido a
destacar un importante dilema de política
económica. Por una parte, ha provisto el
financiamiento necesario para llevar a
efecto, en una forma socialmente más eficiente, los programas de ajuste estructural
iniciados por varios países a partir de la
década de los ochenta. Por otra, ha implicado desafíos en materia de resguardos
para evitar que se generen crisis financieras, garantizar la estabilidad y sustentabilidad de los equilibrios macroeconômicos
y promover la inversión. La preocupación
por estos desafíos resurgió como un
256
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
elemento central en el diseño de políticas, la inversión en sectores que producen
a raíz de la reinserción en los mercados
rubros transables competitivos. Ello
financieros internacionales.57
depende en gran medida de los incentivos
Para la región en su conjunto, la enque ofrezca la economía, incluyendo en
trada de capitales ha resultado positiva, ya lugar estratégico al tipo de cambio.
que ha permitido un aumento de la tasa de
Conjuntamente con la reactivación, la
uso de la capacidad productiva existente y rapidez con que la entrada de capitales ha
la consecuente reactivación de la produccerrado la brecha externa y generado una
ción, los ingresos y el empleo.58 Tal como oferta excedente de fondos externos, se ha
se observa en el cuadro XI.2, conjuntamen- manifestado en una tendencia a la apreciate con los procesos de apertura al exterior ción cambiaria,59 una rápida reducción de
iniciados como parte de los programas de los superávit comerciales y la elevación de
ajuste, la superación de la restricción exterlos déficit en cuenta corriente (aumento
na a inicios de los años noventa ha permi- del uso de ahorro externo). Estas tendentido reactivar el crecimiento económico,
cias reflejarían, en un primer momento, la
cuya tasa promedio anual ha aumentado
recuperación de los niveles "normales" de
de 1.8% entre 1983 y 1989 a 3.4% en 1991- la demanda agregada, las importaciones y
1994, sin un aumento significativo de la
el tipo de cambio real, todos los cuales se
inversión. La recuperación descansa en
hallaban condicionados por la restricción
gran medida en el hecho de que la mayor externa dominante durante el período
disponibilidad de financiamiento externo
1983-1989. La continua abundancia de
ha permitido solventar mayores importacapitales mantiene estas tendencias en
ciones de insumos para incrementar la tasa el tiempo, generando entonces un sobrede uso de la capacidad de producción exis- ajuste de esas variables. Ello plantea a las
tente y esto, a través de su efecto sobre el
autoridades económicas un dilema deterproducto y el ingreso, reactiva los niveles
minante de la estabilidad futura, ya que si
de demanda agregada.
losflujosde capital se revierten, los niveles
del gasto agregado, las importaciones y el
Una especial preocupación de las
tipo de cambio no resultan sostenibles en
autoridades económicas debería ser que
el gasto agregado de la economía se cana- el mediano y largo plazo. En sus valores de
equilibrio, estas variables deberían reflejar
lice no sólo hacia el consumo, sino
las condiciones internas de los mercados
también, y en forma importante, hacia
57 En documentos de la CEPAL se ha llamado la atención sobre dos aspectos relativos al grado de
disponibilidad de financiamiento externo: i) la necesidad de que, una vez iniciados los procesos de
ajuste estructural, los países dispusiesen de financiamiento externo para facilitar cada una de las
diferentes etapas (CEPAL, 1990a, pp. 52-62); y ii) como lo demuestran las experiencias de los años
setenta, década durante la cual en varios países del Cono Sur se produjeron "burbujas" y crisis
financieras, la liberalización y la apertura financiera deben realizarse en un marco macroeconômico
y regulatorio apropiado (Corbo, de Melo y Tybout, 1985; Ffrench-Davis, 1983, y capítulo XII de este
documento).
58 La restricción externa bajo la cual estaban operando las economías de la región no les permitía hacer
uso de su capacidad de producción. Una vez alcanzada la frontera de producción utilizable a corto
plazo, gracias a la reactivación, las perspectivas de continuar creciendo dependen de los esfuerzos
de ahorro e inversión y de las mejoras de productividad (Fanelli y Frenkel, 1994; Devlin,
Ffrench-Davis y Griffith-Jones, 1995).
59 En los últimos años, los países de la región han tendido a modificar sus políticas cambiarías, sin
necesariamente evitar la apreciación cambiaria. En el cuadro XI.3 se muestra que la mayoría de los
países tienen una política cambiaria activa, con intervenciones en el primer nivel. El gráfico XI.3
ilustra los cambios que se han observado en el tipo de cambio real de 18 países de la región, en 13 de
los cuales se han registrado apreciaciones de la moneda a partir de 1990. Estos 13 países representan
sobre el 97% del PIB de la región.
257
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
Cuadro XI.2
AMÉRICA LATINA: INDICADORES SELECCIONADOS
(Porcentajes del PIB a partir de cifras en dólares de 1980)
1979
198l"
1 9 8 2
5.0
1.6
3.3
4.7
-0.1
4.8
2.6
-2.7
5.3
1.0
-0.0
1.0
1.9
1.5
0.4
3.8
1.9
1.9
5.9
2.5
3.4
6.0
1.8
4.2
5.4
11.6
24.1
1994
3.1
12.3
24.3
2144
-1.1
10.2
20.5
2 057
1.8
9.0
16.8
1726
0.2
10.8
15.6
1982
3.5
12.1
16.3
2 013
3.0
14.1
17.7
2 034
3.2
14.9
18.0
2 061
Efecto en el mediano plazo
Ahorro interno
Ahorro nacional
Exportaciones de bienes
23.9
20.8
12.0
22.9
19.5
12.5
22.6
15.2
13.2
23.6
15.7
15.5
23.2
15.1
17.9
22.6
14.4
18.1
22.7
14.3
19.0
22.9
13.8
19.6
Cuenta corriente no financiera
Saldo de bienes y servicios, más
efecto de términos del intercambio
-1.3
-1.7
-0.2
3.3
2.5
0.7
-1.1
-1.7
Entrada neta de capitales
Variación de reservas
Ahorro externo
Efecto sobre reactivación
Tasa de variación del PIB (%)
Importaciones de bienes
Inversión interna bruta
PIB per cápita (dólares de 1980)
1989"
1 9 9 0
1 9 9 1
1 9 9 2
1 9 9 3
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales.
de bienes y monetario, así como la disponibilidad sostenible de ahorro externo, lo
que depende de la naturaleza permanente
o transitoria de losflujosde capitales, del
volumen y del uso que se haga de ellos.
A partir del cuadro XI.2 se puede concluir que durante el cuatrienio 1990-1993:
i) se destinó una mayor proporción de la
entrada de capitales que en el pasado a la
acumulación de reservas, lo que moderó el
impacto de esos recursos en las economías
de la región (la acumulación alcanzó a
7.7% del PIB regional en ese cuatrienio);
ii) no obstante, se incrementó la participación de las importaciones en el PIB, superando los coeficientes previos a la crisis de
la deuda (14.5% en 1992-1993 y 12.3% en
1980-1981); ñi) aumentó el gasto interno
en mayor proporción que el producto y el
ingreso, a la vez que se redujo el superávit
en la cuenta corriente no financiera y total
-lo que equivale a un aumento del uso de
ahorro externo; y iv) se observa que el ahorro nacional fue desplazado por el ahorro
externo, lo que se refleja en el hecho de que
el aumento de la inversión total fue menor
que el del ahorro externo. Cabe destacar la
subsistencia de un coeficiente de formación de capital notablemente bajo en lo que
va corrido de los años noventa.60
Los efectos de la nueva entrada de capitales no han sido homogéneos en los
diversos países, como tampoco lo han sido
el acceso a tales recursos ni el uso que las
economías de la región han hecho de los
mercados financieros internacionales. La
60 Algo similar ocurrió durante la gestación de la crisis de la deuda de los años ochenta. Sin embargo,
en esa oportunidad la disminución del ahorro nacional respondía a fuertes expansiones del consumo,
mientras que ahora juega un papel más significativo una caída del ingreso provocada por deterioros
de los términos del intercambio. En el trienio 1991-1993 esta pérdida representó 5% del PIB en dólares
de 1980, en comparación con el período 1976-1981.
258
capacidad para absorber estosflujos,al
igual que las políticas seguidas por los
países, han sido afectadas por el momento
del ajuste económico (condiciones iniciales) en que cada uno se encontraba. De
hecho, la reinserción en los mercados
financieros ha sorprendido a los países
en diferentes etapas de sus programas de
ajuste.61
b) Lincamientos de política
Los países de la región han utilizado
una variada gama de instrumentos de política para hacer frente a los conflictos
antes reseñados. En general, en el contexto
de apertura financiera, los instrumentos
adoptados se han orientado más bien al
primer y segundo nivel de intervención.
En efecto, según la importancia otorgada
por las autoridades a la necesidad de mitigar las tendencias hacia la apreciación de
la moneda, han realizado diferentes intervenciones en el mercado cambiario;
además, según el carácter activo o pasivo
que las autoridades hayan deseado imprimir a la política monetaria, han implantado diferentes grados de intervención para
regular la demanda agregada. Algunos
países también han recurrido a la regulación de la entrada de capitales con el propósito de influir sobre su nivel y
composición y hacerla más acorde con sus
objetivos de desarrollo.
Las posibles combinaciones entre el
primer y segundo nivel de intervención
dan por resultado diferentes dosificaciones de política cambiaria y política monetaria, que permiten distinguir dos grandes
alternativas de intervención. La primera,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
privilegiada por los países que han optado
por mantener una política monetaria pasiva, es la que se conoce como intervención
no esterilizadora; consiste en acumular significativas reservas internacionales, ya
que el Banco Central compra las divisas
aportadas por losflujosde capitales a cambio de dinero nacional, sin esterilizar el
efecto monetario de esas operaciones, bajo
un régimen de tipo de cambio controlado.62 Se evita así una apreciación del tipo
de cambio nominal; sin embargo, si el ajuste por la vía del aumento de las importaciones no se produce a la velocidad
requerida, esta alternativa puede expandir
la base monetaria interna más allá de lo
deseado, lo cual suele traducirse en presiones inflacionarias, ocasionando apreciaciones del tipo de cambio real y tendencias
a excesos y cambios en la composición del
gasto.
La segunda alternativa, utilizada por
aquellos países que, junto con una defensa
del tipo de cambio, han optado por políticas monetarias activas, se conoce como
intervención esterilizadora; al igual que la
anterior, consiste en acumular reservas,
pero aproximándose sistemáticamente al
segundo nivel de intervención, al aplicar
una esterilización de los efectos monetarios de esas operaciones. De esta manera
se pretende aislar el stock de dinero de las
variaciones derivadas de la movilidad del
capital extranjero. De ser efectiva, la esterilización evitaría la baja de las tasas de
interés reales internas. En el contexto de
economías en pleno uso de su capacidad
productiva, tiene la virtud de contribuir a
controlar el gasto agregado y de evitar una
mayor apreciación del tipo de cambio real.
61 Algunos países se encontraban ante la necesidad de iniciar o fortalecer la estabilidad macroeconômica;
otros, ya más avanzados en la estabilización de sus economías, pero con capacidad productiva ociosa,
en una etapa encaminada a incentivar la reactivación del aparato productivo; finalmente, los menos (con
inflaciones controladas y con muestras de reactivación de su aparato productivo) estaban
fortaleciendo su capacidad de ahorro y de inversión, de modo de captar recursos financieros que les
permitieran ampliar su capacidad productiva y lograr un crecimiento económico sostenible. Si bien la
descripción de las etapas es ilustrativa de los componentes de un programa de ajuste, éstas no
necesariamente deben seguir el mencionado orden secuencial.
62 La gama de formas habituales comprende desde la fijación del tipo de cambio nominal y la paridad
móvil hasta la flotación "sucia" dentro de bandas preestablecidas. Véase, por ejemplo, Helpman,
Leiderman y Bufman (1993).
259
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
Cuadro XI.3
A M É R I C A LATINA Y EL CARIBE: S I S T E M A S C A M B I A R I O S
V I G E N T E S A M E D I A D O S D E 1993
Dólar fijo
Banda de flotación
1. Argentina
2. Panamá
1.
2.
3.
4.
Minidevaluación
1. Nicaragua a
Chile
Colombiac
México d
Uruguay e
Flotación con intervención
1. Bolivia
2. Brasil
3. Costa Rica
4. El Salvador
5. Ecuador
6. Guatemala
7. Haití
8. Honduras
9. Jamaica
10. Paraguay
11. Perú
12. Trinidad y Tabago
13. Venezuela
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de los países.
a Sistema de minidevaluaciones diarias a partir de 1992.
b Flotación "sucia" dentro de una banda que flu< túa en torno
de un tipo de cambio de referencia, determinado de acuerdo con una canasta de monedas de los principales socios
comerciales. 0 Tipo de cambio de referencia determinado por el valor de reventa de un certificado de cambio. d Sin
intervención, pero con un piso nominal fijo y un techo que se desliza a razón de 0.40 milésimas de nuevos pesos por
día. e El mínimo de la banda se fija diariamente, corrigiendo la cotización del dólar en función del programa
monetario anual. La amplitud de la banda es de 7% sobre el mínimo. f Regímenes de flotación cambiaria, con
intervención del Banco Central. Entre ellos los bancos centrales de Bolivia, El Salvador y Guatemala aplican
mecanismos de subasta (diaria o semanal). Por su parte, en Honduras (para transacciones oficiales) y República
Dominicana la autoridad monetaria adopta una cotización guía vinculada a la evolución del mercado libre, mientras
que en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Honduras (para transacciones privadas), y Venezuela, la
cotización de la moneda extranjera se determina en el mercado de divisas, generalmente bancario.
Sin embargo, en el marco de esta opción,
herramientas monetarias y cambiarías.
al persistir los diferenciales de tasa de inUna mayorflexibilidaddel sistema tributerés se continúa estimulando la entrada
tario permite una mejor dosificación de
de capitales, lo que genera mayores nece- políticas y alcanzar tasas de interés y tipos
sidades de esterilización. Entonces puede
de cambio más estables.
ser fuente de déficit cuasifiscales en cuanto
En ausencia deflexibilidadde la políel Banco Central coloca papeles comercia- ticafiscal,los problemas de la intervención
les en el mercado interno a tasas de interés esterilizadora surgen del dilema que ensuperiores a las que percibe por sus reser- frentan las autoridades económicas cuanvas internacionales.
do intentan, simultáneamente, controlar la
tasa de interés real (como instrumento de
La alternativa de intervención esterilizadora no está exenta de conflictos. Estos política monetaria para implementar políticas de estabilización) y el tipo de cambio
surgen especialmente cuando las autoridades económicas de los países no cuentan real (como instrumento de política comercial para promover el crecimiento de la
conflexibilidaden el manejo tributario,
producción de rubros transables). Si la tasa
que les permita utilizar esta política en
forma compensadora de shocks internos o de interés acorde con el objetivo inflacionario (mediante la esterilización de los
externos. En estos casos lo que ocurre es
que se resta un instrumento más de políti- efectos monetarios de la acumulación de
reservas) es superior a la internacional
ca a disposición del Poder Ejecutivo, de
modo que no puede utilizar herramientas ajustada por las expectativas de devaluación, entonces la entrada de capitales
fiscales cuando desee moderar el gasto
tenderá a continuar presionando hacia la
agregado o estimular la economía, debienapreciación del tipo de cambio real, lo que
do recurrir entonces exclusivamente a
260
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
iría en desmedro del objetivo de proteger
el sector de rubros transables de la economía. Si, por el contrario, se deja descender
la tasa de interés interna, entonces se vulneran ambos objetivos, pues el mayor gasto inducido por las menores tasas de
interés presionará los precios, a la vez que
hará apreciarse el tipo de cambio real
(Zahler, 1992).
Es por esto que, en la práctica, la alternativa de intervención esterilizadora ha
sido combinada con otras medidas de políticas, en procura de actuar: i) en el
primer nivel de intervención, para influir
en el mercado cambiario; ii) en el segundo
nivel de intervención, para regular la
demanda agregada; y iii) en el tercer nivel
de intervención, para modificar el nivel y
la composición de losflujosde capitales,
ya sea directamente, mediante restricciones y gravámenes dirigidos en particular
a los capitales de corto plazo, o indirectamente, por la vía de generar incertidumbre
cambiaria. Entre las medidas posibles se
destacan:63
En el primer nivel de intervención,
con el propósito de actuar sobre los
efectos que se producen en el mercado
cambiario: i) Aumentar la demanda
de moneda extranjera mediante incentivos a la salida de capitales durante los
períodos de excesos de fondos; ello se
puede lograr a través de la liberación de
las normas que regulan la inversión por
parte de nacionales en el exterior, la
repatriación de la inversión extranjera
directa, así como de la autorización
a los inversionistas institucionales para
invertir en el exterior y a diversos
deudores para anticipar pagos al exterior. ii) Aplicar medidas de comercio
exterior, con el objeto de adecuar la
magnitud de las importaciones, el
déficit en cuenta corriente y la acu-
mulación de reservas a la meta cambiaria
fijada en el país, iii) Promover la
implantación de mecanismos que incentiven incrementos de productividad acordes con el nivel de apreciación
cambiaria.64
En el segundo nivel de intervención,
cuyo propósito es controlar el impacto
sobre la demanda agregada: i) introducir
mecanismos de regulación de los sistemas
financieros destinados a evitar distorsiones en el sector y a subsanar las debilidades de la regulación prudencial y
financiera de la banca (véase el capítulo
XII); ii) imponer disciplinafiscal,con el
objeto de reducir las presiones adicionales
sobre la demanda; iii) complementar la
política cambiaria con pactos sociales en
materia de precios y salarios.
En el tercer nivel de intervención,
tendiente a cambiar la composición de
la entrada de capitales: i) aplicar medidas
indirectas de tipo cambiario encaminadas
a reducir la entrada de capitales
financieros de corto plazo, mediante la
introducción de cierta incertidumbre
sobre la evolución del tipo de cambio a
través de intervenciones del respectivo
Banco Central en la determinación de éste
en el corto plazo; ii) adoptar medidas
directas que regulen la entrada de capitales y que pueden asumir la forma de
ajustes de los requerimientos de reservas,
a menudo sin intereses, sobre los depósitos bancarios u otros créditos del exterior, y de controles cuantitativos de
distinta índole (y requerimientos de
plazos de maduración mínimos, requerimientos de volúmenes mínimos para la
emisión de bonos, topes máximos para las
tasas de interés sobre el capital extranjero
y regulaciones en torno a la participación
del capital extranjero en el mercado de
acciones).
63 En el cuadro XI.4, más adelante en el capítulo, se presentan ejemplos de estas medidas aplicadas en
Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y México entre 1991 y 1992.
64 En la medida que la economía real experimenta aumentos de productividad fuertes, comparables
con apreciaciones lideradas por el sector financiero, se mantendría el equilibrio macroeconômico. Sin
embargo, lo habitual ha sido que en períodos de gran abundancia de financiamiento externo la
apreciación financiera es la que predomina muy intensamente. Así se genera un desequilibrio que
tiende a resultar insostenible a la larga.
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
3. Experiencias nacionales de
intervención
a) Intervención no esterilizadora
Esta opción ha sido frecuente entre
países que privilegian la estabilidad de
precios como objetivo dominante de la
política económica. Es una estrategia
que actúa directamente sobre la inflación
e indirectamente sobre el tipo de cambio
real. Al implantar este mecanismo se
espera que las tasas nacionales de interés
y de inflación converjan rápidamente con
las internacionales. Parte importante del
éxito de esta estrategia depende finalmente de la confianza de los agentes económicos en la capacidad de la autoridad
monetaria para mantener el tipo de cambio nominal, situación que, en última instancia, exige al Banco Central mantener un
elevado stock de reservas internacionales,
lo que afecta a la composición de sus
activos y pasivos.
El éxito de esta estrategia también depende de la relación que se produzca entre
el tipo de cambio nominal y la inflación. En
presencia de importantes rezagos65 en la
dinámica inflacionaria, el uso del tipo de
cambio nominal como ancla para estabilizar los precios puede ocasionar fuertes
apreciaciones cambiarías, con sus correspondientes efectos sobre otros precios relativos, la asignación de recursos y los
equilibrios macroeconômicos (Frenkel y
Fanelli, 1993). En última instancia, si esta
tendencia persiste y la inflación interna
excede sistemáticamente a la externa, las
autoridades deben estar dispuestas a hacer ajustes en el nivel y composición de la
actividad económica si el tipo de cambio
261
real se aleja en forma muy significativa de
su valor de largo plazo.
Si bien en la práctica se observa que los
países han utilizado distintas combinaciones de política, entre los países que más se
han aproximado a esta alternativa, partiendo de niveles elevados de inflación,
se destaca Argentina.
En los últimos años en Argentina se
ha implantado una serie de medidas
destinadas en general a desregular los
diversos mercados, incluidos los relacionados con la dinámica de los movimientos
de capitales. Con respecto al funcionamiento del mercado cambiario, la Ley de
Convertibilidad promulgada en marzo de
1991 (en la cual se fijó el tipo de cambio
nominal con una paridad de uno a uno con
el dólar, a la vez que se establecía la validez
legal de los contratos denominados en
diferentes divisas), permitió una desregulación amplia en el funcionamiento de este
mercado. El objetivo explícito de esta Ley
era poner freno al proceso inflacionario y
asegurar la estabilidad del tipo de cambio
nominal (Argentina, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1993;
Fanelli y Machinea, 1994).
Conjuntamente con las relativas a la
paridad cambiaria se han realizado reformas en los ámbitos monetario y fiscal.66 En
septiembre de 1992, se modificó la Carta
Orgánica del Banco Central. Algunas de
las principales reformas fueron, entre
otras, el establecimiento de la independencia del Banco Central, la prohibición del financiamiento monetario del
déficit público y la eliminación de la
garantía estatal a los depósitos. Con estas reformas se busca fortalecer la credibilidad de la permanencia en el tiempo de
65 Se refiere al componente inercial que tiende a dificultar la reducción del ritmo inflacionario. Este
componente es función del grado de indización formal e informal de la economía y debe ser
considerado al diseñar una política cambiaria con fines de estabilización.
66 Otras medidas que se han impulsado para estimular los movimientos de capitales son la Ley de
Emergencia Económica (agosto de 1989), en la que se establece la igualdad de tratamiento para el
capital extranjero y el nacional que se destine a sectores productivos; Ley de Olvido Fiscal (abril de
1992); desregulación de los mercados financieros y de valores; y finalmente, las reformas del sector
público, que han tenido un importante efecto sobre los movimientos de capital, en particular la Ley
de reforma del Estado, que sentó las bases para los procesos de privatización de empresas públicas,
y los esquemas de conversión de deuda en capital.
262
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
la estabilidad monetaria y la convertibilidad de la moneda (FaneÚi y Machinea,
1994; Argentina, Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, 1993). Simultáneamente, con las políticas de desregulación y apertura de la cuenta de capitales,
se intensificó el proceso de liberalización y
apertura comercial. Esta desreglamentación, dentro de un esquema de tipo de
cambio fijo, ayuda a controlar los precios
de los bienes que se comercian internacionalmente y apoya así los esfuerzos antiinflacionarios.
El incremento de las reservas internacionales, dada la ausencia de mecanismos para esterilizar los efectos de las
operaciones de cambio, ha provocado una
considerable monetización de la economía
(a partir de los bajos niveles observados
luego de la hiperinflación registrada en
1989); esa situación, sumada al mayor uso
del ahorro externo y la expansión del crédito interno, ha llevado a una fuerte elevación de la demanda agregada y de la
actividad económica durante el cuatrienio
1991-1994.
En términos del control inflacionario,
las políticas implantadas a partir de los
años noventa han permitido reducir drásticamente la tasa de inflación. Medida según el IPC, fue de 1344% en 1990, de 7% en
1993, y de 4% en 1994. La reducción del
ritmo inflacionario ha ido acompañada de
una marcada apreciación del tipo de cambio real (luego de una fuerte devaluación
en 1990, que' permitió lograr un elevado
superávit en el balance comercial), proceso
que fue perdiendo velocidad a medida que
la tasa de inflación interna se aproximaba
a la internacional. Paralelamente, las autoridades han promovido la creación de incentivos a los aumentos de productividad.
Conforme a las cifras de la CEPAL, expresadas en dólares de 1980, las tasas de
crecimiento del PIB en Argentina han sido
altas, promediando 7.4% entre 1991 y 1993,
y fueron acompañadas de un incremento
67
del déficit en cuenta corriente, que subió
de 0.9 puntos del PIB en 1991 a 4.4 en 1993.68
El ahorro interno y el nacional muestran
una tendencia decreciente, más pronunciada en el caso del primero, que descendió de 27 puntos del PIB en 1990 a 23 en
1993. En lo que respecta a la inversión, ésta
se ha recuperado hasta alcanzar a 19.8%
del PIB en 193, cifra aún muy por debajo del
promedio registrado durante el período
1976-1981. El saldo positivo de la balanza
comercial (medido en dólares constantes
de 1980) se redujo de 13 puntos del PIB en
1990 a 7 puntos en 1993, lo que refleja el
mayor dinamismo de las importaciones,
en comparación con las exportaciones,
como resultado de la reactivación económica, la apreciación cambiaria y la liberalización comercial. En términos
nominales, el saldo comercial de bienes
cambió de signo: de un superávit de 8 600
millones de dólares en 1990 a un déficit de
2 500 millones de dólares en 1993, y a 4 200
millones en 1994, en tanto que el saldo en
cuenta corriente pasaba de un superávit de
1 900 millones de dólares a un déficit de
10 500 millones de dólares en 1994.
En síntesis, la opción argentina, basada en la fijación del tipo de cambio nominal, la adopción de una regla monetaria
que no esteriliza los efectos de los flujos de
capitales sobre la emisión y la implementación de un conjunto de reformas estructurales, ha obtenido importantes logros en
materia de estabilización y reactivación de
la producción; ellos han sido acompañados por una apreciación sustancial del tipo
de cambio real, que ha influido sobre la
composición de la demanda y la asignación de recursos de inversión, con un creciente déficit en cuenta corriente.
b) Experiencias de intervención esterilizadora
Esta opción ha sido preferida por los
países que han mantenido una política
monetaria activa y, a la vez, una posición
Medidas en meses de importación, las reservas en 1989 eran del orden de 4.5 meses de importación.
En 1990 saltaron al equivalente de 15 meses y en 1993 estaban situadas en 10 meses.
68 Las cifras en dólares de 1980 en general cubren sólo hasta 1993. Las cifras en dólares corrientes hasta
1994 son preliminares y están tomadas de CEPAL (1994a).
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
más cautelosa respecto de la naturaleza de
losflujosde capitales. Esto supone una
preocupación por el desarrollo sostenido
del sector de rubros transables, la generación de ingreso nacional y su canalización
hacia el ahorro y la inversión en dicho
sector.
Entre los países que han utilizado la
opción de la intervención activa, Chile lo
ha hecho de modo más persistente, pero
también se destacan, entre otros, Colombia, Costa Rica y México. Enseguida se
reseñan algunos de los instrumentos utilizados por estos países en los tres niveles
de intervención. (Véase el cuadro XI.4.)
263
precio de referencia para el dólar. Este era
devaluado diariamente por el Banco Central en función de las diferenciales de inflación interna y externa. Asimismo, para
permitirle cierto rol al mercado, se deja
flotar el precio de compra y venta de divisas dentro de una banda de fluctuación
alrededor del valor de referencia del dólar.
A mediados de 1989, esa banda se fijó en +
5% de dicha cotización.
Debido a que la entrada de capitales se
intensificó a partir de 1990, el tipo de cambio oficial se situó recurrentemente cerca
del límite inferior de la banda, obligando
al Banco Central a intervenir; eso le signiEl caso de Chile. A partir de 1991, las
ficó adquirir 1 500 millones de dólares y
autoridades adoptaron medidas para re3 000 millones de dólares en 1990 y 1991,
gular la entrada de capitales y esterilizar
respectivamente, y efectuar cuantiosas
los efectos monetarios de la acumulación
operaciones de mercado abierto para
de reservas, mediante intervenciones en
esterilizar el efecto monetario de las opelos mercados cambiario y de dinero. Se
raciones de cambio. Como se verá más
han utilizado fundamentalmente tres insadelante, estas medidas se complementatrumentos con estos propósitos: una políron con encajes sobre los créditos externos
tica cambiaria sustentada en la flotación e impuestos que afectaron principalmente
"sucia" del tipo de cambio en torno de un a las operaciones de corto plazo, así como
valor de referencia, determinado sobre la
con la paulatina liberalización de la salida
base de una canasta de monedas; la esteri- de capitales, si bien esta última no tuvo el
lización de los efectos monetarios de la
efecto positivo esperado.
acumulación de reservas a través de opeAparte del fuerte ingreso de capitales,
raciones de mercado abierto; y la aplicaen Chile también se observó una mejoría
ción de gravámenes y requerimientos de
de la cuenta de servicios no financieros,
reservas para regular la entrada de capita- basada en el vigoroso desarrollo de las
les y para desalentar la excesiva afluencia, exportaciones de servicios y de bienes no
principalmente de los de corto plazo
tradicionales y en las reducciones del ser(Ffrench-Davis, Agosin y Uthoff, 1994).
vicio de la deuda externa. Las autoridades
Las autoridades chilenas optaron por
consideraron que parte de los factores que
la intervención con el fin de influir en la
contribuían a la positiva evolución de la
determinación del tipo de cambio real en
cuenta corriente y la de capitales eran de
el corto plazo, sobre la base de dos supues- naturaleza más permanente y procedieron
tos: i) la autoridad monetaria conoce mejor a acomodar esas tendencias, a través de
las perspectivas de la evolución de la
dos medidas adicionales: i) una revaluabalanza de pagos y de sus efectos sobre la ción de 2%, en junio de 1991, complemeneconomía; y ii) su horizonte de planeación tada con una reducción de los aranceles
es de mayor alcance que el de los agentes aduaneros de 15% a 11%; ii) en enero de
que operan en los mercados de corto plazo 1992 se dispuso una nueva revaluación de
(Zahler, 1992).
5%. Sin embargo, el mercado cambiario
presionaba persistentemente hacia una
La política cambiaria ha experimentaapreciación notablemente mayor. Ante esdo cambios importantes en los últimos
to, convencida la autoridad de que se tratiempos. En 1983 se adoptó nuevamente,
taba en gran parte de factores transitorios,
luego de la congelación de la paridad
adoptó una serie de medidas que le perminominal en 1979, una política de paridad móvil, que consistía en determinar un tieron moderar las presiones revaluatorias.
Cuadro XI.4
AMÉRICA LATINA Y CENTROAMÉRICA: SÍNTESIS DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RESPECTO
DE LA ENTRADA DE CAPITALES, PAÍSES SELECCIONADOS
Argentina
Primer nivel
(Moderar el impacto
de la entrada de
capitales sobre la
apreciación cambiaria-acumulación de
reservas)
Segundo nivel
(Esterilizar el efecto
monetario de las
operaciones
de
cambio).
Tercer nivel
(Moderar la entrada de capitales)
Colombia
Costa Rica
Chile
México
Marzo de 1991, Ley
de convertibilidad
para fijar tipo de
cambio nominal y
desregulación del
mercado cambiario.
Liberalización y
apertura comercial.
Junio de 1991: implantación de
banda de flotación (certicambios).
Enero de 1992: se permite a los
exportadores mantener parte de
sus retornos en el exterior y a los
residentes mantener en el exterior
activos hasta 500 000 dólares sin
permiso previo.
Febrero de 1992: se reduce plazo
mínimo de maduración de
préstamos externos para financiar
capital de trabajo e inversión fija.
Liberación del comercio.
Inicios de 1992,
implantación de
flotación con intervención.
1991: revaluaciones discretas,
seguidas de devaluaciones
graduales que encarecen la
entrada de capitales de corto plazo.
Marzo de 1992: se inicia flotación
"sucia" dentro de la banda y en julio
de 1992 se modifica la regla para
fijar el tipo de cambio, vinculándolo a una canasta de monedas.
1991: se aumenta el porcentaje de
depósitos en moneda extranjera
que los bancos pueden destinar a
comercio exterior.
Se flexibiliza la inversión por
nacionales en el exterior.
Implantación de
banda de flotación
con piso fijo.
Noviembre de 1991:
se devalúa techo de
la banda en 20
centavos diarios.
Octubre de 1992: se
amplía la devaluación
diaria del techo a 40
centavos.
Fortalecimiento de
las finanzas públicas
e implantación de
una política monetaria pasiva.
Fortalecimiento de las finanzas
públicas.
Enero a octubre de 1991: política
monetaria activa.
Octubre de 1991: se libera la
determinación de la tasa de interés
y se abandona la política de
esterilización.
Fortalecimiento de
lasfinanzaspúblicas.
Operaciones de
mercado abierto y
encajes sobre depósitos en moneda
extranjera y nacional.
Fortalecimiento de las finanzas
públicas.
Política monetaria activa mediante
operaciones de mercado abierto.
Fortalecimiento de
lasfinanzaspúblicas.
Esterilización
moderada.
Junio de 1991: encajes de 20% sin
intereses sobre los créditos del
exterior.
Enero de 1992: aumento del encaje
a 30% y se extiende a los depósitos
en moneda extranjera.
Se limita el monto de
pasivos en moneda
extranjera 10% del
sistema bancario al
equivalente de sus
pasivos totales.
Junio de 1991: impuesto de 3% a
las transacciones en divisas
generadas por servicios
personales en el exterior.
Febrero de 1992: incremento de
comisión por compra de divisas
del Banco Central de 1.5% a 5%.
Junio de 1992: regulación del
ingreso de divisas por concepto
de servicios.
Fuente: CEPAL, sobre la base de diferentes autores citados en el texto.
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS.
Algunas de las principales disposiciones fueron: i) en 1991, se establecieron un
encaje de 20% y un impuesto de 1.2% sobre
los créditos externos de corto plazo; ii) en
1992, se amplió la banda deflotaciónde 5%
a 10% del valor referencial del dólar, a fin
de generar más incertidumbre en la formación de expectativas de corto plazo; iii) lo
anterior fue complementado en marzo de
1992, al decidir el Banco Central intervenir
discrecionalmente dentro de los límites de
la banda (flotación "sucia"); iv) en mayo
de 1992 se elevó el encaje a 30% y se extendió a los depósitos en moneda extranjera;
y v) en julio de 1992, se modificó la normativa cambiaria, con el objeto de reducir la
vinculación de la política monetaria con la
de los Estados Unidos y ligarla más a la de
los otros principales socios comerciales del
país. Con este propósito, el tipo de cambio
referencial se vinculó a una canasta de
monedas, integrada por el dólar americano (50%), el marco alemán (30%) y el yen
japonés (20%), ponderaciones que reflejan
la importancia de las diversas áreas monetarias en el comercio exterior chileno
(Ffrench-Davis, Agosin y Uthoff, 1994).
En síntesis, para desestimular la
afluencia de capitales de corto plazo
-motivada especialmente por diferencias
entre las tasas de interés interna e internacional- las autoridades han buscado formas de elevar el costo de endeudarse en
moneda extranjera en el exterior, mediante
requerimientos de encaje (e impuestos),
para equipararlo con el interno, ajustado
por elriesgocambiario que asumen los
agentes que deseen operar en el país. Por
otra parte, con laflotación"sucia" y con la
vinculación del tipo de cambio a una
265
canasta de monedas, se ha incrementado
la incertidumbre y también los costos de
los operadores de capitales de corto plazo
especulativos.69 Estas medidas desincentivan la entrada de capitales, con lo que
reducen las presiones hacia la apreciación
cambiaria y ayudan a recuperar el manejo
de la tasa de interés interna y de la demanda agregada.
Otra característica importante de la
experiencia chilena ha sido el acceso del
Banco Central al mercado financiero interno, para contrarrestar la liquidez provocada por la acumulación de reservas, las que
se triplicaron entre 1989 y 1993.70 El mercado financiero nacional ha recibido un
fuerte impulso, entre otras cosas, merced
a la reforma del sistema de pensiones. De
hecho, la tasa de acumulación de recursos
de los fondos de pensiones ha sido superior a la de incremento de la oferta de
activos financieros autorizados y su participación en el mercado de algunos instrumentos ya es mayoritaria. Este desarrollo
del mercado de capitales ha permitido al
Banco Central colocar volúmenes muy significativos de pagarés, principalmente con
el objeto de esterilizar la expansión de liquidez que resulta de las compras de divisas.
En términos del control inflacionario,
las políticas implementadas ilustran el hecho de que si se privilegia la opción de
moderar la tendencia hacia la apreciación
cambiaria, puede ser necesariofijarmetas
inflacionarias menos exigentes a corto plazo, pero no por ello insatisfactorias,
comparadas con los estándares latinoamericanos y los promedios históricos de
Chile. La tasa anual de inflación, medida
según el IPC, se redujo de más de 30% a
69 También se han tomado varias medidas importantes con el objeto de incentivar la salida selectiva y
gradual de capitales. Durante 1991 se aumentó el porcentaje de los depósitos en moneda extranjera
que los bancos comerciales podían destinar al financiamiento del comercio exterior; se flexibilizo el
proceso de inversión en el exterior por parte de empresas nacionales; se redujo el plazo para remitir
capital ingresado a través de operaciones de conversión de deuda; se autorizó a las administradoras
de fondos de pensiones (AFPs) para invertir parte de su cartera en el exterior, en instrumentos de bajo
riesgo. En general, los efectos han sido muy limitados, pues la inversión ha continuado siendo más
rentable en Chile. Sólo han tenido significación las inversiones en el exterior mediante la compra de
firmas en el marco de procesos de privatización y la compra de acciones en bolsas en situaciones de
auge, pues en ambos casos los inversionistas prevén grandes ganancias de capital.
70 Ya en 1991 estas reservas alcanzaron al equivalente de casi un año de importaciones.
266
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
Gráfico XI.3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DE TIPO DE
CAMBIO REAL EFECTIVO a
(Variaciones porcentuales respecto del promedio de 1985-1989)
Honduras
Bolivia
Nicaragua
Haití
Venezuela
Guatemala
Costa Rica
Chile
Paraguay
Ecuador
Colombia
El Salvador
Uruguay
Rep.Dominicana
México
Brasil
Argentina
Perú
1990 88^1994
Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1994 (LC/G. 1846), Santiago de Chile, 1994.
a En todos los países se usó el índice de precios al consumidor.
267
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
comienzos de 1990, a 13% en 1992 y a 9%
en 1994. Cierta inercia del ritmo inflacionario en los últimos años es consecuencia de que este esfuerzo se realiza en el
contexto de una economía fuertemente
indizada.71
El caso de México. La reinserción en los
mercados financieros internacionales comenzó a materializarse a partir del segundo semestre de 1989 y ha significado
cuantiosos superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Ello ha permitido hacer frente a crecientes déficit en
cuenta corriente y, simultáneamente, acumular reservas internacionales.
Desde 1983, la estrategia económica
seguida en México ha estado basada en
dos líneas de acción: i) ajuste macroeconômico y estabilización del nivel de precios;
y ii) reformas estructurales.72 En ese marco, ante la posibilidad de que la entrada de
nuevos capitales, por su efecto expansivo
sobre la demanda agregada, obstaculizara
las metas de inflación propuestas por la
autoridad económica, se implantaron diversas medidas que buscaban reducir el
impacto de talesflujosen la economía:
i) esterilización del efecto de las operaciones de cambio; ii)flexibilizaciónde la política cambiaria; iii) fijación de límites a los
niveles de endeudamiento externo de los
bancos comerciales (Banco de México,
1993; Gurría, 1994).
El objetivo primordial de la política
monetaria ha sido el control de la inflación,
71
utilizando la política cambiaria como un
complemento para lograrlo (Banco de México, 1993).
La política cambiaria ha permitido la
fluctuación del tipo de cambio dentro de
una banda, cuyo punto máximo de intervención se deprecia diariamente en un
monto preanunciado; a su vez, el nivel
inferior de la banda permanece cons73
r
tante.
Para los efectos de la política monetaria, este régimen cambiario (de evolución
controlada del tipo de cambio nominal),
implica una oferta monetaria endógena
determinada por las variaciones del crédito interno y el saldo de la balanza de pagos.
Así, el principal instrumento de política
monetaria con que cuentan las autoridades es el control del crédito interno, permitiendo que la tasa de interés se ajuste
libremente al objetivo de tipo de cambio
(Banco de México, 1993).
Las operaciones de mercado abierto
para esterilizar los impactos de los flujos
de capital se han utilizado con cautela. Se
estima que el costo de la esterilización
ascendió a 0.25 puntos del PIB durante el
trienio 1990-1992 (Gurría, 1994).
Paralelamente a la esterilización y flexibilización de la política cambiaria, en 1992
se estableció un límite al monto de pasivos
en moneda extranjera en poder de los bancos comerciales, que actualmente equivale
a 10% de sus pasivos totales. A su vez,
se mantuvo el coeficiente de liquidez
Otros temas tales como la política sobre reservas internacionales, el crecimiento del PIB de 6% en
promedio en los años noventa, con un nivel récord de inversión en 1993, y el costo cuasifiscal de la
política de esterilización del aumento de reservas (por cuanto las tasas de interés que debe pagar el
Banco Central sobre sus pagarés son mucho mayores que las que obtiene sobre sus colocaciones en
moneda extranjera), se examinan en Ffrench-Davis, Agosin y Uthoff (1994).
72 El cambio estructural se ha basado, entre otros aspectos, en: i) apertura comercial; ii) modificaciones
del marco regulatorio de la inversión extranjera; iii) privatización de empresas públicas; iv)
desregulación interna (comercial, industrial, financiera); v) fortalecimiento de las finanzas públicas.
73 En noviembre de 1991, junto con la abolición de los controles cambiarios, se amplió la banda de
fluctuación del tipo de cambio, permitiendo una devaluación del techo de la banda de veinte centavos
diarios. En octubre de 1992, se amplió la devaluación del techo de la banda a 0.40 milésimos de nuevos
pesos por día (equivalente a una devaluación de 4.5% anual). Hacia fines de 1993 la diferencia entre
las cotas mínima y máxima alcanzaba a 9%. El objetivo al adoptar esta medida era, por una parte,
dar mayor flexibilidad para que el tipo de cambio se acomodara a la mayor oferta de capital y, por
la otra, ampliar la banda para así aumentar el riesgo cambiario, en un intento por desalentar la entrada
de capitales de corto plazo.
268
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
de 15%. Este coeficiente debe colocarse en
instrumentos de bajo riesgo.
En relación con los objetivos de estabilización, los resultados han sido positivos,
ya que la tasa anual de inflación (medida
según el irc) disminuyó de 30% en 1990, a
8% en 1993 y a 7% en 1994. Al mismo
tiempo, sin embargo, el tipo de cambio ha
mostrado una persistente tendencia hacia
la apreciación real y en 1993 alcanzó niveles similares a los de 1980. (Véase el gráfico XI.4.) En dólares de 1980, el déficit en
cuenta corriente pasó de 4.4% del PIB en
1990, a 9.5% en 1993; la inversión total
aumentó de 19% del PIB en 1991, a 21% en
1993;74 mientras que el ahorro interno y el
nacional han venido disminuyendo -el
primero bajó de 24% del producto en 1990,
a 22% en 1993. (Véase el cuadro XI.5.) El
ritmo de expansión del producto sé
recuperó sólo moderadamente en algunos
años, promediando 3% desde 1990.
El caso de Colombia. Durante 1990-1992,
el Banco de la República de Colombia acumuló stocks de reservas internacionales,
hasta prácticamente duplicar el saldo inicial.75 Existe cierto grado de consenso entre los analistas en el sentido de que gran
parte de la acumulación de reservas obedece a movimientos de capitales y no, como en ocasiones anteriores, a
movimientos vinculados a las exportaciones (Carrasquilla, 1993).
Durante los tres primeros trimestres
de 1991, la entrada de capitales fue acompañada de una activa política de esterilización de los efectos monetarios de la
acumulación de reservas, mediante operaciones de mercado abierto, así como de
una modificación de la política cambiaria,
en jimio de ese año, destinada a apoyar los
esfuerzos de esterilización.76
Esta modificación consistió en que el
Banco Central ya no pagara en efectivo las
divisas que compra, sino con certificados
de cambio (certicambio), que son bonos
denominados en dólares (sobre los cuales
no se pagan intereses) con un período de
maduración de un año. El precio para el
rescate en pesos de estos bonos (denominado tasa de cambio oficial), se fijaba diariamente por el Banco Central. En el
momento de su emisión, los certicambios
podían ser vendidos en el mercado secundario con un descuentofluctuanteen una
banda de 5.5% a 12.5%. El precio de estos
certificados en el mercado secundario era
equivalente a la cotización del dólar.
Si el descuento tendía a superar 12.5%,
las autoridades intervenían comprando
certicambios, de manera que una mayor
demanda de estos papeles disminuyese su
descuento (Cárdenas, 1993). El sistema se
suspendió en 1994. En abril de ese año se
estableció un mecanismo de encaje sobre
los créditos externos.
A pesar de que la estrategia cambiaria
permitía diluir en el tiempo los efectos
monetarios de la acumulación de reservas,
la esterilización monetaria realizada en
este período fue intensa, y se estima que
su impacto sobre el déficit cuasifiscal
alcanzó, en 1991, a valores entre 0.5% y 1%
del PIB (Cárdenas, 1993; FMI, 1993).
A partir de octubre de 1991, se iniciaron esfuerzos para reducir el nivel de las
tasas de interés en el sistema financiero
interno. En este sentido, se abandonó la
política de esterilización activa seguida
durante los primeros nueve meses de 1991,
y el énfasis de la política monetaria fue
desplazado, de manera progresiva, hacia
la paulatina eliminación del diferencial entre las tasas de interés interna y externa,
74 En términos nominales, el déficit en cuenta corriente pasó de 8 mil millones de dólares en 1990, a 25
mil millones en 1992 y a 29 mil millones en 1994. Las exportaciones de bienes alcanzaron a alrededor
de 19% del PIB en 1993.
75 En 1990 las reservas registraron un nivel equivalente a 10 meses de importaciones; en 1991 saltaron
a 16 meses y en 1993 volvieron a 10 meses.
76 Otras medidas tendientes a reducir la entrada de capitales han sido la aplicación, en junio de 1991,
de un impuesto de 3% a las transacciones en divisas generadas por servicios personales prestados
en el exterior y sobre otros tipos de transferencias. En febrero de 1992, el Banco de la República
incrementó la comisión cobrada por la compra de divisas de 1.5% a 5% (FMI, 1993).
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS.
269
Gráfico XI.4
ÍNDICES DEL TIPO DE CAMBIO REAL DE LAS EXPORTACIONES
EN PAÍSES SELECCIONADOS a
(1990=100)
ARGENTINA
160
140
120
100
80
60
40
20
O
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1988
1990
1992
1994
1988
1990
1992
1994
CHILE
120
100
80
SO
40
20
O
1978
1980
1982
1984
1986
COLOMBIA
120
100
80
60
40
20
O
1978
1980
1982
1984
1986
270
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Gráfico XI.4 (conclusión)
C O S T A RICA
120
i
1978
i
1
1980
1
1
1982
1
1
1
1984
1
1986
1
1
1988
1 •• i •• i
1990
1992
i
i r "
1994
MÉXICO
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
con el fin de desestimular el ingreso de
capitales de naturaleza especulativa, aun a
costa de permitir un aumento de los medios de pagos superior a los observados en
el período anterior. A pesar de este aumento, el ritmo inflacionario se redujo durante
1992 y 1993 (Carrasquilla, 1993; Garay,
1993). Sin embargo, en paralelo, el saldo de
la cuenta corriente se deterioró notablemente.
Para los efectos de apoyar la aplicación
de una política monetaria de corte no esterilizador, en la reforma tributaria aprobada en junio de 1992 se estableció una
medida para regular el ingreso de divisas
por concepto de servicios, como un meca-
271
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS.
Cuadro XI.5
AMÉRICA LATINA: INDICADORES DE RESERVAS Y PRECIOS,
PAÍSES SELECCIONADOS
Argentina
Reservas como meses de
importaciones
Tipo de cambio real (1985=100)
Diferencial de tasas de interés
Corto plazo
Largo plazo
Inflación según IPC
Chile
Reservas como meses de
importaciones
Tipo de cambio real (1985=100)
Diferencial de tasas de interés
Corto plazo
Largo plazo
Inflación según IPC
Colombia
Reservas como meses de
importaciones
Tipo de cambio real (1985=100)
Diferencial de tasas de interés
Corto plazo
Largo plazo
Inflación según IPC
Costa Rica
Reservas como meses de
importaciones
Tipo de cambio real (1985=100)
Diferencial de tasas de interés
Corto plazo
Largo plazo
Inflación según IPC
México
Reservas como meses de
importaciones
Tipo de cambio real (1985=100)
Diferencial de tasas de interés
Corto plazo
Largo plazo
Inflación según IPC
1989
1990
1991
1992
1993
4.5
151.1
14.8
105.6
10.7
88.0
9.9
81.8
9.9
78.6
26.4
27.2
4 923
127.7
127.5
1344
-12.6
-14.4
84.0
9.2
6.1
17.6
5.8
3.4
7.7
6.7
135.4
10.3
140.4
11.5
138.9
12.5
133.1
11.3
135.0
-3.3
-2.5
21.4
15.7
15.5
27.3
4.1
2.3
18.7
11.2
8.1
12.7
2.1
-0.3
12.2
9.5
149.0
9.9
167.8
15.9
169.5
14.2
150.2
10.1
139.8
-9.3
-8.5
26.1
-8.4
-8.6
32.4
3.7
1.9
26.8
-8.3
-11.4
25.2
17.3
14.9
22.6
5.7
109.0
3.5
111.2
6.6
120.5
5.8
114.7
4.6
111.9
-0.1
0.7
10.0
-8.8
-9.0
27.3
-8.8
-10.6
25.3
9.9
6.8
17.0
3.0
0.6
9.0
3.2
108.4
3.8
105.0
5.6
95.7
4.9
88.0
6.1
82.8
9.0
9.7
19.7
8.9
8.7
29.9
6.1
4.3
18.9
10.1
7.0
11.9
12.4
10.0
8.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales de los países y Fondo Monetario Internacional, CEPAL, Balance preliminar
de la economía de América Latina y el Caribe, 1994 (LC/G.1846), Santiago de Chile, diciembre de 1994.
272
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
nismo para influir sobre la entrada de capitales, a la vez que seflexibilizaronlas
regulaciones de la salida de capitales.77
Con respecto al ritmo inflacionario,
medido según el IPC, se redujo de 32% en
1990, a 23% en 1993 y 1994. La apreciación
del tipo de cambio real ha tendido a acelerarse a partir de 1992. (Véase el gráfico
XI.4.) En dólares de 1980, el saldo en cuenta
corriente fue superavitario y alcanzó a
1.2% del producto en 1991, pero cambió a
un déficit de 5.4% en 1993. El coeficiente de
ahorro interno, al igual que el de la inversión, se elevaron significativamente entre
1990 y 1993. El ritmo de crecimiento de la
economía ha sido moderado, con un promedio de 4% para 1990-1994.
Los países de Centroamérica y el Caribe
han mostrado históricamente, en lo que
respecta a los movimientos de capitales,
una dinámica diferente a la de los otros
países de la región. Como se ha mencionado en secciones anteriores, en ellos la evolución del movimiento neto de capitales ha
sido relativamente menos inestable duran7R
te las tres últimas décadas.
Una particularidad que destaca en la
composición de estosflujoses la importancia de las transferencias unilaterales oficiales y privadas (principalmente remesas de
emigrantes las últimas). Correspondieron,
en promedio, a cada una un tercio del
movimiento de capitales en el trienio 19901992, en rápido ascenso respecto del período 1980-1989.
En el caso de Costa Rica, la inserción en
los mercados financieros internacionales
también presentó las particularidades
arriba señaladas, si bien la importancia de
las transferencias unilaterales en la com-
posición de losflujosse mantuvo por debajo del promedio de la subregión. Las
transferencias unilaterales oficiales, como
porcentaje del movimiento de capitales,
llegaron a 21% en promedio en 1990-1992,
en tanto que las privadasfluctuaronen
torno de 13%. Además, en comparación
con los demás países de la subregión, en
Costa Rica se han utilizado mayores instrumentos macroeconômicos en el manejo
de losflujos,la acumulación de reservas ha
sido significativa, a la vez que la composición y el volumen de las nuevas corrientes
han sido distintos.
A partir de 1982, se comenzó ion proceso gradual de reformas económicas, destinadas principalmente a liberalizar el
comercio exterior, el sistema financiero y
79
la política cambiaria.
Desde mediados de los ochenta, se ha
buscado incentivar la participación privada en el mercado financiero, el que estaba
predominantemente estatizado. A partir
de marzo de 1992, se autorizó a los bancos
comerciales para captar depósitos en moneda extranjera (anteriormente lo hacían
en representación del Banco Central), así
como para negociar títulos y realizar préstamos en divisas. Adicionalmente, a finales de 1989, los bancos comenzaron a
determinar libremente las tasas de interés
(las cuales tradicionalmente eran reguladas por la autoridad económica), y desde
1991 no han estado sujetos a restricciones
en cuanto a la asignación del crédito
(Rodríguez y Rodríguez, 1993).
En este contexto, para implementar la
política monetaria, el Banco Central ha debido recurrir, principalmente, a operaciones de mercado abierto y a fijar encajes
77 En enero de 1992, se facultó a todos los exportadores para mantener parte de sus ingresos en divisas
en el exterior; con anterioridad, esto sólo era permitido a las empresas estatales exportadoras de
petróleo y minerales, y a los exportadores de café; además, se autorizó a los residentes a mantener
en el exterior activos por un monto de hasta 500 000 dólares sin permiso previo. En febrero del mismo
año, se redujo a un año el plazo mínimo de maduración de los préstamos externos, que era de cinco
años, con dos de gracia. Estos préstamos sólo se permiten si su objeto es financiar capital de trabajo
e inversión fija (FMI, 1993).
78 En promedio, la entrada neta de capitales como porcentaje del PIB fue de 9% en el período 1977-1981,
de 8% en 1983-1989 y de 7% en el cuatrienio 1990-1993.
79 Además, se han aplicado otras reformas, como la liberalización de precios, eliminación de subsidios,
ajuste fiscal y regímenes especiales destinados a promover la inversión extranjera.
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS..
mínimos legales sobre los depósitos en
cuenta corriente y a plazo en moneda local
y extranjera.
Con respecto a la política cambiaria,
luego de un período de tipo de cambio
móvil, a inicios de 1992 se estableció un
sistema deflotación;80se permitió a la banca y a otras entidades comprar y vender
divisas libremente y se eliminaron las restricciones cambiarías para los movimientos de capitales.
Se observó una tendencia hacia la
apreciación de la moneda, la que alcanzó
a 7.5% entre la implantación de la flotación
libre a comienzos de ese año y junio de
1992. A partir de ese momento, el Banco
Central ha intervenido activamente, primero, para intentar revertir esa tendencia
y luego, para mantener un tipo de cambio
real relativamente estable en 1993 y 1994.
(Véase el gráfico XI.4.)
En términos de crecimiento del producto, entre 1991 y 1994 ha sido relativamente alto, con una tasa promedio anual
cercana a 5%. (Véase el cuadro XI.6.) La
inflación (medida según el IPC), se redujo
de 25% en 1991, a 9% en 1993, resurgiendo
a 17% en 1994 (CEPAL, 1994d).
Medido en dólares constantes de 1980,
el déficit en cuenta corriente, luego de reducirse en 1991 a 5 puntos del PIB, aumentó
en 1993 a 12%. El ahorro nacional creció en
4 puntos del producto entre 1990 y 1993,
mientras que la inversión total se elevó 2
puntos. (Véase el cuadro XI.6.)
4. Reflexiones a partir de las
experiencias de los
países
De las diversas experiencias bosquejadas
se desprende que, en general, la nueva
afluencia de capitales a la región a partir
de los años noventa ha permitido a los
países una reactivación del crecimiento
económico; a la vez, éste se ha dado en
273
contextos macroeconômicos relativamente más estables que los predominantes en
las décadas anteriores. Lo anterior se refleja en la notoria desaceleración de la tasa de
inflación.
En paralelo, tanto en los países reseñados como en la región en su conjunto, se
aprecian significativas tendencias hacia la
apreciación cambiaria y crecientes déficit
en la cuenta corriente y la comercial.
Los países que han optado por la
alternativa de intervención esterilizadora
moderada o por la de no esterilizar tienden a mostrar importantes apreciaciones del tipo de cambio, mayores
aumentos del déficit en cuenta corriente y
comercial, reducciones o incrementos
moderados del ahorro nacional y éxitos
en materia inflacionaria.
Los países que han adoptado políticas
de intervención activas muestran incrementos de los niveles de ahorro nacional,
una menor tendencia a la apreciación cambiaria, conjuntamente con niveles de déficit en cuenta corriente relativamente
menores. A su vez, la reducción del ritmo
inflacionario ha sido más moderada que
en los casos anteriores.
La experiencia vivida en la región, en
particular durante la última década y
media, enseña que uno de los principales
requisitos para que la afluencia de capitales externos contribuya al crecimiento a
mediano y largo plazo de los países es que
éstos puedan mantener condiciones de estabilidad macroeconômica que apoyen los
esfuerzos de la transformación productiva
y mejoría de la competitividad internacional. En este sentido, la experiencia sugiere
que el éxito de la política económica debe
medirse en términos de la capacidad de
lograr simultáneamente la permanencia
del ingreso de capitales en el tiempo, el
mantenimiento de cierto control sobre la
política cambiaria y monetaria, y un aumento del ahorro nacional y de la inversión, elementos que deben ir en apoyo de
80 El Banco Central de Costa Rica ha mantenido un cierto grado de intervención mediante la compra y
venta directa de divisas, lo que se ha reflejado en una gradual acumulación de reservas
internacionales. En meses de importación éstas alcanzaron a 3.5 y 5.8 en 1990 y 1992, respectivamente.
Recuérdese que Costa Rica tiene un coeficiente de importaciones de alrededor del 50% del PIB.
274
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro XI.6
AMÉRICA LATINA: INDICADORES DE
ALGUNOS PAÍSES
(Porcentajes del PIB, a partir de cifras en dólares de 1980)
Argentina
Entrada neta de capitales
Variación de reservas
Ahorro externo
Eíecto sobre reactivación
Tasa de variación del PIB
Importación de bienes
Inversión
PIB per cápita (dólares de 1980)
Efecto en el mediano plazo
Ahorro interno (PIB-C)
Ahorro nacional (Y-C)
Exportaciones de bienes
Cuenta corriente no financiera3
Chile
Entrada neta de capitales
Variación de reservas
Ahorro externo
Efecto sobre reactivación
Tasa de variación del PIB
Importaciones de bienes
Inversión
PIB per cápita (dólares de 1980)
Efecto en el mediano plazo
Ahorro interno (PIB-C)
Ahorro nacional (Y-C)
Exportaciones de bienes
Cuenta corriente no financiera3
Colombia
Entrada neta de capitales
Variación de reservas
Ahorro externo
Efecto sobre reactivación
Tasa de variación del PIB
Importaciones de bienes
Inversión
PIB per cápita (dólares de 1980)
Efecto en el mediano plazo
Ahorro interno (PIB-C)
Ahorro nacional (Y-C)
Exportaciones de bienes
Cuenta corriente no financiera
3
19761981
19801981
1982
19831990
1990
1991
1992
1993
1.7
2.8
-1.1
1.6
-2.5
4.2
1.6
-0.6
2.2
1.3
-0.1
-1.3
-0.1
2.4
-2.5
2.5
1.6
0.9
6.7
2.5
4.2
5.8
1.4
4.4
3.9
5.2
25.2
3 932
-1.4
7.9
23.7
3 978
-3.1
4.8
19.2
3 655
0.0
3.8
16.5
3 553
-0.1
3.0
13.3
3 255
8.9
5.0
15.3
3 500
8.7
8.2
18.5
3 757
6.0
9.1
19.8
3 936
28.6
26.3
8.3
3.4
22.3
19.5
7.8
-1.7
24.3
17.0
8.0
2.5
24.4
15.3
10.3
3.2
26.7
16.5
15.0
5.9
24.0
14.9
13.2
2.0
22.4
14.7
12.2
-2.0
22.7
15.7
12.1
-2.6
6.1
2.0
4.2
15.6
2.8
12.8
4.5
-5.6
10.1
5.4
0.9
4.5
7.8
5.8
2.0
3.5
3.0
0.5
7.7
5.5
2.2
6.0
0.9
5.2
8.2
17.6
14.1
1998
6.6
22.6
19.8
2 362
-12.6
16.1
12.6
2 070
4.5
16.3
15.6
2 247
2.8
19.2
18.8
2 570
5.7
19.3
17.4
2 673
9.8
21.7
19.5
2 890
5.6
23.2
20.8
3 004
14.2
9.9
18.9
0.1
12.8
7.2
17.2
-7.9
15.2
2.7
19.9
-1.6
22.9
11.3
22.8
2.5
28.3
16.9
26.4
2.6
29.3
17.0
26.6
3.9
32.0
17.5
29.5
1.9
31.1
15.7
28.8
-1.9
2.5
3.9
-1.4
5.1
1.4
3.7
6.5
-2.4
8.9
3.6
0.1
3.5
2.0
1.1
0.9
2.1
3.3
-1.2
3.3
1.9
-1.4
5.4
-0.0
5.4
5.7
11.0
18.3
1138
3.3
13.4
20.1
1225
1.0
15.1
22.0
1213
4.2
10.9
17.3
1326
4.0
10.2
14.9
1444
1.8
8.7
13.3
1445
3.6
11.0
17.9
1472
4.9
16.0
21.7
1518
19.4
19.7
11.9
1.1
18.2
17.0
11.5
-2.7
17.0
13.6
10.1
-6.3
19.1
15.3
12.6
0.7
21.6
15.9
15.9
3.3
22.2
17.5
17.2
4.9
25.5
19.4
17.9
2.0
25.1
18.1
18.3
-2.7
275
ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS...
Cuadro XI.6 (conclusión)
Costa Rica
Entrada neta de capitales
Variación de reservas
Ahorro externo
Efecto sobre reactivación
Tasa de variación del PIB
Importaciones de bienes
Inversión
PIB per cápita (dólares de 1980)
Efecto en el mediano plazo
Ahorro interno (PIB-C)
Ahorro nacional (Y-C)
Exportaciones de bienes
Cuenta corriente no financiera
México
Entrada neta de capitales
Variación de reservas
Ahorro externo
Efecto sobre reactivación
Tasa de variación del PIB
Importaciones de bienes
Inversión
PIB per cápita (dólares de 1980)
Efecto en el mediano plazo
Ahorro interno (PIB-C)
Ahorro nacional (Y-C)
Exportaciones de bienes
Cuenta corriente no financiera
a
a
1981~
198l"
1 9 8 2
1989*
14.8
1.1
13.7
16.2
0.6
15.6
12.7
3.7
9.0
12.5
1.3
11.2
9.5
-4.5
14.0
12.5
7.7
4.8
13.8
2.9
10.9
11.7
-0.4
12.1
6.5
41.5
24.3
1526
-0.9
34.5
21.8
1512
-7.3
24.7
13.6
1325
4.1
36.5
21.2
1399
3.4
46.1
22.4
1462
2.1
42.6
19.2
1455
7.3
51.9
23.6
1523
6.1
58.0
24.1
1577
11.9
10.7
31.5
-12.4
16.7
6.9
29.1
-8.3
23.8
5.5
29.3
2.2
22.0
11.1
31.4
-2.5
20.6
9.7
34.2
-8.3
24.7
15.5
41.5
-0.5
23.4
14.4
46.4
-6.6
22.0
13.7
49.0
-8.1
3.2
0.1
3.1
7.7
0.5
7.1
1.5
-1.8
3.3
0.6
0.2
0.4
5.3
1.0
4.4
9.9
3.1
6.8
11.0
0.7
10.4
11.7
2.2
9.5
7.3
6.9
23.0
2 275
9.0
11.3
27.9
2 705
-0.6
7.4
21.8
2 704
1.1
8.8
17.2
2 463
4.4
14.2
18.9
2 455
3.6
15.9
19.6
2 490
2.8
19.3
21.8
2 506
0.6
18.7
21.0
2 470
24.6
19.9
6.8
1.6
25.0
20.9
9.3
-2.7
27.4
18.7
12.5
2.9
26.6
17.2
16.4
3.8
23.6
15.4
17.4
-1.2
22.9
13.8
18.1
-3.5
21.3
12.5
18.1
-6.8
21.8
12.4
18.5
-5.6
1 9 9 0
1 9 9 1
1 9 9 2
1 9 9 3
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales.
a Saldo de bienes y servicios más efecto términos del intercambio.
la base productiva -de rubros transables y
no transables- para competir en el contexto internacional.
Para ello se suele requerir una cuidadosa intervención esterilizadora y de regulación de los ingresos de capitales de corto
plazo. En general, los esquemas de intervención se han aplicado en tres niveles:
i) de intervención en el mercado cambiario, mediante laflotacióndel tipo de cambio dentro de bandas predeterminadas;
ii) de esterilización del efecto monetario
de la mayor disponibilidad de divisas; y
iii) de regulación de los movimientos de
capitales especulativos de corto plazo mediante encajes, cuotas y comisiones.
Las experiencias recién analizadas
destacan la importancia de contar con instrumentos que puedan adaptarse a las
condiciones de la economía de manera
rápida yflexible.El objetivo es que tales
instrumentos permitan establecer regulaciones para: i) aislar los mercados de
dinero y cambiarios de los movimientos
de capitales internacionales especulativos
de corto plazo; ii) permitir la administración de la política monetaria cuando la
entrada de capitales provoca cambios en la
base monetaria que generan excesos de
demanda; iii) desincentivar la salida de capitales en períodos de restricciones externas, neutralizando el efecto de factores
276
coyunturales que no respondan a tendencias de mediano y largo plazo; iv) equiparar
el costo de acceso a capitales externos para
evitar el sobreendeudamiento de los sectores privado y/o público, así como el surgimiento de "burbujas" desestabilizadoras.
Sin embargo, también existen riesgos
si se opta por la alternativa de intervención. Al respecto, es preciso evitar imponer restricciones excesivas, por cuanto:
i) la sobreabundancia de reglamentaciones genera incertidumbre, lo que generalmente atenta contra la innovación
productiva; ii) las regulaciones que persistentemente van en contra de las fuerzas
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
del mercado de mediano plazo terminan
siendo violadas o revertidas; iii) si las normas son excesivamente restrictivas también limitan el rango deriesgo,liquidez y
plazos disponibles para acreedores y deudores; iv) podrían llegar a limitar el crecimiento económico, al aislar al país de
mayores posibilidades de obtener fínanciamiento para el crecimiento y para amortiguar los choques transitorios de corto
plazo. En consecuencia, las regulaciones
son indispensables, pero deben ser diseñadas muy cuidadosamente. El examen comparativo de diferentes experiencias es muy
iluminador al respecto.
Capítulo XII
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y LOS MERCADOS DE CAPITAL
La liberalización de la cuenta de capital del
balance de pagos descrita en capítulos precedentes generalmente se lleva a cabo en
el contexto más amplio de una desregulación financiera, e incluso económica, tendiente a privilegiar el ámbito del mercado
en la determinación de los precios claves
de la economía. Con todo, cualquiera sea
elritmoy el contenido de la liberalización
financiera, requiere instancias de regulación y de supervisión para ser exitosa, en
aras de la credibilidad y de la solvencia de
las instituciones financieras y los mercados de capital.
La posición preponderante que los
bancos ocupan en los sistemas financieros
internos ha otorgado a la desregulación
del crédito, las tasas de interés y la
captación bancaria de fondos un papel
saliente en esas políticas. Desde la mitad
de la década de 1980, un grupo de países
de América Latina también ha extendido
el ámbito de las reformas financieras a
los mercados de valores. En algunos
casos, el surgimiento de inversionistas
institucionales ha jugado un destacado
papel en el desarrollo del mercado de
valores y la formación de capital. A partir
de los años noventa, en ese giupo de países, la entrada de fondos internacionales
mediante inversiones de cartera también
ha impulsado a mercados de valores emergentes.81
En este capítulo se analizan el significado y el papel de uno de los principales determinantes del desempeño de las
instituciones financieras y los mercados
de capital: las regulaciones y normas que
fijan las reglas del juego, o el marco
institucional de los agentes participantes, en cuanto a captación, intermediación y asignación de fondos, y la
supervisión de su efectivo cumplimiento. El capítulo se centra en la regulación
y supervisión orientada a la solvencia.
Las normas pertinentes tienen particular
importancia en experiencias de liberalización financiera del mercado interno y
de apertura de la cuenta de capitales. La
desregulación de las tasas de interés, el
crédito, el acceso a fondos externos y
otras variables financieras, amplía el
espacio de decisión de los bancos e instituciones financieras en la asignación y
captación de fondos, y los expone a
diversos riesgos de pérdida.
81 Un análisis más detallado sobre proposiciones de política en relación a la regulación, supervisión y
estabilidad.de las instituciones financieras y los mercados de capital en América Latina y el Caribe
se encuentra en informes de la CEPAL, en particular Held (1994).
82 La solvencia y eficiencia de los bancos e instituciones financieras también dependen decisivamente
de los siguientes factores: condiciones y políticas macroeconômicas, incentivos al ahorro y la
formación de capital, y gestión de cartera por parte de las mismas instituciones.
278
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
1. Regulación y supervisión de las
instituciones financieras y los
mercados de capital
a) Regulaciónfinanciera
A nivel macroeconômico, las regulaciones financieras persiguen principalmente el control de los agregados
monetarios, o del gasto agregado, con
miras a estabilizar el nivel de precios y
lograr un elevado ritmo de actividad
económica. Las políticas macroeconômicas con estos mismos propósitos fue un
tema central del capítulo XI. Estas regulaciones financieras pueden actuar
sobre los dos precios financieros claves:
las tasas de interés y el tipo de cambio.
Como se analizó en el capítulo anterior, las
respectivas normas pueden establecer
bandas para estos precios o reglas que
rijan su comportamiento, o bien pueden
fijar uno o los dos precios claves. También
pueden influir en forma indirecta en estos
precios a través de normas que afectan
la disponibilidad o el costo de los
fondos, mediante restricciones relativas al
acceso, encajes e impuestos. Las normas
que rigen las entradas y salidas de capital del país, ya sean fondos extranjeros o
nacionales, forman parte de estas regulaciones.
La desregulación financiera persigue
extender el ámbito del mercado en la determinación de las tasas de interés, el tipo
de cambio, y,la captación y asignación de
fondos a nivel microeconómico. En este
contexto, la liberalización financiera es
una política amplia de desregulación, que
habitualmente forma parte de reformas
orientadas hacia el mercado.
b) Regulación prudencial
La regulación prudencial se orienta
principalmente a la solvencia de los
bancos, los fondos financieros, las compañías de seguros y otros agentes que manejan recursos o asumen riesgos de terceros
en gran escala. El desempeño de estas funciones compromete la confianza pública,
razón por la cual la solvencia o estabilidad
de las instituciones financieras involucra
importantes externalidades macroeconômicas.
Las normas prudenciales tienen dos
propósitos distintivos. El primero de ellos
es otorgar "transparencia" a la situación
de solvencia de las instituciones financieras y otros agentes emisores de títulos y
valores; estos últimos se caracterizan por
ser transables en bolsa. El logro de este
objetivo demanda la entrega de información veraz, oportuna y suficiente acerca de
su patrimonio, resultados y otros antecedentes demostrativos de su capacidad e
intención de cumplir, en las condiciones
pactadas, las obligaciones de pago estipuladas en sus títulos y valores. El segundo
propósito es controlar los riesgos de pérdida que puedan asumir las instituciones
financieras. El logro de este objetivo requiere definir con precisión los servicios
financieros que pueden prestar, las restricciones y prohibiciones que afectan sus actividades y los requisitos de capital para
llevarlas a cabo. La clara distinción de los
riesgos, patrimonios y resultados derivados de la prestación de distintos servicios
financieros es esencial para preservar la
transparencia y evitar conflictos de intereses entre las partes, cuando se extiende el
giro de actividades de las instituciones
financieras.
La desregulación prudencial se caracteriza por la relajación de los controles
destinados a asegurar la solvencia de las
instituciones financieras. La persistencia
de este proceso conduce al "descontrol",
en el que prevalece una notable carencia
de normas en torno al manejo adecuado de
información y limitación de los riesgos de
pérdida. Por el contrario, la regulación
prudencial fortalece los controles orientados a la solvencia. La regulación se
distingue por incentivar la participación
activa de los aportantes de fondos a las
instituciones financieras en el control de
los riesgos de pérdida que pueden asumir
estas últimas. La regulación prudencial ha
adquirido cada vez mayor importancia a
nivel internacional, especialmente a medida que las economías se han ido liberalizando.
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD..
c) Supervisión
Una efectiva supervisión es decisiva
para que los bancos, las instituciones financieras y otros agentes que participan
en los mercados de crédito y de capital
cumplan las regulaciones financieras y
prudenciales que rigen las transacciones y
la prestación de servicios. Según el nivel y
la política de desarrollo de estos mercados,
el desempeño de las actividades de supervisión involucra a una o más autoridades
especializadas del sector público.
El aspecto distintivo de la supervisión
prudencial de las instituciones financieras
consiste en una verificación periódica de la
correcta valoración de sus carteras de activos
financieros (préstamos o inversiones financieras, según el caso) teniendo en cuenta los
diversos riesgos de pérdida a los que están
expuestas y, sobre esa base, la publicación
de indicadores sencillos de solvencia (fácilmente entendibles por parte de los depositantes, ahorrantes e inversionistas financieros).
El limitado desarrollo que registran
los mercados de crédito y de capital en
gran parte de los países de América Latina
y el Caribe indica que el papel de las autoridades reguladoras del sistema financiero
no puede limitarse a la supervisión de la
normativa vigente. Una de las principales
tareas de dichas autoridades consiste en la
introducción o modernización de normas
de solvencia ligadas a nuevas instituciones
e instrumentosfinancieros,con el objeto
de responder a los requerimientos de captación, intermediación y asignación de un
creciente volumen de fondos.
2. Regulación y supervisión prudencial
de la banca
La fragilidadfinancierade la banca otorga
gran importancia a su regulación y supervisión prudencial. Esta fragilidad se deriva de dos características distintivas de los
bancos. La primera es el elevado "apalancamiento" (leverage) de su estructura financiera: la relación entre los pasivos
financieros (depósitos y otras obligaciones) o los activos financieros (préstamos e
inversiones financieras) y el capital suele
279
ser de diez o más a uno. La segunda es el
hecho de que los bancos captan fondos de
terceros mediante títulos de depósitos y
otras obligaciones y con esos recursos
otorgan préstamos y efectúan inversiones
financieras "por cuenta propia", al asumir
con su capital y otros fondospatrimoniales
diversos riesgos de pérdida. En consecuencia, la pérdida o desvalorización de
una fracción de sus carteras de préstamos
e inversionesfinancieraspuede comprometer severamente su solvencia.
a) Normas de regulación y supervisión
orientadas a la solvencia
El cuadro XII.1 destaca la importancia
de que los bancos asuman riesgos compatibles con sus elevados "apalancamientos". Puesto que el otorgamiento de
préstamos a empresas y particulares es el
principal tipo de operación activa de los
bancos, el riesgo de crédito o de no pago,
en las condiciones estipuladas en su fecha
de concesión, es el riesgo distintivo que
asumen los bancos. En el cuadro también
se hace referencia a los siguientes tipos de
riesgos: el riesgo cambiario, derivado de
otorgar préstamos o de efectuar inversionesfinancierasen una moneda distinta a
los fondos pasivos que los financian; el
riesgo de tasa de interés y de liquidez,
derivado de otorgar préstamos o efectuar
inversiones financieras a plazos más largos que los fondos pasivos que las financien, y el riesgo de concentración de
préstamos o inversionesfinancierasen determinados agentes, sectores de actividad
o zonas geográficas, debido a una inadecuada diversificación de cartera.
Si la condición de transparencia de la
situación de solvencia de los bancos no se
cumple, los depositantes no podrán desempeñar el papel de control de mercado.
Además, esto contribuirá a que los depositantes y otros acreedores bancarios tengan la percepción de que hay una garantía
implícita del Estado a los depósitos y otras
obligaciones, es decir que el sector público
responderá por éstos en caso de falta de
solvencia aunque no haya una norma escrita al respecto.
280
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro XII. 1
NORMAS DE REGULACIÓN PRUDENCIAL DE LA BANCA
Objetivo de las normas
Condiciones exigentes de entrada
Contenido de las normas
- Capital mínimo de entrada elevado.
- Requisitos de idoneidad para los accionistas principales, los directores y el gerente general.
Riesgos propios de elevados
apalancamientos
- Diversificación amplia de la cartera de préstamos e inversiones
financieras (con el objeto de evitar la concentración de riesgo en
determinados agentes, sectores económicos e instrumentos financieros).
- Normas escritas sobre el otorgamiento de préstamos y la constitución de garantías (con miras a controlar el riesgo crediticio de
préstamos individuales, en particular, préstamos "relacionados" a
los accionistas, directores y agentes de bancos.
- Límites al desfase de plazos entre activos y pasivos (con el objeto de
controlar el riesgo de tasa de interés).
- Límites al desfase de moneda entre activos y pasivos (con miras a
controlar el riesgo cambiario).
- Límites a la inversión en activos fijos o inmovilizados y requerimientos de instrumentos financieros líquidos (con el objeto de controlar
el riesgo de liquidez).
- Control de otros riesgos que afectan a los bancos.®
Plena previsión de todos los
riesgos medidos de pérdida
- Medición acuciosa de todos los riesgos de pérdida en la cartera de
activos.
- Constitución de reservas para hacer frente íntegramente a los riesgos
de pérdida.
- Suspensión de intereses devengados por préstamos de alto riesgo.
Bases sólidas de capital
- Reposición expedita de pérdidas esperadas de capital.
-Requisitos de capital mínimo de acuerdo conlos riesgos de diferentes
clases de activos.
Transparencia de la situación
de solvencia de los bancos
- Información periódica a los depositantes y al público acerca de la
situación de solvencia de los bancos mediante indicadores sencillos
sobre riesgos y reservas, y capital o patrimonio efectivo.
Salida ordenada del sistema
bancario
- Liquidación ordenada de bancos insolventes.
- Normas sobre el orden de precedencia en el pago de determinados
depósitos y obligaciones (como cuentas corrientes, depósitos de
ahorro y créditos del Banco Central, etc.).
Fuente: CEPAL, sobre la base de estudios de caso del Proyecto Regional Conjunto CEPAL/PNUD sobre políticas financieras
para el desarrollo.
a Referidos principalmente a riesgos "fuera del balance" o no localizados en la cartera de préstamos e inversiones.
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD.
b) Banca sin control de la solvencia
Las normas orientadas a la solvencia
(véase el cuadro XII.1) y el régimen de
garantía o de seguro de los depósitos y
otras obligaciones, constituyen los dos
componentes principales de un sistema de
regulación y supervisión de la solvencia de
la banca.
Por ello, cuando una garantía explícita
o implícita del Estado a los depósitos coincide con severas fallas en las normas de
control de la solvencia, ni los depositantes
ni las autoridades del sector público se
preocuparán por la situación patrimonial
de los bancos.
Una banca cuya solvencia no está
sujeta a controles tiene incentivos para
otorgar préstamos de alto riesgo, frecuentemente con elevadas tasas reales de interés activas. La garantía explícita o
implícita del Estado a los depósitos y otras
obligaciones facilita este proceso. Por su
parte, la percepción de seguridad y la
existencia de atractivas tasas de interés de
captación o pasivas sobreincentivarán a
los aportantes de fondos nacionales y
extranjeros.
En consecuencia, cuando la liberalización financiera tiene lugar en el contexto
de una banca "descontrolada", puede conducir a un excesivo endeudamiento de las
empresas del sector real, una elevada proporción de préstamos de difícil recaudo y
pérdidas que comprometen severamente
el capital de los bancos.
3. Regulación, supervisión e
inestabilidad financiera en
países de la región
a) Fallas en materia de regulación y
supervisión prudencial como factor de
inestabilidad financiera
En el cuadro XII.2 se presenta una
muestra de países de la región en los que
diversas experiencias de política financiera condujeron a problemas de solvencia de
la banca en las últimas dos décadas. Esto
se debió en particular a dos factores. En
primer lugar, a severas fallas en materia de
281
regulación y supervisión prudencial, derivados de defectos en el control de los riesgos, normas inadecuadas sobre capital y
reservas, y una supervisión débil o enfocada a lo contable y financiero, así como una
garantía explícita o implícita del Estado a
los depósitos y otras obligaciones. Estas
condiciones concentraron casi todas esas
experiencias precisamente en el marco institucional más proclive a generar problemas de insolvencia, el de banca
descontrolada o carente de controles a la
solvencia. En segundo lugar, dichos problemas se debieron a situaciones macroeconômicas inestables o sujetas a fuertes
desajustes, con grandes alteraciones en el
nivel de actividad económica, los precios
relativos y los resultados o ingresos de las
firmas y de las personas, que al afectar la
primera fuente de pago de los préstamos
o el valor de las garantías (o segunda fuente de repago) deterioran la calidad de la
cartera de préstamos de los bancos.
Argentina, Chile y Uruguay aplicaron
a partir de mediados de la década de 1970
políticas de liberalización de las tasas de
interés, el crédito y otras variables financieras, lo que incluyó una ampliación del
giro de los bancos, en condiciones muy
adversas para su solvencia y estabilidad.
La aplicación simultánea de vigorosas medidas de estabilización -en particular, la
adopción del tipo de cambio nominal como ancla de estabilización en los tres
países a partir de 1978- y de reformas
estructurales ligadas al comercio exterior
y la apertura de la cuenta de capital condujeron a inconsistencias en la política económica y a inestabilidad macroeconômica.
Los tipos de cambio reales demasiado
bajos, las elevadas tasas reales de interés e
importantes alteraciones de la rentabilidad de las actividades económicas afectaron la calidad de las carteras de préstamos
de los bancos (CEPAL, 1984b; Corbo, de
Melo y Tybout, 1985; Ramos, 1986).
Por otra parte, estos procesos de liberalización tuvieron lugar en sistemas bancarios carentes de adecuados controles de
la solvencia. En los tres países prevalecieron una garantía explícita o implícita del
Estado a los depósitos y otras obligaciones,
282
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Cuadro XII.2
PROBLEMAS DE SOLVENCIA BANCARIA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN
LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS
Regulación y
supervisión
prudencial
Precios
financieros
Regulación
financiera
Argentina
19741981
Liberalización de
las tasas de interés
y del crédito,
Apertura de la
cuenta de capital.
Déficit fiscal y alta Severas fallas.
infiadón. Estabilización basada en
el tipo de cambio
(1978-1981)
Crisis financiera Elevadas tasas
de la banca.
reales de interés.
Tipo de cambio
rezagado.
Chile
19741982
Liberalización de Reformas estruc- Severas fallas.
las tasas de inte- turales y ajuste tirés y de crédito. nanciero
del
sector público. Estabilización basada en el tipo de
cambio (19781982). Elevado
endeudamiento
externo.
Crisis bancaria Elevadas tasas
generalizada.
reales de interés.
Tipo de cambio
rezagado.
Uruguay
19741982
Liberalización de
las tasas de interés
y del crédito.
Apertura de la
cuenta de capital,
Desajuste en la ba-Severas fallas.
lanza comercial,
Estabilización basada en el tipo de
cambio
(19791982).
Crisis financiera Elevadas tasas
de la banca.
reales de interés.
Tipo de cambio
rezagado.
Colombia
19791982
Límites sectoriales
de crédito. Manejo
cauteloso del endeudamiento externo.
Condiciones ma- Severas fallas.
croeconómicas
relativamente estables,
Crisis financiera Estructura fragde la banca.
mentada de tasas
de interés.
El Salvador
1980- Asignaciones sec- Sustancial déficit Severas fallas.
1989 folíales de crédi- fiscal. Presiones
tos. Fijación de las inflacionarias,
tasas ae interés.
Crisis financiera Represión finande la banca.
dera de la banca.
Límites sectoria- Desajuste fiscal. Severas fallas.
Ies de crédito y fi- Inflación creciente.
jación de las tasas
de interés.
Crisis financiera Represión finandel sector finan- ciera de la banca
ciero no regulado, regulada. Elevadas tasas de interés en sector no
regulado.
Crisis financiera
de sociedades financieras no reguiadas.
República Do- 1982minicana
1990
Condiciones
macro"
económicas
Estabilidad
del sistema
financiero
Período
Países
Costa Rica
19831987
L i b e r a l i z a c i ó n Estabilización y
gradual de las ta- ajuste de la balansas de interés y zade pagos.
del crédito.
Importantes mejoras en la regulación y supervisión prudenciales.
Bolivia
19851990
Liberalización de Estabilización y Severas fallas.
las tasas de interés ajuste estructural
y del crédito.
después de elevados déficit fiscales
ehiperinflación.
Perú
19901992
Liberalización de Estabilización y Defectos en las Problemas de sollas tasas de inte- ajuste estructural normas de capital vencia en la banrés y del crédito, después de eleva- y reservas.
ca.
dos déficit
fiscales
ehiperinflación.
Elevadas tasas
reales de interés
en sector financiero no regulado.
Insolvencias ban- Declinación de tacarías aisladas.
sas reales de interés muy elevadas.
Lenta declinación
de tasas reales de
interés muy elevadas.
Fuente: CEPAL, Regulación, supervisión y estabilidad de las instituciones financieras y los mercados de capital en
América Latina y el Caribe (LC/R.1358), Santiago de Chile, diciembre de 1993.
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD...
y severas fallas en las normas de control de
los riesgos y los requisitos de reservas. En
Uruguay no había normas mínimas
(Banda, 1990); en Chile la clasificación de
las carteras de préstamo por categorías de
riesgo se inició muy poco antes de la irrupción de problemas de solvencia a principios de los años ochenta (Held y
Szalachman, 1989); en Argentina la supervisión bancaria era prácticamente inexistente y la medición de los riesgos de
cartera se inició sólo después de las intervenciones bancarias de comienzos de los
años ochenta (Salama, 1991).
En los países del Cono Sur la cartera de
préstamos de los sistemas bancarios experimentó un anormal crecimiento en relación con el producto interno bruto (PIB) y
otros indicadores agregados de la actividad económica. Cinco años después del
inicio de los procesos de liberalización financiera, los créditos seguían creciendo a
un ritmo equivalente a cinco o seis veces la
tasa de crecimiento del PIB. Este proceso se
caracterizó por una acelerada concesión de
préstamos de alto riesgo; es decir, créditos
a actividades no transables (incluidos
préstamos inmobiliarios y especulativos)
financiados en gran medida con deuda
externa, una amplia renovación de préstamos capitalizando elevadas tasas reales de
interés (y devengando ingresos que no se
pagaban en la práctica) y créditos "relacionados" con pocas garantías reales.
Aunque es difícil evaluar la importancia relativa de la inestabilidad macroeconômica, y de los defectos de la regulación
y supervisión de la solvencia, en las generalizadas crisis financieras que se produjeron en los países del Cono Sur a comienzos
de los años ochenta, no cabe duda que
estos últimos desempeñaron un papel
muy destacado. Es significativo que tanto
en Argentina como en Chile, y en parte en
Uruguay, los severos problemas de solvencia de la banca se produjeran antes que
la crisis de la deuda externa ocasionara
sustanciales caídas en los niveles de actividad económica de los tres países.
83
QO
283
La crisis bancaria de comienzos de los
años ochenta en Colombia ilustra cómo
una banca que no impone controles a la
solvencia puede asumir elevados riesgos
de crédito y sufrir pérdidas insostenibles
de capital, aim en condiciones macroeconômicas relativamente estables y en el
marco de una política conservadora en
cuanto al acceso de los bancos al endeudamiento externo. Los préstamos bancarios
experimentaron una "burbuja" en 19801981, cuando aumentaron en más de 40%
en términos reales. La amplia intervención
bancaria iniciada en 1982, demostró la inconveniencia de la concesión de préstamos
"relacionados" de alto riesgo a grupos económicos, incluido el uso del crédito bancario para comprar acciones de empresas del
sector real, en ese anormal crecimiento.
Las normas y límites de crédito fueron
ampliamente sobrepasados, en tanto que
la autoridad supervisora quedó a la zaga
en la verificación de la calidad de la cartera
de préstamos (Zuleta, 1990).
La nacionalización de la banca en El
Salvador en 1980 y un elevado déficit del
Gobierno, condujeron a la "represión" financiera de la banca en la década de los
ochenta. La asignación de crédito se sujetó
a directivas sectoriales y a criterios influidos por lo político. La regulación y supervisión se centró en el cumplimiento de las
normas financieras relativas a las tasas de
interés, los encajes y las inversiones obligatorias de los bancos. Como los depósitos
bancarios gozaban de una garantía implícita del Estado, el descuido de los riesgos
de cartera y la insuficiencia de provisiones
y de capital, situaron esta experiencia en el
contexto de una banca sin control de la
solvencia. A la hora de reconocer la cartera
de baja calidad en 1989, quedaron en evidencia pérdidas equivalentes a más del
triple del capital de los bancos (Belloso,
1992).
La "represión" financiera cobró importancia en la República Dominicana en
los años ochenta en presencia de una regulación y supervisión laxa. Esto incentivó el
La fuerte contracción de la actividad económica y las substanciales devaluaciones que ocasionó la
crisis deterioraron por su cuenta la calidad de las carteras de préstamos de los bancos.
284
surgimiento de un florecente sector financiero libre. Alrededor de 650 agentes financieros no regulados (sociedades y
grupos financieros, sociedades inmobiliarias, empresas de arrendamiento, administradoras de tarjetas de crédito y otras)
representaban un cuarto del crédito y un
tercio de los depósitos de la banca regulada en 1987. La irrupción de una crisis
financiera en 1989 ocasionó la quiebra de
docenas de agentes financieros no regulados y la insolvencia de algunos bancos
regulados. Las fallas en la regulación y
supervisión prudencial se diagnosticaron
como el principal obstáculo a la modernización del sistema financiero dominicano a fines de los años ochenta (Guilliani y
Aristy, 1991).
Costa Rica adoptó políticas de estabilización y reforma económica en 1983
como consecuencia de una severa crisis de
balanza de pagos y la declaración en 1981
de la moratoria de su deuda externa. La
reforma financiera amplió el giro de la
banca privada en la asignación de crédito
y desreguló las tasas de interés en tres
etapas, velando por el logro de tasas de
interés reales positivas pero moderadas en
la banca supervisada. Al mismo tiempo, se
progresó en la regulación y supervisión
prudencial mediante la clasificación de las
carteras de préstamo de los bancos de
acuerdo con categorías de riesgo, el establecimiento de normas más estrictas de
provisiones y un juego de indicadores
sobre desempeño bancario que debía
ponerse en conocimiento de los depositantes y el público. La reforma financiera
también autorizó la existencia de sociedades financieras "libres" o no reguladas.
Estas últimas pronto se multiplicaron y
comenzaron a operar en segmentos más
riesgosos del mercado a elevadas tasas de
interés real. La adopción de una política
monetaria contractiva a fines de 1987
ocasionó problemas de iliquidez al sistema financiero y desencadenó la quiebra de todas las sociedades financieras
no reguladas. Sin embargo, ningún banco
supervisado cayó en la insolvencia en esta
debacle financiera (De Paula, 1990; Díaz,
1991).
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Bolivia (1985) y Perú (1990) liberalizaron las tasas de interés y el crédito en un
contexto de franca turbulencia macroeconômica y severas políticas de estabilización y ajuste estructural caracterizado por
una rápida liberación de los precios, la
apertura de la economía al exterior y un
drástico ajustefiscal.La incertidumbre en
relación con el comportamiento de los precios provocó un brusco aumento de las
tasas de interés. En Bolivia, las tasas de
interés reales anuales de colocación de los
bancos alcanzaron alrededor de 100% en
1985, 40% en 1987 y a 20% 1989-1990
(Afcha de la Parra, 1990). En Perú, el
aumento inicial de las tasas de interés fue
mayor y su declinación más pausada. En
los primeros semestres de 1991, 1992 y
1993, las tasas reales anuales equivalentes
de interés de colocación de los bancos se
situaron en torno al 170%, 50% y 35%,
respectivamente (Banco Central de Reserva del Perú, 1993a).
El comportamiento de las tasas de
interés, los vaivenes de los precios relativos y la rentabilidad de las actividades
económicas, derivados de la estabilización
y el ajuste macroeconômico, parecen ser el
principal factor que ha desatado problemas de solvencia en los sistemas bancarios
de Bolivia y Perú. Sin embargo, también
han incidido en esta situación fallas en la
regulación y supervisión orientadas a la
solvencia.
El cierre de cuatro bancos en Bolivia en
1987 dejó al descubierto la carencia de controles adecuados de solvencia; es decir, la
deficiencia de las normas de limitación de
los riesgos, excesivas colocaciones relacionadas, una supervisión débil y una garantía implícita del Estado a los depósitos.
En Perú, la regulación prudencial experimentó importantes mejoras con la clasificación del crédito bancario de acuerdo
con categorías de riesgo y la limitación
explícita de la garantía del Estado a los
depósitos (1991), mediante un sistema de
seguro con una cobertura limitada financiado con primas pagadas por los bancos,
y la entrega de información pública acerca
de la calidad de sus carteras (González
Arrieta, 1992). A partir de 1991, la quiebra
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD..
de varios bancos y mutuales agotó el fondo de seguro y el Estado debió cubrir el
déficit de recursos. En marzo de 1993, los
préstamos impagos de la banca comercial
representaban el 22% de sus carteras de
crédito, pero sus reservas equivalían a sólo
el 12% (Banco Central de Reserva del Perú,
1993b). Esta situación apunta a una insuficiencia de reservas. También puede haber
influido en los problemas emergentes de
solvencia la erosión de los cuadros técnicos de la autoridad supervisora, debido a
la severa contracción del gasto público.
b) Reformas recientes de la regulación y
supervisión de la banca
Las experiencias de inestabilidad financiera mencionadas anteriormente, y
las políticas de reforma y liberalización de
los sistemas financieros que se están aplicando en gran parte de los países de la
región, han impulsado el fortalecimiento
de los sistemas de regulación y supervisión de la banca, principalmente a partir
de mediados de los años ochenta.
Las reformas de la regulación y supervisión prudencial han enfatizado tanto el
control de la solvencia por parte de la autoridad supervisora como la importancia
de explicitar y limitar la garantía del Estado o el seguro a los depósitos. El primer
curso de acción ha conducido a la limitación de los riesgos de cartera, sobre todo
los correspondientes a créditos "relacionados"; la clasificación de la cartera de préstamos por categorías de riesgo de los
deudores; la adopción de normas más rigurosas sobre reservas, y en algunos casos,
al establecimiento de requisitos de capital
según el riesgo de diversas categorías de
activos (como los que contempla el Acuerdo de Basilea), y al reforzamiento de la
84
285
capacidad ejecutiva y técnica de la entidad
supervisora.84 En cuanto al segundo curso
de acción, seis de los nueve países incluidos en la muestra del cuadro XII.2 han
optado por garantías limitadas a los depósitos; otros dos han decidido no mantener
ningún sistema de protección (Comisión
Nacional Bancaria de México, 1993).
No obstante estos avances, en un número reducido de países las reformas han
puesto a disposición de los depositantes y
otros acreedores bancarios información
pública sobre losriesgosde pérdida de los
activos y la efectiva situación patrimonial
de los bancos. Esto lleva a preguntarse si
sigue habiendo una garantía implícita del
Estado a los depósitos y otras obligaciones.
4. Regulación y supervisión prudencial
de los fondos de pensiones
en Chile
A fines de 1980, Chile optó por sustituir los
sistemas prevalecientes de pensiones basados en el reparto por un régimen de
capitalización con cotizaciones en cuentas
individuales de los afiliados. A fines de
1992, los fondos de pensiones contaban
con recursos equivalentes al 34% del PIB,
tenían en cartera cerca del 60% de los
bonos emitidos por grandes empresas y
de las letras hipotecarias en circulación, y
más del 20% del universo de acciones de
sociedades anónimas susceptibles de ser
adquiridas por esos fondos.
El acelerado incremento de los fondos
acumulados ha planteado un gran desafío:
el de dar una sólida institucionalidad al
mercado de capitales, con miras a canalizarlos hacia usos socialmente rentables a
través de una gama de instituciones e instrumentos financieros sujetos a estrictas
El Acuerdo de Basilea parte de la base de que la fortaleza y seguridad de un banco depende
principalmente del monto de su capital. El Acuerdo asigna a cada clase de activo y a partidas fuera
del balance de activos y pasivos de un banco una ponderación de riesgo que varía de cero a 100%,
dependiendo de su riesgo de crédito relativo, a efectos de determinar los requisitos de capital. Con
miras a establecer una convergencia de los requisitos de capital de los bancos entre distintos países,
la relación entre el capital, los activos y las partidas fuera del balance (convertidas a un equivalente
de crédito) ponderadas por sus riesgos relativos debía alcanzar a un 8% a fines de 1992 (Comford,
1993).
286
normas de regulación y supervisión prudenciales.
Estas normas reflejan el hecho de que
se trata de ahorros obligatorios de los trabajadores, que a su vez serán su principal
fuente de ingreso durante sus edades pasivas. Las regulaciones relativas a la cartera de activos de un fondo de pensiones
disponen que todos los títulos y valores
deben Satisfacerrigurosasnormas de evaluación deriesgosy quedar clasificados en
categorías de riesgo bajas; la cartera está
sujeta a una amplia diversificación por instrumento financiero y por emisor, una valoración continua de los títulos y valores a
precios de mercado, y la custodia de estos
últimos en el Banco Central. Por su parte,
la sociedad administradora de un fondo
tiene un patrimonio completamente separado del fondo mismo, puede administrar
un solo fondo y debe asegurar una rentabilidad mínima al gestionar sus activos.
Actualmente se discute un proyecto de
ley que propone sustanciales modificaciones a la normativa del mercado de capitales, ante la concentración de los fondos de
pensiones en acciones de sociedades anónimas de servicios públicos y la escasez de
instrumentos financieros. Pero ya se perfilan nuevos desafíos institucionales, entre
ellos la regulación y supervisión prudencial de conglomerados financieros y de la
inversión de fondos de pensiones en el
exterior (Arrau, 1994).
La experiencia chilena con un sistema
de pensiones basado en la capitalización
ha despertado interés en otros países de la
región. Perú introdujo un sistema similar
en 1992. Argentina, Bolivia y Colombia
cuentan con avanzados proyectos de reforma que también contemplan alternativas de capitalización de fondos. En Brasil,
El Salvador, Paraguay, Venezuela y otros
países se están realizando estudios con miras a reformar los sistemas vigentes de
pensiones. Al igual que en Chile, los resultados que logren los nuevos sistemas de
pensiones dependerán decisivamente de
un desarrollo institucional de los mercados nacionales de capital que incluya
medidas efectivas de regulación y supervisión prudenciales.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
5. Regulación de las inversiones
internacionales de cartera
Un grupo de países de la región ha logrado
a partir de los años noventa un significativo acceso a capital externo a través de
inversiones internacionales de cartera
(véase el capítulo IX). Este acceso permite
a los países receptores contar simultáneamente con más divisas y ahorro externo, lo
que posibilita mayores niveles de actividad económica, inversión y crecimiento.
Sin embargo, las inversiones internacionales de cartera también traen consigo varios
riesgos para los países receptores que están condicionados por los riesgos que asumen los inversionistas extranjeros.
a) Riesgos de los inversionistas
internacionales de cartera
La compra de valores de emisores de
terceros países por inversionistas en los
mercados internacionales de capital está
sujeta alriesgopaís de esos emisores.
El riesgo país es una evaluación
compleja que toma en cuenta los siguientes factores: el riesgo de divisas o la
probabilidad de que los inversionistas
extranjeros no tengan acceso a divisas
para remitir al exterior saldos de capital, intereses y utilidades; elriesgocambiario o la probabilidad de acceder a
divisas a un tipo de cambio real sustancialmente más depreciado que el que regía
cuando los fondos ingresaron al país; el
riesgo de precio o la probabilidad de que
se reduzca apreciablemente el precio de
mercado de los valores en los cuales se han
invertido fondos, y el riesgo de liquidez o
la probabilidad de transar valores de emisores locales en forma inmediata, incurriendo en una importante pérdida de
capital.
Estos riesgos se evalúan principalmente en términos de la estabilidad política y económica del país en referencia, la
calidad de su política económica y social,
sus perspectivas de crecimiento y la solvencia de su sistema financiero.
Las agencias internacionales clasificadoras de riesgo han reconocido los
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD..
avances que los países de la región han
logrado en los últimos años en cuanto a
estabilización, apertura al exterior y desarrollo de sus mercados nacionales de
capital. Chile clasificó en 1992 en un
"grado de inversión" en tanto que México
y Venezuela clasificaron en "grados
especulativos" situados al borde de los
primeros 85 (Harper, 1992).
b) Riesgos del país receptor de inversiones
internacionales de cartera
Los beneficios de la entradas de capital
financiero para el país receptor dependen
principalmente de su cuantía, plazo de
permanencia y respaldo a sus niveles de
actividad económica y formación de capital. Las entradas de capitalfinancierode
mediano y largo plazo compatibles con la
capacidad del sistema financiero del país
receptor para canalizar fondos hacia usos
socialmente rentables, se traducirán en un
aporte a esos objetivos. En cambio, la
abundancia de entradas de predominio
cortoplacista y/o de naturaleza especulativa, puede comprometer su estabilidad
macroeconômica y sus perspectivas de
crecimiento.
Los riesgos macroeconômicos de las
grandes entradas de capital financiero se
traducen principalmente en los siguientes
efectos: i) apreciación cambiaria que debilita el esfuerzo exportador (véase el capítulo XI), ii) efecto riqueza derivado de
sustanciales alzas del precio de los activos
financieros, que aumenta el consumo y
disminuye el ahorro nacional, iii) endeudamiento externo con valores que aumenta el riesgo país (y/o el riesgo de crédito de
los emisores nacionales de valores), lo que
exige alzar las tasas de interés para mantener el capital financiero externo en el país
y/o atraer nuevosflujosde inversión de
cartera.
En economías con mercados de valores emergentes y que registran mejoras en
85
287
sus calificaciones de riesgo país, hay varios
factores que pueden generar grandes expectativas de rentabilidad para la inversión internacional de cartera, e incluso,
sobreincentivar losflujosde capital financiero. Primero, la garantía del Estado a los
títulos de la deuda pública, al reducir y/o
eliminar el riesgo de crédito del emisor.
Segundo, las significativas ventajas de
costo financiero que representa endeudarse con valores internacionales dadas
las diferencias existentes entre las tasas
nacionales e internacionales de interés,
como las que figuran en el cuadro IX.15
para los países de la región en el período
1989-1993. En este casos, como señala el
cuadro IX. 14, las tasas de interés internacionales de corto plazo particularmente
bajas (las tasas LIBOR a 180 días de fondos
en dólares fueron sólo 39% en 1992 y 3.4%
en 1993) implicaron incentivos transitorios
adicionales a la inversión internacional de
cartera. Tercero, la sustancial subvaloración de los patrimonios bursátiles en los
países de la región, y por lo tanto, el elevado potencial de ganancias de capital, tal
como atestigua el índice regional de precios de las acciones en 1990-1993 (véase el
gráfico IX.1).
Los mercados internacionales de capital no han percibido hasta fines de 1993 el
riesgo de sobreendeudamiento con valores emitidos por parte de los países de la
región. El cuadro IX.9 indica que el rendimiento de los bonos colocados por esos
países disminuyó en 1990-1993. Sin embargo, el corto plazo de esos valores, y la
volatilidad de losflujosde capital de corto
plazo (véase el cuadro IX. 19), indican que
eventos que deterioren elriesgopaís de las
economías de la región pueden revertir
esas tasas de rendimiento (o de interés).
El patrimonio bursátil del grupo de
países de la región con mercados de valores emergentes (Argentina, Brasil, Chile,
México y Venezuela) aumentó un 320% en
el período 1986-1992 y sólo en 1991 un
La calificación de bajo riesgo país es característica de naciones y mercados de valores desarrollados,
dado que supone el logro sumultáneo de condiciones favorables con respecto a todos los factores de
riesgo señalados y la perspectiva de que no se produzcan cambios adversos que afecten
negativemente a los inversionistas extranjeros.
288
170% medido en dólares corrientes. Los
incrementos del patrimonio bursátil de
México, Argentina y Chile lindaron en lo
espectacular, puesto que alcanzaron al
2 245% y 209%, 1131% y 460%, y 660% y
104% en esos períodos, respectivamente
(Harper, 1992). Fue precisamente en 1991,
año en que las entradas netas de capital
extranjero se cuadruplicaron en relación
con el promedio 1983-1990, cuando los
índices bursátiles experimentaron el
impresionante incremento que muestra el
gráfico XI. 1.
El efecto riqueza asociado a estas alzas
de precio parece ser uno de los factores
importantes para explicar el comportamiento del consumo y el ahorro en la región.86 El cuadro XI. 1 muestra que el
consumo aumentó en 0.8 puntos porcentuales del PIB entre 1983-1990 y 1991-1993
(desde un promedio de 76.1% a 76.9%) y
que el ahorro nacional cayó en 1.3 puntos
porcentuales del PIB entre esos períodos
(desde un 15.8% a un 14.5%).
c) Regulaciones prudenciales orientadas
a las inversiones internacionales
de cartera
Los argumentos anteriores señalan la
importancia de prevenir los siguientes
riesgos al abrir la cuenta de capital de los
países con mercados de valores emergentes a las inversiones internacionales de cartera:
i) apreciación cambiaria que sitúe el
tipo de cambio real en discordancia con
condiciones de mediano y largo plazo;
ii) burbuja bursátil y efecto riqueza
que disminuyan el ahorro nacional; la posterior baja de los índices bursátiles puede
a su vez incentivar salidas de capital financiero y ejercer presiones devaluadores sobre el tipo de cambio (Akyüz, 1993);
iii) sobreendeudamiento externo con
valores en parte similar al sobreendeudamiento externo con créditos bancarios que
se registró a fines de los años setenta y
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
comienzos de los años ochenta en diversos
países de la región.
La regulación prudencial de las inversiones internacionales de cartera puede
contribuir a los lincamientos de política
del capítulo XI, en cuanto a promover una
captación ordenada y estable de capital
financiero externo de mediano y largo plazo. En el cuadro XII.3 se indica el contenido
de un conjunto de normas encaminadas a
ello.
6. Conclusiones y recomendaciones
de política
a) Las experiencias de países de la región en las últimas dos décadas con diversas políticas financieras ponen de
manifiesto la influencia determinante que
ejerce la regulación y supervisión prudencial en el desempeño de las instituciones
financieras y los mercados de capital.
La regulación y supervisión de bancos,
fondos de pensiones y otras instituciones
financieras, como asimismo del acceso a
fondos externos incluyendo la inversión
internacional de cartera, tienen importancia en cualquier contexto de política financiera. Sin embargo, asume un papel
distintivo y crucial en la aplicación de políticas de liberalizaciónfinanciera(amplia
desregulación de las tasas de interés, el
tipo de cambio, y las condiciones de acceso
a fondos en los mercados nacional e internacional).
b) Los severos problemas de solvencia que han experimentado los bancos y las
instituciones de crédito en una muestra de
países de la región desde fines de los años
setenta, se originan en todos los casos en
fallas de la regulación y supervisión
prudencial. La sola desregulación de
variablesfinancierasen este marco, más
que una política de liberalización financiera, constituye una política de "descontrol" financiero. Es significativo que una
banca sin control de la solvencia condujera
86 También juegan un importante papel la disponibilidad y el menor precio de los bienes de consumo
que trae consigo la apertura comercial, y el aumento del crédito que caracteriza la liberación
financiera de la banca.
REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD..
289
Cuadro XII.3
REGULACIÓN DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES DE CARTERA
Objetivos de las normas
Contenido de las normas
Contrarrestar incentivo al sobreendeudamiento externo
mediante la emisión de valores
- Eliminación explícita de la garantía del Estado a la colocación de
bonos por parte de sociedades anónimas privadas en los mercados
internacionales de valores.
- Explicitación y limitación de la garantía del Estado a la colocación
de bonos por parte de sociedades anónimas con participación accionaria del sector público en los mercados internacionales de valores.
- Autorización expresa de autoridades del sector financiero a la colocación de bonos y otros valores de deuda por parte de instituciones
y empresas del sector público a inversionistas internacionales de
cartera.
Orientar la deuda externa en
valores hacia títulos de mediano y largo plazo
- Facilitación de la colocación de bonos de mediano y largo plazo en
los mercados internacionales de valores por parte de sociedades
anónimas nacionales, sujeta a las condiciones de garantía mencionadas anteriormente.
- Restricciones a la entrada de capital orientada a valores y títulos de
corto plazo, o de naturaleza especulativa (encajes, impuestos o prohibiciones).
Evitar las "burbujas" bursátiles
- Autorización a la colocación de acciones en los mercados internacionales de valores (mediante ADRs o registro de los emisores) a las
sociedades anónimas nacionales que cumplan exigentes requisitos
de transparencia y solvencia.
- Acceso gradual de los fondos de inversión extranjera, o fondos país,
al mercado nacional de valores.
Fuente: CEPAL, Regulación, supervisión y estabilidad de las instituciones financieras y los mercados de capital en
América Latina y el Caribe (LC/R.1358), Santiago de Chile, diciembre de 1993.
o contribuyera a generar crisis financieras,
tanto en contextos de liberalización financiera como de represión financiera e instituciones financieras libres. Sin embargo,
con frecuencia, entornos macroeconômicos inestables y elevadas tasas de interés
real generaron problemas de solvencia por
su cuenta.
c) El fortalecimiento de la regulación
y supervisión prudenciales de la banca en
algunos países de la región, principalmente desde mediados de los años ochenta,
aparece como uno de los principales factores que ha contribuido a la solvencia de los
bancos e instituciones de crédito desde entonces.
La clasificación del crédito por categorías deriesgo,el régimen de reservas y los
requisitos de capital son las áreas en que
se han registrado mayores avances. Sin
embargo, la información proporcionada a
los depositantes y al público acerca de los
riesgos de pérdida y la situación patrimonial de los bancos e instituciones de crédito
ha sido escasa. Esto ha contribuido a mantener la percepción de una garantía implícita del Estado a los depósitos y
obligaciones, pese a la supresión y limitación de las garantías explícitas. Lo anterior
señala la importancia de persistir en el
perfeccionamiento de las normas que limitan y controlem losriesgosde pérdida.
d) La movilización de ahorros contractuales, principalmente a través de regímenes de pensiones basados en la
capitalización de fondos en cuentas individuales y de seguros que cubren determinados riesgos (desempleo, invalidez,
sobrevivencia y otros), constituye una eficaz alternativa para impulsar el desarrollo
290
del mercado nacional de valores. La velocidad a la que pueden acumular recursos
los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales, pone de manifiesto
los desafíos que se plantean a la regulación
y supervisión prudencial, en cuanto a la
introducción de una gama de títulos y valores adecuadamente rentables y seguros
que apoyen la formación de capital real.
e) Las entradas de capital consistentes en inversiones internacionales de cartera suponen un desarrollo apreciable del
mercado interno de valores y reglas claras
sobre el acceso al mercado de divisas. Estas
entradas de capital pueden contribuir al
desarrollo del mercado local de valores y
a la formación de capital real en la medida
que sea motivado por factores de mediano
y largo plazo. Sin embargo, la garantía del
Estado a los títulos de deuda pública, un
diferencial de tasa de interés en favor del
endeudamiento externo y una subvaloración del patrimonio bursátil de los países
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
emisores de valores transables en los mercados internacionales de capital, pueden
sobreincentivar la entrada de capital financiero externo y producir efectos macroeconômicos negativos (fuerte
apreciación cambiaria, efecto riqueza y
sustitución de ahorro nacional, y riesgo de
sobreendeudamiento externo con valores). Esto justifica la aplicación de normas
prudenciales a la inversión internacional
de cartera, como parte de una política encaminada a lograrflujosestables de entradas de capital de mediano y largo plazo.
f) Por lo general, cuanto mayor es la
intensidad de la desregulación financiera
mayor es la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión prudencial. Este
fortalecimiento forma parte del desarrollo
institucional de los mercados de crédito y
capital, y como tal requiere un esfuerzo
dinámico de las autoridades públicas del
sector financiero.
r
Capítulo XIII
INGRESO DE CAPITALES E IMPLICACIONES
DE POLÍTICA: RECAPITULACIÓN
/
La reinserción de la región en los mercados
financieros internacionales ofrece una
oportunidad de complementar el ahorro
interno para cumplir con las exigencias de
la transformación productiva con equidad. De especial importancia es la promoción de inversiones que incrementen la
competitividad de las economías de la
región y el bienestar de su población.
Los mercados internacionales de capitales han experimentado un ciclo expansivo impresionante desde mediados de los
años sesenta. Este dinamismo se refleja en
parte en que los movimientos diarios de
fondos en los mercados internacionales de
divisas arrojan actualmente un promedio
cercano a un billón de dólares. Por ende,
en un solo día, el monto de las transacciones supera el PIB anual de muchos países
industrializados y es equivalente a más de
un cuarto del valor anual del comercio
como deudores evadieran regulaciones
financieras nacionales, controles de capital e impuestos. Luego, en las décadas de
1970 y 1980, muchos países comenzaron a
desregular sus sectores financieros internos y a flexibilizar o eliminar la reglamentación de las transacciones en divisas. Esto,
sumado a los revolucionarios avances
tecnológicos en el manejo de la información y las telecomunicaciones, así como al
surgimiento de una ingeniería financiera
cada vez más sofisticada, ha contribuido a
un explosivo aumento de los flujos financieros tanto en el plano nacional como
internacional.
Tal vez sea prematuro hablar de mercados financieros integrados, ya que la
movilidad internacional de los capitales
claramente está muy lejos de ser perfecta.
Por otra parte, no cabe duda de que hay un
aumento sostenido de la circulación interOI7
nacional del capital y de la integración
mundial.
financiera mundial. Estos hechos han creaSi bien el movimiento internacional de
do controversia. En un extremo, algunos
capitales refleja, en parte, economías en
perciben la creciente integración como un
crecimiento, un incremento del comercio
signo de mayor eficiencia; desde esta intermundial, y la transnacionalización de la
pretación de los hechos, los mercados
producción, también implica factores meestarían superando una represión financiera
ramente financieros, en una proporción
propia de gobiernos ineficientes. En el otro
muy elevada y creciente. En la década de
extremo, se considera el auge de los flujos
los sesenta la creciente presencia de
de capital como sólo una especulación
centros financieros internacionales extrariesgosa que amenaza la soberanía nacioterritoriales ("offshore centers"), poco regu- nal. Entre ambos extremos existen, desde
lados, estimuló los movimientos de capital,
luego, diversas posiciones intermedias
porque permitía que tanto acreedores
87
Las exportaciones mundiales ascendieron a un total de 3.7 billones de dólares en 1993 (FMI, 1994).
292
que reconocen las significativas ventajas
potenciales de una mayor movilidad internacional del capital, pero que también se
preocupan por asuntos como la composición y condiciones de los flujos, y de la
necesidad de compatibilizados con la estabilidad macroeconômica, la inversión, el
crecimiento, la equidad y la autonomía
nacional. Todos éstos son objetivos que
pueden facilitarse o dificultarse, según cómo se efectúe la apertura financiera. Hay
aquí un papel central para el diseño de
políticas económicas activas.
Últimamente, dicha polémica ha cobrado mayor relevancia para América Latina y el Caribe. Por cierto que durante el
decenio de 1980 se rompió en gran medida
el vínculo de los mercados internacionales
de capital con la región, debido a la grave
crisis de la deuda que provino del ciclo de
permisividad crediticia de los bancos comerciales internacionales durante la década anterior. Sin embargo, la región ha
experimentado un renovado auge de los
flujos de capital durante el inicio de los
años noventa. En efecto, en 1992 y 1993 se
registró una afluencia promedio neta sin
precedentes, superior a los 63 000 millones
de dólares anuales (CEPAL, 1994d). Entre
los principales beneficios de dicha afluencia de capital figura la reducción de la
severa restricción externa que contribuía a
la inflación y a los bajos niveles de inversión, y provocaba una profunda recesión
económica en la región. El mayor ahorro
externo -en la medida que complemente y
no sustituya el ahorro nacional- permite
una mayor tasa de inversión y de crecimiento. No obstante, estos ingresos también han tenido repercusiones no
deseadas sobre la evolución del tipo de
cambio, el grado de control de la oferta
monetaria y la demanda agregada, la estabilidad de los precios de los activos, los
pasivos externos, y la vulnerabilidad futura a nuevos shocks externos.
Los mercados financieros desempeñan una serie de roles importantes en el
desarrollo. La ventaja de insertarse en su
dimensión internacional, desde la perspectiva de las economías de la región, radica en que ofrecen una vía para atraer
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
capital hacia actividades con tasas elevadas de rentabilidad dentro del contexto
internacional. Para los inversionistas, facilita la diversificación de riesgos. Lamentablemente, estos mercados son también los
que funcionan de manera más imperfecta
en la economía. En efecto, exhiben una
larga historia de ciclos de gran expansión
seguidos de contracciones de diverso grado de severidad (Kindleberger, 1978). No
hay razones categóricas para pensar que
esa volatilidad no se repita en el futuro.
Tal vez uno de los mejores testimonios
de las graves deficiencias en el funcionamiento de estos mercados es el virtual estancamiento de losflujosinternacionales
de capital entre la Gran Depresión y comienzos de los años sesenta. Incluso en
casos en que se mantiene la afluência de
capital externo, éste puede dirigirse excesivamente hacia transacciones de corto
plazo. Asimismo, el ajuste del volumen de
losflujos,así como de sus precios, puede
ser abrupto e impredecible.
Desde una perspectiva de política pública, lo ideal sería separar los componentes permanentes y transitorios de los
ingresos de capital. Si hay vina afluencia
permanente, los fenómenos conexos tales
como la apreciación real del tipo de
cambio, la expansión del déficit en
cuenta corriente y el aumento del consumo podrían interpretarse como ajustes
equilibradores y, por lo tanto, económicamente sanos. En cambio, si los flujos de
capital son transitorios, dichos movimientos de las variables claves serían distorsionadores, pues crearían desfases
económicos y la probabilidad de ajustes
futuros perturbadores y de alto costo
social. Naturalmente, hacer esa distinción
resulta muy difícil en la práctica; sin embargo, hay medidas de política económica
que pueden afectar de manera diferenciada aflujosde corto y de largo plazo, o de
inversión productiva versus puramente
financiera.
Las externalidades y otras imperfecciones importantes de los mercados internacionales de capital dan origen -entre
otras cosas- a frecuentes ciclos de abundancia y escasez de recursos y a crisis
INGRESO DE CAPITALES E IMPLICACIONES DE.
sistêmicas; por ello, inclusoflujospotencialmente permanentes pueden desaparecer de la noche a la mañana (Guttentag y
Herring, 1984). Por lo tanto, siempre es
conveniente que los gobiernos ejerzan
cierta cautela respecto a los ingresos de
capital, con miras a promover una situación en que el monto agregado y sus grandes componentes sean compatibles con la
estabilidad macroeconômica, la inversión,
y el crecimiento basado en la competitividad internacional: si la magnitud y composición de losflujosno son compatibles
con estos parámetros, tarde o temprano su
sostenibilidad podría verse comprometida, con la consiguiente necesidad de recurrir a ajustes nacionales forzosos,
potencialmente desestabilizadores y de alto costo social. A este problema de la capacidad de absorción interna hay que
agregar los riesgos inherentes de cualquier
shock externo coyuntural en los mercados
financieros internacionales.
En vista que losflujosde capital pueden afectar las variables económicas nacionales y a su vez son afectados por éstas,
la cautela antes mencionada debe abordarse desde dos ángulos. Por una parte, convendría evitar una situación en que la
afluencia de capital creara valores atípicos
o distorsiones importantes en los indicadores económicos nacionales claves, como
los tipos de cambio real, las tasas de interés
internas, el endeudamiento sectorial y nacional, la inflación (incluidos los precios de
los activos), el consumo, la inversión y la
producción de rubros transables.
Por otra parte, habría que precaverse
contra la utilización de los flujos de capital
externos como soporte principal de un esfuerzo por lograr un objetivo rígido o extremo en relación con una sola variable
económica interna (por ejemplo la inflación), en particular si es por un período
prolongado. Al hacerlo, dicho objetivo podría lograrse a expensas de desequilibrar
otras variables importantes, lo que a su vez
podría afectar el mismo instrumento que
se ha intentado utilizar, es decir, la afluencia de capital externo.
Los flujos de capital no siempre son
compatibles con los objetivos de estabili-
293
dad macroeconômica en su sentido amplio, el crecimiento económico sostenido y
la equidad social. Por ello, se justifica un
cierto grado de "manejo" público, directo
o indirecto, para influir en el volumen y
composición de estosflujos,respecto de lo
cual hay numerosas experiencias históricas, tanto exitosas como fracasadas. El grado adecuado de apertura de la cuenta de
capitales podría variar en el tiempo según
las condiciones coyunturales internas e internacionales, y el nivel y las necesidades
del proceso de desarrollo.
En lo que se refiere a la velocidad de la
apertura de la cuenta de capitales, para
mantener la estabilidad del tipo de cambio
real se requiere que dicho proceso sea
acorde con la capacidad de las economías
de absorber y asignar eficientemente los
recursos externos. Por ejemplo, podría distinguirse entre la entrada y la salida de
capitales (Williamson, 1992). Podría ser
conveniente liberalizar, en primera instancia, la entrada de capitales de largo plazo,
antes de dar facilidades a las transacciones
de capital financiero de corto plazo. En
cuanto a la salida de capitales, cabría dar
prioridad a los créditos para la promoción
de exportaciones, y a las inversiones directas de empresas nacionales en el extranjero, también como forma de mejorar la
plataforma exportadora de éstas.
La apertura de la cuenta de capitales
en los países industriales ha sido bastante
lenta y gradual, acelerándose recién en los
últimos diez años junto con la internacionalización de los mercados de capital. Es,
sin embargo, interesante destacar que en
1992 España, Portugal e Irlanda introdujeron ciertas restricciones a los movimientos
de capital con miras a evitar la inestabilidad cambiaria. Una vez que se alcanzaron
los objetivos de estabilidad, dichas restricciones fueron levantadas. Esto destaca la
importancia de contar con instrumentos
flexibles que permitan, según las circunstancias, imponer ciertas restricciones transitorias a los movimientos de capitales
para los efectos de apoyar los esfuerzos de
estabilidad macroeconômica.
En las épocas de escasez, se justificaría
buscar medios tanto específicos como más
294
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
generales para atraer capital, y establecer
ciertos filtros para su salida. Lo contrario
ocurriría en condiciones de manifiesta
abundancia de capital en los mercados;
cabría restringir cierto tipo de ingresos y
convendría promover algunos canales de
salida de capitales.
La regulación de losflujosde capital
mediante instrumentos especiales tiene indudablemente ciertos costos. No obstante,
la experiencia ha demostrado que el hecho
de dejar siempre que sea el mercado quien
determine el volumen y la composición de
losflujosde capital puede tener grandes
costos.88 No existe un solo instrumento, o
conjunto de instrumentos, susceptible de
llegar a ser óptimo o de tener una eficiencia
perfecta. Pero en un mundo subóptimo los
instrumentos deben juzgarse por sus
resultados globales: en efecto, es preciso
emplear pragmáticamente los instrumentos de política que ofrezcan mayores beneficios netos en términos de estabilidad
macroeconômica y crecimiento, minimizando los costos.
La entrada de capitales ha tenido la
virtud de levantar la restricción externa al
crecimiento, y ofrece la oportunidad de
disponer de financiamiento tanto para reactivar las economías como para mantener
las inversiones propias de un crecimiento
sostenible y sustentable. Para aprovechar
esta oportunidad cabe actuar sobre dos
aspectos relevantes a la política financiera:
i) su interacción con la política macroeconômica, para generar un ambiente económico estable y con los incentivos
apropiados para los agentes económicos;
y ii) su interacción en los mercados de capitales internos, para complementar los
esfuerzos de ahorro nacional y adecuarlos
a las necesidades de inversión.
Promover una estrategia de transformación productiva con equidad requiere,
en el plano estrictamente macroeconômico, intentar administrar la demanda agregada y su composición. Los instrumentos
disponibles son la política fiscal, de ingre88
sos, monetaria y cambiaria. Ante la ausencia de políticas fiscal y de ingresos activas,
para efectos de lograr este propósito los
instrumentos se reducen a controlar
simultáneamente la tasa de interés real
(como instrumento de política monetaria
para las políticas de estabilización y control del gasto agregado interno) y el tipo
de cambio real (como instrumento de
política comercial para promover el crecimiento de la producción de rubros transables y afectar la composición del gasto
agregado).
El conflicto se origina cuando la tasa
de interés interna consistente con el objetivo de limitar la inflación y de dar estabilidad a la actividad económica (mediante la
esterilización de los efectos monetarios de
la acumulación de reservas) es superior a
la internacional ajustada por expectativas
de devaluación, lo que incentiva la entrada
de capitales, reforzando la apreciación
cambiaria, con lo que se perjudica el objetivo de proteger el sector transable de la
economía. Si, por el contrario, se deja bajar
la tasa de interés real interna, se perjudican
ambos objetivos, pues el mayor gasto
inducido por las menores tasas de interés
presionará sobre los precios y se elevará
rápidamente el déficit en cuenta corriente.
Con ello se plantea el riesgo de un desequilibrio macroeconômico insostenible. La
forma de resolver este conflicto es actuando directa o indirectamente sobre los flujos
de capitales, como algunos de los países de
América Latina y el Caribe lo han estado
haciendo en los años noventa.
Es posible identificar tres niveles de
decisiones en que las autoridades pueden
intervenir ante una inesperada abundancia de financiamiento externo, que se prevé en parte transitoria o que ocurre a un
ritmo mayor al que la economía es capaz
de absorber. Un primer nivel es el que
tiene por objeto moderar el impacto sobre
el tipo de cambio mediante la compra de
divisas (lo que implica la acumulación de
reservas) por parte del Banco Central. Un
Durante la década de 1970 la mayoría de los países latinoamericanos dejaron que el mercado
determinara el volumen y las condiciones del crédito externo, con las consecuencias negativas
conocidas.
INGRESO DE CAPITALES E IMPLICACIONES DE..
segundo nivel se vincula con políticas de
esterilización, para disminuir el impacto
monetario de la acumulación de reservas
en el primer nivel de intervención. Un
tercer nivel se relaciona con políticas de
incentivos, recargos o controles cuantitativos a la entrada de capitales, los que permiten influir sobre su composición y
volumen; se trata de alentar flujos cuyo
monto sea compatible con la capacidad de
absorción interna de la economía, para
destinarlos a proyectos de inversión productiva, y desalentar, por el contrario, la
entrada de capitales de corto plazo de naturaleza especulativa.
Algunos gobiernos han adoptado la
denominada intervención no esterilizadora, que implica intervenir en el primer
nivel mediante la compra de divisas por
parte del Banco Central, sin esterilizar su
impacto monetario. En esta opción, con la
liberalización de los movimientos de capitales, en el contexto de un compromiso con
un tipo de cambio nominal de trayectoria
predeterminada, se pierde control sobre
los agregados monetarios. Otra opción es
la llamada intervención esterilizadora, que
amplía el espectro de acción de la primera
opción, compensando el impacto monetario de la acumulación de reservas con activas operaciones de regulación de la oferta
de dinero. Se intenta así mantener el tipo
de cambio real dentro de ciertos rangos
deseables según los objetivos de mediano
y largo plazo.
La mayoría de los países de la región
han optado en algún momento por la
intervención esterilizadora, enfrentando
severos conflictos entre el manejo de sus
políticas cambiarías y monetarias. Para
moderar tales conflictos se han utilizado
medidas complementarias, como algún
grado deflexibilidadde la política fiscal
para regular la demanda agregada; fondos
de estabilización de los principales productos de exportación para suavizar los
shocks de sus respectivos ciclos de precios
(por ejemplo, el caso del cobre en Chile y
del café en Colombia); política de ingresos
para adaptar los precios relativos de factores a los cambios de productividad.
295
Cuando la política fiscal no dispone de
los instrumentos que permitan actuar con
agilidad, como ya se mencionó, el control
de la demanda agregada recae sobre la
política monetaria (tasa de interés) y cambiaria (tipo de cambio). Para resolver el
posible conflicto que podría surgir en el
manejo simultáneo de estas dos variables,
surge la opción de intervenir en el tercer
nivel mediante medidas que intentan cambiar el volumen y la composición de los
flujos, privilegiando aquellos de largo plazo a través de incentivos (mediante encajes
o impuestos, y medidas cambiarías que
generen mayor incertidumbre para los flujos de capitales de corto plazo) o a través
de controles cuantitativos.
Entre los controles cuantitativos directos, se pueden destacar las exigencias de
plazos mínimos de vencimiento; de volúmenes mínimos para la emisión de bonos;
y regulaciones en torno a la participación
del capital extranjero en el mercado de
acciones.
En lo que se refiere al manejo cambiario, además de aminorar las tendencias a
la apreciación real, se busca desestimular
el arbitraje internacional de las tasas de
interés, en particular mediante el incremento de los grados de incertidumbre respecto a la evolución de corto plazo del
precio de la divisa a través de mecanismos
que permitan una mayor intervención de
la autoridad. Por ejemplo, una opción es la
de permitir laflotación"sucia" dentro de
una banda preestablecida, y en torno a un
valor de referencia de la divisa fijado
según las condiciones de mercado de los
diferentes socios comerciales.
En la actual coyuntura de abundante
oferta de fondos externos y tasas de interés
internacionales aún comparativamente
bajas, las políticas de intervención de tercer nivel, así como la intervención esterilizadora, al actuar sobre los agregados
monetarios, evitan excesos de gastos, privados o públicos, pues impiden alzas artificiales y transitorias del gasto interno, que
podrían resultar en importantes caídas del
ahorro nacional y aumentos excesivos de
pasivos externos, sin una contraparte de
296
mayor capacidad productora de rubros
transables.
La medida en que losflujosde capitales externos sean funcionales para una estrategia de transformación productiva con
equidad depende en gran parte de las características de los mercados financieros
internos. Esta afirmación se basa en la experiencia de la crisis de la deuda externa,
ocasionada por fuertes entradas de créditos bancarios externos.
La reorganización de los sistemas
financieros, incluida la liberalización de
los movimientos de capitales, debiera
considerar de manera prioritaria la canalización de recursos hacia el ahorro y la
inversión, en forma estrechamente vinculada al desarrollo de la capacidad productiva. Se requiere de una mayor
preocupación por la relación entre el sistema financiero y los procesos de ahorro e
inversión nacionales, y entre el primero y
los mercados financieros externos. Es evidente que la situación actual es insatisfactoria, puesto que una proporción
demasiado baja del mayor ingreso de
capitales se ha dirigido a fortalecer la
inversión productiva en los años recientes.
En el plano de la relación entre los
mercados financieros y la formación de
capital para el desarrollo, se necesita de
una institucionalidad que complete o perfeccione los mercados con tres criterios.
Primero, el de incluir un segmento del
mercado financiero dinámico de largo plazo, que permita el financiamiento de proyectos productivos. Esto implica
desalentar los segmentos especulativos y
concentrarse en capitales internacionales
de largo plazo, acompañados por acceso a
la tecnología y a los mercados de exportaciones. Las entradas de capitales por la vía
de la inversión externa directa en la región
son importantes en este contexto, cuando
contribuyan realmente a la creación de
nueva capacidad productiva.
Segundo, promover el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas que sufren de la segmentación del
mercado de capitales. Para esto último es
preciso que este mercado actúe con algunos criterios de selectividad, que atiendan
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA .
las necesidades de capacitación y de promoción del desarrollo de pequeñas empresas productivas, así como de su
modernización. Se requiere de entidades
crediticias y mecanismos de garantía que
realicen lo que los mercados de capitales
de la región no han logrado en forma espontánea. No se trata de subsidiar el costo
del crédito, pero sí de favorecer el acceso
al financiamiento a tasas de interés normales, así como el acceso a la tecnología,
insumos y servicios, a los canales de
comercialización, al financiamiento de
largo plazo, y a la infraestructura que
potencie la capacidad productiva de estos
sectores de la población.
Tercero, reconocer que la liberalización financiera de la cuenta de capital
abriéndola a las inversiones internacionales de cartera está sujeta, en países con
mercados de valores "emergentes", a riesgos de sobreendeudamiento externo y a
los riesgos de excesivasfluctuacionesbursátiles y cambiarías. Fuertes entradas de
capital extranjero a los mercados internos
pueden impulsar simultáneamente "burbujas bursátiles" y caídas en el tipo de
cambio. El posterior descenso de los niveles bursátiles puede a su vez provocar
salidas de capital y presiones alcistas sobre
eltipode cambio. De ello se desprende la
necesidad de implantar formas de regulación y supervisión de las instituciones
financieras que operan en los mercados
de capital, para asegurar su estabilidad.
La preocupación por los riesgos asociados a los mercados financieros como
son la generación de "burbujas" especulativas, la selección adversa y los riesgos
morales ha implicado enfatizar la necesidad de implantar formas de regulación y
supervisión, con miras a la estabilidad de
las instituciones financieras que operan en
los mercados de capital. Estas son esenciales sobre todo en economías abiertas y de
libre mercado. En contraposición a lo que
ocurrió durante la crisis de la deuda, cuando se debilitó la regulación financiera y
prudencial, su fortalecimiento puede contrarrestar estosriesgosy contribuir a una
captación más ordenada y estable de inversiones internacionales de cartera.
INGRESO DE CAPITALES E IMPLICACIONES DE.
En síntesis, el acceso a los mercados
financieros internacionales para las economías de la región es una oportunidad
que puede aprovecharse más positivamente en la medida que la política económica interna logre los tres objetivos
siguientes:
i) Asegurar un acceso estable a los flujos de capital externo, evitando que éstos
contribuyan a distorsionar precios claves
en la economía, como son eltipode cambio
y la tasa de interés. El tipo de cambio debe
ser tal que estimule la competitividad internacional del aparato productivo; las tasas de interés reales, por su parte, si bien
deben evitar la generación de un nivel
excesivo de demanda agregada, deben
mantener niveles relativamente bajos,
para incentivar la inversión privada
nacional, reducir riesgos de insolvencia
en el sistema financiero, y evitar distorsiones macroeconômicas. Varios países de
la región han optado por la doble intervención en los mercados cambiarios y
de dinero, acompañada de otras medidas,
como son encajes e impuestos y otras
trabas a movimientos de capitales de corto
plazo.
297
ii) Intentar que los recursos sean canalizados en una proporción importante hacia inversiones eficientes, que fortalezcan
la competitividad internacional de las economías de la región. Para ello es preciso
absorber tales recursos en el contexto de
una política de promoción de exportaciones, sustentada en un tipo de cambio realista y estable según las condiciones de
mediano plazo de la economía, y complementada por un adecuado desarrollo tecnológico y de recursos humanos. Con ello
se podrían generar los recursos externos
suficientes para evitar futuras crisis de
deuda. Parece recomendable en este sentido fortalecer los mercados financieros de
la región, desarrollando su segmento de
largo plazo y reduciendo el efecto de
segmentaciones, para que efectivamente asignen los recursos conforme a una
evaluación costo-beneficio de los proyectos.
iii) Fortalecer la supervisión y la regulación de instituciones financieras,
particularmente de tipo prudencial, para
asegurar que el incremento de los activos
y pasivos generados por losflujosexternos
no ejerza presión sobre su solvencia futura.
BIBLIOGRAFÍA
Afcha de la Parra, G. (1990), "Desintermediación y liberalizaciónfinancieraen Bolivia", en
G. Held y R. Szalachman (comps.), Ahorro y asignación de recursos financieros:
experiencias latinoamericanas, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (GEL).
Agosin, M. (1993), "Política comercial en los países dinámicos de Asia: aplicaciones a
América Latina", Desarrollo económico, vol. 33, N° 131, octubre-diciembre.
Agosin, M. y D. Tussie (comps.) (1993), Trade and Growth: New Dilemmas in Trade Policy,
Nueva York, St. Martin's Press.
Agosin, M. y R. Ffrench-Davis (1993), "La liberalización comercial en América Latina",
Revista de la CEPAL, N° 50 (LC/G.1767-P), Santiago de Chile, agosto.
Akyüz, Y. (1993), "Financial liberalization: the key issues", en Y. Akyüz y G. Held (comps.),
Finance and the Real Economy: Issues and Case Studies in Developing Countries, Santiago
de Chile, S.R.V. Impresos.
Akyüz, Y. y G. Held (1993), Finance and the Real Economy: Issues and Case Studies in
Developing Countries, Santiago de Chile, S.R.V. Impresos.
Alonso, G. (1993), "Determinantes de la oferta de las exportaciones menores colombianas",
Santa Fe de Bogotá, Banco de la República, mayo, inédito.
Altimir, O. y R. Devlin (1994), "Una reseña de la moratoria de la deuda en América Latina",
en O. Atimir y R. Devlin (comps.), Moratoria de la deuda en América Latina, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica.
Amsden, A.H. (1993), "Trade policy and economic performance in South Korea", en
M. Agosin y D. Tussie (comps.), Trade and Growth: New Dilemmas in Trade Policy,
Nueva York, St. Martin's Press.
Anglade, C. y C. Fortin (1987), "El papel del Estado en las opciones estratégicas de América
Latina", Revista de la CEPAL, N° 31 (LC/G.1452), Santiago de Chile, abril.
Ardito Barletta, N., M. Blejer y L. Landau (comps.) (1983), Economic Liberalization and
Stabilization Policies in Argentina, Chile and Uruguay: Applications of the Monetary
Approach to the Balance of Payments, Washington, D.C., Banco Mundial.
Argentina, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (1993), Argentina en
crecimiento. La reforma económica y sus resultados 1989-1992. El Programa "Argentina en
crecimiento 1993-1995", Buenos Aires, Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, Secretaría de Programación Económica.
Arrau, P. (1994), "Fondos de pensiones y desarrollo del mercado de capitales en Chile:
1980-1993", serie Financiamiento del desarrollo, N° 19 (LC/L.839), Santiago de Chile,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mayo.
Atiyas, I. y otros (1992), "Fundamental Issues and Policy Approaches to Industrial
Restructuring", Industry Series Paper, N° 56, Washington, D.C., Banco Mundial, abril.
Avramovic, D. (1992), "Developing Countries in the International Economic System: Their
Problems and Prospects in the Markets for Finance, Commodities, Manufactures and
Services", Human Development Report Office Occassional Papers, N° 3, Nueva York,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Balassa, B. (1985), "Exports, policy choices, and economic growth in developing countries
after the 1973 oil shock", Journal of Development Economics, vol. 18, N° 1.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
(1991), "Exchange Rates and Foreign Trade in Korea", Working Paper, N° 635,
Washington, D.C., Banco Mundial, marzo.
Balassa, B. y J. Williamson (1987), "Adjusting to Success: Balance of Payments Policy in the
East Asian NiCs", Policy Analyses in International Economics, N° 17, Institute for
International Economics, Washington, D.C., junio.
Banco Asiático de Desarrollo (1994), Asian Development Outlook, 1994, Oxford, Oxford
University Press.
Banco Central de Reserva del Perú (1993a), Tasas de interés activas y pasivas de la banca
comercial, Lima, mayo.
(1993b), Indicadores de cartera del sistema bancario, Lima, junio.
Banco de México (1993), The Mexican Economy, 1993, México, D.F.
Banco Mundial (1991a), Informe sobre el desarrollo mundial, 1991, Washington, D.C.
(1991b), Dominican Republic: Issues and Options in the Energy Sector, Report
N° 8234-DO, Washington, D.C., Banco Mundial.
(1993a), Quarterly Review, Washington, D.C., abril, julio y septiembre.
(1993b), Prospects for Developing Countries, Washington, D.C.
(1993c), Global Economic Prospects and the Developing Countries, Washington, D.C.
(1993d), América Latina y el Caribe: diez años después de la crisis de la deuda, Washington,
D.C., Oficina Regional de América Latina y el Caribe, diciembre.
Banda, A. (1990), "Regulación bancaria, crisis financiera y políticas consecuentes. El caso
uruguayo", en G. Held y R. Szalachman (comps.), Ahorro y asignación de recursos
financieros: experiencias latinoamericanas, Buenos Aires, Grupo Editor
Latinoamericano (GEL).
Bande, J. y J. Mardones (1990), Las bolsas de metales y su incidencia en el desarrollo de la
minería de América Latina y el Caribe (LC/R.903), Santiago de Chile, CEPAL.
Barbera, M. (1990), "La inserción comercial de América Latina", Revista de la CEPAL, N° 41
(LC/G.1631-P), Santiago de Chile, agosto.
Baumann, R. (1992), "Una evaluación del comercio intraindustrial en la región", Revista de
la CEPAL, N° 48 (LC/G.1748-P), Santiago de Chile, diciembre.
(1993), "Uma avaliação das exportações intra-firma do Brasil: 1980 e 1990", Pesquisa
e planejamento econômico, vol. 23, N° 3, diciembre.
(1994), "Exporting and the Saga for Competitiveness of Brazilian Industry, 1992",
serie Documento de trabajo, N° 27, Santiago de Chile, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
Baumann, R. y H.C. Moreira (1987), "Os incentivos as exportaçoes brasileiras de produtos
manufaturados, 1969-85", Pesquisa e planejamento econômico, vol. 17, N° 2, agosto.
Belloso, A. (1992), "Regulación y supervision de la banca en El Salvador", Documento de
trabajo, CEPAL/PNUD, Santiago de Chile, inédito.
BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1992), Progreso económico y social en América
Latina, Informe 1992. Tema Especial: Exportación de manufacturas, Washington, D.C.
Bielschowsky, R. (1994), "Adjusting for survival: domestic and foreign manufacturing
firms in Brazil in the early 1990s", Two Studies on Transnational Corporations in the
Brazilian Manufacturing Sector: The 1980s and Early 1990s, serie Desarrollo productivo,
N°18 (LC/G.1842), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), diciembre.
Biggs, G. (1992), "The interrelationship between the environment and international trade
in Latin America: The legal and institutional framework", en H. Muñoz y
R. Rosenberg (comps.), Difficult Liaison: Trade and the Environment in the Americas,
Londres, North-South Center/Organización de los Estados Americanos (OEA),
Transaction Publishers.
Blejer, M. (1983), "Recent economic policies of the Southern Cone countries and the
monetary approach to the balance of payments", en N. Ardito Barletta, M. Blejer y
BIBLIOGRAFÍA
301
L. Landau (comps.), Economic Liberalization and Stabilization Policies in Argentina, Chile
and Uruguay: Applications of the Monetary Approach to the Balance of Payments,
Washington, D.C., Banco Mundial.
Blomstrom, M. (1990), Transnational Corporations and Manufacturing Exportsfrom Developing
Countries (ST/CTC/101), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de
venta: 90 .II.A.21.
Bloomfield, A. (1968), "Patterns of Fluctuation in International Investment Before 1914",
Studies on International Finance, N° 21, Princeton, Princeton University.
Bonelli, R. (1992), "Fontes de crescimento e competitividade das exportações brasileiras na
década de 1980", Revista brasileira de comércio exterior, año 8, N° 31, abril-junio.
Bouzas, R. y R. Ffrench-Davis (comps.) (1990), Conversion de deuda externa y financiación del
desarrollo en América Latina, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (GEL).
Bradford, C. (1992), "The East Asian development experience", en E. Grilli y D. Salvatore
(comps.), Handbook of Economic Development, Amsterdam, North Holland Press.
Brasil, Ministério de Economia, Fazenda e Planejamento (1992), Câmaras setoriais. Relatório
de situação, Brasilia, D.F.
Buitelaar, R. (1993a), "Comercio intrarregional e intensidad tecnológica", Santiago de
Chile, CEPAL, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, inédito.
(1993b), "Dynamic Gains of Intraregional Trade", serie Documento de trabajo,
N° 18, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
Caballero, R.J. y V. Corbo (1989), "The effect of real exchange rate uncertainty on exports:
empirical evidence", The World Bank Economic Review, vol. 3, N° 2, mayo.
Calderón, A. (1993a), "Transformación productiva y empresas transnacionales", Santiago
de Chile, CEPAL, Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD sobre Empresas Transnacionales,
inédito.
(1993b), "Inversión extranjera directa e integración regional: la experiencia reciente
de América Latina y el Caribe", Industrialización y desarrollo tecnológico, N° 14
(LC/G.1778), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), septiembre.
(1994), "Tendencias recientes de la inversión extranjera en América Latina y el Caribe:
elementos de política y resultados", Desarrollo productivo, N° 19 (LC/G.1851),
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Calvo, G., E. Leiderman y C. Reinhart (1993), "Capital inflows and real exchange rate
appreciation in Latin America: the role of external factors", IMF Staff Papers, vol. 40,
N° 1, marzo.
Cárdenas, M. (1993), "Flujos de capitales y mecanismos de estabilización macroeconômica
en Colombia: 1991-1992", en M. Cárdenas y L. J. Garay (comps.), Macroeconomia de
los flujos de capital en Colombia y América Latina, Santa Fe de Bogotá, Fundación
Friedrich Ebert (FESCOL).
Cárdenas, M. y F. Barrera (1993), "Efectos macroeconômicos de los capitales extranjeros:
el caso colombiano", Documentos de trabajo, N° 147, Washington, D.C., Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Carrasquilla, A. (1993), "Acumulación de reservas y política macroeconômica: Colombia
1990-1992", en M. Cárdenas y L.J. Garay (comps.), Macroeconomia de losflujos de capital
en Colombia y América Latina, Santa Fe de Bogotá, Fundación Friedrich Ebert (FESCOL).
Carrillo, V. (1989), "Calidad en maquiladoras", Expansión, México, D.F., octubre.
Casar, J. (1993), "La competitividad de la industria manufacturera mexicana, 1980-1990",
El trimestre económico, vol. 60, N° 1, enero-marzo.
Casar, J. y otros (1990), La organización industrial en México, México, D.F., Siglo XXI Editores.
CEE (Comunidad Económica Europea) (1991), Estudios del mercado de la CEE para frutas,
cítricos y hortalizas, tomo 2, Bruselas, Comisión de las Comunidades Europeas.
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1964), El financiamiento
externo de América Latina (E/CN.12/0649/Rev.l), Santiago de Chile. Publicación de
las Naciones Unidas, N° de venta: 65.II.G.4.
(1984a), "Políticas de ajuste y renegociación de la deuda externa en América Latina",
Cuadernos de la CEPAL, N° 48 (LC/G.1332), Santiago de Chile. Publicación de las
Naciones Unidas, N° de venta: S.84.II.G.18.
(1984b), "Estabilización y liberación económica en el Cono Sur", Estudios e informes
de la CEPAL, N° 38 (E/CEPAL/G.1314), Santiago de Chüe. Publicación de las Naciones
Unidas, N° de venta: 84.H.G.11.
(1988a), Los servicios al productor y la industria textil y del vestido en México: un
informe preliminar (LC/R.695), Unidad Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo
Industrial y Tecnológico, Santiago de Chile, octubre.
(1988b), "La evolución del problema de la deuda externa en América Latina y el
Caribe", Estudios e informes de la CEPAL, N° 72 (LC/G.1487/Rev.2-P), Santiago de
Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.88.II.G.10.
(1990a), Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de
América Latina y el Caribe en los años noventa (LC/G.1601-P), Santiago de Chile, marzo.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.90.HG.6.
(1990b), América Latina y el Caribe: opciones para reducir el peso de la deuda
(LC/G.1605-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
S.90.II.G.7.
(1991a), El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente
(LC/G.1648/Rev.2-P), Santiago de Chile, mayo. Publicación de las Naciones Unidas,
N° de venta: S.91.II.G.5.
(1991b), "La transferencia de recursos externos de América Latina en la posguerra",
Cuadernos de la CEPAL, N° 67 (LC/G.1657-P), Santiago de Chile. Publicación de las
Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.9.
(1992a), Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado
(LC/G.1701/Rev.l-P), Santiago de Chile, abril. Publicación de las Naciones Unidas,
N° de venta: S.92.II.G.5.
(1992b), Los nuevos escenarios agrícolas en formación (LC/L.707), Santiago de Chile,
septiembre.
(1992c), Economic survey of the United States, 1991 (LC/WAS/L.15/Rev.l),
Washington, D.C., Oficina de la CEPAL en Washington (publicado posteriormente en
español: Estudio económico de los Estados Unidos, 1991 (LC/G.1746), Santiago de
Chile, CEPAL, 1993).
(1992d), La exportación de productos básicos no tradicionales de América Latina
(LC/L.705), Santiago de Chile.
(1992e), "El comercio de manufacturas de América Latina: evolución y estructura,
1962-1989", Estudios e informes de la CEPAL, N° 88 (LC/G.1731-P), Santiago de Chile,
noviembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.92.II.G.12.
(1992f), Estructuras institucionales y mecanismos de promoción de exportaciones.
Las experiencias de México y Colombia (LC/L.722), Santiago de Chile, noviembre.
(1992g), La política cambiaria en América Latina a comienzos de los años noventa
(LC/R.1193), Santiago de Chile, División de Desarrollo Económico.
(1993a), La apertura y los procesos agroexportadores recientes (LC /R.1299), Santiago
de Chile, Unidad de Desarrollo Agrícola.
(1993b), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Edición 1992 (LC/G.1747-P),
Santiago de Chile, marzo. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
E/S.93.n.G.l.
BIBLIOGRAFÍA
30
(1993c), "Transformación productiva con equidad y políticas públicas: el papel de la
inversión extranjera y las empresas transnacionales", Santiago de Chile, Unidad
Conjunta CEPAL/UNCTAD sobre Empresas Transnacionales, agosto, inédito.
(1993d), "La agricultura en el contexto del ajuste y la apertura", Santiago de Chile,
CEPAL, Unidad de Desarrollo Agrícola, inédito.
(1993e), Perfil competitivo y laboral de los sectores textil y de la confección en Chile
(LC/R.1295), Santiago de Chile, Unidad Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo
Industrial y Tecnológico, agosto.
(1993f), Estudio económico de América Latina y el Caribe, 1992 (LC/G.1774-P), Santiago
de Chile, septiembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.93.II.G.2.
(1994a), El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al
servicio de la transformación productiva con equidad (LC/G.1801/Rev.l-P), Santiago de
Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.H.G.3.
(1994b), La Cumbre Social: una visión desde América Latina (LC/G.1802(SES.25/5)),
Santiago de Chile.
(1994c), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Edición 1993 (LC/G.1786-P),
Santiago de Chile, febrero. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
E/S.94.II.G.1.
(1994d), Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1994
(LC/G.1846), Santiago de Chile, diciembre.
CEPAL/CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía) (1993), Población, equidad y
transformación productiva (LC/G.1758/Rev.l-P; LC/DEM/G.131/Rev.l-Serie E,
N° 37), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
S.93.II.G.8.
CEPAL /OREALC (Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el
Caribe) (1992), Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad
(LC/G.1702/Rev.2-P), Santiago de Chile, abril. Publicación de las Naciones Unidas,
N° de venta: S.92.II.G.6.
Clemente, L. (1993), "El desempeño de las exportaciones no tradicionales en Venezuela a
nivel de empresas y productos, 1989-1992", Santiago de Chile, CEPAL, División de
Desarrollo Productivo y Empresarial, Proyecto Regional CEPAL/PNUDRLA/88/039,
inédito.
Coes, D. (1979), The Impact of Price Uncertainty: A Study of Brazilian Exchange Rate Policy,
Nueva York, Garland.
Cohen, A. (1989), "Trade Policy in Mexico: An Analysis of Structural Change", Berkeley,
Universidad de California, tesis para optar al grado de doctorado.
Comisión Nacional Bancaria de México (1993), "Relación del resultado de la encuesta sobre
seguro de depósitos", Décima Asamblea de la Asociación de Organismos Supervisores
Bancarios de América Latina y el Caribe, tema C.3, Santiago de Chile, agosto.
Corbo, V. y J. de Melo (1987), "Lessons from the Southern Cone policy reforms", World
Bank Research Observer, vol. 2, N° 2, julio.
Corbo, V., J. de Melo y J. Tybout (1987), "¿Por qué fracasaron las recientes reformas en el
Cono Sur?", en S. Roca (comp.), Estabilización y ajuste estructural en América Latina,
Lima, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, Editorial Universo.
Cornford, A. (1993), "The Role of the Basle Committee on Banking Supervision in the
Regulation of International Banking", Discussion Papers, N° 68 (UNCTAD/
OECG/DP/68), Ginebra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).
Chappie, S. (1991), "Financial Liberalization in New Zealand, 1984-1990", Discussion
Papers, N° 35, Ginebra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), marzo.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..
Choe, B. (1990), "Commodity Price Forecasts and Futures Prices", Polio/, Research and
External Affairs Working Papers, N° 436, Washington, D.C., Banco Mundial.
Damill, M. y S. Keifman (1992), "Liberalización del comercio en una economía de alta
inflación: Argentina 1989-91", Pensamiento iberoamericano, N° 21, número especial.
De Paula, F. (1990), "Costa Rica: intermediación financiera y asignación de recursos", en
C. Massad y G. Held (comps.), Sistema financiero y asignación de recursos. Experiencias
latinoamericanas y del Caribe, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (GEL).
Devlin, R. (1989), Debt and Crisis in Latin America: The Supply Side of the Story, Princeton,
Princeton University Press.
Devlin, R. y R. Cominetti (1994), "La crisis de la empresa pública, las privatizaciones y la
equidad social", Reformas de política pública, N° 26 (LC/L.832), Santiago de Chile,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Devlin, R., R. Ffrench-Davis y S. Griffith-Jones (1995), "Repuntes de losflujosde capital y
el desarrollo: implicaciones para las políticas económicas", en R. Ffrench-Davis y S.
Griffith-Jones (comps.), Las nuevas corrientes financieras para América Latina: fuentes,
efectos y políticas, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
Díaz, R. (1991), "Regulación y supervisión de la solvencia bancaria en Costa Rica", en
G. Held y R. Szalachman (comps.), Regulación y supervisión de la banca. Experiencias
en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, S.R.V. Impresos.
Díaz-Alejandro, C. (1976), Foreign Trade Regimes and Economic Development: Colombia,
Nueva York, Columbia University Press.
(1985), "Good-bye financial repression, hellofinancialcrash", Journal of Development
Economics, vol. 19, N° 1/2, septiembre.
Dini, M. y W. Peres (1994), "Systems of Innovation in Latin America: Local Experiences
and Institutional Support", en P. Bianchi y otros (comps.), Working Together for
Growth: Integrating Systems of Innovation, Norwell, Ma., Kluwer Academic
Publishers.
Dornbusch, R. (1983), "Commentary", en N. Ardito B., M. Blejer y L. Landau (comps.),
Economic Liberalization and Stabilization Policies in Argentina, Chile and Uruguay,
Washington, D.C., Banco Mundial.
Ducci, María Angélica (comp.) (1990), Laformación profesional en el umbral de los 90: un estudio
de los cambios e innovaciones en las instituciones especializadas de América Latina,
Montevideo, Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre la
Formación Profesional/Organización Internacional del Trabajo (CINTERFOR/OIT).
Echavarría, J.J. (1980), "La evolución de las exportaciones menores y sus determinantes:
un análisis empírico", Revista mensual del Banco de la República, Santa Fe de Bogotá,
agosto.
Edwards, S. (1984), "The Order of Liberalization of the Balance of Payments. Should the
Current Account be Opened First?", Staff Working Papers, N° 710, Washington, D.C.,
Banco Mundial, diciembre.
Eichengreen, B. y C. Wyplosz (1993), "Taming speculations", European Economic
Perspectives, N° 1, octubre.
Evenson, R. (1992), "Research and Extension in Agricultural Development", Occasional
Paper, N° 25, San Francisco, California, International Center for Economic Growth
(ICEG).
Eyzaguirre, N. (1989), "El ahorro y la inversion bajo restricción externa y fiscal", Revista de
la CEPAL, N° 38 (LC/G.1570-P), Santiago de Chile.
Fajnzylber, F. (1983), Industrialización trunca de América Latina, México, D.F., Editorial
Nueva Imagen.
(1990), "Industrialización en América Latina: de la "caja negra" al "casillero vacío".
Comparación de patrones contemporáneos de industrialización", Cuadernos de la
BIBLIOGRAFÍA
30
N° 60 (LC/G.1534/Rev.l-P), Santiago de Chile, agosto. Publicación de las
Naciones Unidas, N° de venta: S.89.II.G.5.
Fanelli, R. y R. Frenkel (1993), "On gradualism, schock treatment and sequencing", en
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
International Monetary and Financial Issues for the 1990s: Research Papers for the Group
of Twenty-Four, vol. 2 (UNCTAD/GID/G24/2), Nueva York.
(1994), "Macroeconomic policies for the transition from stabilization to growth", en
C. Bradford, The New Paradigm of Systemic Competitiveness: Toward more Integrated
Policies in Latin America, París, Centro de Desarrollo de la OCDE.
Fanelli, J.M. y J.L. Machinea (1994), "El movimiento de capitales en Argentina", serie
Fínanciamiento del desarrollo, N° 25 (LC/L.857), Santiago de Chile, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Feder, G. (1983), "On exports and economic growth", Journal of Development Economics,
vol. 12.
Feinberg, R. y R. Ffrench-Davis (1988), "External debt, adjustment and development", en
R. Feinberg y R. Ffrench-Davis (comps.), Development and External Debt in Latin
America, Indiana, University of Notre Dame Press.
Feller, A. (1989), "Supervision, regulación y riesgos bancarios", Información financiera,
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Santiago de Chile.
Ferrufino, R. (1993), "Eltipode cambio y la balanza comercial en Bolivia durante el período
de post-estabilización", Análisis económico, vol. 6, La Paz, Unidad de Análisis de
Políticas Económicas (UDAPE).
Ffrench-Davis, R. (comp.) (1983), Relaciones financieras externas y su efecto en la economía
latinoamericana, serie Lecturas, N° 47, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
(1986), "Import liberalization: The Chilean experience, 1973-82", en S. y A.
Valenzuela (comps.), Military Rule in Chile, Baltimore, The Johns Hopkins University
Press.
(1990), "Debt equity swaps in Chile", Cambridge Journal of Economics, vol. 14, N° 1,
marzo.
Ffrench-Davis, R. y R. Devlin (1993), "Diez años de la crisis de la deuda latinoamericana",
Comercio exterior, vol. 43, N° 1, enero.
(1994), "Repunte de los flujos de capital y el desarrollo: implicaciones para las
políticas económicas", serie Fínanciamiento del desarrollo, N° 26 (LC/L.859), Santiago
de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Ffrench-Davis, R. y S. Griffith-Jones (1995) (comps.), Las nuevas corrientes financieras para
América Latina: fuentes, efectos y políticas, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
Ffrench-Davis, R. y O. Muñoz (1990), "Desarrollo económico, inestabilidad y
desequilibrios políticos en Chile: 1950-1989", Colección Estudios CIEPLAN, N° 28,
Santiago de Chile, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica
(CIEPLAN), junio.
Ffrench-Davis, R., M. Agosin y A. Uthoff (1994), "Movimiento de capitales, estrategia
exportadora y estabilidad macroeconômica en Chile", serie Fínanciamiento del
desarrollo, N° 23 (LC/L.854), Santiago de Chile, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Ffrench-Davis, R., P. Leiva y R. Madrid (1991), "La apertura comercial en Chile:
experiencias y perspectivas", Estudios de política comercial, N° 1 (UNCTAD/ITP/68),
Ginebra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.D.18.
Ffrench-Davis, R., O. Muñoz y G. Palma (1994), "The Latin American economies:
1950-1990", Cambridge History of Latin America, vol. 6, Cambridge, Cambridge
University Press.
Financial Times (1993), "Imperfect world of capitalflowsworries EC", septiembre.
CEPAL,
AMÉRICA LATINA YEL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Fishlow, A. (1985), "Coping with recreeping crisis of debt", en Miguel Wionczek (comp.),
Politics and Economics of External Debt Crisis: The Latin American Experience, Boulder,
Colorado, Westview Press.
FMI (Fondo Monetario Internacional) (1993), Recent Experiences with Surges in Capital Inflows,
Washington, D.C., Policy Development and Review Department, mayo.
(1994), Direction of Trade Statistics Yearbook, 1994, Washington, D.C.
Foxley, A. (1983), Latin American Experiments in Neoconseroative Economics, Berkeley,
University of California Press.
Francia, Ministère de l'environnement (1993), L'état de l'environnement. Edition 1991-1992,
Paris, La documentation française.
Frenkel, R. (1983), "La apertura financiera externa: el caso argentino", en R. Ffrench-Davis
(comp.), Relaciones financieras externas y su efecto en la economía latinoamericana, serie
Lecturas, N° 47, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
Friedman, I. (1977), The Emerging Role of Private Banks in the Developing World, Nueva York,
Citicorp.
Fritsch, W. y G. Franco (1993), "The Political Economy of Trade and Industrial Policy
Reform in Brazil in the 1990s", Reformas de política pública, N° 6 (LC/L.762), Santiago
de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio.
Fuentes, J.A. (1992), "La inversión europea en América Latina: un panorama", Revista de
la CEPAL, N° 48 (LC/G.1748-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre.
FUNCEX (Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior) (1992), "Uma politica de
comércio exterior para a estabilização e a retomada do crescimento", Revista brasileira
de comércio exterior, vol. 8, febrero, edición especial.
Garay, L. J. (1993), "En torno al comportamiento bancario y a la estabilización
macroeconômica en Colombia: enero 1991 - julio 1992", en M. Cárdenas y L. J. Garay
(comps.), Macroeconomia de los flujos de capital en Colombia y América Latina, Santa Fe
de Bogotá, Fundación Friedrich Ebert (FESCOL).
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) (1990a), El comercio
internacional 1989-90, Ginebra.
(1990b), Examen de las políticas comerciales: Colombia, vol. 2, Ginebra.
(1992a), Examen de las políticas comerciales: Estados Unidos de América, vol. 2, Ginebra.
(1992b), Examen de las políticas comerciales: Japón, vol. 2, Ginebra.
(1992c), Examen de las políticas comerciales: Argentina, vol. 2, Ginebra.
(1993a), Análisis del Proyecto de Acuerdo de la Ronda Uruguay, con especial
atención a los aspectos de interés para las economías en desarrollo
(MTN/TNC/W/122; MTN/GNG/W/30), Comité de Negociaciones Comerciales,
Ginebra.
(1993b), El comercio internacional 1991-92, Ginebra, octubre.
(1993c), El comercio internacional 1991-92. Estadísticas, Ginebra.
(1993d), Examen de las políticas comerciales: Brasil, vol. 2, Ginebra.
(1993e), Examen de las políticas comerciales: México, vol. 2, Ginebra.
Gereffi, G. (1994), "Global production systems and Third World development", en B.
Stallings (comp.), Global Change, Regional Response: The New International Context of
Development, Nueva York, Cambridge University Press.
Goldin, I., O. Knudsen y D. van der Mensbrugghe (1993), Trade Liberalisation: Global
Economic Implications, Paris, Centro de Desarrollo de la ocDE/Banco Mundial.
Goldstein, M. y D. Folkerts-Landau (1993), International Capital Markets, II parte,
Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional (FMI).
González Arrieta, G. (1992), "Regulación y supervision de la solvencia del sistema
financiero en el Perú", en G. Held y R. Szalachman (comps.), Regulación y supervisión
BIBLIOGRAFÍA
30
de la banca. Experiencias en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, S.R.V.
Impresos.
Gooptu, S. (1993), "Portfolio Investment Flows to Emerging Markets", Policy Research
Working Paper, N° 1117, Washington, D.C., Banco Mundial.
Graham, G. (1992), "Brady urges more cooperation", Financial Times, septiembre.
Griffith-Jones, S. (1994), "Corrientes de fondos privados europeos hacia América Latina:
hechos y planteamientos", serie Financiamiento del desarrollo, N° 24 (LC/L.855),
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Grossman, G. y E. Helpman (1991), Innovation and Growth in the Global Economy,
Cambridge, MIT Press.
Ground, L. (1984), "Los programas ortodoxos de ajuste en América Latina: un examen
crítico de las políticas del Fondo Monetario Internacional", Revista de la CEPAL, N° 23
(E/CEPAL/G.1311), Santiago de Chile, agosto. Publicación de las Naciones Unidas,
N° de venta: S.84.II.G.4.
(1986), "Origen y magnitud del ajuste recesivo de América Latina", Revista de la
CEPAL, N° 30 (LC/G.1441), Santiago de Chile, diciembre.
Grunwald, J. (1989), "Technology transfer and assembly industries", Department of
Economics, University of California, San Diego, La Jolla, California.
Guerguil, M., C. Macario y W. Peres (1993), "La competitividad empresarial en Chile,
México y Venezuela", Santiago de Chile, CEPAL, División de Desarrollo Productivo
y Empresarial, Proyecto Regional CEPAL/PNUD RLA/88/039, inédito.
Guilliani, H. y J. Aristy (1991), "Regulación y supervisión del sistema financiero en la
República Dominicana", en G. Held y R. Szalachman (comps.), Regulación y
supervisión de la banca. Experiencias en América Latina y él Caribe, Santiago de Chile,
S.R.V. Impresos.
Guimaraes, E.A. (1993), "Sistemas e instrumentos de estímulos as exportações nos países
do Mercosul", Texto para discussão, N° 290, Rio de Janeiro, Instituto de Planificación
Económica y Social (IPEA).
Gurría, J.A. (1994), "Flujos de capital: el caso de México", serie Financiamiento del desarrollo,
N° 27 (LC/L.861), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
Gurrieri, P. (1993), "International competitiveness, trade integration and technological
interdependence in major Latin American countries", documento presentado a la
Conferencia "Integrating Competitiveness, Sustainability and Social Development",
Santiago de Chile, 17 al 18 de junio, inédito.
Guttentag, J. y R. Herring (1984), "Credit rationing and financial disorder", Journal of
Finance, vol. 39, diciembre.
Guzmán, J. (1993), "Monetary and exchange policies in the face of large inflows of foreign
capital: The Mexican case", Money Affairs, vol. 6, N° 1.
Hanson, J. (1992), "Opening the Capital Account", Working Papers, N° 901, Washington,
D.C., Banco Mundial, mayo.
Harberger, A. (1981), "Comentarios", Estudios monetarios VII, Banco Central de Chile,
Santiago de Chile.
Harper, R.C. (1992), Factors Impacting a Latin American Corporation's Access to the
International Capital Market, Nueva York, Goldman, Sachs and Co.
Hayes, D. (1977), Bank Lending Policies, Ann Arbor, University of Michigan, School of
Business Administration.
Helleiner, G. (1986), "Outward orientation, import stability and African economic growth:
an empirical investigation", en S. Lall y F. Stewart (comps.), Theory and Reality in
Development: Essays in Honour of Paul Streeten, Nueva York, St. Martin's Press.
Held, G. (1994), "¿Liberalización o desarrollo financiero?", Revista de la CEPAL, N° 54
(LC/G.1845-P), Santiago de Chile, diciembre.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Held, G. y R. Szalachman (1989), "Regulación y supervision de la banca en la experiencia
de liberalización financiera en Chile, 1974-1988", serie Financiamiento del desarrolb,
N° 1 (LC/L.522), Santiago de Chile, CEPAL.
(comps.) (1990), Ahorro y asignación de recursos financieros: experiencias
latinoamericanas, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (GEL).
Heller, P. y R. Porter (1978), "Exports and growth: an empirical re-investigation", Journal
of Development Economics, N° 5.
Helpman, E. y P. Krugman (1985), Market Structure and Foreign Trade: Increasing Return,
Imperfect Competition, and the International Economy, Cambridge, MIT Press.
Helpman, E., L. Leiderman y G. Bufman (1993), "A new breed of exchange rate bands:
Chile, Israel and Mexico", Tel Aviv University, septiembre, inédito.
Hirschman, A. (1978), The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University
Press.
Hoffmaister, A. (1992), "The cost of export subsidies: evidence from Costa Rica", IMF Staff
Papers, vol. 39,N°1.
Hofman, A. (1992), "Capital accumulation in Latin America: a six country comparison for
1950-1989", Review of Income and Wealth, vol. 38, N° 4, diciembre.
(1993), "Chile's economic performance in the 20th century: A comparative
perspective", Estudios de economía, vol. 20, número especial, Santiago de Chile,
Universidad de Chile, junio.
Howell, M. (1993), "Institutional investors as a source of portfolio investment in
developing countries", documento presentado al World Bank Symposium,
Washington, D.C., 9 al 10 de septiembre.
Hughes, H. (1979), "Debt and development: the role of foreign capital in economic
growth", World Development, vol. 7, N° 2, febrero.
Huss, T. (1991), "Transferencia de tecnología: El caso de la Fundación Chile", Revista de la
CEPAL, N° 43 (LC/G.1654-P), Santiago de Chile, abril.
Instituto Mundial de Recursos (1993), World Resources 1992-1993: A Guide to the Global
Environment. Toward Sustainable Development, Washington, D.C.
Islam, A. y A. Hilton (1993), Debt-Equity Swaps and Development (ST/CTC/126), Nueva
York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.93.II.A.7.
Jaffee, D. y T. Russel (1976), "Imperfect information, uncertainty and credit recovery",
Quarterly Journal of Economics, vol. 90, noviembre.
Jiménez, F. (1995), "Políticas para el control de los movimientos de capitales financieros",
serie Documento de trabajo, N° 35, Santiago de Chile, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
Jung, W. y P. Marshall (1985), "Exports, growth and causality in developing countries",
Journal of Development Economics, vol. 18, N° 1.
Junguito, R. y G. Perry (1983), "Política económica y endeudamiento externo en Colombia
en la década de los setenta", en R. Ffrench-Davis (comp.), Relaciones financieras
externas de América Latina, serie Lecturas, N° 47, México, D.F., Fondo de Cultura
Económica.
Kang, M.S. (1993), "Monetary policy implementation under financial liberalization. The
case of Korea", en H. Reisen y B. Fischer (comps.), Financial Opening: Policy Issues and
Experiences in Developing Countries, París, Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE).
Katz, J. (1993), "Falla del mercado y política tecnológica", Revista de la CEPAL, N° 50
(LC/G.1767-P), Santiago de Chile, agosto.
Keesing, D.B. y A. Singer (1992),"Development assistance gone wrong: Failures in services
to promote and support manufactured exports", en P. Hogan, D. Keesing y A. Singer,
The Role of Support Services in Expanding Manufactured Exports in Developing Countries,
Banco Mundial, EDI Seminar Series, Washington, D.C., Banco Mundial.
BIBLIOGRAFÍA
30
Kenen, P. (1993), "Financial opening and the exchange rate regime", en H. Reisen y
B. Fischer (comps.), Financial Opening: Policy Issues and Experiences in Developing
Countries, París, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Killick, T. (1989), A Reaction Too Far, Londres, London Overseas Development Institute.
Kindleberger, Ch. (1978), Manias, Panics and Crashes, Nueva York, Basic Books.
Kojima, K. y T. Ozawa (1984), Japan's General Trading Companies: Merchants of Economic
Development, París, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Krueger, A. (1980), "Trade policy as an input to development", American Economic Review,
Papers and Proceedings.
Krugman, P. (comp.) (1986), Strategic Trade Policy and the New International Economics,
Cambridge, Massachusetts, MIT Press.
Kuczynski, P. (1992), "International capitalflowsto Latin America: what is the promise?",
en Banco Mundial, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development
Economics, Washington, D.C., Banco Mundial.
Kuwayama, M. (1992), "New Forms of Investment (NFI) in Latin American-United States
Relations", serie Documento de trabajo, N° 7, Santiago de Chile, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Lal, D. y S. Rajatapirana (1987), "Foreign trade regimes and economic growth in
developing countries", The World Bank Research Observer, vol. 2, N° 2.
Latin American Regional Reports (1993), Mexico and NAFTA Report (RM-93-04), Londres,
Latin American Newsletters, 15 de abril.
Lavados, H. y M. V. Castillo (1993), "Regulación, supervision y desarrollo del mercado de
valores", serie Fínanciamiento del desarrollo, N° 14 (LC/L.768), Santiago de Chile,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Leiva, P. (comp.) (1994), La Ronda Uruguay y el desarrollo de América Latina, Santiago de
Chile, Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional (CLEPI).
León, L.V. (1993), "Fortalecimiento de los gremios empresariales en Venezuela", Santiago
de Chile, CEPAL, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Proyecto Regional
CEPAL/PNUD RLA/88/039, inédito.
Lessard, D. (1991), "The international efficiency of world capital markets", en H. Siebert
(comp.), Capital Flows in the World Economy: Symposium 1990, Tubingia, J.C.B. Mohr.
Lessard, D. y J. Williamson (comps.) (1987), Capital Flight and Third World Debt,
Washington, D.C., Institute for International Economics.
Ley, R. (1989), "Liberating capital movements", OECD Observer, agosto-septiembre.
López Huebe, V. (1990), La Bolsa de Café, Azúcar y Cacao y su incidencia en las
exportaciones de América Latina y el Caribe (LC/R.901), Santiago de Chile, CEPAL,
División de Comercio Internacional y Desarrollo.
López-Claros, A. (1988), "The Search for Efficiency in the Adjustment Process. Spain in the
1980s", Occasional Papers, N° 57, Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional
(FMI), febrero.
Lora, E. (1985), "Los sistemas de incentivos, elfinanciamientoy el comportamiento de las
exportaciones menores", Santa Fe de Bogotá, Fundación para la Educación Superior
y el Desarrollo (FEDESARROLLO), inédito.
MacCarthy, F., L. Taylor y C. Talati (1987), "Trade patterns in developing countries,
1964-1992", Journal of Development Economics, N° 27.
Marshall, E. (1991), "El Banco Central como regulador y supervisor del sistema financiero",
documento presentado a la Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales, Santiago
de Chile, octubre.
Mathieson, D. y L. Rojas-Suárez (1993), "Liberalization of the Capital Account", Occassional
Papers, N° 103, Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional (FMI), marzo.
McKinnon, R. (1973), Money and Capital, Washington, D.C., Brookings Institution.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
(1984), "The international capital market and economic liberalization in LDCs", The
Developing Economies, vol. 22, diciembre.
(1991), The Order of Economic Liberalization: Financial Control in the Transition to a
Market Economy, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
MCT/FINEP/PADCT (Ministério da Ciência e Tecnologia/Financiadora de Estudos e Projetos)
(1993), Estudo da competitividade da indústria brasileira, Campinas.
Meller, P. (1993), "Economia política de la apertura comercial chilena", Reformas de política
pública, N° 5 (LC/L.744), Santiago de Chile, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Mendoza, M.A. (1993), "Efecto en el tipo de cambio sobre las exportaciones
manufactureras de México", México, D.F., Facultad de Economía de la Universidad
del Estado de México, inédito.
Moguillanski, G. (1993), "Factores determinantes de las exportaciones industriales
brasileñas durante la década de 1980", serie Documento de trabajo, N° 22, Santiago
de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre.
(1994), "El impacto de la política cambiaria y comercial en el desempeño exportador
en los años ochenta: una revisión de estudios econométricos", serie Documento de
trabajo, N° 28, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), agosto.
Moguillanski, G. y D. Titelman (1993), "Análisis empírico del comportamiento de las
exportaciones no cobre en Chile: 1963-1990", serie Documento de trabajo, N° 17,
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Morales, J.A. (1992), "Reformas estructurales y crecimiento económico en Bolivia", en J.
Vial (comp.), ¿Adónde va América Latina? Balance de las reformas económicas, Santiago
de Chile, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN).
Morgan Guaranty Trust (1976), World Financial Markets, Nueva York, mayo.
Mussa, M. (1987), "Macroeconomic policy and trade liberalization: some guidelines", The
World Bank Research Observer, vol. 2, N° 1.
Naciones Unidas (1991), World Investment Report, 1991: The Triad in Foreign Direct
Investment (ST/CTC/118), Nueva York, Centro de las Naciones Unidas sobre las
Empresas Transnacionales. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
91.II.A.12.
(1992), Informe sobre la inversión en el mundo, 1992. Las empresas transnacionales como
motores del crecimiento, Santiago de Chile, Centro de las Naciones Unidas sobre las
Empresas Transnacionales.
(1993), Estudio económico mundial, 1993 (E/1993/60; ST/ESA/237), Nueva York,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. Publicación de las
Naciones Unidas, N° de venta: S.93.II.C.1.
(1994), Estudio económico y social mundial, 1994 (E/1994/65; ST/ESA/240), Nueva
York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.II.C.1.
Navajas, F. (1993), "Una estimación de la función agregada de exportaciones: Argentina,
1970-92", Buenos Aires, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, agosto, inédito.
Nelson, R. (1988), Government and Technical Progress, Nueva York, Pergamon Press.
Nogués, J. (1990), "The experience of Latin America with export subsidies",
Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 126, N° 1.
Norman, G. y M. La Manna (comps.) (1992), The New Industrial Economics. Recent
Development in Industrial Organization, Oligopoly and Game Theory, Aldershot, Edward
Elgar Publishing.
O'Connell, A. (1994), "Mora con las instituciones financieras internacionales", en
O. Altimir y R. Devlin (comps.), Moratoria de la deuda en América Latina, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica.
BIBLIOGRAFÍA
31
Ocampo, J. A. (1993), "Economía y economía política de la reforma comercial colombiana",
Reformas de política pública, N° 1 (LC/L.726), Santiago de Chile, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), abril.
Ocampo, J.A. y L. Villar (1992a), "Trayectoria y vicisitudes de la apertura económica
colombiana", Pensamiento iberoamericano, N° 21, enero-junio, número especial.
(1992b), "Colombian manufacturing exports: 1967-1991", documento presentado al
"WIDER Seminar on Trade and Industrialization Revisited", París, Centro de
Desarrollo de la OCDE, noviembre.
OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (1992), "Intra-firm Trade
Study", Trade Committee, París, inédito.
(1993), Exchange Control Policy, Paris.
Ohmae, K. (1985), Triad Power: The Coming Shape of Global Competition, Nueva York, The
Free Press.
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) (1992), Industry
and Development. Global Report, 1992/93 (ID/382), Viena. Publicación de las Naciones
Unidas, N° de venta: E.92.III.E.4.
Paredes, C. (1987), "The Real Exchange Rate and the Performance of Manufactured Exports
in Peru", New Haven, Department of Economics, Yale University.
—•— (1989), "Exchange Rate Regimes, the Real Exchange Rate and Export Performance
in Latin America", Brookings Discussion Papers in International Economics, N° 77,
Washington, D.C., The Brookings Institution.
(1992), "Trade Policy, Industrialization and Productivity Growth: The Case of Peru",
Brookings Discussion Papers in International Economics, N° 94, Washington, D.C., The
Brookings Institution.
Park, Y.Ch. y W.A. Park (1993), "Capital movement, real asset speculation, and
macroeconomic adjustment in Korea", en H. Reisen y B. Fischer (comps.), Financial
Opening: Policy Issues and Experiences in Developing Countries, París, Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Peña, M. (1991), Privatización de la Compañía Dominicana de Electricidad (CDE), Santo
Domingo, República Dominicana.
Peñaloza Webb, R. (1988), "Elasticidad de la demanda de las exportaciones: la experiencia
mexicana", Comercio exterior, vol. 38, N° 5, mayo.
Peres, W. (1990), "From Globalization to Regionalization: The Mexican Case", Technical
Papers, N° 24, París, Centro de Desarrollo de la OCDE.
(1993), "¿Dónde estamos en política industrial?", Revista de la CEPAL, N 0 51
(LC/G.1792-P), Santiago de Chile.
Pirela, A. (1993), "De la taxonomía empresarial a la política industrial: los efectos del ajuste
estructural en la cultura tecnológica de las empresas", documento presentado al
Seminario Internacional "Conducta empresarial y cultura tecnológica en América
Latina: la industria química y petroquímica", Caracas, ASOQUIM/Centro de Estudios
del Desarrollo (CENDES).
Porter, M. (1991), La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, Javier Vergara Editor.
Prochnik, V. (1989), "Programas regionais para modernização e difusão de tecnologia em
indústrias tradicionais", Texto para discussão, N° 199, Rio de Janeiro, Instituto de
Economia Industrial, Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Ramos, J. (1985), "Políticas de estabilización y ajuste en el Cono Sur, 1974-1983", Revista de
la CEPAL, N° 25 (LC/G.1338), Santiago de Chile, abril.
(1986), Neoconservative Economics in the Southern Cone of Latin America, 1973-1983,
Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Rapoport, A.F. (1978), "Effective protection rates in Central America", en W.R. Cline y E.
Delgado (comps.), Economic Integration in Central America, Washington, D.C., The
Brookings Institution.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..
Regúnaga, M. (1990), Las bolsas de cereales y su influencia en las exportaciones de América
Latina y el Caribe (LC/R.898), Santiago de Chile, CEPAL.
Reisen, H. (1993a), "Macroeconomic policies towards capital account opening", en
H. Reisen y B. Fischer (comps.), Financial Opening: Policy Issues and Experiences in
Developing Countries, París, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(CX:DE).
(1993b), "Efectos de las corrientes de capital sobre la base monetaria", Revista de la
(LC/G.1792-P), Santiago de Chile.
Rhee, Y.W. (1989), "Trade Financing in Developing Countries", Policy and Research, N° 5,
Washington, D.C., Banco Mundial.
Riedel, J. (1986), "Price and Income Elasticities of Demand for LDC Exports of Manufactures
Re-examined", Washington, D.C., The Johns Hopkins University School for
Advanced International Studies, octubre, inédito.
Rivas, G. (1994), "Las exportaciones y el proceso de crecimiento", serie Documento de
trabajo, N° 32, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), diciembre.
Robichek, W. (1981), "Some reflections about external public debt management", Estudios
monetarios VII, Banco Central de Chile, Santiago de Chile.
Rodríguez, E. y E. Rodriguez (1993), "Movimientos de capital en el período 89-93: el caso
de Costa Rica", octubre, inédito.
Rodrik, D. (1992), "Conceptual issues in the design of trade policy for industrialization",
World Development, vol. 20, N° 3.
Romer, P.M. (1990), "Are nonconvexities important for understanding growth?", American
Economic Review, vol. 80, N° 2.
Ros, J. (1993), "La reforma del régimen comercial en México durante los años ochenta: sus
efectos económicos y dimensiones políticas", Reformas de política pública, N° 4
(LC/L.743), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), abril.
Rosales, O. (1990), "Escenarios y tendencias en el comercio internacional", en R. Russell
(comp.), El sistema internacional y América Latina: la agenda internacional en los años
noventa, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (GEL)/Programa de Estudios
Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL).
Salama, E. (1991), "Regulación y supervisión de la banca e instituciones financieras en
Argentina", en G. Held y R. Szalachman (comps.), Regulación y supervisión de la banca.
Experiencias en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, S.R.V. Impresos.
SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) (1992a), La industria maquiladora y el
Tratado de Libre Comercio, México, D.F., octubre.
(1992b), Programa para promover la competitividad e internacionalización de la industria
textil y de la confección, México, D.F.
SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) (1993), Apartado estadístico, Santiago
de Chile, varios números.
Sgut, M. (1993), "All aboard. Latin American ports embark for privatization and
commercialization", Latin Finance, N° 50, septiembre.
Shaw, E. (1973), Financial Deepening in Economic Development, Nueva York, Oxford
University Press.
Sheehey, E. (1992), "Exports and growth: additional evidence", The Journal of Development
Studies, vol. 28, N° 4.
Silberman, J. y C. Weiss (1992), Restructuring for Productivity. The Technical Assistance
Program of the Marshall Plan as a Precedent for the Former Soviet Union, Washington,
D.C., Banco Mundial.
Sklair, L. (1989), Assembling for Development. The Maquiladora Industry in Mexico and the
United States, Boston, Unwin Hyman.
CEPAL, N° 51
BIBLIOGRAFÍA
31
Stallings, B. (1987), Banker to the Third World, Berkeley, University of California Press.
(1991), "Latin American trade relations with Japan: new opportunities in the 1990s",
en M. Rosenberg (comp.), The Changing Hemispheric Trade Environment: Opportunities
and Obstacles, Miami, Florida International University Press.
Stiglitz, J. (1993), "The role of the State in financial markets", en Banco Mundial, Proceedings
of the World Bank Annual Conference on Development Economics, vol. 2, Washington,
D.C., mayo.
Stiglitz, J. y A. Weiss (1981), "Credit returning in markets with imperfect information",
American Economic Review, vol. 71, junio.
Taylor, L. (1988), "La apertura económica. Problemas hasta fines de siglo", El trimestre
económico, vol. 55, N° 217.
Ten Kate, A. (1992), "El ajuste estructural de México: dos historias diferentes", Pensamiento
iberoamericano, N° 21, enero-junio.
The Economist (1993a), "Japan in the bankruptcy court", 6 de noviembre.
(1993b), "Storming the Bastille", 17 de julio.
Thompson, S. (1983), "The Use of Futures Markets by Less Developed Countries for
Commodity Exporting", Agriculture and Rural Development Department Working
Paper, N° 65, Washington, D.C., Banco Mundial.
Tobin, J. (1984), "On the efficiency of the financial system", Lloyds Bank Review, N° 153,
julio.
Tyler, W. (1981), "Growth and export expansion in developing countries", Journal of
Development Economics, vol. 9, N° 1.
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) (1989),
Comercio de servicios: problemas sectoriales (UNCTAD/ITP/26), Nueva York.
(1993a), World Investment Report, 1993. Transnational Corporations and Integrated
International Production (ST/CTC/156), Nueva York. Publicación de las Naciones
Unidas, N° de venta: E.93.ÏÏ.A.14.
(1993b), A Survey of Commodity Risk Management Instruments, Nueva York.
(1994), Trade and Development Report, 1994 (UNCTAD/TDR/14), Nueva York.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.94.II.D.26.
Villar Gómez, L. (1992), "Política cambiaria y estrategia exportadora", documento
presentado al XHI Simposio sobre el mercado de capitales, Santa Fe de Bogotá,
Asociación Bancaria de Colombia, octubre.
Wade, R. (1990a), "Industrial policy in East Asia: does it lead or follow the market?", en
G. Gereffi y D. Wyman (comps.), Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in
Latin America and East Asia, Princeton, Princeton University Press.
(1990b), Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian
Industrialization, Princeton, Princeton University Press.
Welch, J. (1993), "The New Face of Latin America: Financial Flows, Markets, and
Institutions in the 1990s", Research Paper, N° 9302, Federal Reserve Bank of Dallas,
enero.
Westphal, L.E. (1992), "La política industrial en una economía impulsada por las
exportaciones: lecciones de la experiencia de Corea del Sur", Pensamiento
iberoamericano, N° 21, enero-junio.
Williamson, J. (1983), "Commentary", en N. Ardito Barletta, M. Blejer y L. Landau
(comps.), Economic Liberalization and Stabilization Policies in Argentina, Chile and
Uruguay: Applications of the Monetary Approach to the Balance of Payments, Washington,
D.C., Banco Mundial.
(1992), "Acerca de la liberalización de la cuenta de capitales", Estudios de economía,
vol. 19, N° 2, Santiago de Chile, Universidad de Chile.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.
(1993a), "Issues Posed by Portfolio Investment in Developing Countries",
documento presentado al World Bank Symposium, Washington, D.C., 9 y 10 de
septiembre.
(1993b), "A cost-benefit analysis of capital account liberalization", en H. Reisen y
B. Fischer (comps.), Financial Opening: Policy Issues and Experiences in Developing
Countries, París, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Willmore, L. (1994), "Maquila en el Caribe: la experiencia de Jamaica", Revista de la CEPAL,
N° 52 (LC/G.1824-P), Santiago de Chile, abril.
(1995), "Export processing in the Dominican Republic, Jamaica and Saint Lucia:
ownership, linkages and transfer of technology", serie Documento de trabajo, N° 25,
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Winston, C. (1991), "Efficient transportation infrastructure policy", Journal of Economic
Perspectives, vol. 5, N° 1.
Zahler, R. (1992), "Política monetaria con apertura de la cuenta de capitales", Revista de la
CEPAL, N° 48 (LC/G.1748-P), Santiago de Chile.
Zini, A. (1988), "Funções de exportação e de importação para o Brasil", Pesquisa e
planejamento econômico, vol. 18, N° 3, diciembre.
Zuleta, L.A. (1990), "Estructura del proyecto de crédito para inversion en Colombia", en
C. Massad y G. Held (comps.), Sistema financiero y asignación de recursos. Experiencias
latinoamericanas y del Caribe, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (GEL).
692 pp.
741pp.
821 pp.
1987,
1988,
1989,
1990, vol. i
1990, vol. Il
1991, vol. I
Publicaciones de la
CEPAL
685 pp.
637 pp.
678 pp.
1987,
1988,
260 pp.
590 pp.
1991, vol.l
281pp.
1991, vol.il
602 pp.
1991, vol. Il
455 pp.
1992, vol.l
297pp.
1992, vol.l
1992, vol. Il
1993, vol. I
299pp.
1989,
1990, vol.l
248 pp.
1990, vol. Il 472 pp.
579 pp.
289 pp.
286pp.
1992, vol. Il
467 pp.
(También hay ejemplares de años anteriores)
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Casilla 179-D Santiago de Chile
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe/
Statistical Yearbook for Latín America and the
Caribbean (bilingüe)
PUBLICACIONES PERIODICAS
1980,
1981,
Revista de la CEPAL
617 pp.
727 pp.
749 pp.
761 pp.
792 pp.
782 pp.
714 pp.
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
782 pp.
770 pp.
782 pp.
856 pp.
868 pp.
860 pp.
863 pp.
La Revista se inició en 1976 como parte del Programa de
Publicaciones de la Comisión Económica para América
1984,
Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir al examen 1985,
de los problemas del desarrolb socioeconómico de la
1986,
región. Las opiniones expresadas en los artículos
1987,
firmados, incluidas las colaboraciones de los funcionários
(También hay ejemplares de años anteriores)
de la Secretaría, son las de los autores y, por lo tanto, no
reflejan necesariamente los puntos de vista de la
Libros de la CEPAL
Organización.
La Revista de la CEPAL se publica en español e inglés1 Manual8 de proyectos
de desarrollo
económico,
1958,5 ed. 1980,264 pp.
tres veces por año.
1 Manual on economic development
projects,
Los precios de subscripción anual vigentes para 1994 son
1958, 2s ed. 1972, 242 pp.
de US$16 para la versión en español y de US$18 para la 2 América Latina en el umbral de los años ochenta,
versión en inglés. El precio por ejemplar suelto es de
1979, 2s ed. 1980,203 pp.
US$10 para ambas versiones.
3 Agua, desarrolb y medio ambiente en América Latina,
1980, 443 pp.
Los precios de subscripción por dos años (1994-1995) son
4 Los bancos transnacionales y el financiamiento
de US$30 para la versión español y de US$34 para la
extemo de América Latina. La experiencia del Perú,
versión inglés.
1980, 265 pp.
Estudio Económico de
América Latina y el
Caribe
1980,
1981,
1982,
1982,
1983,
1983,
1984,
1984,
1985,
1986,
664 pp.
863 pp.
vol.l 693 pp.
vol. II199 pp.
vol.l 694 pp.
vol. II179 pp.
vol. 1702 pp.
vol.11233 pp.
672 pp.
734 pp.
4 Transnational banks and the external finance
of Latin America: the experience of Peru,
Economic Survey of
1985, 342 pp.
Latin America and
5 La dimensión ambiental en los estibs de desarrolb de
the Caribbean
América Latina, por Osvaldo Sunkel, 1981, 2a ed.
1984,136 pp.
1980,
629 pp.
6
La mujer y el desarrolb: guà para la planificación de
1981,
837 pp.
programas y proyectos, 1984,115 pp.
1982, vol.1 658 pp.
6 Women and development:
guidelines
for
1982, vol.11 186 pp.
programme and project planning, 1982, 3a ed.
1983, vol.1 686 pp.
1984, 123 pp.
7 Africa y América Latina: perspectivas de à
1983, vol.11 166 pp.
cooperación interregbnal, 1983,286 pp.
1984, vol.1 685 pp.
8 Sobrevivencia campesina en ecosistemas de altura,
1984, vol.il 216 pp.
1985,
1986,
660 pp.
729 pp.
vols. I y il, 1983,720 pp.
9 La mujer en el sector popular urbano. Amérba
Latina y el Caribe, 1984, 349 pp.
10 Avances en \a interpretación ambiental del 31
desarrollo
Sustainable development: changing production
agrícola de América Latina, 1985,236 pp.
patterns, social equity and the environment, 1991,
11 El decenio de la mujer en el escenario 146 pp.
latinoamericano, 1986,216 pp.
32 Equidad y transformación productiva: un enfoque
11 The decade for women In Latin America andintegrado, 1993,254 pp.
the Caribbean: background and prospects,
33 Educación y conocimiento: eje de la transformación
1988, 215 pp.
productiva con equidad, 1992, 269pp.
12 América Latina: sistema monetario intemacbnal
y
33 Education
and knowledge: basic pillars of
fínanciamiento extemo, 1986, 416 pp.
changing production patterns with social equity,
12 Latin America: international monetary system 1993,
and 257 pp.
external financing, 1986, 405 pp.
34 Ensayos sobre coordinación de políticas macro13 Raúl Prebisch: Un aporte al estudb de sueconômicas, 1992, 249 pp.
pensamiento, 1987,146 pp.
35 Población, equidad y transformación productiva,
14 Cooperativismo
latinoamericano: antecedentes
y pp.
1993, 158
perspectivas, 1989, 371 pp.
35 Population,
social equity and changing
15 CEPAL, 40 años (1948-1988), 1988,85 pp.
production patterns, 1993, 153 pp.
15 ECLAC 40 Years (1948-1988), 1989,83 pp.
36 Cambbs en el perfil de las familias. La experiencia
16 América Latina en la economía mundial, 1988,321regional,
pp.
1993, 434 pp.
17 Gestión para el desarrolb de cuencas de alta37montaña
Familia y futuro: un programa regional en América
en la zona andina, 1988,187 pp.
Latina y el Caribe, 1994, 137 pp.
18 Polacas macroeconômicas y brecha extema:39América
El regionalismo abierto en Amérba Latina y el
Latina en bs años ochenta, 1989,201 pp.
Caribe, 1994, 109 pp.
19 CEPAL, Biblbgrafía, 1948-1988,1989,648 pp.39 Open regionalism in Latin America and the
20 Desarrolb agrícola y participación campesina,
Caribbean, 1994, 103 pp.
1989,404 pp.
21 Planifbación y gestión del desarrollo en áreas de
expansión de la frontera agropecuaria en América SERIES MONOGRAFICAS
Latina, 1989,113 pp.
de la C E P A L
22 Transformación ocupacionai y crisis socialCuadernos
en Amérba
Latina, 1989,243 pp.
1 América Latina: el nuevo escenario regional y
23 La crisis urbana en América Latina y el Caribe:
mundial/Latín America: the new regional and
reflexiones
sobre alternativas de solución,world
1990, setting, (bilingüe), 1975, 2a ed. 1985,103 pp.
197 pp.
2 Las evoluciones regionales de la estrategia
24 The environmental dimension in development
internacional del desarrollo, 1975, 2sed. 1984,73 pp.
planning I, 1991, 302 pp.
2 Regional
appraisals
of the International
25 Transformación productiva con equidad, 1990,
3s ed.
development
strategy, 1975, 28ed. 1985,82 pp.
1991, 185 pp.
3 Desarrolb humano, cambio social y crecimiento en
25 Changing production patterns with social equity,
América Latina, 1975, 2s ed. 1984,103 pp.
a
1990, 3 ed. 1991,177 pp.
4 Relaciones comerciales, crisis monetaria e integración
26 América Latina y ei Caribe: opciones para reducir el
económba en América Latina, 1975,85 pp.
peso de la deuda, 1990,118 pp.
5
26 Latin America and the Caribbean: options toSíntesis de la segunda evaluación regional de la
estratega internacional del desarrolb, 1975,72 pp.
reduce the debtburden, 1990,110 pp.
Dinero
27 Los grandes cambios y la crisis. Impacto 6sobre
la de valor constante. Concepto, problemas y
a
mujer en América Latina y el Caribe, 1991,271 pp.experiencias, por Jorge Rose, 1975, 2 ed. 1984,
27 Ma/or changes and crisis. The impact on women 43
in pp.
Latin America and the Caribbean, 1992, 279 pp.7 La coyuntura intemacbnal y el sector extemo,
28 A collection of documents on economic relations
1975, 2s ed. 1983,106 pp.
between the United States and Central America,
8 La industrialización
latinoamericana en bs años
1906-1956, 1991,398 pp.
setenta, 1975, 2S ed. 1984,116 pp.
29 Inventarios y cuentas del patrimonb natural
enestudios sobre inflación 1972-1974. La inflación
9 Dos
América Latina y el Caribe, 1991,335 pp.
en bs países centrales. América Latina y la inflación
30 Evaluaciones del impacto ambiental en América
importada, 1975, 2s ed. 1984,57 pp.
s/n Canada and the foreign firm, D. Pollock, 1976,43 pp.
Latina y el Caribe, 1991, 232 pp.
Reactivación del mercado común centroamericano,
31 El desarrolb sustentable: transformación 10
productiva,
1976, 2s ed. 1984,149 pp.
equidad y med'io ambiente, 1991,146 pp.
11 Integración y cooperación entre países en desarrollo
29 La política monetaria y el ajuste de la balanza de
en el ámbito agrícola, por Germánico Salgado, 1976, pagos: tres estudios, 1979, 2a ed. 1984,61 pp.
2* ed. 1985,62 pp.
29 Monetary policy and balance of payments
12 Temas del nuevo orden económico internacional,
adjustment: three studies, 1979,60 pp.
1976, 2a ed.1984,85 pp.
30 América Latina: las evaluaciones regionales de la
13 En torno a las ideas de la CEPAL: desarrolto, estratega internacional del desarrollo en los años
industrialización y comercio exterior, 1977, 2 asetenta,
ed.
1979, 2a ed. 1982,237 pp.
1985, 57 pp.
31 Educación, imágenes y estilos de desarrollo,
14 En torno a las ideas de la CEPAL: problemas de la
porG. Rama, 1979, 2a ed. 1982, 72 pp.
industrialización
en América Latina, 1977, 2a ed.
32 Movimientos internacionales de capitales, por R. H.
1984,46 pp.
Arriazu, 1979, 2a ed. 1984, 90 pp.
15 Los recursos hidráulicos de América Latina. Informe
33 Informe sobre las inversiones directas extranjeras en
regional, 1977, 2a ed.1984,75 pp.
América Latina, por A. E. Calcagno, 1980, 2a ed.
15 The wat» resources of Latin America. Regional
a
1982,114 pp.
report, 1977,2 ed. 1985,79 pp.
34
Las
16 Desarrollo y cambio social en América Latina, fluctuaciones de la industria manufacturera
argentina, 1950-1978, por D. Heymann, 1980,2a ed.
1977, 2a ed.1984,59 pp.
1984,
234 pp.
17 Estrategia
internacional
de desarrollo
y
establecimiento de un nuevo orden económico
35 Perspectivas de reajuste industrial: la Comunidad
internacional, 1977, 3a ed. 1984,61 pp.
Económica Europea y tos países en desarrollo, por
17 International
development
strategy
andB. Evers, G. de Groot y W. Wagenmans, 1980, 2a
establishment of a new international economic
ed. 1984, 69 pp.
order, 1977, 3 s ed. 1985,59 pp.
36 Un análisis sobre la posibilidad de evaluar la solvencia
18 Raíces históricas de las estructuras distributivas
de
crediticia
de tos países en desarrollo, por A. Saieh,
América Latina, por A. diFilippo, 1977,29ed. 1983,
1980,2« ed. 1984,82 pp.
64 pp.
37 Haca los censos latinoamericanos de tos años
19 Dos estudios
sobre endeudamiento
extemo,
ochenta, 1981,146 pp.
porC. Massad y R.Zahler, 1977, 2a ed. 1986, 66 pp.
s/n The economic relations of Latin America with
s/n United States - Latin American trade andEurope, 1980,2a ed. 1983,156 pp.
financial relations: some policy recommendations,
38 Desarrollo regional argentino: la agricultura, por
S.Weintraub, 1977,44 pp.
J. Martin, 1981, 2a ed. 1984,111 pp.
20 Tendencias y proyecciones a largo plazo
del
39 Estratificación
y movilidad ocupacional en América
a
desarrolto económico de América Latina, 1978,3
ed.
Latina,
por C. Filgueira y C. Geneletti, 1981, 2a ed.
1985,134 pp.
1985,162 pp.
21 25 años en à agricultura de América Latina: rasgos
40
Programa de acción regional para América Latina en
principales 1950-1975, 1978, 2a ed. 1983,124 pp.
tos años ochenta, 1981,21 ed. 1984,62 pp.
22 Notas sobre la famiiia como unidad socioeconómica,
AO Regional programme of action for Latin America in
por Carlos A. Borsotti, 1978,2a ed. 1984,60 pp.
the 1980s, 1981, 2a ed. 1984,57 pp.
23 La organización de la información para la evaluación
del desarrolto, por Juan Sourrouille, 1978, 2a ed.41 El desarrolto de América Latina y sus repercusiones
en la educación. Alfabetismo y escolaridad básica,
1984, 61 pp.
1982,246 pp.
24 Contabilidad nacional a precios constantes en América
42 América Latina y la economía mundial del café,
Latina, 1978, 2a ed. 1983,60 pp.
s/n Energy in Latin America: The Historical Record,
1982,95 pp.
J. Mullen, 1978, 66 pp.
43 El ciclo ganadero y la economía argentina, 1983,
25 Ecuador: desafíos y logros de la política económica
160 pp.
en la fase de expansión petrolera, 1979,2a ed.441984,
Las encuestas de hogares en América Latina,
153 pp.
1983,122 pp.
26 Las transformaciones
mrales en América Latina:
45 Las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe,
¿desarrollo social o marginación?, 1979, 2a ed. 1984,
1983,100 pp.
160 pp.
45 National accounts in Latin America and the
27 La dimensión de la pobreza en América Latina, por
Caribbean, 1983,97 pp.
Oscar Altimir, 1979,2a ed. 1983,89 pp.
46
Demanda
de equipos para generación, transmisión
28 Organización institucional para el control y manejo de
y
transformación
eléctrica en América Latina, 1983,
la deuda extema. El caso Meno, por Rodolfo
193 pp.
Hoffman, 1979,35 pp.
47 La economía de América Latina en 1982: evolución
62 The evolution of the Latin American economy in
general, política cambiaría y renegociación de la
1987,
deuda
1989,84 pp.
extema, 1984,104 pp.
63 Elementos para el diseño de políticas industriales
y tecnológicas en América Latina, 1990, 2s ed.
48 Políticas de ajuste y renegociación de la deuda
1991,172 pp.
externa en América Latina, 1984,102 pp.
49 La economía de América Latina y el Caribe en 1983:
64 La industria de transporte regular internacional y la
evolución general, crisis y procesos de ajuste,
competitividad del comercio exterbr de bs países
1985,95 pp.
de América Latina y el Caribe, 1989,132 pp.
49 The economy of Latin America and the Caribbean
64 The international common-carrier transportation
in 1983: main trends, the impact of the crisis and
industry and the competitiveness of the foreign
the adjustment processes, 1985,93 pp.
trade of the countries of Latin America and the
50 La CEPAL, encamación de una esperanza de América
Caribbean, 1989,116 pp.
Latina, por Hernán Santa Cruz, 1985,77 pp.
65 Cambios estructurales
en bs puertos y la
51 Hacia nuevas modalidades de cooperación económica
competitividad del comercio exterior de América
entre América Latina y el Japón, 1986,233 pp.
Latina y el Caribe, 1991,141 pp.
51 Towards new forms of economic cooperation
65 Structural
Changes in Ports and the
between Latin America and Japan, 1987,245 pp. Competitiveness
of Latin American and
52 Los conceptos básicos del transporte marítimo
y la
Caribbean
Foreign Trade, 1990,126 pp.
situación de la actividad en América Latina,
1986, Caribbean: one and divisible, 1993,207 pp.
66 The
112 pp.
67 La transferencia de recursos extemos de América
52 Bash oncepts of maritime transport and its Latina en la posguerra, 1991,92 pp.
present status in Latin America and the67 Postwar transfer of resources abroad by Latin
Caribbean, 1987, 114 pp.
America, 1992, 90 pp.
53 Encuestas de ingresos y gastos. Conceptos 68
y métodos
La reestructuración de empresas públicas: el caso
en la experiencia latinoamericana. 1986,128 pp. de bs puertos de América Latina y el Caribe,
54 Crisis económica y políticas de ajuste, estabilización
1992, 148 ypp.
crecimiento, 1986,123 pp.
68 The restructuring
of public-sector enterprises:
54 The economic crisis: Policies for adjustment,
the case ot Latin American and Caribbean ports,
stabilization and growth, 1986,125 pp.
1992, 129 pp.
55 El desarrollo de América Latina y el Caribe;
69 escolbs,
Las finanzas públicas de América Latina en la
requisitos y opciones, 1987,184 pp.
década de 1980,1993,100 pp.
55 Latin American and Caribbean development:
69 Public Finances in Latín America In the 1980s,
obstacles, requirements and options, 1987,184 pp.
1993, 96 pp.
56 Los bancos transnacionales y el endeudamiento
70 Canales, cadenas, corredores y competitividad: un
extemo en la Argentina, 1987,112 pp.
enfoque sistêmico y su aplicación a seis productos
57 El proceso de desarrollo de la pequeña y mediana
latinoamericanos de exportación, 1993,183 pp.
empresa y su pape! en el sistema industrial: el
caso de Italia, 1988,112 pp.
58 La evolución de la economía de América Latina
enEstadísticos de la C E P A L
Cuadernos
1986, 1988,99 pp.
1 América
Latina: relactón de precbs del intercambio,
58 The evolution of the Latín American Economy
in
1976, 2a ed. 1984,66 pp.
1986,1988, 95 pp.
2 Indicadores del desarrollo económico y social en
59 Protectionism: regional negotiation and defence
América Latina, 1976, 2» ed. 1984,179 pp.
strategies, 1988,261 pp.
3 Series históricas del crecimiento de América Latina,
60 Industrialización en América Latina: de la "caja negra"
8
"casillero vacto", por F. Fajnzylber, 1989, 2"ed.1990, 1978, 2 ed. 1984,206 pp.
4 Estadísticas
sobre la estructura del gasto de
176 pp.
consumo
de
bs
hogares según finalidad del gasto,
60 Industrialization
in Latin America: from the
"Black Box" to the "Empty Box", F. Fajnzylber, por grupos de ingreso, 1978, 110 pp. (Agotado,
1990,172 pp.
reemplazado por Ns8)
1989, 93 pp.
1985,68 pp.
5 El ybalance
de pagos de América Latina, 1950-1977,
61 Hada un desarrolb sostenido en América Latina
ela
1979,
2
ed.
1984,164
pp.
Caribe: restrbcbnes y requisitos, 1989,94 pp.
6
Distribución
regional
del producto interno bruto
61 Towards sustained development in Latín America
sectorial
en
bs
países
de
América Latina, 1981,2® ed.
and the Caribbean: resbicttons and requisites,
7 Tablas
62 La evolución de la economía de América Latina
en de insumo-producto en América Latina, 1983,
383
pp.
1987,1989,87 pp.
El desarrolb de América Latina en bs años ochenta,
8 Estructura del gasto de consumo de los 5hogares
según finalidad del gasto, por grupos de ingreso,
1981, ^ed. 1982,153 pp.
1984,146 pp.
5 Latín American development In the 1980s, 1981,
9 Origen y destino del comercio extern de los países
2a ed. 1982,134 pp.
de la Asociación Latinoamericana de Integración
y del
6 Proyecciones
del desarrolb latinoamericano en bs
Mercado Común Centroamericano, 1985,546 pp. años ochenta, 1981, 3a ed. 1985,96 pp.
10 América Latina: balance de pagos, 1950-1984,1986,
6 Latín American development projections for the
357 pp.
1980s, 1982, 2a ed. 1983,89 pp.
11 El comercio exterior de bienes de capital en
América
7 Las relaciones económicas extemas de América
Latina, 1986,288 pp.
Latina entos años ochenta, 1981, 2a ed. 1982,180 pp.
12 América Latina: Indices de comercio exterior,
8 integración y cooperación regionales en bs años
1970-1984, 1987,355 pp.
ochenta, 1982, 2a ed. 1982,174 pp.
13 América Latina: comercio exterior
según
la
9 Estrategias
de desarrolb sectorial para los años
clasificación
industrial
intemacbnal uniforme
de industria y agricultura, 1981, 2a ed. 1985,100 pp.
ochenta:
todas las actividades
económicas, 1987, 10
Vol.DI,'mámba del subempleo en América Latina. PREALC,
675 pp; Vol. II, 675 pp.
1981,2a ed. 1985,101 pp.
14 La distribución del ingreso en Cobmbia. Antecedentes
11 Estilos de desarrolb de la industria manufacturera y
estadísticos y características socbeconómicas
de bsambiente en América Latina, 1982,2a ed. 1984,
medio
receptores, 1988,156 pp.
178 pp.
15 América Latina y el Caribe: series regionales
de
12 Reiacbnes
económicas de América Latina con bs
cuentas nacbnales a precbs constantes de 1980,
países miembros del "Consejo de Asistencia Mutua
1991, 245 pp.
Económica", 1982,154 pp.
16 Origen y destino del comercio exterior de tos
de
13países
Campesinado
y desarrollo
la Asociación Latinoamericana de Integractón, 1982,175
1991, pp.
agrícola
en Bolivia,
190 pp.
14 El sector extemo: indicadores y análisis de sus
17 Comerem intrazonaí de bs países de la Asociación
de
fluctuaciones.
El caso argentino, 1982, 2a ed. 1985,
Integractón, según capítulos de la clasificación
216 pp.
uniforme para el comercb internacional, revisbn
2,
15 Ingeniería
y consultoria en Brasil y el Grupo Andino,
1992, 299 pp.
1982,320 pp.
18 Clasificaciones
estadísticas
internacionales
16 Cinco estudbs sobre la situación de la mujer en
incorporadas en el Banco de Datos del Comercio
América Latina, 1982, 2a ed. 1985,178 pp.
Exterior de América Latina y el Caribe de 16
la CEPAL,
Five studies on the situation of women In Latin
1993,313 pp.
America, 1983, 2a ed. 1984,188 pp.
17 Cuentas
nacionales y producto material en América
19 América Latina: comercb exterior
según
la
1982,129 pp.
clasificación industrial intemacbnal uniforme Latina,
de todas
18 El financiamiento
de las exportaciones en América
las actividades económicas (CIIU) - Volumen
I Latina, 1983,212 pp.
Exportaciones, 1993, 285 pp.
19 Medición
del empleo y de bs ingresos rurales,
19 América Latina: comercio exterior
según
la
a
ed. 1983,173 pp.
clasificación industrial internacional uniforme1982,
de 2todas
19 Measurement
of employment and Income in rural
las actividades económicas (CIIU) • Volumen
II areas, 1983,184 pp.
Importaciones, 1993, 291 pp.
Efectos
20 Dirección del comercio exterior de América20Latina
y el macroeconômicos de cambbs en las barreras
al comercb
y al movimiento de capitales: un modeb de
Caribe según principales productos y grupos
de
simulación, 1982,68 pp.
productos, 1970-1992,1994,483 pp.
21 La empresa pública en la economía: la experiencia
Estudios e Informes de la C E P A L
argentina, 1982,2a ed. 1985,134 pp.
22 Las empresas transnacionales en la economía de
1 Nicaragua: el impacto de la mutación política,
Chile, 1974-1980,1983,178 pp.
1981, 2a ed. 1982,126 pp.
2 Perú 1968-1977: la política económica en un
23proceso
La gestión y la informática en las empresas ferroviaràs
de cambb global, 1981, 2a ed. 1982,166 pp.
de América Latina y España, 1983,195 pp.
3 La industrialización de América Latina y la cooperación
24 Establecimiento de empresas de reparación y
internacional, 1981, 170 pp. (Agotado, no será
mantenimiento de contenedores en América Latina y el
reimpreso.)
Caribe, 1983,314 pp.
4 Estilos de desarrolb, modernización y medb
24ambiente
Establishing container repair and maintenance
en la agricultura latinoamericana, 1981,4a ed. 1984,
enterprises in Latin America and the Caribbean,
130 pp.
1983,236 pp.
25 Agua potable y saneamiento ambiental en América
49 Las relaciones económicas internacionales de
Latina, 1981-1990/Drinklng
water supply and
América Latina y la cooperación regional, 1985,
sanitation In Latin America, 1981-1990 (bilingüe),224 pp.
1983,140 pp.
50 América Latina y la economía mundial del algodón,
26 Los bancos transnacionales, el estado y el1985,122 pp.
endeudamiento externo en Bolivia, 1983,282 pp.
51 Comercb y cooperación entre países de América
27 Poñica económica y procesos de desarrolb. Latina
La
y países miembros del CAME, 1985,90 pp.
experiencia argentina entre 1976 y 1981,521983,
Trade relations between Brazil and the United
157 pp.
States, 1985,148 pp.
28 Estilos de desarrolb, energía y medb ambiente:
53 Losun
recursos hídricos de América Latina y ei Caribe y
estudb de caso exploratorio, 1983,129 pp.
su aprovechamiento, 1985,138 pp.
29 Empresas transnacbnales en la industria
de
53 The water resources of Latin America and the
alimentos. El caso argentino: cereales y came, 1983,
Caribbean and their utilization, 1985,135 pp.
93 pp.
54 La pobreza en América Latina: dimensiones y políticas,
30 Industrialización en Centroamérica, 1960-1980,1983,
168 pp.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
1985,155 pp.
55 Políticas
de promocbn de exportacbnes en algunos
Dos estudios sobre empresas transnacionales
en
países
de
América
Latina, 1985, 207 pp.
Brasil, 1983,141 pp.
56 Las empresas
transnacionales en à Argentina, 1986,
La crisis económica intemacbnal y su repercusión
en
222 pp.
América Latina, 1983,81 pp.
57
El la
desarrolb frutlcola y forestal en Chile y sus
La agricultura campesina en sus relaciones con
derivaciones sociales, 1986, 227 pp.
industria, 1984,120 pp.
El cultivo del algodón y la soya en el Paraguay y sus
Cooperación económba entre Brasil y el 58
Grupo
derivaciones sociales, 1986, 141 pp.
Andino: el caso de tosminerales y metales no ferrosos,
1983,148 pp.
59 Expansión del cultivo de la caña de azúcar y de la
La agricultura campesina y el mercado de alimentos:
ganadería
la
en el nordeste del Brasil: un examen del
dependencia extema y sus efectos en una economía
papel de la política públba y de sus derivacbnes
abierta, 1984,201 pp.
económicas y sociales, 1986,164 pp.
El capital extranjero en la economía peruana,
1984,empresas transnacionales en el desarrolb
60 Las
178 pp.
cobmbiano, 1986,212 pp.
Dos estudbs sobre política arancelaria, 1984,96 pp.
61 Las empresas transnacbnales en la economía del
Estabílízactón y liberalización económica en el Cono
Paraguay, 1987,115 pp.
Sur, 1984,193 pp.
62 Problemas de la industria latinoamericana en la fase
La agricultura campesba y el mercado de alimentos: el
crítica, 1986,113 pp.
caso de Haití y el de la Repúblba Dominicana, 1984,
63 Relacbnes económicas intemacbnales y cooperación
255 pp.
regional
de América Latina y el Caribe, 1987,272 pp.
La industria siderúrgica latinoamericana: tendencias
y
63
International
economic relations and regional
potencial, 1984,280 pp.
co-operation
In
Latin America and the Caribbean,
La presencia de las empresas transnacionales en la
1987,267 pp.
economíaecuatoriana, 1984,77 pp.
64 Tres ensayos sobre inflación y políticas de
Precbs, salarios y empleo en la Argentina: estadísticas
estabilización, 1986,201 pp.
económicas de corto plazo, 1984,378 pp.
65
industria farmacéutba y farmoquknba: desarrollo
El desarrolb de la seguridad social en América La
Latina,
histórico
y posibilidades futuras. Argentina, Brasil y
1985,348 pp.
México, 1987, 177 pp.
Market structure, firm size and Brazilian exports,
66 Dos estudbs sobre América Latina y el Caribe y la
1985,104 pp.
economía internacional, 1987,125 pp.
La planificación del transporte en países de América
67 Reestructuración de la industria automotriz mundial
Latina, 1985,247 pp.
y perspectivas para América Latina, 1987,232 pp.
La crisis en América Latina: su evaluación
y
68 Cooperación
latinoamericana
en servicios:
perspectivas, 1985,119 pp.
antecedentes y perspectivas, 1988,155 pp.
La juventud en América Latina y el Carte, 691985,
Desarrollo y transformación: estrategia para superar la
181 pp.
pobreza, 1988,114 pp.
Desanollo de los recursos mineros de América
69 Latina,
Development
and change: strategies for
vanquishing poverty, 1988,114 pp.
1985,145 pp.
La evolución económica del Japón y su impacto en
Development of the mining resources of 70
Latín
América Latina, 1988,88 pp.
America, 1989,160 pp.
70 The economic evolution of Japan and Its85 Inversión extranjera y empresas transnacionales
Impact on Latin America, 1990,79 pp.
en ia economm de Chile (1974-1989). Proyectos
71 La gestión de bs recursos hídricos en América de
Latina
inversión y extrategias
de las empresas
y el Caribe, 1989,256 pp.
transnacbnales, 1992,257 pp.
72 La evolución del problema de la deuda externa
en
86 inversión
extranjera y empresas transnacbnales en la
América Latina y el Caribe, 1988,77 pp.
economía de Chile (1974-1989). El papel del capital
72 The evolution of the external debt problem In Latin
extranjero y la estrategia nacional de desarrolb,
America and the Caribbean, 1988,69 pp.
1992,163 pp.
73 Agricultura,
comercio exterior y cooperación
87 Análisis de cadenas agroindustriaies en Ecuador y
internacional, 1988,83 pp.
Perú, 1993, 294 pp.
73 Agriculture,
external trade and international
88 El comercb de manufacturas de América Latina.
co-operation, 1989,79 pp.
Evolución y estructura 1962-1989, 1993, 150 pp.
74 Reestructuración industrial y camba tecnológico:
89 El impacto económico y social de las migraciones
consecuencias para América Latina, 1989,105 pp. en Centroamérica, 1993, 78 pp.
75 El medo ambiente como factor de desarrolb,
90 1989,
El papel de las empresas transnacbnales en la
2* ed. 1991,123 pp.
reestructuración
industrial
de Colombia: una
76 El comportamiento de bs bancos transnacbnales síntesis,
y la
1993, 131 pp.
crisis intemacbnal de endeudamiento, 1989,214
92 pp.
Reestructuración y desarrolb productivo: desafb y
76 Transnational bank behaviour and the International
potencial para bs años noventa, 1994, 108 pp.
debt crisis, 1989,198 pp.
77 Los recursos hídricos de América Latina y del Caribe:
planificación, desastres naturales y contaminación,
Serie INFOPLAN: Temas Especiales del Desarrollo
1990, 266 pp.
1 Resúmenes de documentos sobre deuda extema,
77 The water resources of Latin America and the
1986,324 pp.
Caribbean • Planning hazards and pollution, 1990,
2 Resúmenes de documentos sobre cooperación entre
252 pp.
países en desarrollo, 1986,189 pp.
78 La apertura financiera en Chile y el comportamiento
3 Resúmenes de documentos sobre recursos hídricos,
de los bancos transnacionales, 1990,132 pp.
1987,290 pp.
79 La industria de bienes de capital en América Latina y el
4 Resúmenes de documentos sobre planificación y
Caribe: su desarrolb en un marco de cooperación
medio ambiente, 1987,111 pp.
regional, 1991, 235 pp.
5 Resúmenes de documentos sobre integractón
80 impacto ambiental de la contaminación hídrica
económica en América Latina y el Caribe, 1987,
producida por la Refinería Estatal Esmeraldas:
273 pp.
análisis técntoo-económbo, 1991,189 pp.
6 Resúmenes de documentos sobre cooperación entre
81 Magnitud de la pobreza en América Latina en bs años
países en desarrollo, II parte, 1988,146 pp.
ochenta, 1991, 177 pp.
7 Documentos sobre privatización con énfasis en
82 América Latina y el Caribe: el manejo de la escasez
América Latina, 1991, 82 pp.
de agua, 1991, 148 pp.
8 Reseñas de documentos sobre desarrollo
83 Reestructuración y desarrolb de la industria
ambientalmente sustentable, 1992, 217 pp.
automotriz mexbana en los años ochenta: evolución
9 MERCOSUR: resúmenes de documentos, 1993,
y perspectivas, 1992,191 pp.
119 pp.
10 Políticas
sociales: resúmenes de documentos, 1995,
84 La transformación de la producción en Chile:
cuatro
95 pp.
ensayos de interpretación, 1993, 372 pp.
oby-^ J V
> > - YJL VCJ' 0*
FU-L • FLUL
F—• Y
JJ'J -I-XJI >
^VL
• wÉHr- y >1 A i r * . y j r " r-*' i ^
1
II
v /
,/» JJ—>• JS-.
fVi ; J ' - J " ' j '
ttFUtVftfrlII&Kft
*»tt£*ikaftitffft**>«sMi3Wtte)«xa. aiin«si»M«^an<in«fiiNKr)«»aiM«m.
HOW TO O B T A I N U N I T E D N A T I O N S PUBLICATIONS
United Nations publications may be' obtained from bookstores and distributors
throughout the world. Consult your bookstore or wri