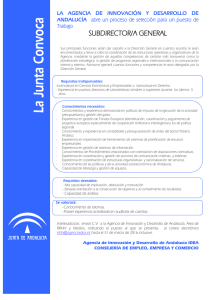Informe sobre exclusi n y desarrollo social en Andaluc a.
Anuncio

Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, 2013 Fundación FOESSA Octubre 2014 1 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Esta investigación ha sido realizada por la Fundación FOESSA con el siguiente equipo de trabajo: Coordinación y análisis: Raúl Flores Martos, Fundación FOESSA Thomas Ubrich, Fundación FOESSA Trabajo de campo: Systeme Innovación y Consultoría 2 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Índice Introducción...................................................................................................... 5 1. El contexto de la exclusión y el desarrollo social en Andalucía y España ....................................................................................................................... 7 1.1.Indicadores socio-demográficos de Andalucía y España .................................... 7 1.2. Renta y gasto en Andalucía y España.............................................................. 10 1.3. El empleo en Andalucía y España .................................................................... 13 1.4. La pobreza y la privación material en Andalucía y España ............................... 16 2. La integración social en Andalucía .......................................................... 24 2.1. Niveles de integración social ............................................................................ 24 2.2. Relación entre exclusión social y pobreza económica ...................................... 26 2.3. Ejes de la exclusión social ............................................................................... 29 2.4. Dimensiones de la exclusión social .................................................................. 32 3. Las características de los hogares y los sustentadores principales afectados por procesos de exclusión social ........................................... 34 3.1. El sustentador principal .................................................................................... 34 3.2. Características básicas de los hogares ............................................................ 39 3.3. Los perfiles de la exclusión social .................................................................... 46 4. Las dificultades en el eje económico ....................................................... 48 4.1. Los indicadores del eje económico .................................................................. 49 4.2. La precariedad en el empleo y la exclusión ...................................................... 50 4.3. La formación y el empleo ................................................................................. 52 5. Las dificultades del eje político y de ciudadanía ..................................... 55 5.1. Los indicadores del eje político y de ciudadanía .............................................. 56 5.2. La participación política y social ....................................................................... 58 5.3. La exclusión residencial ................................................................................... 62 5.4. La exclusión de la salud ................................................................................... 65 6. Las dificultades en el eje social-relacional .............................................. 70 6.1. Los indicadores del eje social-relacional .......................................................... 71 6.2. Red social y exclusión ...................................................................................... 72 3 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 7. Conclusiones .............................................................................................. 78 8. Metodología ................................................................................................ 85 8.1. Universo, muestra y margen de error ............................................................... 85 8.2. Periodo de referencia ....................................................................................... 85 8.3. Administración de la encuesta ......................................................................... 86 9. Glosario ....................................................................................................... 87 Índice de tablas y gráficos............................................................................. 96 Tablas ..................................................................................................................... 96 Gráficos .................................................................................................................. 98 4 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Introducción1 En el VI informe FOESSA se introdujo como novedad metodológica un análisis de la exclusión social a partir de un índice sintético de exclusión social (ISES) construido con una batería de 35 indicadores. Esta propuesta era coherente con la concepción estructural, multidimensional, procesual y dinámica de la exclusión social. Se basaba en la constatación de situaciones fácticas, constatables empíricamente, que suponían cada una de ellas suficiente gravedad como para poner en cuestión la plena participación social de las personas afectadas. Entendíamos que la acumulación de estas diversas situaciones de dificultad era la que situaba a determinados grupos de la sociedad en posiciones de exclusión del espacio social. Con estos 35 indicadores se trataba de cubrir las diversas dimensiones tanto del eje económico (como falta de participación en la producción, y en la distribución de producto social), como del eje político (como falta de participación política, y de acceso efectivo a los derechos sociales: a la educación, la vivienda y la salud) y del eje de los lazos sociales (que se manifiesta en determinadas formas de relaciones conflictivas, y en aislamiento social). A partir de este análisis se mostraba, ya antes de la crisis, una sociedad muy marcada por la precariedad, en la que amplios sectores de la población, más de la mitad, se veían afectados en distinta medida por diferentes problemas. En el extremo de este grupo podía verse una bolsa reducida, 1 de cada 20 hogares, pero muy afectada por intensos procesos de exclusión social. Es importante recordar ahora que la pobreza y la exclusión social no son cosa de la crisis. Con este mismo planteamiento, se trató de ofrecer una aproximación a los primeros efectos que la crisis estaba teniendo en el espacio social de la exclusión con la segunda edición de esta misma Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales en 2009/10 (EINSFOESSA09), con un planteamiento, además, de encuesta panel, dirigida a los mismos hogares que la encuesta anterior (se logró en la mitad de los casos). Pudo mostrarse cómo, ya en una fase temprana de la crisis, y antes de la introducción de medidas de austeridad en los presupuestos públicos, los procesos de exclusión social se estaban intensificando y cómo muchos hogares se habían visto sobrepasados por la crisis, con una combinación de pérdida del empleo, reducción de ingresos, acumulación de deudas e incapacidad para cubrir las necesidades más básicas. A partir de la nueva Encuesta FOESSA 2013 (EINSFOESSA13) tenemos la oportunidad ahora de ver cómo se han intensificado estos procesos de exclusión social por efecto de la combinación del empeoramiento del mercado de trabajo y de las medidas de recorte de las políticas sociales. En esta edición se ha abandonado el objetivo de localizar a los mismos hogares que en las ediciones anteriores, pero se ha ampliado notablemente la muestra, mejorando así la capacidad de análisis y de precisión en las estimaciones. Con estas tres encuestas, el propósito es dar cuenta adecuadamente de las transformaciones que la sociedad española está experimentando en cuanto a su nivel de integración y de cohesión social en el periodo de estos 6 últimos años, valorar cuanto está aumentando 1 Véase Introducción del capítulo III: La fractura social se ensancha: intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años. VII Informe Foessa. Miguel Laparra (coord.). 5 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía el espacio de la exclusión social y ver qué grupos sociales se están viendo más afectados. Por otra parte, fruto de esta ampliación de muestra, con la encuesta FOESSA 2013 disponemos de la representatividad autonómica suficiente como para obtener una base de datos correspondiente a Andalucía. Así, en las páginas siguientes, junto con datos secundarios de apoyo, vamos a ser capaces de aproximarnos al contexto de la exclusión y el desarrollo social en Andalucía, analizar los niveles de integración y exclusión social, caracterizar e identificar los perfiles de la exclusión social, así como detectar cuáles son las principales dificultades de la sociedad española a escala regional. Además, a modo de contextualización integraremos cuando sea relevante, un trabajo de análisis comparativo de las tres encuestas para el conjunto del Estado, así como entre Andalucía y España en 2013. 6 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 1. El contexto de la exclusión y el desarrollo social en Andalucía y España En este primer apartado, incorporamos un análisis de contexto de la exclusión y el desarrollo social en Andalucía y España a partir de datos de otras fuentes estadísticas (Encuesta de Población Activa, Encuesta de Condiciones de Vida, Encuesta de Presupuestos Familiares, Padrón y Movimiento natural de la Población). Este análisis previo pretende dar solidez y complementariedad al análisis pormenorizado de los datos de la encuesta a escala regional, ya que en este caso, introduce datos de evolución y perspectiva sobre el periodo 2007 y 2013 cubierto por las tres encuestas FOESSA. 1.1. Indicadores socio-demográficos de Andalucía y España Desde el periodo anterior a la crisis económica hasta el año 2013 la población de España y Andalucía han experimentado tendencias bastante similares. En España y Andalucía ha registrado un crecimiento poblacional sostenido hasta 2012, iniciando un leve descenso poblacional durante 2013. Por su parte, la población de Andalucía ha crecido con algo más de intensidad que España entre 2010 y 2012. En 2013 disminuye ligeramente, siendo una de las comunidades autónomas en las se produce un menor descenso de población, y siendo la primera vez que pierde población desde que comenzó a publicarse la serie anual de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes, hace 18 años. Tabla 1.1. Evolución de la Población de Andalucía y España entre 2007 y 2013 España 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 Variación interanual 1,1 2,1 1,3 0,6 0,4 0,2 -0,3 Andalucía 8.059.461 8.202.220 8.302.923 8.370.975 8.424.102 8.449.985 8.440.300 Variación interanual 1,1 1,8 1,2 0,8 0,6 0,3 -0,1 Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón continuo a 1 de enero (INE) La estructura demográfica de Andalucía se diferencia de la de España, al tratarse de una región con un menor envejecimiento y un mayor peso de la población más joven. Los mayores de 65 años son el 15,6%, frente al 17,7% de España, mientras que la población más joven, los menores de 25 años son el 27,6% en Andalucía y el 24,9% en España. 7 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.1. Pirámide de población de Andalucía y España en 2013 100 y más 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 100 y más 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 España 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Mujeres Andalucía 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Hombres Mujeres Hombres Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón continuo a 1 de enero de 2013 (INE) Tanto en España como en Andalucía, la evolución de dos grupos poblacionales desde el año 2007, los menores de 16 años y los mayores de 65 años, se ha traducido en un leve pero constante incremento en la tasa de dependencia. No obstante, Andalucía se encuentra por 2 debajo de la tasa de dependencia de España, con una diferencia creciente desde 2010. Gráfico 1.2. Evolución de la tasa de dependencia de Andalucía y España entre 2007 y 2013 50,7 49,8 49,1 48,2 47,0 46,9 47,2 47,0 2007 2008 49,3 47,5 47,4 2009 48,3 47,8 2010 España 2011 48,7 2012 2013 Andalucía Fuente: Padrón municipal a 1 de enero de 2007 a 2013 (INE) El progresivo envejecimiento de la población, junto con otros fenómenos socio-económicos, ha influido en la caída de la tasa bruta de natalidad en España en 1,8 puntos desde el año 2007 hasta el 2013. Andalucía presenta tasas más altas que España, aunque la reducción de la tasa ha sido algo más intensa que en España, 2,2 puntos entre 2007 y 2013, acercándose más a los valores estatales. 2 Véase glosario. 8 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.3. Evolución de la tasa bruta de natalidad de Andalucía y España 2007-2013 12,3 11,9 11,5 11,3 10,9 2007 2008 11,1 10,6 10,4 2009 2010 España 10,7 10,3 10,1 9,7 9,7 2011 2012 9,1 2013 Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Demográficos Básicos, Movimiento Natural de Población (INE) El nivel de estudios general de la población de Andalucía es inferior al de España en su conjunto. Así, la población con educación primaria (el 26,1%) y educación secundaria primera etapa (el 30%) supera a la de España en 1,1 y 3,7 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario, la población con educación superior es 4,9 puntos inferior a la media estatal. Una de las diferencias más reseñables y que más influencia tiene en los niveles de integración de la sociedad es la importante tasa de analfabetismo que se registra en Andalucía, un 3,4%, frente al 1,9% de España. Gráfico 1.4. Distribución de la población de Andalucía y España, según nivel de estudios alcanzado. Año 2013 Andalucía 3,4 España 1,9 26,1 25,0 30,0 18,9 26,3 20,2 21,1 26,0 Analfabetos Educación primaria E. sec. 1ª etapa y for. e inserción laboral corr. E.sec. 2ª etapa y for. e inserción laboral corr. Educación superior, excepto doctorado Doctorado 0,5 0,5 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Población Activa. Año 2013 (INE) 9 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía En Andalucía la evolución de la población extranjera sigue una tendencia similar a la de España. La población extranjera se ha mantenido más o menos estable en el 8% desde el año 2009, un tasa bastante más reducida que la de España que se ha movido en torno al 12%. La tendencia más reciente apunta a un estancamiento de la población extranjera en los tres últimos años, que contrasta con el ligero descenso que se ha producido en el conjunto del estado. Gráfico 1.5. Evolución de la tasa de población extranjera en Andalucía y España entre 2007 y 2013 11,4 12,1 12,2 12,2 12,1 11,8 8,1 8,4 8,7 8,8 8,7 2009 2010 2011 2012 2013 10,0 7,6 6,6 2007 2008 España Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón continuo a 1 de enero (INE) 1.2. Renta y gasto en Andalucía y España3 La renta media de los hogares en Andalucía se redujo en 2010 y 2011, registrando un ligero repunte en 2012. La renta media de los hogares es notablemente inferior a la media de España, al igual que la renta media por persona y la renta media por unidad de consumo. La tendencia que siguen la renta media por persona y la renta media por unidad de consumo es prácticamente idéntica, manteniéndose aproximadamente iguales las distancias con respecto a las rentas en España y confirmando, en consonancia con el conjunto del estado, la leve reducción de las rentas durante 2010 y 2011 y el ligero incremento durante el año 2012. 3 En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha adoptado una nueva metodología en la producción de datos relativos a los ingresos del hogar combinando la información proporcionada por el informante con el uso de ficheros administrativos. Debido a este cambio se produce una ruptura de la serie en la encuesta de 2013 que hace que los datos de ingresos no sean comparables con los datos publicados en los años anteriores. Por este motivo el INE ha realizado unas estimaciones retrospectivas de los principales indicadores desde 2009 comparables con los datos de 2013. Lamentablemente, estas estimaciones retrospectivas no ofrecen datos a escala autonómica. En consecuencia se ha decidido presentar a continuación datos de ingresos sobre la base de 2004 (metodología antigua). Así, aunque estos datos no incluyan la mejora cualitativa de los registros administrativos, sí nos permiten mostrar en términos de tendencia, no de valores absolutos, la evolución de la renta anual neta media por hogar, persona y unidad de consumo. 10 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.6. Evolución de la renta anual neta media por hogar, persona y unidad de consumo (base 2004) entre 2007 y 2012 27.000 22.000 17.000 12.000 7.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Renta media por persona España Renta media por unidad de consumo España Renta media por hogar España Renta media por persona Andalucía Renta media por unidad de consumo Andalucía Renta media por hogar Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) Para complementar el estudio de la renta y de su distribución, seguimos el desarrollo publicado 4 en el segundo capítulo del VII Informe Foessa , en el que a través de los datos de la Contabilidad Regional de España, en concreto de la renta per cápita, se confirma la evolución decreciente y constante de la renta (PIB per cápita), desde el año 2008 hasta el año 2012 en Andalucía y España. Además de los cambios en el PIB per cápita, la cuestión clave en términos de cohesión social es la evolución de la desigualdad. Para la medición de la 5 desigualdad en los ingresos se utiliza el coeficiente de Gini , que sitúa a Andalucía con un índice de desigualdad ligeramente superior al de España en el año 2012. Se ha producido un incremento de la desigualdad en Andalucía del 9,1%, una evolución muy similar a la de España, donde también se ha incrementado la desigualdad, pero en menor medida (8,6%). Para poder entender la variación en este coeficiente, es preciso señalar que para los países desarrollados los valores de Gini más frecuentes oscilan entre 0,25 y 0,35. España y Andalucía se están acercando, de forma sistemática, a los límites de desigualdad más elevados para los países más desarrollados. Ayala Cañón, L, coord. “Distribución de la renta, condiciones de vida y política redistributivas” (2014) en Lorenzo, F, coord. VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Madrid: Fundación Foessa; Cáritas Española. Capítulo 2. Accesible en www.foessa.es/informe. 5 En el que 0 es igualdad total y 1 es desigualdad absoluta. 4 11 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 1.2. Evolución del PIB per cápita, y del coeficiente de Gini, entre 2008 y 2012 PIB per cápita Coeficiente de Gini 2008 2009 2010 2011 2012 GINI-ECV08 GINI-ECV12 Var 12-08 Andalucía 18.365 17.442 17.193 17.122 16.739 0,3157 0,3443 9,1% España 23.858 22.794 22.695 22.685 22.291 0,3092 0,3359 8,6% Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional de España y ECV, INE Observando la estructura del gasto en el año 2013 vemos que el gasto en vivienda supone casi una tercera parte del gasto total, una proporción considerablemente elevada si tenemos en cuenta que el gasto destinado a alimentación supone cerca de la mitad del gasto en vivienda, esto es, un 15,1% en el caso de España y un 16,5% en Andalucía. Con respecto a otros tipos de gastos tampoco existen diferencias significativas entre España y Andalucía. Gráfico 1.7. Estructura del gasto por grupo de gasto en Andalucía y España. Año 2013 Andalucía Enseñanza Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos Salud Comunicaciones Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos… Artículos de vestir y calzado Ocio, espectáculos y cultura Otros bienes y servicios Hoteles, cafés y restaurantes Transportes Alimentos y bebidas no alcohólicas España 0,9 1,3 2,3 2,0 2,8 3,2 3,3 3,0 4,5 4,2 5,1 5,0 5,3 5,7 7,3 7,5 8,4 8,3 12,0 11,5 16,5 15,1 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros… 31,7 33,1 Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Presupuesto Familiares (INE) La evolución del gasto medio del hogar en Andalucía desde el año 2006 hasta el 2013 se encuentra determinada por una reducción del gasto en casi todos los grupos de gasto. Las mayores reducciones del gasto medio familiar se concentran en artículos de vestir, gastos del hogar y mobiliario, y transportes, con bajadas superiores al 35%. Sin embargo, destacan dos grupos de gasto con incrementos significativos, el primero de ellos es el del gasto destinado a la enseñanza, que registra un crecimiento del 27,6%, y el del gasto dedicado a vivienda que alcanza un incremento del 25,1%. El aumento del gasto dedicado a la enseñanza sigue la misma tendencia que la registrada en España, aunque algo más débil, Sin embargo, el incremento tan importante del gasto destinado a la vivienda en Andalucía, es bastante superior al registrado en el conjunto de España. 12 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.8. Tasas de variación respecto del año base (2006) del gasto medio por hogar por grupo de gasto. Andalucía y España. Año 2013 -13,5 -10,3 Total -7,1 -4,9 -11,5 -4,5 Alimentos y bebidas no alcohól. Bebidas alcohólicas, tabaco Artículos de vestir y calzado -39,7 -34,4 Vivienda, agua, electricidad, gas Mobiliario, equip.hogar y gastos corr. 19 -16,1 Salud Transportes -0,7 -35,9 -30,2 -3,8 -4,6 Comunicaciones Ocio, espectáculos y cultura -27,4 -26,2 27,6 30,3 Enseñanza Hoteles, cafés y restaurantes 25,1 -39,4 -36,1 -29,2 -25,3 -16,9 -14,2 Otros bienes y servicios Andalucía España Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Presupuesto Familiares (INE) 1.3. El empleo en Andalucía y España El siguiente apartado se ocupa de analizar la situación ocupacional y de empleo de la población de Andalucía y España. Pues bien, analizando ahora los datos de empleo, observamos que España y Andalucía siguen una misma tendencia, ésta es bastante constante, con un crecimiento suave de la tasa de actividad hasta 2012, y un ligero descenso en 2013. Asimismo, la evolución de la tasa de paro entre 2007 y 2013 muestra una tendencia al crecimiento muy similar, aunque durante todo el periodo la tasa de paro en Andalucía es superior a la de España. Uno de los incrementos más importantes en la tasa de paro en Andalucía se ha producido entre 2011 y 2012, pasando del 30,1% en 2011, al 36,2% en 2013, incrementándose, por tanto, la extensión del desempleo y sus consecuencias. 13 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.9. Evolución tasa de actividad y tasa de paro de Andalucía y España 2007-2013 59,3 60,1 60,2 60,3 60,3 60,4 60,0 56,4 57,6 58,2 58,6 58,6 59,0 58,8 34,4 27,8 25,2 17,7 12,8 8,2 2007 24,8 26,1 21,4 19,9 17,9 36,2 30,1 11,3 2008 2009 2010 2011 2012 Tasa actividad España Tasa actividad Andalucía Tasa paro España Tasa paro Andalucía 2013 Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE) Por su parte, el aumento del desempleo juvenil ha sido muy elevado, durante todo el periodo analizado, siendo la tasa de paro juvenil de Andalucía superior a la de España en todos los momentos y ampliando la diferencia de forma paulatina. En el año 2013, ambas tasas de paro entre los menores de 25 años, se encuentran por encima del 55%, lo que significa que 1 de cada 2 jóvenes que desean trabajar no lo consiguen. Gráfico 1.10. Evolución tasa de paro (%), según edad en Andalucía y España 2007-2013 66,0 70 61,9 60 54,1 49,9 45,0 50 52,9 46,2 40 31,1 30 55,5 37,7 41,5 23,2 24,5 20 18,1 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 España España -25 años España 55 y + años Andalucía Andalucía -25 años Andalucía 55 y + años Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE) 14 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía En Andalucía, la tasa de desempleo en 2013 de la población de 55 y más años, el 30%, es bastante inferior al 36,2% de paro general. El aumento del desempleo de la población de 55 y más años ha sido importante, ya que ha crecido de manera sostenida y ha acumulado 16,3 puntos porcentuales entre 2007 y 2013 en Andalucía. En España la tendencia ha sido muy similar, siendo su crecimiento de 13,7 puntos más, durante el mismo periodo. Otro de los fenómenos que se han acentuado en los últimos años de crisis es el desempleo de larga (más de 1 año) y muy larga duración (más de 2 años). En este sentido, si bien en 2008 con el inicio de la crisis se destruyeron muchos puestos de trabajo, la permanencia en situación de desempleo se alarga con el paso del tiempo. La tendencia del desempleo de larga duración en Andalucía es la misma que para España, aunque se mantiene en niveles ligeramente superiores durante todo el periodo analizado, en 2013 la tasa de paro de larga duración es del 59,5% (1,1 puntos más que en España). Observamos una evolución similar del desempleo de muy larga duración, es decir, personas que llevan más de dos años en situación de desempleo. Esto indica que la situación de desempleo ha continuado, llegando a cronificarse: personas que llevaban menos de dos años en situación de desempleo, ya han pasado esta franja y mantienen su situación laboral en el año 2013. En el año 2013, el paro de muy larga duración alcanza su máximo con un 39,6% para Andalucía y un 36% en España. Gráfico 1.11. Evolución de la tasa de paro de larga duración de Andalucía y España entre 2007 y 2013 59,5 53,6 48,6 42,9 58,4 52,3 48,2 23,8 14,7 12,3 2007 32,9 42,6 31,5 26,4 26,8 24,7 20,5 28,6 21,4 11,9 13,4 9,9 10,5 2008 2009 39,6 36,0 29,9 24,7 17,0 2010 2011 2012 2013 P. larga duración España P. larga duración Andalucía P. muy larga duración España P. muy larga duración Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE) 15 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Como hemos visto la evolución del desempleo entre 2007 y 2013 ha sido creciente tanto en España como en Andalucía. No obstante, la posibilidad de encontrarse o no en el paro varía fuertemente según la nacionalidad de la población considerada, siendo ésta un componente discriminatorio importante ante el empleo. Así pues, las tasas de paro han aumentado de manera mucho más pronunciada entre la población extranjera, y en especial entre los extracomunitarios de España y Andalucía. En 2013 el 40,7% de los extranjeros de Andalucía están desempleados frente al 37% de media en España (respectivamente el 40,9% y 40,5% de los extranjeros extracomunitarios). La diferencia más importante se produce en la población perteneciente a países de la Unión Europea, alcanzando el 40,5% en Andalucía, casi idéntica a la de países extracomunitarios, y siendo del 30,3% en el conjunto del estado. Tabla 1.3. Evolución de la tasa de paro según nacionalidad en Andalucía y España entre 2007 y 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 Española 7,6 10,2 16,0 18,1 19,5 23,0 24,4 Extranjera (total) 12,2 17,4 28,3 30,0 32,6 35,9 37,0 Unión Europea 11,2 16,0 24,2 26,7 28,6 30,3 30,3 Extracomunitaria 12,6 18,0 30,0 31,4 34,4 38,6 40,5 Total Andalucía 12,8 17,7 25,2 27,8 30,1 34,4 36,2 Española 12,6 17,1 24,6 27,0 29,2 33,8 35,7 Extranjera (total) 14,3 23,0 31,2 34,8 38,3 39,2 40,7 Unión Europea 14,6 23,1 28,9 34,0 35,4 37,1 40,5 Extracomunitaria 14,2 22,9 32,4 35,3 39,8 40,5 40,9 Total España Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE) 1.4. La pobreza y la privación material en Andalucía y España El análisis de la pobreza no se reduce a la sola consideración de las tasas del umbral de riesgo de pobreza, sino también a características y factores dominantes, en su comparación con el contexto de España, así como en los indicadores de privación combinados con los indicadores de riesgo de pobreza o exclusión social. Globalmente, a lo largo del periodo de crisis, han aumentado notablemente los problemas de privación material de los hogares; alcanzando en 2013 una situación de especial carencia en Andalucía. La incapacidad para ir de vacaciones al menos una semana al año y para afrontar gastos imprevistos afecta a casi 6 de cada 10 hogares en Andalucía. La siguiente carencia material se manifiesta en la proporción de hogares en Andalucía (el 11,7%) que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, superando la tasa de España. 16 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 1.4. Hogares con carencia material según conceptos en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 37,0 34,5 40,3 40,8 40,0 45,1 45,8 2,5 2,2 2,1 2,8 3,3 2,8 3,4 31,9 29,9 36,1 38,5 37,8 41,4 41,0 5,6 6,0 8,1 8,7 7,0 8,4 9,3 5,1 6,2 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 8,9 7,9 7,5 7,1 5,1 6,0 6,2 52,5 50,7 53,7 55,5 54,6 57,1 57,4 3,7 4,3 2,3 2,2 5,4 2,6 4,9 46,0 39,0 45,1 52,8 49,1 51,5 55,0 7,7 5,9 7,5 9,6 10,9 11,7 11,7 6,4 7,7 6,1 5,3 5,2 6,3 6,3 13,6 9,8 8,2 7,8 6,9 9,5 9,5 España No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses No puede permitirse disponer de un automóvil No puede permitirse disponer de un ordenador personal Andalucía No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses No puede permitirse disponer de un automóvil No puede permitirse disponer de un ordenador personal Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) Asimismo, el análisis de las condiciones de vida de la población de Andalucía requiere fijarnos 6 en la incidencia de la privación material severa . En este caso también, la evolución es importante entre 2009 y 2013, pasando a afectar del 5,7% al 7% de los hogares en Andalucía, siendo estas proporciones ligeramente superiores a los valores obtenidos en España (del 4,5% al 6,2%). 6 Véase glosario. 17 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.12. Evolución de los hogares con carencia material severa en Andalucía y España entre 2009 y 2013 (%) 7,5 7,0 6,3 5,7 4,5 2009 5,6 6,2 2012 2013 4,5 4,9 2010 5,8 2011 España Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) El análisis de la situación de la vivienda es también decisivo especialmente en España, cuyo modelo económico y productivo vigente durante las décadas de 1990 y 2000 se caracterizó, en gran medida, por una excepcional dependencia del sector de la construcción y para el que el incremento en los precios de la vivienda era una condición indispensable para su desarrollo. En los últimos años, la crisis económica ha afectado con fuerza en este ámbito a los hogares más vulnerables. El régimen de propiedad es, con mucha diferencia, el más frecuente, tanto a nivel nacional como autonómico, con un peso similar al de España. En cuanto al régimen de alquiler a precio de mercado, Andalucía presenta una incidencia inferior que en el resto de España, mientras que supera la proporción de viviendas en régimen de alquiler inferior al precio de mercado. Esta configuración obedece a las políticas de vivienda llevadas a cabo durante las décadas anteriores, que privilegiaron la compra de la vivienda en detrimento de otros regímenes como el alquiler. Tanto uno como otro se caracterizaron por la continua elevación de precios (compra y alquiler), sin ajustarse a la renta disponible de los hogares dificultando a capas cada vez más amplias de la población su acceso a una vivienda digna. En 2013 se observa sin embargo un leve retroceso del régimen de propiedad a favor del alquiler, sin que ello nos permita anunciar un cambio de tendencia respecto a la situación residencial de los hogares. Otra de las consecuencias ha sido la dificultad que tienen las personas para afrontar los gastos asociados a la vivienda, una carga muy pesada tanto a nivel estatal como autonómico, aunque en mayor medida para los hogares situados en Andalucía. Este indicador se ha convertido en un factor de enorme relevancia, que además afecta con mucha más intensidad a las personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión. 18 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 1.5. Hogares por régimen de tenencia de la vivienda en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Propiedad 80,1 79,6 79,3 79,4 79,6 79,2 77,7 Alquiler a precio de mercado 10,4 11,0 11,3 11,4 12,1 12,0 12,9 Alquiler inferior al precio de mercado 3,2 3,2 3,3 3,1 2,8 2,5 2,5 Cesión gratuita 6,3 6,1 6,1 6,1 5,5 6,3 6,9 Propiedad 80,3 80,1 82,0 82,7 82,9 81,9 78,1 Alquiler a precio de mercado 6,8 8,1 7,1 7,4 9,0 7,5 9,3 Alquiler inferior al precio de mercado 3,6 3,0 3,2 2,7 2,4 2,3 3,9 Cesión gratuita 9,2 8,8 7,7 7,3 5,7 8,3 8,7 España Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) Los hogares situados en Andalucía sufren más o menos los mismos problemas en la vivienda y su entorno que la media de los hogares a escala estatal. Aproximadamente el 68% no sufren ningún problema. Los problemas en el entorno de la vivienda que son más recurrentes en Andalucía son los relacionados con los ruidos y la delincuencia (16,1% y 11,7% respectivamente). Tabla 1.6. Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y su entorno en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Escasez de luz natural 11,0 5,9 7,0 5,7 4,5 4,4 6,6 Ruidos producidos por vecinos o del exterior 25,5 22,0 22,5 18,7 15,4 14,6 18,7 Contaminación y otros problemas ambientales 15,2 12,9 13,3 10,4 7,9 7,8 9,8 Delincuencia o vandalismo 17,5 14,9 16,4 13,1 10,6 10,0 14,6 Ningún problema 56,2 63,5 61,9 67,6 74,1 74,8 67,2 España Andalucía Escasez de luz natural 10,4 6,0 6,6 5,1 5,8 5,3 9,9 Ruidos producidos por vecinos o del exterior 29,2 19,5 23,4 17,4 18,6 17,7 16,1 Contaminación y otros problemas ambientales 14,5 10,1 13,0 9,5 9,2 8,7 8,3 Delincuencia o vandalismo 17,6 14,1 18,4 12,5 12,2 8,6 11,7 Ningún problema 55,3 64,9 61,9 69,7 70,9 72,6 68,0 Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) Una observación importante a la hora de evaluar la cifra de pobreza en la comunidad autónoma en comparación con el conjunto del Estado es la dificultad para llegar a fin de mes. Si se observan únicamente los hogares con mucha dificultad, o con dificultad para llegar a fin de mes, los hogares en Andalucía se enfrentan a mayores dificultades que el conjunto estatal. El 46,4% de los hogares de Andalucía dicen sufrir dificultades para llegar a fin de mes, frente al 36,7% en España. 19 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.13. Evolución de los hogares con dificultades para llegar a fin de mes en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 2007 España 2008 16,6 12,8 17,7 2009 14,8 2010 14,2 2011 2012 2013 2007 2008 Andalucía 10,7 2009 2010 2011 2012 2013 17,4 17,9 10,6 17,0 13,5 19,1 16,9 19,8 15,3 17,5 16,0 20,8 19,2 19,6 21,6 18,1 21,2 19,1 20,7 21,9 23,4 Con mucha dificultad 23,0 Con dificultad Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) 7 El riesgo de pobreza y exclusión en España (tasa AROPE ) se distribuye desigualmente en el territorio. Así, no todas las comunidades autónomas cuentan con los mismos recursos para combatir la pobreza y la exclusión social. De esta manera, vemos a partir del gráfico siguiente cómo aquellas comunidades autónomas que cuentan con mayores recursos (que medimos por el Producto Interno Bruto, PIB) son las que menores tasas de pobreza tienen. De este modo, aquellos territorios con un PIB per cápita más elevado registran, en general, tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión social menos intensas. Pero el nivel de renta regional no permite explicar por sí solo las variaciones en materia de pobreza y exclusión. Andalucía tiene una de las rentas más bajas, y registra una tasa de pobreza y exclusión, del 38,3%, la segunda más alta de España, aun cuando otras comunidades autónomas tienen niveles de renta inferiores o similares. 7 Véase glosario. 20 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.14. Relación entre la Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social y el PIB per cápita, por comunidades autónomas. Año 2013 50% Ceu 45% And 40% CLM Ext 35% Can Val Mur 30% ESP Mel Bal Cant 25% Rio Gal Cat Mad Ast 20% CyL PV Ara 15% Nav y = -2E-05x + 0,62 R² = 0,6703 10% 5% 0% 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida y Contabilidad Regional de España (INE) La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) en España ha sufrido un aumento continuado desde 2009; un incremento similar al experimentado en Andalucía que entre 2009 y 2013 aumentó en 5 puntos porcentuales, con una pequeña disminución en el año 2012, que sin embargo no ha significado un cambio de esta tendencia al alza. Andalucía ha aumentado su distancia con la media estatal, que en 2009 fue de 8,6 puntos, y ha crecido hasta los 11 puntos en 2013. El riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía afecta a casi 4 de cada 10 personas. Gráfico 1.15. Evolución de la tasa AROPE en Andalucía y España entre 2009 y 2013 33,3 38,4 36,9 38,3 35,0 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 2009 2010 2011 2012 2013 España Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) 21 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Siguiendo los criterios de Eurostat y del INE, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% 8 de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral de riesgo de pobreza. No obstante, el descenso constante del umbral de pobreza no ha servido para reducir la tasa de riesgo de pobreza en España en este último periodo, sino que ésta se ha mantenido desde el 2009 (el 20,4%) a pesar de leves fluctuaciones. En Andalucía esta tasa ha crecido ligeramente, alcanzando el 29,1% de los hogares en 2013 (8,7 puntos más que España). Gráfico 1.16. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía y España entre 2009 y 2013 (%) 30,7 28,8 28,3 20,4 20,7 2009 2010 28,3 29,1 20,6 20,8 20,4 2011 2012 2013 España Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) Por último, dada la evolución que ha tenido el desempleo hasta la fecha, se espera que la baja intensidad en el empleo de los hogares sea un factor de importancia. Así pues, desde el 2009 9 la tasa de baja intensidad laboral aumenta de manera constante en Andalucía, alcanzado su cuota más alta en 2013, con el 25,3% de los hogares, frente al 15,7% de España. 8 La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto, por tratarse de una medida relativa, su valor depende del nivel de renta y de cómo se distribuya la renta entre la población. 9 Véase glosario. La baja intensidad laboral o baja intensidad en el trabajo se define dentro del “Indicador y tasa AROPE”. 22 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.17. Evolución de los hogares con baja intensidad laboral en Andalucía y España entre 2009 y 2013 (%) 25,3 14,7 11,4 20,1 20,6 13,4 14,3 2011 2012 15,7 10,8 7,6 2009 2010 España 2013 Andalucía Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE) 23 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 2. La integración social en Andalucía Dedicamos este apartado a examinar la posición de la población de Andalucía en la actual estructura social. En primer lugar, se analizan los niveles de integración social en Andalucía y a continuación la relación compleja entre la situación de pobreza económica y la integración social. Por otra parte, se presenta un análisis general de los ámbitos y distintas situaciones de dificultad que sitúan a determinados grupos de la sociedad andaluza en posiciones de exclusión del espacio social. 2.1. Niveles de integración social El empeoramiento de la situación social en España se manifiesta por un claro descenso de la proporción de hogares y personas que se encuentran plenamente integrados. Este núcleo central de la sociedad española que llamamos integración plena, es ya una estricta minoría. Por el contrario, todos los espacios, desde la integración precaria o la exclusión moderada hasta la exclusión severa han aumentado significativamente. En total, el espacio social de la exclusión social en España, que suponía el 15,8% de los hogares en 2007, ha aumentado casi 2 puntos en la primera etapa de la crisis (2009), y se ha intensificado notablemente después hasta el 21,9% de los hogares en 2013. Gráfico 2.1. Evolución de los niveles de integración social en la población de España (2007-2013) y nivel de integración social en Andalucía en 2013 (%) 47,3 43,4 36,9 50,1 41,2 36,9 39,3 10,2 5,6 10,6 6,7 España 2007 España 2009 33,9 44,0 34,3 30,9 40,6 43,9 14,2 12,1 39,7 33,6 13,1 11,5 8,8 España 2013 11,2 10,6 10,0 6,3 7,5 10,9 13,1 Andalucía 2013 España 2007 España 2009 España 2013 Andalucía 2013 HOGARES Exclusión severa 41,6 Exclusión moderada PERSONAS Integracion precaria Integración plena Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 24 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Si comparamos ahora la situación de integración social en España con la de Andalucía, vemos cómo globalmente los hogares situados en Andalucía sufren en mayor medida el alejamiento del espacio integrado. Así, un 33,9% de los hogares de Andalucía están plenamente integrados (3 puntos porcentuales por debajo de la población de España) y un 22,1% se sitúa en la exclusión social frente al 21,9% a escala estatal. En términos de población y no de hogares, este empeoramiento de la situación social se manifiesta todavía con más claridad. El total de personas afectadas por situaciones de exclusión en España ha pasado del 16,3% en 2007 al 25,1% en 2013, siendo en los últimos cuatro años cuando se ha producido el mayor deterioro (un aumento de 6,5 puntos del espacio social de la exclusión). En Andalucía, el 25,2% de las personas se encuentran en situación de exclusión superando a la población de España en 3 puntos porcentuales, mientras el sector poblacional de la integración plena representa el 30,9% de la población de Andalucía, una proporción inferior a la de España en el año 2013 (34,3%). El resultado de aplicar estos resultados al conjunto de la población de España, que también ha crecido en este periodo en términos absolutos, es que un total de 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones más que en 2007, un 60,6% más (1,2 millones hogares más, un crecimiento del 48%). Tabla 2.1. Estimación de la población y del número de hogares en España en situaciones de exclusión social (2007-2013) y en Andalucía en 2013 Total exclusión social Población España Total (miles) Proporción excluidos (%) Estimación excluidos (miles) Crecimiento respecto de 2007 (%) Andalucía Estimación excluidos (miles) Crecimiento respecto de 2007 (%) Andalucía 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 44.874 45.983 46.610 8.391 16.329 17.121 17.441 3.155 16,3 18,7 25,1 25,2 15,8 17,2 21,9 22,1 7.314 8.599 11.699 2.114 2.580 2.945 3.820 697 14,1 48,0 17,6 60,6 Población España Proporción excluidos (%) España 2007 Exclusión social severa Total (miles) Hogares Hogares Andalucía España Andalucía 2007 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 44.874 45.983 46.610 8.391 16.329 17.121 17.441 3.155 6,2 7,5 10,9 13,1 5,6 6,7 8,9 10,6 2.782 3.449 5.080 1.099 914 1.147 1.552 334 25,5 69,8 24,0 82,6 Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 25 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Más preocupante todavía resulta la evolución de la exclusión severa tanto por la intensidad y acumulación de problemas que implica como por el aumento cuantitativo que ha experimentado en España: 5 millones de personas se encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007. La exclusión severa representa el 43,4% del total de la exclusión en España. Por su parte, en Andalucía más de 2,1 millones de personas se ven afectadas por procesos de exclusión social, es decir el 25,2% del total de la población de la región (más de 697.000 hogares). Dentro del espacio de la exclusión en Andalucía destacan el millón de personas (el 52% del total de la exclusión) que se encuentran en la exclusión más severa (334.000 hogares). En términos de población, mientras que Andalucía representa el 18% del total de la población de España, su población en situación de exclusión social severa representa el 21% del total de este grupo poblacional en España. 2.2. Relación entre exclusión social y pobreza económica Si el análisis sobre los procesos de exclusión nos aporta una imagen complementaria a la que habitualmente se utiliza en términos de pobreza monetaria, la asociación entre ambas variables es lógicamente interesante e importante. La relación entre la situación de pobreza económica y la integración social se revela, cada vez más, como la relación más explicativa de la situación de los hogares. Esta relación desvela que no siempre una situación de integración es una situación consolidada pues el hogar puede estar en situación vulnerable. Asimismo, observamos cómo la tasa de pobreza aumenta considerablemente entre los hogares excluidos y la proporción de hogares excluidos también incrementa ampliamente entre los hogares pobres. Es decir, definir a los hogares en base a una sola categoría, pobreza o exclusión, es insuficiente. Concretamente, en España la tasa de pobreza de hogares excluidos es 3,7 veces superior a la tasa de pobreza de los hogares no excluidos. Mientras que la tasa de exclusión en los hogares pobres es 3,8 veces superior a la de los hogares no pobres. En Andalucía dichas tasas se multiplican respectivamente por 2,9 y 4,0. 26 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 2.2. Relación entre la pobreza relativa (bajo el 60% de la mediana) y la exclusión social (el doble de la media del índice de exclusión) (% sobre el total) Excluidos No excluidos Total Proporción de excluidos España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía 10,0 11,0 9,4 12,5 19,3 23,5 51,6 47,0 8,5 5,9 54,4 43,3 62,8 49,1 13,5 12,0 Sin información 3,5 5,2 14,3 22,1 17,9 27,4 19,7 19,1 Total 21,9 22,0 78,1 78,0 100,0 100,0 21,9 22,0 Tasa pobreza 54,1 65,2 14,7 22,4 23,5 32,4 Pobres No pobres 10 Fuente: EINSFOESSA 2013 Hemos establecido la pobreza severa (por debajo del 30% de la mediana de ingresos equivalentes) como un indicador de exclusión social en sí mismo, en la consideración de que, en una sociedad de mercado, es necesario disponer de unos ingresos mínimos para estar plenamente integrado. Sin embargo, por encima de ese mínimo de ingresos necesarios, no está claro que se dé una relación automática entre bajos ingresos y exclusión. Lo que procede es articular ambas categorías pero, a través de un concepto complejo, poder aproximarnos de modo más certero a su situación. Y esto se materializa en un mapa conceptual con cuatro categorías: integrados no pobres; excluidos no pobres; pobreza integrada; excluidos pobres. Dejando al margen los hogares para los que no hay información fiable sobre sus ingresos, puede verse en el gráfico siguiente la distribución de los hogares según la relación entre exclusión y pobreza. El análisis complementario de la pobreza relativa (en términos monetarios) y la exclusión social (multidimensional) nos permite detectar algunas zonas grises de la realidad social. La integración no pobre. La mayoría de los hogares en España se encuentran plenamente integrados y por encima del umbral de pobreza. Sin embargo, en España este espacio se ha reducido entre 2007 y 2013, desde el 66,6% al 54,4%. La realidad de Andalucía es distinta ya que los hogares integrados no pobres suman el 43,3%. 10 Para calcular la variable de ingresos, y posteriormente el indicador de pobreza, se han utilizado los ingresos declarados por el hogar, pero se ha preferido ser conservador y evitar incluir los hogares que no declaran sus ingresos totales con fiabilidad. Siguiendo esta idea de incluir como ingresos válidos sólo los fiables, se han eliminado los hogares que afirmaban percibir alguna prestación o percibir ingresos por alguna actividad, pero no decían cuál era su cantidad. Igualmente, aquellos que no contestaban a la totalidad de los ingresos tampoco se han tenido en cuenta. Finalmente, los entrevistadores debían rellenar una pregunta diciendo si las respuestas sobre los ingresos les parecían fiables. Los casos en que el entrevistador consideró que las respuestas no eran fiables también se desestimaron. Con estas premisas, un 27,4% de la muestra de hogares en Andalucía (un 17,9% en España) queda sin tener una estimación fiable de sus ingresos. 27 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 2.2. Población España y Andalucía en 2013 según relación exclusión-pobreza (%) 37,6 43,3 54,0 51,7 54,4 49,4 64,9 66,6 13,5 12,5 5,2 9,0 9,4 19,8 14,3 8,4 22,1 6,1 8,4 2,7 España 2009 21,2 13,5 12,5 4,9 7,3 3,6 España 2007 5,2 10,0 11,0 8,5 3,5 España 2013 5,9 5,2 Andalucía 2013 HOGARES Excluido sin información Excluido pobre Integrado pobre 5,5 7,1 3,7 España 2007 6,7 8,8 3,2 España 2009 10,1 15,3 23,7 12,6 15,2 8,1 4,5 5,0 5,0 España 2013 Andalucía 2013 PERSONAS Excluido no pobre Integrado sin información Integrado no pobre Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 La pobreza integrada. Son los sectores integrados socialmente, pero con ingresos insuficientes que les sitúan por debajo del umbral de pobreza. Este espacio se ha ensanchado ampliamente entre 2007 y 2013, pasando del 5,2% al 9,4% de los hogares en España. En Andalucía suponen el 12,5% de los hogares. Al aplicar estos resultados al conjunto de los hogares en Andalucía se obtiene un total de 395.000 hogares (1,1 millones de personas) que se encuentran integrados y por debajo del umbral de pobreza (4,7 millones de personas en España). Asimismo, se identifican otros procesos de exclusión que no pueden entenderse exclusivamente como carencia de ingresos: los excluidos no pobres. En España aumenta la proporción de estos hogares en la primera etapa de la crisis, pasando del 7,3% en 2007 al 8,4% en 2009. En 2013 el 8,5% de los hogares en España y el 5,9% en Andalucía (186.000 hogares) se encuentran situados por encima del umbral de pobreza, pero presentan diversos problemas de integración social. Su situación les supone una mayor vulnerabilidad frente al contexto de crisis de empleo, por lo que sí pueden presentar un mayor riesgo frente a la extensión de la pobreza. Por último, el espacio social de los excluidos pobres en España, suponía el 4,9% de los hogares en 2007, y se ha intensificado notablemente después hasta el 10% de los hogares en 2013; en Andalucía suponen el 11%. Estos hogares deberían ser los destinatarios principales de las políticas de activación unidas a la garantía de ingresos mínimos. En Andalucía más de 1,2 millones de personas se ven afectadas por procesos de exclusión social y situación de pobreza (348.000 hogares). 28 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 2.3. Estimación de la población y del número de hogares en España y Andalucía 11 según nivel de integración y situación de pobreza económica (2013) (miles) Población Hogares España 2013 Andalucía 2013 España 2013 Andalucía 2013 Total (miles) 46.610 8.391 17.441 3.155 Excluidos no pobres (miles) 3.769 424 1.460 186 Excluidos pobres (miles) 5.859 1.273 1.738 348 Pobreza integrada (miles) 4.724 1.137 1.632 395 Integrados no pobres (miles) 23.024 3.152 9.481 1.365 Fuente: EINSFOESSA 2013 2.3. Ejes de la exclusión social Hemos analizado la población de Andalucía en relación con la integración-exclusión social y hemos identificado algunos subgrupos según la relación entre la exclusión y la pobreza monetaria. En este tercer punto vamos a tratar de detectar las situaciones más habituales de exclusión a partir de los ejes de la exclusión social: económico, político y social (relacional). En capítulos posteriores pasaremos a analizar cada uno de los ejes de la exclusión social a partir de los indicadores que lo componen. Así, los problemas que conforman el eje económico predominan claramente en la situación de vulnerabilidad de la población de Andalucía; seguidos por el eje político y finalmente el eje social. Gráfico 2.3. Porcentaje de hogares y población de Andalucía y España afectados por cada uno de los ejes de la exclusión social en 2013 61,7 52,8 52,7 52,0 51,8 57,1 55,5 44,3 11,3 10,4 España Andalucía 8,6 España Hogares Eje económico 7,0 Andalucía Población Eje político Eje social Fuente: EINSFOESSA 2013 11 No se incluyen estimaciones de población y hogares sin información económica suficiente para calcular su situación de pobreza económica. 29 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía En Andalucía, 6 de cada 10 personas (61,7%), sufren aspectos desintegradores relacionados con el eje económico. Las dificultades del eje político alcanzan a 5,7 de cada 10 personas (57,1%), mientras que los efectos de la exclusión en eje social alcanzan a 7 de cada 100 personas y a 10 de cada 100 hogares (10,4%). Si analizamos ahora estos ejes según niveles de integración social, vemos diferencias destacables en la evolución entre 2007 y 2013 en España, así como en la comparación estatal y autonómica en 2013. Lógicamente en esta ocasión no trabajamos con los hogares plenamente integrados, pues este grupo no se ve afectado por ninguno de los indicadores que conforman estos ejes. Pues bien, el empeoramiento de la situación social en España se manifiesta por un ascenso claro de la proporción de hogares que se encuentran afectados por el eje económico en todos los segmentos de integración-exclusión social entre 2007 y 2013. Por otra parte, durante este periodo ya no son los mismos hogares que se ven afectados en mayor medida por los problemas del eje político. Mientras que se ha reducido sensiblemente la proporción de hogares precariamente integrados y en exclusión moderada que sufren estos problemas, ha aumentado entre los hogares en exclusión severa. Por último, es de destacar que, en su conjunto, los problemas de relaciones sociales y familiares han experimentado un descenso en todos los niveles de integración social de los hogares en España. En términos generales, la población no integrada de Andalucía está afectada en menor medida que la población de España por el eje político, y de forma muy similar por el eje social Sin embargo, la proporción de personas no integradas afectadas por el eje económico es notablemente superior en el ámbito de Andalucía, en cada uno de los niveles de exclusión. Tabla 2.4. Porcentaje de hogares afectados por los ejes de la exclusión social según niveles de integración-exclusión social (%) Eje económico España Eje político Andalucía España Eje social Andalucía España Andalucía 2007 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 Integración plena -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Integración precaria 30,7 41,2 55,3 69,8 87,5 83,3 70,2 69,8 16,3 17,4 13,3 9,9 Exclusión moderada 61,5 59,8 76,5 84,0 93,5 98 81,9 66,7 36,2 27,3 22,1 22,8 Exclusión severa 74,7 92,1 93,7 96,7 88,7 94,2 97 96,8 50 36,8 32,8 33,6 Total 22,9 32,2 44,3 52,7 52,7 61,6 52 52,7 12,7 12,2 11,3 10,4 Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 La evolución del porcentaje de hogares afectados por los ejes de la exclusión social según la relación entre integración social y pobreza económica en España entre 2007 y 2013 muestra un empeoramiento evidente de la situación social de los hogares en el eje económico en todos los espacios considerados. En cuanto al eje político ha aumentado la proporción de hogares afectados entre los que se sitúan por debajo del umbral de pobreza independientemente de su nivel de integración-exclusión. Por último, globalmente el eje social-relacional afecta en menor 30 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía medida a los hogares en España en este periodo, a excepción de los hogares integrados no pobres que han aumentado levemente (0,6 puntos más). Analizando ahora esta relación en España y Andalucía en el año 2013, la diferencia entre los sectores excluidos pobres y los que alcanzan un cierto nivel de ingresos es considerable en términos de proporción de hogares afectados por los ejes económicos y políticos aquí analizados. Así, casi todos los hogares excluidos pobres en Andalucía (el 96,3%) están afectados por problemas del eje económico frente al 71,8% de los hogares excluidos que se sitúan por encima del umbral de pobreza (el 93,7% frente al 65,4% en España). Asimismo, la inmensa mayoría (84%) de los hogares excluidos pobres en Andalucía están afectados por el eje político frente al 61,9% de los hogares excluidos no pobres (el 93,7% frente al 77,7% en España). Esto permitiría avalar la tesis de que la transferencia de renta a estos sectores podría tener un impacto muy importante en su nivel de integración general. En consecuencia, aunque el dinero no parece garantizar la integración social, sí podríamos reconocer que al menos reduce la intensidad de los problemas de la exclusión social relacionados con lo económico y lo político. Tabla 2.5. Porcentaje de hogares afectados por los ejes de la exclusión social según relación entre integración social y pobreza económica (%) Eje económico España Eje político Andalucía España Eje social Andalucía España Andalucía 2007 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 Integrado no pobre 11,2 16,6 22,5 25,4 38,9 42,4 31,2 24,1 7,8 9,6 8,4 8,9 Pobreza integrada 26,4 20,1 49,4 51,9 50,6 65,8 56,7 45,2 9,7 6,9 4,7 1,6 Excluido pobre 81,1 80,5 93,7 96,3 86,9 93,1 93,7 84,0 24,9 26 19,2 10,5 Excluido no pobre 51,5 62,1 65,4 71,8 91,7 98,2 77,7 61,9 50,8 34,3 34,3 35,8 Total 22,9 32,2 44,3 52,7 52,7 61,6 52 52,7 12,7 12,2 11,3 10,4 Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 Tanto para España como Andalucía, la proporción de hogares afectados por el eje social es notablemente superior entre los hogares que sufren exclusión social, y en el caso de Andalucía especialmente entre aquellos que se encuentran por encima del umbral de la pobreza (excluidos no pobres). 31 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 2.4. Dimensiones de la exclusión social La acumulación de problemas en distintas dimensiones de entre las analizadas aquí (empleo, consumo, participación política, educación, salud, vivienda, conflicto social y aislamiento social) ha crecido significativamente. No solo se ha producido una extensión de todas estas problemáticas, sino que además estas cada vez se acumulan más en las personas afectadas. Por su parte, la proporción de población en Andalucía que no está afectada por ninguna dimensión es del 30,9% (3,4 puntos menos que el total de población en España). Cabe destacar también el 22,6% de la población de Andalucía que acumula problemas en 3 o más dimensiones, frente al 17,7% a escala estatal. Gráfico 2.4. Evolución de la distribución porcentual de la población de España (20072013) y de la población de Andalucía en 2013 según la presencia de problemas de exclusión social en diversas dimensiones 55 50 45 40 35 34,3 30,9 31,6 31,4 30 25 20 16,5 15,1 15 12,8 9,7 10 5,2 5,6 2,8 5 4,2 0 En ninguna dimensión En 1 dimensión España 2007 En 2 dimensiones España 2009 En 3 dimensiones En 4 dimensiones España 2013 En 5 y más dimensiones Andalucía Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 No cabe duda de que son los ámbitos del empleo, de la vivienda y de la salud los que más han aportado al aumento de la fractura social a escala estatal. Podría pensarse que en esto influye el número de indicadores de cada una de las dimensiones en la que se han definido. Sin embargo, la evolución temporal no deja lugar a dudas: la incidencia de los problemas de exclusión de empleo se multiplican por 2,5 y los de salud se duplican. Los problemas de vivienda que partían de un nivel relativamente elevado, se incrementan un 36%. En la situación de exclusión social de la población de Andalucía, prevalecen las mismas 3 dimensiones, aunque de manera más pronunciada que para el conjunto de la población de España. 32 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Así pues, un 47% de la población de Andalucía se ve afectada por problemas de exclusión del empleo (5,5 puntos más que el total estatal). Aunque lógicamente esta situación se intensifica entre la población de Andalucía que se sitúa en la exclusión (el 85,8%) y la que está en la exclusión más severa (93,1%), y lo hace en mayor medida que para el conjunto de la población de España. Tabla 2.6. Población de España (2007-2013) y población de Andalucía en 2013 por cada una de las dimensiones de la exclusión para el total de la población, para la población excluida y para la exclusión social severa (%) Total población Dimensiones de la exclusión Exclusión del empleo Exclusión del consumo Exclusión política Exclusión de la educación Exclusión de la vivienda Exclusión de la salud Conflicto social Aislamiento social España Población en exclusión severa Población excluida España Andalucía Andalucí a España Andalucía 2007 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 2007 2009 2013 2013 16,9 29,7 41,5 47,0 45,3 71 77,1 85,8 39,3 84,5 84,7 93,1 s.d. s.d. 7,3 8,1 s.d. s.d. 28,9 32,2 s.d. s.d. 52,3 55,0 12,2 21,1 13,9 11,7 22,2 51,7 32,2 28,9 29,2 46,5 38,8 35,6 10,4 11 8,6 12,1 19,9 30 20,2 25,8 23,7 33,7 27,2 31,3 21,5 22,6 29,2 33,2 55,1 54,2 61,7 65,6 66,2 61,5 84,8 91,7 9,4 10,5 19,8 24,8 34,2 31,5 46,0 49,1 37 42,2 60,3 60,5 5 6,1 6,2 4,7 28,9 19,5 17,9 15,2 37,2 24,9 23,2 19,8 4,4 2,5 2,7 3,0 13,4 5,4 5,3 6,9 19,8 7 7,2 8,7 Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 El 33,2% de la población de Andalucía se encuentra afectada por los problemas de vivienda (4 puntos más que el total estatal). Una dimensión que afecta al 65,6% de población de Andalucía que se sitúa en la exclusión y al 91,7% que viven la exclusión más severa. En cuanto a la dimensión de la salud, el 24,8% de la población de Andalucía tiene dificultades (5 puntos más que en España). El 49,1% de las personas que están afectadas por algún rasgo de exclusión, y el 60,5% entre la población en exclusión severa. Por otra parte, la población de Andalucía, en especial los sectores excluidos, sufre en mayor medida que en España, los problemas de exclusión de la educación y del consumo. 33 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 3. Las características de los hogares y los sustentadores principales afectados por procesos de exclusión social En el capítulo anterior se ha analizado la posición de la población de Andalucía en la actual estructura social según los distintos niveles de integración-exclusión social. Ahora vamos a describir cada uno de estos cuatro segmentos con el ánimo de caracterizar su composición interna. En primer lugar se realiza el análisis de los datos a partir de las características del sustentador principal, para seguidamente describir los atributos básicos de estos hogares situados en Andalucía en comparación con España en el año 2013. De esta manera estaremos en situación de aportar el perfil sociológico de la exclusión social, así como identificar las situaciones típicas de exclusión en Andalucía. 3.1. El sustentador principal Una parte importante de la caracterización de los hogares viene dada por el perfil de la persona sustentadora principal. A efectos conceptuales se ha considerado como sustentador principal la persona que aporta la principal fuente de ingresos en el hogar, independientemente que sea mediante la retribución de su empleo o siendo titular de una prestación u otro tipo de protección social. Concretamente se trata de analizar una serie de variables elementales de identificación de los sustentadores principales, tales como el sexo, la edad, el nivel de estudios, la relación con la actividad económica, la nacionalidad y el lugar de nacimiento, entre otras. A través de estas variables independientes, se analiza y describe la composición interna de esta población según el tipo de hogar en el que residen. En cuanto al género de los sustentadores principales, la inmensa mayoría son varones. Efectivamente, en Andalucía esta proporción alcanza el 74,2% de los hogares frente a sólo un 25,2% de mujeres (un 33,2% en España). Si consideramos ahora más específicamente los diferentes niveles de integración o exclusión, existen algunas variaciones destacables. Las mayores proporciones de varones se encuentran entre los hogares plenamente integrados y en exclusión severa (el 75,7% y 78,1% respectivamente). La estructura de edad para el conjunto de los sustentadores principales de Andalucía y España es la siguiente: los que tienen menos de 30 años (el 5,2%) suponen la proporción más baja (frente al 6,6% en España), mientras que los sustentadores entre 30 y 54 años representan el 49,7% (el 46,3% en España), el 15,7% tiene entre 55 y 64 años de edad (frente al 17,4% en España), dejando el 29,5% para los que tienen 65 y más años (29,6% en España). De esta manera, resalta cómo en su conjunto, los sustentadores principales residentes en el Andalucía tienen una menor edad media (53,2), que los de España (54,3 años). 34 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 3.1. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por sexo y edad en Andalucía y España en 2013 Integración plena Integración precaria Exclusión moderada España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Varón 71,9 75,7 63,7 73,1 62,4 70,8 66,2 78,1 66,8 74,2 Mujer 28,1 24,3 36,3 26,9 37,6 29,2 33,8 21,9 33,2 25,8 De 18 a 29 5,8 9,5 5,9 2,1 9,0 6,4 9,7 2,5 6,6 5,2 De 30 a 44 19,8 26,5 25,0 26,1 27,5 30,2 35,8 40,3 24,4 28,2 De 45 a 54 19,4 15,8 21,9 21,1 24,8 29,1 28,4 32,7 21,9 21,5 De 55 a 64 19,1 18,6 16,5 14,4 18,6 16,9 13,3 10,1 17,4 15,7 De 65 a 74 19,3 18,0 14,5 19,7 9,8 12,2 7,1 10,7 15,0 17,3 75 y más 16,6 11,5 16,1 16,5 10,3 5,2 5,8 3,8 14,6 12,2 Media de edad 56,7 52,4 54,7 56,2 51,1 49,5 47,3 47,6 54,3 53,2 Total Exclusión severa Total Sexo Edad Fuente: EINSFOESSA 2013 El grado de formación alcanzado por el sustentador principal supone un referente para, a priori, conocer las posibilidades de desarrollo social del hogar. Asimismo, a través de los datos de las encuestas anteriores ya comprobamos cómo se suelen asociar en buena medida las carencias culturales y formativas con las situaciones de mayor desventaja y vulnerabilidad social. Y de forma inversa, el nivel formativo de un sustentador que vive en un hogar integrado es de grado mayor que entre los que viven en hogares excluidos. Pues bien, tanto en España como en Andalucía, observamos que en los hogares integrados, la proporción de sustentadores principales con estudios de Bachillerato o superiores es mayor. Dicho de otro modo, parece que el hecho de que los sustentadores principales hayan alcanzado un nivel cultural y/o formativo alto, opera como un factor de protección ante la exclusión social. En los hogares no integrados también hay una parte de sustentadores principales que han alcanzado niveles educativos altos y sin embargo esta característica no resulta suficiente para asegurar el estar a salvo de la exclusión social. En el caso de Andalucía la proporción de sustentadores que están en exclusión y tienen estudios de Bachiller o superiores (16,5%) es claramente menor a los que se encuentra en la misma situación en España (27,4%). Es decir, en Andalucía el factor de protección basado en los estudios más altos del sustentador principal, es más fuerte que en el conjunto del estado. 35 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Andalucía España Gráfico 3.1. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por nivel de estudios en Andalucía y España en 2013 Total 29,0 Integrado 27,4 Excluído 34,6 Total 33,1 Integrado 32,0 30,3 42,3 38,0 27,4 36,6 30,3 36,7 29,1 Excluído 39,1 47,1 34,2 36,4 16,5 Sin estudios o estudios incompletos Graduado Escolar o en ESO, Bachiller elemental Bachiller, BUP, FP o estudios superiores Fuente: EINSFOESSA 2013 El hecho de ser originario de otro país representa un factor de vulnerabilidad debido a las dificultades que pueden encontrar los extranjeros en cuanto al aprendizaje lingüístico, las costumbres y los códigos de la cultura de la sociedad de acogida, así como para ejercer los derechos de ciudadanía. De manera global, tenemos una distribución en la que predominan fuertemente los 12 sustentadores de nacionalidad española o de un país comunitario de la UE15 , concretamente el 94,6% frente al 92,3% en España. Asimismo, se observa la misma tendencia y proporciones similares por cada una de las situaciones de integración-exclusión. No obstante, entre los hogares integrados esta proporción es aún mayor. A la inversa, cuanto más vulnerable es la situación social del hogar mayor es la proporción de sustentadores de nacionalidad extranjera 13 extracomunitaria o UE12 ampliación , pasando del 2,6% entre los hogares integrados (5% en España) al 15,2% entre los hogares excluidos (17,1% en España). La tendencia es similar entre los sustentadores principales de nacionalidad española de etnia gitana. 12 Conjunto de países que pertenecían a la Unión Europea entre 1995 y 2004: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países-Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino-Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia. 13 Conjunto de países que integraron la Unión Europea en procesos de ampliación posteriores a 2004: Chipre (solo parte Sur de la isla), Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumania. 36 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 3.2. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por nacionalidad en Andalucía y España en 2013 España Total 2,4 Integrado 1,0 5,0 Excluído Andalucía Total Integrado Excluído 7,7 7,4 3,5 2,3 17,1 5,4 2,6 7,6 Gitanos españoles 15,2 Extranjeros extracom. o UE 12 ampliación Fuente: EINSFOESSA 2013 Veamos ahora la relación de los sustentadores principales con la actividad económica (ocupación, desempleo o inactividad), es decir, su posicionamiento en el mercado de trabajo. Parece primordial abordar la cuestión económica como un elemento central del equilibrio vital y social de un hogar en su proceso de inclusión en la sociedad. El empleo se convierte así en un aspecto clave para entender e interpretar la exclusión social. De esta forma, comprobamos que la mayor intensidad de la exclusión social en el hogar se ve reflejada en una relación más precaria del sustentador con el mercado de trabajo. El hecho de ser activo o inactivo en el mercado laboral debe relacionarse, entre otros motivos, con la edad del sustentador principal. La proporción de sustentadores que perciben una pensión por jubilación o prejubilación en Andalucía (el 28,9%) supera a la de los sustentadores en el conjunto del Estado (25,8%). Los sustentadores que están trabajando en Andalucía son el 43,1%, mientras que el resto de activos, es decir, las personas que están buscando empleo son el 15,3%, una proporción superior al 11,2% de los sustentadores de España. Como hemos dicho, existe una relación directa entre una situación de precariedad en el mercado de trabajo y una mayor situación de vulnerabilidad social del sustentador principal. Así, vemos cómo aumenta la proporción de sustentadores en situación de desempleo en los segmentos de exclusión más severa; y por el contrario se reduce la proporción de los que están trabajando. Por su parte, percibir una pensión de jubilación/prejubilación parece un elemento capaz de mantener a los hogares en el espacio de la integración o atenuar la intensidad de exclusión social de los sustentadores residentes en Andalucía, representando el 33,5% en los hogares plenamente integrados y el 11,9% en hogares en exclusión severa. 37 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 3.2. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por relación a la actividad y estabilidad laboral en Andalucía y España en 2013 Integración plena Total Integración precaria Exclusión moderada Exclusión severa Total España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 55,7 56,2 53,0 42,6 36,6 24,6 28,5 23,3 49,7 43,1 0,1 0,0 6,5 10,2 33,0 45,0 46,8 52,8 11,2 15,3 33,1 33,5 25,5 32,9 16,0 15,8 10,8 11,9 25,8 28,9 11,1 10,3 15,0 14,3 14,4 14,6 13,8 11,9 13,4 12,7 Relación actividad Trabajando Buscando empleo P. jubilación /prejubilación Otras situaciones Fuente: EINSFOESSA 2013 Otro elemento importante que incide en la integración-exclusión social de los sustentadores principales, es la estabilidad o precariedad de su situación laboral. Pues bien, entre ellos, ser asalariado y disponer de un contrato indefinido es la situación mayoritaria en Andalucía y España. A este respecto constatamos en el gráfico siguiente que tener una relación laboral de tipo indefinido, es decir estable, todavía es un factor de protección para mantenerse en la integración social en Andalucía para el 71,8% de los sustentadores (73,5% en España). Sin embargo, es de destacar cómo entre los hogares excluidos existe también una proporción de sustentadores para los que tener estabilidad laboral (21,6% en Andalucía y 48,8% en España), no es suficiente para permanecer en la integración o para salir de la exclusión social. Por su parte, tanto en Andalucía como en España, la temporalidad laboral se asocia en mayor medida a situaciones de vulnerabilidad social. El 44,8% de los sustentadores excluidos en Andalucía tienen un empleo temporal frente al 13,7% de los integrados (30% y 13% respectivamente en España). Por otra parte, emprender una actividad por cuenta propia caracteriza principalmente a los sustentadores en hogares socialmente integrados en España, y no presenta ninguna asociación clara en el caso de Andalucía. A la inversa, el empleo irregular es un factor claramente exclusógeno, siendo prácticamente inexistente en el espacio de la integración social. 38 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 3.3. Distribución porcentual de Sustentadores Principales ocupados en cada segmento de integración-exclusión, por estabilidad laboral en Andalucía y España en 2013 España Total 69,3 Excluído 15,9 48,8 30,0 11,1 6,9 3,7 14,3 1,5 Integrado 73,5 13,0 12,0 5,3 Andalucía Total Excluído 63,3 19,0 44,8 21,6 Integrado 71,8 12,4 12,8 20,8 13,7 12,4 2,1 Indefinido Temporal Cuenta propia Empleo irregular Fuente: EINSFOESSA 2013 3.2. Características básicas de los hogares Hasta el momento se han descrito las características básicas de los sustentadores principales, a partir de la relación con la integración-exclusión social. En este apartado se analizan una serie de variables que tratan de caracterizar los hogares situados en Andalucía y España. En primer lugar, ofrecemos una serie de datos relacionados con la economía del hogar, a través de variables como el nivel de pobreza objetiva, la percepción subjetiva de pobreza que tienen los miembros del hogar sobre su situación económica, así como la tipología de ingresos percibidos durante el año 2012. Para analizar el nivel de ingresos en el hogar, la Unión Europea establece que los hogares cuyos ingresos económicos son inferiores al 60% de la renta mediana equivalente se encuentran en situación de pobreza, que puede llegar a ser severa en el caso de que no alcancen el 30%. Pues bien, observamos cómo la proporción de hogares pobres crece a medida que la situación de exclusión social se agrava. En conjunto, el 32,4% de los hogares situados en Andalucía son pobres (frente al 23,5% en España), un 25,4% en pobreza moderada y 7% en severa (respectivamente 18,2% y 5,3% para España). Estos datos globales contrastan con el aumento constante y continuo de la pobreza, a medida que nos adentramos en hogares en exclusión. Centrándonos ahora en la pobreza severa, donde solo hay hogares excluidos en esta situación, pasamos de un 7% para hogares en exclusión moderada (8,9% en España) al 60% para los hogares en exclusión severa (46,5% en España). 39 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 3.3. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por diversas variables económicas Integración plena Total Integración precaria Exclusión moderada Exclusión severa Total España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91,4 82,9 79,7 72,4 59,1 49,7 25,9 15,5 76,5 67,6 8,6 17,1 20,3 27,6 32,0 43,4 27,6 24,5 18,2 25,4 -- -- -- -- 8,9 7,0 46,5 60,0 5,3 7,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 9,4 7,2 3,8 2,5 1,9 1,2 1,4 0,7 5,4 3,8 60,0 59,2 45,9 47,8 29,9 23,0 11,9 14,6 46,0 45,5 27,1 29,5 37,6 35,6 42,9 50,9 28,9 27,8 33,6 34,4 2,2 2,6 7,5 5,6 13,3 10,3 19,1 11,3 7,3 5,7 1,1 1,4 5,1 8,5 12,0 14,5 38,8 45,7 7,5 10,6 Pobreza14 No pobre Pobreza Moderada Pobreza Severa Percepción pobreza (%) Rico Por encima de la media En la media Por debajo de la media Casi Pobre Pobre Fuente: EINSFOESSA 2013 Además de esta clasificación objetiva de nivel de pobreza, contamos con la percepción subjetiva de los miembros del hogar acerca de su situación económica. Para ello, se ha preguntado a la población de Andalucía y España cómo calificarían su hogar teniendo en cuenta la situación económica del mismo durante los últimos doce meses. A una situación de mayor pobreza objetiva de los hogares en Andalucía en comparación con el conjunto estatal, hay que añadir una apreciación general más negativa de su situación económica del hogar respecto del conjunto de la sociedad. Concretamente, la mitad de la población aprecia la situación económica del hogar en la media española (el 45,5% frente al 46% en España). Junto a ello, casi 5 de cada 10 hogares plenamente integrados o integrados precariamente consideran que su situación económica está en la media española, un 59,2%, y un 47,8%, respectivamente. No obstante, la percepción es de mayor pobreza económica según empeora la situación de vulnerabilidad de los hogares. Es interesante observar la comparación entre la tasa de pobreza «objetiva» y la proporción de hogares que se auto-clasifican como casi pobres o pobres (véase Gráfico 3.4). La proporción de hogares auto-clasificados como pobres es claramente inferior a la tasa de pobreza, siendo esta diferencia especialmente importante en Andalucía. Es interesante comprobar que en un contexto de mayor bonanza económica en España (EINSFOESSA 2007), la percepción de pobreza era sensiblemente mayor que la tasa de pobreza “real” calculada para los hogares más excluidos. En cambio, en 2013 tanto en España como en Andalucía, tras un largo periodo de crisis económica y ciclo de empobrecimiento del conjunto de los hogares, la tendencia es 14 En este cálculo de las tasas de pobreza no se tienen en cuenta los valores perdidos, es decir los casos de los que no se tiene información fiable sobre sus ingresos. 40 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía inversa, una mejor situación económica percibida pese a niveles de ingresos muy inferiores respecto del umbral de pobreza. Gráfico 3.4. Tasas de pobreza objetivas y subjetivas de la situación económica del hogar 84,5 74,1 57,9 57,0 50,3 40,9 32,4 27,6 17,1 8,6 3,3 España 20,3 12,6 25,3 24,8 23,5 16,3 14,8 14,1 4,0 Andalucía España Integración plena Andalucía España Integración precaria Andalucía España Exclusión moderada Pobres Andalucía España Exclusión severa Andalucía Total Percepción pobreza (%) Fuente: EINSFOESSA 2013 Observando ahora la tipología de los principales ingresos percibidos por los hogares en el año 2012, vemos cómo el 30,8% de los hogares disponían solo de ingresos de protección social (el 31,3% en España), alcanzando el 37,3% de los hogares en exclusión social en Andalucía (frente al 34% en España); asimismo, 4 de cada 10 hogares disponían exclusivamente de ingresos de actividad (el 38,8% en España), encontrándose una menor representación entre los hogares excluidos, el 33,3%. Cabe resaltar también el 0,7% de los hogares (el 1,3% en España), que no han percibido ningún tipo de ingresos en 2012 (más de 22.000 hogares). Además, el peso de este colectivo aumenta a medida que empeora la situación de desventaja y vulnerabilidad del hogar, alcanzando el 3% de los hogares excluidos frente al 4,8% en España. Tabla 3.4. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por tipología de ingresos Integrados Excluidos Total España Andalucía España Andalucía España Andalucía 100 100 100 100 100 100 Sin ingresos por actividad ni protección 0,3 0,0 4,8 3,0 1,3 0,7 Solo ingresos de protección 30,5 29,0 34,0 37,3 31,3 30,8 Ingresos de actividad y protección 28,0 28,1 30,9 26,4 28,6 27,7 Solo ingresos de actividad 41,2 43,0 30,3 33,3 38,8 40,8 Total Tipología de ingresos Fuente: EINSFOESSA 2013 41 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Entre los hogares que solo percibieron ingresos de protección social, existen variaciones notables en los niveles de integración-exclusión según se trate de protección social contributiva o no contributiva. Al comparar los hogares según el tipo de protección, se observa que los hogares en Andalucía que percibían como único ingreso una pensión o prestación de tipo no contributivo tienen 2,7 veces más probabilidades de encontrarse en el espacio de la exclusión. Protección contributiva Protección NO contributiva Gráfico 3.5. Distribución porcentual de hogares por cada segmento de integraciónexclusión, según tipología de protección social Andalucía España 16,0 32,0 14,0 Andalucía España Integración plena 34,3 33,4 42,7 Integración precaria 15,2 36,8 18,5 47,2 39,8 Exclusión moderada 33,2 13,6 5,8 12,1 5,5 Exclusión severa Fuente: EINSFOESSA 2013 Junto a la tipología de los ingresos percibidos, se aportan datos sobre la intensidad laboral de los hogares, es decir que mide el porcentaje de sus integrantes que están trabajando (ocupados), siendo 0% si no trabaja ningún integrante y 100% si están todos ocupados a tiempo completo. En el siguiente gráfico se consideran hogares de baja intensidad laboral, aquellos con una intensidad inferior al 20% y de media-baja intensidad laboral a aquellos entre el 20% e inferior al 50%. Como consecuencia de los bajos salarios, la intensidad laboral se constituye como uno de los elementos clave en la entrada o salida de los hogares de las situaciones de pobreza. La tasa de baja intensidad en el empleo de los hogares situados en Andalucía es del 20,8%, superior a la del conjunto estatal (17,8%). Existen notables diferencias en función de los niveles de integración-exclusión de los hogares, de tal modo que casi la mitad de los hogares en Andalucía (el 47,9%) que se encuentran en exclusión severa, sufren baja intensidad de empleo (el 52,2% en España). Una situación que solo alcanza al 4% de los hogares que se encuentran plenamente integrados (el 6,6% en España). 42 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Integración Integración Exclusión Exclusión plena precaria moderada severa Total Gráfico 3.6. Tasas de baja y media-baja intensidad laboral de los hogares en Andalucía y España en cada segmento de integración-exclusión Andalucía 20,8 España 15,1 17,8 12,8 Andalucía 47,9 España 52,2 Andalucía 28,3 29,1 Andalucía 20,8 19,5 España España 18,5 42,8 España Andalucía 26,7 11,8 14,2 4,0 11,9 10,1 6,6 8,6 Baja (< 20%) Media-baja (entre el 20% y el 49,9%) Fuente: EINSFOESSA 2013 Otra de las cuestiones de interés para la descripción y caracterización de la exclusión social, es el tamaño del hogar a través del número medio de miembros que lo componen según la situación de integración-exclusión social. Cabe destacar que el tamaño medio del conjunto de los hogares es mayor en Andalucía con 2,9 personas (2,7 personas en España). Tanto en Andalucía como en España, el número medio de personas integrantes del hogar aumenta, según se agrava la situación de exclusión social de los hogares, pasando de 2,6 personas en hogares plenamente integrados a 3,5 personas en hogares en exclusión severa. Gráfico 3.7. Tamaño medio de los hogares en cada segmento de integración-exclusión en Andalucía y España 3,3 2,7 2,5 2,6 Integración plena 2,9 Integración precaria 3,5 2,9 3,1 Exclusión moderada España 2,7 Exclusión severa 2,9 Total Andalucía Fuente: EINSFOESSA 2013 43 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Junto a ello, se aportan datos sobre la nacionalidad y origen étnico de los miembros del hogar. En su conjunto, en la inmensa mayoría de los hogares todos los miembros tienen la nacionalidad española o de un país de la UE15. Los hogares compuestos por al menos alguna persona extranjera extracomunitaria o de algún país de la UE12 ampliación representan el 6,1% (frente al 9,2% en España). Por otra parte, el 3,5% de los hogares tienen todos sus integrantes de nacionalidad española y etnia gitana (el 2,4% para el conjunto de los hogares en España). Según la situación de integración-exclusión social, la proporción de hogares con algún miembro de nacionalidad extranjera se eleva al 16,3% (19,4% en España), entre los hogares en situación de exclusión. La tendencia es similar entre los hogares de nacionalidad española de etnia gitana, alcanzando el 7,6% entre los hogares excluidos. Gráfico 3.8. Porcentaje de hogares en cada segmento de integración-exclusión, por nacionalidad y origen étnico España Total 2,4 Integrado 1,0 6,2 Excluído Andalucía Total Integrado Excluído 9,2 7,4 3,5 2,3 19,4 6,1 3,2 7,6 Gitanos españoles 16,3 Algún Extranjero extracom. o UE 12 ampliación Fuente: EINSFOESSA 2013 Analizar ahora de manera más detallada la composición de los hogares nos permitirá conocer mejor las realidades de convivencia en los hogares, estableciendo relaciones entre la situación de integración-exclusión y tipo de hogar al que pertenece. El 33,1% de los hogares incluyen al menos a una persona mayor de 65 años (el 34,8% en España). Esta proporción es ligeramente superior en los hogares del espacio social de la integración. La proporción de hogares con alguien menor de 18 años es del 34,7% en Andalucía, una proporción que se eleva a medida que se avanza en el espacio de la exclusión, llegando a alcanzar al 49% de los hogares en exclusión. Se verifica, por tanto, la juventud del espacio social de la exclusión severa, ya que aumenta claramente la proporción de los que tienen algún menor de 18 años respecto a los hogares integrados, y también los que tienen algún miembro joven entre 18 y 24 años. 44 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Por otra parte, otros tipos de hogares tienen un carácter especialmente exclusógeno, en el caso de Andalucía son los hogares con alguien en situación de desempleo los que contienen un factor determinante para que el hogar se encuentre en exclusión social. En ambos, la proporción de hogares con esta composición es mayor cuanto más vulnerable es su situación social. En el ámbito de España son los hogares con personas jóvenes y los hogares con alguien en situación de desempleo, los que más estrechamente se encuentran vinculados a la exclusión social. Tabla 3.5. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por tipo de hogar Integración plena España Integración precaria Exclusión moderada Exclusión severa Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía Total España Andalucía Tipo hogar (%) Monoparental 11,1 8,7 14,2 15,0 19,2 18,7 19,7 15,7 14,2 13,4 Alguien mayor 65 41,8 34,7 35,4 39,4 26,1 21,6 15,5 14,5 34,8 33,1 Alguien menor 18 22,6 30,2 27,1 30,9 38,3 49,4 48,5 48,8 28,8 34,7 16,2 16,0 20,6 21,9 27,7 27,9 30,7 32,7 20,8 21,8 14,0 11,1 18,1 17,8 23,6 21,5 20,8 18,8 17,6 16,1 68,2 73,1 64,7 62,3 57,0 35,7 37,9 34,6 62,6 60,0 3,4 2,4 38,2 42,1 56,2 65,5 65,3 70,6 30,1 34,4 Alguien joven 18-24 Alguien con discapacidad Alguien ocupado Alguien parado Fuente: EINSFOESSA 2013 El tamaño de municipio y el tipo de barrio en el que se ubican los hogares nos dan una panorámica de cada uno de los cuatro tipos de hogares. En primer lugar, vemos cómo el espacio de la integración-exclusión, no se distribuye de manera idéntica entre los diferentes tamaños de hábitat. En Andalucía y España las situaciones de exclusión más severas se concentran especialmente en los ámbitos urbanos de residencia (municipios mayores de 100.000 habitantes). De hecho, mientras que en el conjunto de hogares, el 37,2% viven en municipios de más de 100.000 habitantes, entre los hogares en exclusión severa, la proporción de urbanidad se eleva al 55%. 45 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 3.6. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por tamaño de hábitat y porcentaje que residen en barrios degradados Integración plena Total Tamaño hábitat Más de 100.000 habitantes Entre 50.000 y 100.000 Entre 20.000 y 50.000 Entre 5.000 y 20.000 Menos de 5.000 Tipo barrio (%) Barrio degradado, marginal Integración precaria Exclusión moderada Exclusión severa Total España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40,9 31,7 46,7 36,0 45,3 41,5 54,3 55,0 45,1 37,2 12,5 20,6 11,2 22,3 11,0 25,7 10,7 13,8 11,6 21,2 13,8 21,4 15,8 21,0 17,8 22,2 16,3 16,9 15,4 20,8 18,6 22,8 14,6 17,0 14,6 10,5 11,7 11,3 15,8 17,6 14,1 3,6 11,7 3,6 11,2 0,1 6,9 3,1 12,1 3,1 10,0 18,4 19,8 30,9 25,0 47,4 43,0 57,9 18,9 31,4 Fuente: EINSFOESSA 2013 Por último, es evidente que los hogares que viven fuera del espacio de integración social, tienen un mayor peso en los barrios degradados o marginales. En Andalucía, la proporción de hogares plenamente integrados que residen en barrios marginales es del 18,4%, mientras que los hogares en exclusión severa suponen cerca del 58% en dichos barrios. 3.3. Los perfiles de la exclusión social A modo de síntesis se muestra a continuación el perfil sociológico de la exclusión social en Andalucía en relación con la situación de integración-exclusión social de los sustentadores principales y los hogares. En la exclusión social se observa un 22,1% de los hogares en Andalucía (el 11,5% en exclusión moderada y el 10,6% en exclusión severa), en torno a 690.000 hogares (2,1 millones de personas). Los sustentadores de hogares en exclusión social son principalmente varones, teniendo presente a la vez el 25,8% de mujeres, y cuentan con una media de edad de 49 años, siendo ésta sensiblemente inferior al resto de la sociedad andaluza. Son mayoritariamente de nacionalidad española aunque se observa también una sobrerrepresentación de sustentadores de nacionalidad extranjera no comunitaria o de la UE12 ampliación, así como españoles de etnia gitana. Han alcanzado distintos niveles de estudios; resaltando que el 47% de los sustentadores en exclusión social no tienen estudios o no han completado los mismos. El 24% de sustentadores excluidos estaba trabajando, sin que el hecho de tener un empleo haya sido suficiente para mejorar sustancialmente su situación social. Como es lógico en el contexto de crisis de empleo, la mayoría de los sustentadores excluidos están en situación de desempleo (el 49%). Asimismo, es preciso asociar también el espacio de la exclusión social con el empleo irregular, ya que casi la totalidad de los sustentadores que desarrollan un empleo irregular están excluidos. Destacar a su vez el 17% de sustentadores excluidos que no han percibido 46 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía ningún tipo de ingresos, es decir ni por rentas del trabajo ni de protección social, y el 44% que solo tiene ingresos de protección social. Diagrama 3.1. Perfil medio de Sustentador Principal en exclusión social en Andalucía Varón (74%) Mujer (26%) 49 años Español o UE15 (95%) Sin estudios o estudios incompletos (47%) Desempleado (49%). De los cuales el 76% de larga duración. Fuente: EINSFOESSA 2013 La ausencia de ingresos por rentas del trabajo caracteriza también al conjunto de los hogares excluidos en Andalucía. En el 37% de los casos, los miembros del hogar solo han percibido ingresos de protección social en el año 2012, mientras que el 3% no percibieron ni pensiones o prestaciones, ni ingresos de actividad. Casi dos tercios se caracterizan por ser hogares pobres (un 35% en pobreza moderada y un 30% en severa). Otra característica determinante de estos hogares guarda relación con la baja intensidad laboral de sus miembros (el 45%). Aunque la mayor parte de los hogares están compuestos por españoles o personas de la UE15, sobresalen hogares españoles pertenecientes a la minoría étnica gitana (el 8% frente al 4% del conjunto de los hogares en Andalucía) y extranjeros extracomunitarios u originarios de países de la UE-12 ampliación (el 16% frente al 6% en total en Andalucía). Al mismo tiempo, estos hogares residen en municipios de más de 100.000 habitantes. El tamaño medio de estos hogares, con 3,3 personas, es superior al de los hogares integrados con 2,8 personas. En cuanto a su composición interna, si bien la mayor parte de los hogares excluidos son parejas con hijos u hogares de tipo unipersonal, cabe resaltar a su vez los hogares monoparentales extendidos que superan a los hogares integrados. Destacar también la mayor vulnerabilidad social de los hogares con al menos algún miembro menor de edad o con alguien en situación de desempleo. Diagrama 3.2. Perfil medio de Hogar en exclusión social en Andalucía 3,3 personas por hogar Pobres (65%). Un 30% en pobreza severa Baja intensidad laboral (45%) Pareja con hijos (45%) Unipersonal (20%) Municipio de más 100.000 habitantes (48%) Alguna persona desempleada (68%) Algún menor de 18 años (49%) Fuente: EINSFOESSA 2013 47 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 4. Las dificultades en el eje económico El estudio de la exclusión social y su desarrollo a través del Índice sintético de exclusión social (ISES) se ha realizado sobre la base de tres grandes ejes de análisis de la situación de los hogares, siendo el eje económico uno de éstos (los otros dos son el eje político y de ciudadanía y el eje social-relacional). El eje económico se adentra en las características del hogar en cuanto a la participación en la producción y la participación en el consumo. En la dimensión relacionada con el empleo se observan los procesos que excluyen a los hogares y a sus miembros de una relación laboral normalizada, mientras que la dimensión referida al consumo analiza la suficiencia y/o calidad de los ingresos económicos para la participación en la sociedad y la privación de bienes considerados básicos. El eje económico es el eje que más afecta a los hogares de España y Andalucía. En Andalucía el 52,8% de los hogares están afectados por el eje económico, mientras que en España sufre algún tipo de dificultad en lo económico el 44,3% de los hogares. Exclusión del consumo Exclusión del empleo Gráfico 4.1. Porcentaje de población de Andalucía y España afectada por cada una de las dimensiones del eje económico en 2013 41,5 47,0 Total población 77,1 Población excluida 84,7 Población en exclusión severa Total población 85,8 93,1 7,3 8,1 28,9 32,2 Población excluida 52,3 55,0 Población en exclusión severa España Andalucía Fuente: EINSFOESSA 2013 En términos generales, cabe destacar que dentro del eje económico, el desempleo ejerce una importante presión exclusógena sobre los hogares en Andalucía. La dimensión relativa a la exclusión del empleo es la que afecta de manera más extensa dentro del eje económico, alcanzando a casi la mitad de la sociedad andaluza (47%) y al 41,5% de la sociedad española. Un tipo de exclusión que alcanza a 9 de cada 10 personas de la población en exclusión severa en Andalucía. El desempleo afecta en muchos casos a todas las personas activas del hogar, un desempleo cuya duración se hace más larga entre los sustentadores principales del hogar, y un desempleo que en muchas ocasiones no se acompaña de alternativas formativas que mejoren la empleabilidad de las personas que lo sufren. 48 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía La dimensión de la exclusión del consumo tiene una influencia mucho menos extensa entre la población general, 8,1% en Andalucía y 7,3% en España, aunque para el grupo de personas en exclusión severa, la exclusión del consumo alcanza al 55%, una afectación ligeramente superior a la de España (52,3%). Aunque la dimensión del consumo tiene una tasa de incidencia relativamente reducida, la prolongada situación de carencia de ingresos ya ha provocado algún incremento significativo (principalmente en la pobreza severa en España que se ha duplicado, pasando del 2,3% en 2007 al 5,3% en 2013), y probablemente irá empujando a una mayor privación material. 4.1. Los indicadores del eje económico El eje económico del ISES está compuesto por un total de 8 indicadores, 6 de la dimensión del empleo y 2 de la dimensión del consumo. Los indicadores que afectan a un mayor número de hogares son los relacionados con el ámbito del empleo. Destaca especialmente la circunstancia de aquellas personas desempleadas que no han recibido formación ocupacional en el último año, una realidad que alcanza al 31,6% de los hogares en Andalucía y al 27,6% en España. Tabla 4.1. Indicadores de exclusión social del eje económico en España y Andalucía en 2013 % Hogares Dim. Nº Indicadores España Andalucía 1 Empleo 2 3 4 5 Consumo 6 7 8 Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más Hogares cuyo sustentador principal tiene empleo de exclusión: vendedor a domicilio, venta ambulante apoyo, marginal, empleadas hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, recogedores de cartón, reparto propaganda, mendicidad Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene cobertura de la seguridad social (empleo irregular) Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas por desempleo del INEM Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año Hogares con todos los activos en paro Pobreza extrema: ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana equivalente. Umbral estable en Euros constantes como media de los 3 años (3.273€ por Unidad de consumo en 2013) Hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 95% de la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico) y que no puede permitírselo 7,5 9,1 3,2 3,6 2,9 3,8 7,8 9,9 27,6 31,6 10,9 16,5 5,3 7,0 1,7 0,9 Fuente: EINSFOESSA 2013 Por otro lado, en el 16,5% de los hogares en Andalucía, se encuentran desempleadas todas las personas activas (50% en los hogares excluidos), lo que genera grandes dificultades de acceso a la renta y una realidad desintegradora y de alejamiento extremo del mercado laboral. A este proceso también se unen los hogares, 1 de cada 10, en los que el sustentador principal acumula un tiempo de desempleo superior a 1 año (40% en los hogares excluidos). Otra realidad del eje económico estrechamente relacionada con la dimensión del empleo, pero también con la del consumo, es la de aquellos hogares que no reciben rentas del trabajo (por carecer de empleo) ni rentas de pensiones o prestaciones contributivas. Hablamos por tanto de 49 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía hogares sin ingresos del trabajo ni contributivos, y que afecta al 9,9% de los hogares en Andalucía, ligeramente superior a la realidad de España (7,8%). Los indicadores de la dimensión del consumo afectan a una menor proporción de hogares, aunque reflejan situaciones de extrema necesidad y por tanto factores con gran capacidad exclusógena. Es el caso de la pobreza extrema que afecta al 7% de los hogares en Andalucía (a 3 de cada 10 hogares excluidos) y que se registra cuando los ingresos son realmente exiguos (por ejemplo: menos de 273€ al mes para hogares unipersonales, o menos de 573€ al mes para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años según datos de la EINSFOESSA 2013). La privación de bienes considerados básicos, como el agua corriente, el agua caliente, la electricidad, la evacuación de aguas residuales, un baño completo, una cocina, una lavadora y un frigorífico; es una realidad que afecta al 0,9% de los hogares en Andalucía, una proporción inferior a la de España (1,7%). 4.2. La precariedad en el empleo y la exclusión El desempleo ha sido un fenómeno creciente desde el inicio de la crisis económica, y especialmente el desempleo de los sustentadores principales, ha ejercido una influencia decisiva en la realidad social de las familias. En Andalucía, el 70,6% de los hogares encabezados por una persona desempleada se encuentran fuera del espacio de la integración, una proporción considerablemente alta, que sitúa al desempleo como uno de los factores de riesgo más potentes para la caída en el espacio de la exclusión. El desempleo expande la exclusión social, pero algunas situaciones de ocupación laboral también conviven con un alejamiento del espacio integrado, especialmente en el caso de las mujeres. El 11,2% de los hogares cuyo sustentador principal está trabajando se encuentran en exclusión, una situación que afecta al 15,4% de los hogares con una sustentadora principal ocupada. El empleo precario tiene un fuerte carácter exclusógeno, ya sea en su vertiente de empleo irregular o en la vertiente de empleo temporal, y esta fuerza desintegradora es aún más intensa en hogares en los que la persona de referencia es una mujer. En el conjunto de Andalucía, el 22% de los hogares se encuentran fuera del espacio integrado, una realidad que contrasta con aquellos hogares en los que los sustentadores principales trabajan con contrato temporal, donde el porcentaje de la exclusión se sitúa en un 40,3%. 50 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 4.2. Porcentaje de hogares en exclusión social según estabilidad en el empleo del sustentador principal, en Andalucía y España Indefinido 5,8 Temporal 12,1 40,3 32,6 66,7 Empleo irregular 67,3 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 La condición más desintegradora se produce cuando dos tercios de los hogares en Andalucía que están encabezados por una persona con un empleo irregular, sufren la exclusión social. Sin embargo, la existencia de una relación laboral regularizada y estable, actúa como un factor de protección ante las situaciones de exclusión. Una realidad que encontramos, por ejemplo, entre aquellos hogares en los que el sustentador principal tiene un contrato indefinido, donde el porcentaje de hogares en exclusión se reduce al 5,8% en Andalucía y al 12,1% en España. Uno de los ámbitos de la exclusión en los que mayor impacto genera la relación con el empleo y la inestabilidad en el empleo es el de la pobreza. La tasa de riesgo de pobreza en Andalucía es del 22% para los hogares en los que el sustentador principal está ocupado y asciende hasta el 61,9% en el caso de los sustentadores desempleados (19,5% y 51,8% respectivamente para España). Entre aquellas personas que están trabajando, la pobreza alcanza al 14,7% de los hogares con sustentadores principales con contrato indefinido y al 64,2% en el caso de aquellos que tienen un contrato temporal (13,7% y 39,5% en España). La carencia de empleos en Andalucía genera procesos de empobrecimiento y de separación del espacio de la integración con mayor fuerza, que en el contexto general de España. Al mismo tiempo, el tener un empleo y que éste tenga un carácter indefinido sirve en mayor medida como elemento de protección frente a la pobreza y la exclusión. El exponente máximo de la precariedad en el empleo se encuentra en aquellos hogares en los que el sustentador principal tiene un empleo irregular (sin cobertura de la seguridad social) o un empleo en una actividad económica sin capacidad integradora (empleos de exclusión). Aunque este tipo de situaciones son poco frecuentes en España (2,9% y 3,2% respectivamente), algo más en la sociedad andaluza general (3,8% y 3,6% respectivamente), deben ser tenidos muy en cuenta por la capacidad desintegradora que reflejan, ya que 7 de cada 10 hogares cuyo sustentador principal desarrolla un oficio de exclusión se encuentra fuera del espacio social de 51 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía la integración, y 6 de cada 10 sustentadores principales que desarrollan un empleo irregular se encuentran excluidos. 4.3. La formación y el empleo La educación se ha demostrado como una variable clave en la prevención de la exclusión social. Tal y como se observaba en el capítulo anterior, a un mayor nivel educativo le corresponde una menor probabilidad de exclusión social y por tanto una permanencia más estable en el espacio social de la integración. Además de esta circunstancia, la educación influye directamente en las oportunidades de tener un empleo y por tanto en la 15 generación de ingresos por rentas del trabajo. La tasa de paro que registra la EPA para las personas que no saben leer ni escribir es 3,3 veces superior a la tasa de paro de aquellas personas con estudios superiores. La tendencia que relaciona un mayor nivel de formación, con una mayor protección frente al desempleo, se encuentra corroborada en los resultados de la EINSFOESSA. En Andalucía, el 63,2% con estudios universitarios se encuentra trabajando, una cifra 4 veces superior al 15,1% de las personas que no han completado los estudios obligatorios. La relación entre estudios y empleo adquiere más fuerza en el caso de la población femenina de Andalucía, ya que la proporción de mujeres con estudios universitarios empleadas es del 94,4%, frente al 8,1% de las mujeres que no han alcanzado los estudios obligatorios. Gráfico 4.3. Porcentaje de personas de 16 a 65 años con un empleo, según nivel de estudios, en Andalucía y España Sin estudios obligatorios 15,1 23,8 30,4 34,3 Secundaria obligatoria 46,0 47,0 FP, Bachiller 63,2 60,6 Universitarios Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 El nivel de estudios influye en la probabilidad de encontrar un empleo, y en la probabilidad de permanecer o salir del espacio de la integración. En el capítulo anterior se 15 Tasas de paro por nivel de formación alcanzado, sexo y grupo de edad. EPA IT2014, Encuesta de Población Activa, INE 52 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía presentaba la relación del nivel de estudios del sustentador principal con la exclusión social. En el presente análisis centrado en la población potencialmente activa de 16 a 65 años confirmamos la fuerza de esa relación, al comprobar cómo el disponer de un menor nivel de estudios expone a la población a un mayor riesgo de exclusión, con especial incidencia en la población analfabeta o sin estudios, pero también entre aquellas personas que sólo completaron la educación obligatoria. Gráfico 4.4. Porcentaje de población potencialmente activa en exclusión social, según nivel de estudios, en Andalucía y España 45,0 40,4 Sin estudios obligatorios 27,5 30,2 Secundaria obligatoria FP, Bachiller Universitarios 12,5 18,7 7,2 11,6 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 De la misma manera, aunque el desempleo afecta a todos los grupos poblacionales, la incidencia es diferente según el nivel de estudios alcanzado. La tasa de paro para Andalucía (23,3%) es superior a la de España (19,9%), y se reduce de manera especial entre aquellas personas con estudios universitarios, hasta el 9,9% (14,7% en España). Una tendencia que indica que el disponer de un mayor nivel de estudios, facilita la salida del desempleo. En una sociedad marcada por el desempleo y la precariedad laboral, no existe una inversión proporcional en formación profesional y laboral, en sus diferentes posibilidades, ya sea formación ocupacional, formación pre laboral o formación profesional para el empleo. El 92% de las personas en Andalucía no ha realizado ninguna actividad formativa en los últimos 12 meses, una proporción que desciende levemente hasta el 89,5% entre las personas desempleadas, pero que sigue arrojando un saldo de formación para el empleo muy reducido en contraste con las posibilidades de mejora de la empleabilidad que teóricamente podrían aportar estas acciones. Aunque las cifras de personas desempleadas que realizaron actividades formativas son reducidas en todos los casos, en Andalucía se observa una mayor participación en las actividades formativas, especialmente en la formación profesional, a la que accedieron casi el 5% de personas desempleadas. Gráfico 4.5. Proporción de personas desempleadas que realizaron actividades formativas para el empleo, en Andalucía y España 53 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 4,7 Formación profesional Formación prelaboral Formación continua 7,0 1,1 4,3 0,9 0,9 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 Los hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año se ha multiplicado por 4 desde el año 2007, alcanzando al 27,6% del total de hogares en España y al 31,6% en Andalucía. Una realidad que alcanza al 63,8% de los hogares en exclusión en Andalucía (el 56,9% en España). La escasez de ofertas de empleo y la falta de ofertas formativas accesibles puede estar operando en esta realidad y provocando una desmovilización formativa, que impacta de manera considerablemente más negativa entre la población con un menor nivel de estudios. Un sector poblacional especialmente vulnerable ya que precisa especialmente de la compensación de sus mayores dificultades para la empleabilidad. 54 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 5. Las dificultades ciudadanía del eje político y de El eje político y de ciudadanía constituye otro de los ejes utilizados en el estudio de la exclusión social. En él, se analizan las características de los hogares en cuanto a la participación política, y el acceso a los derechos sociales de educación, vivienda y salud. En la dimensión de la participación política se observa el derecho a elegir a los representantes políticos y a ser elegidos, así como la capacidad efectiva de participación política y ciudadana. En las dimensiones relacionadas con la ciudadanía, se considera el acceso en condiciones similares al conjunto de la población, a la educación, la vivienda y la salud. Éste es el segundo eje que más afecta a los hogares en Andalucía (el primero en España), en Andalucía el 52,7% de los hogares están afectados, mientras que en España sufre algún tipo de dificultad en este eje el 52,1% de los hogares. Exclusión de la salud Exclusión de la vivienda Exclusión de la educación Exclusión de la política Gráfico 5.1. Porcentaje de población de Andalucía y España afectada por cada una de las dimensiones del eje político y de ciudadanía en 2013 Total población 13,9 11,7 32,2 28,9 Población excluida 38,8 35,6 Población en exclusión severa Total población 8,6 12,1 20,2 25,8 Población excluida 27,2 31,3 Población en exclusión severa 29,2 33,2 Total población 61,7 65,6 Población excluida 84,8 91,7 Población en exclusión severa 19,8 24,8 Total población 46,0 49,1 Población excluida 60,3 60,5 Población en exclusión severa España Andalucía Fuente: EINSFOESSA 2013 55 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Los problemas de vivienda, son tras los del empleo (eje económico), los que más aportan al índice de exclusión social de Andalucía y España. Una dimensión que históricamente ha tenido esa misma fuerza desintegradora, pero que además ha registrado un incremento del 36% desde el año 2007 para el contexto de España. Dentro del eje político y de ciudadanía, esta dimensión es la que afecta a una mayor proporción de población, 3 de cada 10 personas en Andalucía y en España. Una circunstancia que en Andalucía se eleva hasta el 65,6% y 91,7% entre la población en exclusión y en exclusión severa respectivamente. En segundo lugar, en cuanto a proporción de población que tiene dificultades, se encuentra la dimensión de la salud, una realidad de exclusión que alcanza al 24,8% de la población total de Andalucía, 5 puntos por encima de España (19,8%); y que se incrementa hasta el 60,5% para la población en exclusión severa. La población de España afectada por indicadores de exclusión del ámbito de la salud, se ha duplicado en los últimos años. Una tendencia que ha venido provocada, entre otras circunstancias, por la reducción de los derechos sociales en la salud y por las dificultades económicas de los hogares. La dimensión de la exclusión de la política aporta su fuerza en los procesos de exclusión social al provocar que la población esté privada de los derechos políticos básicos. Es una de las dimensiones que se han mantenido estable, o incluso ha sufrido alguna reducción, al menos en la comparativa con la realidad de España. Una evolución en la que han intervenido diferentes elementos, pero en la que ha destacado: la reversión de los flujos migratorios, y la ampliación del derecho a voto a una parte de la población no española residente. Actualmente la exclusión política tiene una influencia contenida entre la población general, 11,7% en Andalucía y 13,9% en España, aunque para el grupo de personas en exclusión severa, la exclusión de la política registra valores entorno al 35,6% en Andalucía (38,8% en España). La exclusión de la educación se ha mantenido en unos niveles relativamente reducidos, tanto para Andalucía (12,1%), como para España (8,6%); generando dificultades a 3 de cada 10 personas de la población en exclusión social severa. Una situación en la que interviene la reducción paulatina del grado de analfabetismo, el mantenimiento residual de las tasas de menores no escolarizados y el débil incremento del nivel de estudios medio. 5.1. Los indicadores del eje político y de ciudadanía El eje político y de ciudadanía del ISES está compuesto por un total de 19 indicadores, 2 de la dimensión de la política, 3 de la dimensión de la educación, 8 de la dimensión de la vivienda, y 6 de la dimensión de la salud. Los indicadores que afectan a un mayor número de hogares son los relacionados con el ámbito de la vivienda y de la salud. Dentro de los indicadores relativos a la vivienda, cabe destacar tres circunstancias especialmente extendidas en Andalucía: las condiciones de insalubridad, los gastos excesivos en vivienda y la existencia de barreras arquitectónicas. 56 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 5.1. Indicadores de exclusión social del eje político y de ciudadanía en España y Andalucía en 2013 % Hogares Política Dimensión Nº Indicadores 9 10 Educación 11 12 Vivienda 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Salud 24 25 26 27 Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: hogares con alguna persona de 18 o más años, de nacionalidad extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad) Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana Hogares con menores de 3 a 15 años no escolarizados Hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios: de 16 a 44 años, sin completar EGB, ESO o graduado escolar; de 45 a 64 años, menos de 5 años en la escuela (en 2009 y 2013 se incrementan los años transcurridos desde 2007 a cada tramo correspondiente) Hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no han ido a la escuela Infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc. Humedades, suciedad y olores Hacinamiento grave (< 15m2/persona) Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente) Entorno muy degradado Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar Gastos excesivos de la vivienda (ingresos - gastos vivienda < umbral pobreza extrema con umbral estable) Alguien sin cobertura sanitaria Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasando ahora Todos los adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaria Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben Hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un año Hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos España Andalucía 5,0 4,2 8,4 5,9 0,9 0,7 2,9 4,3 4,7 7,9 0,7 1,6 9,6 3,3 0,1 0,9 14,3 3,6 1,5 2,0 2,4 5,7 3,4 6,1 11,1 11,8 0,5 1,3 3,9 3,7 2,6 1,5 1,2 0,7 0,9 0,3 13,3 20,6 Fuente: EINSFOESSA 2013 En una parte importante de los hogares en Andalucía, el 3,6%, se da la situación de hacinamiento grave, es decir que cada persona que reside en la vivienda dispone de menos de 2 15 m . Una realidad con gran fuerza desintegradora, ya que la mitad de los hogares que sufren este indicador se encuentran en exclusión social. Destaca también el 6,1% de los hogares en los que alguna persona con discapacidad física convive con barreras arquitectónicas, que le dificultan su vida cotidiana, y por tanto, su integración social plena (5,7% en España). Destacan también aquellos hogares que para pagar su vivienda tienen que realizar un esfuerzo económico tan importante, que la renta disponible tras el pago de la vivienda les sitúa bajo el umbral de la pobreza severa. Una circunstancia que afecta al 11,8% de los hogares en Andalucía, y al 11,1% en España. También se detectan condiciones de insalubridad (humedades, suciedad y olores) en el 14,3% de los hogares en Andalucía (9,6% en España), que además de las dificultades intrínsecas, pueden ser generadoras de problemas de salud. 57 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía En la dimensión de la participación política, destaca el indicador relativo a la capacidad para ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas, una situación de exclusión que se registra en el 5,9% y el 8,4% de los hogares en Andalucía y España, respectivamente. Otra realidad del eje político y de ciudadanía, es la relativa a los indicadores de salud. Se han detectado importantes dificultades económicas en los hogares, aumentando en España la experiencia de haber pasado hambre y las situaciones de haber dejado de comprar medicinas, o seguir tratamientos o dietas. Mientras que la experiencia del hambre ha alcanzado al 3,7% de los hogares en Andalucía, el 20,6% han suspendido tratamientos o dietas, o han dejado de comprar medicamentos. El 1,5% de los hogares viven una realidad de discapacidad, enfermedad crónica o problemas graves de salud, situaciones todas ellas que limitan notablemente la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, y por tanto son hogares en los que se requiere un apoyo intenso y cotidiano para compensar estas dificultades. Los indicadores de la dimensión de la educación afectan a una mayor proporción de hogares en Andalucía que en España, salvo en el apartado de la tasa de no escolarización. Aunque la extensión de los problemas de la educación es limitada, los efectos que estos indicadores tienen sobre otras muchas dimensiones son notables. Los niveles de estudios bajos (hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios: de 16 a 44 años, sin completar EGB, ESO o graduado escolar; de 45 a 64 años, menos de 5 años en la escuela), repercuten en el 4,3% de los hogares en Andalucía y al 2,9% en España, y tiene una vinculación bastante directa con las dificultades para encontrar empleo, sobre todo en las edades inferiores a los 45 años. La existencia de hogares con personas mayores que no saben leer ni escribir en Andalucía, con el 7,9%, supera en 3,2 puntos la proporción registrada en el conjunto del Estado, y tiene una gran influencia en la participación en una sociedad cada vez más codificada y en la que cada vez resulta más complicado ejercer cualquier derecho de ciudadanía sin disponer de las competencias en lectura y escritura. 5.2. La participación política y social Entendemos la participación política y social como la capacidad que tiene la ciudadanía para actuar y ser un agente activo en la designación de sus gobernantes; así como la implicación de la sociedad civil en la toma de decisiones de las políticas públicas, y de la gestión de la acción orientada a la ayuda mutua y al bien común, a través del fortalecimiento de colectivos y sus redes sociales. Aproximadamente el 12% de las personas en Andalucía se encuentran alejadas del espacio de participación política y social, al encontrarse afectadas por algún indicador de la dimensión política. La participación política en Andalucía sigue la tendencia de España, por un lado, existen tasa similares de privación del derecho a elegir representantes políticos y a ser elegido. Por otro lado la falta de interés y motivación por la participación en la toma de decisiones colectivas es menor en Andalucía, con el 5,9% de los informantes, frente al 8,4% en España. 58 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía La participación política encuentra algunas diferencias significativas según las características de las personas y de sus derechos y capacidades de participación en lo político y en lo social. El rasgo que incrementa con más fuerza la exclusión de la política es la nacionalidad extracomunitaria o de la ampliación UE12, el 80% de estas personas, se encuentran afectadas por la dimensión política, como consecuencia lógica de que muchas de estas personas no tienen derecho a elegir a sus representantes políticos. La dimensión de la política afecta de forma diferente en función de la edad, siendo las personas de menos de 30 años, las que mayor probabilidad de exclusión política desarrollan, alcanzando al 16,9% de las personas. El 15,9% de las personas que están trabajando y el 14,9% de las personas desempleadas, se encuentran afectadas por esta dimensión. Y en relación al nivel de estudios son aquellas personas con estudios de BUP, Formación Profesional y Bachiller LOGSE o superior, quiénes registran un mayor alejamiento de una participación política integradora, el 11,5%. Gráfico 5.2. Porcentaje de personas informantes afectadas por la dimensión de la política, en Andalucía y España Persona extracomunitaria o de UE12 ampliacion Persona menores de 30 años Persona desempleada Persona trabajando Persona con estudios de BUP,FPI, FPII, Bachiller LOGSE, o superior Varón Total Persona informante Andalucía 58,9 80,0 16,9 21,8 14,5 19,6 15,9 14,6 11,5 13,7 15,1 14,2 10,5 12,7 España Fuente: EINSFOESSA 2013 La participación política y social se ha medido en la EINSFOESSA sobre la base de tres variables principales. En primer lugar la participación en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales, en segundo lugar a través de la participación en alguna entidad asociativa, y en tercer lugar a través de la participación en manifestaciones, protestas o acciones de carácter colectivo. Aunque existe una mayoría de población que participa con su voto en las elecciones, existe una variación notable entre la población según se encuentre en el espacio de la integración o de la exclusión. Mientras que entre la población integrada la tasa de participación en las elecciones municipales es del 91,7%, solo alcanza el 60,1% entre la población en exclusión 59 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía social. La población en Andalucía participa en las elecciones municipales, en mayor medida que la población de España, especialmente entre la población integrada. La falta de interés en las elecciones y la creencia de que el voto en las elecciones municipales no sirve para nada, es un freno para la participación política de algunas personas, el 3,7% y 4,1% respectivamente entre la población integrada y el 14% y el 8,8% entre la población excluida. Gráfico 5.3. Distribución porcentual de la frecuencia con la que participan los informantes en las elecciones municipales, en Andalucía y España Excluído 1,5 España 12,7 15,9 9,6 60,3 8,8 60,1 0,0 Andalucía 17,1 14,0 Integrado 0,7 España 3,8 4,7 3,6 87,2 0,2 Andalucía 0,3 4,1 91,7 3,7 Nunca por no tener edad Nunca por no tener derecho a voto Nunca porque no me interesa Nunca porque no sirva para nada Participan Fuente: EINSFOESSA 2013 El 31% de las personas participan en la sociedad a través de asociaciones, sindicatos, partidos políticos y otro tipo de organizaciones y colectivos sociales. La participación en alguna actividad asociativa es levemente superior entre la población excluida, aunque también es considerablemente significativa entre la población integrada, ya que 3 de cada 10 de éstas personas son miembros de algún grupo, asociación o colectivo. En el espacio social de la integración la mayor participación se produce en asociaciones religiosas (13%) y en colectivos cívicos o sociales (6,3%), mientras que en el espacio de la exclusión, la participación social se canaliza fundamentalmente a través de asociaciones religiosas (14,3%) y organizaciones deportivas (5,7%). 60 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Integrado Excluído Gráfico 5.4. Porcentaje de personas según su participación en alguna actividad asociativa, en Andalucía y España España 21,8 78,2 Andalucía 32,0 68,0 España 32,2 67,8 Andalucía 30,5 69,5 Sí No Fuente: EINSFOESSA 2013 En los últimos años se han producido un número importante de movilizaciones ciudadanas, que en algunos casos se han materializado en manifestaciones, protestas u otro tipo de acciones. Este canal de participación social ha contado con la implicación de 2 de cada 10 personas durante el último año en Andalucía, con una ligera mayor participación de la sociedad integrada. Integrado Excluído Gráfico 5.5. Porcentaje de personas que han participado en el último año en alguna manifestación protesta o acción, en Andalucía y España España Andalucía 18,1 81,9 15,5 84,5 España 24,8 75,2 Andalucía 24,7 75,3 Sí No Fuente: EINSFOESSA 2013 61 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 5.3. La exclusión residencial A pesar de disponer de una información confiable y representativa de la sociedad andaluza, la EINSFOESSA se ha realizado sobre una muestra muy amplia de hogares, no debemos olvidar que la realidad de aquellas personas que no residen en un hogar y que sufren la exclusión residencial más fuerte, no aparece reflejada, ya que no han tenido la oportunidad de ser entrevistadas. La presente encuesta, por tanto no registra las condiciones de vida de aquellas personas, que siguiendo la tipología europea de personas sin hogar y exclusión residencial (ETHOS), se encuentra sin techo y sin vivienda. Una cifra que según estimaciones del INE basadas en el Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2012, podría suponer cerca de 30.000 personas en España y 4.500 personas en Andalucía. Pero la exclusión residencial no se restringe a la ausencia de una vivienda sino que nos habla de situaciones sociales más complejas, compuestas de más factores y que no puede explicarse únicamente por motivos de privación y accesibilidad económica. Al hablar de exclusión residencial, se recogen también las situaciones relativas a accesibilidad, inadecuación, habitabilidad e inestabilidad de la vivienda. En este sentido, la dimensión de la vivienda en el ISES está construida por 8 indicadores que ofrecen una mirada compuesta por los distintos factores de la exclusión residencial. Las situaciones de infravivienda (0,1%), de ruina y de deficiencias graves en la construcción (0,9%) nos plantean la habitabilidad. El hacinamiento grave (3,6%), las humedades, la suciedad u los olores (14,3%), así como un entorno muy degradado (3,4%) nos acercan a la adecuación. Las barreras arquitectónicas nos sitúan en la accesibilidad. Mientras que la tenencia en precario (2%) y los gastos excesivos de la vivienda (11,8%) nos introducen en la inestabilidad de la vivienda. De manera global, en Andalucía 3 de cada 10 personas están afectadas por alguno de estos factores relacionados con la vivienda. Se han observado diferencias en los niveles de exclusión residencial de los hogares y personas de Andalucía y España según las características de los sustentadores principales. La nacionalidad y la relación con la actividad laboral y de los sustentadores principales son las dos características más determinantes en la afectación de los indicadores de vivienda. La nacionalidad diferente a la española o de la UE15, eleva el riesgo de exclusión residencial al 63% de las personas de referencia. El 43,9% de los hogares cuyo sustentador principal está desempleado, se encuentran afectados por la dimensión de la vivienda y por tanto son vulnerables a la exclusión residencial, una proporción 6 puntos mayor entre los hogares cuyos sustentadores principales llevan más de 1 año en el desempleo. Aunque la dimensión de la vivienda afecta en mayor medida a los hogares regidos por un varón (29,1%), se registran diferencias mucho más notables en la edad de los sustentadores, siendo los que tienen entre 30 y 44 años los que mayor probabilidad de exclusión residencial desarrollan, el 37,1% se encuentran afectados por la dimensión de la vivienda. 62 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 5.6. Porcentaje de sustentadores principales afectados por la dimensión de la vivienda, en Andalucía y España 29,1 24,1 SP Varón 37,1 33,0 SP entre 30 y 44 años 43,9 45,4 SP desempleado SP desempleado de larga duración 50,0 52,1 SP extracomunitario o de UE12 ampliacion 51,6 28,9 25,5 Total SP Andalucía 63,0 España Fuente: EINSFOESSA 2013 Si nos fijamos en los hogares, la exclusión relacionada con la vivienda alcanza al 28,9% de los hogares en Andalucía y al 25,5% en España. Las dificultades en el apartado de la vivienda no afectan por igual a todos los hogares, sino que se encuentran proporciones muy superiores en hogares con algunas características concretas. En el caso de Andalucía, casi la mitad de los hogares en situación de pobreza sufren la exclusión residencial. Es el caso también, de los hogares con algún componente de nacionalidad extracomunitaria o de la ampliación de la UE12, entre los que 6 de cada 10 hogares sufrirían alguno o varios factores de exclusión residencial; ente éstos, la proporción de hogares afectados es superior en Andalucía, que en España. Asimismo, los problemas relacionados con la vivienda afectan a la mitad de las 16 familias de tipo nuclear extendida . Por último, 4 de cada 10 hogares en Andalucía, de barrios degradados o marginales, y el 36% de familias monoparentales extendidas y hogares con algún menor de 18 años se encuentran afectados por algún elemento desintegrador relativo a la vivienda. En la sociedad andaluza destacan algunas dificultades específicas entorno a la exclusión residencial, principalmente los gastos excesivos en vivienda, la humedad, suciedad y olores, y el hacinamiento grave. 16 Un hogar de tipo nuclear “extendido” es un hogar que cuenta, además del núcleo principal, con otros integrantes que pueden o no tener parentesco (otros familiares, amigos u otras personas no familiares). 63 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 5.7. Porcentaje de hogares afectados por la dimensión de la vivienda, en Andalucía y España Hogar pobre 48,3 Hogar con algun extracomunitario o de UE12 amp. 48,7 59,3 43,3 45,6 Hogar en barrio degradado, marginal 36,3 41,3 Hogar familia monoparental extendida Hogar familia nuclear extendida 38,2 51,0 35,6 35,9 Hogar con algún menor de 18 años 28,9 25,5 Total Hogar Andalucía 58,0 España Fuente: EINSFOESSA 2013 Una parte importante de los hogares en Andalucía han tenido que ejecutar medidas compensadoras para afrontar problemas de la vivienda, derivados de las dificultades económicas. El bloque de problemas más extendido tiene como denominador común la actitud de ahorro y reducción en el consumo de todos los insumos del hogar. En este sentido, el 46,6% y el 48,9% de los hogares se han visto obligados a reducir los gastos fijos de la casa, y los gastos de teléfono, televisión e internet, respectivamente. Unas situaciones que han afectado en gran medida tanto a los hogares integrados como a los hogares excluidos. Un rasgo de vulnerabilidad que se observa como especialmente acentuado en Andalucía es la no disponibilidad de dinero suficiente para pagar gastos de la casa (hipoteca, alquiler, facturas de luz, agua…) una circunstancia que sufre el 22,1% de los hogares (20,4% en España) y que alcanza a la mitad de las familias entre la población en situación de exclusión. Un segundo bloque de problemas, es el relativo a la imposibilidad de imposibilidad para mantener la casa a una temperatura adecuada, una circunstancia que sufre el 14,9% de los hogares (21,5% en España) y que alcanza a 3 de cada 10 familias entre la población en situación de exclusión. El 21,7% de los hogares en Andalucía han tenido problemas de avisos de corte de suministros (la mitad de los hogares excluidos) y con riesgo de desahucio para el 5,8%. El tercer bloque de problemas, es el relativo a las modificaciones de los lugares de residencia y de la búsqueda de alternativas habitacionales. El 4,7% de las familias han tenido que cambiar de vivienda (9,4% entre la población en exclusión) y otras familias han tenido que compartir la vivienda con personas sin parentesco, alquilar alguna habitación o volver a vivir en la casa de los padres, para hacer frente a las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda. 64 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 5.2. Porcentaje de hogares que por dificultades económicas, se han visto afectados por problemas en la vivienda Integración Exclusión Total España Andalucía España Andalucía España Andalucía 45,4 40,1 73,1 69,4 51,5 46,6 44,1 43,5 70,2 67,7 49,8 48,9 16,8 10,7 38,0 29,6 21,5 14,9 13,6 14,0 44,7 50,2 20,4 22,1 Avisos de corte de luz, agua o teléfono 7,9 14,2 32,1 48,2 13,2 21,7 Cambio de vivienda 2,6 3,4 7,3 9,4 3,6 4,7 Sufrir algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda 1,5 2,6 11,6 16,7 3,7 5,8 No poder independizarse 2,3 0,8 6,7 8,5 3,2 2,5 Compartir piso con personas sin parentesco 1,6 0,3 5,9 6,6 2,5 1,7 Volver a vivir a la casa de los padres 1,2 1,1 4,1 7,6 1,8 2,5 Alquilar alguna habitación a otros 1,3 0,6 4,4 7,9 1,9 2,2 Reducir los gastos fijos de la casa Reducir los gastos de teléfono, televisión, internet No poder mantener la casa a una temperatura adecuada No disponer de dinero suficientes para pagar gastos de la casa (hipoteca, alquiler, facturas de luz, agua…) Fuente: EINSFOESSA 2013 5.4. La exclusión de la salud Las dificultades para la integración en la dimensión de la salud afectan al 24,8% de la población de Andalucía, reflejándose fundamentalmente en dos situaciones de privación: seguir los tratamientos necesarios para la conservación de su estado de salud, y las dificultades para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada en términos nutricionales. Asimismo, existen problemas en el estado de salud de algunas personas que dificultan su participación en la sociedad, por un lado las limitaciones que suponen para realizar actividades de la vida diaria y por otro lado, por ser dependientes y no recibir la ayuda que precisa esta dependencia. La salud en términos de derechos y de accesibilidad, también genera situaciones de gran exclusión para una pequeña parte de la sociedad. Por su parte, los problemas de salud mental, aunque no están muy extendidos, contienen una capacidad desintegradora especialmente grave en la sociedad de hoy en día. 65 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía La privación en materia de salud En la sociedad andaluza, como en la española existen situaciones de carencia material en materia de salud. El ejemplo más extendido es que el 20,6% de los hogares en Andalucía (el 13,3% en España), han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos. Una situación que se extiende de manera especial entre los hogares en exclusión severa, alcanzando a 6 de cada 10 (59,1%). La privación también se manifiesta en aquellos hogares que no están satisfaciendo sus necesidades alimenticias ahora o que de manera frecuente han tenido problemas para satisfacerlas en los últimos 10 años. Es el caso del 3,7% de los hogares en Andalucía y 3,9% en España. En este sentido, los cambios recientes (representado en el gráfico 5.8.) apuntan hacia una intensificación de los problemas de las familias para asegurar una alimentación saludable. Los problemas económicos han obligado a las familias a enfrentarse a una serie de problemas que inciden directamente en la salud de las personas. Una situación que se manifiesta en que casi la mitad de los hogares han tenido que reducir los gastos dedicados a la alimentación, o que un 20,9% no han podido asegurar una comida de proteínas al menos 3 veces por semana, o de manera más global, que el 18,7% de los hogares no ha podido adquirir los alimentos para una dieta adecuada. Gráfico 5.8 Porcentaje de hogares que por problemas económicos han tenido que afrontar durante el último año, los siguientes problemas, en España y Andalucía en 2013 46,2 Reducir gastos en alimentación 42,3 20,9 No poder realizar una comida de carne, pollo o pescado al menos 3 veces por semana 13,8 18,7 No llevar una dieta adecuada 12,4 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 Otra dinámica que incide negativamente en el acceso a la salud son las dificultades económicas que actúan como elementos desintegradores para la salud, en aquellas necesidades no cubiertas por la sanidad pública. Aunque afecta a una menor proporción de 66 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía hogares en Andalucía que en España, algunas familias han necesitado unas gafas o una dentadura y no las han podido adquirir por no poder permitírselas, un 14,6% y 15,3% respectivamente. La necesidad no cubierta de tratamientos especializados, como pueden ser las consultas dentales o ginecológicas, alcanza al 18,1% de las familias en Andalucía. Y aunque de manera más reducida, un 3,9% afirma haber necesitado de servicios médicos privados y no haber podido acudir a ellos por no disponer de capacidad económica para ello. Gráfico 5.9 Porcentaje de hogares privados de elementos de la salud por no poder permitírselos en España y Andalucía en 2013 14,6 Gafas 10,7 15,3 Dentadura 12,1 18,1 Tratamientos especializados Servicios médicos privados 15,9 3,9 3,3 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 El estado de salud En Andalucía, un 6,4% de la población define su estado de salud como malo, una proporción que se eleva a casi 1 de cada 10 personas de 65 y más años y que se reduce a 1 de cada 20 para los menores de 65 años. Además de las variaciones lógicas en función de la edad, existe una mayor proporción de personas excluidas que perciben su estado de salud como “más bien malo o francamente malo”. Al analizar el grupo de edad de los menores de 65 años, la proporción de personas excluidas que perciben su estado de salud como malo triplica la de la población integrada (5,9% frente al 2,2%). Una relación en la misma dirección, pero más leve, se da en la población de 65 y más años, entre quienes el estado de salud malo alcanza al 14,4% de los integrados y al 24,4% de los excluidos. Más allá del estado de salud percibido, se registran dos indicadores de exclusión que añaden el matiz de las situaciones de dependencia. Es el caso de los hogares con personas dependientes, que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para realizar las actividades 67 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía de la vida diaria, y que no la reciben. La proporción de estos hogares en Andalucía es inferior a la que se da en España, el 0,7% frente al 1,2%, y se incrementa hasta el 2,5% entre los hogares en exclusión severa. Por otro lado, aquellos hogares en los que todos los adultos tienen limitaciones para las actividades de la vida diaria, originadas por algún problema grave de salud, representa el 1,5% en Andalucía, inferior a la de España (2,6%). 65 y más años Menores de 65 años Gráfico 5.10 Porcentaje de informantes que describen su estado de salud como malo en España y Andalucía en 2013, según grupo de edad y situación de integración-exclusión Integrado 2,2 Excluido 5,0 5,9 10,3 14,4 Integrado 18,2 24,4 Excluido Total Integrado Excluido 35,1 5,7 8,9 8,8 13,9 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 La salud mental A continuación, queremos analizar alguna realidad especialmente exclusógena de la dimensión de la salud, la relacionada con los trastornos de salud mental o depresión entre los hogares y las personas residentes en Andalucía. Entendemos como salud mental el equilibrio de las relaciones entre un individuo, su grupo social y todo su entorno. No hace falta volver a recordar el concepto de exclusión social para que podamos entender la interrelación existente entre los dos conceptos, y la interdependencia de los diferentes componentes con las situaciones de empleo, afectividad, vivienda, autoestima… Para la Organización Mundial de la Salud diferentes factores característicos de la sociedad urbana moderna pueden tener efectos nocivos sobre la salud mental. Nos referimos a la influencia del estrés, de acontecimientos vitales adversos, la pobreza, los altos niveles de violencia y el escaso apoyo social. Entre las víctimas de la pobreza y las privaciones es mayor la prevalencia de trastornos mentales o depresión. Esta mayor prevalencia puede explicarse 68 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía por la acumulación de causas de trastornos mentales entre los pobres, así como por la transición de los enfermos mentales a la pobreza. En general, un 9% de los hogares situados en Andalucía integran a alguien que ha tenido o tiene algún trastorno de salud mental o depresión en los últimos 5 años. Una tasa de afectación inferior a la obtenida para el conjunto de hogares en España (10,6%). Como cabía prever, los problemas de salud mental son mayores en hogares que se encuentran en situaciones más intensas de exclusión. En el 16,7% de los hogares excluidos en Andalucía hay depresión o problemas de salud mental, mientras que en los hogares plenamente integrados, la incidencia es del 6,8%. En España este porcentaje asciende al 17,4%, duplicando el obtenido en hogares integrados (8,7%). En los hogares que se encuentran bajo el umbral de la pobreza esta situación también se incrementa, aunque de forma más ligera en el caso de Andalucía, el 11,9%, que en el caso de España (13,9%). Por otro lado, en estos hogares la tasa de exclusión social alcanza el 41%, frente al 22% del total de los hogares de Andalucía, lo que confirma la estrecha relación con el proceso de alejamiento del espacio social integrado. Gráfico 5.11 Porcentaje de hogares con alguien que ha tenido o tiene algún trastorno de salud mental o depresión en España y Andalucía en los últimos 5 años, según situación de integración-exclusión y pobreza 6,8 Integrado 8,7 16,7 17,4 Excluido No pobre 5,0 9,6 11,9 Pobre 13,9 9,0 Total 10,6 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 69 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 6. Las dificultades en el eje social-relacional Finalizamos la descripción de los hogares con el análisis del eje de relaciones o lazos sociales según la incidencia de los distintos indicadores de exclusión social. Las personas se interrelacionan en la vida cotidiana con otras personas de su entorno, en el ámbito del vecindario, de la familia, de la comunidad, étnica, lúdica o religiosa, etc. Estas interrelaciones generan redes de solidaridad que suponen auténticos recursos sociales (capital social), pero también generan procesos de pertenencia y de identidad no menos importantes en la dimensión simbólica de la integración social. Por la dificultad de establecer indicadores para analizar estos tipos de interrelaciones se diferencian estas situaciones en dos dimensiones. Por un lado, el aislamiento social como forma de exclusión, es decir la ausencia de lazos sociales, la falta de apoyos sociales, principalmente a través de la institución familiar, pero también a través de los lazos comunitarios basados en la vecindad u otros elementos. Por otro lado, la dimensión de conflicto social en la que hemos incluido las relaciones sociales adversas o conflictivas, y el espacio de la conflictividad social y/o familiar (conductas anómicas, adicciones, malos tratos, relaciones vecinales y familiares deterioradas). Aislamiento social Conflicto social Gráfico 6.1. Porcentaje de población de Andalucía y España afectada por cada una de las dimensiones del eje social-relacional en 2013 6,2 Total población 4,7 17,9 Población excluida 15,2 23,2 Población en exclusión severa Total población 19,8 2,7 3,0 5,3 Población excluida 6,9 7,2 Población en exclusión severa 8,7 España Andalucía Fuente: EINSFOESSA 2013 Dentro del eje social-relacional, los problemas de conflicto social tienen un mayor peso exclusógeno sobre la población de Andalucía. La dimensión de conflicto social es la que afecta de manera más intensa a la población de Andalucía dentro del eje social-relacional (el 4,7%). Por su parte, los problemas de relaciones personales y familiares tienen una influencia menos extensa entre la población general, 3% en Andalucía y 2,7% en España. Casi 2 de cada 10 personas en exclusión severa en Andalucía están afectadas por algún tipo de problemas de la dimensión de conflicto. Los problemas de convivencia y aislamiento social 70 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía se dan en mayor medida entre los sectores más excluidos de la población de Andalucía (8,7%) superando los valores obtenidos a escala estatal (7,2%) en la dimensión del aislamiento social. 6.1. Los indicadores del eje social-relacional El eje social-relacional del ISES está compuesto por un total de 8 indicadores, 5 de la dimensión del conflicto social y 3 de la dimensión del aislamiento social. Los ámbitos que afectan a un mayor número de hogares son los relacionados con las relaciones conflictivas y los comportamientos anómicos. Dentro de la dimensión de conflicto social cabe destacar las dos circunstancias que más presencia tienen en Andalucía: sufrir malos tratos físicos o psicológicos y los problemas de adicciones (con el alcohol, otras drogas o con el juego). En un 1,4% de los hogares situados en Andalucía, algún miembro ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años. Asimismo, un 1,3% de los hogares cuentan con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas de adicciones (un 2,4% en España). Tabla 6.1. Indicadores de exclusión social del eje social-relacional en España y Andalucía en 2013 % Hogares Dim. Nº Indicadores Aislamiento social Conflicto social 28 Alguien en el hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años 29 Hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas 30 Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego 31 Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja España Andalucía 2,5 1,4 0,7 1,1 2,4 1,3 0,6 0,6 32 Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con la justicia (antecedentes penales) 0,8 1,1 33 Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o de dificultad 5,4 6,1 0,6 1,0 0,2 0,1 34 Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos 35 Hogares con personas en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos, centros drogodependencias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres Fuente: EINSFOESSA 2013 Por otra parte, mientras que el apoyo social, personal y familiar constituye uno de los factores de protección e inserción más importantes para las personas, en particular las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, un 6,1% de las personas que viven solas carecen a su vez de este pilar (un 5,4% en España). Estas personas manifiestan además no tener familia ni nadie en quien apoyarse para situaciones de enfermedad o de dificultad (indicador 33). Si analizamos ahora más específicamente los niveles de integración o exclusión, sí existen variaciones destacables. Vemos gráficamente cómo las tres situaciones con incidencia más intensa en la situación social-relacional del conjunto de hogares en Andalucía y España, tienen un claro carácter exclusógeno. Eso es, aumenta claramente el peso de cada una de ellas 71 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía conforme se intensifica la situación de exclusión de los hogares. Además, en el indicador 33, la proporción de hogares excluidos en Andalucía supera claramente el valor obtenido para los hogares excluidos en España. Dicho de otra manera, este indicador incide de manera más extensa en la situación de exclusión social de los hogares situados en Andalucía. Problemas con el Malos tratos físicos alcohol, con otras Sin relaciones en o psicológicos en drogas o con el el hogar y ningún los últimos 10 años apoyo juego Gráfico 6.2. Porcentaje de hogares integrados y excluidos en Andalucía y España afectados por cada indicador de mayor incidencia del eje social-relacional en 2013 11,0 Excluidos 7,8 4,7 4,7 Integrados 5,8 6,1 Excluidos Integrados 0,1 1,2 6,2 Excluidos Integrados 8,9 0,1 0,7 Andalucía España Fuente: EINSFOESSA 2013 La posibilidad de sufrir malos tratos físicos o psicológicos aumenta considerablemente para los hogares en exclusión social en Andalucía, el 6,2% frente al 0,1% de hogares integrados. Existe también una correlación evidente entre una situación de mayor vulnerabilidad social de los hogares y que alguno de sus integrantes tenga o haya tenido problemas de adicciones, en el 5,8% de los hogares excluidos (el 6,1% en España) frente al 0,1% de los integrados (1,2% en España). Asimismo, en cuanto a las personas que viven solas y no disponen de ningún apoyo externo, tienen 2,3 veces más posibilidad de encontrarse en exclusión social (un 11%), siendo esta proporción sensiblemente superior a España (un 7,8%). 6.2. Red social y exclusión A pesar de las fuertes dificultades, todo apunta al mantenimiento de un gran recurso de capital social en la sociedad española. Así, en general es de destacar la densidad relacional alta de los hogares en España y Andalucía, que está capitalizada en la red familiar, el entorno vecinal y “de amistad” de las familias. La red social próxima es intensa y plural, y consigue amortiguar los efectos de la crisis, siendo un soporte para las personas. 72 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía La cantidad y la calidad de las relaciones que se tienen con nuestro entorno demarcan, frecuentemente, un contexto más o menos favorable para la propia determinación individual así como colectiva. A menudo estas relaciones (en cantidad como en calidad) se traducen en una mayor o menor integración con nuestro entorno. En este sentido, nos parece primordial centrarnos también en los hogares en los que sí se están dando este tipo de carencias relacionales. En una primera aproximación a los hogares en España que manifiestan no contar, o no haber contado, con alguna persona que pudiera ayudarles en situaciones de necesidad, no se observa un deterioro importante de la capacidad de recibir ayuda entre 2007 y 2013, pero sí una tendencia a la baja. Así, la proporción sobre el total de hogares que no cuentan, o no han contado alguna vez con ayuda, se reducen en 0,4 y 0,9 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, los hogares situados en Andalucía en su conjunto, en el año 2013, parecen contar con una red social próxima de apoyo menos extensa que a nivel estatal, el 66,5% manifiestan tener ayuda (3,9 puntos menos que en España). Además, se detecta una percepción de relativo deterioro de esta capacidad de recibir ayuda, ya que el 68,4% indican haber tenido ayuda con anterioridad (dato recogido con la persona informante durante la EINSFOESSA 2013). TIENE AYUDA HA TENIDO AYUDA Gráfico 6.3. Porcentaje de hogares que manifiestan tener o haber tenido ayuda en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013) España 2007 24,7 75,3 España 2013 25,6 74,4 Andalucía 2013 31,6 68,4 España 2007 29,2 70,8 España 2013 29,6 70,4 Andalucía 2013 33,5 66,5 NO SÍ Fuente: EINSFOESSA 2013 No obstante, si se hace un análisis según espacios de integración-exclusión, se observa un incremento de la ayuda con la que cuentan los hogares excluidos en España entre 2007 y 2013 (12 puntos porcentuales más), mientras que se reduce en 2,4 puntos la ayuda con la que cuentan los integrados. Al examinar el porcentaje de hogares situados en Andalucía en 2013 que manifiestan haber tenido ayuda y tener ayuda en la actualidad, podemos constatar una tendencia distinta, es decir una percepción de disminución de la capacidad de ayuda entre los dos tipos de hogares, vulnerables e integrados. También en los hogares excluidos se observa una red de apoyo social menos extensa en Andalucía respecto a España. 73 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía España 2007 España Andalucía España 2007 2013 2013 TIENE AYUDA Andalucía España 2013 2013 HA TENIDO AYUDA Gráfico 6.4. Porcentaje de hogares que manifiestan tener o haber tenido ayuda en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013) según espacios de integración-exclusión 34,1 Excluido Integrado 65,9 22,8 77,2 Excluido 25,9 74,1 Integrado 25,6 74,4 Excluido Integrado 35,3 30,5 69,5 45,2 Excluido Integrado Excluido Integrado Excluido Integrado 64,7 54,8 26,2 73,8 33,2 66,8 28,6 71,4 41,0 59,0 31,3 68,7 NO SÍ Fuente: EINSFOESSA 2013 El 66,5% de los hogares situados en Andalucía cuentan con ayuda en momentos de necesidad, un 70,4% en España. Este alto porcentaje evidencia que la cobertura y solidaridad de la red de apoyo personal y familiar (red informal) es muy activa, aunque la extensión de esa ayuda en Andalucía sea ligeramente inferior a la de España. No obstante, en términos de población, un 34,1% no tiene ayuda en Andalucía (más de 2,8 millones de personas) frente al 30,1% de la población de España. A esta población que manifiesta no contar con la ayuda necesaria, cabe destacar también una proporción significativa de hogares que indican haber perdido parte de su red social habitual como consecuencia de reducir sus actividades de ocio. De hecho el 63,8% de los hogares situados en Andalucía se han visto obligados a recortar sus actividades de diversión por problemas económicos (el 59,4% en España) e incluso el 56,6% no pueden tener unas vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (el 49,4% para el conjunto de hogares en España). Una de las consecuencias directas de enfrentarse a estas circunstancias es que un 22,6% de los hogares ha perdido relaciones sociales habituales (un 17,7% en España). Lógicamente, la pérdida de relaciones sociales habituales por motivos económicos ha sido más extensa entre hogares situados en el espacio de la exclusión (un 37,8% en Andalucía y 34,8% en España). Por otra parte, ante la coyuntura actual, y más allá de ella, parece importante no sólo saber cuántas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión sino cómo intentan resolver su situación, dónde buscan ayuda, cómo acuden, a través de quién… esto implica el uso de redes de apoyo social tanto personales y familiares como las institucionales. Para ello identificamos 4 tipos de ayuda. En primer lugar, aquellos hogares con ayuda mutua, es decir, que ofrecen ayuda a otros hogares y también ellos la reciben si la necesitan. En segundo lugar, aquellos que dependen de las ayudas externas, debido a que reciben ayuda si 74 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía la necesitan pero no la pueden ofrecer. En tercer lugar, los hogares benefactores que ayudan a otros hogares pero ellos no la reciben. Por último, los hogares que ni tienen ni dan ayuda, bien porque nunca la han necesitado o porque no cuentan con redes de apoyo. En general en España, han aumentado ligeramente los hogares que reciben algún tipo de ayuda, pero el incremento más claro se da en las prácticas de ayuda mutua con 9,2 puntos porcentuales más entre 2007 y 2013. Por otro lado, los hogares que aportan ayuda a otros en situaciones de dificultad sin recibirla de otros, los benefactores, han experimentado también un leve aumento en 1 punto porcentual. En cambio, se observa un claro descenso de los hogares que solo reciben ayuda sin ofrecer a otros, los receptores, pasando del 26,9% en 2007 al 17,8% en 2013. Asimismo, se observa una leve disminución del peso de los hogares que ni tienen ni proporcionan ayudan, en 1,1 puntos porcentuales alcanzando el 21,3% del total. Gráfico 6.5. Distribución porcentual de los hogares en relación a la ayuda que reciben y/u ofrecen, respecto del total de hogares en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013) 21,3 21,9 17,8 18,6 52,6 47,9 7,3 8,3 11,6 España 2007 España 2013 Andalucía 2013 22,4 26,9 43,4 Benefactores Ayuda mutua Receptores de ayuda Ni dan ni reciben Fuente: EINSFOESSA 2013 La situación de los hogares situados en Andalucía muestra notables variaciones. De un lado los hogares que practican la ayuda mutua son el 47,9% y representan un volumen inferior al que se registra en España. De otro lado, los hogares que solo son receptores de la ayuda alcanza el 18,6% superando el 17,8% de España. Asimismo, 2 de cada 10 hogares (21,9%) ni dan ni reciben ayuda de otros cuando lo necesitan, y por último, solo el 11,6% son exclusivamente benefactores. El aumento de los hogares que cuentan con una persona que les apoye en momentos de necesidad, se debe entre otras razones, al incremento de las situaciones de necesidad. Sin embargo, el hecho de dar y recibir ayuda no se produce en la misma intensidad según la situación de dificultad de los hogares. De hecho, las prácticas de ayuda mutua se dan en mayor medida en hogares en situación de integración social, en el 52,3% en Andalucía y el 55,2% en España, mientras que se reducen drásticamente en hogares en exclusión social, el 75 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 32,6% y 43,4% respectivamente. Se observa una tendencia similar si se hace la lectura por situación de pobreza. Por lo contrario, el porcentaje de hogares receptores de ayuda (18,6% en Andalucía y 17,8% en España), aumenta conforme empeora la situación de pobreza económica y de exclusión social de los hogares, alcanzando en Andalucía el 28,4% y el 26,5% respectivamente (24,1% y 23,4% en España). Tabla 6.2. Distribución porcentual de los hogares en relación a la ayuda que reciben y ofrecen, respecto del total de hogares en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013) Pobreza No pobre Exclusión Social Pobre Integrado Excluido España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía Ni dan ni reciben 20,8 23,7 25,0 26,7 20,4 20,2 24,7 27,7 Receptores de ayuda 15,4 13,8 24,1 28,4 16,2 16,3 23,4 26,5 Ayuda mutua 55,7 50,6 44,6 38,4 55,2 52,3 43,4 32,6 Benefactores 8,2 11,9 6,3 6,5 8,2 11,2 8,5 13,1 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 Fuente: EINSFOESSA 2013 Al centrarnos en los hogares que ni dan ni reciben ayuda, se observan tendencias similares. En Andalucía y España, a mayor vulnerabilidad social y económica los hogares se encuentran también socialmente más aislados, lo que a su vez sin duda contribuye a agravar sus dificultades sociales. Para definir la red de apoyo social de los hogares es también necesario acercarse a la red formal o institucional que les suministra ayuda o los servicios a los que han acudido los hogares en busca de ayuda, o bien porque no disponen de otro tipo de ayuda o como complemento a las ayudas personales y familiares. Para ello se consideran 3 tipos de servicios: los servicios sociales públicos (servicios de base, comunitarios o generales que pueden ser municipales, de las diputaciones, consejos comarcarles e incluso autonómicos); “Cáritas”, es decir todos los servicios prestados o gestionados por las diferentes Cáritas diocesanas o parroquiales; y por último “otras entidades”, es decir el resto de entidades que ofertan servicios de atención, acogida o información de asociaciones u otro tipo de entidades (atención a inmigrantes, transeúntes, minorías y otras). Pues bien, en general, los hogares acuden en mayor medida a servicios sociales públicos cuando necesitan ayuda, seguido por los servicios prestados por Cáritas y en menor medida a otras entidades sociales. Sin embargo, cabe destacar cómo en Andalucía estas tres proporciones son muy similares entre sí. 76 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 6.6. Porcentaje de hogares que han acudido a diferentes servicios en busca de ayuda en Andalucía y España en 2013, según situación de integración-exclusión Excluido Integrado 21,5 21,8 21,5 Andalucía Andalucía 1,7 2,1 2,6 España 1,7 2,6 15,2 España 19,9 20,9 3,9 6,0 6,5 6,8 Total Andalucía 4,7 España 6,3 7,6 Otras entidades Cáritas Servicios sociales públicos Fuente: EINSFOESSA 2013 Analizando los niveles de integración-exclusión, constatamos lógicamente cómo a mayor necesidad o dificultad de los hogares, mayor es el porcentaje de hogares que acuden a alguno de estos servicios en busca de ayuda. Al centrar la mirada en los hogares más vulnerables de Andalucía, la realidad es algo diferente ya que los hogares utilizan preferentemente los servicios prestados por Cáritas, seguido de muy cerca por los servicios sociales públicos locales y los servicios ofrecidos por otras entidades. 77 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 7. Conclusiones Una mirada a los análisis que han dado origen a cada uno de los capítulos nos da pie a comprender los rasgos dominantes de la situación del desarrollo y exclusión social en Andalucía. A continuación, tratamos de hacer una síntesis de lo más destacado e importante de estos resultados. 7.1. El contexto de la exclusión y el desarrollo social en Andalucía Andalucía ha mantenido un crecimiento poblacional constante hasta el año 2012, iniciando un leve descenso poblacional durante 2013. En la estructura demográfica de Andalucía tiene un mayor peso la población más joven, aunque también se ha registrado un aumento de la tasa de dependencia, fundamentalmente impulsado por el aumento de la población mayor de 65 años y porque las pérdidas poblacionales explicadas por los flujos migratorios se han concentrado en el tramo de edad de población potencialmente activa. La progresiva reducción de la renta media de los hogares de Andalucía desde el año 2010, ha venido acompañada de un incremento notable de la desigualdad. Una desigualdad que ha crecido un 9% entre 2008 y 2012. En la sociedad actual, el acceso a la vivienda es un elemento fundamental de emancipación, estabilidad e integración social. En Andalucía, el gasto en vivienda de los hogares supera el máximo tolerable (el 30% de sus ingresos) y además, ha aumentado un 25% el gasto medio por hogar en los últimos años. También se ha producido un incremento muy importante en el gasto medio de los hogares destinado a la enseñanza. En cuanto a la situación ocupacional y de empleo de la población, mientras que la tasa de actividad se mantiene estable, y muy similar a la de España, aumenta de manera constante la tasa de paro general y la tasa de paro juvenil, mostrando incluso un crecimiento más intenso durante los últimos dos años. Por otra parte, se observa un ligero aumento de la tasa de paro de las personas de 55 y más años. Nuestra preocupación debe concentrarse particularmente en el incremento sostenido del paro de larga duración por las consecuencias muy negativas, que se van a producir en la situación social de este segmento de la población, asociadas al agotamiento de las prestaciones sociales. Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España. Otros rasgos de vulnerabilidad de la sociedad andaluza: el aumento del riesgo de pobreza, el aumento de la desigualdad, el aumento de la baja intensidad laboral de los hogares, y el aumento importante de la carencia material severa, concretamente el haber tenido retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda. Además, se ha producido un incremento muy importante de los hogares que manifiestan tener dificultad para llegar a fin de mes, especialmente los que indican tener mucha dificultad. 78 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 7.2. La integración social en Andalucía En el conjunto de la población, ha aumentado el espacio de la exclusión social en España entre 2007 y 2013. En Andalucía se estima en 697.000 el número de hogares (2,1 millones de personas) que se encuentran en la exclusión social en el año 2013. Entre ellos, es primordial ofrecer una atención de urgencia a los 334.000 hogares (1,1 millones de personas) que están en una situación de exclusión social severa. Además, el análisis complementario de la pobreza económica y la exclusión social nos ha permitido identificar segmentos de la población con mayores dificultades: la más vulnerable es la población afectada por procesos de exclusión y situación de pobreza, unas 1,2 millones de personas (348.000 hogares). Sin embargo, es importante tener en consideración también la situación de riesgo frente a la extensión de la pobreza de los hogares excluidos que se sitúan por encima del umbral de la pobreza ya que su situación les supone una mayor vulnerabilidad frente al contexto de crisis de empleo. Igualmente, la vulnerabilidad de los hogares que se sitúan en el espacio de la pobreza integrada, ya que la persistencia de la situación de pobreza les puede dificultar mantenerse integrados. Las situaciones más habituales de exclusión de la población de Andalucía se concentran principalmente en el eje económico (93%) y en el eje político y de ciudadanía (82%). Por su parte, el eje social-relacional afecta al 20% de la población excluida. Concretamente, los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad andaluza son los relacionados con el empleo, la vivienda, la salud y la educación. 7.3. Perfiles con mayor riesgo de exclusión social A modo de síntesis, después de haber realizado en el capítulo 3 una caracterización de los hogares y sustentadores que componen los diferentes espacios sociales, centramos el foco del análisis en aquellos perfiles (hogares y personas) que acumulan un mayor riesgo de exclusión social. Si consideramos la tasa de exclusión social de los hogares y de la población, en términos de probabilidad de sufrir esa característica, podemos establecer que el riesgo de exclusión social de los hogares de Andalucía es del 22,1%, mientras que el riesgo de exclusión social de la población es del 25,2%. El análisis de hogares y población ha permitido identificar algunas características entre las que el riesgo de exclusión es notablemente superior a la media, y que permiten perfilar las situaciones de mayor riesgo de alejamiento del espacio integrado. La nacionalidad diferente a la UE15 triplica el riesgo de exclusión, mientras que el trabajo irregular, el desempleo y la etnia gitana, duplica la tasa de exclusión social entre la población andaluza. Estas mismas características incrementan el riesgo de exclusión entre los hogares de Andalucía, al mismo tiempo que los hogares de los barrios degradados o marginales (37%), los hogares monoparentales extendidos (35%) y aquellos con personas menores de 18 años (31%) completan el perfil de familias con mayor riesgo de exclusión social. 79 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 7.1. Riesgo de exclusión social (%) de la población de Andalucía y España, según características socio-demográficas % Población España Andalucía TOTAL 25,1 25,2 Persona ocupada con trabajo temporal 28,3 30,9 Persona menor de 18 años 35,4 33,7 Persona sin estudios o con estudios incompletos 28,7 33,7 Persona de etnia gitana 72,2 48,4 Persona desempleada 50,3 50,7 Persona desempleada larga duración 55,1 51,2 Persona ocupada con trabajo irregular 56,5 53,5 Persona extranjera-No UE15 52,5 73,8 Fuente: EINSFOESSA 2013 Tabla 7.2. Riesgo de exclusión social (%) de los hogares en Andalucía y España, según características socio-demográficas % Hogares España Andalucía TOTAL 21,9 22,1 Hogar monoparental 28,8 27,2 Hogar con alguna persona con discapacidad 28,0 27,5 Hogar en municipio de más de 100.000 habitantes 23,8 28,5 Hogar con alguna persona menor de 18 años 32,3 31,3 Hogar monoparental extendido 32,3 35,4 Hogar en barrio degradado o marginal 37,4 37,0 Hogar con alguna persona desempleada 43,7 43,7 Hogar con baja intensidad laboral 54,6 53,6 Hogar con alguna persona extranjera-No UE15 49,3 64,3 Fuente: EINSFOESSA 2013 80 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 7.4. Las dificultades en el eje económico En el terreno de lo económico, el desempleo y la prolongación de esta situación en el tiempo, así como la falta de alternativas formativas están generando una corriente exclusógena para muchos hogares en Andalucía. La precariedad laboral constituye un claro factor de riesgo para la plena participación social de la población. El desempleo expande la exclusión social, pero algunas situaciones de ocupación laboral también se asocian con un alejamiento del espacio de la integración, especialmente en el caso de las mujeres. El empleo precario tiene un fuerte carácter exclusógeno ya sea su vertiente de empleo irregular o su vertiente de empleo temporal; ambos tipos tienen una importante fuerza desintegradora, incluso más intensa en hogares en los que la persona de referencia es una mujer. Uno de los ámbitos de la exclusión en los que mayor impacto genera la relación con el empleo y la inestabilidad en el empleo es el de la pobreza. Por otra parte, el nivel de estudios influye en la probabilidad de encontrar un empleo, y en la probabilidad de permanecer o salir del espacio de la integración. A un mayor nivel educativo le corresponde una menor probabilidad de exclusión social y por tanto una permanencia más estable en el espacio social de la integración. La adquisición de estudios más allá de los obligatorios, aumenta la posibilidad de tener un empleo en estos momentos. La relación estudios y empleo adquiere más fuerza en el caso de la población femenina de Andalucía: la proporción de mujeres con estudios universitarios empleadas es del 94,4%, frente al 8,1% de las mujeres que no han alcanzado los estudios obligatorios. De la misma manera, disponer de un mayor nivel de estudios facilita la salida del desempleo, por tanto la recuperación de la situación de inserción laboral se convierte en un paso adelante en el mantenimiento o recuperación de la integración social. Por último, hemos comprobado que en una sociedad marcada por el desempleo y la precariedad laboral, no existe una inversión proporcional en formación profesional y laboral. La escasez de ofertas de empleo y la falta de ofertas formativas accesibles pueden estar operando en esta realidad y provocando una desmovilización formativa, que impacta de manera mucho más negativa entre la población con menos estudios. Un sector poblacional especialmente vulnerable ya que precisa especialmente de la compensación de sus mayores dificultades de empleabilidad. 7.5. Las dificultades en el eje político y de ciudadanía La exclusión de la participación política y social es, por un lado, la privación del derecho a elegir representantes políticos y a ser elegido y, por otro lado, la falta de interés y motivación por la participación en la toma de decisiones colectivas. El 12% de la población en Andalucía se encuentra alejada del espacio de participación política y social. Afecta principalmente a la población extracomunitaria o de países de la ampliación UE12, a las personas menores de 30 años y los desempleados. 81 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía La falta de interés en las elecciones y la creencia de que el voto en las elecciones municipales no sirve para nada es un freno para la participación política de algunas personas, concretamente en Andalucía las personas excluidas que no participan por estas razones (14%) son 3 veces más que las personas integradas (4%). El 31% de la población participa en la sociedad a través de asociaciones, sindicatos, partidos políticos y otro tipo de organizaciones y colectivos sociales. La participación en alguna actividad asociativa es superior entre la población excluida, en cambio la participación en alguna manifestación, protesta o acción colectiva se da en mayor medida entre la población integrada. Al hablar de exclusión residencial se recogen las situaciones relativas a accesibilidad, adecuación, habitabilidad y estabilidad de la vivienda. De manera global, un tercio de la población está afectada por alguno de estos factores. La relación con la actividad laboral y más concretamente el desempleo de larga duración, así como la nacionalidad de los sustentadores principales son las características más determinantes en la afectación de los indicadores de vivienda. La exclusión residencial tiene además otras manifestaciones ya que una parte importante de los hogares han tenido que ejecutar medidas compensadoras para afrontar problemas de la vivienda, derivados de las dificultades económicas. Muchos hogares se han visto obligados a reducir los gastos fijos de la casa, y los gastos de teléfono, televisión e internet. Otros indican no poder afrontar los adeudos relacionados con la vivienda y por tanto se encuentran ante el riesgo de no poder disponer de esos servicios. Por último, la exclusión puede manifestarse en problemas relativos a las modificaciones de lugares de residencia y/o la búsqueda de alternativas habitacionales. Una cuarta parte de la población de Andalucía se encuentra afectada por la exclusión de la salud, reflejándose fundamentalmente en dos situaciones de privación: seguir los tratamientos necesarios para la conservación de su estado de salud no es posible para el 21% de los hogares, y las dificultades para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada en términos nutricionales alcanza al 4% de las familias. Los problemas económicos han obligado a las familias a enfrentarse a problemas que inciden directamente en la salud de las personas. Casi la mitad de los hogares han tenido que reducir los gastos dedicados a la alimentación, un 21% no han podido asegurar una comida de proteínas al menos 3 veces por semana, el 19% de los hogares no ha podido adquirir los alimentos para una dieta adecuada, el 15% de las familias han necesitado unas gafas y otro 15% una dentadura y no las han podido adquirir por no poder permitírselas. En cuanto al estado de salud general, la percepción del mismo, es notablemente peor entre la población no integrada. Entre las víctimas de la exclusión social es mayor la prevalencia de trastornos mentales o depresión. Esta mayor prevalencia puede explicarse por la acumulación de causas de trastornos mentales entre las personas en exclusión, así como por la transición de los enfermos mentales a la exclusión. En general, un 9% de los hogares situados en Andalucía integran a alguien que ha tenido o tiene algún trastorno de salud mental o depresión en los últimos 5 años. 82 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 7.6. Las dificultades en el eje social-relacional Mientras que el apoyo social personal y familiar constituye uno de los factores de protección e inserción más importantes para las personas, en particular las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, un 6,1% de las personas que viven solas carecen a su vez de este pilar. Estas personas manifiestan además no tener familia ni nadie en quien apoyarse para situaciones de enfermedad o de dificultad. Es de destacar la densidad relacional alta de los hogares en Andalucía, que está capitalizada en la red familiar, el entorno vecinal y “de amistad” de las familias. La red social próxima es intensa y plural, y consigue amortiguar los efectos de la crisis, siendo un soporte para las personas. Los hogares situados en Andalucía en su conjunto, en el año 2013, parecen contar con una red social próxima de apoyo importante, aunque menos extensa que a nivel estatal. Eso sí, destaca una percepción de relativo deterioro de esta capacidad de recibir ayuda tanto entre los hogares integrados como excluidos. Es superior la proporción de población que ha tenido ayuda con anterioridad a la que indica tener ayuda en estos momentos. Además, se percibe una disminución de la capacidad de ayuda tanto entre los hogares vulnerables como los integrados. El 66,5% de los hogares cuentan con ayuda en momentos de necesidad. Este porcentaje evidencia que la cobertura y solidaridad de la red de apoyo personal y familiar (red informal) es activa. No obstante, es de destacar el 34,1% de la población que no dispondría de ayuda en caso de problema, en Andalucía (más de 2,8 millones de personas). Ante la coyuntura actual, parece importante saber cómo las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión están intentando resolver su situación, dónde acuden, cómo acuden, a través de quién… esto implica el uso de redes de apoyo social tanto personales y familiares como las institucionales. Para ello hemos identificado 4 tipos de ayuda. En primer lugar, aquellos hogares que se tienen ayuda mutua, es decir, que ofrecen ayuda a otros hogares y también ellos la reciben si la necesitan. En segundo lugar, aquellos que dependen de las ayudas externas, debido a que reciben ayuda si la necesitan pero no la pueden ofrecer. En tercer lugar, los hogares benefactores que ayudan a otros hogares pero ellos no la reciben. Por último, los hogares que ni tienen ni dan ayuda, bien porque nunca la han necesitado o porque no cuentan con redes de apoyo. Las prácticas de ayudas multidireccionales (ayuda mutua) se dan en el 48% de los hogares, el 19% de los hogares son dependientes de la ayuda de otros, es decir solo receptores de ayuda. Asimismo, el 22% ni dan ni tienen ayuda de otros cuando lo necesitan, y por último, solo un 12% son benefactores. El hecho de dar y recibir ayuda no se produce en la misma intensidad según la situación de dificultad de los hogares. De hecho, las prácticas de ayuda mutua se dan en mayor medida en hogares en situación de integración social, mientras que se reducen drásticamente en hogares en exclusión social. Para definir la red de apoyo social de los hogares es también necesario acercarse a la red formal o institucional que les suministra ayuda o los servicios a los que han acudido los hogares en busca de ayuda, o bien porque no disponen de otro tipo de ayuda o como complemento a las ayudas personales y familiares. 83 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Los hogares acuden en mayor medida a servicios sociales locales cuando necesitan ayuda, seguido por los servicios prestados por Cáritas y en menor medida a otras entidades sociales. El 6,5% de los hogares en Andalucía han acudido a Cáritas en busca de ayuda, una proporción muy cercana al 6,8% de los que han solicitado la protección de los servicios sociales públicos locales, a su vez al 6% que han acudido a servicios ofrecidos por otras entidades. De hecho, entre la población en los hogares en exclusión, las personas que acuden a Cáritas (21,8%), superan levemente las que se dirigen a los servicios sociales públicos y otras entidades (en ambos casos 21,5%). 84 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 8. Metodología 8.1. Universo, muestra y margen de error La EINSFOESSA es una encuesta dirigida a los hogares de España, en la que se recoge información de todas las personas que residen en cada uno de los hogares. Por tanto, existen dos niveles de análisis principal, el de los hogares, y el de la población. El universo del estudio lo componen el conjunto de todos los hogares y el conjunto de todas las personas residentes en hogares en Andalucía y España. La muestra de hogares de Andalucía está conformada por 650 encuestas, que han aportado información sobre 1.958 personas, lo que devuelve unos márgenes de error del ±2,2% para la información de la población y del ±3,8% para la información de los hogares. En ambos casos, el margen de error es óptimo, la información es estadísticamente representativa del conjunto del universo, y los intervalos de confianza permiten un análisis detallado de los niveles de integración y exclusión social. La muestra de España está conformada por 8.776 hogares y 24.775 personas, registrando márgenes de error del ±1,0% y del ±0,6% respectivamente. Tabla 8.1. Universo, muestra y margen de error de la EINSFOESSA en Andalucía y España Andalucía España Universo Población 8.390.624 47.129.783 Universo Hogares 3.155.417 17.440.800 Muestra Población 1.958 24.775 Muestra Hogares 650 8.776 Margen de error Población ± 2,2 ± 0,6 Margen de error Hogares ± 3,8 ± 1,0 17 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de la EINSFOESSA 2013 . 8.2. Periodo de referencia El proceso de realización de las encuestas ha trascurrido entre el 22 de abril y el 12 de agosto de 2013. La información referida a las actividades económicas, así como la de pensiones y prestaciones económicas está referida a lo acontecido durante el año 2012. 17 Los datos de población han sido extraídos de las “Cifras de población a 1 de julio de 2013” publicadas por el INE. El dato de hogares de España ha sido extraído de la EPA IIT 2013. Los datos de hogares de las Comunidades Autónomas han sido estimados sobre los indicadores de la EPA IIT 2013. 85 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 8.3. Administración de la encuesta La encuesta ha sido realizada de manera presencial, mediante una entrevista personal, y las respuestas se han recogido en un cuestionario estructurado y precodificado en el 99% de las variables. La encuesta ha sido administrada por entrevistadores previamente formados para la realización de la tarea, que han trabajado en 51 rutas, repartidas en 40 municipios de Andalucía y en un total de 1.051 rutas repartidas en 530 municipios de España. Las encuestas se han realizado, siguiendo una selección previa de secciones censales, dentro de las cuales se ha establecido un sistema de rutas aleatorias desde una dirección de partida y dentro del callejero que compone dicha sección censal, por lo que se ha recorrido el callejero en toda su extensión hasta completar 3 vueltas completas al mismo o hasta completar el número de cuestionarios previamente asignados. 86 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 9. Glosario 1. Tasa de pobreza relativa 2. Indicador y tasa AROPE 3. Umbral de pobreza 4. Unidad de consumo del hogar 5. Exclusión social 6. Sustentador principal 7. Coeficiente de Gini 8. Alquiler imputado 9. Renta per cápita 10. Tasa de dependencia 11. Tasa de paro 12. Tasa de actividad 87 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 1. TASA DE POBREZA RELATIVA La pobreza relativa se establece como el porcentaje de hogares que vive por debajo del umbral de pobreza. Desde esta perspectiva, se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de desventaja económica con respecto al resto de personas de su entorno. Históricamente se ha entendido la pobreza en términos económicos. Recientemente, la Unión Europea ha creado el indicador AROPE, que supone una ampliación de la dimensión económica, abordando otros aspectos. 2. INDICADOR Y TASA AROPE Ante el elevado número de personas en la UE en riesgo de pobreza y exclusión social, el 17 de junio de 2010 el Consejo Europeo aprobó para la siguiente década la estrategia de crecimiento 18 de la UE: Europa 2020 . El objetivo es conseguir que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. En esta nueva estrategia, la propia UE propone ampliar el indicador 19 de pobreza relativa utilizando el indicador AROPE , que engloba al grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Este nuevo indicador agregado agrupa tres dimensiones: Población bajo el umbral de la pobreza relativa: aquella que vive en hogares con una renta inferior al 60% de la renta mediana equivalente (después de las transferencias sociales). Privación Material Severa: afecta a aquellas personas que viven en condiciones de falta de acceso a determinados recursos. Viven en hogares que no pueden permitirse al menos 4 de los 9 ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el alquiler o una letra; mantener la casa adecuadamente caliente; afrontar gastos imprevistos; una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces por semana; pagar unas vacaciones al menos una semana al año; un coche; una lavadora; un televisor en color; un teléfono (fijo o móvil). Población con baja intensidad de trabajo por hogar: aquella entre 0 y 59 años que viven en hogares donde los adultos (entre 18 y 59 años) trabajaron menos del 20% de su tiempo potencial de trabajo durante el año pasado. 18 19 http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm acceso en 14 de agosto de 2013. En sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusion. 88 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 20 La tasa AROPE se presenta como el porcentaje de personas que se encuentran afectadas 21 por una o más dimensiones sobre el total de población. Tasa AROPE y sus componentes (2013) Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) 27,3% En riesgo de pobreza 20,4% Con carencia material severa 6,2% Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años) 15,7% Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE A modo de resumen, vemos que la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE) para el año 2013 se sitúa en un 27,3% (este es el porcentaje del total de población afectado por uno o más elementos que componen este indicador). Por componentes, vemos que un 20,4% de personas se encuentran en hogares en situación de riesgo de pobreza, un 6,2% con carencia material severa y un 15,7% con una baja intensidad laboral; no obstante, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social no es el resultado de la suma de sus componentes. Tasa AROPE por tipo de hogar (%) 2010 2011 2012 Total 26,7 27,7 28,2 Hogares de una persona 30,4 29,0 26,3 2 adultos sin niños dependientes 23,4 24,1 22,9 Otros hogares sin niños dependientes 20,3 23,3 23,7 1 adulto con 1 o más niños dependientes 50,9 46,0 45,6 2 adultos con 1 o más niños dependientes 27,7 29,1 29,5 Otros hogares con niños dependientes 32,0 31,3 38,0 No consta 0,0 11,8 0,0 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE A modo de ejemplo de interpretación del indicador, observamos la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social por tipo de hogar. Sería la proporción de hogares que se ven afectados por una o varias de las tres dimensiones que componen el indicador AROPE. Por ejemplo, con respecto a los hogares con dos adultos y uno o más niños dependientes, vemos cómo ha aumentado en 1,8 puntos porcentuales el número de hogares en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el periodo 2010-2012. 20 Fuente: INE. Disponible en: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pag ename=ProductosYServicios/PYSLayout&param3=1259924822888 21 Aquellos hogares incluidos en más de una dimensión, son contabilizados una sola vez dentro del indicador AROPE. 89 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 3. UMBRAL DE POBREZA La fijación de la línea o umbral de pobreza viene determinada por Eurostat (Oficina Estadística 22 de la UE) en el 60% de la mediana de la distribución de ingresos por unidad de consumo. Aquellos hogares cuyos ingresos (por unidad de consumo) sean inferiores a la mediana fijada, se encontrarán en situación de pobreza. Se calcula anualmente a partir de la distribución de los ingresos del año anterior. Según los últimos datos publicados por el INE, el umbral de pobreza se establece en 8.114,2 € al año por unidad de consumo. Para calcular la tasa de pobreza severa se utiliza como umbral las rentas inferiores al 30% de la mediana (en ocasiones, también se usa el 40% o 50% de la mediana de la distribución de ingresos por unidad de consumo). El umbral de pobreza severa (utilizando el 30% de la renta mediana) se establece en 4.057,1 € al año por unidad de consumo. 4. UNIDAD DE CONSUMO DEL HOGAR Las unidades de consumo dependen del tamaño del hogar y de las edades de los miembros que lo componen. El número de unidades de consumo del hogar se calcula asignando los siguientes valores: 1 para el primer adulto, 0,5 para los siguientes adultos y 0,3 para los menores de 14 años que residen en el hogar. Esta escala de equivalencia se denomina Escala 23 OCDE modificada Composición del hogar Unidades de consumo Umbral de pobreza relativa Umbral de pobreza severa 1 adulto 1 8.114,2 4.057,1 2 adultos y 2 menores de 14 años 2,1 17.039,82 8.519,91 21.096,92 10.548,46 (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) 2,6 3 adultos y 2 menores de 14 años (1 + 0,5 + 0,5 + 0,3 + 0,3) A modo de ejemplo, observamos que el umbral de pobreza en España en el año 2013 se sitúa en 8.114,2 € al año para los hogares unifamiliares y en 17.039,7 € al año para aquellos conformados por dos adultos y dos menores de 14 años. 22 La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja a la mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. 23 Anteriormente la UE utilizaba otra escala denominada Escala OCDE o Escala de Oxford cuyos parámetros de equivalencia son: 1 para el primer adulto, 0,7 para los siguientes adultos y 0,5 para los menores de 14 años que residen en el hogar. Se puede ampliar esta información en: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf acceso en 14 de agosto de 2013. 90 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Con respecto al umbral de pobreza severa, compuesto por rentas inferiores al 30% de la mediana, este se sitúa en 4.057,1€ al año para los hogares unifamiliares y en 8.519.91€ al año para aquellos hogares compuestos por dos adultos con dos menores de 14 años. 5. EXCLUSIÓN SOCIAL A pesar de que el indicador AROPE de la UE se refiere a las situaciones de pobreza y/o exclusión social, el concepto que habitualmente manejamos para entender la exclusión es mucho más amplio, pues no se reduce solo al tema de ingresos, privación o empleo. Por este motivo, en 2008 la Fundación FOESSA realizó (dentro del VI Informe FOESSA) una propuesta que permitió, por primera vez, la medición de la exclusión en nuestro país. Para ello, se estableció una batería de indicadores que permitió, a partir de su agregación, la creación de un índice capaz de sintetizar las situaciones de exclusión de los hogares en función de las tres dimensiones señaladas (económica, político y social-relacional). El conjunto de indicadores a los que hemos hecho referencia son los siguientes: Indicadores FOESSA de exclusión social Ejes Dim. Nº 1 Empleo 4 Política Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más Hogares cuyo sustentador principal tiene empleo de exclusión: vendedor a domicilio, venta ambulante apoyo, marginal, empleadas hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, recogedores de cartón, reparto propaganda, mendicidad Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene cobertura de la seguridad social (empleo irregular) Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas por desempleo del INEM Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año 6 Hogares con todos los activos en paro 7 Pobreza extrema: ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana equivalente. Hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 95% de la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico) y que no puede permitírselo Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: hogares con alguna 9 persona de 18 o más años, de nacionalidad extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad) Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones 10 colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana 8 11 Educación Político 3 5 Consumo Económico 2 Indicadores Hogares con menores de 3 a 15 años no escolarizados Hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios: de 16 a 44 años, sin completar EGB, ESO o graduado escolar; de 45 a 64 años, menos de 5 años en la 12 escuela (en 2009 y 2013 se incrementan los años transcurridos desde 2007 a cada tramo correspondiente) Hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no han ido a la 13 escuela 91 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Ejes Dim. Nº Indicadores 14 Infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar 15 Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc. Vivienda 16 Humedades, suciedad y olores 17 Hacinamiento grave (< 15m2/persona) 18 Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente) 19 Entorno muy degradado 20 Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar Gastos excesivos de la vivienda (ingresos - gastos vivienda < umbral pobreza extrema 21 con umbral estable) 22 Alguien sin cobertura sanitaria Salud 23 Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasando ahora Todos los adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaria Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o cuidados de otras 25 personas para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben 24 26 Hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un año Conflicto social Hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos 28 Alguien del hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años 29 Hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas 30 Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego 31 Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con la justicia (antecedentes penales) Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para 33 situaciones de enfermedad o de dificultad 32 Aislamiento social Social (relacional) 27 34 Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos 35 Hogares con personas en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos, centros drogodependencias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres Este índice agregado permitió identificar la existencia de cuatro zonas en relación con los procesos de exclusión/integración: Integración plena, se da cuando un hogar no se encuentra afectado por ninguno de los 35 indicadores que se han elegido para observar el riesgo de exclusión social. Integración precaria, significa que un hogar se encuentra integrado, pero afectado por uno o más indicadores de exclusión, sin que estos supongan un alejamiento significativo de un espacio de socialización integrado. La Exclusión moderada, supone encontrarse fuera del espacio social de la integración y estar afectados por indicadores de exclusión con más poder exclusógeno, aunque coexistan elementos compensadores de la exclusión en alguna de las dimensiones de la exclusión. 92 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Por último, la Exclusión severa significa vivir en el espacio más alejado de una experiencia integrada, supone estar afectado por un gran número de indicadores de exclusión que separan a las personas de cualquier dimensión integradora de la sociedad. Exclusión severa Exclusión moderada Integración precaria Integración plena Hogares Personas Evolución de los niveles de integración social en España 2007 2009 2013 2007 2009 2013 Integración plena 47,3 43,4 36,9 50,1 41,6 34,3 Integración precaria 36,9 39,3 41,2 33,6 39,7 40,6 Exclusión moderada 10,2 10,6 13,1 10,0 11,2 14,2 Exclusión severa 5,6 6,7 8,8 6,3 7,5 10,9 6. SUSTENTADOR PRINCIPAL Persona mayor de 16 años que aporta periódicamente la principal fuente de ingresos al hogar, independientemente que sea mediante la retribución de su empleo o siendo titular de una prestación social. Si la persona que más aporta para sufragar los gastos comunes del hogar no es miembro del mismo, se considera sustentador principal al miembro del hogar que recibe las aportaciones económicas destinadas a sufragar los gastos del hogar. En ningún caso, el sustentador principal puede ser servicio doméstico, invitado o huésped. 93 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 7. COEFICIENTE DE GINI El coeficiente de Gini mide la desigualdad de la distribución del ingreso entre los individuos de una región en un periodo determinado. Al ser un coeficiente, toma valores entre 0 y 1, donde 0 se correspondería con una economía con equidad perfecta (todos los individuos tienen el mismo ingreso), siendo más desigual a medida que se va acercando a 1. 8. ALQUILER IMPUTADO Se considera como tal el alquiler que sería pagado (por el hogar) por una vivienda como la que ocupa, si fuera inquilino de la misma. Esto afecta a aquellos hogares que son propietarios y a los que les han cedido el uso de la vivienda. Es importante tener en cuenta las diferencias que encontramos al observar la tasa de riesgo de pobreza teniendo en cuenta o no el alquiler imputado. Ejemplo: Tasa de riesgo de pobreza 20,4 Tasa de riesgo de pobreza (con alquiler imputado) 18,7 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, base 2013 Si tenemos en cuenta el alquiler imputado, vemos una disminución de la tasa de riesgo de pobreza en 1,7 puntos porcentuales, lo que implica una corrección del efecto de la propiedad (ya que se tiene en cuenta la vivienda), pero no una mejora en las condiciones de vida de la población en riesgo de pobreza. 9. RENTA PER CAPITA Indicador usado para estimar la riqueza económica de un país. Es la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) y el número de habitantes de un país. Muestra cuánto contribuye la producción individual al crecimiento económico de un país. 10. TASA DE DEPENDENCIA Muestra el porcentaje de población inactiva (de edad inferior a 16 años y personas mayores de 65) con respecto a la población activa (edades comprendidas entre 16 y 65 años, estén trabajando o en búsqueda activa de empleo). Al ser una relación entre las personas que se encuentran en edad de trabajar y aquellas que no, es importante tener en cuenta que la tasa de dependencia sea baja, ya que supone una mayor sostenibilidad del Estado del Bienestar al haber una mayor proporción de población joven que mayores. 94 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 11. TASA DE PARO La tasa de paro muestra el porcentaje de población que se encuentra en situación de desempleo sobre el total de población activa. Por parados se entiende a aquellas personas entre 16 y 64 años que durante la semana de referencia para la realización de la Encuesta de Población Activa han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. La EPA también considera parados a las personas que ya han encontrado un trabajo pero que aún no se han incorporado al mismo. Además podemos diferenciar entre: Parados de larga duración. Personas que se encuentran en situación de desempleo desde hace uno o más años. Parados de muy larga duración. Personas que se encuentran en situación de desempleo desde hace dos o más años. Están incluidos dentro de los parados de larga duración. En España existen únicamente dos estadísticas que permiten medir el paro: son la Encuesta de Población Activa (EPA) y el paro registrado en las oficinas públicas de empleo pertenecientes a los Servicios Públicos de Empleo. Las discrepancias en las cifras de paro de la EPA y el paro registrado se deben a importantes diferencias, tanto metodológicas como 24 conceptuales y de los colectivos considerados . 12. TASA DE ACTIVIDAD Supone la relación entre la población activa (aquella que comprende a las personas ocupadas o en búsqueda activa de empleo) con respecto al total de población. Por ocupada entendemos aquellas personas mayores de 16 años que durante la semana de referencia para la realización de la Encuesta de Población Activa tuvieron un empleo. 24 http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Opinion/REV_026935 95 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Índice de tablas y gráficos Tablas Tabla 1.1. Evolución de la Población de Andalucía y España entre 2007 y 2013 7 Tabla 1.2. Evolución del PIB per cápita, y del coeficiente de Gini entre 2008 y 2012 12 Tabla 1.3. Evolución de la tasa de paro según nacionalidad en Andalucía y España entre 2007 y 2013 16 Tabla 1.4. Hogares con carencia material según conceptos en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 17 Tabla 1.5. Hogares por régimen de tenencia de la vivienda en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 19 Tabla 1.6. Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y su entorno en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 19 Tabla 2.1. Estimación de la población y del número de hogares en España en situaciones de exclusión social (2007-2013) y en Andalucía en 2013 25 Tabla 2.2. Relación entre la pobreza relativa (bajo el 60% de la mediana) y la exclusión social (el doble de la media del índice de exclusión) (% sobre el total) 27 Tabla 2.3. Estimación de la población y del número de hogares en España y Andalucía según nivel de integración y situación de pobreza económica (2013) 29 Tabla 2.4. Porcentaje de hogares afectados por los ejes de la exclusión social según niveles de integración-exclusión social (%) 30 Tabla 2.5. Porcentaje de hogares afectados por los ejes de la exclusión social según relación entre integración social y pobreza económica (%) 31 Tabla 2.6. Población de España (2007-2013) y población de Andalucía en 2013 por cada una de las dimensiones de la exclusión para el total de la población, para la población excluida y para la exclusión social severa (%) 33 Tabla 3.1. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por sexo y edad en Andalucía y España en 2013 35 96 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Tabla 3.2. Distribución porcentual de Sustentadores Principales (SSPP) en cada segmento de integración-exclusión, por relación a la actividad y estabilidad laboral en Andalucía y España en 2013 38 Tabla 3.3. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por diversas variables económicas 40 Tabla 3.4. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por tipología de ingresos 41 Tabla 3.5. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por tipo de hogar 45 Tabla 3.6. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integraciónexclusión, por tamaño de hábitat y porcentaje que residen en barrios degradados 46 Tabla 4.1. Indicadores de exclusión social del eje económico en España y Andalucía en 2013 49 Tabla 5.1. Indicadores de exclusión social del eje político y de ciudadanía en España y Andalucía en 2013 57 Tabla 5.2. Porcentaje de hogares que por dificultades económicas, se han visto afectados por problemas en la vivienda 65 Tabla 6.1. Indicadores de exclusión social del eje social-relacional en España y Andalucía en 2013 71 Tabla 6.2. Distribución porcentual de los hogares en relación a la ayuda que reciben y/u ofrecen, respecto del total de hogares en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013) 76 Tabla 7.1. Riesgo de exclusión social (%) de la población de Andalucía y España, según características socio-demográficas 80 Tabla 7.2. Riesgo de exclusión social (%) de los hogares en Andalucía y España, según características socio-demográficas 80 Tabla 8.1. Universo, muestra y margen de error de la EINSFOESSA en Andalucía y España 85 97 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráficos Gráfico 1.1. Pirámide de población de Andalucía y España en 2013 8 Gráfico 1.2. Evolución de la tasa de dependencia de Andalucía y España entre 2007 y 2013 8 Gráfico 1.3. Evolución de la tasa bruta de natalidad de Andalucía y España entre 2007 y 2013 9 Gráfico 1.4. Distribución de la población de Andalucía y España, según nivel de estudios alcanzado. Año 2013 9 Gráfico 1.5. Evolución de la tasa de población extranjera en Andalucía y España entre 2007 y 2013 10 Gráfico 1.6. Evolución de la renta anual neta media por hogar, persona y unidad de consumo (base 2004) entre 2007 y 2012 11 Gráfico 1.7. Estructura del gasto por grupo de gasto en Andalucía y España. Año 2013 12 Gráfico 1.8. Tasas de variación respecto del año base (2006) del gasto medio por hogar por grupo de gasto. Andalucía y España. Año 2013 13 Gráfico 1.9. Evolución de tasa de actividad y tasa de paro de Andalucía y España entre 2007 y 2013 14 Gráfico 1.10. Evolución de la tasa de paro, según edad en Andalucía y España entre 2007 y 2013 14 Gráfico 1.11. Evolución de la tasa de paro de larga duración de Andalucía y España entre 2007 y 2013 15 Gráfico 1.12. Evolución de los hogares con carencia material severa en Andalucía y España entre 2009 y 2013 (%) 18 Gráfico 1.13. Evolución de los hogares con dificultades para llegar a fin de mes en Andalucía y España entre 2007 y 2013 (%) 20 Gráfico 1.14. Relación entre la Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social y el PIB per cápita, por comunidades autónomas. Año 2013 21 Gráfico 1.15. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía y España entre 2009 y 2013 21 98 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 1.16. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía y España entre 2009 y 2013 (%) 22 Gráfico 1.17. Evolución de los hogares con baja intensidad laboral en Andalucía y España entre 2009 y 2013 (%) 23 Gráfico 2.1. Evolución de los niveles de integración social en la población de España (2007-2013) y nivel de integración social en Andalucía en 2013 (%) 24 Gráfico 2.2. Población de España y Andalucía en 2013 según relación entre exclusión y pobreza (%) 28 Gráfico 2.3. Porcentaje de hogares y población de Andalucía y España afectados por cada uno de los ejes de la exclusión social en 2013 28 Gráfico 2.4. Evolución de la distribución porcentual de la población de España (20072013) y de la población de Andalucía en 2013 según la presencia de problemas de exclusión social en diversas dimensiones 32 Gráfico 3.1. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por nivel de estudios en Andalucía y España en 2013 35 Gráfico 3.2. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por nacionalidad en Andalucía y España en 2013 37 Gráfico 3.3. Distribución porcentual de Sustentadores Principales en cada segmento de integración-exclusión, por estabilidad laboral en Andalucía y España en 2013 39 Gráfico 3.4. Tasas de pobreza objetivas y subjetivas de la situación económica del hogar 41 Gráfico 3.5. Distribución porcentual de hogares por cada segmento de integraciónexclusión, según tipología de protección social 42 Gráfico 3.6. Tasas de baja y media-baja intensidad laboral de los hogares en Andalucía y España en cada segmento de integración-exclusión 43 Gráfico 3.7. Tamaño medio de los hogares en cada segmento de integración-exclusión en Andalucía y España 43 Gráfico 3.8. Porcentaje de hogares en cada segmento de integración-exclusión, por nacionalidad y origen étnico 44 Diagrama 3.1. Perfil medio de Sustentador Principal en exclusión social en Andalucía 47 99 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Diagrama 3.2. Perfil medio de Hogar en exclusión social en Andalucía 47 Gráfico 4.1. Porcentaje de población de Andalucía y España afectada por cada una de las dimensiones del eje económico en 2013 48 Gráfico 4.2. Porcentaje de hogares en exclusión social según estabilidad en el empleo del sustentador principal, en Andalucía y España. 51 Gráfico 4.3. Porcentaje de personas de 16 a 65 años con un empleo, según nivel de estudios, en Andalucía y España 52 Gráfico 4.4. Porcentaje de población potencialmente activa en exclusión social, según nivel de estudios, en Andalucía y España 53 Gráfico 4.5. Proporción de personas desempleadas que realizaron actividades formativas para el empleo, en Andalucía y España 54 Gráfico 5.1. Porcentaje de población de Andalucía y España afectada por cada una de las dimensiones del eje político y de ciudadanía en 2013 55 Gráfico 5.2. Porcentaje de personas informantes afectadas por la dimensión de la política, en Andalucía y España 59 Gráfico 5.3. Distribución porcentual de la frecuencia con la que participan los informantes en las elecciones municipales, en Andalucía y España 60 Gráfico 5.4. Porcentaje de personas según su participación en alguna actividad asociativa, en Andalucía y España 61 Gráfico 5.5. Porcentaje de personas que han participado en el último año en alguna manifestación protesta o acción, en Andalucía y España 61 Gráfico 5.6. Porcentaje de sustentadores principales afectados por la dimensión de la vivienda, en Andalucía y España 63 Gráfico 5.7. Porcentaje de hogares afectados por la dimensión de la vivienda, en Andalucía y España 64 Gráfico 5.8 Porcentaje de hogares que por problemas económicos han tenido que afrontar durante el último año, los siguientes problemas, en España y Andalucía en 2013. 66 Gráfico 5.9 Porcentaje de hogares privados de elementos de la salud por no poder permitírselos en España y Andalucía en 2013. 67 100 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía Gráfico 5.10 Porcentaje de informantes que describen su estado de salud como malo en España y Andalucía en 2013, según grupo de edad y situación de integraciónexclusión. 68 Gráfico 5.11 Porcentaje de hogares con alguien que ha tenido o tiene algún trastorno de salud mental o depresión en España y Andalucía en los últimos 5 años, según situación de integración-exclusión y pobreza. 69 Gráfico 6.1. Porcentaje de población de Andalucía y España afectada por cada una de las dimensiones del eje social-relacional en 2013 70 Gráfico 6.2. Porcentaje de hogares integrados y excluidos en Andalucía y España afectados por cada indicador de mayor incidencia del eje social-relacional en 2013 72 Gráfico 6.3. Porcentaje de hogares que manifiestan no tener o no haber tenido ayuda en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013) 73 Gráfico 6.4. Porcentaje de hogares que manifiestan no tener o no haber tenido ayuda en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013)según espacios de integración-exclusión 74 Gráfico 6.5. Distribución porcentual de los hogares en relación a la ayuda que reciben y/u ofrecen, respecto del total de hogares en España (2007 y 2013) y Andalucía (2013) 75 Gráfico 6.6. Porcentaje de hogares que han acudido a diferentes servicios en busca de ayuda en Andalucía y España en 2013, según situación de integración-exclusión 77 101 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 102 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 103