La promesa
Anuncio
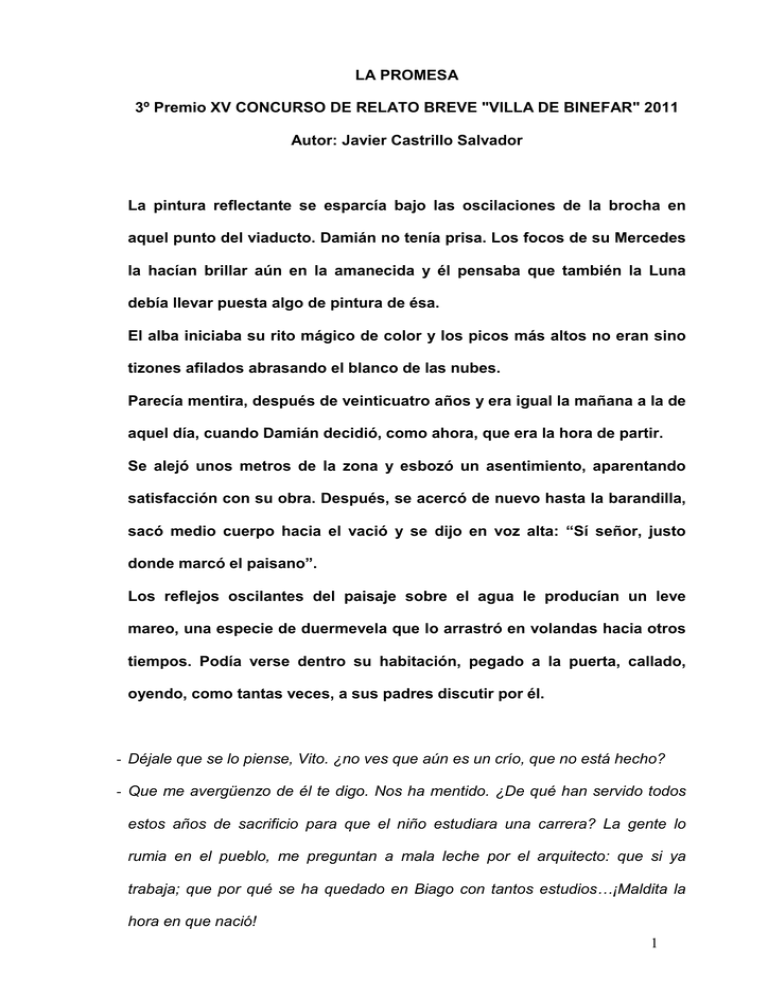
LA PROMESA 3º Premio XV CONCURSO DE RELATO BREVE "VILLA DE BINEFAR" 2011 Autor: Javier Castrillo Salvador La pintura reflectante se esparcía bajo las oscilaciones de la brocha en aquel punto del viaducto. Damián no tenía prisa. Los focos de su Mercedes la hacían brillar aún en la amanecida y él pensaba que también la Luna debía llevar puesta algo de pintura de ésa. El alba iniciaba su rito mágico de color y los picos más altos no eran sino tizones afilados abrasando el blanco de las nubes. Parecía mentira, después de veinticuatro años y era igual la mañana a la de aquel día, cuando Damián decidió, como ahora, que era la hora de partir. Se alejó unos metros de la zona y esbozó un asentimiento, aparentando satisfacción con su obra. Después, se acercó de nuevo hasta la barandilla, sacó medio cuerpo hacia el vació y se dijo en voz alta: “Sí señor, justo donde marcó el paisano”. Los reflejos oscilantes del paisaje sobre el agua le producían un leve mareo, una especie de duermevela que lo arrastró en volandas hacia otros tiempos. Podía verse dentro su habitación, pegado a la puerta, callado, oyendo, como tantas veces, a sus padres discutir por él. - Déjale que se lo piense, Vito. ¿no ves que aún es un crío, que no está hecho? - Que me avergüenzo de él te digo. Nos ha mentido. ¿De qué han servido todos estos años de sacrificio para que el niño estudiara una carrera? La gente lo rumia en el pueblo, me preguntan a mala leche por el arquitecto: que si ya trabaja; que por qué se ha quedado en Biago con tantos estudios…¡Maldita la hora en que nació! 1 Las palabras de su padre retumbaban entre las sienes de Damián y el llanto de su madre lo llevaría pegado a la garganta tanto tiempo…Fue entonces cuando tomó la decisión, cuando se hizo la promesa –empuja más el orgullo que el deber-: Desaparecería de Biago y no regresaría ni sabrían nada de él hasta que pudiera devolver a sus padres la honra que durante estos últimos años de bohemia les había ido robando del alma. No se despidió de nadie. Cogió de la caja donde su madre guardaba los ahorrillos lo justo para mantenerse una semana y, antes de romper la alborada, marchó caminando hacia La Villa, donde a primera hora cogería el autobús hasta la capital. Se iban a enterar todos de quién era Damián Anciles. Sumido en estos recuerdos, había prendido un Camel corto sin darse cuenta. El cigarrillo crepitaba, consumiéndose ayudado por la casi inapreciable brisa y las profundas caladas. El rosicler del cielo prometía una buena jornada. Venus mantenía aún su hegemonía en poniente, poderoso. Se recordaba con claridad pidiendo trabajo por las obras públicas, a los patrones riojanos, en los puertos andaluces, hasta llegar dando tumbos a Barcelona, donde sobró tiempo de aprender catalán sin engordar la cartera: De un andamio a un túnel; de una cocina al muelle. La dureza de la vida le había hecho un hombre, como diría su madre, pero no el hombre que él se había inventado para permitirse volver. En días de flaqueza menguaban las razones para mantener aquel absurdo autoexilio: “Han pasado tres años y ya sé oficio…Seguro que Padre sabrá perdonarme”. Pero poco tardaban en regresar a su cabeza las palabras nunca olvidadas y con ellas la negación de todo regreso en aquellas condiciones. 2 En éstas y otras tribulaciones andaba Damián cuando conoció a Jaume. El tabaco los juntó en la Plaza Real. Ambos fumaban rubio corto de contrabando y la tabaquera del quiosquillo verde siempre portaba canela fina de la zona franca. Jaume llenaba de cartones un fardo militar cuando se percató de la atónita mirada con que Damián seguía la operación. “Es que en Suiza de esto no hay. Allí el tabaco es bastante malo y mucho más caro”, explicó. Casi se quemó los labios apurando la pava. “Hoy sí que lo dejo”, volvió a decirse en voz alta con cierta socarronería. Sin cambiar de postura, soltó la colilla, que tardó unos segundos en llegar al agua. Con un leve chapoteo, el pequeño impacto cambió de sitio las nubes que reposaban sobre la, ahora, mansa superficie. Favor le hizo el destino con ponerle en su camino a aquel extraño. Damián tuvo un buen presentimiento y se ofreció a ayudarle con el fardo: “Es que me libré de la mili por excedente de cupo y nunca he cargado un petate”. Se presentaron y Jaume le comentó que estaba haciendo las últimas compras porque se le acababan sus vacaciones y en tres días debería volver al país trasalpino. Se mostraba contrariado. El Jefe de Recursos Humanos le había dado los papales de trabajo por si algún amigo quería ir con él a ganarse la vida en Suiza “Pero los pocos que me quedan –apostillaba- tienen ya parentela y no quieren saber nada de lejanías…Y eso que allí se ganan buenas pelas”. A Damián le hacían lo ojos chirivitas y, aunque no se conocían de nada, no dudó en proponerse como compañero de viaje: “Necesito el dinero, no te defraudaré”. Jaume le escrutó vacilante, desconfiando ante tanta decisión, pero la idea de tener cerca a alguien que fumara su misma marca acabó por hacerlo asentir sin titubeos: “Cuenta con ello”. 3 Jaume le explicó a grandes rasgos en qué consistiría su trabajo y, más o menos, las condiciones económicas del mismo. Le pidió el dinero para el billete “Debes confiar en mí” y le dijo la fecha y hora a la que habrían de encontrarse en la cafetería de la Estación de Sants. Nadie falló a la cita y el día previsto subieron los dos a aquel Expreso verde que los llevaría (Barcelona-Lyon-Ginebra-Lausanne-Biel-Lyss-Aärberg) hasta la Verzinkerey, una galvanizadora de los años 50 donde pasaría el resto de su voluntario destierro. Por el camino, mientras daban cuenta de una empanada gallega a la catalana -que la patrona había regalado a Damián en agradecimiento a los años de pensión religiosamente pagada- Jaume no dejaba de contar los parabienes de la tierra helvética: las tiendas de segunda mano, las cervezas, la limpieza, los lagos y, sobre todo, los francos suizos, juez y parte de la nueva historia que se abría para Damián. El ventilador de refrigeración del Mercedes zumbó a lo lejos. Lo había dejado al ralentí mientras blanqueaba aquel trozo de hormigón y era normal que se hubiera calentado. Aquello lo sacó de su letargo. Se incorporó de la baranda, metió las manos en los bolsos y comenzó a caminar en dirección a los halógenos. Un Mercedes, volvería con un Mercedes flamante al pueblo. Tener uno siempre había sido el sueño incumplido de su padre. Sí señor, cruzaría por toda la calle Mayor antes de ir a casa. Iba a pasar bien despacio, arrastrando a la gente hasta aparcar junto al 11 de la Calle Bielda. Entraría al hogar cargado de maletas. Dejaría que su madre descubriese uno a uno todos los regalos que había ido comprando a lo largo de tantos años. Levantaría con mirada segura el pundonor de Vito. Les enseñaría después el 4 coche “¿Quiere conducir usted, Padre? como éste no lo tiene cualquier arquitecto” escupiría con sorna plantando cara a los presentes. “Llévenos hasta el Parador, Padre, les invito a comer”. Damián recuperó el orgullo en tierra extraña. Desde su primera paga supo que lo podría conseguir, que podría volver. Veintidós años entre turcos, yugoslavos, polacos, rumanos, italianos y griegos, quince de los cuales con Jaume. Habían llegado a ser más que buenos amigos. Se querían y respetaban, aunque, a petición de Damián, no hablaron nunca de su pasado. Una mala maniobra acabó con “el catalán”, como allí era conocido, en el fondo de un baño de ácido. Nada pudo recuperarse de su cuerpo, no hubo necesidad de repatriarlo. Con el resto de los emigrantes españoles mantenía una relación cordial. Le llamaban “Indio” porque, desde su llegada, estuvo años sin cortarse el pelo ni afeitarse, lo que le obligó a llevar una cinta en la cabeza para despejar la melena de la cara. Él nunca les dijo de dónde provenía. “Vengo del dolor, pero voy a curarme”, comentó a su llegada y ya no hubo más preguntas sobre el tema. Le tenían aprecio porque era un buen trabajador y un buen compañero, pero, sobre todo, porque había tirado al pulso a Germain, un francés fanfarrón y corpulento que cada sábado por la noche retaba, medio borracho, a los presentes en el barcomedor. Todos disfrutaron en silencio de los juramentos que soltaba el gabacho cuando Damián soltó su mano después de mantenerla varios segundos con los nudillos clavados contra la mesa del duelo. El franchute no volvió a aparecer por allí. Damián se ocupó de mantener vivas las flores cuyas semillas traía su amigo cada año de las vacaciones españolas junto al saco de tabaco pagado a medias. Fue la herencia que nadie le discutió de su hermano del alma. En todo aquel tiempo nunca cogió vacaciones ni quiso saber nada de España, exceptuando los 5 partidos internacionales que ponían en la tele y los cartones que encargaba a todos sus compañeros para seguir surtido sin problemas. La España que había dejado no le interesaba. Él tenía otra metida en la cabeza: la soñada, la sudada, la del retorno, y era la única en la que quería pensar. No conoció más mujeres que las que se dejaban querer a cambio de unos francos en las limpias cafeterías de citas de Berna. Todos sus sentimientos se concentraban en la hora de reencontrarse con los suyos. Dio las largas. Al fondo, una mancha fosforescente destacaba sobre el tono sucio del cemento, haciendo diana perfecta mirando desde el asiento de conductor a través de la cruz del embellecedor delantero. Damián bajó las ventanillas y soltó el embrague con rapidez. Las ruedas chirriaron. El día que le dieron el finiquito apareció con su flamante Mercedes a la entrada los barracones que habían sido su hogar todo aquel tiempo eterno; subió a los hijos pequeños de Giussepe, el cantinero que le fiara comida y cerveza hasta su primera nómina, y se puso a derrapar por la explanada de gravilla del almacén exterior. Los chavales reían histéricamente entre la emoción y el miedo. Damián era completamente feliz, un estado que casi no lograba recordar. Su momento había llegado. Con él, una cuenta bien cargada y otra cuenta por saldar. Desde allí hasta Irún, sólo paró para repostar gasolina y estirar un poco las piernas. Aparcó en el centro, se acercó a una tasca y pidió un clarete, en español, voceando. El pecho, de la emoción, se le encogió de tal forma que creyó tenerlo pegado a la espalda. Durmió plácidamente en El Igueldo, en Donostia, arrullado por el rumor del mar. Era otro de esos sueños que siempre tuvo y nunca creyó poder hacer realidad. 6 Se levantó a la par que el Sol con el propósito de llegar a sus montañas antes del mediodía. Por el camino, nada parecía haber cambiado demasiado: Mejores carreteras, alguna circunvalación, casas nuevas… pero los mismos paisajes que guardaba grabados en la memoria. Al coronar el Alto de Briones se detuvo en una especie de mirador improvisado en la cuneta. Al fondo, enhiesta, se alzaba su sierra mordiendo el horizonte. Lloró todo lo que un hombre puede, solo en medio del silencio. La prisa le consumía en este último tramo. Las imágenes quedaban atrás al instante y cada curva prometía ser la última antes de vislumbrar Biago. En La Villa cogió el cruce a la izquierda y encarriló la recta que lo llevaría definitivamente con los suyos… Pero la carretera se desvió de repente, subiendo por la ladera del viejo monte. A medida que el valle iba quedando bajo sus ojos, Damián palidecía sin dar crédito a lo que estaba viendo. No era un espejismo, era agua. Agua por todos lados y Biago por ninguna. Su pueblo yacía ahogado en el fondo de un pantano más de la cuenca. Un crujido de metales se mezcló con el canto lejano del gallo. El Mercedes blanco de Damián hacía tirabuzones en el aire tras romper el débil petril de barrotes en el punto marcado. Entró verticalmente en el embalse, justo en el lugar donde minutos antes chapoteara la colilla. Volvió a la superficie como rebotado y, en pocos segundos, desapareció dejando una estela de burbujas. El paisaje quedó mudo de nuevo en un instante. Horas más tarde, la Guardia Civil investigaba en el lugar de los hechos. Un vecino del Biago Nuevo conversaba con un sargento cincuentón, que tomaba notas en una pequeña libreta de escuela. “Sí señor –afirmaba-… apareció ayer al mediodía…en ese coche. Lo sé porque no se ven muchos así por estos lares. Paró en la plaza y estuvo 7 haciendo muchas preguntas, interesándose sobre todo por la familia de Victorino Anciles. Se le dijo la verdad, que hacía más de ocho años que los dos habían fallecido; que de neumonía ella y de cáncer él a los pocos meses; que nadie reclamó sus restos cuando embalsaron y que ahí abajo seguían. Yo mismo me acerqué con él hasta aquí para indicarle a qué altura del puente se encontraba el antiguo cementerio. Sabe usted, los Anciles tenían un hijo, pero desapareció de repente hace muchos años y, con el tiempo, lo dieron por muerto. No me atrevo a decirle, hace tanto, pero ese hombre se daba un aire al viejo Vito…Pero no puede ser, no tiene explicación”. La dragadora mantenía suspendido el destrozado Mercedes, que chorreaba por doquier. Dentro, sujeto por el cinto, se podía distinguir a Damián. Parecía, más que muerto, dormido. Mostraba ese gesto de relajación y placidez, esa satisfacción de quien, contra los avatares de este mundo, ha logrado al fin cumplir su promesa. 8


