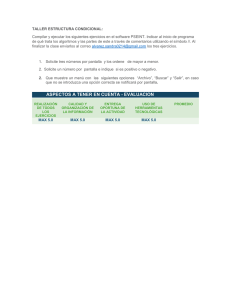valleinclan lucesdebohemia
Anuncio

GUÍA DE LECTURA Y ESTUDIO VALLE-INCLÁN “LUCES DE BOHEMIA” Antonio Mayor Valencia 2011 GUÍA DE LECTURA Y ESTUDIO VALLE-INCLÁN “LUCES DE BOHEMIA” © De esta edición: EDITILDE S.L. (Diálogo – Tilde) 2011 c/ General Urrutia, 12 – 10ª. 46006 Valencia Tf. y Fax: 96 316 30 14 www.editorialdialogo.es / www.tilde.es [email protected] © El autor: Antonio Mayor 1ª edición: noviembre de 2011 I.S.B.N. 978-84-96977-15-0 Depósito legal: Impreso en España / Printed in Spain Maquetación: INNOVE visual, coop. Imprime: E D I C I Ó N G R AT U I TA ÍNDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................. A. ESTUDIO DE LA OBRA ............................................................................ Contexto........................................................................................................ 1º. “Luces de bohemia” ................................................................................ 2º. Vida y obra de Valle Inclán ..................................................................... La vida..................................................................................................... La obra .................................................................................................... B. GUÍA DE LECTURA .................................................................................. 1. Escena primera....................................................................................... 2. Escena segunda...................................................................................... 3. Escena tercera ........................................................................................ 4. Escena cuarta ........................................................................................ 5. Escena quinta ......................................................................................... 6. Escena sexta........................................................................................... 7º. Escena séptima....................................................................................... 8. Escena octava......................................................................................... 9. Escena novena ....................................................................................... 10. Escena décima ....................................................................................... 11. Escena undécima ................................................................................... 12. Escena duodécima ................................................................................. 13. Escena decimatercia............................................................................... 14. Escena decimacuarta.............................................................................. 15. Escena última......................................................................................... UN EJEMPLO DE ANÁLISIS FORMAL DE UN TEXTO.................................... 1º. Introducción. Localización .................................................................... 2º. Contenido............................................................................................... 3º. Estructura ............................................................................................... 4º. Comentario............................................................................................. 3 5 7 7 7 14 14 16 18 18 21 24 26 28 28 31 33 34 36 38 39 43 44 45 47 47 48 49 50 INTRODUCCIÓN 1º. Lectura libre. Dado que se supone la ventaja de una doble lectura de las obras literarias (porque una cosa es captar la información referencial o expresiva del texto y otra distinta los valores de la función poética del lenguaje literario) sería conveniente una primera lectura espontánea para captar los datos de la información y aventurar una interpretación ingenua. Esto motivaría una segunda lectura más demorada y comprensiva, donde se elaborarían aquellos datos, siguiendo las ayudas de estas guías. El principio pedagógico aquí aplicado es el principio de “aprender haciendo”, el de plantear el problema antes de dar la solución; a los alumnos les gustan los retos. 2º. Lectura crítica. La lectura guiada permitirá una comprensión en profundidad, no solo del mensaje sino también de la técnica empleada para transformar la lengua en arte, la vida en su representación artística. Esta lectura deberá ser efectivamente guiada por el profesor, no en una clase magistral, sino más bien en un taller de lectura, en una clase–diálogo permanente con los alumnos. Propondremos la lectura de fragmentos señalados y el comentario, buscando su sentido, los temas, los recursos estilísticos, y las referencias a otras obras, al autor y al contexto. 3º. ¿A o B? Dividida la guía en dos partes, cabe plantearse el orden de aplicación de ambas, según circunstancias o incluso preferencias de alumnos y profesor. ¿Qué hacemos primero? ¿Damos un vistazo primero al conjunto de la obra, al autor, y a su implicación en el contexto generacional, comenzamos por el estudio crítico de la obra; o por el contrario, abordamos directamente el resumen del contenido capítulo por capítulo y la lectura de los fragmentos seleccionados como ejemplo? 4º. Hemos dividido la parte B de la guía en tantos capítulos como escenas tiene la obra; y cada capítulo en cuatro partes. Comenzamos con un breve resumen del contenido argumental de la escena. Proponemos a continuación la relectura de uno o varios textos, seleccionados por su intensidad expresiva o riqueza de contenido, para que el alumno aventure interpretaciones y referencias y trate también de hacer su propio análisis de esos fragmentos. Hemos seguido para esta selección la edición de Alonso Zamora Vicente, reedición de 2009, en la colección Austral de la Editorial Espasa. El comentario de la escena lo dividimos en tema, estructura y análisis forma-contenido. Por último proponemos una serie de actividades y ejercicios, tanto individuales, como de grupo, o ante el grupo, para que el alumno elija alguno de ellos. Claro que no es necesario –ni factible dada la carga lectiva– hacerlos todos. 5 A. ESTUDIO DE LA OBRA Contexto 1º. “Luces de bohemia” Dentro de la obra de Valle-Inclán, la época literaria de los esperpentos es quizá el momento de mayor vigor creativo de su autor. En 1920 escribe cuatro obras dramáticas en las que va acuñando el peculiar género del Esperpento. Es en la última de ellas, Luces de bohemia, donde no sólo utiliza por primera vez el término esperpento, sino que lo define en una escena clave, la escena XII, en la que muere el protagonista tras haber explicado sus características esenciales. Del diálogo dramático que mantiene Max Estrella con Don Latino, podemos deducir la conciencia definida que tenía Valle-Inclán de su nuevo género, y que expresa por boca de Max: -“La tragedia nuestra no es tragedia”. -“España es una deformación grotesca de la civilización europea”. -“El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”. -“Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato”. (En la calle de Álvarez Gato, en Madrid había un comercio con espejos deformantes en su fachada. Valle lo toma como elemento metafórico para expresar qué es el Esperpento.) -“Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento”. -“Las imágenes más bellas, en un espejo cóncavo, son absurdas”. -“Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas”. -“Deformamos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España”. -“El esperpentismo lo ha inventado Goya”. (Para nosotros, el Esperpento puede definirse con cierta concisión como la deformación grotesca de la realidad trágica.) 7 El Esperpento continúa, sin embargo, una larga tradición artística española: Quevedo, Goya, la literatura de arrabal… y entronca con la corriente del Expresionismo europeo que propugna la deformación de la realidad con intenciones críticas. El Esperpento es, por otra parte, fruto de una especial óptica con la que se contempla la realidad española. Recordemos la frase del propio Valle: “Hay tres modos de ver el mundo... de rodillas, en pie, o levantado en el aire”, que es seguida por la afirmación de que ésta última es una manera muy española de ver la realidad (Quevedo, etc.). Si los héroes crecen vistos desde abajo en la epopeya y en la tragedia clásica, “los dioses se convierten en personajes de sainete”, muñecos o peleles, vistos desde arriba. Si se miran al mismo nivel -como los ve Shakespeare- los personajes son “nuestros hermanos”. Valle desea romper el equilibrio, colocándose sobre una realidad española a la que critica acerbamente, y así elige la deformación como la mejor técnica literaria para expresar esa realidad, ya de por si esperpéntica. Resumiendo, tres notas destacan en la teoría del Esperpento: la “visión desde el aire”, que aplasta a los personajes deformándolos; la visión “distanciada” que evita la identificación con ellos y la compasión; y la metáfora de los espejos cóncavos, que distorsionan la realidad que reflejan. Sobejano dice que Luces de Bohemia es una síntesis de elegía y sátira. La conjunción de rasgos opuestos para expresar una realidad contradictoria es lo que hace grande a esta pieza teatral; en ella coexisten lo grotesco con lo dramático, lo elegíaco y lo épico, la ternura y el desgarrro, el sarcasmo y la protesta. Como crónica social alcanza momentos épicos, como pintura de personajes se inclina por la caricatura, por la grotesca despersonalización, por la animalización. Una concurrencia de referencias, unas tomadas de la realidad y otras literarias, sirven a Valle para organizar esta obra maestra: -La figura de Max Estrella está dibujada sobre el modelo de Alejandro Sawa, poeta ciego, habitante de la bohemia literaria de París, donde conoce a Víctor Hugo y a Verlaine, y de Madrid, donde se mueve en círculos modernistas con Rubén y Valle (lo que se refleja en la escena que comentamos). Valle utiliza en ocasiones a Max como un portavoz o trasunto mediato de sí mismo. -Las referencias literarias, tomadas en tono paródico, a la Divina Comedia. La obra puede ser vista como un descenso a los infiernos del poeta -Dante/Maxacompañado de un poeta latino -Virgilio/Don Latino- (“Latino, sácame de este círculo infernal”). El viaje al fondo de la noche madrileña se convierte en un descenso a los infiernos. 8 -Las referencias al Hamlet de Shakespeare en la escena de los enterradores (escena XIV). -El antecedente paródico de una obra de “literatura de arrabal”, La Golfemia, de Granés que, a su vez, tiene como referencia a La Bohéme, de Pucini, con evidentes coincidencias en su expresividad, ecos y recursos formales (bohemia golfemia -luces de bohemia) La estructura de la obra puede ofrecer la falsa impresión de que se trata de una serie de “catas” o “calas” en el ambiente nocturno madrileño y que el único hilo conductor de estas escenas, a la manera de aguafuertes, es el viaje “al fin de la noche” de la pareja protagonista / antagonista de Max y Don Latino. Pero esto no es así; una red sutil de elementos argumentales, ideológicos y estilísticos dan gran coherencia a toda la obra: -Los variados registros, según categorías de personajes, no rompen la unidad estilística. -El contenido ideológico hace alternar, en violento contraste y sistemáticamente, lo paródico y lo trágico. Pero esta alternancia está cimentada en una profunda intención crítica. Este violento contraste entre las escenas trágicas y las paródicas llevan a una progresión de clima agobiante, de tragedia grotesca. -Elementos argumentales como la muerte establecen conexión entre las escenas I, VI, XI, XII y XIII. Otro elemento es el de la suerte y su burla suprema en el episodio del billete de lotería, vínculo de las escenas IV, XII y XV. Varios autores han coincidido en señalar como esencial la siguiente estructura: 1º. Preludio (Escena I). Presentación de Max en familia. Max anuncia su deseo de morir. 2º. Cuerpo central. (Escenas II-XI). Viaje de Max y Don Latino por el Madrid nocturno. Está dividido simétricamente en: 2.1. (Escenas II -VI) Hasta el encuentro de Max con el anarquista catalán en el calabozo. 2.2. (Escenas VII -XI) Desde la salida de Max del calabozo hasta la muerte del obrero catalán. 3º. Escena final de la peregrinación (XII). Max, sin saber que ha completado el círculo infernal; ya frente a su casa, expone su teoría del Esperpento y muere. 4º. Epílogo. (Escenas XIII -XV). Entierro de Max. Suicidio de su mujer y su hija (anunciado ya en la escena I). 9 Ofrecemos un gráfico de la estructura de la obra: 1º. I a) a) II III 2º. CUERPO CENTRAL IV V VI VII VIII IX a) X MUERTE DEL ANARQUISTA MUERTE DE MAX MUERTE DE ESPOSA E HIJA 3º. 4º. EPÍLOGO XI XII XIII XIV XV b) b) a) Anuncio de muerte. b) Ocurre la muerte. 1º. Preludio, 3º. Final. Muerte de Max b) En cuanto a los personajes, de ellos dice Valle: “Son enanos, patizambos que juegan una tragedia”. Hay más de cincuenta, los más, fantoches; alguno de ellos son reales (Rubén) o inspirados en personas reales, otros son metaliterarios (Bradomín). Los personajes se pueden agrupar en: a) Los burgueses, defensores del orden: el librero Zaratustra, el tabernero Pica Lagartos, el Ministro de la Gobernación. b) Policías: el capitán Pitito, Serafín el Bonito, “los guindillas” (guardias). c) Los pedantes: Don Gay, Don Filiberto (periodista), Basilio Soulinake, los “epígonos del modernismo” (Don Dorio de Gádex y otros). d) Personajes populares esperpentizados: la Pisa Bien, el “Rey de Portugal”, la portera, las vecinas, las prostitutas (La Lunares), los enterradores. e) El coro popular (por ejemplo, en la escena XI apoyando a la madre del niño muerto). f) Los personajes representantes del pueblo oprimido y víctimas dramáticas (el obrero catalán, La madre del niño) g) y, como resume el propio Valle al final del Dramatis personae, “Turbas, guardias, perros, gatos, un loro.” Al margen de éstos, sobresalen protagonista y antagonista. Max Estrella –¡irónico nombre para un ciego!– es un personaje espléndido, mezcla de cobardía, vileza, egoísmo y momentos de grandeza. No se trata de un personaje noble precisamente, pero sí humano. A parte de ser un trasunto de un personaje real, Alejandro Sawa, ejerce a veces como portavoz del propio Valle. En Max hay una perpetua síntesis de humor y queja, orgullosa dignidad y mezquina indignidad, conciencia de mediocridad y sentimiento de frustración. 10 Ridículo o patético, furioso con la injusticia social, crítico, mordaz o profundo, tiene sentimientos hermosos de fraternidad hacia los oprimidos y ternura gratuita, al tiempo que desatiende a su familia. Un personaje complejo y contradictorio en suma. En él Valle volcó, consciente o inconscientemente muchos rasgos de su compleja y extravagante personalidad. Don Latino, en cambio, encarna al antihéroe, y como tal es “la contrafigura de Sawa”. Animalizado como el “perro” de Max, o como un buey, es en definitiva el fantoche con que Valle hace caricatura de la bohemia. Don Latino es un tipo miserable, desleal, encanallado, insensible ante las penurias de Max; llega a robarle la cartera, con el décimo premiado, en el momento de su muerte y, sarcásticamente, este miserable es el personaje favorecido por la fortuna. La obra se inicia con el Dramatis Personae, una lista de los personajes, algunos agrupados. Bajo ella aparece: “La acción en un Madrid absurdo, brillante y hambriento”. El contenido argumental consiste en la narración de la historia del bohemio y poeta ciega Max Estrella, condensada en un solo día, y quintaesenciada en la últimas horas de su vida, en su periplo nocturno por Madrid, acompañado por Don Latino. Max, al completar el “círculo infernal” frente a su casa, muere abandonado por Latino, que huye con su cartera. La acción –itinerante– se ha ido desplazando desde la buhardilla del poeta por lugares como la cueva del librero de lance, una taberna, la Buñolería Modernista, las calles llenas de huelguistas y policías, el calabozo del Ministerio de la Gobernación, la redacción del periódico “El Popular”, la secretaría del Ministro, un café: el Café Colón, donde Max habla con Rubén, el paseo con jardines donde encuentran a las prostitutas, de nuevo la calle donde vive Max, el velorio en su casa, el Cementerio del Este, y la escena final en la taberna de Pica Lagartos. En paralelo se nos narra un argumento secundario, la historia del anarquista catalán que resume el movimiento obrero de la época. Ambos argumentos se trenzan en la escena VI. Max coincide en el calabozo con el obrero catalán. En la escena XI, Valle superpone una huelga con la trágica muerte de un niño en brazos de su madre, y la dramática y anunciada “fuga” y fusilamiento del anarquista catalán. Max grita de dolor: “Me muero de rabia” e invita a Latino a suicidarse con él desde el Viaducto: “Te invito a regenerarte con un vuelo”. Latino contesta: “¡Max, no te pongas estupendo!” Pero no es necesario suicidarse; en la siguiente escena Max se derrumba frente a su portal y muere –¿borracho?– de pena; o –¿lúcido?– de rabia e impotencia; no sin antes haber definido –en nombre de Valle– el género –¿literario o 11 vital?– del Esperpento. Tras su muerte, su mujer y su hija se suicidan, muertes todas anunciadas ya en la primera escena. Por contra, Latino encuentra recompensado con la suerte su vil comportamiento para con su amigo. El contenido crítico e ideológico de la obra sobrepasa en importancia al contenido argumental. Las alusiones a la Historia contemporánea, aunque con ciertos anacronismos sirven de marco a una acerba crítica a la situación social en España. El periodo de tiempo del que se ocupa la obra es el primer tercio de siglo. La obra constituye un fresco en el que se integran hechos que van desde las citas a la “semana trágica” de Barcelona (1909), pasando por la revolución rusa (1917), las protestas obreras y la violencia social de 1917 (huelga general revolucionaria en España) hasta las alusiones a personajes políticos de diverso signo y a personajes literarios del momento en que se escribe la obra (Alejandro Sawa muere en 1909). Hay críticas políticas al mal gobierno de los Romanones, Castelar, Maura, Alfonso XIII, etc. Con su prisma deformante habla del Ministerio de la “desgobernación”, y, especialmente a través de Max, denuncia la corrupción del capitalismo y el conformismo burgués, el amiguismo y el compadreo. Plásticamente nos presenta la represión policial, con la muerte de inocentes y nos representa con dramatismo insuperable la “ley de fugas”; al final Valle hace creíble la equiparación de “la leyenda negra” con la Historia de España (“La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de España.”, dice en la escena XI). Otros sectores son blanco de su crítica: la religión hueca y folclórica, la pobreza espiritual de la Iglesia, las escuelas, capillas y figuras literarias; la Academia, los Modernistas, Galdós, los hermanos Quintero, y todo lo que él considera la miserable vida cultural de la época. En definitiva, para Valle “España es una deformación grotesca de la civilización europea” (“En España es un delito el talento”, exclama Don Latino). Una cita de Max Estrella nos revela la aguda crítica que le merece a Valle la cultura moral en España: “La miseria moral del pueblo español, la gran miseria moral, está en una chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La Vida es un magro puchero: La Muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes: El Infierno, un calderón de aceite albando donde los pecadores se achicharran como boquerones: El Cielo, una kermés sin obscenidades adonde, con el permiso del párroco, pueden asistir las Hijas de María.” 12 Por otra parte, Valle no cae en fáciles demagogias; con el mismo prisma que denuncia el hambre y las miserias del pueblo, y sin ahorrarse las técnicas del Esperpento, señala su ignorancia y su brutalidad. Esto no obsta para que –como hace Goya en sus “caprichos” o en los retratos de la familia real– cambie los atributos de las clases sociales y nos presente, por ejemplo, a un ministro chabacano, mientras reviste de dignidad y grandeza a algunos personajes del pueblo, como el anarquista catalán. A pesar de su última militancia revolucionaria, comunista, Valle no idealiza a la clases proletarias; nos revela, por el contrario, la degradación moral inherente a su empobrecimiento y evita así el socorrido populismo que tantos éxitos literarios efímeros propicia. En definitiva, de la cruda pintura de caracteres que hace Valle, sacamos la conclusión de la intrínseca maldad del ser humano, con muy pocas excepciones, y de que la vida es una amarga y constante lucha; lo que revela la óptica pesimista de la época (y, en concreto, de la Generación del 98, bajo la influencia de Schopenhauer). El lenguaje y el estilo de la obra se manifiestan plenamente en la estética del Esperpento, cuyos rasgos más característicos han sido recogidos por varios estudiosos del género, y nosotros resumimos aquí: a) La distorsión de la realidad y la deformación de personajes a través de su lenguaje y de las situaciones grotescas. b) La deformación de los personajes lleva a su degradación a través de las técnicas de animalización, cosificación o muñequización (Son muñecos, fantoches, peleles, garabatos, camellos, bueyes, cerdos, perros, etc.) c) El empleo constante de contrastes entre lo doloroso o trágico y lo grotesco. d) Utilización de una mordacidad agresiva y de un humor agrio, que según Valle produce esa negra risa y sirve a los españoles de consuelo contra “el hambre y los malos gobernantes”. e) La variedad de los registros empleados según los personajes: lenguaje pedante o cursi, la parodia de frases literarias o del lenguaje administrativo, la utilización del desgarro coloquial y de los vulgarismos, el habla castiza madrileña. En suma, Valle es otro de los grandes dominadores de la lengua castellana y un gran creador verbal en la línea de Quevedo, que luego continuarán Cela y Umbral. f) El arte del diálogo, nervioso, rápido, con predominio de las réplicas de una a tres líneas. g) La técnica para caracterizar a los personajes se basa en tres elementos: actuación (del actor interpretando los actos de los personajes), habla (a tra13 vés de una gran variedad de registros en los parlamentos y réplicas), y acotaciones, en las que con eficaces trazos de aguafuerte se perfila el aspecto externo de los personajes y localizaciones. h) Destaca la prosa de las acotaciones, en las que utiliza un lenguaje literario innovador, frases nominales de gran plasticidad, con una técnica pictórica de rápidos brochazos para abocetar escenarios y personajes. Son un antecedente de la extraordinaria prosa de “Tirano Banderas”. i) El lenguaje, en especial el diálogo, es acompañado por una estructura y ritmo cinematográficos, con iluminación expresionista focalizando al personaje y dejando en penumbra el resto. 2º. Vida y obra de Valle Inclán La vida Don Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro (en realidad, Ramón Valle Peña) nace en Villanueva de Arosa, Pontevedra, en 1866, y muere en Santiago de Compostela, en 1936. “Eximio escritor y extravagante ciudadano”, como dijo de él el general Primo de Rivera, es una de las figuras más singulares de la literatura española y pudiera pensarse que tiene en su haber creador la mejor novela del siglo, Tirano Banderas y la mejor obra teatral, Luces de bohemia. Claro que en literatura resulta muy arriesgado hacer esta clase de juicios, a pesar de que varios críticos apuntan en esa dirección. Su vida resulta inseparable de su obra, desde su nacimiento en el seno de una familia hidalga venida a menos; lo que condicionará su carácter y su actividad literaria, su orgullo y la búsqueda afanosa de viejas resonancias heroicas o gloriosas en el viaje y la aventura, y, sobre todo, a través de su obra. Para empezar cambia su nombre por uno de mayor sonoridad y alcurnia. Al mismo tiempo comienza a cultivar su imagen entre bohemia, extravagante y aristocrática, que, evidentemente, se entrelaza con su estilo literario. Pronto, al morir su padre, abandona sus estudios de Derecho comenzados en Santiago, para viajar a Méjico en 1892, allí publica artículos periodísticos, se pelea con sus compañeros de redacción, porque dice que han insultado el nombre de España, y regresa en 1893 a Pontevedra, donde publica su primer libro, Femeninas, en 1895. Ya en Madrid, lleva una vida de bohemio rebelde –se declara contra el orden establecido–, insulta a la policía o se enzarza en peleas callejeras. En 1899 tiene un altercado con Manuel Bueno en el Café de la Montaña. Valle recibe un bas14 tonazo en el brazo izquierdo alzado en defensa, se le clava el gemelo en la muñeca; su descuido propicia la gangrena y han de amputarle el brazo: “…sólo pensé en la actitud que en lo adelante debía adoptar con las mujeres para hacer poética mi manquedad: Quién la hubiera alcanzado en la más alta ocasión que vieron los siglos. Yo confieso que más envidiaba aquella gloria al divino soldado que la gloria de haber escrito el Quijote…” Su quijotismo le lleva a reconciliarse con su agresor, su amigo Bueno. Mientras su andadura literaria prosigue ha de buscar sustento como periodista del periódico liberal El Globo o como corresponsal de guerra en el frente francés en la primera guerra mundial (1916). Crean para él una cátedra de Estética en la Escuela de Bellas Artes, pero pronto se aburre y deja la docencia. Los periodos de bohemia y estrecheces económicas se alternan con otros de normalidad burguesa. Durante la República, es nombrado director del Patrimonio Nacional y posteriormente director de la Academia de Bellas Artes de España en Roma. (1933) En 1907, tras trabajar como director artístico en la compañía de Ricardo Calvo, se casa con la actriz Josefina Blanco, de la que se separa en 1933, debido a las penurias que por causa de su dedicación literaria y bohemia pasa su familia. En 1935, enfermo de cáncer, regresa a Galicia para morir en Santiago un año después. En cuanto a su ideología, Valle se declaró inicialmente, en torno a 1910, “carlista por estética”; tal declaración es efectivamente más estética que ideológica: “El carlismo tiene para mí el encanto solemne de las grandes catedrales góticas”, decía. Esta inclinación recoge su amor por la tradición, por arcaicos ideales heroicos y tal vez por causas perdidas frente a una Restauración a la que acusa de corrupción, y a la que atribuye el desorden social. Siempre rechazó el liberalismo burgués, prefiriendo refugiarse en cierto ruralismo galaico –que ejemplifica magistralmente en sus Comedias Bárbaras–, y que hoy percibimos como unas sociedad absurdamente jerarquizada, pero no exenta de cierta grandeza, la grandeza de la hondas pasiones. Valle, a partir de 1915, y especialmente después de la revolución rusa, gira hacia un radicalismo de izquierdas, confuso, en el que, sin desdecirse de sus anteriores pronunciamientos carlistas y de oposición al liberalismo, se inclina por una mezcla de anarquismo y comunismo. Acabará ingresando en el Partido Comunista en 1933. Ataca violentamente a la dictadura de Primo de Rivera, y sin embargo, cuando llega la República, pide una dictadura como la de Lenin, pero, al mismo tiempo no renuncia a su aprecio por Mussolini. Este “desorden” ideológico tra15 duce un espíritu inconformista, pero no tan contradictorio como a simple vista puede suponerse, al tratarse más de consideraciones estéticas –y que bien pudieran ilustrar el Esperpento– que de opciones políticas y morales. Coetáneo de la Generación del 98, nos resistimos a incluirlo plenamente en ella, dada su ideología, más plenamente de izquierda revolucionaria muy alejada del suave reformismo noventayochista. Así lo vio Pedro Salinas, como un “hijo pródigo del 98”. Le encontramos, sin embargo cierto paralelismo con el otro gran disidente generacional, Antonio Machado, tildado éste de “epígono del 98”. Su figura y carácter. Su figura –la de aquel “Don Ramón María del Valle-Inclán, el de las barbas de chivo”– fue un bohemio exquisito, reconocido por su atuendo extravagante y por su conducta excéntrica. Era paradójico, generoso y mordaz; inolvidable. Ramón Gómez de la Serna dijo de él que era “la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá”. Su romántica oposición a la moral establecida nos seduce; fue uno de los más conspicuos “raros” de aquel tiempo de máscaras y héroes. Bajo esta apariencia externa, detrás de su vida bohemia, se ocultaba sin embargo un infatigable trabajador que elaboraba rigurosamente sus textos y que nos ha dejado una extensa obra, intensamente innovadora y de gran profundidad. La obra Su obra puede ser dividida, simplificando su evolución, en tres etapas fundamentales. La primera etapa, teñida aún de Modernismo y llamada “etapa decadente” abarca sus primeras obras: Femeninas (1895), Epitalamio, Jardín Umbrío, Corte de Amor, Flor de Santidad (1897 -1904). Abarca también el cuarteto de “Las Sonatas”: Sonata de Otoño (1902), Sonata de Estío (1903), Sonata de Primavera (1904), Sonata de Invierno (1905). Las Sonatas, supuestas memorias del Marqués de Bradomín, “un don Juan feo, católico y sentimental”, son obra plena de aventuras y episodios amorosos y amorales, evocadores de un mundo en decadencia, y narrados con una exquisita prosa modernista, equivalente al verso de Rubén. A esta etapa, le sigue un periodo de transición hacia el Esperpento, periodo caracterizado como ciclo de las “Comedias Bárbaras”: Águila de Blasón (1907), Romance de Lobos (1908), y Cara de Plata (1922), añadida más tarde. Son obras ambientadas en el mundo rural gallego, tienen como protagonistas a un hidalgo tiránico, don Juan de Montenegro, que preside un mundo heroico en descomposición y lleno de personajes violentos, tarados, lunáticos, movidos por 16 pasiones de fuerza alucinante. Junto a esta trilogía dramática, Valle escribe una trilogía de novelas sobre las guerras carlistas (1908 -1909): Los cruzados de la Causa, El Resplandor de la Hoguera, y Gerifaltes de Antaño. En ellas Valle contrasta el heroísmo romántico y la brutalidad de la guerra. La época de plenitud y madurez es la época de los Esperpentos. En 1920 escribe Farsa y Licencia de la Reina Castiza, Farsa Italiana de la Enamorada del Rey, Divinas Palabras y Luces de Bohemia. “Divinas palabras” es un violento drama ambientado también en un mundo sórdido, moralmente deforme y con un lenguaje desgarrado. Quizá es la cima dramática de su autor, si exceptuamos Luces... Siguen otros Esperpentos: Los Cuernos de Don Friolera (1921), Las Galas del Difunto (1926), La Hija del Capitán (1927), las tres bajo el título común de “Martes de Carnaval”. De la misma época (1924 1927) es el Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, que integra varias piezas, breves pero geniales muestras de la estética valleinclanesca. En esta última etapa escribe también novelas, Esperpentos acrecidos, que no podían darse en forma dramática. Entre ellos está Tirano Banderas (1926), novela sobre un inventado dictador americano, con una genial recreación del lenguaje hispanoamericano, y la trilogía “El Ruedo Ibérico”, violenta sátira política sobre el reinado de Isabel II, que incluye: La Corte de los Milagros (1927), Viva mi Dueño (1928), y Baza de Espadas (1932). 17 B. GUÍA DE LECTURA 1. Escena primera 1.1 Resumen La escena uno, a la que vamos a llamar preludio, presenta al protagonista, Max Estrella, en familia. Max es ciego y se hace leer una vez más por su mujer, Madama Collet, la carta del director de su periódico donde se le comunica su despido. Desesperado, propone un suicidio colectivo de toda la familia, incluyendo a su hija Claudinita. Después de tener una primera alucinación –volverá a tener otras en momentos clave– en la que cree ver, llega su amigo, Don Latino, quien tras regañar con Claudinita por “las tres cochinas pesetas”, el dinero de unos libros vendidos a un librero de viejo, logra sacar a Max a la noche de aquel Madrid, absurdo, brillante y hambriento, para refrescarse y reclamar al librero Zaratustra el justo precio de sus libros. Si bien en esta escena predomina la presentación de unos personajes, incluye un motivo temático que va a estructurar toda la obra, la muerte; la muerte anunciada, aquí como propuesta de suicidio. Otro de los temas que se apunta es el de la pobreza y la explotación laboral. Valle hace literatura hasta en las acotaciones. Son notables por su expresionismo escenarista las de Luces de Bohemia. Por ello incluimos aquí dos de ellas, seguida la segunda de un brillante diálogo entre Max y Collet. 1.2 Textos Texto 1 (pag. 39. Austral, edición de 2009. Desde “Hora crepuscular…” hasta “…la vecindad.” ) Texto 2 (pag. 43. Austral. Desde “MÁXIMO ESTRELLA se incorpora…” hasta “…para qué necesito verlas.”) 1.3 Comentario Los temas de esta primera escena son el despido del periódico de Max y su reacción inicial, el suicidio y luego el intento de huida de la realidad mediante la alucinación. La amargura tiñe ya el desarrollo de los diálogos. La situación desvalida de la familia es expresada, especialmente por la hija, mientras la madre adopta una posición de escéptica tristeza, aunque es amable y protectora con Max. 18 La actitud del escritor es la de la compasión por sus personajes, a los que sorprende y va retratando ya en un clima de burlona exaltación y aliento trágico, con grandes rasgos expresionistas. Don latino es recibido con prevención por parte de la mujer y con agresividad por Claudinita; le llama vivales, golfo y advierte profética: “¿Sabes cómo acaba todo esto? ¡En la taberna de Pica Lagartos!” La estructura externa de esta primera escena (como en todas las restantes) es la propia del teatro, del diálogo dramático, en el que se alternan las acotaciones y los diálogos o parlamentos de los personajes. Hay que hacer notar la extrema, y para la época desusada, brevedad de las réplicas; lo que concede un dinamismo chispeante a la acción. La estructura interna. Hay en esta escena cinco acotaciones que encabezan los cinco tramos del diálogo de la escena. Pero la escena se divide en tres partes según sus personajes y los subtemas. En la primera parte Collet relee a Max la carta del despido y Max propone el suicidio. En la segunda parte llega Don Latino y mientras Claudinita va a abrirle, Max tiene una alucinación en la que cree ver y sugiere la huida de la realidad española para volver a París. En la tercera parte, Don Latino discute con Collet y Claudinita sobre el dinero de los libros vendidos y logra llevarse a Max para reclamar al librero Zaratustra. Los subtemas aquí son la alocada generosidad de Max y la astucia de Latino para quedarse con el dinero y sacar a Max de casa, a pesar de la oposición de su mujer y su hija. En el texto de esta escena tenemos abundantes pruebas en cuanto a la relación de los asuntos tratados y la forma literaria. Ya en la primera acotación se nos presenta a los esposos en una hora crepuscular, en una conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. Y luego: “El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales”. Y en otra acotación: “Su cabeza rizada y ciega, de un gran carácter clásico–arcaico, recuerda los Hermes”. En la tercera parte de la escena se nos presentan dos personajes, “un vejete asmático, quepis, anteojos, un perrillo y una cartera con revistas ilustradas, Don Latino de Hispalis” y Claudinita, despeinada, en chancletas, la falda pingona; una mozuela. Bastan unos cuantos adjetivos para esbozar los retratos de los personajes. Pero hay ya en su selección un poso de Modernismo y su evocación de la cultura clásica; y una voluntad de trazo expresionista. Uno de los rasgos de estilo del Esperpento es la animalización de los personajes. Aquí tenemos al director del periódico como Buey Apis, animal y divini19 dad egipcia. Y Collet dice: “No te pongas a gatas, Max”. Otro rasgo es el sarcasmo: “Con cuatro perras de carbón podríamos hacer el viaje eterno”, sugiere Max como invitación a un suicidio barato. Una vez establecido, con encomiable economía de medios, el asfixiante ambiente del guardillón y la situación miserable y angustiosa, el autor considera necesaria una salida. Max inesperadamente dice haber recobrado la vista para ver un rincón francés en el páramo madrileño, la Moncloa. “¡Hay que volver a París!” Como alternativa al suicidio hay que volver a París. Collet le advierte de que se trata de una alucinación y él se rebela, ve magníficamente y si no la ve a ella, es porque no necesita ver las cosas que toca. Magnífica expresión del deseo de huir de una pobre realidad, donde ya se apunta la acerba crítica de la situación española que vendrá a lo largo de la obra. En cuanto a los registros encontramos ya rasgos del habla popular en el enfado de Claudinita: “Don Latino, si usted no apoquina, le araño. ..Le arranco los ojos…!golfo!” Es el propio autor, por boca de Don Latino, quien clasifica el registro: “¿Niña, no conoces otro vocabulario más escogido para referirte al compañero fraternal de tu padre…? ¡Qué lenguaje, Claudinita!” Pero el propio Don Latino cae en el registro popular: “Me han cogido de pipi”, o “Se juega de boquilla”. Hay rasgos del lenguaje culto en Max como, cínico, y un doble registro en Don Latino que, por una parte utiliza términos del lenguaje popular madrileño, y cuando quiere se eleva paródicamente a un lenguaje más elaborado: “Madama Collet, la desconozco, porque siempre ha sido usted una inteligencia razonadora. Max había dispuesto noblemente de ese dinero”. Es curiosa una réplica de Collet en la que apreciamos un rasgo galicista, el equivocar la diferencia de uso de ser y estar: “¡Oh, sería bien!” Max y Don Latino salen bajo el pretexto de deshacer el trato con el librero, con la anuencia de Madama Collet y la decidida oposición de Claudinita, Así empieza la vuelta a ese círculo infernal que va a ser la última noche de Max en aquél Madrid hambriento pero brillante. 1.4 Ejercicios 1. Resume el contenido argumental de este primer acto en 5 líneas 2. ¿Qué significa la frase “Con cuatro perras de carbón podríamos hacer el viaje eterno” ¿Qué tema importante se plantea ya con esta frase? 3. Busca y explica algún ejemplo de animalización en el texto. 4. Haz dos columnas, una con términos o expresiones cultas y otra con expresiones del registro popular o vulgar. 20 2. Escena segunda 2.1 Resumen Ha comenzado el peregrinaje de Max y don Latino por la noche madrileña, la primera estación es en la “cueva” del librero Zaratustra. A esta librería de viejo había venido Don Latino para malvender unos libros de Max. Recuperarlos fue el propósito fingido que le sirvió a Don Latino para arrancar a Max de su buhardilla y de su esposa. Pero el ciego no puede ver cómo el librero oculta el “atadijo” de libros mientras le dice a Max que el trato ya no puede deshacerse pues acaba de venderlos. Se ha puesto de acuerdo con don Latino para timarlo. Pero enseguida entra en la librería Don Peregrino Gay que viene de Londres donde había estado copiando “El Palmerín de Constantinopla” Unos gritos de viva España en la calle dan pié al librero para comentar “!Está buena España!” Y para iniciar un diálogo sobre la diferente concepción de la religión en España e Inglaterra, que lleva a una feroz crítica sobre la decadencia moral de España. La escena (una de las tres –II, VI, XI– añadidas en la definitiva edición de 1924) acaba con la irrupción de la chica de una portera que viene a reclamar la entrega semanal de una novela por entregas. De nuevo la visión cinematográfica de Valle nos hace elegir como texto a estudiar la primera acotación para ver como se hace con palabras un boceto expresionista. Como segunda relectura nos fijaremos en los párrafos donde Max critica la deformada sensibilidad religiosa de los españoles. 2.2 Textos Texto 1 (pag. 50. Austral. Desde “La cueva de Zaratustra…” hasta “…por un agujero”) Texto 2 (pags. 57-58. Austral. Desde “MAX –Ilustre Don Gay…” hasta “…cuando se les muere.”) 2.3 Comentario El tema fundamental de esta escena es la religión, el contraste entre dos sensibilidades religiosas distintas, dos maneras de entender la moral. Max se muestra de acuerdo con Don Gay en que la española es una sensibilidad religiosa chabacana ante los misterios de la vida y la muerte y que la miseria moral que de ella se deriva es el gran problema de nuestra nación. 21 Hay otros temas secundarios en la escena, como el engaño concertado entre Zaratustra y Don Latino contra Max, o como la admiración por un país extranjero (Inglaterra). Al final aparece el tema de la literatura por entregas. La estructura externa es la del diálogo dramático, muy fragmentado en esta escena, dividida en ocho partes encuadradas por nueve acotaciones. Pero la estructura interna, si tenemos en cuenta el criterio temático, consta de tres partes. Hay una primera parte en la que Max, Don Latino y Zaratustra disputan por el precio de los libros de Max vendidos por Latino. Para que la controversia sea más esperpéntica, Valle hace intervenir previamente a unos curiosos personajes, el ratón, el gato, el perro y un loro. La disputa se interrumpe por la entrada de Don Peregrino y esta segunda parte se desarrolla con un diálogo de los cuatro personajes que se inicia con un lamento sobre España y deriva enseguida hacia una contraste entre la religiosidad inglesa y la española. El tono de las intervenciones de Max (quizá la voz del autor) es de una acerba crítica a la manera española de practicar la religión. La tercera parte es una especie de cierre anticlimático de la escena, a partir de la entrada de la chica de la portera y la cuestión de los novelones por entregas. En cuanto a la relación entre las ideas, sensaciones o sentimientos y su expresión, en esta escena es notable la sensación de plasticidad visual que consigue el autor con su rico lenguaje en la primera acotación: “Rimeros de libros hacen escombro…”Hay “…cuatro cromos espeluznantes de un novelón por entregas.”, lo que anticipa el tercer tema de la escena. Hay animalización puesto que hacen tertulia en la cueva, el librero, el gato, el loro y el can. El retrato de Zaratustra es el de un fantoche animalizado y cosificado: “abichado y giboso –la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente–…” El librero está “Encogido en el roto pelote de una silla enana, con los pies entrapados y cepones…” Este expresionismo con el que el autor describe sin piedad una realidad degradada cambia de tono cuando se trata de describir a Max: “El poeta saca el brazo… y lo alza majestuoso, en un ritmo con su clásica cabeza ciega.” En la disputa por el precio de los libros, las imprecaciones de Max son ejemplo de expresión de sentimientos; se siente engañado por Zaratustra: “…eres un bandido.” “Voy a romperte la cabeza.” o “¡Majadero!” Pero nosotros vemos también la traición de su amigo al que enfáticamente llama mi intendente. En cuanto a las ideas, éstas surgen como ajenas a la realidad de la calle, tras los gritos de viva España de El Pelón y el lamento de Zaratustra –¡Está buena España!– Los tres visitantes divagan ajenos “como tres pájaros en una rama, 22 ilusionados y tristes”. A esta divagación el autor la llama “coloquio de motivos literarios” y es producto de “intelectuales sin dos pesetas”. Las ideas pueden perfectamente resumirse con el lenguaje directo de Max: “España en su concepción religiosa es una tribu del centro de África.”, “Hay que resucitar a Cristo” “La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y la muerte. La vida es un magro puchero: la muerte, una carantoña ensabanada”…etc. Don Peregrino afirma: “Si España alcanzase un más alto concepto religioso, se salvaba.”, “…tenemos que rehacer el concepto religioso en al arquetipo del Hombre-Dios. Hacer la Revolución Cristiana, con todas las exageraciones del Evangelio.”. A lo que Max replica: “Son más que las del compañero Lenin” y Zaratustra: “Sin religión no puede haber buena fe en el comercio”. Y, de nuevo, don Gay dice: “La creación política es ineficaz si falta una conciencia religiosa con su ética superior a las leyes que escriben los hombres.”. El autor utiliza constantes metáforas y comparaciones hasta casi componer una especie de alegoría para definir el concepto español de la moral y la religión. 2.4 Ejercicios 1. Comenta el texto de la acotación inicial (pág. 54. Austral), siguiendo el esquema: temas, contenido, estructura y comentario; tratando de encontrar figuras retóricas y rasgos esperpénticos (animalización, muñequización, cosificación) . 2. Documéntate sobre aspectos religiosos como: Religión sin imágenes, Réquiem, Sede Vaticana, El Escorial, Teosofía. Expón ante tus compañeros la información recopilada. 3. Define y utiliza en un ejemplo las palabras o expresiones: entrapados, cepones, berroqueña, chabacano, magro puchero, carantoña ensabanada, calderón de aceite albando, kermés, chochez. 4. Comenta la alusión de Zaratustra a las sufragistas inglesas y la respuesta de Don Gay. 5. Describe al personaje de Don Peregrino Gay y su viaje a Londres, sus ideas. 23 3. Escena tercera 3.1 Resumen Max y Don Latino recalan ahora en la taberna de Pica Lagartos. En este ambiente tabernario, propio del Madrid de la época, se mezclan distintos personajes característicos, que Valle nos hace ver a través de sus chispeantes diálogos castizos. El Chico de la Taberna anuncia a Max que lo busca la Marquesa del Tango, es decir, Enriqueta la Pisa Bien, que aparece y le reclama un décimo de lotería que le había fiado. Cuando va a devolvérselo, don Latino y el Chico de la Taberna le convencen de que se lo quede; es un capicúa de sietes y cincos. Pero Max no tiene dinero y envía al chico a empeñarle la capa. Entra entonces el Rey de Portugal, Manolo, el que “hace las bellaquerías” con la Pisa Bien, es decir su amante. Los personajes de la taberna se enzarzan, a causa de las ligerezas de la Pisa Bien, en una batalla de improperios llena de casticismos madrileños hasta que regresa –herido en la frente– el muchacho. En la calle hay una revuelta con enfrentamientos entre obreros y militantes de Acción Ciudadana. Pica Lagartos manda desalojar la taberna para echar el cierre ante el tumulto. El muchacho ha conseguido nueve pesetas y Max quiere pagar el décimo, pero la Pisa Bien ha volado con él; recala en la Modernista, informa el chico. 3.2 Textos Texto 1 (Pags. 68-69. Austral. Desde “PICA LAGARTOS: Venancio Me llamo” hasta “PICA LAGARTOS: cállate la boca, Zacarías.”) 3.3 Comentario En cuanto a los temas, en esta escena predomina la ambientación (borrosos diálogos de sombras en las sombras) y el lenguaje popular (aquí de registro vulgar) de la gente de la taberna sobre la expresión de las ideas; sin embargo desde el punto de vista de la trama dramática ocurre algo importante, que hemos de retener hasta el desenlace de la obra, y es el intento de Max por conseguir el décimo de lotería (la suerte), incluso empeñando la capa; lo que traerá como consecuencia la fortuna para Latino y la desdicha para Max y los suyos. Empieza por tanto a trabarse el nudo dramático en esta sórdida taberna. El tema sería doble, la fortuna y la desgracia, deduciéndose del mismo empeño (el deseo de Max de tener suerte y salir de su miseria y el empeño de la capa para acceder a esa suerte). Un subtema que aparece de nuevo, y que ya fue insinuado en la escena segunda, son las luchas sociales. 24 La estructura externa divide la escena en apartados encabezados por acotaciones, si bien, desde el punto de vista de la irrupción de personajes los tramos serían sólo cuatro (inicial, entra la Pisa Bien, entra el Rey de Portugal y vuelve el chico). En cuanto a la estructura interna, la escena se divide en dos partes. En la primera prima la presentación de la Pisa Bien como golfa portadora de la fortuna (el décimo capicúa) y el empeño de la pañosa , la capa, para pagar el décimo. En esta parte se desarrollan los diálogos costumbristas (cráneo privilegiado) y hay también alusiones a políticos de la época. En la segunda parte aparece la huelga de proletarios y la lucha contra los maricas de Acción Ciudadana. Los personajes de la taberna muestran sus opiniones diversas; mientras un borracho se decanta por los héroes del Dos de Mayo, Pica Lagartos defiende la propiedad privada, La Pisa bien y el Rey de Portugal (la florista y el coime) se lanzan a la lucha callejera y el chico llama maricas a los de Acción Ciudadana. La forma de esta escena acude a múltiples figuras retóricas y a la plasticidad y modalización del lenguaje vulgar, lenguaje tabernario madrileño, como esos “quinces de morapio” (quince céntimos por un chato de vino), o los nombres de los personajes, claros disfemismos malintencionados; las expresiones como golfa, apoquinar tres melopeas (pagar tres pesetas), este caballero está afónico (no tiene dinero), me espera un cabrito viudo, ¡Naturaca!, ¡soleche!, filfa. y la expresión metonímica de ¡Cráneo “previlegiado”!, por inteligente. En cuanto al contenido de las citas de políticos, las hay al gran orador Castelar, de quien Max dice que es un idiota, y también al diputado aragonés Manuel Camo. 3.4 Ejercicios 1. ¿Qué registro predomina en el lenguaje de los personajes de la taberna, especialmente en el de la florista? Clasifica a los personajes de la escena según su registro. 2. Selecciona y explica ejemplos del lenguaje vulgar de la Pisa Bien y del Rey de Portugal; explica el sentido de estos nombres (alias). 3. El chico de la taberna y el borracho cometen errores de dicción, señálalos. 4. Documéntate sobre los políticos citados en la escena y sobre las luchas sociales en las calles de Madrid. Expón ante tus compañeros lo que averigües. 25 4. Escena cuarta 4.1 Resumen Con el fondo de la lucha social salieron de la taberna y, entre los restos de la revuelta callejera, Latino y Max llegan a la Buñolería Modernista. Allí encuentran a la Pisa Bien y Max le compra el décimo. Los Epígonos del Parnaso Modernista, poetas modernistas, salen y entablan un diálogo con Max y Latino; uno de ellos, Dorio de Gádex, alaba a Max (¡Padre y maestro mágico!...) Max se queja de su suerte y del trato que recibe como escritor. Las críticas al mundo de la cultura y a la sociedad en general acaban, a invitación de Don Latino, con una actuación coral y burlesca, reciente creación de los poetas. La policía municipal acude y detienen a Max por sus respuestas irónicas a la autoridad; ésta lo entrega a un sereno que a su vez lo da a dos guardias para que lo lleven al Ministerio de la Gobernación. Le acompañan los poetas. Max lanza gritos de ¡Muera Maura! ¡Muera el Gran Fariseo! 4.2 Textos Texto 1 (Pags. 79-80-81. Austral. Desde “DORIO DE GADEX: ¡Padre y maestro mágico, salud!” hasta “LOS MODERNISTAS: ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera!”) 4.3 Comentario El tema de la suerte inicia esta escena con la compra de número capicúa a Enriqueta. Como tema de fondo continúan también las luchas sociales (“MAX: Yo voy pisando vidrios rotos”), pero el tema principal es la crítica de Valle, principalmente por boca de Max, a la sociedad en general y al mundo de la cultura; al Modernismo, a los propios modernistas, que alaban y acompañan a Max, a la Real Academia, a las fuerzas del orden de las que Max se burla, a los políticos, a la Prensa, a conocidos escritores (Maura, Romanones, Mariano de Cavia, Pérez Galdós etc.) Max, por otra parte, se declara partidario del pueblo y de su lucha: “DORIO DE GADEX: ¡Maestro, usted no ha temido el rebuzno libertario del honrado pueblo!” MAX: ¡El épico rugido del mar! ¡Yo me siento pueblo!” Los modernistas defienden, en cambio, que “…los poetas somos aristocracia.” Podemos, pues, deslindar como un subtema la cuestión literaria. La estructura externa divide el texto en siete apartados con sus acotaciones iniciales. Según el criterio de irrupción de personajes, hay seis tramos: inicial con Max y Latino, la Pisa Bien, los modernistas, los équites municipales, el sereno, dos guardias. El criterio temático nos conduce a la estructura interna donde se aprecian dos partes, aquella en la que predomina el tema del destino y la suerte, hasta que La Pisa Bien le vende el décimo y ella se despide deseándole suerte (Pag. 79) y 26 la segunda parte donde el contenido fundamental es la crítica social y cultural. En ésta pueden apreciarse dos partes, el diálogo de Latino y Max con los Modernistas, con el clímax de la recitación a coro y la irrupción de la policía que arresta a Max. El lenguaje de esta escena es de nuevo un ejemplo del Esperpento, mezcla de lo cómico y lo trágico, del registro culto y del vulgar. Se confrontan mediante el lenguaje las clases populares, la milicia, y los infatuados Modernistas, pretendidos poetas. Es notable el lenguaje culto-irónico de Max: “EL CAPITÁN PITITO: ¡Mentira parece que sean ustedes intelectuales…! ¿qué dejan para los analfabetos? MAX: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Pico de oro! En griego para mayor claridad, Crisóstomo. Señor Centurión, usted hablará el griego en sus cuatro dialectos!”, “MAX: Y más chulo que un ocho. ¡Señor Centurión, yo también chanelo el sermo vulgaris!”. Y, más adelante: “MAX: Soy ciego. EL SERENO:¿Quiere usted que un servidor le vuelva la vista? MAX:¿Eres Santa Lucía? Utiliza Valle contrastes y comparaciones, en especial las que dedica a trazar el personaje de Dorio de Gádex: “…jovial como un trasgo, irónico como un ateniense, ceceoso como un cañí, mima su saludo versallesco y grotesco.” Los modernistas en su canto coral hablan de la harca Pero también Max y Latino alternan sus registro para decir cosas como: Estoy apré (sin una perra) o ¿Qué rumbo consagramos?, redicho por ¿A dónde vamos? En cuanto al contenido que expresa ese lenguaje, es el de la queja personal de Max, a veces su autoexaltación y, sobre todo, la crítica política y del ámbito cultural, especialmente el literario. Hay citas con intención crítica: Romanones, ese pirante; Maura, el Gran Fariseo; la Revolución Rusa; Ibsen (dramaturgo noruego); Pérez Galdós (Don Benito “El Garbancero”) . Se cita también a un famoso torero de la época, Rafael el Gallo. 4.4 Ejercicios 1. Sigue los diálogos de Latino y de Max y haz dos listas con los cultismos y vulgarismos de cada uno. 2. Busca el significado de: macilento, cachiza, café de recuelo, macferlán, troglodita, galerna, chola, curda, Tartufo malsín, tres beatas, dar mulé, parné, pico de oro, Crisóstomo, Centurión, sermo vulgaris, estoy apré, perpetrar una traducción. Clasifica semánticamente estos términos. .3. Documéntate sobre la época del gobierno de Maura y expón tu investigación ante tus compañeros. 4. Busca en Internet la vida y la obra de Ibsen, compara su teatro con el de Valle-Inclán. 27 5. Escena quinta 5.1 Resumen y Comentario En esta brevísima escena de transición, Max Estrella es conducido por dos guindillas (guardias así llamados por el rojo de su uniforme) al Ministerio de la Gobernación, en cuyo zaguán los recibe Serafín el Bonito, inspector de policía. Acompañan a Max, Don Latino y los Modernistas. Tras una breve y absurda conversación en la que Max se muestra irónico (“MAX: ¡Traigo detenida una pareja de guindillas! Estaban emborrachándose en una tasca y los hice salir a darme escolta.” o “MAX: Mi nombre es Máximo Estrella. Mi seudónimo Mala Estrella. Tengo el honor de no ser Académico.”) o crítico (“SERAFÍN: el Señor Ministro no es un golfo. MAX: Usted desconoce la Historia Moderna”.) y, a pesar de los ruegos de los Modernistas, es enviado al calabozo por “briago”(borracho), por escándalo en la vía pública y gritos internacionales (revolucionarios). Los Modernistas deciden visitar la Redacciones de los periódicos para denunciar la detención de Max. Es una vez más en las acotaciones (solamente dos en esta escena) donde encontramos el más denso lenguaje literario: la cosificación de los Modernistas (“…se agrupan, bajo la luz de una candileja, pipas, chalinas y melenas del modernismo.”, y Serafín es “un pollo chulapón de peinado reluciente, con brisas de perfumería, que…”) En la última acotación “…Se oyen estallar las bofetadas y las voces tras la puerta del calabozo.”, lo que anuncia algo inquietante que revelará la siguiente escena. 6. Escena sexta 6.1 Resumen Máx es arrojado al calabozo y allí encuentra preso y ensangrentado a un obrero catalán con quien entabla un diálogo que revela que ambos comparten muchas ideas revolucionarias. El obrero catalán se extraña de que un hombre del aspecto y cultura de Max pueda compartir ideas con un paria, con un proletario como él. Mateo, el obrero catalán confiesa a Max que conoce la suerte que le espera: “Cuatro tiros por intento de fuga”. El llavero de la prisión llama al proletario y le anuncia que va a salir en viaje de recreo. Max y el obrero se abrazan fraternalmente y se despiden. Max se queda llorando de impotencia y de rabia. 28 6.2 Textos Texto 1 (Pag. 102. Austral. Desde “MAX: Hay que establecer la guillotina eléctrica en la puerta del sol. EL PRESO: No basta…” Hasta “… ¡Barcelona solamente se salva pereciendo!”) 6.3 Comentario El tema fundamental de esta escena es la muerte, pero no el suicidio como respuesta a la miseria –invitación que hace Max a su mujer e hija en la primera escena– sino el anuncio del impune asesinato que supone la aplicación de la ley de fugas al obrero catalán. El conjunto de ideas revolucionarias sobre las que están de acuerdo Max y Mateo constituyen un tema relacionado con la muerte del obrero, que aquí se anuncia. La estructura externa está pautada por cuatro acotaciones, tres que inician secuencia y una final: entrada de Max, aparición del preso y llamada del Llavero. En la última acotación se ve a Max sentado meditando mientras llega desde la calle el tumulto de la lucha. La estructura interna divide la escena, según el criterio temático, en dos partes, la que expone las ideas revolucionarias de ambos y la que anuncia la muerte de Mateo (División en la Pag. 104 “EL PRESO: Es un cuento largo…”) Dentro del contenido aparece aquí lo que sería una segunda trama, casi subterránea, que se inicia veladamente en la escena segunda con la aparición pasajera del preso catalán. Este desarrollo argumental secundario también acaba en tragedia y está vertebrado por la trayectoria del paria catalán, que acaba en la escena undécima con una también velada alusión a “un tableteo de fusilada”, el cumplimiento de la ley de fugas. Este episodio y el de la muerte del niño, por el sufrimiento que expresan, no están esperpentizados sino expresados en clave de tragedia griega. En un calabozo abocetado sombríamente en la primera acotación, casi con un cinematográfico tratamiento de la iluminación, es arrojado Max, que grita: “¡Canallas! ¡Asalariados! ¡Cobardes!”, a lo que una voz de esbirro contesta: !Aún vas a llevar mancuerda!, es decir, una paliza. De entre las sombras emerge la figura ensangrentada de un preso, un paria, ¿catalán? –No; de cualquier parte, de todas partes. Max dice: “!Paria!..Solamente los obreros catalanes aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto. Paria, en bocas como la tuya, es una espuela. Pronto llegará vuestra hora.” El diálogo constituye una expresiva presentación mutua en la que el preso se define como un obrero barcelonés, con orgullo de serlo y, si es anarquista, es porque así lo han hecho las leyes. Max y él pertenecen a la misma Iglesia a pesar de las apariencias 29 (la chalina del poeta es un dogal de servidumbre). Max es el dolor de un mal sueño, un poeta ciego. El nombre del preso es Mateo, pero Max lo bautiza Saulo (el Apóstol Pablo) porque es poeta y tiene derecho al alfabeto. El preso propugna el hundimiento de la Barcelona industrial, y de los burgueses; y Max perfila su antisemitismo y su rebeldía y dice: “Yo le debo (a Barcelona) los únicos goces en la lobreguez de mi ceguera. Todos los días un patrono muerto, algunas veces, dos…Eso consuela.”. El Preso está condenado por declararse en rebeldía para no ir a la guerra y levantar un motín en su telar, y dice conocer la suerte que le espera, la muerte; fusilado por la policía en aplicación de la ley de fugas. Teme, por otra parte, ser torturado. La indignación de Max alcanza un clímax expresivo: “¡Bárbaros!” “!Canallas!”, “¡Y son esos los que protestan de la leyenda negra!... La barbarie ibérica es unánime”, “¿Mateo, dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España?”. Es posible que haya aquí una alusión al anarquista Mateo del Morral que atentó contra los reyes en 1906 y posteriormente se suicidó para no caer en manos de la policía. Pero, en cualquier caso, el autor utiliza constantemente datos históricos (de la Semana Trágica, Las guerras coloniales en América y Marruecos, la revolución rusa de 1917, los Gobiernos de Maura, la Inquisición, etc.) y los mezcla con ficciones y de una manera anacrónica. El preso, al despedirse de Max, dice: “Van a matarme…¿Qué dirá mañana esa Prensa canalla?”. Lo que le manden, dice Max y se abraza a él llorando. Max se queda “…en una actitud religiosa, de meditación asiática. Exprime un gran dolor taciturno el bulto del poeta ciego.” 6.4 Ejercicios 1. Localiza algunos recursos del lenguaje de Valle, por ejemplo, las metáforas de la pag. 100 y 101: “Paria… es una espuela” o “Barcelona alimenta una hoguera de odio.”, La chalina “es el dogal de la más horrible servidumbre” Distingue sus términos A (T. real) es B (T. imaginario) 2. Investiga las luchas sociales en la Barcelona de principios del siglo XX y expón tus conclusiones ante tus compañeros. 3. Completa la descripción del personaje del obrero catalán y a partir de los pocos datos que nos da Valle, narra su historia en unas diez o doce líneas. 4. Discute con tus compañeros las ideas que expresan Max y el paria catalán, en su rabia contra la burguesía industrial y los judíos (ciñéndote a lo que dice el texto y cómo lo dice). 30 7º. Escena séptima 7.1 Resumen Don Latino y los modernistas van a la redacción del periódico El Popular para protestar por la detención de Max y conseguir su liberación. En la redacción los recibe, en ausencia del director, Don Filiberto, único periodista que permanece a esas horas trabajando. Don Latino le dice que Max ha sido brutalmente maltratado en un sótano del Ministerio de la Desgobernación. Se entabla una irónica e ingeniosa controversia entre Don Filiberto y los visitantes, sobre la situación política, la literatura y el sometimiento de la Prensa al poder político. Don Filiberto defiende a los conservadores, Maura, y a García Prieto que inspira al periódico, los Modernistas se muestran poco respetuosos y toman el pelo al periodista, quien, a pesar de todo, telefonea a la secretaría del Ministro y consigue la liberación de Max. 7.2 Textos Texto 1 (Pags. 109-120, Las entradas (intervenciones) de Don Latino.) Texto 2 (Pags. 113-114-115.) 7.3 Comentario El tema central de esta escena es la confrontación entre el conservadurismo que se sirve de la Prensa y los movimientos de inconformismo o claramente revolucionarios, representados aquí por los poetas modernistas y Don Latino. La estructura externa contempla cinco apartados encabezados por acotaciones, pero en cuanto a la irrupción de personajes podemos dividir el texto en dos partes, la breve presentación del conserje no exenta de ironía y la entrada del “cotarro modernista” y Don Latino, cuyos diálogos se interrumpen durante la llamada telefónica al Ministerio. En cambio, la estructura interna es más compleja al barajar simultáneamente varios temas: las autorreferencias de Don Latino; las bromas o ironías de Dorio de Gádex; la confesión de Don Filiberto de su afición literaria; su enfado por las faltas de respeto de los modernistas a los políticos que apoyan al periódico. Pero si hubiera que dividir el texto en dos partes (siempre es posible la bipartición) en la primera se hablaría principalmente del encarcelamiento de Max y en la segunda el tema predominante sería la política y el periodismo. La división estaría en la pag. 110, en la intervención de Don Latino: ¡Una canallada!, después ya no se hacen más referencias a Max hasta que se anuncia su liberación. 31 En cuanto al contenido y la forma, podemos decir que, preso Max, la escena séptima es la primera en la que Max no está en el escenario, y en la que se habla poco de él. Don Latino y Don Dorio ganan protagonismo y su esgrima verbal brilla por su ironía y a veces por su irreverente extravagancia. El tono satírico destaca predominando sobre la acción solidaria de Latino y los Modernistas, incluso diríase que olvidan a Max para entregarse al juego burlesco, lo que pone en riesgo su objetivo inicial. El bueno de Don Filiberto accede a ayudarles a pesar de sus groserías, quizá les admire secretamente. Entre las citas políticas y culturales encontramos de los reyes Carlos II y Felipe II, (¡En España reina siempre Felipe II!), a la Reina Doña Isabel, a Alfonso XIII, a Unamuno (“DORIO…: ¿sabe usted quién es nuestro primer humorista…?” “DON FILIBERTO: Ustedes los iconoclastas dirán, quizá, que Don Miguel de Unamuno.” “DORIO…: El primer humorista… es Don Alfonso XIII). Citan también a Silvela, al Marqués de Alhucemas –García Prieto–, a Maura (“Ustedes dirán que es un charlatán.”), a Benlliure (¡Benlliure un santi boni barati. -dicho en valenciano-), Hay una cita de Rubén Darío: (“DON FILIBERTO: ¡Juventud! ¡Noble apasionamiento! ¡Divino tesoro! como dijo el vate de Nicaragua…”). Don Filiberto es un seguidor de la doctrina del Karma y Don Latino un iniciado en esa teosofía (de ahí la cabalatrina de su seudónimo: Onital). Hay, incluso, una alusión a la caspa como señal de ingenio. Se trata por tanto de una de las escenas politemáticas de esta obra, llena de alusiones cultas o populares; aquí con un lenguaje crítico o irónico deslumbrante. 7.4 Ejercicios 1. Señala y analiza los epítetos y metáforas de la primera acotación. 2. Dibuja con palabras el perfil del periodista Don Filiberto (conservador, amigo de los gobernantes, quiere hacer literatura, confiesa sus intentos literarios, accede a ayudarles. ¿Por qué motivos? Etc.) 3. Busca información sobre el vate nicaragüense. 4. En esta escena el propio Don Latino nos dice cosas de sí mismo. Resúmelas. ¿Puedes catalogar ya al personaje? ¿Cómo definirías su comportamiento? Max y Latino, Quijote y Sancho; compáralos: diferencias y semejanzas. 32 8. Escena octava 8.1 Resumen Max, una vez liberado, quiere ver al Ministro. Un ujier intenta detenerlo. Dieguito, el secretario del Ministro, lo hace pasar, pero le dice que el Ministro trabaja y no puede recibirlo. Max se exalta y grita: “¡Paco! ¡Paco! ¡Soy un espectro del pasado!”. El Ministro se sorprende al ver ciego a su antiguo compañero de estudios. Estoy ciego “…como Homero y Belisario”, “Un regalo de Venus”, dice Max, y añade que no viene a pedir nada, sólo una satisfacción y un castigo para quienes le han maltratado. Los dos, nostálgicos, recuerdan su amistad en tiempos pasados y el Ministro da la orden a Dieguito para que del “fondo de reptiles”(dinero del Estado a libre disposición de algunos gobernantes) prepare un sueldo mensual para Max. Max se va diciendo: “Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad y un castigo para unos canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas y que me das dinero, y que lo acepto porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo de los Reptiles…” El Ministro y Dieguito quedan dialogando sobre la vocación de poeta (ilusión y bohemia) que alguna vez tuvo el Ministro, cuya pérdida lamenta y sobre su admiración por la figura libre de Max. 8.2 Textos Texto 1 (Pag. 127-128, desde “EL MINISTRO: ¡Claro!...” hasta “ …Diosa Minerva!) 8.3 Comentario El tema que da unidad a esta escena es la reclamación de Max por el maltrato recibido por la policía. Da la casualidad de que el Ministro de Gobernación es un amigo de juventud, lo que quizá propicie que Max salga del Ministerio con un sueldo a cargo del Estado, tema doble de reclamación-satisfacción. Un tema secundario es, de nuevo, el literario, la lamentación del Ministro por no haber seguido su vocación y la vida libre de un poeta. La estructura externa contiene cinco apartados encabezados por acotaciones, la última parte acaba con una acotación final. La irrupción de personajes divide la escena en cuatro secuencias: Dieguito habla por teléfono, Max y el Ujier aparecen, Sale el Ministro, vuelve a salir el Ujier. 33 La estructura interna divide el texto en dos partes temáticas, la primera, dividida a su vez en dos partes, es la reclamación por el maltrato policial y la satisfacción obtenida por Max. En la segunda parte (pag. 134) aparece la añoranza poética y libertaria del Ministro. El contenido de esta escena se centra en el ímpetu con que Max reclama por haber sido ultrajado, su presentación ante el Ministro rompiendo todos los formalismos; la evocación de la amistad y los ideales poéticos y de libertad y el recurso de pagarle un sueldo mensual acudiendo al “fondo de los Reptiles”. La figura del Ministro es la del burócrata que ha renunciado a su ideal a cambio del bienestar material y del poder. ¿Parece sincero ese lamento por no haber seguido su vocación de poeta? En cualquier caso el Ministro dice: “Yo me salvé del desastre renunciando al goce de hacer versos” En cuanto a la forma, continúa Valle dando a las intervenciones de Max esa chispa de humor. (“–Anúncieme usted al Ministro –No está visible –¡Ah! Es usted un gran lógico. Pero estará audible.”) o esa hondura de la queja teñida de ironía: “…Tú has sido un vidente dejando las letras para hacernos felices gobernando. Paco, las letras no dan para comer. ¡Las letras son colorín, pingajo y hambre!” 8.4 Ejercicios 1. La expresión fondo de reptiles ha pervivido hasta nuestros días. ¿Puedes poner ejemplos de su utilización y su reflejo en la Prensa actual? 2. ¿Encuentras contradicción en la actitud e Max ante el Ministro? Explícalo. Aventura por qué Max acepta un sueldo sin contraprestación. 9. Escena novena 9.1 Resumen Continúa el peregrinaje de Max y Latino por la noche madrileña. Recalan ahora en el Café Colón donde se encuentran a Rubén Darío. “Allá está, como un cerdo triste”, dice Latino. Mientras cenan, invitados por Max, entablan los tres una conversación sobre la vida y la muerte, en la que tampoco falta la religión, la poesía y una nostálgica evocación del París de la bohemia. Max no cree en la Eternidad, Rubén se declara creyente en Dios y en Cristo y Latino evoca la teosofía de Madame Blavatski (la Gnosis y la Magia). Max pide a Rubén que recite y éste dice sus últimos versos, sobre una peregrinación a Compostela. 34 9.2 Textos Texto 1. (Pags. 137-139, desde “Por entre sillas y mármoles…” hasta “¡Querido Max, no te pongas estupendo!”) Texto 2. (Pags. 141-142-143, desde “RUBÉN: Yo también estudio las matemáticas celestes.” Hasta “RUBÉN:…,la vida sería un enorme sobrecogimiento.”) 9.3 Comentario Quizá sea esta la escena más literaria de toda la obra, diríamos más bien que metaliteraria (literatura sobre literatura). En ella se da la particularidad de que, junto a personajes de ficción, aunque sean ecos de personas reales, aparece la figura de un poeta que existía realmente, el nicaragüense Rubén Darío, el gran poeta del Modernismo hispánico. Personaje y tema se atraen y la literatura aparece aquí como tema dominante entre otros como la religión, la vida bohemia de París, la comida, la bebida, la generosidad alocada de Max que ha empeñado la capa para invitar a cenar a sus amigos. La estructura externa incluye cinco partes encabezadas por acotaciones, más la acotación final. La irrupción de los personajes divide la escena en tres secciones: entrada en el Café de Max y Latino, encuentro con Rubén, ofrecimiento del joven como ayuda de memoria de Rubén. La estructura interna tiene dos partes. Max cierra los varios temas de conversación traídos hasta ese momento con un “Y ahora mezclemos el vino con las rosas de tus versos” (pag. 144) y hasta el final predominará el tema literario. El contenido y su forma pueden ser analizados estableciendo las citas sobre cada tema. Sobre literatura ya hemos señalado la presencia de Rubén Darío, sobre el que se adelanta un juicio; Max dice: “…Muerto yo, el cetro de la poesía pasa a ese negro” “Es un gran poeta”. Latino es de otra opinión: “Yo no lo entiendo”, pero Max replica: “¡Merecías ser el barbero de Maura!”. Don Latino ha hecho periodismo en La Lira Hispano-Americana. Rubén recita parte de su poema sobre Compostela, en el que aparece otro personaje de ficción creado por el propio Valle, El Marqués de Bradomín, protagonista de Las Sonatas. Se cita también a Francisco Villaespesa, poeta modernista de la época, y en la última acotación “Desfila con su pata coja Papá Verlaine” . En cuanto a la religión y la muerte, tenemos una primera cita: Rubén, invitado por Max, dice: “¡Admirable! Como (San) Martín de Tours, partes conmigo la capa, transmutada en cena. ¡Admirable!”. Luego afirma creer en Dios, en Cristo y en el fuego del infierno; “¡Y más todavía en las músicas del Cielo!”. Max le replica: “¡Eres un farsante!”. Porque para Max no hay nada tras la últi35 ma mueca. “Si hay algo, vendré a decírtelo”, se burla. Latino en cambio se halla imbuido por las ideas de la teosófía de Madame Blavatsky, se declara adepto a la Gnosis y a la Magia; y advierte a Max, que se burla de él: “…Pudieras verte castigado por alguna camarrupa de su Karma.”. En cuanto al lenguaje, es notable la repetida expresión de ¡Admirable! por parte de Rubén, que la utiliza como una muletilla, y que parece se puso de moda entre los Modernistas. Notable es también la expresión de Latino: “¡Max, no te pongas estupendo!”, es decir, no digas bobadas. Aparecen también las animalizaciones y cosificaciones: Rubén es un cerdo triste, “ese negro”, una máscara de ídolo, un ídolo evocador de terrores y misterios, un ídolo azteca, etc. Las acotaciones acumulan magníficas secuencias descriptivas con profusión de epítetos: “Las sombras y la música flotan en el vaho del humo y en el lívido temblor de los arcos voltaicos.”, “El compás canalla de la música”, etc. Antítesis hay en el saludo de Max a Rubén: “¡Salud, hermano, si menor en años, mayor en prez!”. En el lenguaje de Latino vuelven a aparecer vulgarismos o modismos de Madrid: una chica de cerveza, apoquinas la pasta, bebecua. 9.4 Ejercicios 1. Documéntate sobre Madame Blavatsky y la Teosofía y explica a partir de esa información las afirmaciones de Latino sobre sus creencias. Trata de definir palabras como Gnosis, Camarrupas, Karma, etc. 2. Busca algún poema religioso de Rubén y léelo. 3. Caracteriza el movimiento literario modernista en Español. Juzga si Valle tiene algo de modernista. Analiza desde este punto de vista las acotaciones de esta escena, en especial la primera y la última. 4. Juzga la actitud de Max que se muestra rumboso desde la miseria. 5. Haz un estudio de todas las citas sobre la muerte y el más allá que hay en la escena. 10. Escena décima 10.1 Resumen Tras la cena con Rubén, Max y Latino dan un paseo nocturno. Caminan por una calle ajardinada donde “merodean mozuelas pingonas y viejas pintadas como caretas” . Son requeridos por dos prostitutas, La Lunares, joven, casi una niña, y La Vieja Pintada. Don Latino se va con la vieja. Y queda Max en un diálogo enternecedor con La Lunares. 36 10.2 Textos Texto 1. (Pags. 156-157-158, desde la acotación “Máximo Estrella, con tacto de ciego…” hasta el final de la escena. 10.3 Comentario El tema de esta escena es el amor, el amor mercenario. Hay contraste entre la delicadeza y la contención del poeta al tratar con La Lunares y la rapidez con que va al grano Don Latino con la vieja prostituta. La estructura externa contiene seis tramos encabezados por acotaciones a las que se suma la acotación de cierre. Según la irrupción de los personajes hay tres secciones: aparece la prostituta vieja, llama a La Lunares, Salen la vieja y Latino. En cuanto a la estructura interna podemos ver la unidad temática del amor de pago pero hay una división clara en cuanto a las actitudes de Latino y Max; el texto puede dividirse en dos partes, la primera hasta la salida de La Vieja y Latino, en la que permanecen en escena los cuatro personajes y predomina la broma y el trato degradante; y la segunda y más extensa donde quedan solos Max y La Lunares y en la que el diálogo adquiere cierta ternura. El contenido viene determinado por la incitación de las prostitutas y sus bromas para seducir a los paseantes, pero sobre todo, por el poético y seductor diálogo entre el escéptico Max y la joven “prostituta-virgen”. En cuanto a la forma, son abundantes los rasgos de lenguaje popular en las prostitutas: “esperaros” ¿Y vosotros, astrónomos, no hacéis una calaverada? “dilustrado”, chanelar, ¡Guasibilis!, panoli; “…Yo guardo el pan de higos para el gachó que me sepa camelar”. En cambio hay cultismos en el lenguaje de las acotaciones, como en la alusión a la obra Jerusalén Libertada, en concreto al Jardín de Arminda de la que es parodia grotesca el paseo ajardinado donde campan las prostitutas; o “risa procaz”, máscara de albayalde, de vieja peripatética… que… tienta capciosa…,etc. 10.4 Ejercicios 1. Compara las actitudes de Latino y de Max con respecto a la aventura con las prostitutas. 2. Haz un estudio de las máscaras, y las luces y sombras, y su valor expresivo en esta escena y en relación con el tema. Puedes consultar la pintura de Solana, Ensor, Picasso, Bárjola. 3. El el autor degrada su lenguaje para expresar la marginación y la miseria. Busca las marcas lingüísticas de esta técnica deformante. 4. Haz una extensión, amplía, el retrato de La Lunares. 37 11. Escena undécima 11.1 Resumen Max Estrella y Don Latino hacen un alto en su nocturno caminar por el viejo Madrid de los Austrias. Se indignan ante las evidencias de la batalla callejera. Hay vecinos en la acera. Una verdulera llora desgarradoramente, con su hijo, muerto de un tiro, en brazos. Hablan varios personajes y discrepan sobre la lucha de las “turbas anárquicas”. Entonces llega un “tableteo de fusilada”. El sereno informa: “Un preso que ha intentado fugarse”; es el obrero catalán. En ningún momento se especifica que se trate de él, pero tampoco hace falta. Max se desespera y critica la postura escéptica de Latino ante los hechos: “Te invito a regenerarte con un vuelo”, le dice. 11.2 Textos Texto 1. (Pag 164, desde “MAX: Latino, ya no puedo gritar…” hasta el final de la escena.) 11.3 Comentario El tema de esta escena es, evidentemente, la muerte; por partida doble, muerte del niño de la verdulera y fusilamiento del preso catalán (incluso se renueva una invitación al suicidio). Hay un subtema conectado y es la discrepancia, sobre la lucha callejera, entre los personajes conservadores pertenecientes a las clases acomodadas y los obreros. La estructura externa señala tres partes encabezadas por sendas acotaciones. Según la irrupción de personajes hay tres secciones (Max y Latino, La Madre del Niño y los vecinos, El Sereno) La estructura interna divide el texto en dos partes: la muerte del niño y los comentarios entorno a los disturbios, y la muerte del Preso. La división podemos fijarla en la acotación de la pág. 163. El contenido se centra en las dos muertes y en las discrepancias entre patronos y asalariados en la acera de la calle en la que se comenta la muerte del niño. Pero quizá el contenido más patético es la expresión de la indignación de Max frente a la tibieza o indiferencia de Latino con respecto a las luchas obreras y a la muerte del niño y del paria catalán. Hay que hacer constar que esta escena está conectada con la sexta por el anuncio que el obrero hacía en ella de su propia muerte, fusilado en aplicación de la ley de fugas. Podemos dividir a los personajes de la escena según su postura ante las reivindicaciones obreras y la violencia callejera. Intervienen en contra de las turbas anárquicas: El Empeñista 38 (“El comercio honrado no chupa la sangre de nadie.”), El Guardia, El Tabernero, El Retirado. Intervienen condolidos con la Madre del Niño y a favor de la lucha de clases: La Portera, Un Albañil (“La vida del proletariado no representa nada para el Gobierno”), Una Vieja, La Trapera, y Max, que desolado grita: “Latino, sácame de este círculo infernal”; que es una clara alusión a La Divina Comedia de Dante. Con ello Valle identifica el viaje circular de Latino y Max por la noche madrileña con el descenso a los infiernos de Dante (Max) acompañado por el poeta latino Virgilio (Latino). En cuanto a la forma, el lenguaje sigue siendo expresionista, deformante, cosificante. El Sereno es farol, chuzo y caperuza, que baja con un trote de madreñas (calzado de madera, propio de campesinos gallegos y asturianos). Max dice que “La leyenda negra en estos días menguados es la Historia de España”. Dice también que la vida es una trágica mojiganga. Y la escena acaba con la invitación de Max a Latino: “…llévame al Viaducto, te invito a regenerarte con un vuelo” (Desde el Viaducto, lugar cercano al Palacio Real, solían saltar los suicidas). 11.4 Ejercicios 1. Relaciona Luces de Bohemia con La Divina Comedia. Para ello documéntate sobre la obra de Dante. 2. ¿Qué sabes de La Leyenda Negra? Recaba información histórica y trata de buscar argumentos a favor o en contra de dicha leyenda. 3. El autor nos presenta aquí dos muertes, busca ecos de estas muertes en otras escenas y establece sus conexiones. 4. Establece el tono predominante de esta escena en sus marcas lingüísticas. ¿Es cómico, burlesco, esperpéntico? ¿Es serio, trágico? 12. Escena duodécima 12.1 Resumen Se trata de la escena clave de la obra. En ella, Max y Don Latino cierran, al amanecer, el círculo infernal ante la casa de Max, de la que habían salido aquella tarde. La muerte del niño y la del obrero catalán son decisivas en el desenlace. Max muere ante su propia casa (borracho, de frío, de rabia). Pero antes, y mientras se queja a Latino del frío mortal que siente, va desgranando unas frases que en su conjunto componen una magistral definición del esperpento. Luego intenta llamar a su mujer, tiene la alucinación de que ha recobrado la vista; en su delirio ve el entierro de Víctor Hugo, y ellos van presidiéndolo. 39 Latino le da a entender a Max que, si van presidiendo el entierro, él, Max, debe ser el muerto; por las coronas, dice. Max muere y Latino le quita la cartera: “Max, estás completamente borracho y sería un crimen dejarte la cartera encima, para que te la roben.”. La portera y La vecina encuentran el cuerpo de Max y avisan a su mujer. 12.2 Textos Texto 1. (Pag. 167-168-169-170-171, desde “MAX: Don latino de Hispalis, grotesco personaje…” hasta la acotación de la pag171). 12.3 Comentario Dos son los temas importantes en esta escena duodécima. En primer lugar, la muerte del protagonista, Max, que muere tras su periplo infernal; viaje que comienza con su despido del periódico, y sigue con su encarcelamiento por alboroto, el encuentro y la muerte del paria catalán, la muerte del niño, la rabia contra la crueldad y la miseria moral de su patria, la bebida, el frío que anuncia el desenlace; más la indiferencia, cuando no malevolencia, de su amigo y guía, Latino. El otro tema fundamental de esta escena, e incluso de toda la obra, es la definición de un nuevo género teatral, el Esperpento. Valle toma la voz del poeta ciego para expresar su idea del género que está creando. Hay algo de Valle en Max, aunque también hay mucho del poeta Alejandro Sawa. Un subtema es la infidelidad del amigo y guía, Don Latino, su doblez y egoísmo (No le presta la capa, le roba la cartera, antes le había engañado con los libros vendidos a Zaratustra). La estructura externa incorpora siete tramos encabezados por acotaciones; pero en cuanto a la presencia de personajes es una escena casi enteramente dedicada a Max y Latino, que sentados en el quicio de un portal “filosofan”. Sólo al final, cuando ya Latino ha abandonado a Max, y éste ha muerto, irrumpen dos nuevos personajes, La Portera y La Vecina. La estructura interna está formada por dos partes. Una primera parte es el diálogo sobre el estado terminal de Max, que adopta un tono entre iluminado y burlón para describir su propia agonía, entremezclándose con la explicación de qué es el Esperpento, su concepción de un género apropiado para expresar la realidad de España. La segunda parte, muy secundaria, es el descubrimiento del cadáver de Max por las vecinas. La genialidad de Valle consiste en unir una cuestión literaria, como es la definición de un género teatral, con la tragedia de la muerte del protagonista, que muere una muerte grotesca. Las dos cosas sólo pueden unirse en 40 lo que el autor llama el Esperpento, tragedia y comedia a la vez, deformación de la realidad para expresarla mejor, expresionismo forzado, para poder criticar la Historia, la situación social y la política. El contenido de la escena se revela en dos núcleos desarrollados simultáneamente: muerte de Max y explicación del Esperpento. Confiemos esta explicación a la serie de citas textuales de Max: -”La tragedia nuestra no es tragedia”. -”España es una deformación grotesca de la civilización europea”. -”El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”. -”Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato”. -”Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento”. -”Las imágenes más bellas, en un espejo cóncavo, son absurdas”. -”Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas”. -”Deformamos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España”. -”El esperpentismo lo ha inventado Goya”. Entreveradas con estas sentencias Valle expone con la misma estética que propugna teóricamente, la muerte de Max; tragedia y comedia, deformación del héroe, lenguaje deformado, expresionista: Latino dice: -“Arriba, carcunda (”viejo carlista) -“¡Qué tuno (pillo) eres!” -“No tuerzas la boca, Max.” - “Deja esa farsa.” - “¡Estás completamente curda!” (borracho) -“ ¡Miau! (No) ¡Te estás contagiando!” -“¡Te traes una guasa!” -“Pudiera. Yo me inhibo.” (Respuesta a “España es una deformación grotesca de la civilización europea.”) -“¿Y dónde está el espejo?” –En el fondo del vaso (dice Max) y Latino replica: “Eres genial, me quito el cráneo” (Metonimia: me quito el sombrero, te admiro). 41 Y Max dice: -“Como te has convertido en un buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges vendrá el Buey Apis. Le torearemos.” -“Voy a complacerte. Para quitarte el miedo al augurio, me acuesto a la espera. ¡Yo soy el muerto! ¿Qué dirá mañana,, esa canalla de los periódicos, se preguntaba el paria catalán? -“Latino, entona el gori-gori.” -“Estoy muerto.” -“Los muertos no hablan.” -“¡Buenas noches!” Notables son los rasgos de animalización en este texto. Don Latino que antes había sido su perro, su camello, es ahora un buey, como el director del periódico. El Buey Apis es una representación de Orus, la divinidad egipcia. El gorigori es una deformación fonética popular del canto litúrgico de los entierros en latín. Hay una alusión, un recuerdo, en el momento de su muerte, de otra muerte, la del obrero catalán. Max muere trágicamente y grotescamente, de una manera espérpentica, pero antes nos explica y aplica qué es el Esperpento. Escena genial, pocas veces el teatro español del siglo XX ha alcanzado esta coherencia y altura estética. 12.4 Ejercicios 1. Estudia y resume las otras obras de Valle, del ciclo de lo esperpentos. Establece semejanzas y diferencias con Luces de Bohemia. 2. Analiza el contraste entre elementos trágicos y burlescos en lo que dicen Don Latino y Max, en la agonía de éste. 3. Investiga y explica la gran metáfora que utiliza Max para decir cómo es el Esperpento, los espejos deformantes de la calle del Gato ¿Existe realmente esta calle? 4. ¿Quiénes son Los Ultraístas? 5. Describe la alucinación de Max y su simbología con respecto a su muerte. ¿Recuerdas en qué escena sufrió la misma alucinación? 6. Juzga la actitud de Latino cuando Max muere. ¿Crees que se da cuenta realmente de que Max ha muerto? 42 13. Escena decimatercia 13.1 Resumen Madama Collet y Claudinita velan a su esposo y padre. Las acompañan los poetas modernistas Dorio de Gádex, Clarinito y Pérez. Llega Don Latino, bebido, y exagera hipócritamente su dolor y los elogios a Max, comparándolo con Víctor Hugo. Claudinita culpa a Don Latino de la desgracia, por haberse llevado la tarde anterior a Max. Ante el ruego de Collet, Dorio de Gádex se lleva a Latino a la calle. Collet dice: “¡Max, pobre amigo, tú solo te mataste! ¡Tú, solamente sin acordar de estas pobres mujeres! ¡Y toda la vida has trabajado para matarte!” Entra Basilio Soulinake y trata de demostrar “científicamente” que Max no ha muerto, sólo presenta “todos los caracteres de un interesante caso de catalepsia” y ante la llegada de la funeraria pretende aplazar el entierro. Collet y Claudinita dudan, pero la portera dice que huele la corrupción y trata de hacer al cadáver la prueba del espejo sobre la boca; prueba, “anticientífica”, según Basilio Soulinake. Pero es el cochero de la carroza fúnebre quien resuelve el problema con otra prueba anticientífica pero efectiva, la prueba del mixto encendido en el dedo pulgar. Claudinita se rinde llorando a la evidencia. 13.2 Textos Texto 1. (Pag. 178. Primera acotación) 13.3 Comentario De nuevo el tema principal y único en este caso es la muerte, en concreto el velatorio de la familia y los amigos. Y en esta situación se incluye un par de elementos paródicos, el esperpéntico episodio que protagoniza un extravagante inmigrante ruso que trata de convencernos de que Max sólo sufre un episodio de catalepsia, y la conducta también esperpéntica de Don Latino acudiendo borracho al velatorio. La estructura externa tiene diez secuencias precedidas de su acotación. Según el orden de irrupción de los personajes, hay cuatro entradas además de la situación inicial, en la que vemos el cadáver de Max, a su mujer e hija, con los tres amigos modernistas, luego entra Don Latino (y salen Latino y Dorio), aparece Basilio, entra la portera, y por último llega el cochero fúnebre. En cuanto a su estructura interna podemos dividir el texto en dos partes, una trágica, los diálogos de familiares y amigos sobre la muerte de Max, y otra parte paródica, con dos episodios, los protagonizados por Latino y por Soulinake. 43 El contenido de la escena es el desarrollo del velatorio, en el que se muestra el dolor vivaz de Claudinita, toda pasión, que culpa de la muerte de su padre a Latino, a quien llama asesino; y el dolor más contenido y racional de Collet, que explica la muerte de su marido por su propia desesperación de ciego y porque siempre ha trabajado para matarse. El tono esperpéntico lo pone la conducta de Latino con su perro y la grotesca intervención del pretendido doctor Soulinake, que hace dudar a los deudos de Max. La cordura la ponen dos personajes populares, la portera y el cochero. 13.4 Ejercicios 1. Investiga sobre la catalepsia. ¿De qué personajes históricos, literarios o legendarios se dice que fueron enterrados sin haber muerto? 2. Analiza estilísticamente la primera acotación. 3. ¿Podrías dibujar la escena? ¿Y hacer el escenario y/o el guión para la filmación de esta escena? 14. Escena decimacuarta 14.1 Resumen Dos sepultureros cavan la fosa de Max y charlan sobre el hombre de letras que van a enterrar, hombre de mérito, pero en España sólo se premia lo malo, dicen. Luego pasan a hablar de un tipo “malasangre” que está disfrutando de la viuda de un concejal. En esto llegan El Marqués de Bradomín y Rubén Darío, que vienen al sepelio de su amigo Max. Filosofan sobre la vida y la muerte y recuerdan a los sepultureros de Ofelia para seguir hablando del Hamlet de Shakespeare. El Marqués habla luego con los sepultureros y dándoles una propina les dice que no saben mitología pero son dos filósofos estoicos. 14.2 Textos Texto 1. (Ver anexo: Un ejemplo de análisis formal de un texto en pág. 47.) 14.3 Contenido El tema de esta escena es la muerte y los temas de conversación son los propios del lugar y la situación; incluso los sepultureros nos recuerdan el entierro de Ofelia. 44 La estructura externa cuenta con siete tramos encabezados por siete acotaciones. Según la irrupción de los personajes hay una situación inicial de los dos sepultureros cavando la fosa y luego llegan el Marqués y Rubén paseando; tiene la escena, por tanto, dos partes; pero el foco de atención vuelve de Bradomín y Rubén a los enterradores en la segunda parte. La estructura interna puede consistir en el tema de la muerte tratado por Rubén y Bradomín y la conversación frívola (sobre la viuda del concejal) o crítica, sobre la situación social, de los enterradores. En cuanto al contenido y la forma, vamos a centrarnos en el texto elegido para ejercitar el análisis estilístico (ver pág. 47). 14.4 Ejercicios 1. Localiza todas las veces que se cita en la escena algo relacionado con el Hamlet de Shakespeare y busca información sobre la obra y el autor citado. ¿Por qué cita Valle a Shakespeare? 2. El tema de la muerte es un tema central en la obra, y en esta escena. Resume las posturas de Rubén y Bradomín sobre la muerte, y compáralas con la de Max. 3. Bradomín es un personaje de ficción, creado por el propio Valle para ser el protagonista de cuatro novelas. Localízalas y sitúalas en la obra total de Valle. Busca sus argumentos. Quizá te animes a leer alguna. Tienen una prosa estéticamente equivalente a la poesía modernista de Rubén. 4. La Mitología viene siempre en ayuda de los escritores. Localiza en la escena una cita mitológica. Busca información sobre los personajes mitológicos citados. 15. Escena última 15.1 Resumen La escena vuelve a la taberna de Pica Lagartos para culminar el drama y celebrar la burla de la Fortuna. Don Latino de Hispalis convida al Pollo del PayPay. Don latino se atribuye la tarea de editar la obra de Max, a quien de nuevo compara con Vítor Hugo. Hay alusiones a dos toreros, Gallito y Belmonte. Cuando el tabernero avisa a Latino de que su cuenta sube mucho, éste saca un fajo de billetes: “Tengo dinero para comprarte a ti con tu tabernáculo”, dice. La Pisa Bien se da cuenta de que Latino ha cobrado el premio del décimo que 45 ella vendió a Max y quiere sacar provecho de la situación. Pica Lagartos exige también cobrar pretendidas deudas de Max. Hay un intento de lucha por ver quién se queda con Latino y sus “capitales”. En esto entra Pacona, una vieja celestina, que vende periódicos y anuncia: “Muerte misteriosa de dos mujeres en la calle de Bastardillos”. Son la hija y la mujer de Max, que se han suicidado con el tufo de un brasero. Latino aventura que sólo el dolor por la pérdida de Max pudo matarlas, pero el tabernero le dice que ahora él sí hubiera podido socorrerlas. Pica Lagartos dice: “El mundo es una controversia” Don Latino corrige, “¡un esperpento!” y el borracho remata: “¡Cráneo previlegiado!”. 15.2 Textos Texto 1. (Pags. 211-212-213, desde la acotación “PACONA, una vieja que hace celestinazgo y vende periódicos…” hasta el final. 15.3 Comentario El tema de esta escena última es, una vez más la muerte, ya anunciada en la primera escena, de las dos mujeres; pero aquí se añade a la desgracia la burla que el destino hace. La suerte favorece al personaje menos indicado, Don Latino, que cobra el décimo de Max. Por tanto el otro tema de la escena es la veleidosa fortuna. Un claro subtema es la codicia que despierta la suerte de Latino, entre los parroquianos de la taberna, que comienzan sus chantajes . La estructura externa incluye siete tramos encabezados por siete acotaciones. En cuanto a los personajes, hay una situación inicial con el ambiente de la taberna, luego entra Pacona, “La Periodista”, y revela la muerte de las dos mujeres, hay, por tanto, dos partes. La estructura interna tiene dos partes, según el tema predominante, la suerte hasta la pag. 211, y luego la muerte de las dos mujeres. El contenido de la escena se centra en el comportamiento de Latino, que, medio borracho, presume de tener dinero. En la gente de la taberna se despierta la codicia y comienzan a chantajearlo. En la segunda parte se describe, a través de la Prensa, la muerte, el suicidio de la mujer y la hija de Max. El lenguaje utilizado es predominantemente el popular, el uso tabernario, de los personajes que ya conocemos de la escena tercera. Latino al lamentarse por la muerte de Max dice: “¡Hoy hemos enterrado al primer poeta de España!..., ¡Ni una cabrona representación de la Docta Casa!” (El Ateneo de Madrid), Voy “A cambiar el agua de las aceitunas.”; La Pisa Bien:“¡Diez mil del ala!”, “Naturaca”, “Y el tío roña aún no ha sido para darme la propi.”, “¡Amos, deje de pellizcarme!”, gachí, calvorota, chivo loco, etc.; El Pollo interviene: “Don Latino, pupila, que le hacen guiños a esos capitales”, “…ese kilo de billetaje”, etc. 46 15.4 Ejercicios 1. Completa la lista de vulgarismos de cada personaje de la taberna y de Don Latino. 2. Reflexiona sobre la suerte y la muerte, lo absurdo y lo lógico. ¿Cómo utiliza Valle esos conceptos para contraponerlos y conseguir que lo grotesco y lo trágico convivan? 3. Resume el contenido de la escena última. 4. Resume toda la obra en unas diez líneas. 5. Haz un recuento de los personajes que más te hayan impresionado, traza su perfil. 6. ¿Hay más luz o más sombra en esta obra? ¿Por qué se llama “Luces de Bohemia”? 7. Resume, con tus palabras, qué es para ti el Esperpento. UN EJEMPLO DE ANÁLISIS FORMAL DE UN TEXTO Como ejemplo de análisis formal, con cierta profundidad, de un fragmento de una obra, y para aquellos alumnos a los que les pueda interesar por su orientación hacia las humanidades, ofrecemos el análisis del texto elegido en esta escena. TEXTO 1 (Pags. 193-164-165-166, Austral; desde el inicio de la acotación de la pag.193, hasta “EL MARQUÉS: ¡Eso me temo, pero paciencia!” 1º. Introducción. Localización. Valle-Inclán es uno de los más grandes escritores de nuestro siglo. Al aplicar una técnica deformante -el Esperpento- para describir lo ya deformado, nuestro país encontró a principios de siglo al artista emblemático que -quizá con Picasso en la plástica- más hondo ha calado en la realidad trágica, utilizando la deformación grotesca. La realidad trágica y la deformación grotesca han caracterizado nuestra decadencia histórica. Valle-Inclán, coetáneo de la Generación del 98, difiere ideológicamente de ellos, adoptando una agria actitud crítica, y una posición revolucionaria frente a conservadores y liberales, y siempre desde la independencia del artista extravagante. Esa extravagancia ocultaba sin embargo a un infatigable trabajador en la innovación de las formas, buscando adaptarse a la realidad deformada de nuestra cultura, para mejor expresarla. El texto pertenece a Luces de Bohemia, la obra emblemáti47 ca de su autor, y quizá de la literatura dramática del siglo en España. Este fragmento se encuentra en la escena XIV y penúltima, la escena del entierro de Max, y se desarrolla en un cementerio. En el fragmento anterior, con el diálogo de dos sepultureros, Valle ha preparado la parodia de Hamlet, de Shakespeare, parodia que se inicia una vez finalizado el diálogo entre El Marqués y Rubén, diálogo que ocupará nuestro análisis. De los sepultureros dirá luego El Marqués de Bradomín: “¿Serán filósofos, como los de Ofelia?”, y más adelante: “No sabéis mitología pero sois dos filósofos estoicos”. Entremedias hay citas a Ofelia y al príncipe Hamlet, al “divino William”, a la calavera de Yorick, y Rubén dice: “Todos tenemos algo de Hamletos”. La escena XIV es la segunda de un grupo de tres, que componen el epílogo de la obra, tras la muerte de Max, y es la que recoge, al finalizar su sepelio, el diálogo entre El Marqués y Rubén, el diálogo entre los dos sepultureros y el de ambos con los sepultureros, sucesivamente. En el diálogo final entre Rubén y El Marqués hablan del apunte de unos versos de aquel y del manuscrito de las memorias de éste, que desea que sean publicadas póstumamente. 2º. Contenido El tema del fragmento es la muerte, una meditación dialogada y culturalista sobre la muerte, a partir de disquisiciones filológicas propias de hombres de letras (Bradomín-Valle, Rubén Darío) en el momento del entierro de un amigo (Max Estrella). Las disquisiciones filológicas llevan a la contraposición de las visiones pagana y cristiana de la muerte. En resumen tendríamos dos concepciones contrapuestas de la muerte, que se expresan con los siguientes elementos: 1º. Concepción pagana -Cementerio- Rubén. 2º. Concepción cristiana -Camposanto- Marqués. El análisis filológico de los sinónimos cementerio-camposanto-necrópolis lleva a connotaciones distintas: - Cementerio, cement-, cimiento, enterramiento (pagano). - Camposanto, campo-santo (espíritu religioso). - Necrópolis tiene resonancias paganas, civiles; griegas: necrón, muerte; polis, ciudad: la ciudad de los muertos, o de la muerte. Tras tema tan grave, y en la segunda parte del corte textual, la conversación se remonta levemente a algo más banal, como suele ocurrir en semejantes circunstancias funerarias; Rubén, personaje real, y Bradomín, personaje literario, 48 creación de Valle, hablan retrospectivamente de la amistad con Max, y de la “eternidad” de los personajes literarios, contraponiendo quizá la fugacidad de la vida real con la vida de la fama (viejo tema literario medieval; recuérdense las coplas de Jorge Manrique). Pero, una vez más, Valle lo hace con ironía o sarcasmo, esta vez aplicados a su propia creación. Por tanto, consideramos que el tema esencial del fragmento es la muerte y como subtema aparece el de la muerte frente a la permanencia literaria de algunos personajes. La actitud del autor es una mezcla de respeto a la gravedad del momento, una actitud especulativa sobre la muerte y una actitud crítica hacia la “divinización de la muerte”, tan propia de nuestra cultura. Ironía y cinismo afloran en el texto; un cierto cinismo -”yo espero ser eterno por mis pecados”- a pesar de que El Marqués dice que no cambia su bautismo por una sonrisa de cínico griego. Hay una contraposición entre la actitud de Rubén -paganismo modernista, añoranza de Grecia- frente al Marqués de Bradomín -feo, católico y sentimentalque como español defiende el sentido que la muerte tiene en el catolicismo. Dos actitudes contrapuestas: los griegos divinizaban la vida (Rubén), nosotros divinizamos la muerte (Bradomín). Late aquí la contraposición de la expresión literaria entre el modernismo pagano de Rubén y el esperpentismo católico de Bradomín -Valle. Si bien Bradomín (el Bradomín de “Las sonatas”) es anterior a la creación del esperpento, asume aquí la visión actual de Valle. Los anacronismos, y más aún si son literarios, no constituyen obstáculo en la estética deformadora de Valle, muy al contrario, son un componente de la misma. El contenido argumental es el siguiente: Dos amigos rezagados en el cortejo fúnebre de Max Estrella dialogan sobre el uso estilístico de palabras como “cementerio”, “camposanto”, “necrópolis”. Ello les lleva a hablar de la muerte, contraponiendo las visiones pagana y cristiana de la misma. A continuación, y mientras pasean por el cementerio, Rubén pregunta cómo surge la amistad entre Bradomín y Max. En la respuesta se pone de manifiesto la divergencia de la versión dada por Max de la del propio Marqués; entre ambas el anacronismo surge de nuevo. De mano del anacronismo Rubén apunta la eternidad de Bradomín, a lo que El Marqués (Valle) asiente con quizá fingida resignación: “Eso me temo... “. Las dos acotaciones incluidas describen el escenario, el cementerio, las figuras dialogantes y la tarea finalizada de los sepultureros. 3º. Estructura La estructura externa es la de un diálogo dramático entre dos únicos personajes, El Marqués y Rubén, con réplicas breves. Al diálogo se añaden acotaciones que describen el escenario y los personajes. En el corte se establece el siguiente orden de párrafos: 49 1º. Acotación primera (líneas 1–7) 2º. Diálogo iniciado por Rubén y replicado por El Marqués. 13 intervenciones (líneas 8–35) 3º. Acotación segunda (líneas 36–41) 4º. Diálogo iniciado por Rubén y replicado por El Marqués. 6 intervenciones (líneas 42–52) La estructura interna presenta una primera división coincidente con los dos tipos de texto, acotación y diálogo dramático. A su vez hay dos acotaciones que preceden a cada uno de los temas tratados. El diálogo se divide en dos partes separadas por la segunda acotación. En la primera parte se habla del cementerio y de la muerte. En la segunda se habla de Max y de la eternidad literaria de Bradomín. Se puede por tanto establecer el siguiente esquema de la estructura del texto: A) Acotaciones: A.1.) 1ª acotación: Descripción del cementerio durante el entierro de Max. Descripción de los personajes Bradomín y Rubén. (1–7) A.2.) 2ª acotación: Final del enterramiento. Los sepultureros beben agua. Descripción de las dos figuras que se detienen. (36–41) En ambas acotaciones cabe la subdivisión: cementerio–sepultureros // Rubén–Bradomín. B) Diálogo dramático: B.1.) Tema: la muerte. 1.1. Sobre los sinónimos de “cementerio”. (9–21) 1.2. Sobre la muerte en Grecia y España. (22–35) B.2.) Recuerdo de Max Estrella. 2.1. Dos versiones distintas de cómo y cuándo se conocieron Max y El Marqués. (36 –49) 2.2. La edad del Marqués y su posible eternidad. (49–52) 4º. Comentario Las acotaciones de Valle, lejos de limitarse a ser instrucciones técnicas para el director y los actores, tienen voluntad literaria; en ellas ensaya Valle un estilo sincopado, nervioso, que con grandes brochazos expresivos, mediante frases nominales, concreta el escenario y el ambiente con gran calidad pictórica y un urgente abocetamiento de personajes, caracteres y actitudes. Este estilo personalísimo será desarrollado en la prosa de sus grandes novelas posteriores, especialmente en Tirano Banderas. 50 El primer fragmento es una de estas acotaciones en la que describe el cementerio con un par de términos nominales: “lápidas” y “cruces” y dos personajes que empiezan siendo dos sombras rezagadas, “dos amigos en el cortejo fúnebre de Max Estrella”. Desde el inicio se entra en el campo semántico de la muerte: “calle de lápidas y cruces”, “cortejo fúnebre”, “hablan en voz baja”, “sombras rezagadas” (fantasmas; los dos están muertos), “almas imbuidas de respeto religioso de la muerte”. El tempo, lento, se expresa en esa perífrasis durativa “vienen paseando”, en “sombras rezagadas”, y en “caminan lentos”. Los verbos, empleados plásticamente, ralentizan o ponen sordina a la acción. La perífrasis aspectual “vienen paseando”, el diálogo, el adjetivo “rezagados” contribuyen a esta impresión de grave parsimonia. “Hablan en voz baja y caminan lentos”, con este adjetivo en función adverbial, nos confirman la impresión inicial. La frase siguiente, una apreciación subjetiva del autor, nos da ya una de las claves del tema central del texto seleccionado: “parecen almas imbuidas del respeto religioso de la muerte”. Mediante la selección léxica, Valle logra darnos la impresión fantasmal, de falta de corporeidad, de estos personajes, cuya irrealidad nos asalta en el diálogo entre un personaje real, “Rubén” y otro de creación literaria, Bradomín (creado como protagonista de Las Sonatas en 1902). Los personajes son “dos sombras”, “almas imbuidas...). Luego Valle, mediante una bimembración de gran estilo, concreta sus figuras: “El uno... El otro... “ Al marqués de Bradomín lo caracteriza como “un viejo caballero con la barba toda de nieve”. Se complace Valle en identificarse aquí con El Marqués en eso de la barba y la capa (“Don Ramón María del Valle Inclán, el de las barbas de Chivo” era el mote que le aplicaban). Utiliza una metáfora tipo “A de B”, barba (toda) (A) de nieve (B) y pone sobre los hombros del Marqués una capa española, atuendo habitual de Valle. La metáfora “barba toda de nieve”, podría servirnos para analizar este tipo de metáfora A de B: A barba (de) B nieve blancura (término de la relación de semejanza) Con epíteto antepuesto, acaba de identificarlo en una oración copulativa: “es el céltico Marqués de Bradomín”, el céltico, el galaico; Bradomín es gallego como el propio Valle. La contraposición entre El Marqués y Rubén se pone de 51 manifiesto en esos dos epítetos enfrentados, el “céltico” Bradomín y el “índico” (de Las Indias) Rubén. Otro epíteto, “profundo”, acaba por definir al gran poeta nicaragüense. En el segundo fragmento comienza el diálogo Rubén, señalando que después de tantos años se encuentran en un cementerio. Recordemos que se trata de un encuentro imposible, meramente literario. Rubén califica el hecho como “pavorosamente significativo”. ¿Por qué? Ambos personajes son sombras funerarias, Rubén muere en 1916 y Bradomín es un personaje creado en 1902 como el “Don Juan feo, católico y sentimental” de Las Sonatas, al que según su propia confesión (línea 49) le falta poco para llevar un siglo a cuestas. En cualquier caso, y para Valle en ese momento, Bradomín es un personaje del pasado, de su pasado literario. Resulta pues “pavorosamente” significativo el encuentro de dos modernistas, Rubén y Bradomín, en el entierro del héroe de la bohemia madrileña (Sawa), en el sepelio –y en el mismo nicho– del protagonista del primer esperpento (Max). Se señala así el hecho de que el Esperpentismo es una reacción literaria frente al Modernismo. El Marqués, haciendo gala de un carácter tan polémico como el de su autor, rectifica a Rubén; si se utiliza la palabra “camposanto” en lugar de “cementerio” la significación del encuentro cambia. Contrapone el autor, de esta forma, el paganismo de Rubén al catolicismo del Marqués de Bradomín, más estético que religioso, como el del propio Valle. Cuadra mejor a este catolicismo del Marqués el término “camposanto”. En las réplicas posteriores divagan sobre las connotaciones de los términos sinónimos. Rubén asiente y acepta al fin la palabra “camposanto” que defiende Bradomín, descartando tanto el término más corriente, “cementerio”, y el que quizá cuadraría mejor a la selección léxica del Modernismo, “necrópolis”. “Camposanto”, dice, “tiene una lámpara”, es decir, implica cierta esperanza. Rubén y Bradomín, en un análisis de las connotaciones semánticas (“avant la lettre”), señalan los rasgos significativos por los que descartan ambas palabras; ambas son frías “como estudiar gramática”. Para Bradomín, “necrópolis” es una pedantería académica (y así critica tanto al Modernismo como a la Academia). Para Rubén “necrópolis” implica el fin de todo, lo irreparable y lo horrible; como el morir en el cuarto de un hotel. Hay una comparación implícita entre necrópolis y hotel. Es de notar la utilización del verbo “dice” como sinónimo parcial de “significa”. “Necrópolis” significa algo como morir sin esperanza en el cuarto de un hotel. 52 Al analizar la pregunta “¿Qué emoción tiene para usted necrópolis?, podríamos hacer una traducción al lenguaje del análisis lingüístico: ¿Qué connotación tiene... necrópolis? En las líneas 16–19 se establece la oposición “Necrópolis”... sin esperanza // “Camposanto”... tiene una lámpara (esperanza). Y se utiliza la metáfora pura: esperanza (A) = lámpara (B). El Marqués amplía esta última afirmación de Rubén sobre el Camposanto con una serie de metáforas que constituyen una alegoría de resonancias modernistas, de la muerte y quizá del Juicio Final. “Tiene una cúpula dorada. Bajo ella resuena religiosamente el terrible clarín extraordinario”, donde “cúpula dorada” = Universo, fin del mundo, Gloria y “clarín” es la llamada de Dios, la muerte. En “terrible clarín” ¿resuenan las trompetas del juicio final? Y consecuentemente, Rubén, en la siguiente réplica, comienza a hablar ya directamente de la muerte, mostrando su tendencia, modernista, al paganismo. La muerte sería algo amable si no existiese el terror de lo incierto. Sólo la incertidumbre nos turba, por eso a continuación evoca la antigüedad clásica (Atenas) en la que, supone Rubén, la muerte era aceptada con naturalidad, sin las amenazas y terrores con que la ha envuelto el Judeo–catolicismo. Bradomín prefiere el Cristianismo. Valle contrapone el “bautismo de cristiano” a “la sonrisa de un cínico griego”. Pero Valle hace gala de un claro cinismo al afirmar a continuación: “Yo espero ser eterno por mis pecados”. ¿Qué tipo de religiosidad defiende Bradomín? Quizá una estética más que una moral. Recordemos que en su juventud Valle fue carlista, más por estética que por ideología, y así lo dice explícitamente “carlista por estética”. Y recordemos también que Bradomín en “Las Sonatas” se declara católico, aunque quizá sólo para amparar su profundo amoralismo. Dadas sus posiciones de izquierda (Partido Comunista. Quiso en algún momento para España una dictadura como la de Lenin) y sus reiteradas críticas a una religiosidad tradicional y vacía, cabe, por tanto, suponer que Valle esperpentiza (deforma) también aquí la religión. (Quizá esté hablando “un cínico y un golfo” como dice Pío Baroja, y sabemos que Valle era feliz hablando así) La brillante frase del Marqués :”Yo espero ser eterno por mis pecados” es coreada por Rubén con la expresión: ¡Admirable! Zamora Vicente, el gran estudioso de Luces de Bohemia –su “Asedio a Luces de Bohemia”, discurso de ingreso en la Academia, es un admirable estudio sobre la obra misma– dice en el prólogo a la edición de Clásicos Castellanos de Espasa Calpe (1973) que Rubén Darío aparece en “Luces... “ envuelto en el clima 53 ausente de su personalidad soñadora, y repitiendo infatigablemente el ¡Admirable! que tanto circuló como palabra alta del modernismo literario. Juan Ramón Jiménez, en un artículo publicado en El Sol de Madrid, al morir Valle, dice: “Rubén Darío, botarga, pasta, plasta, no dice más que ¡Admirable! y sonríe un poco linealmente más con los ojillos mongoles que con la boca fruncida. Valle, liso, hueco, vertical, lee, ... sonríe... grita... va y viene... los demás repiten “admirable, admirable”, con vario tono religioso... “Admirable” es la palabra alta de la época, “imbécil”, la baja. con “envidiable” e “imbécil” se hizo la crítica modernista. Rubén Darío, por ejemplo, “admirable”; Echegaray, “imbécil”, por ejemplo”. Rubén, en su línea de evocación modernista de realidades lejanas, de la Grecia clásica, afirma que sólo aquellos hombres han sabido divinizar la vida. En clara antítesis El Marqués responde: “Nosotros divinizamos la muerte”. De nuevo la contraposición paganismo / cristianismo, y su visión opuesta de la vida. El Marqués hace alusión a la fugacidad de la vida y a la eternidad; la única verdad es la muerte –temas cristiano-medievales en oposición a la concepción pagana de la antigüedad clásica–. Y dice Bradomín: “Y de las muertes, yo prefiero la muerte cristiana”. Rubén apostilla de nuevo con su ¡admirable!. ¡Admirable filosofía de hidalgo español! y cierra el fragmento con un ¡Marqués, no hablemos más de ella! En el tercer fragmento tenemos de nuevo una acotación que asume el papel de hilo narrativo y de encuadre descriptivo para permitir que progrese la acción más rápidamente que la hace progresar el diálogo. En esta segunda acotación vemos a dos figuras caminar en silencio y detenerse ante la tumba ya aterrada de Max, a los sepultureros apisonar la tierra y, tras su faena, beber del mismo botijo. No falta el aspecto pictórico; el contraste negro/blanco; el contorno de las figuras se acentúa sobre el muro de lápidas blancas. Quizá se haya buscado un contraste simbólico; un simbolismo cruzado, entre lápidas-muerte-blancas // figuras-vida-negras. (Si hubiera que buscar a un pintor español de la época para ambientar la escena, encontraríamos a Solana) En el cuarto y último fragmento se reanuda el diálogo entre Rubén y El Marqués, pero ya deseando hablar de otra cosa, se apartan aunque brevemente del tema central de la muerte. Rubén pregunta por las causas y circunstancias de la amistad entre Max y El Marqués, y Bradomín contesta que Max era hijo de un capitán carlista que murió a su lado en la guerra (alguna de las guerras carlistas, tema querido y recurrente en la obra de Valle). 54 Ante la sospecha de que Max hubiese fabulado, deformado su biografía (como tantos escritores hacen y unos pocos reconocen hacer) Bradomín pregunta: ¿Él contaba otra cosa? Max contaba algo cronológicamente imposible pero más romántico y literario: Max y Bradomín se habían conocido luchando en “una” revolución en Méjico. El Marqués aclara que se trata de una fantasía cronológicamente imposible y vuelve a reinsertarse en el tema de la edad y la muerte: “Me falta muy poco para llevar un siglo a cuestas. Pronto acabaré”. Hay una imagen inducida mediante el sintagma “llevar a cuestas”: siglo (A) = (pesado fardo) (B), y un eufemismo: “acabar” por “morir”. Rubén ante el pesimismo del Marqués le replica: ¡Usted es eterno, Marqués! ¿Valle hace preconizar a Rubén la gloria literaria de la figura de Bradomín? o ¿se trata de una trivial respuesta para dar ánimo? Lo genial de Valle es que haga coincidir los dos sentidos intencionadamente. Y El Marqués termina con un tramposo ¡Eso me temo, pero paciencia!; con el que asume, quizá con fingida indiferencia, su permanencia literaria. La idea medieval de que la vida de la fama es más valiosa que la vida real no puede dejar de rondarnos; se presenta como una consecuencia de la contraposición dialéctica cristianismo -vida eterna // paganismo -vida terrenal. 55 56