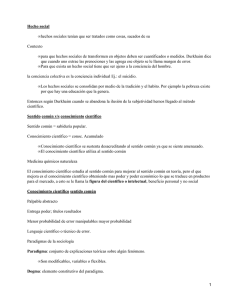DESAFIOS AL PENSAMIENTO CATOLICO DESDE EL HORIZONTE
Anuncio

DESAFIOS AL PENSAMIENTO CATOLICO DESDE EL HORIZONTE LATINOAMERICANO Prof. Dr. Pedro Morandé Es para mí un agrado participar en este Tercer Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos con el propósito de reflexionar sobre los desafíos actuales al pensamiento universitario católico, tanto a nivel mundial, como latinoamericano y nacional. Quienes pudimos participar en el Jubileo de los profesores universitarios en Roma, en el 2000, guardamos un vivo recuerdo de su lema “La Universidad por un nuevo humanismo” y de su significado para el diálogo tan necesario y urgente con el pensamiento actual. Por medio de este lema quería llamarse la atención de los protagonistas de la vida universitaria sobre la necesidad de salir al encuentro del tan extendido pensamiento débil, acompañado habitualmente de escepticismo o del sofisma, que reduce, en última instancia, la razón a la opinión, como también de la instrumentalización tecnocrática e ideológica del pensamiento, para reproponer, en cambio, en actitud de diálogo, y siguiendo la luminosa inspiración de la encíclica Fides et ratio, el camino del pensar que transita desde el fenómeno al fundamento, recuperando así la rica tradición sapiencial del cristianismo y de todas las culturas del mundo. En el memorable encuentro con S.S. Juan Pablo II tuvimos la ocasión de vernos confirmados en esta línea de trabajo. Nos señaló que “Una cultura sin verdad no es una garantía para la libertad, sino más bien un riesgo... Arraigado en la perspectiva de la verdad, el humanismo cristiano implica ante todo la apertura al Trascendente. Aquí residen la verdad y la grandeza del hombre, la única criatura del mundo visible capaz de tomar conciencia de sí, reconociéndose envuelta por el misterio supremo al que la razón y la fe juntas dan el nombre de Dios. Es necesario un humanismo en el que el horizonte de la ciencia y el de la fe ya no estén en conflicto”. Y concluía con la siguiente exhortación: “En el Evangelio se funda una concepción del mundo y del hombre que no deja de irradiar valores culturales, humanísticos y éticos para una correcta visión de la vida y de la historia. Estad profundamente convencidos de esto, y convertidlo en criterio de vuestro compromiso” (JP II, Discurso 9/9/2000). Después de cinco años, estas orientaciones no han perdido su actualidad. Antes por el contrario, vuelven a entusiasmar a la inteligencia deseosa de buscar la verdad última de todo y de introducir a las nuevas generaciones en la sabiduría que, por su parte, ha recibido de la experiencia y del trabajo de las generaciones pasadas. Como bien dice el Papa, el humanismo cristiano implica ante todo la apertura al Trascendente, al misterio supremo al que la razón y la fe juntas dan el nombre de Dios. Este es el núcleo de toda ontología, de ese saber primero, más originario que todos los demás, que se busca para iluminar los restantes acontecimientos de la vida y que, nos percatemos o no, está siempre puesto allí como fundamento. ¿Qué otra cosa es la inteligencia sino propiamente esta apertura al misterio del Ser, que constantemente nos anticipa, y que se revela y desoculta cada vez que preguntamos con la honestidad de haber escuchado, de habernos dejado exhortar? Todo profesor universitario sabe por experiencia propia, sea que enseñe matemáticas o música, astronomía o historia, que los estudiantes no logran hacer suyos esos saberes ni desenvolverse en ellos con originalidad, sino hasta cuando descubren a través de ellos, en su trasfondo, esa apertura luminosa originaria que da sentido a lo ya sabido y a lo que aún queda por saber. 2 Como la misma Fides et ratio lo sugiere explícitamente, la verdad no es sólo un desafío al pensamiento, sino a la experiencia del pensar mismo. No se puede reducir a la verdad lógica de las proposiciones, ni a la verificación empírica de hipótesis, ni a la autoridad reconocida de la tradición. Todo ello es ciertamente relevante, pero queda subsumido en ese horizonte aún más elemental que provoca a las personas a ponerse en camino hacia la actualización de sus posibilidades de ser, de preguntar e investigar, de servir y de amar, es decir, a su libertad, a la responsabilidad de sus actos, a la conciencia de su dignidad. Por ello, nos recordaba el Papa que una cultura sin verdad no es una garantía para la libertad, sino más bien un riesgo, es decir, reduce inevitablemente el entendimiento de la libertad a una elección entre alternativas disponibles, a contentarse con lo que hay (como dicen ahora los jóvenes en mi tierra, “es lo que hay”) o a resignarse desmotivadamente a ello. Una vez que se produce este reduccionismo, no es difícil comprender cómo las personas son manipuladas por los poderosos, o por lo que se dice, o por la opinión pública, creyendo ser libres por que no ven sus propios condicionamientos o los que otros les imponen. Nadie puede considerarse libre en un cuarto oscuro. Como ha comprendido una y otra vez el pensar metafísico, desde la imagen de la caverna de Platón hasta nuestros días, la libertad pertenece a la luminosidad del saber, del buscar, del descubrirse antecedido por el don de la verdad, por el don del Ser mismo. Es lo que nos recuerda con tanta profundidad el prólogo del cuarto evangelio: “En el principio era el Verbo… En El estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres… Era la luz verdadera que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre… Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, les dio poder de venir a ser hijos de Dios”. Como recordamos durante el Jubileo, es la encarnación del Verbo de Dios lo que da sustento a los valores culturales, humanistas y éticos que irradia, según el Papa, el cristianismo a las culturas. Pero, en cierto sentido, acontece de modo privilegiado entre quienes en razón de su propio oficio están llamados a la búsqueda de la verdad y a la transmisión de esa experiencia a las nuevas generaciones. El espacio público, dominado crecientemente por los medios de comunicación de masas, tiende a ocultar más que a revelar esta experiencia, a perder a la conciencia de las personas en un fárrago de informaciones irrelevantes o efímeras. Sabemos que las universidades tampoco están liberadas de sucumbir a este manejo interesado y publicitario de la información que lleva a sustituir la búsqueda de la verdad por la búsqueda del prestigio y del valor comercial de la marca institucional. Pero aún así y pese a todos los peligros, la experiencia de enseñar que enfrentan los profesores día a día en sus aulas, suscitando la creatividad de sus estudiantes, les da la oportunidad de regresar a esa experiencia originaria de sabiduría que está en la base de la inteligencia y que determina su apertura a la contemplación de esa Palabra que está en el origen de todo lo que existe y que es la luz que ilumina a todo hombre. Esa misma experiencia nos da la fuerza también para entablar un diálogo sincero con el pensamiento que no ha conocido la revelación cristiana o que, creyendo conocerla de oídas, o a partir de sus efectos históricos, toma distancia de ella y la considera sin nuevo valor de información. No nos corresponde a nosotros juzgar al mundo. Pero si comprendemos que la inteligencia humana es, por su propia naturaleza, apertura al misterio que nos constituye, que nos crea y que nos sostiene en la vida, si verdaderamente confiamos en la razón que aspira siempre a comprender el sentido último y total de todo lo que existe, la posibilidad del diálogo está siempre abierta y depende de nuestra propia libertad y de la experiencia que hayamos hecho de la salvación que trae consigo el conocimiento de la verdad, que esa posibilidad de 3 diálogo se extienda todos los ámbitos de la cultura o se ofrezca, al menos, con humildad como fuente irradiadora y renovadora de los valores culturales, humanistas y éticos que contienen todas las culturas. Sin embargo, se me ha invitado a hablar de modo más específico, desde el ámbito de la realidad latinoamericana. Si la apertura a la realidad en la totalidad de sus factores, de la que hemos hablado, tiene un valor perenne y universal puesto que toca al fundamento ontológico de la verdad que busca la inteligencia humana, la realidad histórica y cultural de nuestro continente pone un contexto más particular que condiciona o da forma a esta misma experiencia. Desde un punto de vista sociológico podría decirse que la emergencia de una sociedad mundial, aún en proceso, aunque con una orientación claramente perfilada, pone a América Latina, como también a muchas otras regiones del mundo, bajo la presión de adaptarse sin más y sin resistencia a los dinamismos sociales dominantes, desestimando o subvalorando la propia tradición sapiencial que da identidad a su cultura. Nadie puede poner en duda de que el proceso de globalización de los mercados y la interconexión entre los pueblos ha generado enormes oportunidades de crecimiento económico entre economías complementarias, lo que permite desarrollar las ventajas relativas del aprovechamiento de los recursos naturales, del costo de la mano de obra o de otras ventajas geográficas, tributarias e institucionales. Pero la feliz utilización de estas ventajas comparativas exige un cada vez más refinado discernimiento, que tome en cuenta no sólo la eficacia del intercambio y de los aspectos funcionales de la organización del trabajo, sino también la calidad de vida de la población y de su medio ambiente, de modo que tal desarrollo tenga la sustentabilidad necesaria para garantizar la solidaridad en el presente y entre las distintas generaciones. La necesidad de este más alto y exigente discernimiento hace volver los ojos hacia la cultura, hacia la experiencia sapiencial que ella ha hecho posible y que se transmite a las nuevas generaciones. En la actualidad es bastante perceptible que este proceso ha creado desequilibrios y malestar entre la población, lo que se ha traducido en una inestabilidad institucional que pone en riesgo la gobernabilidad de nuestras sociedades. No todos los países latinoamericanos han podido mostrar que pueden transitar de un gobierno a otro dentro de los marcos prescritos por el ordenamiento jurídico-institucional, ni tampoco han podido mostrar que los beneficios de la globalización llegan, aunque sea de modo diferencial, a todos los grupos sociales. Es bastante evidente que la integración de los grupos sociales latinoamericanos a la emergente sociedad mundial ha favorecido sobre todo a las élites que tienen acceso a la comunicación electrónica, al dominio del inglés como nueva lingua franca, a la educación universitaria, al crédito bancario, a lo que se ha dado llamar en las últimas décadas el “capital social” y ha desfavorecido, en cambio, o al menos ha favorecido mucho menos, a quienes viven de la cultura oral, de las relaciones cara a cara con un pequeño número de conocidos, que tienen educación básica incompleta y que ofrecen al mercado su pura fuerza de trabajo, escasamente calificada para trabajos que exigen como resultado productos de mayor valor agregado. Todas las sociedades han debido resolver en el curso de su historia un difícil equilibrio entre los factores de inclusión y de exclusión social. La paradoja de la sociedad moderna, funcionalmente organizada, es que mientras proclama, por una parte, la inclusión universal de todas las personas en las diversas funciones sociales, garantizando está inclusión hasta como un derecho humano institucionalmente reconocido, la exclusión ha pasado a ser una suerte de 4 “variable de ajuste”, que no tiene regulación institucional puesto que sería considerada inmediatamente como arbitrariedad o como discriminación, pero que opera empíricamente con gran fuerza, acrecentada aún más por la desregulación institucional a la que queda sometida. En los márgenes de la exclusión queda institucionalizada, por así decirlo, la informalidad o la precariedad de la sobrevivencia, la desprotección social, la vulnerabilidad de las conductas y hasta de la propia existencia. Habría que reconocer que este no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, sino que ocurre en todos los países en que las ventajas competitivas para la integración mundial afecta de modo diferencial a su población. Pero en América Latina se ha desarrollado tal vez una conciencia más aguda sobre el fenómeno, lo que parece ser indicativo de una conciencia de integración social previamente existente que parece desvanecerse ante los ojos de la población, particularmente entre los católicos, entre quienes la doctrina social de la Iglesia había sido un criterio de discernimiento y juicio de la realidad social que suscitaba simpatía y adhesión. Al menos, el magisterio de la Iglesia latinoamericana ha sido a lo largo de los años especialmente sensible a las situaciones de inequidad, desde la época de la defensa de las poblaciones aborígenes frente al trato de los conquistadores, hasta las orientaciones sinodales de Ecclesia in America con motivo de la proximidad del Jubileo del 2000. Pero si la exclusión social tenía antes el rostro de las etnias originarias, de los campesinos sacrificados al desarrollo industrial, de los trabajadores impedidos de la sindicalización o de la desigualdad de los derechos de las mujeres, hoy en día adquiere el rostro sin rostro de la informalidad, de la desregulación, de la desintegración social provocada por múltiples factores, ninguno de los cuales puede ser identificado institucionalmente, sino más bien empíricamente. Desarticula sobre todo, en el presente, la situación de las clases medias, que fortalecidas en el pasado al amparo de la regulación institucional, tanto en el sector público como privado, se ven afectadas ahora por la desregulación, sin que califiquen para las prioridades de las políticas sociales del sector público ni puedan controlar por sí mismas los factores empíricos de su exclusión. Surge entonces la pregunta: ¿qué sustentabilidad puede tener una cultura forjada durante muchos siglos, al amparo de la Evangelización constituyente de América Latina, que aún es reconocida en el plano institucional por los valores que le dieron coherencia y capacidad de integración social, pero que no se muestra capaz de integrar en la actualidad a aquellos grupos sociales que empíricamente han pasado al ámbito de la exclusión o que, como muchos estudios lo indican, oscilan azarosamente entre la inclusión y la exclusión? Cuando la inclusión social es reconocida como un derecho en el ordenamiento institucional (todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dice el art. 1° de la Constitución de mi país) pero es empíricamente desmentida cotidianamente, surge espontáneamente, por una parte, la actitud pragmática, escéptica, calculadora y cínica de la población, que tiende a adaptarse sin escrúpulos para sacar provecho de cada situación y también, por otra, el moralismo que a fuerza de voluntarismo quiere tapar el sol con un dedo, reprochando a las personas y a los actores sociales no comportarse como deberían hacerlo en razón de sus convicciones, del credo al que dicen adherir o de los títulos con que se presentan ante la opinión pública o ante sus propias conciencias. Si el pragmatismo conduce inevitablemente al cinismo, el moralismo conduce también inevitablemente a la hipocresía. Ambos en conjunto, desarticulan, por su parte, cualquier intento de recrear una cultura, de volver hacia la experiencia originaria que permite constituir un ethos, una morada humanamente compartida, 5 donde los valores que se proclaman a las nuevas generaciones están sustentados en el testimonio de la experiencia de quienes han logrado a través de ellos una vida cumplida, una vida realizada en la verdad de su significado. Además de su especial compromiso con la cultura y con la mantención y desarrollo del ethos de las sociedades, la Universidad ha sido también en el pasado y lo es más aún en el presente, una institución determinante para la movilidad social ascendente de las personas, no obstante de que la mayoría de los estudiantes universitarios actuales son de primera generación, es decir, sus padres no fueron a la Universidad. La rentabilidad esperada del oficio de quienes tienen una profesión universitaria sobrepasa más de cinco veces la de quienes no tienen esta formación. Esto significa que la Universidad, como nunca antes, se ha transformado en una institución generadora de expectativas sociales. Pero ello mismo lleva también el riesgo de la frustración cuando tales expectativas se alimentan de espaldas al desarrollo social en su conjunto. Los egresados universitarios no siempre encuentran empleos acordes con lo que habían esperado al momento de ingresar a la Universidad ya que frecuentemente están sobrecalificados para las ocupaciones disponibles y su desencanto con la sociedad puede llevarlos a actitudes antisociales radicales o a desequilibrios personales patológicos. En todo caso, por su rol cada vez más determinante para el logro de una inclusión social exitosa, la universidad tradicional se ha visto ahora sometida a un proceso creciente de proliferación y diversificación de instituciones universitarias en competencia, muchas de las cuales apenas son dignas de ese nombre o francamente no lo son. Suelen ofrecerse también estudios a distancia por vía electrónica y se venden entre la juventud toda suerte de ilusiones vinculadas a la ansiada inclusión y movilidad social ascendente. Ello ha arrojado una sombra de duda sobre la calidad de las universidades y ha obligado a implementar costosos procesos de acreditación institucional. La acreditación lleva, por su parte, a una creciente homogenización de los planes de estudio, tanto a nivel nacional como internacional, homogenización que debe nivelar más bien hacia abajo, para que la mayoría alcance un nivel mínimo o satisfactorio de calidad. Se trata, otra vez, de una tendencia internacional que se abre paso aceleradamente entre nosotros. El acuerdo adoptado por la Unión Europea en Bolonia es una clara muestra de esta homogenización que hace posible la acreditación internacional, el cual se ofrece como atractivo modelo para otras regiones del mundo. Muchos académicos han manifestado su aprehensión de que efectivamente se vaya producir un mejoramiento de la calidad de la enseñanza y no suceda más bien lo contrario. En cualquier caso, las comunidades universitarias corren el riesgo de perder su creatividad y originalidad, pero por sobre todo, que el protagonismo de las propias comunidades académicas sea sustituido por la acción de grandes consorcios internacionales que ven la educación como un mercado rentable y que, al modo de la industria, estandaricen sus procedimientos por medio de fusiones a gran escala. Desde esta perspectiva, me parece que uno de los mayores desafíos que tienen los docentes universitarios es defender la “comunidad de maestros y discípulos” como el sujeto propio de la experiencia universitaria, dentro de cuyos límites puede acontecer la búsqueda de la verdad y el servicio a ella, como el elemento decisivo y determinante de su vocación. Es evidente que en el contexto social actual, las universidades deben operar también como industrias o asociarse con empresas no universitarias para mantener su nivel de inversiones en infraestructura, bibliotecas y laboratorios. Personalmente, no veo inconveniente que ello 6 ocurra, siempre y cuando quede resguardada la libertad de las comunidades académicas para seguir con fidelidad su vocación de investigar e interrogar a la realidad estudiada desde el sentido último de todo. Sólo en una “comunidad de maestros y discípulos” que, con la actual experiencia de vida al nacer y las normas vigentes acerca de la edad del retiro académico, alcanza a cuatro o cinco generaciones, se puede hacer visible y experimentable esa solidaridad intergeneracional en la creación y transmisión de cultura que sustenta la vida humana en el mediano y largo plazo. Para referirse a esta sustentabilidad, Juan Pablo II acuñó en Centesimus annus la notable expresión “ecología humana”, y aunque él señala que la familia es la primera institución a favor de esta ecología humana, creo que con el mismo sentido y las mismas razones aducidas deberíamos agregar nosotros a la universidad, siempre y cuando con este concepto no denominemos a instituciones socialmente acreditadas para ofrecer por medio de sus títulos y grados capacitación al mercado laboral, sino que designemos la experiencia tradicional de la “comunidad de maestros y discípulos” que entienden su trabajo como un “oficio” sagrado de servicio a la verdad y a la libertad de las personas y, a través de ellas, a la cultura y a la sociedad en su conjunto. La Universidad ha sido en todas las sociedades y también en las latinoamericanas un factor de integración social, tanto por su originaria vocación a la investigación de la tradición cultural que las constituye y que reúne al pueblo en un ethos compartido, cuanto por el hecho de que son sus egresados quienes tienen la mirada más elevada como para discernir los desafíos de la época y responder a ellos desde la experiencia histórica particular que ha constituido a las naciones. Aunque se las haya acusado muchas veces de “elitistas” por la imperiosa necesidad de seleccionar a sus profesores y a sus estudiantes o por tratar de inmunizarse frente a las tendencias ideológicas dominantes o frente a las modas intelectuales que circulan por los medios de comunicación de masas, una mirada histórica serena y de largo plazo podría mostrar con evidencia, al menos en el ámbito de las sociedades occidentales, que las universidades han contribuido de modo decisivo a la mantención y desarrollo de valores permanentes y universales, al mismo tiempo que a la continua renovación de este patrimonio cultural a la luz de las cambiantes situaciones históricas. Ello ha sido posible, sin embargo, porque a pesar de su crecimiento e incluso, en algunos casos, de su masificación, ha perseverado en comprenderse a sí misma no al modo industrial sino al modo artesanal, donde el oficio se transmite de persona a persona. Las universidades nacieron como corporaciones no por acaso, ni porque esa fuese la figura jurídica predominante de la época de su fundación, sino porque su vocación de servicio a la verdad requiere ese testimonio personalizado de amor al saber y de búsqueda de aquella apertura luminosa de la inteligencia que es capaz de comprender la sabiduría escondida en el acto de enseñar y de aprender. Esta capacidad de integración social y cultural está directamente relacionada con lo que Juan Pablo II denominó “la subjetividad de la sociedad” que es, a la vez, un espacio y una precondición para el ejercicio de la soberanía de cada nación. Tal subjetividad florece, evidentemente, en todos los cuerpos intermedios, comenzando por la familia y las diversas formas de asociación libre entre las personas. Se hace visible allí donde se puede construir una verdadera experiencia de comunión, en que la preocupación por el destino de cada cual está sostenida por la libertad de todos quienes forman la comunidad. Pero por las razones ya mencionadas, la universidad no sólo es también una de estas asociaciones, sino que tal vez una de las más conscientemente constituidas y mantenidas sobre este cimiento. La búsqueda y el gozo en la verdad es justamente el destino de todo ser inteligente, es decir, de toda persona 7 humana. Si la experiencia universitaria se vive en el sentido de compartir la búsqueda de la verdad y de aprender a amar la sabiduría, no estamos hablando de una vocación penúltima o antepenúltima de la persona, sino realmente de su destino, del significado que espera ver realizado en su existencia. Por esta misma razón, la universidad tiene una especial responsabilidad por cultivar y acrecentar esta subjetividad de la sociedad, la que cobra más urgencia aún en la época actual en que la organización funcional de las actividades sociales tiende a subordinar cualquier criterio de subjetividad a la eficacia y productividad de las operaciones instrumentales. Por su parte, cuando se debilita la subjetividad de la sociedad, su memoria cultural y sapiencial, la sociedad queda progresivamente inerme para reaccionar con sensibilidad a los problemas de la exclusión social. Nadie estima que es su deber o su responsabilidad asumir sobre sus hombros el destino de los excluidos. Hubo una frase de Juan Pablo II que caló muy hondo en la sensibilidad de los chilenos, pronunciada ante los técnicos y expertos de los organismos internacionales ocupados de los problemas del desarrollo. Dijo, simplemente, “los pobres no pueden esperar”. Pero quienes se dedican a los asuntos públicos la traducen automáticamente con el código de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales, en cuya lógica los resultados toman tiempo, y deben ser suficientemente evaluados antes de introducir correcciones que pueden echar a perder el modelo. La frase del Papa ha sido un aguijón que conmueve las conciencias de tanto en tanto, pero frente a la cual no se atina a reaccionar con la urgencia de la caridad. En América Latina todos sabemos que ha sido la pastoral social de la Iglesia la que con mayor prontitud se ha hecho cargo de este reclamo. Otro tanto hacen las familias con sus parientes y allegados. Me parece que este sólo hecho es un indicador elocuente del deterioro de la subjetividad de la sociedad, y aunque no quisiera desconocer la impresionante red de trabajo voluntario que han desarrollado muchas instituciones de la sociedad civil, pareciera que la rica tradición sapiencial de nuestra cultura queda sofocada, paralizada o impotente frente a la falta de reacción e insensibilidad de los sistemas funcionalmente organizados que no pueden observar nada más allá de los códigos que han especificado. Como señalaba precedentemente, los excluidos han pasado a ser la variable de ajuste. No corresponde, naturalmente, a la universidad abandonar la línea principal de su tarea para dedicarse a labores asistenciales. No es esto lo que quiero sugerir, sino más bien, que le corresponde interrogarse acerca de su real contribución a la formación de la subjetividad social a través de su labor más propia. Le corresponde interrogarse si acaso la energía con que desarrolla su búsqueda alcanza hasta el sentido último de todo, hasta ese núcleo sapiencial que es capaz de atribuir soberanamente valor a los saberes, o si por el contrario, ha dejado arrebatarse esa soberanía intelectual y esa libertad de espíritu sustituyéndola por el valor comercial de sus productos o por las expectativas de prestigio de quienes no logran saciar sus ansias de movilidad social. Pienso, en este sentido, que la tradicional función de integración social cumplida en el pasado por la Universidad a través del cultivo directo e indirecto de la tradición sapiencial está hoy día gravemente amenazada. Los circuitos de la globalización exitosa tienden a seducir a las universidades a volverse centros autorreferentes, que deciden por sí mismos la prioridad de sus tareas o sólo aceptan la opinión de aquellos considerados como sus pares, con total independencia de los pueblos a quienes se deben. Es una tendencia comprensible si se considera la creciente autonomía a nivel internacional del subsistema de la ciencia, que por auto-comprenderse a sí mismo desde sus propios criterios de validación 8 científica, sobrepasa las fronteras territoriales y culturales de las naciones. Aunque explicable en la lógica de los sistemas funcionales, no es sin embargo justificable en la lógica de las personas y de las tradiciones culturales a las que se deben. La defensa y renovación de la cultura propia, que ha sido tradicionalmente uno de los mayores aportes del pensamiento, se malinterpreta con frecuencia, a mi juicio, como una reacción anti-globalización o como una sobrevaloración de los regionalismos o nacionalismos. Me parece que se trata de una percepción equivocada, puesto que en cada cultura existen semillas, cuando no una explícita elaboración intelectual de esta experiencia, que recuerdan del destino último y universal de la vida humana. Pero no se trata de un universalismo formal, expresable únicamente en disposiciones jurídicas o en imperativos éticos abstractos. Se trata más bien de la experiencia personal y culturalmente mediada de la dignidad humana que, como enseñaba el filósofo Karol Wojtila, antes de ser deducida del razonamiento intelectual del filósofo, se presenta con la inmediatez de lo absoluto en el actuar mismo de cada persona al comprender la responsabilidad de sus actos y sus efectos sobre la dignidad de otros. Se trata de una experiencia elemental que compromete el afecto y la sensibilidad, pero sobre todo la conciencia unitaria de sí mismo. Esta experiencia elemental es el núcleo constitutivo de cada cultura, desde donde se aprecia lo que es valioso y merece ser comunicado, pero especialmente, desde donde se aprecia el significado de ser-con-otros, de ser-en-relación, de estar convocados a una comunión de destinos. Aunque como toda experiencia es siempre personal, es al mismo tiempo la más universal de todas las experiencias, aunque se ofrezca con las modalidades propias de cada cultura. En las culturas orales, suele venir incluida en un horizonte cosmológico, en las culturas escritas, en un horizonte histórico y en la actual cultura audiovisual, orientada a la comunicación en “tiempo real”, en una hipervalorización del presente. También se podrían buscar particularidades regionales o nacionales conforme a las características del espacio natural habitado, de las composiciones étnicas, de la estructura demográfica, de los acontecimientos históricos y tantas otras. Pero todas estas particularidades en nada desdicen la universalidad de la experiencia elemental de la dignidad humana. Por el contrario, estas particularidades ayudan a comprender su dimensión personalizada y su transmisión también personalizada de una generación a la otra. Lo universal de esta experiencia está dada por la inmediatez con que se presenta lo absoluto, esa apertura luminosa a la comprensión del Ser de que hemos hablado precedentemente y que se desoculta ante la conciencia humana como experiencia de la propia dignidad de sus actos, de su responsabilidad y libertad como “causa eficiente” de los mismos. ¿Cómo se podría definir mejor el ethos de un pueblo, no ya de manera descriptiva o comparativa, como producto de la observación de un observador externo, sino en su misma esencia, como aquello que transforma el paisaje natural y humano del mundo circundante en una morada para habitar humanamente, para convivir, para descubrir el destino último de todo, para dar la vida a las nuevas generaciones? Pienso que el cristianismo es una prueba viviente de que la universal pasión por la dignidad de cada ser humano lejos de volverse un principio abstracto y acultural conduce, por el contrario, a la admiración y al más profundo respeto por cada una de las culturas humanas. ¿Pero como podría valorarse el ethos de una cultura ajena si no se descubre la sabiduría de la propia? Nadie ha escogido su cultura, su etnia, su lengua, su tradición. En ellas acontece el existir humano en su fragilidad y en su dignidad. Y sea de manera conciente o inconsciente 9 mostramos y transmitimos esta experiencia a las nuevas generaciones. Es también lo que de hecho ocurre en la “comunidad de maestros y discípulos” que llamamos universidad, donde no sólo se transmiten los saberes, sino sobre todo, la sabiduría de saber en lo ya pensado y en lo que queda por pensar. La cultura no es, en consecuencia, un objeto externo a la universidad que puede ser sometido a análisis como tantos otros, como cualquiera. Es más bien un espacio interior que nos configura en nuestro investigar y valorar, en nuestro compartir y transmitir, en una palabra, en la apertura a la inteligencia del Ser en el conjunto de todas sus dimensiones. El gran riesgo actual del pensamiento, en general, pero con mayor razón del pensamiento católico que movido por la razón y la fe contempla la revelación del misterio en la persona del Verbo encarnado, luz de los pueblos, es reducir el saber a información, es decir, sustituir la experiencia originaria y elemental del comprender, abierta a todo ser humano por el mismo hecho de ser humano, por la observación de los observadores que describen objetos que, en último término, son considerados “cajas negras”, intransparentes, y que sólo pueden ser descritos en sus inputs y outputs, en la contingencia de sus interacciones, en las expectativas generadas por quienes se ahorran el saber mediante imputaciones y atribuciones que posteriormente corrigen por ensayo y error. Naturalmente, este conocimiento es también hoy día indispensable para el funcionamiento de la sociedad que coordina mediante información sus subsistemas funcionalmente diferenciados con códigos propios y excluyentes entre sí. La economía puede ver a la política como una caja negra, y ésta hacer lo propio con la ciencia. A su vez, las personas también necesitan información para operar conforme a las expectativas que estos subsistemas definen para el ejercicio de los diferentes roles. Pero ciertamente no satisface el deseo de saber de toda persona el informarse de que es comprador o vendedor, profesor o estudiante, gobernante o gobernado, empleador o empleado. Tampoco se puede constituir con esta información una cultura. Aunque le sea de utilidad, no se conoce el ser humano a sí mismo leyendo el periódico, comparando precios, revisando las listas de rankings de todo tipo para saberse ubicado más arriba o más abajo del promedio. Sólo hay verdadero saber cuando se alcanza en la experiencia esa inmediatez de lo absoluto en que el ser humano se descubre abierto al misterio del ser e involucrado por éste en su destino. El desafío del pensamiento católico actual es ayudar a la sociedad a levantar la mirada hacia el sentido último de todo, al mediano y largo plazo de la vida humana, a aquella ecología social que representa cada cultura, a desarrollar la subjetividad de la sociedad que se hace sensible al destino de todos, especialmente, de los excluidos. La Universidad, como una de tantas instituciones, no puede por sí misma corregir todos los desgarros del mundo. Pero si es fiel a su vocación originaria y a la tradición sapiencial del saber puede hacer un aporte insustituible y verdaderamente estratégico en la era actual de la emergencia de una sociedad mundial, interdependiente como nunca antes en la historia, pero confiada en su gobierno y en su coordinación a la producción, gestión y circulación de información. Mantener la memoria de la tradición cultural, con un saber que trasciende la información, que aspira a transitar desde el fenómeno al fundamento, creo que es el compromiso que adquirimos ante el Santo Padre en el Jubileo del año 2000 y en el que debemos perseverar.