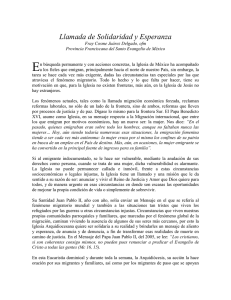YU, ÑÚ´U, YOʼÓÓ [TIERRA]: MIGRACIÓN ... DESARROLLO EN CONTEXTOS EMISORES INDÍGENAS ...
Anuncio
![YU, ÑÚ´U, YOʼÓÓ [TIERRA]: MIGRACIÓN ... DESARROLLO EN CONTEXTOS EMISORES INDÍGENAS ...](http://s2.studylib.es/store/data/001815853_1-2c2bb923eafa2159ea13ea54800ce53a-768x994.png)
YU, ÑÚ´U, YOʼÓÓ [TIERRA]: MIGRACIÓN INTERNACIONAL, TIERRA Y DESARROLLO EN CONTEXTOS EMISORES INDÍGENAS OAXAQUEÑOS (MÉXICO)1 María Martínez-Iglesias 2 ; Anabel Lorenzo-Robles, Josafat López-Cruz, y Amado Alarcón Alarcón Resumen: Esta comunicación muestra qué vínculos conceptuales se han establecido entre tierra, migración y desarrollo al analizar sociedades rurales emisoras. Se argumenta que la conceptualización de la tierra desde los enfoques económicos neoclásicos-como factor de producción fallido- y marxistas-como elemento de acaparación por parte del capital- no dan cuenta de la definición emic, desde abajo de tierra en contextos emisores rurales indígenas en Oaxaca (México). En estos contextos, la tierra y sus vínculos con la ciudadanía e instituciones comunitarias conforman el núcleo de proyectos políticos alternativos asociados a una manera distinta de entender la economía, la producción de bienes y su distribución, el trabajo, el valor y la propiedad. Proyectos políticos que transcienden el nivel comunitario, han sido incorporados a las leyes del estado y conforman formas alternativas de entender la relación entre tierra y desarrollo. Palabras clave: tierra, migración internacional, desarrollo, indígena, Oaxaca 1 Esta investigación ha podido realizarse gracias a una Beca Martí i Franqués de la Universitat Rovira i Virgili; una Beca de Excelencia del Gobierno Mexicano para realizar una estancia en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y una Beca de Movilidad de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. 2 Doctoranda del Departament de Gestió d´Empreses de la Facultat de Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili. [email protected] 1 Introducción El estudio del vínculo entre migración y desarrollo rural ha estado guiado durante décadas por dos paradigmas teóricos contrapuestos: la teoría neoclásica y el enfoque histórico-estructuralista. Para la teoría neoclásica, la migración del rural es un proceso central en la distribución del factor trabajo pues se desplaza población excedente del campo hacía destinos donde se demanda, debido a la expansión industrial, mano de obra (Lewis, 1954; Harris y Todaro, 1970; Heckscher-Ohlin, 1991; De Soto, 2000; Deininger, 2003; Banco Mundial, 2015). Bajo el enfoque histórico estructuralista, la migración del rural es un ejemplo más de la división social del trabajo que permiten la generación de plusvalía y la acumulación de capital: es un mecanismo que proletariza a la población dela periferia rural tras un proceso de despojo de sus medios de subsistencia (Wallerstein, 1974; Cardoso, 1970; Sassen, 1988; Bartra, 2006; McMichel, 2012; Harvey; 2014; Portes y Walton, 2013). Estas dos formas de conceptualizar la migración llevan aparejadas dos formas distintas, y encontradas, de entender e interpretar sus impactos en las zonas emisoras rurales. Por un lado, y según la teoría neoclásica, la migración posee efectos positivos: moviliza personas desde países o regiones donde la mano de obra es abundante y los salarios bajos hacia zonas o países donde la mano de obra es escasa y los salarios elevados contribuyendo a la redistribución del factor trabajo y en el largo plazo equiparando los salarios (Lewis, 1954; Harris y Todaro, 1970; Heckscher-Ohlin, 1991; De Soto, 2000; Deininger, 2003). Mientras que para el enfoque histórico-estructural la migración es otro de los elementos que perpetúa la relación de dependencia entre el centro y la periferia: tras la sustracción de los recursos naturales y la destrucción de los sistemas de subsistencia en las zonas rurales el campo se descampesiniza y provee a la producción capitalista con mano de obra barata y vulnerable (Wallerstein, 1974; Cardoso, 1970; Sassen, 1988; Bartra, 2006; McMichel, 2012; Harvey; 2014; Portes y Walton, 2013). Tras el análisis de zonas emisoras indígenas en Oaxaca (México), en esta comunicación argumentamos que si bien estos dos enfoques teóricos contribuyen a entender los procesos generales a los que se ven sometidos los contextos locales de la periferia dentro de una economía capitalista en expansión, ocultan la agencia de las zonas emisoras rurales, sus estrategias de adaptación al contexto migratorio y las alternativas 2 que construyen, basadas en sus formas consuetudinarias, ante las grandes fuerzas de la historia. Para entender qué significado social tiene la YU, ÑÚ´U, YOʼÓÓ [tierra en distintas lenguas indígenas oaxaqueñas], la tierra en los contextos indígenas emisores y qué estrategias desarrollan las poblaciones locales proponemos un enfoque teórico que hemos denominado materialismo humanista o marxismo emic que tiene sus raíces epistemológicas en los trabajos desarrollados por Edward P. Thompson (1963; 1981); Eric Wolf (1982); Carole Nagengast y Michael Kearney (1990); Eric Hobsbawm (1971) o Joan Scott ( 1986). En esta comunicación, en primer lugar, se realiza un repaso de los enfoques teóricos más influyentes en el estudio de la migración internacional para entender cómo han conceptualizado a la población rural y a la tierra, qué valor le otorgan y en qué procesos se han centrado. Asimismo para entender que dimensiones son claves en el análisis-la clase, la etnia, el género,… En segundo lugar, tras la aplicación del enfoque materialista humanista mostramos conceptualizaciones de tierra, población rural y migración que emanan del contexto emisor y que están modelados por sus sistemas consuetudinarios. Asimismo mostramos algunos ejemplos de alternativas que se han construido desde estos procesos de adaptación y resistencia. Concluimos estableciendo una reflexión crítica tanto con los postulados de la teoría neoclásica como con los del enfoque histórico-estructural y explicitando la forma en que debería entender la relación entre migración, desarrollo y tierra en contextos indígenas. 1. Teoría neoclásica: la tierra como elemento fallido o como activo infrautilizado Los diferentes modelos que utilizan la teoría neoclásica para analizar la migración rural comparten una serie de implícitos sobre cuáles son las causas y los efectos que explican y produce la migración. Las personas migrantes se definen como agentes económicos que toman decisiones racionales para incrementar su bienestar individual o familiar moviéndose a lugares donde las diferencias salariales respecto a su lugar de origen son suficientemente altas para compensar los costes materiales y no materiales del traslado(Arango, 2003). La migración es por tanto un fenómeno de carácter fundamentalmente económico que moviliza personas desde países o regiones donde la mano de obra es abundante y los salarios bajos hacia zonas o países donde la mano de 3 obra es escasa y los salarios elevados contribuyendo a la redistribución del factor trabajo. El resultado final del movimiento migratorio es que se corrigen las desigualdades originales entre zonas emisoras y receptoras; y los intercambios de trabajadores se detienen paulatinamente (Lewis, 1954; Harris y Todaro, 1970; Heckscher-Ohlin, 1991). Es por tanto una posición optimista, de crecimiento equilibrado (balance growth): la migración es un proceso clave en el desarrollo económico en la medida en que tanto de la zona emisora como la receptora se benefician del movimiento de personas. Si bien estos implícitos teóricos se han mantenido relativamente constantes en la teoría neoclásica, existen con respecto a la conceptualización de la tierra dos momentos distintos con posiciones distantes. Hasta los años 1970, la tierra, vinculada a la agricultura familiar de subsistencia, era definida como un factor de producción fallido sin capacidad para mejorar la supervivencia de la población rural que representaba una oferta ilimitada de trabajo para la creciente industria capitalista en las urbes o en destinos internacionales (Lewis, 1954). Hasta finales de los años 1970, la teoría neoclásica y sus diferentes modelos desarrollaban sus análisis bajo el supuesto de que existía un conjunto de países cuya población era tan amplia, respecto al capital y a los recursos naturales, que existían vastos sectores de la economía en los cuales la productividad marginal de la mano de obra era despreciable, cero, o inclusive negativa (Lewis, 1960; 630). Es también el caso de la producción agrícola de subsistencia en la que existe una alta desocupación ''disfrazada": la parcela familiar es pequeña y los rendimientos tan pocos que permite que algunos miembros de la familia encuentren ocupación fuera del campo sin que la producción se vea afectada. Por lo tanto, en algunos países existe un alto excedente de trabajadores en el campo que subsiste o gana sumas muy pequeñas con su ocupación representando una oferta "ilimitada" de mano de obra porque supera a la demanda de empleo. El remanente de fuerza de trabajo se traslada hacia zonas de economía capitalista dentro de las fronteras nacionales o a otros países- de forma documentada o irregular-que cuentan con industrias crecientes y requieren salarios estables y bajos para su expansión (Lewis, 1954; Harris y Todaro, 1970; Heckscher-Ohlin, 1991). Durante décadas, el modelo neoclásico aplicado al estudio de las migraciones otorgaba resultados s sólidos y concluyentes: la diferencia salarial y el desempleo en origen eran 4 variables que sí explicaban por qué las personas migraban (Arango, 2003). Sin embargo, a finales de los años 1970, un número creciente de estudios muestra la incapacidad de los modelos neoclásicos para explicar el nuevo contexto. En un conjunto creciente de sociedades receptoras, la migración que proviene del rural ya no representa una oferta ilimitada de trabajo para sectores industriales emergentes en las economías capitalistas; sino un problema creciente en las ciudades, que ya no pueden absorber y emplear a las persona migradas y donde la población se agrupa en periferias marginales (Harris y Todaro, 1970). En las zonas emisoras tampoco se produce el esperado desarrollo económico sino que se detectan, por un lado, el resquebrajamiento de las formas tradicionales de subsistencia basadas en la agricultura local y, por otro, el incremento de desigualdades entre la población que migra de forma legal, indocumentada y los que se quedan (Massey 1988; Reichert, 1981). Además varios estudios de caso muestran que, la migración desde zonas rurales mexicanas lejos de detenerse, se perpetúa aun cuando la demanda de trabajo ha cesado debido a la aparición de normas culturales que alientan el cruce de la frontera como ritual de paso hacia la adultez masculina; y la incapacidad para sostener el nivel de vida alcanzado sino se efectúan nuevos traslados migratorios a Estados Unidos (Reichert, 1981; Massey, 1988). Durante la década de los 1990, el proyecto modernizador neoliberal del agro en América Latina, guiado por los principios de la teoría neoclásica, ha variado como se concibe la relación entre tierra, migración y desarrollo. La tierra, que no era más que el telón de fondo pauperizado de la migración procedente del campo, es ahora un activo central en la superación de la pobreza y en la generación de crecimiento económico (Deininger, 2003; De Soto, 2000; Banco Mundial, 2015). La tierra ha sido conceptualizada como un activo infrautilizado que puede fomentar el desarrollo en el campo y el crecimiento económico; asimismo la migración actuaría como un mecanismo expulsor de los campesinos, ahora empresarios, menos eficientes hacia otros sectores y ubicaciones (Deininger, 2003; De Soto, 2000; Banco Mundial, 2015). Durante la década de 1990, la política agraria estuvo guiada por la agenda neoliberal y sus pilares de desarrollo económico en América Latina: libre mercado y propiedad 5 privada. El objetivo era convertir campesinos de subsistencia, considerados ineficientes y sujetos a restricciones culturales y comunales, en empresarios emprendedores dueños de dominio pleno de sus tierras para que maximicen los retornos; se reactive el mercado de tierras y que la producción agrícola pudiera competir a nivel internacional (Berlanga, Bórquez et al. 2004; Bartra, 2006). En concreto, la política de tierras desarrollada desde el Banco Mundial, y que informaba las contrarreformas agrarias, se basaban en tres implícitos: la importancia de las explotaciones familiares; la necesidad de que el mercado permita la transferencia de tierra a los productores más eficientes; y la importancia de una distribución igualitaria de los activos (Deininguer, 1999). Estas políticas iban acompañadas de una serie de medidas: incrementar los niveles educativos y formación en habilidades necesarias para participar con éxito en los mercados agrícolas y de tierra; una mayor inversión en infraestructura para reducir los costos de transacción y llegar a los mercados (carreteras, sistemas de información, instalaciones de almacenamiento y mercados físicos); reducir los altos costes de transacción por el traspaso de tierras como las tasas y recargos por heredar, vender, regalar…; actualizar los catastros y tener información segura sobre quiénes son los dueños de la tierra. Sin embargo, la medida que ha ocupado un lugar central en la agenda de los organismos internacionales y gobiernos nacionales ha sido la implementación de programas de certificación de los derechos de propiedad y el fomento de la propiedad privada (Deere, 2005). La puesta en marcha de estas medidas ha influido de forma distinta en los flujos migratorios: algunos autores predicen que una tenencia más segura facilitará la migración definitiva de los campesinos, ahora empresarios agrícolas, menos eficientes(Deininger, 2003); en China se ha mostrado que la movilidad migratoria se ve limitada por formas de tenencia inseguras y colectivas en la medida en que las personas migradas tienen que retornar a origen para validar sus derechos (De la Rupelle et. al., 2009; Mullan et. al, 2011). Sin embargo, en África subsahariana donde, a diferencia de otros contextos, la población rural sigue creciendo, se espera que un sistema de tenencia de la tierra seguro genere crecimiento en el sector agrícola e impida el éxodo rural hacia sectores urbanos que ya no tienen capacidad para absorber la mano de obra migrante del campo (Jayne et. al., 2015). 6 En México, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos(PROCEDE) implementado a partir de 1994, intentó fomentar el título individual de dominio pleno sobre la propiedad social ejidal o comunal que había caracterizado el campo mexicano pos-revolucionario. La política del Banco Mundial aconsejaba que todos los sistemas de tenencia de la tierra comunales se dividiesen en favor de títulos de propiedad individual debido a que eran extensiones paralizadas, sin generación de beneficio y un lastre para el crecimiento económico (Deinenger, 1999).La privatización también se justificaba bajo términos “disciplinarios”- en una versión actualizada de Tragedy of the Commons (Hardin, 1968)- asumiendo que las personas protegen e invierten sólo en aquello que consideran individualmente suyo. Sin embargo, en México la certificación se hizo, al menos sobre papel, promoviendo un sistema de tenencia mixto donde antes sólo había propiedad social: se promovió que las tierras de asentamiento humano (solares) y las tierras de cultivo parceladas se privatizasen mientras que las tierras de uso común (como bosques) mantuviesen la propiedad social y colectiva. El programa de titulación de tierras, que era voluntario, no convenció a la mayoría de las asambleas ejidales ni comunales; según un informe de la Secretaría de la Reforma Agraria (2006) citado por Assyes (2008; 53): only 1% of social property has been privatised. Tampoco las transacciones de la tierra son ahora más transparentes, ni se ha producido un cambio notable en el uso eficiente del suelo y el mejoramiento económico (Escalante, 2001). De hecho, puede afirmarse que el pluralismo legal ha incrementado tras la puesta en práctica del PROCEDE porque las decisiones sobre la tenencia de la tierra y su gestión se siguen tomando en el nivel local y según las circunstancias contextuales del mismo, independientemente de los registros formales. A partir de la década de los 1990, se incrementaron las transacciones dentro del mercado de tierras, sobre todo el arrendamiento, pero no está claro que esté vinculado a la certificación pues sigue siendo un fenómeno eminentemente informal y se duda que beneficie a los sectores más pauperizados de las zonas rurales (Banco Mundial, 1998; Deininger y Bresciani, 2001; Baranyi et al 2004; Concheiro y Diego 2003; Emmanuele Ramo, 2008). Tampoco se observa un cambio sensible en la relación entre titulación y acceso al crédito o el comportamiento de los precios de la tierra agrícola ejidal ya que no están determinados por su estatus jurídico, sino por otros factores tales como 7 calidad de la tierra, infraestructura disponible, potencial productivo y solvencia de los productores (Escalante, 2001; 25). Con respecto a la migración, se apunta un incremento en aquellas zonas donde se realizó la certificación mostrando que los hogares que obtuvieron certificados de tierras eran más propensos a tener un migrantes en su seno, incrementándose las probabilidades en las familias que previamente tenían derechos de propiedad más débiles y contaban con mayores oportunidades no agrícolas (De Janvryet al. 2012; Valsechi, 2010). Algunos autores han valorado este incremento de la migración como un proceso positivo en la medida en que la certificación ha supuesto, como predecían los modelos neoclásicos, una expulsión de los empresarios agrícolas menos eficientes hacia otros sectores (Deininger yBresciani, 2001). Las zonas de población indígena tanto en sistemas de tenencia ejidal como bajo comunidad mostraron una mayor resistencia a la implementación del PROCEDE en cualquiera de sus fases (Smith et. al., 2009; Ramírez, 2001; Fuerte y Miguel, 2009). Y en algunos estados como Oaxaca y Chiapas han propuesto sistemas de tenencia alternativos vinculados a sus sistema consuetudinarios que han logrado incluir como parte del corpus de las leyes del Estado y que explicaremos en apartados posteriores (Kearney y Besserer, 2004; Fox y Rivera-Salgado, 2004; Roger Plant y SorenHvalkof, 2001). 2. Teoría marxista y crítica: la mercantilización de la tierra, la proletarización de los campesinos y la desigual distribución de la tierra. La expansión de formas de producción capitalista hacia economías campesinas y tradicionales en los países de la periferia destruye las antiguas formas de supervivencia familiar (artesanías, economía de autoconsumo, agricultura familiar, pequeños negociantes) apropiándose de recursos que no le son propios y produciendo un número creciente de personas que necesitan asalarizarse o migrar para sobrevivir y que conforman un contingente de mano de obra barata para las industrias capitalistas en expansión (Wallerstein, 1974; Cardoso, 1970; Sassen, 1988; McMichel, 2012; Harvey; 2014; Portes and Walton, 2013). Por lo tanto, la migración internacional de los países de 8 la periferia al centro sería un doble proceso de extracción de riqueza por parte de los países del centro: primero, apropiándose de recursos naturales, y segundo, obteniendo mano de obra bajo salarios de subsistencia. La diferencia entre las distintas corrientes dentro de la teoría de la dependencia para explicar la migración del rural radica en qué proceso de acumulación de capital es central en sus análisis: la generación de plusvalía o la mercantilización de la tierra. A partir de los años 70 se ha producido un incremento sustancial de la internacionalización de los lugares de trabajo mediante la subcontratación y deslocalización de partes del proceso productivo a países de la periferia. Algunas corrientes analíticas se han centrado en analizar la división internacional del trabajo y su vinculación con el incremento de la migración internacional (Sassen, 1988). La inversión directa extranjera en países como México o Colombia, o en la cuenca caribeña, ha estado destinada a la generación de zonas agrícolas e industriales para la exportación que son intensivas en mano de obra. Estas industrias mediante acuerdos y legislaciones específicas con los países periféricos han impuesto condiciones ventajosas para la producción des-localizada en el sur: concesiones fiscales, provisión de terrenos e infraestructuras baratas, leyes laborales específicas con menor protección para los trabajadores en estas industrias, prohibición de organización de trabajadores sindicados, salarios bajos…Es decir, la acumulación de capital se produce mediante la extracción de plusvalía del trabajo asalariado. La relación entre migración internacional y este tipo de producción para la exportación se produce por la asalarización de una gran cantidad de personas que se trasladan a trabajar a las zonas maquiladoras (Fernandez-Kelly, 1983; Sassen, 1988; Deere, 2005). La industria y agricultura para la exportación han proletarizado a sectores poblacionales que se ubicaban en la economía tradicional o la agricultura de subsistencia: campesinos de subsistencia, pequeños agricultores así como un porcentaje considerable de mujeres (Safa, 1981; Fernandez-Kelly, 1983; Sassen, 1988; Deere, 2005; Lastarria-Cornhiel, 2008). La migración internacional se produce porque el proceso de asalarización y trabajo en las industrias y enclaves agrícolas para la exportación es intenso pero corto; la mano de obra está renovándose continuamente generando un creciente número de 9 personas que tras la asalarización, y posterior desempleo necesitan migrar para sobrevivir(Fernandez-Kelly, 1983; Sassen, 1988; Deere, 2005). Durante los años 90, se multiplicaron los estudios de estos procesos en el contexto mexicano (y siguen siendo un foco importante de atención); se centraron en entender los movimientos migratorios del campo hacia las nuevas zonas de producción para la exportación, como las maquilas, en la frontera mexicana; o de la población rural hacia los campos de la agroindustria en el norte de México. Una parte destacable de la literatura ha analizado como los cambios económicos estructurales asociados a la globalización neoliberal están dando lugar a una mayor participación de las mujeres en la agricultura y la cadena de suministro mundial de alimentos (Deere 2005). Durante décadas el foco estuvo puesto en los procesos de proletarización de poblaciones de la periferia mientras que el estudio de la interacción entre expansión del capitalismo y los procesos de mercantilización de los bienes naturales (agua, tierra, paisajes…) fueron realidades menos exploradas porque se asumía que tenían una importancia relativamente pequeña en los procesos de acumulación de capital. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, la acumulación primitiva o las rentas de la tierra se vislumbran como un proceso de creciente importancia en el proceso de generación de ganancias: la tierra como mercancía se ha convertido en un elemento clave para el capitalismo (Bartra, 2006; McMichel, 2012; Harvey; 2014). La renta de la tierra es un proceso mediante el cual se obtiene de beneficio mediante la conversión de un bien natural (la tierra, el agua, los bosques, los paisajes) en una mercancía a la que se le asigna un precio (Bartra, 2006; McMichel, 2012; Harvey; 2014). Es decir, el beneficio se obtiene porque un bien natural, que no ha sido producido por el capitalismo, es incorporado al mismo mediante su revalorización en términos monetarios sin importar que en ese proceso se pierda su valor de uso. Este tipo de beneficio representa una vía de ganancia distinta a la de la producción industrial porque se basa, no en la inversión, producción y explotación del trabajo, sino en la valorización, mercantilización y especulación con un bien natural. Los mecanismos que se utilizan para convertir un bien natural como la tierra, el agua o los bosques en mercancía son diversos: los programas de titulación de tierras, legalizar cambios en el 10 uso del suelo, utilizar la tierra como activo financiero y permitir la compra masiva de tierra por parte de empresas y países extranjeros para controlar la producción mundial de alimentos y tener garantizados el abasto de comida y recursos forestales para sus poblaciones e industrias. Según los analistas marxistas, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la población rural, y que han producido el desplazamiento de sus tierras, fueron durante los años noventa los programes de titulación de tierras auspiciados por instituciones como el Banco Mundial (McMichel, 2012).Uno de los procesos al que se le ha prestado más atención es lo que se ha dominado land enclosure regime: la implementación a nivel global, e impulsado por organismos globales, de programas de titulación de tierras bajo los argumentos de la seguridad en la tenencia y de la ineficiencia de no explotar recursos naturales en tiempos de crisis económica (McMichel, 2012). Durante los últimos diez años, se ha vendido o arrendado una enorme cantidad de tierra en todo el mundo para el monocultivo o la producción de biocombustibles; se ha transformado el uso del suelo utilizando la tierra que previamente se utilizaba para el cultivo familiar en plantaciones de bio-fuel o en explotaciones mineras que destruyen los ecosistemas locales y ponen en riesgo la soberanía alimentaria local; la tierra también ha sido utilizada para la especulación con su precio. El número de transacciones de tierras con fines agrícolas realizadas por inversores extranjeros que se registraron en los países del Sur aumentó de forma espectacular mostrando que es un proceso global que produce cambios en los sistemas de producción local (Anseeuw et al, 2012).Es decir, la puesta en marcha de estas medidas reduce un territorio con sus múltiples capacidades a un factor de producción o a una mercancía. Bajo este paradigma, la movilidad de las personas no es definida como migración, como un movimiento individual voluntario, racional y económico sino como un acto de desplazamiento forzado o de expulsión de la población rural debido a la introducción de formas de apropiación capitalista y de la mercantilización de la tierra en zonas periféricas (Bartra, 2006; McMichel, 2012; Harvey; 2014; Sassen, 2014). Dentro del contexto académico mexicano una de las teoría que ha tenido mayor infuencia ha sido la teoría de la Acumulación Causativa que sirvió para analizar un 11 proceso migratorio ante el que la teoría neoclásica no tenía respuestas: por qué la migración internacional, una vez atravesada la fase de iniciación, tiende a reproducirse así misma independientemente de los factores económicos que la causaron (Massey, 1990). La teoría de la acumulación causativa argumenta que el proceso de retroalimentación migratoria descansa en diversos mecanismos: la capacidad de aprendizaje de los migrantes y la creación de una cultura migratoria, la formación de redes y el incremento de la privación relativa en zonas emisoras, donde la distribución de la tierra entre migrantes y no migrantes juega un papel fundamental. La privación relativa es la sensación entre los no migrantes de que su posición social y la de sus familias se ha modificada a la baja porque ya no tienen acceso a los mismos bienes y servicios que sus vecinos migrados han obtenido. Ante esta situación de privación relativa, los individuos migran para equiparar su posición económica y la de su familia retroalimentando el proceso migratorio que es al mismo tiempo efecto y causa de la desigualdad relativa dentro de la comunidad emisora (Reichert, 1982; Massey, 1990; Stark, Taylor y Yitzhaki,, 1988). En este proceso de posición social a la baja, la tierra ha jugado un papel central. En este proceso de privación relativa, la tierra juega un papel central en la medida en que ha sido un objetivo importante del gasto de migrantes internacionales mexicanos (Reichert 1981; Massey et. al., 1987). Sin embargo, la tierra es destinada a usos distintos a los que se acostumbraba antes de la migración y produce una serie de contraefectos en la sociedad emisora. Si bien algunas familias migrantes continúan la actividad agrícola, utilizan métodos intensivos en capital y nueva tecnología: equipos de riego, semillas de alto rendimiento, insecticidas y herbicidas que reducen la necesidad de mano de obra. En otras localidades emisoras mexicanas se ha detectado que la tierra se deja en barbecho o se utiliza para actividades menos intensivas tales como el pastoreo del ganado. O simplemente no la emplean para la agricultura y la ganadería que ya no es su primera opción laboral sino que lo han convertido en una actividad complementaria al proyecto migratorio que es más rentable. Para finalizar, la tierra ha sido comprada por algunas familias como un símbolo de prestigio o como inversión a futuro, para construir la casa en la que ir a retirarse. Este proceso de desvinculación de 12 la tierra de la producción agrícola y ganadera va aparejada a la disminución de la demanda de mano de obra local aumentando la presión para migrar. Wiest (1984) y Rubinstein (1992) señalan que los migrantes y sus familias al obtener acceso las rentas altas son capaces de obtener acceso privilegiado a la tierra. El movimiento internacional así como el distinto estatus migratorio de las personas que cruzan la frontera (migrantes legales, ilegales y no migrantes) ha generado una nueva estratificación social que retroalimenta la migración porque la tierra se concentrada en manos de unos pocos, con lo que las familias que no migran se ven igualmente privadas de formas de subsistencia básicas (Reichert, 1981). Los distintos procesos que abre la migración sobre la tierra refuerzan la ruptura de la sociedad campesina tradicional, reduciendo aún más la producción local de alimentos, el aumento del precio de los alimentos básicos, la disminución de la demanda de mano de obra y, finalmente, el aumento de la presión para la emigración. La desigualdad en la propiedad de la tierra, producto de la inversión de las remesas, constituye otro mecanismo por el cual la migración se auto-regenere. 3. Enfoque materialista humanista: la tierra como territorio El enfoque materialista humanista, marxismo emic, o marxismo desde abajo dialoga directamente con las posiciones más estructuralistas para alertarles de la importancia de incluir la agencia, el sistema social previo así como las estrategias de supervivencia y resistencia de los grupos que analiza. La advertencia implícita es que un foco demasiado macro lleva a no considerar la gama y variedad de las poblaciones afectadas por la introducción del modo de producción capitalista; ni el proceso mediante el que fueron destruidas o pudieron resistir. Sin un examen desde el contexto conceptos como "periferia", "penetración del capitalismo", destrucción de la "sociedad tradicional" o "extractivismo" más que términos de análisis esclarecedores pueden ocultar una enorme variedad de situaciones específicas y significativas. El materialismo humanista intenta comprender los cambios que genera la producción capitalista desde el punto de vista de las personas que los protagonizan manteniendo un diálogo activo entre la teoría- explicaciones generales- y el contexto- las situaciones 13 particulares. La teoría delinea los elementos significativos y comunes a la irrupción del capitalismo pero también se abre a explicaciones contextuales en poblaciones concretas. En la investigación que nos ocupa, la explicación general enuncia que la migración internacional es parte de una transformación más amplia producto del crecimiento del mercado mundial y de la acumulación de capital mediante dos procesos: la mercantilización de la tierra y la proletarización de personas ajenas al trabajo asalariado. Por otra parte, el implícito teórico nos alerta de que estos procesos generales tienen sus formas específicas en las poblaciones locales. Realizar este ejercicio teórico requiere como primer paso entender cómo se generan y desarrollan estos procesos de proletarización y mercantilización de la tierra en el espacio local pero también qué significa tierra en el contexto emisor indígena oaxaqueño, qué funciones cumple y a qué instituciones sociales está vinculada. De la ingente producción antropológica que tiene como objeto de estudio zonas indígenas de México, sabemos que la tierra no sólo tiene un papel económico como medio de producción sino que está vinculada al ciclo doméstico, como una parte fundamental del intercambio inter-generacional, y que es uno de los elementos centrales a partir de los que se obtiene la ciudadanía comunitaria (Robichaux, 2005; HernádezDiaz, 2007). Estas vinculaciones de la tierra con el ciclo familiar y comunitario nos remite a la definición amplia que Marx dio de producción y que comprendía simultáneamente las relaciones del género humano con la naturaleza, las relaciones sociales en cuyo seno entran los humanos en el curso de su transformación de la naturaleza, y las transformaciones consecuentes de la capacidad simbólica humana. Es decir, la tierra es territorio porque es una realidad creada a partir de la apropiación instrumental de la tierra y a la que se le otorga funciones sociales y simbólicas con pautas de adquisición y distribución atravesado por relaciones de poder, por acuerdos sociales y por una construcción social que determinadas formas de pertenencia y estratificaciones sociales. 3.1 La tierra y su relación con las Instituciones comunitarias indígenas en Oaxaca En Oaxaca, el 78% del territorio es propiedad social: se divide en 850 ejidos y 714 comunidades (INEGI, 2007; SEDATU, 2012). Los ejidos y las comunidades tienen un 14 origen y reconocimiento jurídico distinto; los ejidos son el producto de la dotación de tierras por parte del estado a una colectividad mientras que la comunidad es el reconocimiento de la posesión inmemorial o de la restitución de los bienes comunales a una población. Por ello, es común creer que la forma de tenencia más común entra la población indígena es la comunidad y no el ejido. Sin embargo en Oaxaca, la forma de tenencia de la tierra de las poblaciones indígenas es diversa y se distribuye entre estos dos regímenes de propiedad. Por lo tanto, cabe recordar que los ejidos y las comunidades son formas jurídicas de tenencia y no incluyen en su definición ningún tipo de referencia a la composición étnica de la población que vive en ellas (Berlanga et al., 2004). El ejido y la comunidad son ambos propiedad social: es la colectividad quien tiene control sobre la tierra. Bajo la propiedad social, las tierras, el monte, los prados, y parte de los recursos materiales pertenecen al ejido o la comunidad que es la que asigna a las familias solares para la construcción de las viviendas, parcelas para el cultivo y también da acceso a los comunes. Esto implica que las familias poseen las parcelas y pueden darlas en herencia a sus descendientes pero no pueden venderlas ni separarlas legalmente de la tierra comunal: son propietarios de uso. La diferencia entre la población mestiza e indígena que vive en ejidos o comunidades no es la forma de tenencia legalmente reconocida sino la forma en que de facto se organiza la vida comunitaria y la tributación por la tierra familiar. En Oaxaca, los núcleos agrarios indígenas regulan la posesión, el uso y el control de la tierra mediante diferentes instituciones comunitarias, y no bajo la normativa legal, como la asamblea, los cargos y los tequios que han sido temas centrales en la antropología mesoamericanista Estas instituciones reguladas primero por la costumbre y ahora por la ley del estado han permitido un alto grado de autonomía a las comunidades así como formas de resistencia específicas. Cuadro 1.1: Municipios que se rigen por Sistema Normativo Interno (usos y costumbres) según tenencia de la tierra (ejidos o comunidades), 2015, Oaxaca Sistema de Normativa Interno Sistema de tenencia de la tierra No Si AMBOS 46 61 COMUNIDAD 47 255 15 (en blanco) Total 107 3 305 EJIDO 47 42 (en blanco) 11 55 2 92 66 15 Total general 1 413 5 570 Fuente: Elaboración Propia a partir del Sistema de Padrón e Historial de Núcleos Agrarios y Censo de Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos (IEEPCO) Estas instituciones son lugares de interacción entre la familia y la comunidad indígena; y son un tema central para esta tesis en la medida en que la intermediación familiar ante ellas ha sido tradicionalmente asignada a los hombres, jefes de familia, quienes representan al grupo doméstico y, en contraprestación, son considerados miembros plenos de la comunidad y propietarios legítimos de la tierra. A continuación describimos y explicamos cada una de esas instituciones. 3.1.1 La asamblea comunitaria: el trabajo y la propiedad comunal La asamblea comunitaria es el mecanismo privilegiado para la toma de decisiones en los municipios indígenas oaxaqueños: es el lugar donde los ciudadanos comunitariosgeneralmente varones- participan con voz y voto en representación de sus familias para decidir asuntos relacionados con el trabajo comunitario, la gestión de la propiedad, las normas para ser elector y ser elegido, la impartición de justicia y la imposición de sanciones para aquellos que no cumplan con las normas comunitarias. En la asamblea comunitaria también se gestiona la propiedad comunal, es decir, se aprueba quién tiene derecho a la tierra y a otros bienes mancomunados como el agua o el bosque, por cuánto tiempo, para qué fines y bajo qué condiciones. En la asamblea o mediante el consejo de ancianos también se decide qué sanciones han de imponerse a las personas que no cumplen con las obligaciones comunitarias así como las reglas que permiten la pertenencia a la comunidad: quienes son miembros plenos, miembros sólo con ciertas obligaciones y derechos, y quienes no forman parte de la comunidad o han de ser expulsados. 16 3.1.2 El sistema de cargos: el trabajo de gestión La institución más analizada ha sido el sistema de cargos que es la institución política distintiva en las comunidades indígenas. Los cargos son puestos de gestión que es trabajo comunitario, obligatorio y no remunerado que se organiza de acuerdo con un sistema escalafonario de menor a mayor responsabilidad y donde se interrelacionan los ámbitos de lo civil, lo político y lo religioso (Carrasco, 1961; Korsbaek, 1995). A las personas que van a realizar un cargo que puede consistir en realizar una mayordomía organizando la fiesta patronal o un puesto administrativo en el ayuntamiento como alcalde, concejal o agente de policía, se las escoge en la asamblea. Los cargos están organizados jerárquicamente en orden creciente de prestigio; si los de menor importancia son desempeñados por todos los ciudadanos varones, los cargos más importantes sólo son accesibles a las familias con mayor riqueza porque implican dedicación exclusiva y es, en ocasiones, incompatible con otro tipo de actividad como el trabajo asalariado (Velasco, 2002). Una función central de las personas con más autoridad es la impartición de justicia; resuelven diferentes tipos de conflicto como los vinculados con la propiedad de la tierra, la no realización de los tequios, o conflictos intrafamiliares o entre vecinos. Este sistema es oral y flexible y se adapta a la casuística sin la voluntad de construir una reglamentación con principios de carácter universal y tampoco queda por escrito. Una función central de las personas con más autoridad dentro de la asamblea, generalmente consejos compuesto por varones ancianos, es la impartición de justicia; resuelven diferentes tipos de conflicto como los vinculados con la propiedad de la tierra, la no realización de los tequios, o conflictos intrafamiliares o entre vecinos. Este sistema es oral y flexible y se adapta a la casuística sin la voluntad de construir una reglamentación con principios de carácter universal y tampoco queda por escrito. Tradicionalmente el ejercer cargos importantes ha estado vinculado a posiciones de prestigio en la comunidad, a lo que algunas autoras han denominado siguiendo a Bourdieu, el campo del capital social y simbólico donde los hombres adultos acumulan “vínculos, alianzas y posiciones que conjuntamente con el prestigio, el honor, el crédito basado en la buena fe están indisolublemente ligados a la categoría de ciudadanos en el caso de las comunidades corporativas” (D´Aubuterre, 2005; 193). Se ha argumentado que este sistema redistribuye la riqueza entre los miembros de las comunidades, pues las familias más pudientes invierten parte de su riqueza en el patrocinio de fiestas y ceremonias entre los menos afortunados. Sin embargo, también se ha detectado que el 17 sistema de cargos puede ser utilizado como forma de control por las élites locales para usufrutuar parte de los bienes locales (Velasco-Ortiz, 2014). Y que los miembros más pobres de la comunidad, cuando se les solicita un cargo, se endeudan y ven su situación económica empeorada. Existen procesos de expulsión directa e indirecta de familias con pocos recursos para quienes hacer frente a los cargos o cooperaciones supone un peso importante al que no siempre pueden hacer frente; se ha documentado que entre los motivos para migrar se encuentra el deseo de huir de la responsabilidad de afrontar los cargos o necesitar dinero para pagar las deudas contraídas por llevarlos a cabo (Mutersbaugh, 2002). 3.1.3 Los tequios y las cooperaciones: el trabajo manual Las familias también están obligadas a realizar tequios que es trabajo colectivo y manual no remunerado, como por ejemplo, la construcción de edificios comunitarios, la instalación del alumbrado o del sistema de drenaje, la limpieza de edificios, o carreteras, el cambio de los depósitos de agua comunitarios o la comida para las fiestas patronales. El trabajo comunitario regulado mediante el tequio se dirige al mantenimiento de terrenos comunales, a la construcción o reparaciones de infraestructuras comunitarias y a dar servicio a las necesidades materiales de la comunidad. La organización de eventos de carácter festivo también ocupan un lugar central en la vida de las comunidades; parte de la economía indígena es de carácter ceremonial y privilegia la organización de fiestas y ceremonias. Últimamente se ha incorporado al sistema comunitario las cooperaciones que son una especie de contribuciones monetarias que las familias han de entregar a la comunidad para hacer frente a gastos de carácter comunal como la fiesta patronal, la instalación de algún servicio, el arreglo de algún desperfecto, la construcción de algún edificio o la compra de materiales. 3.2 La costumbre se convierte en ley: la ciudadanía comunitaria local Durante la década de los noventas se aprueban una serie de leyes encaminadas a la legalización oaxaqueña de la tradición (Pipitone, 2014). No existe una explicación unánime de por qué un sistema que formaba parte de las prácticas cotidianas en muchas comunidades de Oaxaca se incorpora en la década de los noventa al derecho positivo mediante la aprobación de una serie de leyes y la reforma de la constitución estatal oaxaqueña ( ern ndez-Díaz, 200 ; econdo 200 ). ero en el a o 1995 se aprueba el ódigo de nstituciones olíticas y rocedimientos Electorales de Oaxaca ( 18 EO) para establecer como régimen electoral el sistema normativo interno (usos y costumbres): la asamblea comunitaria se convierte en la institución consultiva y el sistema de cargos el procedimiento a partir del cual se escogen las autoridades municipales sustituyendo el sistema de partidos y de elección por voto individual y secreto en la inmensa mayoría de los municipios indígenas oaxaqueños. Posteriormente en 1998, la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas legisla la autonomía de las comunidades sobre diferentes materias como la cultura y la educación; la gestión de los recursos naturales o el ejercicio de la justicia consuetudinaria. Finalmente se modifica la constitución oaxaqueña en varios artículos para incluir de forma explícita aspectos regulados en estas leyes como el tequio (artículo 12); el reconocimiento de los sistemas electorales consuetudinarios (artículo 16 y 112); o la obligatoriedad de estar al tanto de los deberes comunitarios para participar en las elecciones por usos y costumbres (artículo 112). Puede afirmarse que Oaxaca se caracteriza por el pluralismo legal donde co-existen distintas concepciones de ciudadanía que provienen de nociones de individuo, de propiedad y comunidad distintas (Hernández-Díaz, 2007). En la modernidad, la ciudadanía tiene como referente comunitario la nación; la ciudadanía es esencialmente un estatus legal compuesto por obligaciones y derechos individuales que son inalienables y garantizados por el Estado que, siguiendo a Marshall, son: la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la participación en el ejercicio del poder político como elector o representante de los electores mediante el voto libre, universal, secreto, personal e intrasferible. La tradición comunitaria que se legisla en Oaxaca tiene raíces distintas y ha producido un tipo de ciudadanía muy diferente a la que está regulada en los estados modernos: la representación es familiar y no individual, da acceso a la propiedad que no es plena sino que está sujeta a obligaciones comunitarias. El servicio público a la comunidad también es requisito previo para ejercer la participación política en las diferentes instituciones comunitarias. Por último, la justicia se ejerce basándose en el consenso, el contexto y no utilizando principios universales. En palabras de Hernández-Díaz (2007) es una democracia obligatoria, basada en principios colectivos de reciprocidad y servicio público. 19 Oaxaca no es el único estado en México donde de forma cotidiana se emplean instituciones comunitarias indígenas para elegir a las autoridades y organizar la propiedad y el trabajo comunitario, ni tampoco el único en donde la costumbre se ha reconocido como ley positiva . En Guerrero, Michoacán, Chiapas o Veracruz también se utiliza la asamblea para elegir a los representantes municipales. Y algunas constituciones como la de Tlaxcala y Chiapas reconocen dos sistemas de elección municipal, tal y como ocurre en Oaxaca: por el principio de sufragio universal, libre, directo y secreto; y la modalidad asamblearia de usos y costumbres. Las diferencias entre Oaxaca y el resto de los estados no descansan en el reconocimiento dentro del derecho positivo del sistema consuetudinario sino en que su práctica está normalizada y es mayoritaria: 418 de los 570 municipios se rigen por sistemas normativos internos y mediante asambleas comunitarias cuyas reglas se han registrado oficialmente y cuyos resultados son contabilizados y expuestos públicamente (IEEPCO, 2015). 3.4 El sistema comunitario migra: ciudadanía comunitaria transnacional y local. Durante la década de los 1990, la teoría transnacional surge como una crítica abierta a varios implícitos tanto de la teoría neoclásica como marxista: la asimilación de los migrantes a la sociedad receptora rompiendo todo vínculo con el lugar de origen; y la acotación de la membresía y de la acción colectiva de las personas al Estado-nación receptor (Schiller et al., 1992). El transnacionalismo ha enfatizado el hecho de que los migrantes lejos de asimilarse a la sociedad de destino se reagrupan en la sociedad receptora en base a su lugar de origen con el que siguen fuertemente vinculados. La transnacionalidad se ha definido como el proceso mediante el cual los migrantes forjan y mantienen relaciones sociales que están ancladas en diferentes espacios y que unen las sociedades de origen y de recepción en un tercer espacio que se regula por normas fuera del control de los estados nación (Schiller et al., 1992; Kearney, 1991; Besserer, 1999). El resultado de esta acción colectiva es el mantenimiento del vínculo con la comunidad de origen, el intercambio de información y recursos entre los dos lados de la frontera; un sentido de membresía socialmente construido que va más allá del estado nación y el surgimiento de ciudadanías culturales y comunidades transnacionales que se reproducen desterritorializadas del contexto emisor y receptor. 20 Una de las preguntas que se plantean los estudiosos del espacio transnacional indígena mexicano es a partir de qué vínculos se reagrupan las personas y a partir de qué relaciones sociales se establece la relación con el lugar de origen tras el cruce de las fronteras (Nagengast y Kearney, 1992; Fox y Rivera-Salgado, 2004; Velasco-Ortiz y Paris-Pombo, 2014; Rivera-Salgado, 2014; Stephen, 2014). La respuesta a esta pregunta ha mostrado que el tipo de relaciones sociales que reconstruyen los migrantes de comunidades indígenas y que mantienen no están definidas exclusivamente por su adscripción étnica y que la reconstrucción de los vínculos entre la comunidad migrante y el origen no es un proceso homogéneo. Por eso, los procesos que abre la migración en las instituciones comunitarias, en sus formas tradicionales de representación política y su vinculación con un nuevo acceso y distribución de la tierra no han sido analizados para todos las comunidades étnicas mexicanas; su inclusión como objeto de estudio depende de qué elementos han sido utilizados para reconfigurar la comunidad y la pertenencia étnica al otro lado de la frontera. En el caso de la migración indígena oaxaqueña, sobre todo en el caso de mixtecos y zapotecos, una de las características más destacadas es la importancia de las instituciones comunitarias locales para modelar la interacción entre el espacio transnacional y la comunidad local cuestionando algunos discursos apocalípticos que profetizaban la desaparición de las comunidades indígenas tras la migración de una parte importante de sus miembros (Rivera-Salgado, 1999; Fox y Rivera-Salgado, 2004). Los vínculos se reorganizan en base a las responsabilidades comunitarias, el sistema de tributación específico que tienen las comunidades indígenas para mantener la membresía, la propiedad familiar y el acceso a los bienes y servicios mancomunados: los cargos, los tequios y las cooperaciones. Esta relación pautada por la comunidad local se ha denominado ciudadanía comunitaria transnacional (Fox y Rivera-Salgado, 2004) para diferenciarla de la ciudadanía cultural-que es un término impreciso y más orientado a la acción de los migrantes en la sociedad receptora- para señalar que los términos se negocian con la comunidad local de origen con el objetivo de seguir siendo ciudadano comunitario en Oaxaca, mantener la membresía de la familia que se queda y la propiedad en origen. Este aspecto tiene una relación directa con el mantenimiento de la 21 posesión de la tierra familiar y el acceso a los bienes mancomunados pues las sanciones comunitarias se dirigen hacia la penalización sobre la propiedad. 3.5 Espacios transnacional, espacio local y tierra: cooperación, conflicto e influencia mutua Uno de los debates más interesantes sobre la relación entre espacio trasnacional y espacios locales se centra en comprender en qué dirección se producen los cambios y qué tipo de agencia tiene cada uno de esos espacios para regular o influir en el otro. Uno de los planteamientos que tiene mayor fuerza en la literatura académica es que la creación de espacios transacionales de distinto carácter, como el FIOB, fomenta el cambio cultural y fortalece la comunidad local introduciendo elementos de cambio en los sistemas de gobierno y la convenciones sociales que regulan la vida comunitaria; por ejemplo, flexibilizando la estructura patriarcal de representación política en la comunidad y apoyando que las mujeres también puedan tributar por sus familias haciendo cargos, tequios y cooperaciones. La mayor parte de la literatura también se centra en mostrar cómo las comunidades migrantes cooperan con la comunidad de origen en proyectos de desarrollo, financiando infraestructuras y co-organizando festividades y celebraciones (Nagestant y Kearney, 1990; Rivera-Salgado, 1999; Fox y Rivera-Salgado, 2004). Sin negar la importancia del espacio transnacional para modelar la vida en el espacio local, otros autores apuntan que en los estudios migratorios, en un intento por superar el nacionalismo metodológico y las definiciones étnicas basadas en el territorio, se ha privilegiado el estudio del espacio transnacional y se le ha prestado poca atención a la agencia que mantiene el espacio local para modelar los procesos migratorios y regular sus impactos. Estos autores argumentan que en la literatura académica que se centra en lo transnacional hay una excesiva abstracción del espacio que impide conocer donde se toman las decisiones sobre los elementos materiales básicos para la supervivencia material e identitaria de los grupos étnicos. En el caso de las comunidades indígenas oaxaqueñas, la comunidad local mantiene su peso en la distribución de recursos materiales y no materiales como tener un lugar en el panteón del pueblo, mantener la propiedad familiar, o tener acceso a los servicios 22 mancomunados (agua, luz, escuela,..) mantener la ciudadanía plena y la membresía de la familia entre la población migrante y la familia que se queda (Mutersbaugh 2002; VanWey, Tucker, Diaz-McConnell, 2005). La toma de decisiones sobre los comunes y el acceso y control de las parcelas familiares no se ha trasladado a un tercer espacio transnacional sino que se sigue regulando en la asamblea local en Oaxaca; es allí donde se decide qué significa la ausencia, cómo puede suplirse y qué sanciones se aplican. La comunidad local se conecta con las dinámicas transnacionales pero al final tiene sus propias reglas y toma sus decisiones teniendo en cuenta sus propias necesidades e intentando modelar y regular la migración en su propio beneficio para reducir el impacto de la ausencia de los migrantes (VanWey, Tucker, Diaz-McConnell, 2005). De hecho, la posición que ocupan los migrantes en el seno de las comunidades locales es objeto de negociación constante y el resultado de esos procesos genera posiciones distintas en función del tipo de ciudadanía que se les permite, las formas de sustitución que se han elaborado para suplir su presencia y las sanciones que se les aplican. La ciudadanía local plena y sus beneficios no está en función de la posición de prestigio y responsabilidad en una organización transnacional indígena. Es conclusión, la relación entre la comunidad local y las asociaciones de migrantes son de cooperación pero también de negociación porque, independientemente de las aportaciones de los migrantes, la capacidad de gestionar recursos materiales y simbólicos sigue recayendo en la asamblea local en Oaxaca. La comunidad de migrantes y su vinculación transnacional pueden tener intereses distintos a los de la comunidad local, existe tensión porque comparten intereses comunes pero también divergentes. Más que un nuevo tercer espacio, en las comunidades indígenas oaxaqueñas pareciera que hay una multiplicidad de espacios que cooperan pero que también tienen que negociar porque tienen intereses distintos y que se mueven por reglas distintas en términos de género, generación y distribución. 4. Reflexiones sobre desarrollo, migración internacional y tierra en contextos indígenas desde el enfoque materialista humanista. En esta comunicación hemos realizado un recorrido por algunas de las teorías migratorias más utilizadas para entender qué posición temática, conceptual y analítica le 23 otorgan a la tierra y a la población rural. Dentro de las diferentes teorías y en relación con la migración, la tierra, ha sido conceptualizada de formas distintas: como factor de producción, como bien natural que sufre procesos de mercantilización, como elemento clave en las negociaciones de ciudadanía, o como mecanismo que regenera la migración internacional mediante su distribución desigual. Cada una de estas definiciones prioriza unas funciones de la tierra sobre otras que tienen aparejados distintas formas de medir el valor. El enfoque materialista humanista aboga por que anclemos a un contexto los grandes procesos de acumulación capitalista: que tengamos en cuenta como los procesos estructurales se concretan en el contexto local que tiene unas formas de organización social que adaptarse y resistir estos procesos. Esto implica, en el caso de nuestro contexto de estudio, que es necesario conocer el sistema de tenencia de la tierra en Oaxaca y saber cómo las comunidades indígenas se han enfrentado a varios intentos de privatización de la tierra, ante la desposesión o expropiación de la tierra o como han gestionado la migración internacional de sus ciudadanos comunitarios. En Oaxaca, las comunidades locales tienen agencia y en las últimas décadas han conseguido introducir las formas de gestión comunitaria consuetudinaria en las leyes del estado obteniendo un mayor reconocimiento para gestionar sus territorios. Si bien es necesario no olvidar que las comunidades indígenas generan estratificaciones internas en base al género, la generación, la riqueza y el prestigio, este tipo de organización social prioriza la autosuficiencia, cuenta con su propio sistema impositivo y ha permitido mantener cierto grado de independencia y negociación para defender su territorio frente otras comunidades indígenas, frente el estado y/o compañías privadas; posibilita una intensa capacidad de resistencia hacia los varios intentos de atentar contra su integridad y/o recursos naturales. Las comunidades indígenas oaxaqueñas tienen una larga experiencia de resistencia y acción colectiva de enfrentamiento (y también de alianzas ) con otras comunidades pero sobre todo con el estado mexicano por motivos como el desplazamiento forzado para la construcción de obras públicas o la concesión de parte de los terrenos comunitarios a compañías privadas nacionales y multinacionales dedicadas a la explotación maderera, a la minería, o a la producción de energía eólica, etc. sin el consentimiento de la 24 comunidad. Las luchas indígenas hay que pensarlas desde dos claves: la lucha por la soberanía de la tierra y el autogobierno. Las luchas indígenas en Oaxaca están enraizadas no sólo en la supervivencia identitaria sino en mantener estructuras económicas y una definición de propiedad y de desarrollo que se aleja de los postulados de la teoría neoclásica. En la década de 1990, se aprueban una serie de leyes encaminadas a la legalización oaxaqueña de la tradición (Pipitone, 2014). La tradición comunitaria que se legisla en Oaxaca tiene raíces distintas y ha producido un tipo de ciudadanía muy diferente a la que está regulada en los estados modernos: la representación es familiar y no individual, da acceso a la propiedad que no es plena sino que está sujeta a obligaciones comunitarias. El servicio público a la comunidad también es requisito previo para ejercer la participación política en las diferentes instituciones comunitarias. Por último, la justicia se ejerce basándose en el consenso, el contexto y no utilizando principios universales. En palabras de Hernández-Díaz (2007) es una democracia obligatoria, basada en principios colectivos de reciprocidad y servicio público. Estas formas de organización social comunitaria, y las estrategias de resistencia que las han acompañado, se han movido con las personas migrantes de Oaxaca y les han servido para organizarse en contextos de producción capitalista. Y aquí es importante señalar que tal y como han demostrado Kearney y Nagestant al estudiar la organización de los migrantes mixtecos en California que lejos de adaptarse a la nueva sociedad los trabajadores mixtecos reconstruían y redefinían su identidad de origen que les servía como herramienta clave de solidaridad laboral, permitiendo alianzas fuertes y la lucha organizada contra la explotación laboral en los campos agrícolas. Esta conclusión mostraba que incluso bajo el sistema de producción capitalista la lucha organizada no giraba en torno a posiciones estructurales de clase, como trabajador agrícola o campesino, sino también alrededor de identidades étnicas. 5. Bibliografía Anseeuw, W., Wily, L. A., Cotula, L., & Taylor, M. (2012). Land rights and the rush for land. International Land Coalition. Rome. 25 Arango, J. (2003). La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra.Migración y desarrollo, 1(1), 1-30. Bartra, A. (2006). El capital en su laberinto: de la renta de la tierra a la renta de la vida. Universidad Autonoma De LA Ciudad. Berlanga, H. R., Bórquez, L. C., & Hernández, C. (2004). Entre las fábulas y la realidad, los ejidos y comunidades con población indígena. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Besserer, F. (1999). Estudios transnacionales y ciudadanía transnacional.Fronteras fragmentadas, 215-238. D´ Aubeterre Buznego, M. E. (2005). " Mujeres trabajando por el pueblo": género y ciudadanía en una comunidad de transmigrantes oriundos del estado de Puebla. Estudios sociológicos, 23(67), 185-216. Deininger, K. W. (2003). Land policies for growth and poverty reduction. World Bank Publications. De Soto, H. (2000). The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else. Basic books. Cardoso, F. H. (1970). Teoría de la dependencia o análisis de situaciones concretas de dependencia. Revista Latinoamericana de Ciencia Política, 3, 400-419. Carrasco, P. (1961). The Civil‐Religious Hierarchy in Mesoamerican Communities: Pre‐Spanish Background and Colonial Development. American Anthropologist, 63(3), 483-497. Deere, C. D., & United Nations Research Institute for Social Development. (2005). The feminization of agriculture?: economic restructuring in rural Latin America. Geneva: UNRISD. 26 Fernandez-Kelly, M. P. (1983). For we are sold, I and my people: Women and industry in Mexico's frontier. Suny Press. Fox, J., & Rivera-Salgado, G. (Eds.). (2004). Indigenous mexican migrants in the United States (pp. 1-65). La Jolla, CA: Center for US-Mexican Studies, UCSD/Center for Comparative Immigration Studies, UCSD. Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: a two-sector analysis. The American economic review, 60(1), 126-142. Harvey, D. (2014). Seventeen contradictions and the end of capitalism. Oxford University Press Heckscher, E. F., & Ohlin, B. G. (1991). Heckscher-Ohlin trade theory. The MIT Press.. Hernández-Díaz, J. (2007). Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural: los usos y costumbres en Oaxaca. México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/Siglo XXI. Hobsbawm, E. J. (1971). Primitive rebels: Studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries. Manchester University Press. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Oaxaca (IEEPCO): http://www.ieepco.org.mx/index.php/component/content/article/9-uncategorised/433sin.html Kearney, M. (1991). Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire. Journal of Historical Sociology, 4(1), 52-74. Korsbaek, L. (1995). La historia y la antropología: El sistema de cargos.CIENCIA ergosum, 2(2), 175-183. Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour.The manchester school, 22(2), 139-191. 27 Massey, D. S. (1990). Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration. Population index, 3-26. McMichael, P. (2012). The land grab and corporate food regime restructuring.Journal of Peasant Studies, 39(3-4), 681-701. Mutersbaugh, T. (2002). Migration, common property, and communal labor: cultural politics and agency in a Mexican village. Political Geography, 21(4), 473-494. Nagengast, C., & Kearney, M. (1990). Mixtec ethnicity: social identity, political consciousness, and political activism. Latin American Research Review, 25(2), 61-91 Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) (2015): http://phina.ran.gob.mx/phina2/ Pipitone, U. (2014). Modernidad congelada: un estudio de Oaxaca, Kerala y Sicilia. CIDE. Portes, A., & Walton, J. (2013). Labor, class, and the international system. Elsevier. Recondo, D. (2007). La política del gatopardo: Multiculturalismo y democracia en Oaxaca. Ciesas. Reichert, J. (1981). The migrant syndrome: Seasonal US wage labor and rural development in central Mexico. Human Organization, 40(1), 56-66. Rivera-Salgado, G. (1999). Mixtec Activism in Oaxacalifornia Transborder Grassroots Political Strategies. American Behavioral Scientist, 42(9), 1439-1458. Robichaux, D. (Ed.). (2005). Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas antropológicas (Vol. 2). Universidad Iberoamericana. Rubenstein, H. (1992). Migration, development Mexico.International migration, 30(2), 127-153. 28 and remittances in rural Sassen, S. (2014). Expulsions. Harvard University Press. Sassen, S. (1988). The mobility of capital and labor. New York: Oxford UP. Schiller, N. G., Basch, L., & Blanc‐Szanton, C. (1992). Towards a definition of transnationalism. Annals of the New York Academy of Sciences, 645(1), ix-xiv. Scott, J. W. (1986). El género: una categoría útil para el análisis histórico.Historical review, 91, 1053-1075. Stephen, L. (2014). Indigenous Transborder Citizenship: FIOB Los Angeles and the Oaxaca Social Movement of 20061. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 9(2), 115-137. Stark, O., Taylor, J. E., & Yitzhaki, S. (1988). Migration, remittances and inequality: A sensitivity analysis using the extended Gini index. Journal of Development Economics, 28(3), 309-322. Thompson, E. P. (1963). The making of the English working class (Vol. 322). IICA. Thompson, E. P. P. (1978). Poverty of theory. NYU Press. VanWey, L. K., Tucker, C. M., & McConnell, E. D. (2005). Community organization, migration, and remittances in Oaxaca. Latin American Research Review, 40(1), 83-107. Velasco Ortiz, M. L., & Ortiz, M. L. V. (2002). El regreso de la comunidadmigración indígena y agentes étnicos (los mixtecos en la frontera México-Estados Unidos) (No. 304.873072 V4). Velasco Ortiz, L. V., & Pombo, D. P. (2014). Indigenous Migration in Mexico and Central America Interethnic Relations and Identity Transformations. Latin American Perspectives, 41(3), 5-25. 29 Wallerstein, I. (1974). Dependence in an interdependent world: The limited possibilities of transformation within the capitalist world economy. African Studies Review, 17(01), 1-26. Wiest, R. E. (1984). External dependency and the perpetuation of temporary migration to the United States. Wolf, E. R. (1982). Europe and the People without History. Univ of California Press. 30