XI CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Anuncio
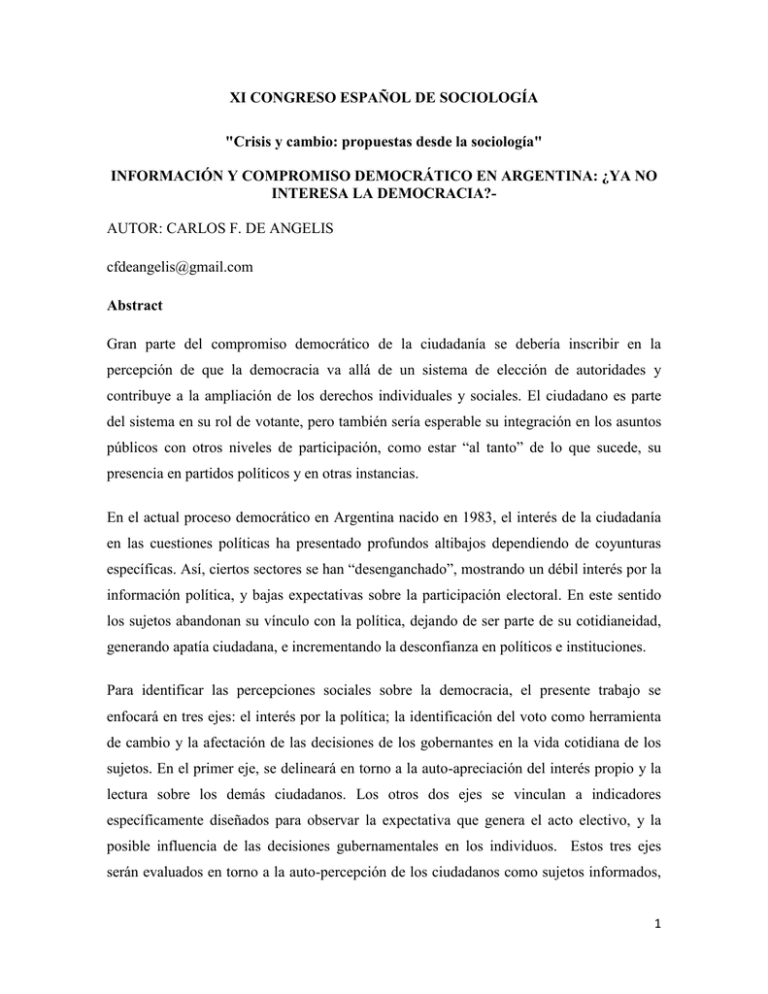
XI CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA "Crisis y cambio: propuestas desde la sociología" INFORMACIÓN Y COMPROMISO DEMOCRÁTICO EN ARGENTINA: ¿YA NO INTERESA LA DEMOCRACIA?AUTOR: CARLOS F. DE ANGELIS [email protected] Abstract Gran parte del compromiso democrático de la ciudadanía se debería inscribir en la percepción de que la democracia va allá de un sistema de elección de autoridades y contribuye a la ampliación de los derechos individuales y sociales. El ciudadano es parte del sistema en su rol de votante, pero también sería esperable su integración en los asuntos públicos con otros niveles de participación, como estar “al tanto” de lo que sucede, su presencia en partidos políticos y en otras instancias. En el actual proceso democrático en Argentina nacido en 1983, el interés de la ciudadanía en las cuestiones políticas ha presentado profundos altibajos dependiendo de coyunturas específicas. Así, ciertos sectores se han “desenganchado”, mostrando un débil interés por la información política, y bajas expectativas sobre la participación electoral. En este sentido los sujetos abandonan su vínculo con la política, dejando de ser parte de su cotidianeidad, generando apatía ciudadana, e incrementando la desconfianza en políticos e instituciones. Para identificar las percepciones sociales sobre la democracia, el presente trabajo se enfocará en tres ejes: el interés por la política; la identificación del voto como herramienta de cambio y la afectación de las decisiones de los gobernantes en la vida cotidiana de los sujetos. En el primer eje, se delineará en torno a la auto-apreciación del interés propio y la lectura sobre los demás ciudadanos. Los otros dos ejes se vinculan a indicadores específicamente diseñados para observar la expectativa que genera el acto electivo, y la posible influencia de las decisiones gubernamentales en los individuos. Estos tres ejes serán evaluados en torno a la auto-percepción de los ciudadanos como sujetos informados, 1 en la hipótesis que sistémicamente el desinterés en las cuestiones políticas conlleva a una menor disposición a mantenerse informado, que a su vez lo aleja de la dimensión política de la sociedad. Para el análisis de la información, se procederá a la lectura de cada indicador por separado para describir el fenómeno y sus relaciones básicas. Luego, y considerando la interdependencia de las variables, se empleará para el análisis global la técnica de análisis de correspondencias múltiples que permitirá acceder en forma visual a la relación entre categorías y orientando las conclusiones hacia la conformación de tipologías típicas para analizar el fenómeno planteado. El estudio que aquí se presenta, resulta de los datos provenientes de una encuesta telefónica realizada sobre 1113 casos en las siguientes localidades que cubren prácticamente el 75% de la población de la Argentina: Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, San Juan, Resistencia, Santiago del Estero-La Banda, Corrientes, Neuquén, Posadas, San Salvador de Jujuy, Bahía Blanca, Paraná, y Formosa. La encuesta fue realizada en julio de 2012 por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Palabras claves: democracia – información – compromiso – voto - apatía – opinión pública Introducción El presente trabajo se propone analizar las incidencias actuales del sistema democrático en Argentina en relación del vínculo de los ciudadanos con la cosa pública, en un marco general de baja confianza en las instituciones democráticas. En este sentido se buscará determinar el interés por la política por parte de la ciudadanía; la identificación del voto como herramienta de cambio y la afectación de las decisiones de los gobernantes en la vida cotidiana de los sujetos. En el primer eje, se delineará en torno a la auto-apreciación del interés político propio y la lectura sobre los demás ciudadanos. Los otros dos ejes se 2 vinculan a indicadores específicamente diseñados para observar la expectativa que genera el acto electivo, y la posible influencia de las decisiones gubernamentales en los individuos. En países de la periferia capitalista como la Argentina cuya historia política durante el siglo XX estuvo signando por la alternancia de gobiernos elegidos mediante el voto con otros de carácter militar, la construcción de una democracia estable y un funcionamiento pleno de las instituciones del sistema democrático se ha tornado una tarea compleja, más allá de sus mecanismos formales (De Riz, 2011). El actual proceso democrático en Argentina nacido en 1983 es permanentemente interrogado sobre sus finalidades, en el sentido que el compromiso de los ciudadanos con la democracia se vincula con sus percepciones acerca de propio bienestar, condicionando el apoyo según situaciones coyunturales. Este apoyo condicionado a las coyunturas marca en nuestra visión una erosión del sistema que se manifiesta por dos vías: la desconfianza en políticos e instituciones y la apatía ciudadana (De Angelis, 2009). El retiro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones introduce creencias en la ciudadanía, que marcarían una ruptura en los modelos representativos1. “Los políticos” habrían abandonado el interés general y el voto no contribuiría más al cambio social, debido a que la clase política reconstruiría su agenda más allá de las promesas electorales. En la apatía ciudadana, los ciudadanos retiran su interés por la “cosa pública”, mediante la abstención electoral y la desconexión informativa y performativa. En éste caso, los sujetos abandonan su vínculo con la política, ya no están “al tanto” de las cosas que pasan, y la política deja de ser parte de su cotidianeidad En el trabajo que aquí se presenta se desarrollará el problema planteado empleando un enfoque cuantitativo a partir de los datos provenientes de una encuesta telefónica realizada sobre 1113 casos en las siguientes localidades que cubren prácticamente el 75% de la población de la Argentina: Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, San Juan, Resistencia, Santiago del Estero-La Banda, Corrientes, Neuquén, Posadas, San Salvador de 1 Estas percepciones surgen de una serie de entrevistas realizadas durante 2012 y que se han volcado en De Angelis (2012) 3 Jujuy, Bahía Blanca, Paraná, y Formosa. La encuesta fue realizada en julio de 2012 por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Democracia y legitimidad Las dificultades para conciliar un sistema capitalista de producción con la democracia moderna basada en el sufragio universal como sistema político de gobierno ha provocado y provoca, especialmente en momentos de crisis, problemas en la legitimidad de los gobiernos que emergen de los procesos electorales. Si se considera que la democracia es al menos un sistema justo para tomar decisiones (Estlund, 2011), las dificultades de la capacidad de regulación del Estado sobre el funcionamiento del mercado particularmente en la actual etapa de globalización, ponen en evidencia los límites de la ideología básica del intercambio equitativo. En este nuevo marco la capacidad del Estado hacia la organización de las desigualdades económicas y sociales atendiendo a los menos favorecidos con la posibilidad de asegurar las condiciones de igualdad de oportunidades se muestra como un imposible, quedando la idea de la democracia despojada de sus ropajes de justicia (Mouffe, 1999), incrementando las voces discordantes desde la sociedad civil increpando a sus dirigentes. Sin embargo, en períodos de crisis el “re acoplamiento” del sistema económico al sistema político, que “re politiza en cierto modo las relaciones de producción, intensifica, por otra parte, la necesidad de legitimación” de éste último (Habermas, 1999, pág. 72). Dado que el aparato del Estado en la etapa actual (a diferencia de la etapa del capitalismo liberal), debe asegurar las condiciones generales de la producción y reproducción, debe intervenir en forma activa sobre ambas instancias, necesitando legitimidad para actuar sobre los agentes económicos y sociales. Se debe agregar que esta legitimación requiere dotar de autoridad a los agentes gubernamentales para exigir o prohibir acciones de otros a través de órdenes, y la permisibilidad moral “para emitir órdenes y hacerlas cumplir” (Estlund, 2011, pág. 26). Cabe señalar que las formas organizativas sobre las que reposaba el funcionamiento del capitalismo se modificaron profundamente en la última cuarta parte del siglo XX, con el auge del neoliberalismo. La globalización afecta tanto la soberanía territorial, las 4 identidades colectivas como la legitimidad democrática del Estado- nación (Habermas, 2000). Esta afectación funciona básicamente restringiendo la capacidad operacional de los estados – nacionales, en temas tan diversos como el control de movimiento de los capitales financieros, la crisis medioambiental y el avance de las reglamentaciones sobre libre flujo de mercancías, vía organizaciones multilaterales como Organización Mundial de Comercio (OMC) o Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Crouch la democracia prospera “cuando existen más oportunidades de que una gran parte de personas corrientes intervenga activamente en el diseño de la agenda pública (y no sólo a través del voto, sino también de la deliberación y de la participación en organizaciones autónomas)” (Crouch, 2004, pág. 10). En una situación donde la construcción de la agenda pública ya no es manejada siquiera por la elite local, sino que tienden a concentrarse en elites multinacionales, resulta difícil conservar esa idea de “prosperidad”. La confianza como categoría política Simmel (1950) plantea que la confianza es una de las fuerzas sintéticas más importantes dentro de la sociedad. La confianza permite a los agentes generar hipótesis respecto al comportamiento futuro de los otros, para servir como base para la conducta práctica. En este sentido la confianza funcionaría como una intermediación entre el conocimiento y la ignorancia sobre el hombre. En otro plano Rosanvallon define a la confianza “como un “economizador social”, que permite ahorrarse un conjunto de mecanismos de verificación y prueba” (2007, pág. 23). La idea de la confianza y la cooperación como “argamasa” de una sociedad civil integrada por asociaciones públicas y privadas fueron centrales en los filósofos sociales del siglo XVIII como Rousseau, Locke, Montesquieu y Tocqueville (Ritzer, 2005). Una de las contradicciones de los sistemas democráticos realmente existentes surge de la diferencia en los principios de los derechos civiles y sociales universalmente conferidos, establecidos en constituciones nacionales, y leyes especiales (como el “derecho a la dignidad”). Bauman (2011) sostiene que la imposibilidad de los ciudadanos para ejercer tales derechos, abre una amplia brecha entre la condición jurídica de “ciudadano de iure” y la capacidad práctica de “ciudadano de facto”, esperándose que los sujetos sobrepasen esta diferencia con sus propios recursos y capacidades, muchas veces inexistentes. 5 La idea de la representación política ha acudido a resolver en la práctica las posibilidades de gobierno real. Cotta (1998) distingue tres modelos o “tipos ideales” de representación política 1) la representación como delegación: Aquí el representante puede ser identificado como un ejecutor de iniciativas privado de autonomía, excepto de las instrucciones que los representados les imparte su papel es muy similar a la de un embajador. 2) la representación como relación de confianza: Aquí el representante tiene una posición de autonomía y se supone que la única guía para su acción es de su interés de los representados por él. 3) la representación como un "espejo" o la representación sociológica. Aquí a diferencia de los dos primeros, el mecanismo se centra en el papel colectivo de los representantes percibido como un microcosmos que reproduce fielmente las características del cuerpo político. La concepción de las democracias actuales descansa en la segunda concepción, para lo cual se hace imprescindible revisar el contenido político del concepto de “confianza”. Tilly (2010) señala que la confianza involucra un proceso social “como una propiedad de las relaciones interpersonales”; siendo un atributo extensible en forma simultánea a diferentes personas y permisible de operar en términos variables que van desde la “profunda sospecha a la confianza total” y permite luego la expansión de estas categorías a líderes políticos y agentes gubernamentales. Este proceso puede ser reversible, tanto en términos individuales como colectivos, de allí que puedan plantearse procesos de entrega y retiro de la confianza. Este concepto de “entrega y retiro de la confianza” será clave para el proceso democrático argentino y latinoamericano. Cheresky (2006), plantea que el régimen democrático en la región presenta una ingente desinstitucionalización. Los partidos políticos (competitivos), agentes y ejes centrales de los modelos democráticos representativos parecen quedar a instancias de liderazgos personales, y las fuerzas políticas, que formalizan los actos electivos, se reorganizan recurriendo a un entramado que vinculan organizaciones nuevas y preexistentes, pero dependientes de liderazgos personales antes que de la capacidad argumental de las estructuras políticas. Algunos autores plantean que existe una crisis de representación en América Latina (Mainwaring, 2008), por la erosión de los partidos políticos, sin embargo, para Cheresky no se trata de una crisis sino de una mutación en sus formas de representación 6 A instancias de esta crisis o mutación, otros agentes buscan la imposición de intereses, (como sindicatos, cámaras empresarias, organismos de derechos humanos, asociaciones de consumidores, movimientos sociales, etc.) pero no logran representar “el interés general”, presentando visiones particularistas. En este sentido, no hay un agente capaz de reemplazar a los partidos políticos pues sobre ellos recae la responsabilidad formal de ocupar el poder del Estado. En cambio, los otros agentes de representación intentan influenciar al Estado en ciertas políticas, pero no asumir su poder, porque no suelen presentan un proyecto global para el país, ni tampoco tienen la responsabilidad ni el apoyo necesario ´para asumir el poder y gobernar. Por otra parte, la asimilación de las características intrínsecas del sistema democrático a las propias del mercado es presentada por Gaxie en el sentido que en los mercados políticos los bienes que proponen los competidores “se cambian” por una adhesión. Emprendedores o empresarios políticos “proponen” diversos bienes o “servicios” y obtienen como contrapartida la confianza y el apoyo necesario para participar en la lucha la conquista por posiciones de poder político (2004). El “pago” sería simbólico, sin embargo en sociedades con vastos sectores sumergidos en niveles de pobreza estructural, el pago puede transformarse en bienes tangibles (no simbólicos) imprescindibles para sobrevivir: el denominado clientelismo político (Szwarcberg, 2010). La democracia en Argentina: Avances y retrocesos La reconstrucción de los regímenes democráticos en buena parte de América Latina en la década del 802 se vio afectada por los graves problemas económicos mundiales de la década del 70. Índices elevados de inflación, desmantelamiento de la industria local, estancamiento económico, desfinanciamiento de un estado desarticulado carente de las políticas sociales, una deuda pública externa de enorme proporciones, creciente pobreza y desigualdad, son algunas de las “herencias” de los regímenes militares, con el agravante de múltiples violaciones de derechos humanos perpetrado por las dictaduras militares. La crisis económica golpeó a las nacientes democracias. En el caso argentino el primer 2 Argentina recupera la democracia en 1983, Brasil en 1985, Bolivia en 1982, Chile en 1991, El Salvador y Ecuador en 1979, Guatemala en 1987, Paraguay en 1990, Uruguay en 1985. 7 gobierno democrático de Raúl Alfonsín3, fue desgastado por diversas asonadas militares, un escenario social complejo y un escenario económico de hiperinflación (Cavarozzi y Grossi, 1989) abandonando el poder llamando a elecciones anticipadas4. Durante los comicios celebrados el 14 de mayo de 1989, la fórmula Menem-Duhalde, del Frente Justicialista Popular, triunfa en las elecciones5. Menem desarrollaría una ola de reformas neoliberales con la privatización o desguace de empresas públicas, desregulación y modernización de la economía que, “permitirán que la lógica del mercado sea la única que actúe en la esfera económica, evitando la distorsión y la ineficiencia de ésta por la lógica electoral o populista” (Paramio, 2001, pág. 18). Entre los cambios que se realizan durante la presidencia de Menem se incluye una reforma constitucional en 1994, que entre otros cambios acortan el mandato presidencial de seis a cuatro años, y permite la reelección por dos períodos, situación que habilita a Menem a presentarse y ganar la elección para el período 1995-1999. La recesión que se inicia en 1998 y el desgaste del oficialismo arreciado por denuncias de corrupción posibilitan que el 24 de octubre de 1999 Fernando de la Rúa triunfe contra la fórmula peronista de Eduardo Duhalde-Ramón Ortega.6 El gobierno de Fernando de la Rúa dura dos años desde su asunción el 10 de diciembre de 1999 hasta su renuncia el 20 de diciembre de 2001. En estos dos años se hundiría en una ruina política, económica, financiera y social: “el riesgo-país alcanzó niveles estratosféricos, reflejando la certeza de los mercados sobre un default, las reservas del Banco Central se habían derrumbado, y los bancos sobrevivían sólo gracias a una fuerte limitación gubernamental sobre el retiro de dinero (conocida popularmente como corralito)”. (Gervasoni, 2002, pág. 12). El descontento social toma forma política en las elecciones de medio término para la renovación del Parlamento. Allí debutaría el “voto bronca”, definido como aquel que se emite con la finalidad explícita de darle la espalda al sistema político, con un 26,3% de ausentismo, y con un 21.1% de votos en blanco e 3 Raúl Alfonsín gana las elecciones de octubre de 1983 como candidato a Presidente por la UCR, partido de sectores medios contra el candidato justicialista Ítalo Luder, denunciando un supuesto pacto sindical – militar que daría impunidad en las violaciones a los derechos humanos, sería la primera derrota del peronismo sin proscripciones (Cavarozzi y Grossi, 1989). 4 Situación no prevista constitucionalmente. 5 La fórmula justicialista o peronista obtendría el 47,5% de los votos, sobre la fórmula oficialista Angeloz Casella de la Unión Cívica Radical que se obtuvo el 32,5% de los sufragios. 6 En las elecciones del. La Alianza y su fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvieron el 48,5% de los sufragios, contra el 38,09% de la fórmula Eduardo Duhalde-Ramón Ortega 8 impugnados (Vilas, 2001). Los resultados electorales arrojan una derrota electoral de la Alianza y con el Partido Justicialista como el triunfador en un marco de fuerte deterioro de la clase dirigente donde existía un uso distinto de voto: expresar el repudio político. La derrota electoral acelera la crisis con la profundización de la recesión, el incremento de la protesta social y su represión policial hasta el debilitamiento del gobierno que cae por su propio peso. A los piquetes, procedimiento originalmente empleado por los grupos de desocupados y desplazados cuya acción específica fue el corte de rutas, caminos y vías de acceso (como puentes), se le sumarían los caceroleros, sectores medios que protestaban en las calles o desde sus balcones golpeando cacerolas u otros objetos. En este marco social y luego de una situación de cuasi anarquía por donde pasarían (aparte de De la Rúa) cuatro presidentes en poco tiempo hasta la relativa estabilización con Eduardo Duhalde en 20027. Hacia el año siguiente en las elecciones del 27 de abril de 2003 Néstor Carlos Kirchner, gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz saldría segundo en las elecciones debajo de Carlos Menem8, pero se ungiría como Presidente de la Nación por la negativa de Menem de presentarse al ballotage9. En su presidencia la situación no sólo se estabilizaría sino que se comenzaría un nuevo ciclo con el movimiento político denominado “kirchnerismo”. Algunos autores evalúan que el ex presidente (fallecido en 2010) “habría logrado articular exitosamente una nueva hegemonía en la medida en que pudo constituir “un pueblo argentino” y erigirse como su líder a partir del claro establecimiento de sus 7 Los cuatro presidentes fueron: Ramón Puerta: asumiría el 20 de diciembre de 2001, Adolfo Rodríguez Saa: Gobernaría desde el 23 al 31 de diciembre el año 2001. En su fugaz paso por la presidencia declararía el no pago de la deuda externa argentina. Eduardo Caamaño: Asumiría como presidente interino el 31 de diciembre de 2001 Finalmente Eduardo Duhalde, asumiría la Presidencia el 1 de enero de 2002 elegido por la Asamblea Constituyente, entregando el gobierno a Néstor Kirchner en diciembre de 2003. 8 En las elecciones realizadas el 27 de abril de 2003 el Frente para la Victoria que llevaba la fórmula Kirchner-Scioli obtuvo solo un 22,0% de los votos, resultando superado por la Alianza Frente por la Lealtad UCD Menem-Romero, que obtuvo el 24,3%. 9 El sistema electoral que la República Argentina a partir de la reforma constitucional realizada el año 1994 plantea un sistema de doble vuelta donde si ninguna fórmula hubiera sacado menos del 45%, o menos el 40% de los votos, pero con una distancia menor del 10% se debería realizar una segunda elección entre las dos fórmulas más votadas. 9 enemigos (el FMI, los acreedores de la deuda externa, el menemismo, el ejército como violador de los derechos humanos, etc.)” (Biglieri & Perelló, 2007). Una de las características del sistema democrático argentino es su base en el desarrollo de liderazgos vinculados al candidato que gana las elecciones. Como sostiene De Riz (2008) quien se consagra en las urnas como presidente (especialmente) o como gobernador maneja recursos del estado en forma personal que le permitirá sostener su coalición de apoyo. La implosión de los partidos políticos ha fortalecido la tendencia al realineamiento partidario en los periodos electorales. Este realineamiento que se ha llamado la “borocotización de la política”10 tiene una serie de consecuencias entre las cuales se destacan el retiro de la confianza ciudadana que afecta el recambio generacional de los dirigentes en las instituciones políticas. Una vez más aparecen los dirigentes políticos más cerca de conducir sus carreras y sus propios intereses que los intereses de sus votantes. La confianza en retirada O’Donnell en 1994 se pregunta “¿Cómo se gana una elección y cómo, luego de ser elegido, se gobierna en una situación como ésta? Obviamente, diciendo una cosa durante la campaña y haciendo lo contrario una vez en el poder, lo cual es muy destructivo en términos de la construcción de la confianza pública que es, en definitiva, lo que contribuye a que una democracia se consolide” (pág. 74). Esta situación donde los gobiernos no pueden evitar establecer políticas de ajuste como las que son demandadas permanentemente por los organismos multilaterales de crédito funcionaron como un acelerador de los procesos de desconfianza que alcanzaron su punto límite en la crisis de finales de 2001. Una de las consecuencias que la pérdida de confianza y credibilidad trae aparejados es el debilitamiento de los lazos y solidaridad sociales. Granovetter plantea “que muchas nociones intuitivas sobre la fuerza de un vínculo interpersonal deberían verse satisfechas 10 Lorenzo Borocotó fue elegido diputado nacional en las elecciones del 23 de octubre de 2005 dentro del partido Propuesta Republicana Antes de asumir su banca conformó un Movimiento Independiente unipersonal aliado al kirchnerismo dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Este acto inaugura el concepto de “borocotización” de la política. http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Lorenzo_Borocot%C3%B3 (recuperado 27/04/2013. Este acto inaugura el concepto de “borocotización” de la política. 10 por la siguiente definición: la fuerza de un vínculo es una (probablemente lineal) combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad (confianza mutua) y los servicios recíprocos que caracterizan a dicho vínculo” (1973, pág. 1362). Dos espacios sustancialmente alterados por el declive de la confianza como componente central de la representación son la esfera política y el espacio mediático11. De la confianza a la decepción es el trayecto en el discurso que sintetiza una “serie de desilusiones” que van más allá de un gobierno puntual, incluso de la democracia y que en algunos casos se remontan directamente a experiencias lejanas en el tiempo, que van construyendo un imaginario de distancia emocional. Dentro de un contexto donde resalta la pérdida de confianza, aparecen algunos espacios de construcción de credibilidad, construidos en torno a algunas ideas éticas, más que políticas y que se vinculan a una necesidad y deseo abstracto, no con un programa político concreto. La construcción del nuevo espacio de confianza es retratada como expresión de la confianza más personal, aquella que las referencias hacia determinados “referentes políticos”12 como si se tratara de un amigo cercano, alguien que se le puede perdonar los errores, se lo evalúa por sus intensiones y aquello que transmite con su imagen. Este es el caso de la construcción particular de la democracia argentina en términos de contenido y retórica con la llegada en el 2003 a la presidencia de Néstor Kirchner (20032007) y la elección de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011, reelecta para el período 2011-2015). Ambos construyen (con diferencias) un formato de credibilidad que lleva sus nombres propios como signo, aun bajo períodos adversos como la crisis con los sectores del agro y la emergencia del Vicepresidente Julio C. Cobos13 como líder opositor (De Angelis C. F., 2012). El vínculo con la obtención de ciertos recursos, bienes palpables, pero 11 Mostrar la desconfianza en el sistema de medios de comunicación no es el objeto de este trabajo, sin embargo, también lo afecta en su credibilidad y su capacidad de presión mostrada por ciertos actores de los medios masivos. 12 El término “referentes políticos” remite a una terminal efectiva-emocional donde se acredita la confianza. 13 La resolución 125/08 fue una decisión del gobierno de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para éstas. El conocido como el “conflicto con el campo” fue un paro agropecuario, lock out o bloqueo de rutas en Argentina de 2008 contra la resolución señalada. El voto negativo del Vicepresidente Julio Cobos desempató la sanción de la ley en la madrugada del 17 de julio de 2008, instalándose como líder de la oposición sin dejar la vicepresidencia, http://edant.clarin.com/diario/2008/07/17/pdf4.pdf (recuperado 20/04/2012) 11 inalcanzables por vía del mercado para los sectores14 más pobres reconstruye los lazos con ambos líderes. Políticas públicas como la fallida Resolución 125 de retenciones móviles y regulaciones como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual colocaron (al menos para parte de la opinión pública) al gobierno de Cristina F. de Kirchner enfrente de corporaciones y grupos de mayor poder económico de la Argentina, fortaleciendo la relación con los segmentos más humildes. También se debe señalar que estas políticas, (además de sus propias limitaciones), contribuyen a la dispersión y debilitamiento de la oposición política (Catterberg,Gabriela; Palanza, Valeria , 2012). Bourdieu plantea que los productos ofrecidos por el campo político son instrumentos de percepción y expresión del mundo social, la distribución de las opiniones en una población determinada depende del estado de los instrumentos de percepción y de expresiones disponibles y del acceso que los grupos tienen a esos instrumentos (1982). Globalmente, el sistema político tiene en la percepción ciudadana una geografía espacial: “está arriba”, por lo cual el resto “está abajo”. La trenza, es decir las negociaciones entre políticos y los sectores de poder (por supuesto a espaldas de la ciudadanía) y de los negocios espurios (los cuales nunca son muy explícitos) forman parte del recorrido reconocido de la clase política para llegar “allí arriba” que es condenado moralmente pero entendido como la referencia lógica. En este marco de retiro de confianza más del 55% de los ciudadanos argentinos plantean un bajo o nulo interés personal sobre la política. Esto por supuesto no significa que realmente han eliminado “lo político” de su vida, pero en la definición explícita es indicativo de la relación de desconfianza. Como plantea Rosanvallon “el ciudadano se ha transformado en un consumidor político cada vez más exigente, renunciando tácitamente a ser productor 14 Un ejemplo de las políticas sociales destinadas a los más pobres es la Asignación Universal por Hijo, programa de tiene la forma de un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas, o que trabajan en el mercado informal Consiste un pago mensual para niños menores de 18 años y para chicos discapacitados sin límite de edad. Con la misma, el Estado busca asegurarse de que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para cobrarla. Para el 2012, más de 3.500.000 chicos y adolescentes son beneficiados con esta asignación. 12 asociado del mundo común” (2007, pág. 247). El carácter de la renuncia es la renuncia a lo explícito de la marca del interés. Gráfico 1: Interés por la política ¿A usted personalmente en qué medida diría que le interesa la política? ¿En qué medida diría usted que los argentinos se preocupan por temas políticos? 45,6 36,1 25,3 26,3 19,4 19 12,4 12,4 1 Mucho Bastante Poco Nada 3,2 Ns/Nc El vínculo de los sujetos con la información política es clave para desentrañar el interés ciudadano. En una sociedad hiperinformada, y “donde los medios reciclan el mundo como una sucesión de acontecimientos” (Bauman, 2002, pág. 215) la información política parece ser un bien escaso. En efecto, sólo el 15% de la población se considera muy informada: Gráfico 2: Sobre temas de actualidad política: Ud. se considera una persona: (guiada 1º respuesta) Poco informada 22% Nada informada 7% Muy informada 15% Medianamente informada 56% De aquí se deduce la hipótesis de una relación sustantiva entre el acto práctico cotidiano de buscar información política para saber “cómo van las cosas” y el interés sobre la política. 13 Tabla1_ ¿A usted personalmente en qué medida diría que le interesa la política? Según Sobre temas de actualidad política: Ud. se considera una persona: Sobre temas de actualidad política: Ud. se considera una persona: Muy Medianamente Poco Nada informada informada informada informada Total ¿A usted personalmente Mucho 54,8% 17,8% 2,5% 3,8% 19,0% en qué medida diría que Bastante 27,4% 32,7% 12,4% 2,5% 25,3% le interesa la política? Poco 8,3% 38,1% 56,4% 17,5% 36,1% Nada 9,5% 11,4% 28,2% 76,3% 19,4% Ns/Nc Total 100,0% 100,0% ,4% ,1% 100,0% 100,0% 100,0% pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP Puede apreciarse una relación sustantiva donde el coeficiente Gamma de 0,65 indica una relación positiva, del modo que a mayor información, mayor interesa por la política, excepto para la categoría “medianamente informada”, que se asocia en mayor medida con “poco interesado”. El segundo indicador sustantivo analizado introduce el punto de vista de ciudadano como sujeto de las políticas de los gobernantes. En ese plano se preguntó acerca de cómo evalúan que les toca las dediciones de quienes gobiernan. En esta oportunidad Gran parte de la población, sí se declara en mucha o bastante afectado. Menos de cuarta parte dice que esto le afecta en poco o nada. 14 Gráfico 3: ¿En general en qué medida diría que afectan en su vida las decisiones de quienes gobiernan? Ns/Nc 1% Nada 9% Poco 15% Mucho 45% Bastante 30% Tabla 2: ¿En qué medida diría que afectan en su vida las decisiones de quienes gobiernan? Por Máx. nivel educativo alcanzado Nivel educativo Hasta Hasta Universitario/ Universitario/ primaria secundaria terciario terciario completa completa incompleto completo y más Total ¿En general en qué Mucho 23,5% 43,9% 46,2% 59,7% 45,6% medida diría que Bastante 27,8% 28,9% 33,6% 28,8% 29,6% afectan en su vida las Poco 23,5% 16,6% 16,1% 6,1% 14,7% Nada 22,8% 9,5% 3,6% 5,1% 9,1% Ns/Nc 2,5% 1,2% ,4% ,3% 1,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% decisiones de quienes gobiernan? Total pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP En nivel educativo como variable independiente introduce un cambio interpretativo relevante. Se podría plantear que un mayor nivel educativo genera una posición más consciente hacia el efecto de las políticas estatales sobre las personas. Sin embargo quienes poseen el nivel educativo más bajo (hasta primaria completa) no logran identificar ninguna afectación de las decisiones de quienes gobiernan, postura peculiar dado, como se comentara más arriba, gran parte de las políticas sociales, han tenido a los más pobres como sujeto. Aquí se podrán plantear dos hipótesis: o bien los sectores más humildes de la población sienten abandonados por el estado, o en efecto no tendrían las competencias técnicas para responder a una pregunta con alto nivel de abstracción cerca de lo que expresa Bourdieu (1998). Cuando se establece el cruce entre el interés por la política y la afectación subjetiva de las decisiones gubernamentales, se pueden observar distintos vínculos con “lo político”. 15 Tabla 3: ¿En general en qué medida diría que afectan en su vida las decisiones de quienes gobiernan? ´por ¿A usted personalmente en qué medida diría que le interesa la política? ¿A usted personalmente en qué medida diría que le interesa la política? Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc ¿En general en qué Mucho 61,8% 52,5% 36,3% 37,5% medida diría que Bastante 26,4% 31,6% 36,1% 18,5% 29,6% afectan en su vida Poco 6,6% 10,6% 19,7% 19,0% 14,7% Nada 3,8% 4,6% 7,5% 23,1% 9,1% Ns/Nc 1,4% ,7% ,5% 1,9% 1,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% las decisiones de quienes gobiernan? Total 100,0% Total 45,6% pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP Tabla 4: ¿En general en qué medida diría que afectan en su vida las decisiones de quienes gobiernan? por ¿A usted personalmente en qué medida diría que le interesa la política? (100% sobre total de casos) 2 - ¿A usted personalmente en qué medida diría que le interesa la política? Mucho 3 - ¿En general en Mucho qué medida diría que Bastante afectan en su vida las Poco decisiones de quienes Nada gobiernan? Ns/Nc Total Bastante Poco Nada Ns/Nc ,1% Total 11,8% 13,3% 13,1% 7,3% 45,6% 5,0% 8,0% 13,0% 3,6% 29,6% 1,3% 2,7% 7,1% 3,7% 14,7% ,7% 1,2% 2,7% 4,5% 9,1% ,3% ,2% ,2% ,4% 1,0% 19,0% 25,3% 36,1% 19,4% ,1% 100,0% pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP A partir de lo observado se puede construir una tipología que separe a la población de marras en tres tipos ideales: 1. los ciudadanos conscientes: que se interesan y se sienten muy o bastaste afectados por las decisiones de los gobernantes 2. los ciudadanos impolíticos no se interesan, pero se sienten muy o bastante afectados. 3. Los ciudadanos apáticos o indiferentes: no se interesan y no se sienten afectados La distribución que surge de esta clasificación sería la siguiente: 16 SC 6% Gráfico 4: Tipología ciudadana Indiferentes 18% Ns/Nc 1% Conscientes 38% Impolíticos 37% El tercer eje que en este trabajo se propone analizar se relaciona con el valor subjetivo del voto. Contrariamente a otros procedimientos de designación social como la fuerza física, la cooptación, y la herencia, el voto es un mecanismo de designación de autoridades (Ihl, 2004), pero más que eso, es una atribución hacia el poder de las masas, independientemente de sus resultados (Estlund, 2011). Sin embargo, esta atribución no suele en la práctica ser independiente de sus resultados. En este sentido, la persistencia de amplios sectores bajo la línea de la pobreza y las fuertes desigualdades sociales extremas en la región de Latinoamérica y Argentina en particular contradice los argumentos sostenidos desde la teoría “que sugiere que la democracia va acompañada a largo plazo de una mejora en las posibilidades de participación social. Esto se interpreta a menudo como una promesa: si el mercado genera desigualdad a través de su eficiencia económica, la democracia crea igualdad política y jurídica y, en definitiva, justicia social” (Burchardt, 2012, pág. 137). La falta de cumplimiento de esta promesa indica que algo funciona mal, y el precio suele tener un correlato con la violencia social, la crisis de la seguridad y con la apatía ciudadana. Alexander analizando a Parsons plantea que “cuando votamos por alguien entendemos que eventualmente nuestros intereses instrumentalmente racionales quedarán satisfechos” (Alexander, 2008, pág. 90). El principio de la racionalidad instrumental será ampliamente discutido por diversos autores a lo largo del siglo XX, (Caplan, 2001) (Pizzorno, 1985) (Rosanvallon, 2007). La perspectiva del voto como agente de cambio es sostenida por menos de la mitad de los encuestados. Es relevante la postura de más de la tercera parte que “la sensación” contributiva del voto sólo emerge algunas veces. El veinte por ciento restantes, se los puede considerar parte de los indiferentes, y auto expulsados del sistema político. 17 Gráfico 5: ¿Cuándo hay elecciones suele pensar que con su voto ayuda a cambiar algo? Algunas veces 32% Siempre 46% Nunca 19% Nunca votó 2% Ns/Nc 1% El cruce de la expectativa del voto en el cambio social por tres estratos etarios, muestra que en las tres distribuciones que forman cada tramo se encuentran las tres categorías: siempre, algunas veces y nunca, pero se observa en forma desigual mostrando un mayor descontento en los segmentos más jóvenes. Tabla 5: ¿Cuándo hay elecciones suele pensar que con su voto ayuda a cambiar algo…? Por Edad en Rango etario Edad por rango etario 17 a 30 años 31 a 55 años Más de 56 años Total ¿Cuándo hay elecciones Siempre 37,2% 46,1% 54,6% 46,2% suele pensar que con su Algunas veces 38,1% 33,2% 25,7% 32,3% voto ayuda a cambiar Nunca 20,4% 19,3% 16,6% 18,8% 4,0% 1,1% 2,0% 2,2% ,3% ,2% 1,1% ,5% 100,0% pv=0,002 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP 100,0% 100,0% 100,0% algo…? Nunca voté Ns/Nc Total Los sectores más jóvenes y de menor nivel educativo son quienes más lejos perciben la utilidad del voto como efector social. Como plantea Elster, (2011) el voto es “un acto de desinterés de costo módico”, es decir que implica la voluntad de sacrificar o al menos dejar de lado el interés personal en beneficio de otros sujetos o por una causa supraindividual o nacional. Es decir el voto puede ser un acto de alta abstracción, dónde los beneficios no son inmediatos y eso no parece ser muy convincente para los jóvenes (que quieren ver cambios ya) y los más humildes (sus necesidades son también ya). 18 Tabla 6: ¿Cuándo hay elecciones suele pensar que con su voto ayuda a cambiar algo…? Por Nivel educativo Nivel educativo Hasta Hasta Universitario/ Univ./ terciario primaria secundaria terciario completo y completa completa incompleto más Total ¿Cuándo hay Siempre 45,7% 41,8% 47,5% 51,9% 46,2% elecciones suele Algunas veces 29,0% 32,1% 35,0% 32,2% 32,3% pensar que con su Nunca 21,0% 21,9% 16,1% 14,9% 18,8% 3,7% 3,7% ,9% ,3% 2,2% ,6% ,5% ,4% ,7% ,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% voto ayuda a cambiar algo…? Nunca voté Ns/Nc Total pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP Tabla de 7– ¿Cuándo hay elecciones suele pensar que con su voto ayuda a cambiar algo…? Por Tipología ciudadana Tipología ciudadana Conscientes Impolíticos Indiferentes Total ¿Cuándo hay elecciones Siempre 59,0% 36,9% 31,5% 46,2% suele pensar que con su Algunas veces 29,7% 35,2% 37,5% 32,3% voto ayuda a cambiar Nunca 9,4% 24,8% 27,0% 18,8% Nunca voté 1,4% 2,4% 3,5% 2,2% ,5% ,7% ,5% ,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% algo…? Ns/Nc Total pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP La distinción entre indiferentes e impolíticos no aporta mucha luz en términos de la valoración del voto en términos de cambios. Sí, ambas categorías difieren de los ciudadanos conscientes que mayoritariamente evalúan la importancia del acto electivo. Por su parte, el vínculo con la política es un elemento que ayuda a comprender la importancia subjetiva del voto. Puede afirmarse en este caso que quienes son se auto-consideran informados confían más es un capacidad de influencia al momento de votar. Sin dudas el capital cultural puesto en juego ocasiona importantes ventajas cognitivas. Un dato de interés lo aportan quienes se informan de manera esporádica, dentro de este grupo, casi el 40%, consideran que algunas veces ayuda al cambio. 19 Tabla 8 - ¿Cree que su ayuda a cambiar algo? por ¿Suele informarse sobre política? 1 – Sobre temas de actualidad política: Ud. se considera una persona: Muy Medianamente Poco Nada informada informada informada informada Total 13 – ¿Cuándo hay Siempre 68,5% 48,6% 32,8% 21,3% 46,2% elecciones suele Algunas 21,4% 33,8% 38,2% 25,0% 32,3% pensar que con su veces voto ayuda a cambiar Nunca 10,1% 15,2% 25,7% 43,8% 18,8% 1,9% 2,9% 7,5% 2,2% ,5% ,4% 2,5% ,5% 100,0% 100,0% algo…? Nunca voté Ns/Nc Total 100,0% 100,0% 100,0% pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP Puede constatarse la mayoría entre quienes consideran que los gobernantes tienen una fuerte intervención en lo cotidiano, sí valoran el contenido utilitario del voto. Tabla 9: ¿Cuándo hay elecciones suele pensar que con su voto ayuda a cambiar algo…? por ¿En general en qué medida diría que afectan en su vida las decisiones de quienes gobiernan? ¿En general en qué medida diría que afectan en su vida las decisiones de quienes gobiernan? Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc Total ¿Cuándo hay Siempre 52,5% 41,5% 39,0% 40,6% 54,5% 46,2% elecciones suele Algunas 27,2% 40,3% 37,2% 23,8% 27,3% 32,3% pensar que con su veces voto ayuda a Nunca 17,9% 15,5% 21,3% 31,7% 1,8% 2,1% 2,4% 3,0% ,6% ,6% 100,0% 100,0% cambiar algo…? Nunca voté Ns/Nc Total 100,0% 18,8% 18,2% 2,2% 1,0% ,5% 100,0% 100,0% 100,0% pv=0,000 n=1113 Fuente: Elaboración propia según base CEdOP En efecto, la utilidad del voto también tiene una lectura claramente política. Esto se puede determinar empleando otra encuesta realizada durante las elecciones presidenciales de octubre de 2011 con modalidad “boca de urna”, en la ciudad de Buenos Aires y los veinticuatro partidos del GBA, donde se realizó similar pregunta sobre si los electores creían si su voto emitido en aquel día ayudaba a cambiar algo. Se observa en la diferencia 20 en las posiciones de votantes de Cristina Fernández de Kirchner, entre los cuales sólo el 10,2% evalúa que el voto no ayuda a cambiar algo, contra el 29,2% de los que eligieron otra opción política. Sobre estos se puede plantear la hipótesis sobre un posible efecto de desazón suscitado por la baja probabilidad que algún candidato de la oposición pudiera acceder al ballotage con la candidata del oficialismo. Tabla 10 - Cree que su voto de hoy ayuda a cambiar algo por Voto Cristina contra los demás candidatos Voto Cristina contra los demás Todos los Cristina demás Total Cree que su voto de hoy Si 59,5% 34,4% 46,9% ayuda a cambiar algo No 10,2% 29,2% 19,7% Espero que sí 27,5% 33,9% 30,7% 2,9% 2,5% 2,7% 100,0% 100,0% 100,0% Ns/Nc Total pv=0,000 n=1102 Fuente: Elaboración propia según base CedOP Elecciones Nacionales 2011 Conclusiones La desconfianza de la ciudadanía sobre la clase política, erosiona la credibilidad del sistema democrático. De esta clase política es donde tradicionalmente se espera que surjan los representantes, que ocuparán posiciones de gobierno tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso. Este descreimiento sobre la capacidad del sistema democrático para resolver la equidad social es un problema generalizado, ya que como plantea Crounch (2004) hoy la democracia es una forma de gobierno generalizado en gran parte del planeta, pero con su consolidación en términos formales, surgen críticas en su seno por su incapacidad para resolver la inclusión social y prevenir las crisis. Estas dificultades aparecen con mayor nitidez en los países de América Latina, por su sinuosa trayectoria a lo largo del siglo XX, entre gobiernos civiles (no todos frutos del voto popular) y gobiernos militares. En el caso particular de Argentina cómo se ha mostrado, la articulación de un sistema democrático sólido y el cumplimiento de las demandas sociales se han visto afectado por sucesivas crisis políticas y económicas, cuyo pico de inestabilidad aconteció hacia fines de 21 2001. Las escasas reservas de confianza hacia la clase política y el sistema democrático parecieron agotarse en esos días, pero luego de un largo periplo de desilusiones. Como resultante la confianza como categoría vincular vuelve sobre sus pasos retirándose de la esfera política retornando a su espacio íntimo, y desde allí se vincula con escasos líderes políticos, desarrollando o bien una ligazón de carácter emocional, o dentro de una lógica de intercambio de bienes simbólicos y materiales, pero siempre en una relación condicionada a la coyuntura y separada de contenidos ideológicos o percepciones más globales. Gráfico 6: Análisis de correspondencias múltiples: Diagrama de puntos de categorías De este modo la utilidad del voto se coloca al servicio de lo inmediato, considerando que aporta al cambio en forma restringida. En este sentido, como la adhesión a la propuesta de ciertos líderes aporta positivamente a la valoración de su voto, así como la capacidad de imaginar un futuro promisorio frente a una historia de adversidades que sintetiza el caso argentino. 22 Anexo metodológico El estudio que aquí se presenta fue realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEDOP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El mismo fue desarrollado desde una estrategia cuantitativa cuyo cuestionario fue aplicado entre el 7 y el 13 de julio de 2012. Se completaron 1113 casos en las siguientes localidades de la Argentina: Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Gran Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, Santa Fe, San Juan, Resistencia, Santiago del Estero, La Banda, Corrientes, Neuquén, Posadas, San Salvador de Jujuy, Paraná y Formosa. La muestra fue ponderada para adecuarla a los estratos poblacionales correspondientes. La encuesta fue realizada por vía telefónica mediante el sistema CATI (Computer-assisted telephone interviewing). Se estableció una cuota por sexo y edad para asegurar la presencia de los diversos estratos. El error absoluto para los estimadores expresados es de +/- 2,93% calculado para una muestra aleatoria simple para una distribución nominal donde p=q=0,50 con una confianza del 95%. Todas las tablas que se muestran en el trabajo se consideran con un p valor menor a 0,05, excepto que se indique lo contrario. Esto implica que todos los indicadores son significativos a la confianza señalada. Bibliografía Alexander, J. (2008). Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: Gedisa Editorial. Bauman, Z. (2011). Daños colaterales: desigualdades sociales en la era global. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Bauman, Z. (2002). La sociedad sitiada. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Biglieri, P., & Perelló, G. (2007). Documento de trabajo N°15 En el nombre del pueblo. El populismo kirchnerista y el retorno del nacionalismo. . Febrero de 2007: Serie Documentos de trabajo. Universidad Nacional de San Martín. Bourdieu, P. (1998). La disitinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrd: Taurus. Bourdieu, P. (1982). La representación política Elementos para una teoría del campo político. Publicado en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 36-37 , 3-24. 23 Burchardt, H.-J. (2012). ¿Por qué América Latina es tan desigual? Tentativas de explicación desde una perspectiva inusual. Nueva Sociedad No 239 mayo-junio , 137-150. Caplan, B. (2001). Rational Irrationality and the Microfoundations of Political Failure. Public Choice 107 , 311-331. Catterberg,Gabriela; Palanza, Valeria . (2012). Argentina: Dispersión de la oposición y el auge de Cristina Fernández de Kirchner. revista de ciencia poLítica / volumen 32 / Nº 1 / , 3-30. Cavarozzi y Grossi. (1989). De la reivención democrática al reflujo político y la hiperinflaciòn. Buenos Aires: GTPP CLACSO. Cheresky, I. (2006). Elecciones en América Latina: poder presidencial y liderazgo político bajo la presión de la movilización de la opinión pública y la ciudadanía. Nueva Sociedad N° 26 , 14-26. Cotta, M. (1998). Representação Política. En N. Bobbio, & y. otros, Dicionário de política (págs. 1101-1107). Brasilia: Editora Universidade de Brasília. Crouch, C. (2004). Posdemocracia. Madrid: Taurus. De Angelis, C. F. (2012). Compromiso democrático y ciudadanía ¿un vínculo erosionado? The Second ISA Forum of Sociology. Buenos Aires. De Angelis, C. F. (2012). Kirchnerismo: Genealogía y características. Cuadernos de la Argentina Reciente N°8 . De Angelis, C. (2009). La radiografía del voto porteño: La argentina que viene. . Buenos Aires: Editorial Atuel. De Riz, L. (2011). Argentina. Un itinerario incompleto. En E. Iglesias, R. Conde, & G. (. Suárez Pertierra, El momento político de América Latina. Madrid: Fundación Carolina-Siglo XXI. De Riz, L. (2008). Argentina: entre la crisis y la renovación. En VVAA, Cultura Política y Alternancia en América. Buenos Aires : Editorial Pablo Iglesias. Elster, J. (2011). El desinterés. Tratado crítico del hombre económico. Madrid: Siglo XXI. Estlund, D. (2011). La autoridad democrática. Los fundamentos de las decisiones políticas legítimas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Gaxie, D. (2004). La Democracia Representativa. Santiago de Chile: Editorial LOM. Gervasoni, C. (2002). Crisis política y crisis financiera en el Gobierno de la Alianza en la Argentina (1999-2001). Austin: LLILAS/UT. Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology; vol 78, nº 6 , 1360-1380. 24 Habermas, J. (2000). La constelación posnacional. Ensayos políticos. Barcelona: Paidós. Habermas, J. (1999). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Madrid: Cátedra Teorema. Ihl, O. (2004). El voto. Santiago de Chile: LOM. Mainwaring, S. (2008). La democracia en América Latina: una conversación con Scott Mainwaring. Entrevista con Ligia Tavera Fenollosa. Perfiles Latinoamericanos , 169-177. Mouffe, C. (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía,pluralismo, democracia radical. Barcelona: Editorial Paidós. O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, Vol. 5, , 55-69. O’Donnell, G. (1996). Otra institucionalización. Revista La Política y Gobierno N°2, Barcelona , 219241. Paramio, L. (2001). Tiempos del golpismo latinoamericano. Historia y Política , 7-27. Pizzorno, A. (1985). Sobre la racionalidad de la opción democráctica . En VVAA, Los límites de la democracia. Tercera Parte (págs. 9-45). Buenos Aires: CLACSO. Ritzer, G. (2005). Encyclopedia of social theory. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial. Szwarcberg, M. L. (2010). Clientelismo en democracia: lecciones del caso argentino. Nueva Sociedad No 225 , 139-155. Tilly, C. (2010). Confianza y gobierno. Buenos Aires: Amorrortu Editores. Vilas, C. M. (2001). Como con bronca y junando....Las elecciones del 14 de octubre 2001 . Revista Realidad Económica núm. 183 octubre-noviembre de 2001 . Wolff, Kurt H.(ed.). (1950). The Sociology of Georg Simmel. Glencoe, Illinois: The Free Press. 25