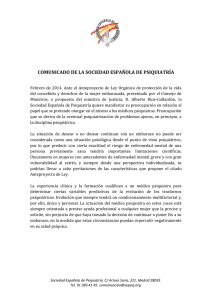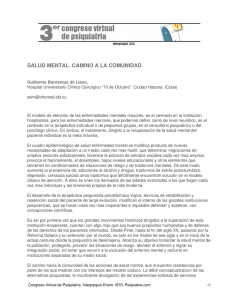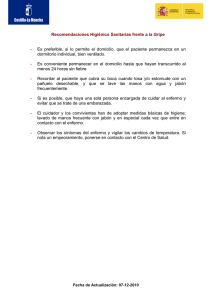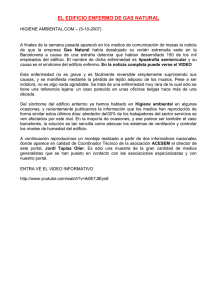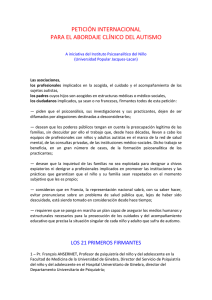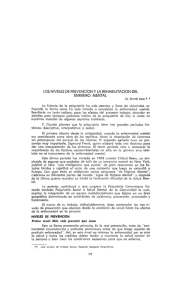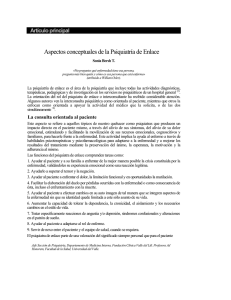Num046 010
Anuncio

El nivel de la Psiquiatría actual JUAN DEL AGUA * H * 1941. Catedrático de Filosofía. UBIERA podido llevar también por título «Breve tratado de antropología», ya que en buena parte tal es el contenido del admirable libro de Yves Pélicier, Les chemins de la psychiatrie, Editions Eres, Toulouse, 1988. Profesor en la Facultad de Medicina *Necker (París V) y jefe del servicio de psiquiatría para adultos en el hospital del mismo nombre, es autor de varios libros prestigiosos de su especialidad y, además, presidente de la Comisión Nacional para las enfermeras mentales. El interés de este libro es muy alto, tanto para los especialistas como para el lector culto, ya que trata de las cuestiones más radicales acerca del hombre, fundamento antropológico de su práctica médica. Este fundamento es una visión integral de la persona humana, a la que el autor ha llegado a través de su experiencia psiquiátrica y de una síntesis muy personal de lo que la filosofía más creadora de este siglo ha ido descubriendo o redescubriendo acerca de la realidad humana. Ciertamente, los nombres de los psiquiatras más famosos son citados a menudo, pero cuando intenta llegar a últimas precisiones los de Husserl, Scheler, Heidegger, Gabriel Marcel, Ortega, Unamuno y otros van apareciendo con un tono justo y un conocimiento exacto de sus obras. Y este aspecto humanístico es lo que da al libro un carácter profundo al mostrar la constitutiva unidad del hombre, su condición personal, que la enfermedad puede desdibujar, ocultar, alterar, pero jamás hacer desaparecer totalmente. Para Pélicier, el hombre no es reductible a sus componentes biológicos y químicos, sino que es persona, alguien encarnado. El enfermo mental es, precisamente, el que ha perdido la intrínseca transparencia consigo mismo y con su circunstancia, el que no puede salir a ella y entrar en «para elegir entre las diversas posibilidades, aquéllas con que realizar su vida. Y como vivir es convivir, el enfermo mental es el que no puede tampoco tener una relación recíproca con los demás, integrar la perspectiva ajena. Por eso vive sin libertad, enajenado en una soledad paralizante, fuera de sí. De ahí el sufrimiento, la angustia, el miedo, la visión incoherente y dislocada de sí mismo y del mundo que caracteriza al psicópata. Por eso el psiquiatra es el «san bernardo» de los que tienen la vida estancada. Su quehacer consiste en ayudar a reconstituir el equilibrio interno, a recobrar la transparencia de la vida, a restaurar la comunicación con el exterior, a restablecer la perspectiva abierta a la circunstancia que es cada cual. Salvo en los casos de lesión fisiológica irreversible en los que poco se puede, la terapéu- tica del psiquiatra, recuerda Pélicier, consiste en gran parte, en muchos casos en su mayor parte, en una sutil y peculiar relación entre él y el enfermo. Una relación que exige al primero experiencia de la vida e imaginación para intentar reconstruir las quiebras de la trayectoria de la vida del paciente; una afectividad hacia éste que tiene que dosificar con gran finura, ya que no debe servir para dominarle ni servirle de consolación, sino que debe ser el estímulo que sirva de apoyo para que el enfermo pueda ir recobrando por sí mismo el equilibrio perdido, la libertad. Relación facilitada, o más bien hecha posible, por la aparición en los años cincuenta de la quimioterapia, ya que al tranquilizar al paciente le devuelve cierta serenidad. Además, subraya insistentemente Pélicier, ningún conocimiento biológico, ni histórico y biográfico, esto es, ninguno de los que trata de los elementos que constituyen la estructura empírica de la vida humana, deben ser ajenos al psiquiatra, pues es a través de esa «retícula» como aprehende la enfermedad y puede, por consiguiente, establecer una terapéutica adecuada. No se olvide que, como todo lo que tiene que ver con lo humano, la denominación de las enfermedades mentales —depresión, paranoia, esquizofrenia— son conceptos que en cada caso hay que llenar de contenido concreto, real. La columna vertebral, pues, del método psicoterapéutico es preparar al paciente para que pueda reemprender el ejercicio de la libertad. Ejercicio este que implica —coimplica— el de «cierta sabiduría». Libertad y experiencia son para Pélicier los dos ingredientes intrínsecos con que la vida toma posesión de sí misma, es decir, se conoce o se sabe, se imagina, se proyecta, se realiza. Algo, por tanto, que no está dado sin más, sino que hay que conquistar y mantener con esfuerzo y vigilancia. Ser libre es estar en disposición de proyectar el futuro, irlo realizando en la sucesión cadencial de los presentes; es ser capaz de reactualizar el proyecto en que consiste la vida y rectificar su trayectoria cuando fuera menester, de integrar en él el azar. Y como la vida es constitutivamente abierta, inconclusa —la muerte la «desprende» de nuestro albedrío, la hace entrar en el plano del misterio insondable de su perduración—, vivir es saber esperar. «El que no puede vivir su libertad más que en la forma de una sumisión continua a sus deseos o inclinaciones —escribe Pélicier— puede obtener ciertos placeres; pero es imposible que pueda construir su vida y su felicidad, ya que ésta aparece preparada por múltiples esperas, demoras, renuncias, algunas de las cuales pueden ser muy duras. Ser libre es apuntar más allá de lo inmediato, más allá de la satisfacción del deseo tan pronto como emerge en la conciencia: es organizar un programa de vida con objetivos a la vez pensados y duraderos.» Justamente, lo que no entusiasma demasiado a nuestros contemporáneos. Por eso, dice, «hay tantos hombres en nuestro tiempo que, abandonando el horrible peso de un pensamiento libre, se entregan a toda clase de ideologías y sistemas que "piensan" en su lugar». Problema muy grave que se complica por el hecho de la casi desaparición de las formas y de las normas de vida, ya que esto significa la necesidad de inventarlas uno mismo, esto es, de ejercer en grado muy alto la libertad y el pensamiento. Tarea, es obvio, que nadie puede llevar a término en solitario, sino con los demás, en convivencia. Ahora bien, esto implica un proyecto de vida colectivo previo, si se prefiere, de objetivos comunes que aunen y multipliquen la fecundidad de los esfuerzos individuales. Desgraciadamente, esta necesidad de ejercer la libertad produce temor, el cual proviene a su vez de la incapacidad o de la pereza «a determinar lo que somos y lo que queremos. Se llaman voluntariosos a menudo a las gentes que saben simplemente lo que quieren». Pues bien, en lugar de la libertad, nuestro tiempo busca la seguridad, una falsa seguridad, ya que rechaza las condiciones de la única que procura una relativa, pero real: el ejercicio del pensamiento libre y razonable. La otra, la aparente y falsa, es la que procura el totalitarismo en cualquiera de sus manifestaciones, y que proviene, como hemos visto, de la reducción del hombre a una de sus dimensiones, o al olvido o rechazo de las más importantes. Esta crisis de civilización que se caracteriza por la pérdida de referencias y códigos de orientación y de conducta, esta armonía entre querida e impuesta, es un factor primordial de la dislocación de la personalidad, individual y colectiva. Por ejemplo, «la desaparición del respeto que se debe a los demás no sólo en función de la jerarquía o la edad, sino en cuanto ser humano, la desaparición del pudor, que es como la desaparición del respeto que uno se debe a sí mismo, son profundamente desestabilizadoras». Esta situación «de anarquía moral, afectiva e intelectual» genera «una cultura de la ausencia», una cultura en la que se han ausentado el sentido de la vida, el amor al prójimo, la convivencia fecunda; en la que se están volatizando la libertad y el pensamiento, la presencia de los cauces y del fundamento que hacen posible una vida pensada y duradera», y que nos lleva a un irrespirable callejón sin salida, a un nihilismo imparable. Una de sus expresiones concretas más estremecedoras es la megalópolis. «Tal como existe actualmente —escribe Pélicier— favorece el anonimato, suprime las condiciones de la solidaridad y de la reciprocidad. Deja al individuo desnudo ante la adversidad. Ahora bien, es seguro que los sistemas de relación e intercambio constituyen una parte de las defensas naturales contra la infelicidad, el desánimo o la enfermedad.» Ante este alarmante desarrollo de una cultura del vacío, Pélicier propone la «presencia del testimonio personal», mostrar e invitar con la propia conducta a establecer una densa red de relaciones recíprocas, a restablecer esa constitutiva convivencia entre los hombres que llamamos cultura. Ella es el ámbito en que la vida es posible, intenta alcanzar su plenitud terrena. Esta llamada a la presencia de los hombres entre sí, a amar al prójimo, no es sino el principio de toda «curación», el primer paso hacia la vida verdadera y libre. «La peor de las enfermedades es la que aisla. A menudo, la afección mental dificulta o anula la relación con el otro sin suprimir verdaderamente la sed relacional. Es la situación de Tántalo. Frente a este sufrimiento, la presencia es reparadora. El camino de la psiquiatría comienza con esta referencia.» Con esta invitación a amar al otro, cada cual desde la peculiar situación en que le toque vivir, concluye este interesante libro, del que apenas he mostrado una pequeña parte de las riquezas que sobre el conocimiento del hombre encierra.