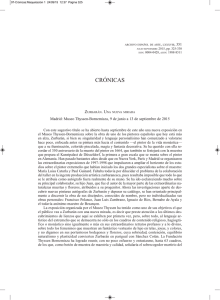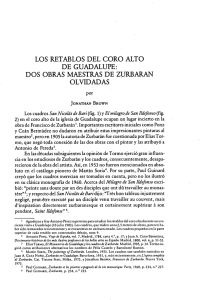Num037 015
Anuncio

PINTURA La Academia, el taller y el laboratorio ALFREDO RAMÓN* C UANDO esta crónica sea publicada hará ya tiempo que se habrá cerrado la exposición dedicada a «La pintura de la Ilustración»; a pesar de ello creo que es interesante recordar aquí, algunas impresiones surgidas al contemplar las obras de aquel conjunto. . La exposición era excelente como muestra del esfuerzo por recordar una época de desarrollo cultural. Una época de entusiasmo por reformar nuestro país, que merece el más profundo respeto. Pero en una exposición de pintura, hay, aderflás, algo muy importante. Las obras, los cuadros y su calidad. Y en ese sentido, salvo muy pocas excepciones, el nivel era mediocre; en algunos casos menos que mediocre. Faltaba todavía el resultado de la fundación de la Real Academia de Bellas Artes. Esto acontece en 1752, bajo Fernando VI. Quizá durante el reinado de Carlos III era pronto para que la enseñanza académica (¡tan estúpidamente denigrada casi siempre!) hubiese dado ya sus frutos. La Academia no puede * La Granja de San Ildefon- crear genios, ni! siquiera talentos, so (Segovia), 1922. Pintor. pero sí puede colocar unas bases sólidas, de conocimiento de la forma, que evité hacer tonterías y piruetas en el vacío. Cuando no podemos ascender a las cumbres, por lo menos tengamos una firme plataforma que nos evite la incomodidad de resbalar continuamente, de tropezar a cada paso. Al recordar aquella exposición, hemos dejado aparte a Goya... Hagámosle un reproche. Esa bella Anunciación de la colección Duques de Osuna, ¿por qué nos la estropea con esa cara de la Virgen, amuñecada y pueril? ¡Ay!, la figura humana, la faz de un ser humano, cuando no se usa modelo vivo, ¡qué difícil es inventarla! Otro reproche para quien posea actualmente el cuadro. Las partes claras de la figura del Ángel están cubiertas de barniz reseco ennegrecido. Es una lástima. Zurbarán A L escribir en el título de esta crónica las palabras taller y laboratorio, mi intención es comentar dos exposiciones de destacada actualidad: la de Francisco de Zurbarán y la titulada «Utopías de la Bauhaus». A pri- mera vista no hay nada más dispar. Sin embargo, ambas muestras tienen algo en común: lo allí expuesto no esta hecho para que lo contemplemos «artísticamente», para ver si nos gusta o no, para buscar una belleza que nos solace. En el caso de Zurbarán vemos los productos de un taller en el que un esforzado y trabajador maestro abastece a una clientela, cuyo propósito, al encargar las obras, es mucho más religioso que estético. Por su parte, los hombres de la Bauhaus ensayan, investigan, como científicos en un laboratorio. Y lo que vemos colgado en las exposiciones es un conjunto de testimonios gráficos, son las anotaciones de esa labor de la que esperan sacar soluciones de forma y color con el fin de elaborar algo que creen necesario para una sociedad nueva. Vaya por delante que las dos exposiciones cuentan con catálogos excelentes, verdaderos libros, llenos de información, como ya va siendo habitual en este tipo de muestras. El paseo por las salas de Zurbarán nos llena de preguntas, de impresiones contradictorias, de perplejidad, de admiración muchas veces, de irritación, algunas. Hay algo que salta a la vista inmediatamente: las obras de pintor de Fuentedecantos poseen un fuerte poder de comunicación. Lo que acontece en los cuadros se percibe claramente, sucede a nuestro nivel, a ras del suelo. Pisamos las mismas baldosas que las sandalias de los monjes y santos, que hablan, que «están» con la Virgen María, con Cristo... con Dios. Cuando queremos levantar la vista al cielo, éste no nos seduce demasiado. No deseamos elevarnos sobre unas nubes, muchas veces pesadas y torpes, y sentirnos rodeados de angelitos-niños de dudosa veracidad. (En contraste ¡qué alegría, qué gozo, jugar y jugar con los maravillosos pilluelos celestiales de Murillo, botando sobre gaseosas almohadas entre bulliciosas risas.) Pero abajo, en Zurbarán, sentimos la mano firme de Cristo sobre nuestra cabeza, percibimos los pasos suaves de un ángel que nos muestra la Ciudad del Cielo. Queremos estrechar las magníficas y rudas manos de labriego de ese formidable anciano barbudo al que Zurbarán ha encasquetado la corona Papal y que él lleva con desenfadada naturalidad. ¡Cuánto nos gustaría discutir con ese agudo y joven S. Buenaventura!. Queremos meter las cabezas entre los que le escuchan, pero no podemos, no hay espacio entre ellas, están pegadas unas,a otras; echamos de menos poder respirar el aire que nos rodea cuando estamos con el feo Vulcano en su fragua velazqueña. Todo esto, claro está, nos ocurre porque somos nosotros los que estamos en los cuadros. El Prior «San Serapio». del Convento ha concedido, al maestro, el permiso para trabajar en unas destartaladas salas vacías, donde ha instalado su taller, con sus ayudantes, fía pedido a Fray Fulano o Fray! Mengano que le sirvan de modelos. Y allí están, participando del argumento de la obra, de la escena que se cuenta. Es la máxima comunicación. Vemos la pintura y somos protagonistas de ella. Nos es muy difícil ser ángeles o santos de El Greco. Tenemos que perder casi nuestras carnes, volar, adoptar posturas rebuscadas. Imponible sentarnos SOT bre las cornisas de la Sixtina. Aquella orgullosa raza sobrehumana nos rechazaría de su lado. Pero con Francisco de Zurbarán vamos de su mano, entrando en un mundo donde el sentimiento religioso no marca fronteras entre lo divino y lo humano. ¡Qué emoción debió de sentir el viejo de tostada calva al verse allí con sus manos ¡de pastor juntas y el cordero cerda de sus rodillas! Allí, en la Adoración de los Pastores de la Cartuja de Jerez. Que Zurbarán utilizaba grabados de otros artistas para resolver sus composiciones es sabido y está demostrado. No era él el único. Esto era eniaquel tiempo algo usual. También lo era el que en los talleres hubiese estampas de Arquitectura que eran utilizadas para «resolver» los fondos. Ello trae consigo que haya con frecuencia una evidente disociación entre las figuras y su entorno. Zurbarán pintaba lo que veía, cuando tenía modelo delante, con un vigor y una sencillez monumental absolutamente fabulosas. Y creo que eso íes lo que le da ese poder de comunicación. Las figuras y los objetos «vistos» se imponen de tal manera, son, «somos», tan auténticos que la vista no se fija en lo demás. Velázquez nos hace entrar en su atmósfera, en su espacio, nos escamotea la superficie del lienzo. Nuestro espacio y el de sus cuadros se continúan. Después de unos instantes de contemplar el «Menipo» o «Las Meninas» realmente no sabemos si miramos un cuadro o estamos en él. Parece que podemos andar hacia la tela, entrar a través de ella y seguir, seguir hasta una suave lejanía luminosa y sin fin. Zurbarán nos ha arrancado de donde estamos, nos pone en el cuadro, nos convierte en santos o santas, quizá estamos incómodos, tropezamos con el borde de una moldura, con el fuste de una columna, que no sabemos por qué está allí, pero seguimos vivos, presentes. Recordemos algunas obras: En «Sto. Domingo en Suriano», las figuras algo melancólicas, maravillosas, de la Virgen y la Magdalena muestran una recatada pero turbadora presencia femenina. Como siempre o casi siempre en Zurbarán, no está mezclada la curva de los senos. Quizá por eso, al mirar las cabezas de redondas y plenas formas, presentimos unos cuerpos firmes que no se acusan bajo las densas, pesadas telas de bello color. Uno de los valores más altos de Zurbarán es su color. El rojo, es en el maestro extremeño, pretexto para calidades suntuosas. Nos lo demuestra en el S. Gregorio, en S. Ambrosio, Sta. Lucía, en los cuadros de S. Buenaventura, y en varios más. Rojo que «canta» frecuentemente junto a verdes o los ya tan conocidos, pero siempre supremos, blancos. El color de Zurbarán participa, con frecuencia, de dos cualidades aparentemente contrapuestas: la violencia de claroscuro del siglo XVII, y la pureza de color entero independiente de la luz, propia de los pintores flamencos del XV. En la «Adoración de los Ma- «El niño Jesús hiriéndose con la Corona de Espinas». gos», en «La Defensa de Cádiz contra los ingleses», «La apoteosis de Sto. Tomás de Aquino», en la serie de S. Buenaventura y muchos más, Zurbarán hace gala de una suntuosa, táctil, interpretación de los ricos tejidos que curiosamente no quita intimidad a la escena. Creo que se insiste demasiado en la austeridad monacal del «pintor de los frailes». Su pintura produce muchas veces un efeco de lujo denso aunque, claro está, más de casulla que de manto cortesano. Sirvan de ejemplo la ya citada «Adoración de los Magos», la «Anunciación», la «Familia de la Virgen», el «San Bruno y el Papa Urbano» y varios más. En cuanto a la composición, cuando Zurbarán maneja un tema en el que puede prescindir de las formularias arquitecturas de receta para fondos, la sencillez y la concentración de sus formas producen un efecto donde se aunan dos cualidades aparentemente contradictorias: una grandiosa monumentalidad y una punzante, misteriosa intimidad. En obras como la «Aparición de S. Pedro Apóstol a S. Pedro jNolasco», o el formdiable «S. Francisco en éxtasis» percibimos estío de una manera perfecta. Pero Francisco dé Zurbarán necesita el modelo. Cuando no dispone de él, la fuerza de su pintura se afloja. Lo vemos sobre todo en los niños. En los cuadros donde tiene que aparecer;el Niño Jesús, siempre éste es lo i más flojo del conjunto. Cuando contemplamos esos rudos pastores, esos lujosos reyes, o esos barbudos sacerdotes dedicando tanta atención a una figura que es un casi un muñequito, sentimos una vaga desazón. Pero Francisco; de Zurbarán pronto nos compensa de cualquier flojedad. Dirigimos la vista al «Bodegón de Cacharros» o al prodigioso «Agnus Dei» y estamos de nuevo presos en su realidad. No podemos extender nuestro comentario más. Hay que mar- Detalle de la cara de Nazareth. charse de la exposición de Zurbarán. Salgamos i sin interrumpir el rezo de sus frailes, sin turbar el éxtasis de sus santos, sin distraer de su premonitorio dolor a la Virgen, en su casa de Nazareth. Pero queremos volver los ojos a esa Sta. Margarita de tez fresca, boca pequeña y mirada serena, pero prodigiosamente femenina. Recordaremos siempre su luminosa cara, su sombrero de graciosas curvas, sus alforjas, acierto máximo de color, su falda de rojo total, bajo la cual percibimos un pie pequeño, carnoso, lleno de luz, que sirve de apoyo a todo el cuadro. Utopías de la Bauhaus A L entrar en las salas del Centro Reina Sofía, donde está la exposición así titulada (¿por qué «utopías»?), no sabemos bien qué hacer. ¿Cómo enfocamos la visita? ¿Como si fuese una colección de proyectos, de diseños, de planos para construir? ¿Debemos gozar de unas cuantas piezas, prodigiosos dibujos y acuarelas y recorrer todo lo demás con una distraída y superficial mirada? Es difícil la respuesta. Creo que la mayor parte de los visitantes tendemos a mirar lo expuesto de la misma manera que miramos una exposición, digamos, normal. Queremos ver «resultados». Queremos ver, ante algo que, por ejemplo, es un estudio de equilibrio de colores, la armonía que puedan producir. En otras palabras, ante la exposición de la «Bauhaus», quizá reaccionamos como si ante unas fotos científicas tomadas con un poderoso telescopio o con un escudriñador microscopio, viésemos únicamente la lechosa belleza de la luz del cometa o el ritmo de cambiantes contornos de las células. Claro está que esto también es una forma de belleza. Así, la exposición de la Bauhaus nos demuestra, una vez más, que un sencillo dibujo que pueda utilizarse como base de un objeto práctico produce automáticamente una sensación de grata serenidad. Dentro de la doble calidad: interesantísima muestra de investigación y resultado grato a nuestra sensibilidad visual, lo expuesto nos muestra una amplísima visión del talento y la capacidad creadora de los artistas de la Bauhaus. Señalemos lo que nos ha parecido más atractivo. Los estudios sobre el color de Benita Otte, Hirschebeld-Mack, Kandinsky y Josef Albers (¡esa magnífica ventana policromada en rojo!) son particularmente interesantes, aunque desde luego, en el caso de los dos últimos, es difícil verlos sin pensar en lo que hicieron «después». Abundan las muestras del trabajo de Oskar Schlemer. En ellas vemos esa dualidad ya señalada más arriba. Nos interesan, por ejemplo, sus estudios de espacio y su relación con la figura humana, pero al verlos nos resulta difícil sustraernos a la impresión que producen las geometrizaciones a las que somete sus personajes. Pero nos «agarra» cuando lo que vemos es un prodigioso apunte como el «Desnuco femenino en actitud de caminar» o el «Hombre inclinado hacia atrás». La obra de los arquitectos, Walter Gropins, Meyer, Mies van der Robe... requeriría un comentario más detallado y más técnico que el propósito de esta crónica. Pero dejemos constancia de dos cosas: la balleza intrínseca de los dibujos-proyectos y la total actualidad de las formas. «Seguimos» en esa arquitectura. En la sección dedicada al teatro hay tres bocetos de decorado absolutamente fascinantes. El «Montblanc. Palacio encantado de Fausto» de Oskar Schlemer, «Sala del trono del emperador de China», del mismo autor y «La Puerta Grande de Kiev» (para «Cuadros de una exposición») de Wassily Kandinsky son piezas de una belleza extraordinaria, nada descriptivas, en las que la alusión a una realidad temática queda convertida en una verdadera, exquisita, destilación que contiene todos los caracteres, todos los valores de esa realidad sin necesidad de reproducirlos. La película titulada «Leporello», de Kurt Kranz, es fascinadora. A lo largo de treinta y dos fases realizadas en acuarela y tinta asistimos al desarrollo de unas formas que, partiendo de una retícula, van experimentando una metamorfosis en las que sucesivos elementos van tomando protagonismo, como si nuestra atención fuese profundizando hasta llegar al origen, a la semilla de la que ha surgido todo. Adrede, he dejado para el final el conjunto de piezas que son más «pintura». En ese sentido, creo que las obras de Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Farkas Molnar, Herbert Bayer, Hannes Meyer y, sobre todo, Paul Klee, constituyen uno de los mayo- res atractivos de la exposición. El lirismo del paisaje geometrizado de Feininger queda patente en piezas tan refinadas de color como «Marina». Kandinsky está presente con piezas de primera calidad. Ante ellas no podemos menos de sonreír con lástima ante tanta pintura ¿«abstracta»? de quinta mano con la que muchos hoy nos quieren demostrar 'su «modernidad» y su «postmodernidad». En «Terminación», «Segmento rojo» p «Apoyo débil», el pintor ruso líos demuestra cómo los eternos valores de la pintura, forma, color, espacio, ritmo y composición pueden existir ante nosotros en una armonía Paul Klee, «Ciudad italiana». perfecta, plasmada en secillas pinturas pequeñas hechas sobre papel, desdeñando totalmente los enfáticos grandes formatos y la indigesta materia costrosa. De Farkas Molnar hay, entre otras cosas, una deliciosa interpretación de Florencia. Herbert Bayer muestra piezas tocadas de Surrealismo. H|annes Meyer tiene una obra sin título resuelta con formas sencillas en rojo y negro, cuyo equilibrio y dinamismo poseen una tensión fluida y elegante. Esta pieza merece la visita a la Exposición. Paul Klee... ¿Qué se puede decir de este mago de la pintura? ¿Cuál es el secreto de este fascinador, pasmoso pintor? El mundo de Klee es uno de los más coherentes de la Historia de la Pintura. Sus formas no definen nada real, y sin embargo poseen una realidad absoluta, única, intransferible. Son lo que son de una forma total. No pueden ser otra cosa que lo que su título dice (los títu- Oskar Schlemmerjautoretrato. los de las pinturas de Klee son siempre importantes). Cuando leemos «Separación al atardecer», «El brote de la sonrisa», «El mar detrás de las dunas», «El Emperador preparado para el combate» estamos a punto de exclamar: ¡claro, eso es! Hemos entrado en la exposición algo desorientados, no hemos glosado lo que la Bauhaus quiso ser y fue en cuanto a la enseñanza de una integración (de esto hay cumplida información en el catálogo). Hemos visto con amargura cómo un magnífico esfuerzo cultural fue estúpidamente, brutalmente, destruido, prohibido, perseguido, por un régimen político que se decía nacionalista (los regímenes nacionalistas acaban siempre destruyendo a las naciones) y al final salimos, de la mano de Kandinsky y de Klee, inmersos, absortos una vez más en eso que nunca sabremos bien qué es, y que llamamos la pintura.