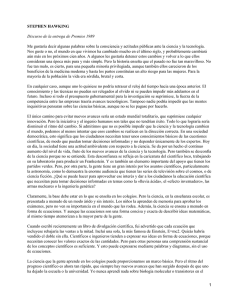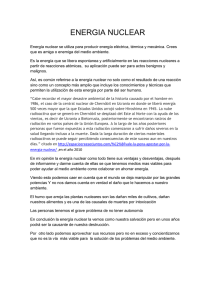Num025 009
Anuncio

Manuel Coma Seguridad europea y armas nucleares La cosa es así de sencilla: Europa renunció tras la II Guerra Mundial a tener una defensa propia y con ello dejó escapar el control de su destino. Este pecado original es la fuente de muchas de las actitudes europeas, un tanto paranoides, tanto respecto a su protector como a su potencial verdugo. En un principio fue cuestión de necesidad. Europa estaba devastada por la guerra y tenía que concentrar todos sus esfuerzos en la reconstrucción. La Unión Soviética por su parte trató de ocultar sus heridas y mantuvo sobre las armas la mayor parte de su ejercito de guerra. Las posibilidades de ocultación, dado su hermetismo, eran grandes, por lo que Occidente cayó en la trampa que le tendía Stalin: sobrevaloró las posibilidades militares de esos millones de soviéticos que permanecían movilizados cuando los soldados americanos y británicos volvían tranquilamente a casa. En esas condiciones Europa consideró totalmente por encima de sus posibilidades tratar de alcanzar un nivel de fuerza que pudiera hacer frente al ejército ruso, por lo que decidieron buscar cobijo en el paraguas nuclear americano. La poderosa tradición aislacionista norteamericana todavía aleteaba en 1945, a pesar de dos guerras mundiales y de la desastrosa experiencia del periodo de entre guerras, en que la inhibición americana ante sus responsabilidades mundiales recién adquiridas como brillante vencedor en la Gran Guerra y artífice de la paz, dejó vía libre a muchos de los demonios que desencadenaron la siguiente gran carnicería. El tributo que Truman hubo de pagar a estas fuerzas fue la desmovilización del ejército de guerra. Pero esto se hizo en la confianza de que el arma nuclear estrenada contra Japón era suficiente para satisfacer las necesidades-de la defensa americana. Los europeos, por su parte, pensaron que también bastaba para las suyas. Las resistencias americanas se mantuvieron durante los primeros años, pero la consolidación del poder soviético en la Europa centro-oriental, las amenazas a Grecia, Turquía e Irán y finalmente el golpe de Praga y el bloqueo de Berlín en el 48, impusieron en Estados Unidos la convicción de que su propia seguridad dependía de la europea, o en términos más generales, de la contención del expansioCuenta y Razón, núm.25 Diciembre 1986 nismo soviético. Mientras tanto Washington puso una condición para comprometerse en la defensa de Europa: que los europeos comenzasen organizando por su cuenta algún sistema defensivo. Este fue el sentido de la Unión Europea Occidental, creada por Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en el 48. Por fin, al año siguiente se produjo la aceptación por parte de Washington de las solicitaciones europeas, creándose la Alianza Atlántica, integrada por los Estados Unidos y Canadá, los cinco de la Unión Europea, Dinamarca, Islandia, Noruega, Italia y Portugal. Sus fundamentos eran un temor muy explícito a la hoy día innombrable amenaza soviética, la carencia por parte de Europa de la voluntad, y quizás de los medios, de realizar el esfuerzo económico necesario para dar la adecuada réplica militar a dicha amenaza y la esperanza de que los bombarderos con cargas atómicas del Strategic Air Command americano suplirían satisfactoriamente la carencia europea. Así pues, la cuestión nuclear se halla en el corazón mismo de la alianza desde sus orígenes y nunca ha dejado de estarlo. Lo mismo se puede decir-es la otra cara de la moneda- de la inferioridad respecto al bloque soviético en fuerzas convencionales. La cuestión nuclear se planteó desde el principio en términos de disuasión. En Estados Unidos se había producido una discrepancia entre los estrategas civiles que reflexionaban sobre el significado de las nuevas armas atómicas y el Mando Aéreo Estratégico (SAC) que las poseía. Mientras entre los primeros predominaba la idea de que tan terrible arma sólo podía servir para disuadir el inicio de una guerra, el SAC tenía planes operacionales para utilizarlas de acuerdo con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que los bombardeos estratégicos habían logrado mediante el lanzamiento de miles de toneladas de explosivos en el curso de cientos de misiones desempeñadas por docenas de aparatos lo podía conseguir una sola bomba atómica. Después de todo el bombardeo convencional de Tokio había producido más víctimas que Hiroshima. Y sólo el segundo había resultado decisivo. De momento la diferencia de opinión sobre la utilidad del nuevo armamento no parecía tener consecuencias prácticas. El monopolio americano parecía hacer innecesario el uso. La disuasión funcionaba. En todo caso, las preferencias europeas no ofrecían dudas. Europa no deseaba poder ganar la guerra. Sólo deseaba no tener que hacerla. Disuasión pura. Eso es lo que tranquilizaba a los europeos. Y con ello tenemos la segunda misión asignada por la Alianza a las armas nucleares americanas. Misión sumamente importante, porque sus efectos se han ido dejando sentir día a día a lo largo de las cuatro últimas décadas. Si la disuasión evita la guerra, sus efectos tranquilizadores neutralizan los efectos políticos del potencial militar soviético. Sin esa tranquilidad Europa Occidental estaría finlandilzada, objetivo primordial de la política exterior soviética y la segunda misión en orden de importancia de las fuerzas soviéticas desplegadas frente a Europa, siendo la primera el mantenimiento del control sobre los amigos recién introducidos en el campo socialista. Sólo muy en tercer lugar, las fuerzas soviéticas estacionadas en los países de su campo y en la parte occidental de la URSS, servirían para atacar o para defenderse frente a un impensable ataque de la Alianza Atlántica. La hipótesis de la ofensiva soviética implica una situación de extrema debilidad militar por parte atlántica, creando así grandes oportunidades a bajo coste, o una situación de extrema tirantez en las relaciones internacionales o de fortísima crisis interna, con peligro de descomposición del bloque soviético. Lo más grave sería, naturalmente, una combinación de todos estos factores. En lógica correspondencia, la menos apremiante de las misiones de esas armas atómicas que constituyen la viscera cardial del sistema militar de occidente sería la de librar un combate para desbaratar la hipotética arremetida soviética. Pero establecer prioridades presenta un cierto problema lógico. La difusión de confianza el factor tranquilizante- es lo que actúa de manera más continua y tiene consecuencias prácticas más inmediatas y cotidianas en la vida política de los países europeos. Neutraliza la función intimidatoria del despliegue soviético, la segunda en importancia para ellos, ampliando el margen de maniobra de la política europea. Quizás podríamos decir por ello que es la función más importante de la defensa occidental. Pero esa confianza depende a su vez de la credibilidad de la disuasión. Y ésta de las expectativas de efectividad militar de la defensa. Defensa, disuasión y confianza aparecen como tres facetas de una misma realidad. Si no estamos en condiciones razonables de hacerles ver a nuestros hipotéticos enemigos que su improbable ofensiva sería un fracaso, nuestras fuerzas no sirven entonces para disuadir una guerra, por distante que parezca, y así el temor a esa guerra actúa sobre gobiernos y opiniones públicas, de manera larvada en el curso ordinario de la elaboración de la política exterior y de defensa, y apremiante en las crisis internacionales o cuando los vecinos del Este dan a entender su desagrado por una conducta o su predilección por otra. La libertad de acción de las democracias europeas se evapora. Algo parecido se puede decir respecto al orden de importancia atribuido a las funciones que desempeña el ejército rojo en Europa. La primera está fuera de cuestión, pues es una necesidad absoluta: controlar a los amigos a la fuerza. Pero es la menos exigente de todas, pues tiene un carácter policial. No requiere armas atómicas ni medios muy sofisticados. Respecto a las otras dos, la intimidatoria y la ofensiva, la primera responde a un objetivo político primordial y si se logra puede rendir frutos inmediatos, pero su valor depende de la capacidad militar real de esas fuerzas, de su posibilidad de pasar a la acción, llegado el caso, con perspectiva de éxito. Puesto que el esfuerzo de la OTAN está destinado a neutralizar esas perspectivas, vaciando así el contenido de la función internacional de las fuerzas soviéticas, la continua modernización de éstas procura contrarrestar esa neutralización. No hace más inminente la guerra, la cual no es expresamente buscada y depende de circunstancias muy improbables. Más bien incluso la aleja, ya que cuanto mayor sea el nivel de violencia que comporte más difícil es tomar la decisión de lanzarse al ataque. Con todo, no es nunca imposible. La aludida conjunción de circunstancias que amenazarían la supervivencia del sistema soviético no se puede excluir totalmente. A pequeña o gran escala pueden presentarse oportunidades que hay que estar en condiciones de aprovechar, como las surgidas en Angola, Yemen del Sur, Camboya y Afganistán en la segunda mitad de los setenta. Sobre todo, el sistema es extremadamente realista respecto al papel de la fuerza en las relaciones internacionales. El valor de la tácita amenaza inherente a un gran potencial militar es más apreciado que nunca por los soviéticos, ahora que su mordiente ideológico se desvanece en la mayor parte del mundo y los medios de influencia cultural, económica, tecnológica o de cualquier otro tipo siguen sin aparecer por ninguna parte. La adicción nuclear En esa competición por no dejarse amedrentar poseyendo una adecuada defensa que haga superfluo el ataque, los países europeos han dado muestras de una irrefrenable adicción nuclear (D. Schwartz, 1983). Ya hemos visto que en un principio fue un cosa de necesidad. Europa estaba en ruinas y las armas nucleares eran mucho más baratas que un ejército numeroso y bien equipado. Además, las pagaban los americanos. Las cosas empezaron a cambiar cuando los soviéticos se nuclearizaron (1949 primera bomba atómica, 1953 primera bomba de hidrógeno) y los responsables políticos comprobaron que la amenaza total no disuadía las guerras locales, tal y como muchos estrategas habían previsto. Al mismo tiempo, los años de guerra fría transcurridos desde el final de la última contienda habían endurecido las posiciones y aguzado el sentido de peligro. La guerra de Corea parecía confirmar muchas de esas evoluciones. Fue percibida a ambas orillas del Atlántico como una maniobra soviética de distracción respecto al único teatro verdaderamente importante: Europa. Los americanos combatieron con un ojo puesto en Europa. Los europeos se mantuvieron alerta para no dejarse arrastrar a la trampa coreana. La guerra había comenzado en junio de 1950. En septiembre la Alianza Atlántica, con un poco más de un año de vida, decidía crear una organización militar permanente. Truman aprobaba un primer concepto estratégico destinado a la OTAN. Aunque en él las armas nucleares desempeñaban un papel central, se ponía en las fuerzas convencionales un énfasis muy superior al que había caracterizado la actitud defensiva europea desde 1945. Vino a subrayarlo el envío de seis divisiones americanas a Europa en plena guerra asiática. El aliado mayor pretendía dar ejemplo. Comenzó entonces un forcejeo diplomático con los aliados europeos, antedecente claro del que precedió, en los años 60, a la adopción de la estrategia de respuesta flexible. Desde el año siguiente a la firma del Tratado del Atlántico Norte los Estados Unidos mostraban su preocupación por el hecho de que la insuficiencia, en Europa, de fuerzas convencionales para oponerse con éxito a un ataque soviético, los pudiese arrastrar prematuramente a una guerra nuclear: Corea estaba demostrando que las inhibiciones que suscitaba esa tremenda perspectiva, hacían inútiles tan terribles armas en un conflicto local. Y eso en un momento en que Estados Unidos conservaba una abrumadora superioridad atómica, muy poco empañada por la pérdida del monopolio. Con respecto al futuro, todos los responsables americanos, tanto civiles como militares, daban por supuesto un acortamiento de las distancias por parte de la Unión Soviética, y así lo declaraban públicamente. Acheson, el Secretario de Estado, manifestó en 1951 que el mejor uso que podemos hacer de nuestra ventaja actual en poder aéreo de réplica es avanzar bajo este escudo protector para crear en Europa Occidental las fuerzas colectivas equilibradas que sigari, disuadiendo la agresión después de que nuestra ventaja atómica haya disminuido. En febrero de 1952, en la reunión del Consejo de ministros de la Alianza celebrado en Lisboa, se acordaron unos objetivos de fuerza de 96 divisiones para 1954. Esa sería la réplica en Europa a las 175 divisiones que los soviéticos mantenían en la totalidad de su territorio. Los europeos accedieron con el firme propósito de no cumplir el acuerdo, creando así una pauta de comportamiento que se repetiría varias veces en el futuro. Lo que parmanecería constante serían los motivos europeos. Mantener en pie ese número de divisiones considerado militarmente necesario para vencer, y por tanto disuadir con medios convencionales, una ofensiva soviética, era costosísimo y los gobiernos europeos consideraron que no podrían solicitar ese sacrificio a sus electores en plena reconstrucción. Tampoco estarían dispuestos a solicitarlo a finales de los sesenta en plena prosperidad, máxime cuando un clima de detente hacía difícil su justificación. Ni a finales de los setenta, cuando nuevas tensiones Este-Oeste coincidían con una crisis económica. Pero en cualquiera de esos momentos lo principal era que Europa deseaba expresamente no estar en condiciones de ganar una guerra convencional, sino hacer imposible todo tipo de guerra presentándole a los soviéticos la perspectiva de que cualquier agresión contra Europa Occidental, por limitada que fuese, desencadenaría inmediatamente una guerra atómica total. A comienzos de los cincuenta, varios años antes de que surgiese el ¡espectro de la vulnerabilidad del territorio americano (agosto de 1957: primera prueba de un misil intercontinental soviético. En octubre del mismo año, una hazaña tecnológicamente mucho más compleja: el lanzamiento del Sputnik, primer satélite artificial), queda planteada la discrepancia fundamental en el seno de lal Alianza sobre el papel que deberían desempeñar en la defensa de Europa las armas nucleares y las fuerzas convencionales. Los americanos se preocuparán por el peligro de verse arrastrados a una guerra nuclear debido a la insuficiencia del esfuerzo militar de sus protegidos. Estos sólo desean que la única manera de ganar una guerra en Europa, como modo de que la guerra no llegue nunca a tener lugar, sea el empleo ilimitado -por tanto, contra objetivos en el interior de la URSS- de arrnas nucleares. Su preocupación estriba en la búsqueda del medio de vincular firmemente las fuerzas nucleares americanas al teatro europeo, en la creación de dispositivos político militares que automaticen al máximo la respuesta nuclear americana y, sobre todo, que ese vínculo resulte muy visible para los soviéticos. Su temor dominante es que los medios americanos conduzcan a un desenganche (decoupling) del sistema defensivo central de los Estados Unidos del europeo. O que se le dé pie a los soviéticos para pensar que tal cosa ha sucedido. Naturalmente, estas actitudes y estos recelos mutuos se hicieron mucho más patentes a medida que fue aumentando la vulnerabilidad del continente americano, pero se encuentran ya en germen desde el comienzo de los 50, es decir, casi desde el mismo nacimiento de la; alianza. Queda por aclarar qué papel desempeñarían las fuerzas convencionales en la perspectiva europea, perspectiva que, a fin de cuentas, ha venido en la práctica imponiéndose a lo largo de la historia de la OTAN, con pocas concesiones a la americana, y éstas más retóricas que reales. Las fuerzas no nucleares de la OTAN serían, según la jerga militar inglesa, un trip-wire, el alambre que al cortarse dispara un mecanismo de alarma. Al ser arrolladas por una invasión soviética harían entrar enjuego las fuerzas nucleares americanas dirigidas contra la URSS. Quedan así planteadas algunas de las constantes que con diversas modulaciones han presidido el desarrollo de la política defensiva de la OTAN. Volviendo a los objetivos de fuerza fijados en Lisboa en el 52, ios aliados europeos no estaban dispuestos a cumplirlos y pronto vino en su ayuda una nueva concepción estratégica norteamericana. Eisenhower a la cabeza de los republicanos ganaba las elecciones en noviembre. Uno de los puntos esenciales de su campaña había sido la promesa de un presupusto equilibrado, lo que requería unos gastos militares proporcionados a los recursos. Para la nueva Administración estaba muy claro que la salud económica era uno de los valores fundamentales objeto de cualquier defensa, y una defensa sana era la que no socavaba aquello mismo que debía defender. Había, por tanto, que buscar una defensa más barata. La solución, ya se sabe, no podría ser otra más que las armas atómicas, que comenzaban a convertirse en nucleares por los mismos días en que el nuevo equipo se preparaba para la toma de posesión. En efecto, los esfuerzos realizados durante la administración Traman habían conducido a fines del 52 a la primera prueba termonuclear. De la energía de fisión de las armas atómicas se había pasado a la fusión, mucho más poderosa. Por otro lado, Eisenhower y Dulles, su Secretario de Estado, creyeron ver en la experiencia de Corea una confirmación de la sabiduría estratégica que significaba una mayor confianza en las armas atómicas. Para ellos la guerra se había producido, entre otras razones, porque Truman no había hecho un uso adecuado de la amenaza atómica. La nueva administración hizo explícita esa amenaza y a los pocos meses finalizaba la guerra. Esta experiencia y aquella preocupación económica condujeron a un enfoque político que recibió el nombre de New Look. Su meollo estratégico era la doctrina de la réplica masiva (massive retaliation): el principal disuasor de una agresión contra Europa Occidental es la firme decisión de los Estados Unidos de usar su capacidad atómica y su poder de réplica masiva si es atacada la zona. La doctrina, tal como quedaba expuesta en el documento central del New Look, el NSC 162/2, aprobado por el presidente en octubre del 53, contenía múltiples matices y sutilezas, olvidados luego en las posteriores exposiciones. Sirvió de justificación para recortar el personal y los presupuestos de la marina y el ejército de tierra y para reforzar los del aire, brazo ejecutor de la respuesta masiva. Para los aliados no tenía por qué haber supuesto un abandono de los objetivos de fuerza fijados el año anterior. Antes al contrario, la nueva concepción dejaba en manos de amigos y aliados la tarea de formar sus propias defensas locales. Pero el impulso apuntaba hacia las economías, no los dispendios, y el respaldo nuclear representaba la garantía. Fallaba en América la fuerza moral para exigir a los aliadas más gastos en defensa. Ciertas novedades en el campo de las armas atómicas venían a respaldar ese giro doctrinal, al tiempo que propulsaban un nuevo debate. Se trataba de las armas nucleares tácticas. Se las designa! también como armas nucleares de campo de batalla, porque por su baja potencia y corto alcance están destinadas a ser usadas en combate. Forman parte de las fuerzas nucleares de teatro (TNF: Theater Nuclear Forces), porque están desplegadas en los posibles teatros de operaciones, a diferencia de las que se llaman estratégicas, que por su largo alcance se mantienen en el territorio de las potencias nucleares o en sus submarinos. Esta miniaturización de las armas atómicas podría compensar la inferioridad numérica de las fuerzas de la OTAN. Provistas de estas armas, las tropas desplegadas en la frontera Este de la Alemania Federal estarían en condiciones de frustrar un intento de invasión. Si esa perspectiva resultaba bien visible para los ojos soviéticos, desaparecería cualquier tentación invasora. Cuanto más efectivos los medios militares, menos necesidad de usarlos. Las armas nucleares tácticas servirían para disuadir si servían para defender. Pero, naturalmente, no era ese el punto de vista europeo. Si los europeos deseaban no estar en condiciones de ganar una guerra convencional librada sobre su suelo, mucho menos desearían poder ganar una nuclear, por muy bajo que fuese el nivel al que se librase. Lo que tranquilizaba a Europa seguía siendo la posibilidad del holocausto total como única y segura alternativa a una agresión soviética de cualquier intensidad. Pero en el momento en que los aliados europeos decían no a los recientes compromisos, difícilmente podrían negarse a aceptar las armas que justificaban esa negligencia en el plano convencional. Y haciendo de la necesidad virtud, Europa descubrió valores positivos en las nuevas armas. Dada la insuficiencia convencional para detener un avance soviético, tendrían que ser usadas desde el primer momento de las hostilidades. El conflicto se situaría desde el inicio en el plano nuclear. El paso del nivel táctico -campo de batalla- al estratégico ataque nuclear americano contra territorio soviético- sería más fácil de dar. Después de todo, las temibles armas nucleares tácticas podrían constituir un trip-wire, un disparador de la alarma, más efectivo que las fuerzas convencionales. Los americanos las habían pensado para disuadir asegurando la victoria en un conflicto limitado. Los europeos esperaban que sirviesen para generalizar el conflicto hasta el holocausto nuclear, única disuasión que verdaderamente les tranquilizaba. La idea americana era detener la escalada en el primer escalón nuclear. La europea, remontar rápidamente la escala ¡hasta el último peldaño. Así, sobre la base de este equívoco doctrinal, comenzaron a llegar a mediados de los 50 armas nucleares tácticas americanas a Europa. Las inquietudes surgirían más adelante, cuando las fuerzas soviéticas se equipasen de una panoplia semejante. Si los europeos no se sentían atraídos por la capacidad de esas armas para desbaratar un ataque del ejército rojo, porque al explotarlas sobre su propio territorio producirían una victoria pírrica, el temor a las mismas en manos enemigas no requiere muchas explicaciones. Si verdaderamente tenía lugar una guerra utilizando ambos bandos esas armas sobre suelo occidental, el resultado podría ser verdaderamente espantoso. Las armas soviéticas neutralizaban las occidentales. El princi- pal valor que les restaría a éstas sería a su vez el de contrarrestar a sus equivalentes enemigas. La respuesta flexible A partir del-año 57, tras el escalofrío del Sputnik, los americanos hicieron varios intentos para aplacar los temores europeos y evitar la formación de fuerzas nucleares nacionales, proceso motejado de proliferación, visto desde Norteamérica como un incremento en espiral de los peligros contenidos en la rivalidad nuclear de las superpotencias. El estudio de esos intentos contribuiría con muchos matices al panorama que aquí se presenta, pero sobre la naturaleza básica de las divergencias de percepción estratégica y las suspicacias en el seno de la Alianza, poco habría que añadir. Sólo que los temores europeos a que América no se arriesgue a una guerra nuclear por la defensa de Europa fueron creciendo con el transcurso de los sesenta, a medida que crecía el arsenal soviético y el balance nuclear evolucionaba hacia la paridad, alcanzada a comienzo de los setenta y codificada en el 72 en el primer acuerdo SALT, sobre4w»itación de armas estratégicas." Esa creciente vulnerabilidad de América llevó a un giro estratégico encarnado en una nueva Administración, la del demócrata Kennedy, vencedor de las elecciones del 60. En el equipo de su activo Secretario de Defensa, McNamara, se encontraban muchos de los estrategas que en los 50 habían criticado la réplica masiva como una estrategia en la que América quedaba privada de respuesta para todo lo que no fuera una amenaza total a sií superviviencia o, a lo sumo, a la de sus aliados. Pero este segundo supuesto venía desvalorizándose de año en año. Al incrementarse la vulnerabilidad americana disminuía la credibilidad de la garantía nuclear a los europeos. El tema dominaba las relaciones atlánticas. La solución arbitrada por McNamara fue un nuevo concepto estratégico: la respuesta flexible. Estados Unidos y sus aliados deberían disponer de los recursos militares necesarios para responder a cada agresión o provocación in kind, según la concisa expresión inglesa. Pagando con la misma moneda, sería la traducción. Es decir, deberían poder vencer sin salirse del nivel de violencia elegido por el agresor. Cualquiera que fuese ese nivel. No es creíble que América esté dispuesta a correr el riesgo de suicidio nuclear por un ataque convencional contra Europa. Es necesario estar en condiciones de repelerlo convencionalmente. Si se poseen las fuerzas necesarias se elimina la oportunidad del ataque. Según la lógica de esta concepción estratégica, sólo tiene credibilidad la respuesta proporcionada, que restablece así la disuasión. La amenaza de una réplica desmesurada, por el contrario, no es creíble, y por tanto no es eficaz como disuasión. Probablemente no lo es nunca, pero en todo caso no puede serlo cuando el agresor está también en condiciones de infligir el mismo castigo con que se le amenaza. La réplica masiva como única posibilidad de respuesta mina los fundamentos de la disuasión. Por todo lo visto, resulta patente que ésta es una lógica americana. Para Europa la erosión de la credibilidad del paraguas nuclear era un problema gravísimo, pero la solución propuesta no tenía nada de tranquilizante. Volvía a exigir un gran esfuerzo en los medios convencionales, cada vez más caros y cada vez más sofisticados y destructivos. Con grandes sacrificios económicos podría lograrse una adecuada disuasión. Quizás sí o quizás no. Pero si ésta fallaba Europa Occidental sería un montón de ruinas. Para Europa se trata siempre de hallar el medio de atrapar a los americanos en nuestra seguridad. Un intercambio de misiles USA-URSS por encima del Polo Norte es decididamente preferible a la más modesta guerra en Europa. No se trata de cinismo, es sólo ilusión. No se desea tal intercambio. Sencillamente se cree que si la alternativa a un avance de los tanques del Pacto de Varsovia es el lanzamiento de las fuerzas estratégicas de cada una de las superpotencias contra la otra, no habrá avance y por lo tanto tampoco volarán los misiles. Más disuasión y mejor, al menos para Europa. Pero los americanos no se privan tampoco de preguntarse ¿y si falla? Y tienen igualmente derecho -el derecho al razonamiento lógico- a cuestionar la credibilidad de una disuasión tan poco matizada. En definitiva, como tienen los misiles por el mango, tienen la capacidad de no dejarse atrapar en peligros extremos y a sus ojos evitables. Las posibilidades de aprisionar a los americanos en la trampa de su seguridad son para Europa muy limitadas. En último término nuestra confianza debe residir en el dogma geopolítico de que la inclusión de Europa en la esfera de influencia soviética sería una verdadera catástrofe para los Estados Unidos. Tendrían que rodearse de una empalizada de misiles frente a la indudable hegemonía mundial soviética. Mientras el evitarlo no les suponga el riesgo de un holocausto nuclear será su primordial interés el hacerlo. Para ello tratarán siempre de adoptar mecanismos defensivos menos radicales que el todo o nada del gusto de sus aliados de esta orilla del Atlántico. El problema consiste en que lo que reduce los riesgos americanos reduce también los costes soviéticos de una agresión. Una mejor defensa convencional disminuye la necesidad de recurrir a las armas nucleares. Hace más difíciles los planes soviéticos de una invasión convencional. Pero también aminora sus riesgos: a pesar de todos los inconvenientes de un fracaso, su territorio permanecería intacto y las tremendas destrucciones de un combate entre modernas fuerzas no nucleares habrían tenido lugar sobre suelo occidental. Lo que para los americanos es alejamiento del peligro de tener que pasar a nuclear, para los europeos es retroceso de la garantía nuclear. Esto es lo que se discutía en la OTAN a propósito de la nueva doctrina propugnada desde el 62 por la Administración Kennedy. Finalmente la respuesta flexible fue adoptada en 1967 tras varios años de forcejeos diplomáticos. El abandono por parte de Francia, el año anterior, de la organización militar integrada en la Alianza facilitó las cosas. El acuerdo fue el fruto de un compromiso. Este no consistió tanto en concesiones por ambas partes como eh la resignación ante interpretaciones divergentes. Los europeos entendieron el acuerdo a su manera desde el momento mismo de su adopción. Si por parte americana la idea de flexibilidad de respuesta implicaba un serio reforzamiento de las capacidades convencionales, los europeos dijeron que sí a la respuesta flexible y acto seguido proclamaron que las fuerzas convencionales existentes eran justo las que requería la nueva estrategia. No deseaban más, por razones económicas y so- bre todo porque no querían ni pensar en el desastre de una victoria convencional. Tampoco deseaban menos, porque cualquier reducción de tropas tendría que afectar lógicamente a la presencia de soldados norteamericanos sobre el suelo del continente, y cualquier reducción de esta presencia podría ser percibida por los soviéticos como una debilitación de la garantía norteamericana. Así pues, tras tan intensa tregua diplomática para llegar a un compromiso que implicaba un notable esfuerzo convencional, resultaba que en fuerzas convencionales la Alianza tenía lojusto. En realidad, llamar estrategia a la doctrina de la respuesta flexible resulta excesivo. Representa más bien una desiderata, nunca satisfactoriamente cumplida, sobre el espectro de fuerzas necesario para una disuasión eficaz. La OTAN debería poseer medios para repeler a un agresor en el nivel de violencia en que inicie su ataque y para seguir frustrándolo en cada nuevo nivel al que decida escalar el conflicto, tratando de evitar su derrota en los inferiores. A esta capacidad se llama dominio de la escalada y la doctrina considera una gran ventaja no verse forzado a ser uno el que escale sino al contrarío, dejar a la otra parte la tremenda carga de decidir cada nuevo paso en la escalada, especialmente el que implica franquear el umbral nuclear, pues todo lo acontecido desde 1945 parece indicarnos que esa responsabilidad tiene un gran poder de inhibición. Alianza y disensión Como en cualquier otro aspecto de la estrategia nuclear ninguno de esos razonamientos ha sido nunca contrastado con la práctica. Son objeto de acaloradas discusiones, pues lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad o de partes muy importantes de la misma. Pero demostrar con hechos, nadie está en condiciones de hacerlo. En todo caso hay que tener en cuenta que los perpetuos desacuerdos y tensiones en el interior de la Alianza tienen una dimensión específica y otra genérica. Hemos visto algunas de las peculiaridades de la Alianza que explican sus continuas angustias. Pero en todo caso, la discrepancia es atribuible a la naturaleza misma de las alianzas, precisamente porque no se las puede equiparar en rigor con los bloques. Toda alianza digna de tal nombre implica un grado de libertad matizado sin duda, o limitado, por la necesidad que impulsa a la búsqueda de amigos. En la vida de la alianza, el resultado práctico de la libertad es el espacio de maniobra que cada miembro disfruta para tratar de que la alianza funcione a su servicio y no interfiera sus intereses. Bismarck decía que todo pacto lleva implícito la cláusula rebus sic stantibus. Se firman para mejorar la posición de los firmantes, no para empeorarla con compromisos embarazosos, por lo que, si en el momento en que se produjese el casus foederis su aplicación resultase lesiva para los intereses de alguno de los participantes, éste, de acuerdo con esta tácita cláusula, no estaría obligado a cumplirlo. Esta posición representa el máximo de cinismo en la interpretación de un tratado. No se puede decir con justicia que haya dominado la vida de la O.T.A.N. Pero en alguna medida, tales restricciones interpretativas penden siem- pre sobre todo tipo de relaciones intraaliadas. Para no tener que incurrir en la desfachatez de incumplir la letra del tratado en el momento más angustioso para los restantes partenaires, invocando un artículo más imaginario que tácito, lo que cada uno de los miembros procura es manipular las relaciones externas del conglomerado de forma que no lleguen a producirse las circunstancias en que se podría exigir la asistencia mutua en condiciones que el país en cuestión considera perjudiciales. Como las posibilidades que tiene cada país individual de imponer sus preferencias políticas al conjunto son escasas, de lo que se trata habitualmente es de bloquear las iniciativas ajenas. Esto explica en términos generales por qué las alianzas, no sólo la Atlántica, son acuerdo de mínimos. Los estados se conciertan frente a un peligro común, pero la forma de percibir ese peligro puede variar de estado a estado y otros muchos intereses difieren. Las alianzas son matrimonios de interés. Su motivación, la búsqueda de la seguridad. Cuanto mayores sean las afinidades entre los miembros más sólidas resultarán, pero sin enemigo común no hay alianza. Su grado de cohesión dependerá de la inminencia con la que se perciba el peligro. La potencia o grupo rival puede siempre recurrir a una política de distensión para tratar de resquebrajar el sistema que se le enfrenta. Si la distensión es auténtica, socava la necesidad de aliarse. Si sólo oculta los peligros, lo que hace es debilitar la alianza en beneficio de sus enemigos. Por el contrario, la tensión internacional pone de relieve su necesidad y la fortalece. Churchill decía que toda alianza es un ejercicio de mutua recriminación. La fuente principal de las múltiples fricciones que pueden surgir es la que se encuentra en el corazón mismo de la alianza: el compromiso de combatir por el aliado. Ese compromiso sitúa perpetuamente a cada socio ante dos peligros antagónicos: que el acuerdo no se cumpla o que se cumpla demasiado bien. Que los demás no estén dispuestos a correr riesgos por uno o, por el contrario, que lo arrastren a una guerra que no desea. En el primer caso uno se encuentra abandonado en el momento crítico, en el segundo se puede encontrar aprisionado en una trampa mortal. Si el juego es nuclear, la tentación de abandono y el riesgo de aprisionamiento son especialmente graves. En el caso de la Alianza Atlántica, los dos temores se han repartido desigualmente a ambas orillas del océano. Los americanos se han sentido preocupados por el peligro de verse arrastrados a un holocausto nuclear a causa de un conflicto convencional en Europa. Los europeos han oscilado entre ambos temores, con un predominio de la preocupación por el abandono, han temido que la garantía nuclear americana sólo se hiciese efectiva tras una pavorosa guerra convencional en Europa, para nuestro continente algo muy poco inferior al holocausto nuclear. A finales de la década de los setenta apareció en Europa un movimiento de opinión importante que invertía el sentido de los temores. Los pacifistas -recuérdese que remontaron vuelo con Cárter en al presidencia americana- creen ver en los gobernantes americanos una decidida disposición a utilizar el Viejo Mundo como escenario de una guerra nuclear en la que dirimirían su rivalidad con los soviéticos. Aunque algunos partidos importantes, como los socialdemócratas alemanes y los laboristas británicos, han incorporado actitudes semejantes, lo han hecho en la oposición. Los políticos europeos con responsabilidades de gobierno siguen apareciendo más preocupados por el espectro del abandono que por el del apasionamiento, si bien algunos gobiernos han tenido también que tomar en cuenta la presión pacifista. Ese movimiento se ve a sí mismo como el fruto de los peligros que Europa corre al ir enganchada al carro nuclear americano. El aventurismo americano podría arrastrarla a su destrucción. Se trata de una inversión de las posiciones que han venido manteniendo Europa y América desde 1945. La realidad es la contraria, la que viene avalada por la historia. El crecimiento en términos absolutos y relativos de la capacidad física que tienen los soviéticos de amenazar han creado percepciones de desenganche entre el sistema europeo de seguridad y el americano. De hecho, una de las funciones básicas de algunos de los despliegues soviéticos es precisamente inducir tales percepciones. Esta situación ha dado pábulo a reacciones del tipo del síndrome de Estocolmo. Los amedrentados denuncian a su protector y tratan de conciliar a su verdugo. La historia política de los euromisiles parece confirmarlo. No hay protestas contra los SS-20 que apuntan hacia blancos europeos. Las protestas se dirigen contra la instalación de los Pershing y Crucero solicitados por los líderes europeos para operar el reenganche (recoupling). Pero una vez instalados, es decir, materializado el peligro según las denuncias pacifistas o mejorada la defensa de Europa según la opinión de los responsables de la defensa, las protestas pierden fuerza. Parece que el despliegue ha engendrado confianza, no sentimiento de peligro. Por el contrario, el movimiento pacifista ignora las contramedidas soviéticas: instalación de nuevos misiles de menor alcance en posiciones más avanzadas (Alemania Oriental y Checoslovaquia), situados a menos minutos de sus blancos occidentales. El problema es estructural y carece de soluciones ideales. Por su posición geográfica, su desunión política y el peso de la historia Europa se encuentra perpetuamente en una posición defensiva inferior a la de los Estados Unidos. Se puede hacer bastante para corregir esa posición pero no es posible hacerla desaparecer. Lo primero que se necesita es tener consciencia de los problemas. Inmediatamente después, voluntad. M.C* * Manuel Coma. Profesor de Historia Contemporánea de la UNED.