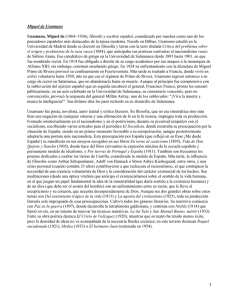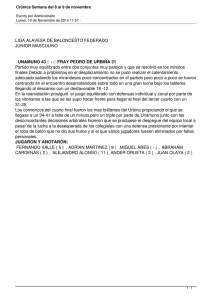Num025 002
Anuncio

José Miguel de Azaola Las tres guerras civiles de Unamuno La guerra civil tuvo para Unamuno durante muchos años, casi hasta su muerte, un semblante muy concreto: el de la última carlistada, la que se inició en forma dispersa y difusa allá por 1870; pareció fracasar, apenas declarada formalmente, en la primavera de 1872; tomó cuerpo con rapidez en la primera mitad de 1873 y acabó en 1876, un 28 de febrero, tras de haber ensangrentado y arruinado buena parte de España, dejando en herencia graves problemas políticos que, hasta hoy, unos no han sabido resolver y otros sólo han sabido agravar. Guerra y paz Nacido en 1864, Unamuno la vivió de niño -niño precoz; muy despierto, pese a parecer perdido en los ensueños de su imaginación; observador agudo- y, al correr de los años, la revivió mil veces en sus frecuentísimas vueltas a la niñez como a manantial del que recobraba fuerzas: y así, cabe afirmar que, tanto casi como de su niñez, vivió el escritor de aquella guerra civil, a su niñez íntimamente unida, hasta dar con sus molidos huesos en otra, en la cual quedó sumergido cuando iba para los setenta y dos años, y de la cual ya no vivió, sino que murió, atenazado por ella y sin posibilidad de escapar a su furia asoladora que, irresistible e insaciable, lo devoró como a tantos y tantos otros. Salvo en los últimos años de su vida (y ya algo antes del ensayo general de octubre del 34, después del cual empezó a cundir la impaciencia por dar comienzo a la tragedia), no parece que Unamuno se percatase de que su paso por el mundo estaba destinado a ser viaje de una guerra civil a otra. Sí tuvo, en cambio, plena conciencia de que una tercera formaba parte esencialísima del bagaje con que efectuaba la travesía. En Vizcaya, escenario de la infancia de Unamuno -y de la del que esto firma-, las luchas de bandos son vieja y terca realidad histórica que, más o menos trasfiC'uenta yRazón, núm. 25 Diciembre 1986 gurada y tergiversada por la leyenda o por el interés partidista, vuelve a las memorias y a los labios en el siglo XX, lo mismo que en los anteriores. Allí oí. hace poco, ¡lámar a Unamuno «banderizo», y llamarlo así. no en el sentido corriente de hombre de bando, de un bando (como aquéllos de Ofiaz y de Gamboa, de Unes del medievo vasco, o -más exactamente- vascongado, pues los de Navarra eran el de Beaumont y el de Gramotó), sino -y aquí estriba la agudeza del que lo decía- de hombre que llevaba en su interior los dos bandos enfrentados, formando ambos parte de su migueldeunamuniana entraña. Lo que hay aquí de nuevo es esta feliz acepción del término «banderizo». Por lo demás, de sobra sabemos que Unamuno llevó siempre -y supo que llevaba,-y quiso llevar- dentro de sí una guerra civil, en la cual encontraba la paz. O, al menos, pretendía-y aseguraba- encontrarla. Esto de la paz en la guerra, de la guerra preñada de paz, de la paz que sólo en la guerra se encuentra y se consigue, y viceversa, es una de las paradojas favoritas de Unamuno, de la cruz a la fecha de su obra entera. Su novela Paz en la guerra, aunque publicada a sus 33 años de edad, es fruto de un trabajo que duró, aproximadamente, una docena de ellos, y desde cuyo inicio bulló y maduró en la mente del autor ese paradójico pensamiento. (De paso, hay que señalar que la larga elaboración de este libro hizo que el recuerdo de la última guerra carlista quedase vinculado, en la memoria de Unamuno, además de a su niñez y al principio de su adolescencia, a un muy extenso trecho de su juventud.) Y en la otra extremidad de su vida de escritor, quizá ningún pasaje lo exprese con tanta intensidad como el siguiente, escrito en 1933 y que lleva el mismo título: «[...] no cabe participar en una guerra civil sin sentir la justificación de los dos bandos en lucha; como que quien no sienta la justicia de su adversario -por llevarlo dentro de sí- no puede sentir su propia justicia. [...] llevando la guerra civil española dentro de mi, he podido sentir la paz como fundamento de la guerra y la guerra como fundamento de la paz. [...] Ni puedo olvidar que fue el 2 de mayo de ¡874 cuando, en mi Bilbao libertado, sentí el primer albor de conciencia civil y liberal, en plena guerra civil. Y sentí la paz. Y después, al trascurrir los años, que todas las piezas de mi conciencia se removían en paz de guerra. O en guerra de paz. [Critica luego a los «hombres de una sola pieza», diciendo que entre ellos se encuentran los fanáticos y los energúmenos.] Con hombres de una sola pieza, con hombres partidos o de partidos, la guerra civil, la fecunda guerra civil, no puede asentarse en paz. [...] Ni son los fanáticos, los energúmenos, los dogmáticos, los que con más ardor y más constancia pelean.» (Artículo «Paz en la guerra», en el diario Ahora del 25 de abril de 1933.) Este texto puede suscitar multitud de comentarios. Fijémonos solamente, aho.-ra, en que el autor habla del despertar de su «conciencia civil y liberal», lo que es confesar su adscripción a uno de los bandos. Una adscripción, de la que nunca renegó (y de ello hay constancia más que suficiente que dispensa de hacer aquí su demostración). ¿Entonces? ¿Cómo entender eso de que llevaba los dos bandos dentro de sí, cuando proclama que formaba parte de uno de ellos? Liberalismo unamuniano Esta contradicción pone de manifiesto el tipo de liberalismo que realmente profesaba Unamuno. El hecho de decir que lleva el adversario «dentro de sí» (fijémonos en que lo llama «adversario», o sea que lo sitúa en el bando de enfrente, lo cual sitúa automáticamente al autor en el otro) implica opción por una de las dos fuerzas en pugna. Sabemos de sobra por cuál de ambas optó, sin variar de opción; y parece imponerse inevitablemente la necesidad de esta opción porque, en la medida en que el liberalismo implica tolerancia, quien se holgaba y se ufanaba de que los dos bandos enfrentados convivieran en su interior no podía menos de exigir que, también en su exterior, en el mundo y la sociedad en que vivía, convivieran los dos, enfrentándose, pero no suprimiéndose; combatiéndose, pero comprendiéndose, o al menos intentando comprenderse; sintiendo cada uno la razón del otro, quizá sin entenderla, sin captarla, sin dejarse convencer, intuyéndola más que percibiéndola (observemos que Unamuno habla de «sentir la justificación», de «sentir la justicia», de «sentir el primer albor de conciencia civil y liberal», de «sentir la paz»... como si -una vez más- el sentimiento fuese lo decisivo y primase sobre el proceso racionalizador). No hace falta traer a colación, porque son muy abundantes y sobradamente conocidos, los pasajes en que Unamuno ensalzó el espíritu bilbaíno, el de la Bilbao de su infancia, el de la villa en que se forjó su conciencia (y, con ella, entre otras muchas cosas, su civismo); o aquellos otros en que se lamentó de la decadencia de ese espíritu, de lo que cabría llamar la desliberalización de Bilbao, llorando y añorando el liberalismo que su villa natal perdía con el paso de los años, según iba trasformándose en urbe industrial la secular plaza mercantil, la última etapa de cuya existencia le había tocado a él vivir. No es mi intención entrar aquí en el análisis de lo que su visión del liberalismo bilbaíno pudo tener de equivocada por excesivamente atenta a una apariencia idealista que, en muchos y muy significativos casos, escondía el utilitarismo movido sobre todo por intereses económicos: el propio Unamuno hizo, explícita o implícitamente, la crítica de esa visión en otros escritos suyos (y no sólo durante su etapa de militante socialista y colaborador asiduo del órgano de prensa del PSOE vizcaíno La lucha de clases durante el decenio final del siglo XIX). O por excesivamente idealizada y hasta mitificada a consecuencia del largo tiempo trascurrido, ya en los años veinte y treinta del siglo actual: una visión, esta última, hacia la cual el autor fue mucho menos crítico. Sí creo, en cambio, que nos interesa tener aquí en cuenta hasta qué punto se identificó, tanto o más que con la Bilbao liberal de su niñez (la villa adherida a un bando, o que formaba parte de éste), con la Bilbo dividida en bandos que pugnaban entre sí dentro de ella. Y que pugnaban, no solamente en las carlistas (pues, incluso durante los días de su sitio y bombardeo, cuando muchos carlistas habían huido de su recinto urbano, Bilbao no llegó a ser, ni podía ser, unánimemente liberal), sino a lo largo de los más de seiscientos años de su pasado. Una identificación que en pocos pasajes se expresa mejor que en éste de su poema. «En la basílica del Señor Santiago», compuesto en 1906: «[...] ¡Oh mi Bilbo, tu vida tormentosa la he recojido yo; tus banderizos junto a tus mercaderes en mi alma viven sus vértigos! Dentro en mi corazón luchan los bandos», etcétera. Volviendo a su novela Paz en la guerra, tiene mucho de asombroso -y de aleccionador- el ejemplo del joven escritor liberal que, con poco más de veinte años, y cuando apenas si habían trascurrido diez desde el final de una guerra larga y sangrienta, cargada de odios, fruto y simiente de grandes rencores y rastreras rencillas que envenenan aún más el ambiente en la pequeña sociedad donde vive, se pone a elaborar (más que a escribir: la génesis de la obra fue muy larga y laboriosa) una extensa narración que respira por todos sus poros simpatía entrañable, no sólo hacia un bando (el de «los suyos», el de los que leen y le aplauden y empiezan a labrarle un prestigio), sino también hacia el opuesto (el de «los otros», el de los que ni le leen, ni le aplauden, ni ven en su persona apenas más que un mozo enredador, con ideas peligrosas, de quien no debe hacerse caso sino para rezar por su conversión). Y junto a esa simpatía entrañable, la crítica-irónica a veces-de uno y otro bando. Salta a la vista -no hay comentarista que no lo haya subrayado, empezando por el propio autor- que hay en la novela un personaje autobiográfico llamado Pachico Zabalbide, retrato -mejor, autorretrato- del Unamuno niño, del adolescente y del veinteañero (únicos que, hasta entonces, habían existido). Y llama nuestra atención el hecho de que Pachico no hace la guerra: se aleja de Bilbao con un tío suyo y permanece al margen de la contienda o, para decirlo más exactaente, por encima de ella. Como si elautor se esforzase en quedar, él también, au-dessus de la melée, para tratar así el tema bélico con más objetividad: pues es evidente que las reflexiones de Pachico son, en la novela, las más unamunianas; y en ellas hay evidentes muestras de simpatía y comprensión hacia los carlistas (formuladas siempre desde fuera del carlismo, pero no en contra de él). No hacía falta más para dar pie a quienes han querido ver en Unamuno, no un carlista -cosa imposible-, pero sí un filocarlista, aunque para ello hubiese que forzar la interpretación de sus palabras. Pero preciso es decir que la inserción del unamuniano Pachico Zabalbide en la trama es poco (por no decir: nada) unamunesca. Ya que la receta de Unamuno no es situarse al margen, n\ por encima, de la lucha, sino luchar. Por eso hay en su novela más de un autorretrato, aunque ninguno de los otros se amolde al modelo tanto como ése. Porque el autor se identifica, en parte solamente, pero a menudo, ora con un personaje, ora con otro, sin distinción de parcialidad. Y así consigue, describiendo y comentando-en boca del narrador o en las de los participantes en la acción novelesca- las escenas de la villa sitiada y bombardeada, conmover las fibras de los corazones liberales; y pocas páginas después, describiendo y comentando -en una y otra forma- la jura de los Fueros de Vizcaya por el Pretendiente don Carlos, hacer vibrar las de los corazones carlistas. Y, en resumidas cuentas, dar al lector la impresión de que, en la novela, con los personajes que luchan, cada cual por su causa, o que sufren y se desvelan y rezan por ella, el autor lucha a su vez, ahora en un bando, después en el otro, y sufre y se desvela y reza por los triunfos y las derrotas de los dos, metiendo los personajes dentro de sí, o metiéndose él en ellos, y hablando y obrando desde su interior, haciéndolos así unamunescamente unamunianos en la medida en que les presta su propia sensibilidad y sus propias reflexiones, o haciéndose él portavoz de ellos en la medida en que hace suya la sensibilidad que auscultó y las reflexiones que oyó acercándose a ellos,-escuchándolos, pegándose y plegándose a ellos y procurando fundirse con ellos para dar en la obra un testimonio lo más fiel posible de aquella sociedad descuartizada por la guerra civil, cuyo retrato quiere hacer entero, sin que falte en él uno solo de sus miembros en su autenticidad más rigurosa, privado de la cual el conjunto no podría ser auténtico. Pero todo esto -dirá alguien-, que está bien para probar la preocupación estética del artista creador -narrador o retratista- por la composición de su obra; o la preocupación ética del testigo -la novela obedece a un claro propósito testimonial- por la veracidad y la exactitud de su testimonio, ¿qué tiene que ver con el liberalismo que profesaba Unamuno? Pues tiene que ver bastante más de lo que a primera vista se percibe, porque su actitud política estuvo determinada por la misma manera de ver, de abordar, de sentir y de tratar las cuestiones que, ya desde sus escritos de juventud, determinó su actitud religiosa, su actitud estética, su actitud filosófica. Así, en la Introducción de su primera serie de ensayos de gran aliento, publicada en 1895 (a sus 31 años) bajo el título En torno al casticismo, leemos: «Suele buscarse la verdad completa en el justo medio por el método de remoción, via remotionis, por exclusión de los extremos, que con su juego y acción mutua engendran el ritmo de la vida, y así sólo se llega a una sombra de verdad fría y nebulosa. Es preferible, creo, seguir otro método: el de afirmación alternativa de los contradictorios; es preferible hacer resaltar la fuerza de los extremos en el alma del lector para que el medio tome en ella vida, que es resultante de la lucha». Lo que, más de tres lustros después, en plena madurez ya, confirmaría en este pasaje -entre otros muchos, del mismo y otros libros- del capítulo XI de su Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, donde se describe a sí mismo como «[...] hombre de contradicción y de pelea, como de sí mismo decía Job: uno que dice una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza, y que hace de esta lucha su vida. [...] es la contradicción íntima precisamente lo que unifica mi vida y le da razón práctica de ser. O más bien es el conflicto mismo, es la misma apasionada incertidumbre, lo que unifica mi acción y me hace vivir y obrar». Fue afirmando alternativamente los contradictorios, engolfándose en la contradicción íntima que unificaba su vida, como Unamuno pensó, sintió y escribió, e hizo política, y profesó su liberalismo y creó Paz en la guerra; sólo que, en aquella su primera novela, no se contentó con operar así, sino que, además de afirmar los contradictorios, introdujo a Pachico Zabalbide como elemento sintétizador, hombre -mozo, más bien- del justo medio. En cambio, más tarde, este recurso es raro en Unamuno, de quien se ha señalado con razón que, junto a las contradicciones, no encontramos (o sólo encontramos rara vez) en su obra la capacidad y el medio de superarlas. Y se ha llamado a esto «dialéctica negativa»; pero me pregunto si merece el nombre de dialéctica, ni negativa ni de ninguna otra especie. Su costumbre preferida es la de instalarse en la contradicción, como empantanándose en la afirmación y la negación de una misma cosa, y dejar que la contradicción opere por sí misma, sin buscar la síntesis superadora. Por eso digo que la inserción del unamuniano Zabalbide en Paz en la guerra no tiene nada de unamunesca, pues Pachico viene a ser un superador de la contradicción liberales-carlistas (así, en concreto; mucho más que, en abstracto, liberalismo-carlismo), y viene a serlo por el hecho mismo de su postura abstencionista, de su quedar al margen o por encima de la guerra, mucho más que por su modo de pensar y sentir las grandes cuestiones, pues aquí el propio Pachico se empantana a su vez (autorretrato, al fin) en las mismas contradicciones que el autor. Por eso, el liberalismo de Unamuno es crítico, pero no es sólo crítico; tampoco creo que sea exacto -por lo que acabo de decir- el calificarlo de dialéctico, ni siquiera de «dialéctico negativo»; y decir que es contradictorio, se prestaría a confusión; como se prestaría a ella el decir que es agónico (por mucho y bien que se sepa lo que «agónico» significa en Unamuno). Es un liberalismo amasado en contradicciones, un liberalismo en conflicto consigo mismo, que necesita del adversario para seguir existiendo, que sólo adquiere plenitud al convivir con éste y frente a él, y medirse con él en una contienda que es, a la vez, abrazo porque es esfuerzo de comprensión para sentir el peso de la razón del otro y, así, enriquecer la propia razón. Y si a esta forma de concebir, de entender, de sentir y de hacer la política liberal u otra- no le encontramos adjetivo adecuado de orden general, tampoco debemos preocuparnos gran cosa por ello, pues no vamos a sucumbir a la manía etiquetadora (que a Unamuno, por cierto, le resultaba extremadamente cargante): pongámosle uno de orden particular, llamándola unamuniana o unamunesca, y sanseacabó. Huella perturbadora En sus Recuerdos de niñez y de mocedad confesó Unamuno que el bombardeo de Bilbao en la última guerra carlista fue «el suceso que dejó más honda huella en mi memoria». Varios años después, en su prólogo a la segunda edición de Paz en la guerra, escribió que sus sueños infantiles habían sido acunados por «los estallidos de las bombas carlistas». Todos idealizamos y añoramos los sucesos de nuestra infancia y los rumores que mecieron nuestros sueños de niñez, incluso si eran tan detonantes como los estallidos de que nos habla el escritor: unos estallidos que a aquel mocoso de nueve años (avispado y agudo íde ingenio, con una curiosidad inmensa y una imaginación excepcionalmente rica,¡presta siempre a volar muy alto al menor estímulo), más que estremecimiento y pavor, de esos que dejan huellas hondamente perturbadoras en ciertos espíritus sensibles y asustadizos, ie producían entusiasmado afán de entender todo aquello y de participar destacadamente en la trascendental labor de hacer historia: lo que él, ¡seria y solemnemente, llamaría mucho más tarde «primer albor de conciencia civil». Ahora bien: no son el pavor y el estremecimiento los únicos que dejan en las mentes esas huellas perturbadoras y profundas de que acabo de hablar. Que la huella dejada en la de Unamuno por el despertar de su afán de protagonismo cívico fue profunda, es indiscutible y evidentísimo. Pero, ¿no fue también perturbadora? Su empeño, reiteradamente puesto, en idealizar aquella guerra y, a través de ella -que era su guerra, concreta y particular-, la guerra en general, en abstracto, ¿no manifestaba una perturbación, una forma de anormalidad que revistió, a la larga, carácter obsesivo? Los textos arriba trascritos nos muestran que se había fabricado una imagen de aquella contienda, que tenía excesivas pinceladas color de rosa, almibarando artificialmente una realidad mucho más amarga que lo que su lectura permite imaginar. Y conste que me refiero a la lectura no del Unamuno joven que acababa de vivirla, sino del de madurez y senectud, distinto del de niñez y mocedad. Pues, todavía en Peí- en la guerra, se percibe lo mucho que de trágico, de negativo y destructor, tuvo aquel choque terrible; pero hay que haber leído la novela (que es, casi entera, historia pura) o una historia fidedigna y realista en sus detalles, para no dejarse engañar por lo que el propio autor escribió más adelante, a medida que el tiempo, con su paso y su mano metamorfoseadores, fue idealizando en su magín los recuerdos de aquellos tristes y negros días, cada día menos tristes y menos negros en su pluma. Ya el llamar a la última de las carlistadas «el más grande y más fecundo episodio nacional» (en su prólogo a la segunda edición de Pai en la guerra, es usar una licencia retórica muy difícil de otorgar a cualquier escritor, e imposible de conceder a quien hizo de esa novela-por la ¡abundancia y la precisión de los datos, así como por la exactitud, cuidadosamente comprobada, de casi todos éstos- un relato auténtica y rigurosamente histórico. No hay duda de que el «episodio» fue muy fecundo para él, pues le inspiró multitud de ideas, sentimientos e imágenes de gran valor a lo largo de su vida y, de momento, sacudió su espíritu, adelantó el despertar de su conciencia cívica, etcétera; pero, ¿lo fue tanto para su patria española, para su patria vasca, para Bilbao (su «patria sensitiva», como él la llamó)? Tenemos muchos y muy serios motivos para dudarlo, a menos que estimemos la fecundidad no cualitativamente, sino sólo cuantitativamente: pues sí, en tal caso, hay que admitir que aquella guerra civil, como las que la precedieron y la que vino sesenta años después, fueron muy fecundas, ya que produjeron innumerables males además de -¿cómo no? lo contrario habría sido im- posible- unos cuantos bienes. Pero, ¿es esto lo que Unamuno quiso decir cuando escribió «fecundo»? Me temo que no. También en otros lugares de su obra dice que la guerra es parto, fijándose en el aspecto positivo que las guerras poseen, como lo poseen todas las cosas del mundo, por muy negativas que sean. Unamuno subraya deliberadamente, y hasta magnifica, ese lado positivo, como si olvidase que, para muchos desgraciados, ésa es la cara oculta de la guerra: la que ellos nunca llegaron a ver, pues sólo les tocó lo malo. La guerra de su niñez, sublimada e idealizada más tarde, no podía ya darle miedo; y por eso, acabó no recogiendo de ella sino lo que de positivo había dejado (sobre todo, en el espíritu del propio escritor). Y así, la llamó «santa» en un artículo publicado el 20 de diciembre de 1935, ya en vísperas de la siguiente, de la non sánela cuya proximidad olfateaba y le daba miedo, por lo que en ese mismo artículo pregunta si los políticos entonces enfrentados querían «llevar a España a que se suicide»: es decir, a la tumba, no a la sala de partos, ni a la fecundidad, ni -mucho menos- a la santidad que veía, o creía ver, en la otra guerra, la de antaño, la que no podía ya darle miedo como no pueden ya dar miedo las astas a toro pasado. Como no le dio miedo -porque estaba seguro de no correr el riesgo de que un gobierno le hiciera caso- la primera guerra mundial; y por eso, porque sabía que (por mucho que él y otros lo reclamasen) España no iba a entrar en ella, pidió y propuso y exigió que fuera beligerante al lado de Francia, Inglaterra y sus aliados, y participó en el célebre mitin en la plaza de toros de Madrid el 27 de mayo de 1917, que fue suma y compendio de la frivolidad, de la irresponsabilidad y la ligereza con que cabe tratar los asuntos públicos más graves por quienes no tienen -afortunadamente, al menos en aquella ocasión- la más remota posibilidad de que la decisión acerca de ellos sea puesta en sus manos. Pues Unamuno, que tan agudamente censuró la frivolidad y con tanta maestría vapuleó a los frivolos, no supo o no quiso dejar de serlo él mismo en ocasiones; y en ocasiones, a veces -como aquélla-, harto importantes. Presintiendo la catástrofe Fuese frivolidad o fuese idealización, sus reiteradas endechas a la «guerra civil que brizó los ensueños civiles de mis años mozos» (17 de mayo de 1932), a «las dos guerras civiles que retemplaron el alma de mi abuela» (15 de enero de 1936) la muy admirada, enérgica, rezadora y liberal doña Benita de Unamuno, madre de su madre, hermana de su padre, y hombre fuerte de aquella familia sin hombre que fue la de su niñez y adolescencia (pues el padre del escritor y hermano de su abuela materna había fallecido cuando el pequeño Miguel estaba para cumplir seis años), su optimista visión -en suma- de la guerra civil de antes, no le impedían temblar ante la previsión pesimista de la guerra civil de después, y tanto más cuanto que iba sintiendo que ésta se acercaba y parecía cada día más inevitable, sin que le consolase la esperanza de que, a su vez, la futura contienda retemplaría el espíritu de nuevas Benitas y despertaría la conciencia cívica de nuevos Migueles. Por eso, ya el 30 de septiembre de 1934, en las solemnidades de su jubilación y sin dejarse embriagar por los vapores del incienso tan copiosamente quemado en su honor en aquella circunstancia, puso a su discurso oficial dirigido a los estudiantes un estrambote añadido a última hora, a la vista de noticias alarmantes (muy propias de aquellas vísperas del sangriento octubre de dicho año), en el cual decía: «[...] leñéis que enseñar a vuestros padres -a nosotros- que esa marea cíe insensateces -de injurias, de calumnias, de burlas impías, de sucios estallidos de resentimientos- no es sino el síntoma de una mortal gana de disolución. De disolución nacional, civil y social. Salvadnos de ella, hijos míos. Os lo pide al entrar en los setenta años, en su jubilación, quien ve, en horas de visiones revelatorias, rojores de sangre y algo peor: livideces de bilis.» Una semana después, el levantamiento de octubre trasladaba de la retórica a la vida-y a la muerte- los rojores y las livideces tan certeramente previstos. Tres meses más tarde, el día de Reyes de 1935, hablando en nombre del Presidente de la República, dirigía Unamuno a los niños de España una súplica: «con este agasajo, con esta fiesta queremos ganar, más que vuestro agradecimiento, vuestro perdón. Perdón, niños de España, para vuestros mayores». Y seguidamente, haciéndose portavoz de los niños, decía a los adultos: «que España sea una casa de familia, entonces os perdonaremos». Trascurre un año justo. Y el 7 de enero de 1936, escribe a Guillermo de la Torre, refiriéndose a la inminente campaña preparatoria de las elecciones a Cortes del 16 de febrero siguiente: «Buen año, y en él fe, aguante y brío para soportar la batalla de la guerra civil que se avecina». Pero la expresión «guerra civil» le es tan cara, que no le sirve para denominar algo que prevé tan detestable; algo que detesta, de antemano, con toda su alma. Por eso, en un artículo suyo que se publicará al día siguiente, leemos: «con este género de guerra incivil -salvaje-, la campaña política que se anuncia (y que todavía no es sino campaña electoral) quizás acabe por atontar a todos»; y a continuación se lamenta: «¡Ay España, mi España, cómo te están dejando el meollo del alma!». Y a veces siente la tentación de volver a expatriarse: frente al «¡hay que tomar partido!», que es el grito de «los locos de todos los partidos, uno presiente haber de tener que tomar el partido de partirse del campo de batalla que se está haciendo su pobre patria expuesta a la demencia furiosa» (7 de febrero de 1936). Pero resiste a la tentación, y no parece ser pretexto la razón que da el 10 de abril al embajador español Díez-Canedo para excusarse de acudir a Buenos Aires, al Congreso del PEN Club: «lo que sobre todo me retiene es el estado de la cosa pública (res publica) en esta nuestra España, sobre la que veo cernirse una catástrofe». Si fuese mero pretexto, ¿no habría aprovechado, para quedarse fuera, el viaje que, en febrero y marzo, había hecho a Oxford, donde había sido investido doctor honoris causal Sin embargo, la amenaza de la «catástrofe» se aproxima y, con su proximidad, renace la tentación de marchar (¿o el temor a tener que marcharse?): «Aquella Hendaya, a la que no sé si tendré que volver» (8 de julio de 1936). Su último artículo, aparecido el 19 de julio, se titula «Emigraciones»... pero nada tiene que ver con la suya. Ahora, se trata de los pájaros. Ese mismo día. el alzamiento iniciado en África el 17 se extiende a Salamanca a primera!hora de la mañana, y apenas si tropieza con muy leve resistencia. Es domingo. Uñamuno, solidario de los sublevados desde el primer momento, se sienta en la terraza del café Nove/ly, en plena Plaza Mayor, dando la mayor sensación posible de serenidad. En la guerra «incivil» No es cosa de contar aquí lo que tantos han relatado ya: sus manifestaciones no contra la República, sino contra el Gobierno de Madrid por haberla adulterado; su destitución -meramente nominal- del rectorado por el Presidente Azaña; su amargura e indignación al ver el giro que toman las cosas en la media España controlada por el bando de su elección; el estallido de su protesta el 12 de octubre, en la ceremonia inaugural del curso académico; su destitución -esta vez, efectiva-por el general Franco; su confinamiento, tras de algunas salidas, medio voluntario y medio impuesto, en su domicilio; su repentina muerte el 31 de diciembre. Lo que sí merece la pena de señalar es que en el; Cancionero, su diario poético, no aparece composición alguna entre el 10 de abril y el 29 de setiembre. Ni la proximidad de la guerra, que siente como la sentía cualquier español dotado de sensibilidad; ni su estallido, del que es testigo; ni sus primeros avalares, que siguió -sin duda- atentamente, le inspiran un sólo versol Tampoco las noticias de des trucciones y asesinatos. ' El soneto fechado el 29 de setiembre (festividad de San Miguel, en la que cumple 72 años) tiene carácter puramente religioso y se refiere exclusivamente a su propio y personal destino ultraterreno. Pasa un mes, preñado de hechos importantes, y el silencio continúa hasta el 28 de octubre (ha dejado ya de ser rector), en que escribe tristemente, desganada y desencantadamente: «Horas de espera, vacías: se van pasando los días sin valor, y va cuajando en mi pecho, frío, cerrado y deshecho, el terror. Se ha derretido el engaño ¡alimento me fue antaño! ¡pobre Je! lo que ha de serme mañana ... se me ha perdido lagaña... no lo sé...! [ \ Cual sueño de despedida . ver a lo lejos la vida que pasó, y entre brumas en el puerto espera muriendo el muerto que fui yo. Aquí mis nietos se quedan alentando mientras puedan respirar... la vista jija en el suelo, qué pensarán de un abuelo singular?» Versos escalofriantes, de alguien que se siente aterrado y derrotado; y más aún: muerto. Diríase que el poeta vive, en su derrota y terror, su propia muerte. Las poesías siguientes parecen, más que otra cosa, puertas de escape que su autor se agencia para huir de una realidad que ni ignora, ni le es indiferente, ni puede dejar de martirizarlo. Sus temas: búsqueda de Dios, una imagen de Cristo, el anillo nupcial de su mujer («ahora en mi dedo»), una golondrina, «la primera palabra que pronuncié», un murciélago, el firmamento estrellado... ¿Es que en España no está ocurriendo nada? Por fin, el día de Navidad -seis antes de que la muerte lo arrebate repentinamente-, a vueltas con sonetos en francés de Ronsard y Nerval, otro amargo quejido: «[...] Y yo en mi hogar, hoy cárcel desdichosa, sueño en mis días de.la libre Francia, en la suerte de España desastrosa, y en la guerra civil que ya en mi infancia libró a mi seso de la dura losa del arca santa de la podre rancia.» Añoranza, pues, del exilio (antes temido) como espacio de libertad visto desde el hogar hecho prisión; lamento -¡tan tardío, al menos en el Cancionero!- sobre la suerte de España... y recuerdo de la guerra civil; pero de la que liberó al niño que fue, no de la que ha encarcelado al viejo que ahora es. En medio de ésta, Unamuno no puede dejar de ensoñar aquélla, la que lo hizo libre. Esa es, para él, la diferencia entre ambas: de liberación la una, de encarcelamiento la otra, para su persona. Civil, la guerra que lo despertó a la civilidad; incivil, la que venía temiendo que iba a serle fatal y que, una vez desencadenada, lo está maltratando, a él como a tantos otros (lo mismo que a tantos otros maltrató, mucho más que a él, la última carlistada). El resto parece no interesarle. Sin embargo, sabemos de cierto que en aquella hora terrible se interesó, y mucho, por la suerte ajena. Marañón parece haber dicho, recién muerto Unamuno, que estaba seguro -y añadió: «hablo como médico»-de que éste había muerto «de ver la paz de España más remota que nunca». Es posible. Como lo es que, para aquel hombre con una no grave, pero ya vieja, lesión cardíaca y que acostumbraba a caminar a diario largos trechos, resultase mortal la forzada inmovilidad que entrañaba su permanencia en casa. Por supuesto que un factor pudo sumarse al otro. En cualquier caso, aquella guerra mató a Unamuno. Y no es temerario pensar que, si hubiese podido -y querido- escapar al extranjero, como escaparon el propio Marañen, Ortega y Gasset, Madariaga y tantos liberales de su temple, aunque la paz de España habría seguido estando igual de remota, su vida se habría prolongado algún tiempo: quizás el suficiente para asistir al final de la contienda... El hecho de hallarse inscrita entre dos guerras civiles y cargada de otra más, da a la existencia mortal de Miguel de Unamuno cierta grandiosidad trágica -de tragedia helénica, movida por su fatalidad-, con la que se puede hacer literatura (y hasta es posible que buena literatura), pero sin pasar de ahí. El escritor pudo haber muerto, dejándonos su herencia prácticamente íntegra, tres o cuatro años antes de 1936, sin sospechar siquiera la cercanía de la hecatombe que empezaría en julio de este año. Con lo cual, el grandioso cuadro no habría podido componerse. Es, en cambio, difícilmente discutible que hubo una relación de causa a efecto entre, por un lado, la marca dejada en su espíritu por la guerra civil vivida de niño, y por otro el importantísimo papel que, en la obra literaria del joven, del adulto y del viejo, desempeñó la memoria de aquella lucha para describir, ilustrar, explicar, hacer sentir, las batallas interiores del hombre Unamuno, del escritor, poeta, creador, filósofo, creyente y dubitativo Unamuno, su contradicción íntima y el fondo de paz en que, por debajo y a pesar de todo, aseguraba bañar su alma. Y parece también seguro que la honda huella de aquella guerra en su ánimo fue, además de profunda, perturbadora (como antes dije), pues engendró una visión desorbitadamente optimista y benévola de lo que fue una contienda brutal, sangrienta, salvaje en algunos, ruinosa para muchos y calamitosa para casi todos. Ya hemos visto cómo esa visión perduró hasta los días postreros de su vida: el Unamuno de la madurez y, más todavía, el de la vejez, se aferraron porfiadamente ^a ella, proclamando la excelencia de la guerra civil. Por eso consideró indigna de ese adjetivo a la que estalló en el año 36 y que, a sus ojos, de excelente no tenía un pelo. Y por eso la llamó incivil, negándole así el derecho a equipararse a las guerras civiles de verdad, a las buenas, a las que tan maravillosamente despiertan conciencias cívicas en los niños y retemplan los ánimos de abuelas enérgicas con vocación de matriarcas... sin darse cuenta de que,'si añoraba y exaltaba así la última de las carlistadas era porque, con los años, había ido idealizándola cada vez más, «civilizándola», limpiándola de su incivilidad o incapacitándose para ver ésta, pese a ser patente... En suma: por haber caído en la trampa que se había tendido a sí mismo a propósito de ella. Tal es la disculpa de su evidente empeño en que también cayéramos en esa trampa los demás. J. M.deA.* * Ensayista.