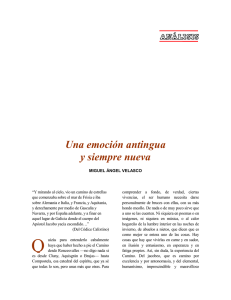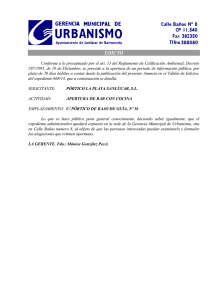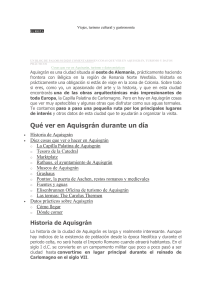Num112 013
Anuncio

Una emoción antingua y siempre nueva MIGUEL ÁNGEL VELASCO “Y mirando al cielo, vio un camino de estrellas que comenzaba sobre el mar de Frisia e iba sobre Alemania e Italia, y Francia, y Aquitania, y derechamente por medio de Gascuña y Navarra, y por España adelante, y a finar en aquel lugar de Galicia donde el cuerpo del Apóstol Jacobo yacía escondido…” (Del Códice Calixtino) uizás para entenderlo cabalmente haya que haber hecho a pie el Camino desde Roncesvalles —no digo nada si es desde Cluny, Aquisgrán o Q Brujas— hasta Compostela, esa catedral del espíritu, que ya sé que todas lo son, pero unas más que otras. Para comprender a fondo, de verdad, ciertas vivencias, el ser humano necesita darse personalmente de bruces con ellas, con su más hondo meollo. De nada o de muy poco sirve que a uno se las cuenten. Ni siquiera en poemas o en imágenes, ni siquiera en música, o al calor hogareño de la lumbre interior en las noches de invierno, de abuelos a nietos, que dicen que es como mejor se entera uno de las cosas. Hay cosas que hay que vivirlas en carne y en sudor, en ilusión y entusiasmo, en esperanza y en fatiga propios. Así, sin duda, la experiencia del Camino. Del jacobeo, que es camino por excelencia y por antonomasia, y del elemental, humanísimo, imprescindible y maravilloso caminar sin más. La vivencia del Camino es como compartir una emoción antigua y verdadera, siempre nueva. Y conviene aquí subrayar muy mucho el verbo “compartir”. Dejemos las cosas bien claras desde el principio: es una emoción, una vivencia, religiosa; o, cuando menos, fundamental y primordialmente religiosa; o, de lo contrario, parcial, incompleta y falseada, si no falsa. Ni éste es el lugar ni yo soy quién para entrar en demasiadas teologías, pero si algo es el Evangelio —sin el cual, ciertamente, no se explica el Camino— es buena noticia, comunicación; si los primeros periodistas, comunicadores cristianos, se llamaron Lucas y Marcos, Juan y Mateo… y Santiago y Pablo, con el transcurrir de los siglos, la transmisión de la antorcha viva del espíritu de una generación a otra, encontró a sus primeros comunicadores y las primeras facilidades en los juglares y cronistas del Camino que parió a Europa. Y cauce de comunicación auténtica, trasvase, sinergia sigue siendo. En el umbral del tercer milenio Cuando pisamos ya el umbral del tercer milenio del cristianismo y la Cristiandad celebra un Año Santo Jacobeo y se dispone a conmemorar, como es debido, el Gran Jubileo del 2000, resuena en la médula misma de nuestra civilización la antiquísima canción del salmista peregrino. Cualquiera que haya leído el Libro del Éxodo, o sentido en su interior el gozo misterioso de la luz de la Resurrección de Cristo, ha tenido que notar el esplendor del episodio de Emaús, que, a los ojos de cualquier exégeta de buena fe, resplandece no sólo como el signo más deslumbrante de la mutación de la naturaleza humana del Cristo que resucita vencedor de la muerte, sino como el nexo más prodigioso e íntimo que une el permanente peregrinar del Antiguo Testamento y el del Nuevo: un derroche de gracia —plenitud de comunicación— en el que late la pregunta de los dos caminantes de Emaús: “¿No ardía nuestro corazón a lo largo del camino? Quédate con nosotros, Señor, que anochece…” Anochece en nuestro mundo de 1999 de muchas más maneras, y más trágicas, absurdas e incomprensibles que entonces. El ser humano postmoderno se las da de estar de vuelta; muchas veces, sin haber iniciado siquiera la ida del camino. Tal vez por aquello de que quien busca, por el mero hecho de buscar ha encontrado, ya decía nada menos que el viejo Homero que lo que importa realmente es el camino, el viaje. Toda la vida, claro, es camino; y una de dos: o se va bien provisto para las necesidades de la ruta, sin olvidar la natural y esencialísima brújula interior, o se pierde el caminante irremisiblemente. El hombre actual, el político que se cree superinformado y el desinformado de lo que algunos entienden como información pero informadísimo sobre lo que verdaderamente cuenta, cae muy a menudo en la trampa de la prepotente autosuficiencia: ¿quién de ahora mismo no cree, por ejemplo, que la televisión o Internet son insuperables medios de comunicación? Pero, ¿lo son? ¿De veras? ¿O deberían serlo, o podrían serlo, pero en realidad incomunican y aíslan? Por estos andurriales importa mucho la Polar y, por tanto, la brújula, señores y amigos. Entre bombardeos en Kosovo y crímenes y deportaciones en Timor, entre erotismo desatado en el festival de cine de Venecia y el creciente estupor ante un anciano Papa de Roma que se está dejando la vida en el intento de lograr que Europa respire con sus dos pulmones, el del Este y el del Oeste, algo tienen Compostela y el Camino que esta vieja Europa, este viejo mundo anda buscando como a tientas. No aíslan. Unen. ¿Diálogo, o cháchara que aturde? Los seres humanos de esta hora de la Historia, los concretos, con nombre y apellidos, los vecinos de al lado, sin ir más lejos, ¿nos comunicamos, o luchamos para ver quién grita más y achanta al otro? ¿Lo nuestro es diálogo, o es careta, paripé, cháchara que aturde desde nuestra propia concha, refugiados como caracoles o como tortugas en “mi” casa, “mi” empresa, “mi” coche, “mi” periódico, “mi” coraza, “mi” familia-fortaleza asediada en vez de horizonte y de ventana abierta? ¿Nuestra libertad es un perfume irresistible y contagioso, o una tapadera vergonzante de intereses, cuando no una indigna coartada de tantas complicidades, las más de las veces injustamente impunes? ¿Nuestra prudencia es tal, o es cobardía monda y lironda? A lo largo de los siglos, el Camino ha sido, es y seguirá siendo el mejor antídoto contra todos estos venenos esterilizadores. Imaginaba Álvaro Cunqueiro —que es como decir que era verdad—: a la vez que la estr ella que señalaba en la esquina de Finisterre dónde estaba el cuerpo del Apóstol, otra estrella se ponía a pique sobre las puertas de Aquisgrán. Y así nació, miren ustedes por dónde, comunicándose, la mismísima Europa; por cierto, la única posible. Y soñaba el bueno de don Álvaro, aquel juglar gallego, si la estrella de Iría y la de Aquisgrán no serían la misma… Lo eran. Claro. Una corriente irresistible de vida Gentes de Londres y de Maguncia, venecianos y croatas, artesanos y menestrales del Guadalquivir y del Loira, mercaderes y príncipes, santos y pecadores —japoneses hoy, y australianos, ejecutivos neoyorquinos y campesinos de las tierras de pan traer— comparten lo esencial en el Camino: ríos, puentes, calzadas y albergues, pero más que nada, fe y esperanza. Es un trasvase prodigioso de fe y cultura, de modos de pensar y de costumbres que ha cumplido un fecundo milenio. Roncesvalles y Estella, Nájera y Silos, Burgos, Frómista y Sahagún, cada trozo de calzada romana, cada sepulcro recordado o no, son otras tantas estrellas en este trascendente manantial y reguero de espíritu, de solidaridad y concordia integradoras, de leyenda, de historia, de lírica provenzal y de cantares de gesta, de compartir, en románico o en gótico, lo mejor de la Humanidad: una corriente irresistible de vida en la que se aprende que lo distinto no separa sino enriquece. Eso es el Camino. La Puerta Mayor, la de la Gran Perdonanza, no habría podido ser tallada en piedra que parece viva por el maestro Mateo si un pescador de Galilea, hijo del Trueno por apodo, no hubiera dejado barcas y redes, hace veinte siglos, para seguir a un tal Jesús de Nazareth, aquel que dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Para ir a la Verdad y a la Vida, el “homo viator” no puede hacerlo más que por el Camino y notar, igual que los dos de Emaús —y si no, mala señal—, cómo le arde el corazón al caminar. El Camino ha ido tallando después, y talla jornada tras jornada, muchas más piedras, éstas sí vivas e inmortales, que las del Pórtico de la Gloria. Insuperablemente lo vio Gerardo Diego: “También la piedra, si hay estrellas, vuela”. El sombrero para el sol y para la lluvia, y la capa y la esclavina, la escarcela para el dinero con que poder yantar y seguir viaje, el bordón como apoyo y defensa, la calabaza para el agua limpia y regeneradora, las sandalias para andar y la concha para beber… Pero, sobre todo, la fe y la esperanza y la ilusión y el ideal compartido. Nada puede enriquecer más al ser humano, sea rey o mendigo, que una conciencia común. Un cántico nuevo Hay que haber hecho a pie el camino, ya digo, para entenderlo a fondo: hasta llegar al Monte del Gozo, leguas y leguas, tradiciones, consejos, rezos y salmos, música y arte, plegarias y platos, costumbres, trueques, casamientos, diplomacias, heridas y hospitales, amores y muertes, el río de la vida, una memoria larga de hechos y leyendas, al son del Ultreya (“ultra eia”): más allá, siempre más allá… Hoy que tan de moda está el slogan “Sin fronteras” —médicos sin fronteras, payasos sin fronteras, periodistas y políticos sin fronteras—, bueno es saber y recordar que en el Camino siempre estuvo de moda el espíritu humano sin fronteras, para llegar al Pórtico de la Gloria, o, por mejor decir, a la gloria del pórtico, y sobre todo de cuanto el pórtico abre. “Santiago, y abre Europa”: la canción del Camino es un cántico siempre nuevo y fascinante.