PROEMO1
Anuncio
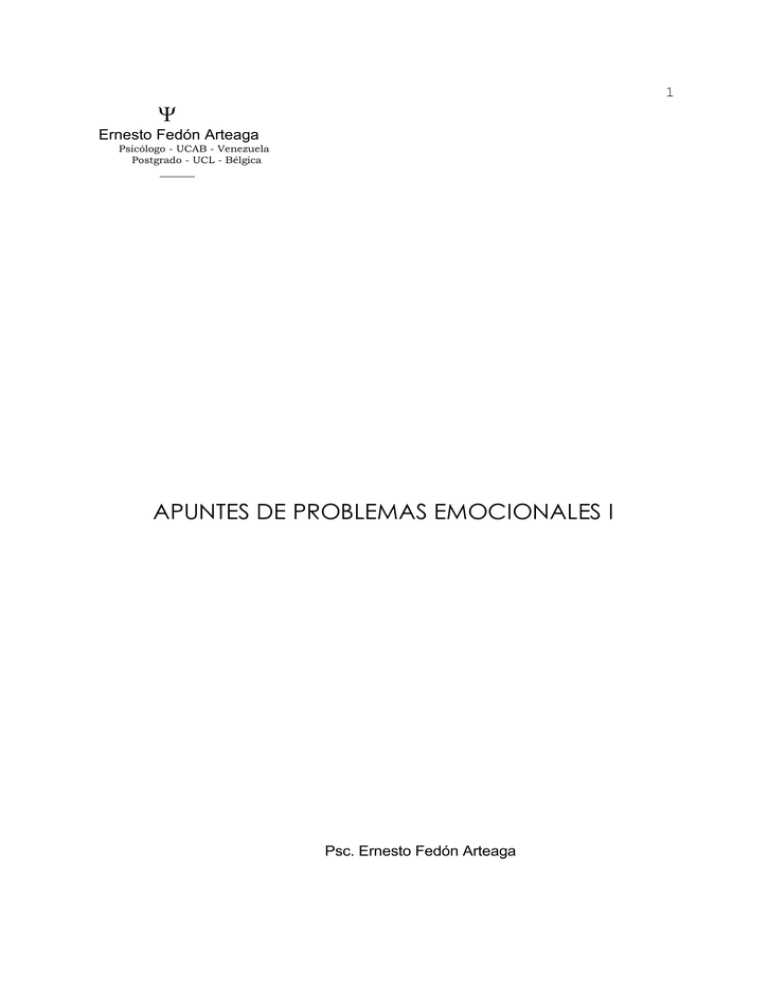
1 Ernesto Fedón Arteaga Psicólogo - UCAB - Venezuela Postgrado - UCL - Bélgica ______ APUNTES DE PROBLEMAS EMOCIONALES I Psc. Ernesto Fedón Arteaga 2 INTRODUCCION: Estos resúmenes que a continuación les he preparado son un compendio de los temas que trataremos en clase en este semestre. Forman parte de los recursos de que dispondrá para asimilar mejor la materia. Recuerde que para aprender inteligentemente es necesaria la subsunción de las ideas y el proceso que se da para ello implica atender bien, comprender, retener y aplicar. Estos apuntes pretenden sintetizar las ideas principales expuestas en clase pero no son suficientes para aprender, requieren su esfuerzo de atención y comprensión. Los temas aquí presentados ayudan en el sentido de reducir considerablemente la función de "copiar" en clase y dedicar más esfuerzos a comprender. La materia en cuestión se denomina PROBLEMAS EMOCIONALES 1 y de acuerdo al programa su objetivo general es que el alumno "conozca e identifique las diferentes categorías diagnósticas que se manejan actualmente, en relación a las diferentes formas de presentación de los problemas emocionales en la persona con dificultades en el proceso de aprendizaje o mayor/menor compromiso cognoscitivo." Los cinco capítulos que siguen y las lecturas y bibliografía recomendadas completarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir para dominar los objetivos programáticos de este aspecto clínico de su carrera. Cualquier sugerencia será bienvenida para mejorar progresivamente estos apuntes. Valencia, octubre del 2007 Ernesto Fedón Arteaga Psicólogo 3 CAPITULO I CONCEPTOS GENERALES I.- SALUD Y DESAJUSTE: Aunque cada persona tiene sus propias características que la distinguen de los demás, han sido definidas como anormales ciertos tipos generales de personalidad basándose en descripciones clínicas, aunque todavía no tengamos los estudios necesarios para comprender mejor la dinámica del desarrollo de cada caso particular. Podemos decir, que entre la salud y la enfermedad existe un continuo y que en muchas oportunidades es difícil distinguir entre lo casi normal y lo casi patológico. No así en los cuadros claramente definidos de salud o enfermedad. II.- LOS CRITERIOS DE NORMALIDAD: Tenemos los siguientes criterios de normalidad: A.- Médico: Esta perspectiva, básica en medicina parte de la división entre salud y enfermedad, equiparándose salud con normalidad y enfermedad con anormalidad, por lo que dentro de este enfoque un individuo es normal cuando no presenta una franca psicopatología. Este criterio, aunque es bueno, no es suficientemente discriminativo. B.- Estadístico: Quedaría definida la normalidad como resultado de una investigación estadística o sea una relación definida por la distribución de datos en la curva de Gauss con su respectiva media y desviación para un grupo social determinado. Este criterio tiene dos defectos fundamentales: primero no discrimina suficientemente entre las desviaciones por exceso y por defecto y en segundo lugar margina la verdadera esencia de normalidad al no aclararnos los criterios estadísticos acerca de que cosa es lo normal o lo anormal. Además de lo acotado anteriormente, el problema del muestreo y procedimientos hacen muy difícil una verdadera estandarización. C.- Social: Utiliza la reacción que la conducta provoca en la mayoría de los seres humanos que forman el grupo social al cual pertenece el individuo. El problema principal de este criterio consiste en que en un mismo tipo de comportamiento, puede ser bien apreciado en un grupo social, mientras que en otro no. Lo mismo pasa con el tiempo y la Historia: las costumbres que en una sociedad eran aceptadas en una época, luego ya no lo son. D.- Normativo: Esta perspectiva considera la normalidad como el armonioso y óptimo funcionamiento de los diversos elementos del aparato psíquico que da lugar al máximo desarrollo y esplendor de las capacidades de que goza el ser humano. Se parte aquí de la idea de cómo deberían ser y comportarse los humanos y se considera a cada uno de ellos tanto más normal cuanto se acerca a esta imagen ideal. Este enfoque nos lleva a comprender que "entre la normalidad y la anormalidad no existe una solución de continuidad clara y definitiva, sino que ambas son los dos extremos de una transición progresiva e ininterrumpida". (Coderch, 1975). Un adulto sano "tiene capacidad para invertir afecto en otros, para entender sus necesidades, para lograr una relación heterosexual mutuamente satisfactoria, para ser activo y productor, con evidencia de que persiste y soporta frustraciones cuando prosigue con ciertas tareas hasta que las termina con éxito, para responder de manera flexible ante el estrés, para recibir placer de diversas fuentes y para aceptar sus limitaciones de una manera realista."(Kolb, 1985). 4 III.- EL DESAJUSTE EN EL NIÑO La enfermedad mental en el niño implica un desorden bien sea en el desarrollo (trastornos de etiología somática o de etiología psíquica-emocional) cuando hay dificultades en una de las etapas en las diversas áreas de la conducta o bien desórdenes que se presentan como consecuencia de desajustes intrapsíquicos producidos por los elementos de formación que rodean al niño (padres, sociedad, escuela, etc.). Se diferencia del adulto porque sus síntomas se presentan de acuerdo a la edad evolutiva y porque los mecanismos de defensa utilizados son diferentes a los de los adultos. De acuerdo a las diversas escuelas los estudios sobre el psiquismo infantil en las primeras etapas de vida proceden de dos fuentes distintas: "los estudios meramente descriptivos de formas y posibilidades de conducta (la edad en que se empieza a levantar la cabeza, a seguir los objetos con la vista, a oponer el pulgar a los restantes dedos, etc.) y entre ellos hay que destacar a Ch. Bühler, Piaget y Gesell y tienen la ventaja de su objetividad y los inconvenientes de toda psiquiatría descriptiva. Paralelamente a estos estudios, en los últimos cincuenta años, las escuelas psicoanalistas (primero Freud y luego su hija Ana, Melanie Klein, Abraham, etc.) han realizado una interpretación dinámica de estos datos englobándolos en los módulos de interpretación de la doctrina psicoanalítica. Tienen el inconveniente de sus posibilidades de errores interpretativos, pero entre sus ventajas hay que mencionar el descubrimiento de la dinámica de muchas conductas infantiles, que sin ellos no hubiera podido esclarecerse." (Vallejo Nájera, 1981). Por último, un tercer enfoque coloca la clave de la salud en el desarrollo de los niños en su capacidad para controlar su propia conducta. En esta concepción Carl Rogers sustenta la doctrina humanista junto con Abraham H. Maslow de que "la persona en sí tiene los elementos suficientes para ser equilibrado, siempre que se le de la oportunidad de desarrollarse siendo libre de ser el arquitecto de sí mismo, libre de decidir y escoger". (C.Rogers, 1963). IV.- CAUSAS DE LOS DESAJUSTES: Los trastornos evidenciados generalmente en la infancia, niñez y adolescencia tienen sus causas en los problemas que se presentan en la sucesión de las etapas de su desarrollo y su acaecimiento en una determinada edad puede alterar este desarrollo. Este retardo o detención se debe a múltiples factores que los agruparemos sucintamente en dos apartados: A.- Etiología somática: El psiquismo infantil tiene una increíble resistencia ante las agresiones orgánicas. Es muy raro que una enfermedad grave que no produzca deterioro neuronal, condicione una detención del desarrollo. Debemos notar, sin embargo las encefalitis y las meningitis como fiebres virales que pueden producir problemas así como los problemas teratológicos perinatales o del período prenatal ya no en este último caso por el infante sino por la mamá. B.- Etiología psíquica: Aparte de las oligofrenias, son los impactos emocionales los que provocan las más importantes alteraciones en el desarrollo psíquico del niño. Entre estos factores es bueno destacar: 1.- Carencia afectiva: cuyas consecuencias trágicas sobretodo en los 2 primeros años de vida se han estudiado con detalle en a) Hospitalismo, así como los desajustes del holón familiar. b) Celotipia ante el nacimiento de un hermano que genera el complejo de Caín y los consiguientes trastornos de conducta diaria (comida, agresiones, destrucción, anorexia, etc.) o bien regresiones. c) Ausencias y pérdidas: (divorcios, fallecimientos, etc.) que pueden producir una peudooligofrenia (retardo afectivo) por fijación o regresión y sin un tratamiento adecuado pueden convertirse en irreversibles. 5 2.- La angustia infantil: La angustia es compañera de la vida humana y en la infancia no hay mucha diferencia entre miedo y angustia: todo temor infantil lleva angustia y toda experiencia ansiosa se materializa en una imagen temerosa. También en la infancia irrumpe la angustia vital tanto en forma de crisis como de fases timopáticas. Entre los elementos psicógenos de la angustia infantil están los derivados de situaciones biológicamente angustiantes como la soledad y la obscuridad desvirtuadas por su uso en educación y que se traducen en terrores nocturnos y angustia libremente flotante o en problemas como enuresis, tartamudeo, etc., en los que se combinan estos factores emocionales con los somáticos. 3.- Trastornos situacionales transitorios: a) Entrada en la escuela: la iniciación de la "lucha por la vida" y la aparición de otras fuentes de poder distintas a la de los padres genera a veces problemas de conducta en los niños así como la sobreprotección de los padres o la sobreexigencia. Estas actitudes producen en el infante sentimientos de angustia y culpa que se traducen muchas veces en síntomas como hipoacusia de mediana intensidad, dificultades en el aprendizaje (lectroescritura, dislexias, disgrafías, etc.), entre otras. b) Crisis puberales: Son crisis somáticas y psíquicas de regular importancia con tendencia al aislamiento y pérdida de la empatía así como empobrecimiento de la vida psíquica. Algunos casos se presentan como brotes esquizofrénicos precoces y leves y en otros como crisis existenciales ante los nuevos horizontes que se abren al adolescente. El descubrimiento experiencial de la sexualidad, del mundo, las crisis de valores e identidad, la labor critica del yo especialmente en la valoración del esquema corporal son las causas de esta crisis que con una atención psicoterapéutica breve y básica, se superan, pero que si se dejan pueden afectar la personalidad y convertirse en crisis crónica, dando paso a una neurosis de difícil curación. (Vallejo Nájera, 1981) LECTURAS RECOMENDADAS: AVILA ESPADA A., (1987),"PSICODIAGNOSTICO CLINICO", ED. DESCLEE DE BROUWER, Cap. XV: Mega tendencias en la Evaluación de la personalidad: Hacia una Ciencia Humana de la Psicología Profesional. KENDAL PHILIP., (1988), "PSICOLOGIA CLINICA, Perspectivas Científicas y Profesionales", Ed. Limusa. Cap. 5: Enfoques de los trastornos psicológicos DAVISON GERALD, (1980), "PSICOLOGIA DE LA CONDUCTA ANORMAL, Enfoque Clínico Experimental", Ed. Limusa, Cáp. 3: Clasificación de la conducta anormal PORTELLANO JOSE A. (2005), “INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSICOLOGÍA, Edit. MCgraw-Hill BIBLIOGRAFIA CITADA: Coderch Juan (1975), "Psiquiatria dinámica", Ed. Herder, 68 Colb Lawrence (1985), "Psiquiatría Clínica, Ed. Interamericana, 110 Rogers Carl (1963), "Learning to Be Free", Ed. Lafayette, 268 Vallejo Nájera J.A. (1981), "Introducción a la Psiquiatría", Ed. Científico-Médica, 379, 381 6 CAPITULO II: LAS NEUROSIS A.- Generalidades: Desde hace tiempo, las neurosis tienen un lugar bien definido dentro de la psiquiatría adulta, pero no está tan bien definida en los niños. Sin embargo, con el tiempo se ha admitido su existencia en diversas modalidades: ansiosa, fóbica, de conversión, obsesivo-compulsiva y disociativa, así como las órganoneurosis o síndromes psicosomáticos. El significado de las neurosis infantiles tiene características especiales en el sentido de que constituyen un compromiso pasajero como una defensa en un momento necesario, como un alto en el desarrollo para poder formarse mejor, o sea siempre con un signo positivo de alerta sobre el desarrollo. (J. de Ajuriaguerra, 1975) Freud dijo que las neurosis infantiles son, en general, episodios regulares en el desarrollo del niño ya que este no puede hacer su evolución sin pasar por una fase más o menos acentuada de neurosis.(H. Numberg, 1950) Por otra parte Melanie Klein dice que es un modo de elaboración de las angustias psicóticas precoces, (Melanie Klein, 1964) mientras que Anna Freud admite que una perturbación mental en un niño no puede clasificarse de neurosis antes de que el conflicto patógeno sea internalizado. (Anna Freud, 1965). En general para hablar de neurosis el conflicto debe pasar el límite que lo coloque al margen de la realidad, haciendo sufrir a su entorno y al sujeto mismo considerablemente. B.- Etiopatogenia: Los elementos hereditarios y constitucionales han sido reconocidos por Freud como colaboradores en la génesis de las neurosis infantiles. También casi todos los autores insisten en la influencia del medio ambiente como factor importante. Anna Freud dice que lo que caracteriza el estado neurótico en un niño es el uso inmoderado y durable de los mecanismos de defensa que tiene, con negación de la realidad exterior. (Anna Freud, 1949) En un niño, desde luego esto se vuelve muy distorsionarte y aumenta la gravedad del cuadro especialmente a) cuando se hace una idea del mundo externo errónea, que no se corresponde con su inteligencia y b) cuando sus propias emociones le son extrañas, y cuando su motricidad escapa de control del yo. Para Eysenck, el síntoma neurótico es un modelo de conducta aprendido que por una razón u otra es inadaptado (Eysenck, 1976). Wolpe y los técnicos del aprendizaje opinan que la conducta neurótica es un hábito persistente de conducta inadaptada adquirida por un organismo fisiológicamente sano. (Robert Ladaouseur, 1987). Estas teorías conductistas descansarían sobre dos premisas: el principio de asociación de tipo pavloniano y el principio del control de la conducta por sus consecuencias (condicionamiento operante). En resumen podemos considerar la neurosis en el niño como un síntoma, como una fase del desarrollo o como un proceso. 7 C.- Evolución: Las neurosis infantiles se pueden considerar como un fenómeno pasajero y según el período de evolución del niño su pronóstico será mejor tanto en cuanto su período evolutivo sea más avanzado. Los estudios longitudinales manifiestan que hay una continuidad entre la neurosis del niño y la del adulto en los casos que se siguen clínicamente (adultos neuróticos), pero la mayoría de los niños neuróticos llegan a ser adultos normales y la mayoría de los adultos neuróticos desarrollan su neurosis solamente en la vida adulta. D.- Tratamiento: Si son parte de la evolución del niño, lo que importa es determinar hasta que punto se estructuran de manera a evitar que persistan o haya riesgo de reaparición. El tratamiento puede ser analítico, por métodos de modificación de conducta o bien humanistas. E.- Prevención: Las ciencias de la salud deben ser no solamente curativas sino esencialmente preventivas y por ello es evidente que los programas de salud pública, así como los concernientes a escuelas de padres, organizaciones vecinales, etc., son de una gran ayuda para resolver estos problemas. (J de Ajuriaguerra, 1975) LECTURAS RECOMENDADAS: RISQUEZ FERNANDO (1978), "CONCEPTOS DE PSICODINAMIA", Ed. Monte Avila, Cap. X: Las neurosis DAVINSON GERALD (1983), "PSICOLOGIA DE LA CONDUCTA ANORMAL, ENFOQUE CLINICO EXPERIMENTAL", Ed. Limusa Cap. 5: Perspectivas sobre la ansiedad y Cap. 6 Síndromes neuróticos. BIBLIOGRAFIA CITADA: Ajuriaguerra J de (1975), "Manuel de Psychiatrie de l'enfant", MCE, 677,678,691 Halles Robert y otros (2000), Sinopsis de Psiquiatr’ia clínica, Edit. Masson, 559 Eysenck H.J. (1976),"The learning theory model of neuroses - a new approach" en Behaviour Research and Therapy, 251 Freud Anna (1949), "Le moi et les mécanismes de défense", PUF,90 - (1965), "Le normal et le pathologique des enfants", PUF, 76 Klein Melanie (1964), "El psicoanálisis de niños", Hormé, 121 Ladouceur Robert, (1987) "Principios y aplicaciones de las terapias de la conducta", Debate, 23 8 CAPÍTULO III: NEUROSIS Y ESTABILIDAD EMOCIONAL. TIPOS DE NEUROSIS 1.- ANSIOSA: La ansiedad forma parte de la existencia humana y se caracteriza por un sentimiento de peligro inminente con actitud de espera y difícilmente compartible con otra persona. Va acompañado este sentimiento del "angor" con sus manifestaciones neurovegetativas y el objeto-fuente de la angustia o peligro puede ser un objeto interno o externo, pero ninguno de los dos definidos. a.- Ontogenia: La angustia es como una prefiguración de la muerte en el organismo desde el nacimiento. La estructura anatomofisiológica de la emoción está lista para funcionar (sistema límbico) desde que un organismo aparece y por otra parte hay un componente constitucional de angustia de origen filogenético. (Recordar emociones primarias de Watson). Además se puede pensar en la teoría de O. Ranck sobre el trauma del nacimiento, origen de toda angustia y con él los teóricos de la muerte como origen filogenético de la angustia como dice M. Zlotowicz y por último las teorías conductistas que la ubican como un condicionamiento de estímulos mal percibidos (flotantes) que se aprenden y continúan vigentes sin extinción. b.- Manifestaciones: Tenemos varios tipos de manifestaciones de la angustia en los niños. Citaremos las más importantes: - Angustia episódica: son crisis de ansiedad de duración variable en el curso de ciertos episodios médico-quirúrgicos y en ciertas afecciones febriles que normalmente aparecen con la enfermedad y desaparecen con ella, pero que en algunos casos se prolongan dependiendo ya más del entorno o la personalidad del niño que de la situación transitoria que originó la angustia. - Angustia aguda: No son raras las crisis de angustia en los niños y duran desde algunos minutos a una media hora y toman formas muy diversas. Con frecuencia se encuentra un factor precipitante (muerte de un amigo cercano, una experiencia sexual traumática, dificultades escolares serias, etc.) que se inscriben en cuadros de niños inseguros que no pueden expresar socialmente su agresividad. - Angustia crónica: Algunos niños se quedan en un estado de angustia más o menos permanente con temor y fragilidad a todo peligro tanto interno como externo. A veces responden a momentos críticos del desarrollo del niño y en particular al período pre-púber evolucionando con frecuencia hacia formas fóbicas. - Angustia hipocondríaca: El síndrome hipocondríaco es una forma de ansiedad y no una enfermedad en sí. Es interesante observar que su cuadro psicodinámico varía con la edad: En el niño pequeño se caracteriza por quejas de mal funcionamiento corporal, vaga mala salud o anticipación ansiosa de enfermedades futuras. Esta actitud responde principalmente a la identificación con familiares enfermos o como forma de hacer frente al stress o bien como una manera de llamar la atención con el objeto de obtener una mayor aceptación de la familia o para evitar situaciones amenazantes: exigencias o presiones. Todos los autores le dan una gran importancia a la familia en este tipo de angustia. Más del 80% de los casos evoluciona favorablemente. En la adolescencia estas crisis ofrecen rasgos particulares sobretodo en el lugar de los malestares: lo cardíaco, apareciendo brutalmente sin signos premonitorios y acompañándose de sentimientos de muerte inminente, lo que implica la angustia intensamente vivida. 9 También se acompañan en algunos casos de autismo o formas depresivas y la dinámica explicativa se dirige a visualizar estas angustias como una lucha contra la despersonalización. (Recordar períodos de Eric Ericson). c.- Patogenia: Tendríamos sucintamente tres fuentes: a) El contagio dependiendo mucho de la sugestibilidad y capacidad de identificación del niño. b) Traumatismo como resultado de enfermedades, accidentes, etc., exacerbando un cuadro preexistente de desajuste y c) Conflicto que depende de los factores dinámicos y de funcionamiento del yo (pierde su capacidad controladora). (J de Ajuriaguerra, 1975) 2.- FOBICA: Las fobias en los niños están ligadas a un temor injustificado y poco razonable a objetos, seres o situaciones de las que el sujeto acepta su ilogicidad, pero de la que no se puede librar. Las fobias son muy comunes en la infancia, tanto que Freud dijo ser la neurosis normal de la infancia. (Freud, 1965) a.- Objetos fóbicos: Son casi infinitas las manifestaciones fóbicas: Temor a las acciones como movimientos repentinos, obscurecimiento, caídas, pérdida de sustentación, ruidos extraños excesivos, etc. Temor a elementos naturales con respecto a los cuales se tiene a la vez atracción y temor: silencio, fuego, relámpagos, truenos, etc. Temor a animales grandes o chiquitos. Temor a personajes reales o irreales. Temor de los espacios abiertos o cerrados. Temor a accidentes o a ponerse rojo, etc. De acuerdo a Anthony, los temores tienen como una cronología: el bebé recién nacido tiene temor a todo estímulo intenso y abrupto, entre 2 y 3 años predominan los temores a animales y luego a la obscuridad, en la edad preescolar aumenta el temor a los animales terminando el ciclo a los ocho años con el temor a la muerte. (Anthony, 1967) b.- Comportamiento fóbico: Cuando un niño está frente al objeto fóbico, puede presentar reacciones de temor con componentes neurovegetativos, huida o pánico. En algunas oportunidades buscan objetos o personas "contra fóbicas", tipo amuleto. c.- Mecanismos de organización fóbica: La fobia para Freud es una neurosis que tiene su origen en la represión o desplazamiento del objeto libidinal. En el caso de Hans (niño con fobia a los caballos y/o ser mordido por uno de ellos) el caballo sustituiría a su padre y el temor de ser mordido sería el temor de castración. (Coderh, 1975). Para Melanie Klein, es más que un temor, es una angustia primitiva que cohabita en el niño desde su nacimiento. Desde el punto de vista conductual la explicación es la siguiente: La fobia sería una reacción de miedo condicionada o una respuesta aprendida. La primera experiencia en condicionamiento de fobias la hizo Watson y Rayner en 1920 con el niño Albert (fobia a las ratas blancas) dentro del esquema del condicionamiento clásico. Luego aparecieron nuevas explicaciones como la de los dos factores de Mower en 1947, la del modelado de Bandura y Rosenthal en 1966 y Eysenck con el modelo de incubación en 1976, variantes de los principios de aprendizaje por condicionamiento clásico o condicionamiento operante. (Ladouceur, 1987). d.- Evolución y tratamiento: Un gran número de fobias infantiles se curan espontáneamente con el crecimiento del niño bien sea porque aprende a descargar o expresar sus pulsiones o porque toma un mejor contacto con la realidad. Las que no desaparecen a veces ameritan psicoterapia de más larga duración. Las técnicas que se revelan más eficaces son la D.S. y el Flooding. (Ajuriaguerra, 1975) 10 3.- OBSESISIVA: En la obsesión encontramos la idea de estar asediados, constreñidos por un yo que se siente completamente limitado en la libre utilización de la expresión de sus pensamiento y actos. K. Jasper piensa que se requiere ya un buen grado de conciencia para que las representaciones obsesivas se manifiesten y por ello un buen número de autores admiten que el síndrome obsesional no aparece antes de la pubertad, o sea que la edad más temprana se ubicaría entre 8 y 10 años. (Ajuriaguerra, 1975). a.- Semiología obsesivo-compulsiva: La semiología obsesivocompulsiva en el niño no debe responder solamente a una descripción sintomática fuera de su contexto, ya que en algunas etapas evolutivas (reacciones circulares de Piaget) constituyen un valor normal. En el período de latencia el yo comienza a afirmarse y los mecanismos de defensa a organizarse puesto que la sociedad empieza a exigirle (escuela, amigos, hogar, etc.), lo cual genera conductas obsesivas como respuesta a esta presión socializadora. El comienzo de la formación religiosa, por otra parte, cuando no está bien orientada, en esta edad con frecuencia genera conductas rituales como tocar objetos, decir oraciones, cargar insignias, etc. También en este período comienzan a verse rasgos de perfeccionismo y meticulosidad en los actos (hablan como adultos), etc., como cuadernos muy ordenados, pensamiento poco fluido marcado por la necesidad de precisión y los llamados "marcos de interés circunscritos" o sea intereses persistentes y focalizados sobre una área específica (electricidad, astronomía, etc.) En la adolescencia el síndrome obsesional toma las características del adulto: obsesiones ideativas o "locura de la duda"; rumiaciones intelectuales sobre temas metafísicos, religiosos, morales, vida y muerte, existencia de Dios, etc y obsesiones fóbicas a objetos, a la muerte, a la suciedad, a la enfermedad, etc. También aparecen obsesiones impulsivas como temor a cometer actos absurdos, de pronunciar palabras obscenas, de cometer robos o agresiones, etc. Un síntoma típico es la llamada enfermedad de La Tourette: tics acompañados de actividad verbal compulsiva. b.- Patogenia: La comprensión de la sintomatología obsesiva será diferente si se enfoca desde el punto de vista de la neurosis clásica del adulto o si se ve desde el punto de vista genético-dinámico. Los constitucionalistas le dan mucha importancia al factor hereditario y en efecto Leo Kanner consigue que los niños obsesivos tienen padres perfeccionistas, frecuentemente obsesivos y Adams los consigue papás convencionales y rígidos. (Kanner, 1972). Otros autores ligan los problemas de obsesión a problemas orgánicos: tendencias epileptiformes, problemas del sistema extrapiramidal, encefalitis epidémica o a una configuración especial del S.N.C. c.- Evolución: El síndrome neurótico obsesional puede ser transitorio: cierto número de niños presentan síntomas parecidos a las obsesiones pero son circunstancias propias del desarrollo y no regresivas. Anna Freud nos dice que muchos niños que comienzan con fobias o histerias de angustia, se convierten más tarde en verdaderos obsesivos, terminando en estados esquizoides o esquizofrénicos. Según Diatkim, la neurosis obsesiva del adulto se prepara en estos estados infantiles: niños turbulentos, negativistas que en la pubertad llegan a ser ansiosos, llenos de dudas y escrupulosos que luchan contra fantasías masturbatorias y contra temores indefinidos. (Ajuriaguerra, 1975) d.- Terapéutica: En caso de neurosis bien establecidas resulta la terapia bastante decepcionante. Sin embargo se pueden utilizar métodos analíticos, humanistas o conductuales asociados a la administración de medicamentos tranquilizantes 11 o antidepresivos. De todos modos siempre requieren un largo e intensivo programa de recuperación. (Coville, 1960). 4.- HISTERICA: El término histeria es extremadamente impreciso y se confunde ya que se aplica a fenómenos psicopatológicos muy diferentes como histeria de angustia, psicosis histérica, personalidad histérica e histeria de conversión. Para precisar un poco el término lo podríamos definir en general como el lenguaje del inconsciente que se manifiesta en el cuerpo en la medida en que esta se hace visible o presente, con la consiguiente ganancia primaria para el sujeto (satisfacción, aunque sea parcial o limitada de los impulsos reprimidos). (Coderch Juan, 1973) La histeria infantil es rara y su diagnóstico se hace mas bien por eliminación que por sintomatología del síndrome. (Ajuriagerra J de, 1974) a.- Origen: Entre los factores que la mayoría de los autores señalan vamos a destacar: - Herencia y factores socioculturales: Podemos decir que el mayor peso se lo llevan los factores socioculturales sobretodo que no existen abundantes trabajos sobre la influencia de los factores hereditarios. - Desencadenantes: En general es la emoción el principal desencadenante, pero no la emoción choque sino la emoción conflicto. También juega un papel importante la imitación, pero no la imitación simple, como de reflejo, sino una imitación que en la que hay una toma de conciencia más o menos precisa de que en el síntoma se encontrarán beneficios secundarios. En cuanto a las histerias grupales se deben diferenciar por su finalidad: ritualistas, culturales, institucionalizadas, etc. La configuración familiar (Número y posición de los hijos) así como el ambiente de la misma (divorcios, separaciones, discusiones, falta de unión, etc.) parecen no tener relación con las crisis histéricas, así como tampoco el hecho de que se consiga un miembro de la familia histérico, a menos que sea en la línea de influencia femenina. b.- Manifestaciones: Estudiaremos las manifestaciones histéricas infantiles en dos grupos: - Manifestaciones episódicas: Las más frecuentes son las crisis histéricas que se manifiestan de muchas maneras, especialmente bajo la forma de crisis generalizadas con gesticulaciones y movimientos desordenados, crisis de lágrimas y actividades auto agresivas o como simples caídas. Excepcionalmente las crisis toman la forma de tipo jacksoniano (son fáciles de distinguir de las crisis epilépticas). Leo Kanner apunta para este tipo de manifestación las fugas automáticas ambulatorias amnésicas. (Kanner, 1972). - Manifestaciones durables: Se presentan de muchas maneras como: desórdenes motores (parálisis fláccida o espasmódica, monoplegias, hemiplejías o paraplejías así como desórdenes posturales, en el equilibrio y marcha y los movimientos coreiformes y oscilatorios), desórdenes sensitivos y sensoriales (anestesias, hiperestesias, modificación del esquema corporal, hipoacusia, desórdenes de foco o falta de reconocimiento visual), desórdenes somato viscerales (afonía y dificultad de emitir palabras con parálisis de los labios y/o lengua, protusión lingual, problemas en las cuerdas vocales, crisis respiratorias, vómitos, etc.) y otros desórdenes (dolores abdominales, poliurias, cefaleas, insomnio o somnolencia, etc.) c.- Etiopatogénesis: Tenemos varios aspectos a considerar en la etiopatogénesis de las neurosis histéricas: 12 Aspecto neurofisiológico: Los estudios electroencefalográficos hechos a histéricos son numerosos. A Lalisse encuentra abundancia de ritmo Theta en niños con perturbaciones de carácter y comportamiento, así como los que tienen perturbaciones psicomotoras y en la histeria la inestabilidad también es característica notándose una reactividad paradojal (poco estímulo = gran reacción y/o mucho estímulo = poca reacción). - Personalidad: El nivel intelectual no juega papel importante en la histeria, pero sí ciertas características de personalidad. Como dice Babinski aparecen con exaltación imaginativa, expansividad teatral con necesidad de hacerse admirar o tener lástima, extremada sensibilidad o avidez afectiva, insatisfacción, reacción exagerada a las frustraciones, relaciones superficiales, oscilaciones de humor, dificultad para establecer lazos emocionales normales con sus padres y familiares, configuración pasiva femenina en varones y agresiva masculina en niñas. - Familia: madres extremadamente sobre protectoras y ansiosas y padres emotivos y poco presentes. Los padres generalmente utilizan los síntomas del niño como defensa en sus problemas interpersonales. d.- Tipos: Tenemos básicamente dos tipos de histeria: - De disociación: Cuando los procesos de disociación de la vida psíquica son tan fuertes que afectan a toda la personalidad y el comportamiento del sujeto de una manera franca, masiva y clínicamente evidenciable de modo que la síntesis de la personalidad queda rota, entonces hablamos de un estado patológico: neurosis histérica disociativa. Estos estados se caracterizan por el aislamiento de un fragmento de la vida psíquica consciente e inconsciente y este fragmento en ocasiones toma el control de la personalidad. Como ejemplos podríamos mencionar: despersonalización, anorexia histérica, disociación simultánea (hace dos cosas al mismo tiempo), sonambulismo, fugas, doble personalidad. (Codech, 1973) - De conversión: Denominamos conversión a un proceso inconsciente a través del cual determinados conflictos intrapsíquicos generadores de intensa ansiedad alcanzan una simbólica expresión externa. Los impulsos y afectos reprimidos así como las defensas dirigidas contra ellos son transmitidos o convertidos en diversas clases de signos y síntomas: motores, sensoriales, fisiológicos y psicológicos lo cual, por una parte gratifica lo reprimido y por otra aporta punición a tal gratificación. Los conflictos emocionales son convertidos así y expresados en signos y síntomas somáticos localizados en distintas partes del cuerpo con especial predominio de aquellas que se encuentran bajo control voluntario. Este lenguaje somático incluye alteraciones sensoriales, motoras y neurovegetativas. (Coderch, 1973) e.- Evolución y tratamiento: Los diversos autores de psiquiatría infantil están de acuerdo que mientras más rápido sea dado el diagnóstico, la evolución será mucho mejor. Algunos piensan que la histeria infantil no se continúa en la adultez. Estadísticamente sólo el 14% resiste al tratamiento corto. Los pronósticos son favorables y la terapia se hará de acuerdo a las diversas escuelas. 5.- HIPOCONDRÍACA: Aunque este síntoma contiene elementos afectivos importantes de naturaleza depresiva, tal vez sea mejor ubicarlo como un trastorno ideativo. En la hipocondría la atención del paciente se concentra exageradamente sobre su propio cuerpo y sus pensamientos son una preocupación obsesiva por algún órgano corporal que piensa sufre una enfermedad incurable aunque no se pueda demostrar ningún proceso patológico. 13 La angustia se desplaza de las fuentes mentales inconscientes a los órganos que así se transforman en el centro de la inquietud afectiva y preocupación. Se manifiesta más particularmente en sujetos que han mostrado tendencia a implorar afecto o a evadir las responsabilidades de la vida por la enfermedad. (Kolb, 1985) Todos los autores concuerdan en la importancia de los padres y la infancia en la hipocondría. Para Kanner el 53% de los casos presentan padres o madres hipocondríacos. Con una terapia de apoyo, el 86%, dice Kanner evoluciona favorablemente. (Kanner, 1972) Es bueno notar que en la adolescencia aparece la hipocondría banal (casi normal) especialmente centrada en el corazón, con la carga ansiosa propia de este problema. La hipocondría puede ser señal de desajustes más graves: esquizofrenia, autismos o psicosis depresivas. 6.- EL SINDROME DE MÜNCHAUSEN: El barón de Münchausen fue un militar alemán que se hizo famoso por las fanfarronadas que se atribuía. Su nombre se ha tomado para un tipo de histeria y simulación especial: En efecto, los sujetos ingresan repetidamente en los hospitales con supuestas enfermedades agudas presentando espectacularmente sus síntomas a menudo con terminología médica. Tienden a sexualizar su relación con los médicos del sexo opuesto como forma psicodinámica de la relación madre-hijo en la que la atención médica sirve de sustituto a la atención materna. A veces se somete a procedimientos quirúrgicos y médicos innecesarios. Cuando se les descubre abandonan el hospital con hostilidad hacia el médico y la institución. (Kolb, 1985) 6.- DEPRESIVA: El fenómeno depresión no tiene el mismo sentido en el niño que en adulto y es una experiencia diferente según las edades. Unos la consideran normal como fase evolutiva y otros como un fenómeno patológico. También es bueno distinguir entre estado depresivo, enfermedad y momento depresivo. Melanie Klein sitúa como "posición depresiva" la dinámica interna que vive el niño cuando sus impulsos quieren destruir a su madre y luego se siente culpable por su pérdida. Spitz llama depresión anaclítica la causada por padres poco dadores de afectividad y que se manifiesta por un desánimo general. A pesar de estas opiniones muchos autores consideran abusivo hablar de depresión antes de la adolescencia, sin embargo la praxis clínica parece desmentir esta posición. a.- Criterios: Presencia de síntomas claros como perturbaciones del sistema digestivo, sueño, cefaleas, retardo motor, etc., con las características externas del niño triste conscientemente, con repliegue sobre sí, poca capacidad para el placer y dificultad para establecer contacto con los adultos. b.- Características: Según la edad: 1.- reciennacidos y hasta preescolar sus signos son casi exclusivamente psicosomáticos. 2.- el escolar presenta de manera predominante síntomas como la inhibición afectiva de las pulsiones con signos psicosomáticos y crisis nocturnas de llanto, 3.- en edad más avanzada presentan sintomatología del dominio cognoscitivo como rumiación de ideas, impulsos suicidas, sentimientos de inferioridad y de opresión, siendo el síntoma predominante la cefalea. En cuanto a los sexos, las niñas depresivas son mas bien tranquilas e inhibidas con tendencia a las fluctuaciones de humor y a la rumiación, mientras que los niños tienen sobretodo dificultades para establecer contacto con las otras personas. 14 c.- Etiología: Algunos autores le dan mucha importancia a la parte endógena (genética) y otros a la exógena (familias depresivas, dificultad para manejar la agresividad, padres lejanos). d.- Dinámica: Es una respuesta afectiva a ciertas circunstancias con un sustrato de pérdida o privación lo que genera frustración y agresividad que no puede descargarse. e.- Tratamiento: Con los mismos medicamentos de adultos (antidepresivos) y en caso de ansiedad o insomnio añadir ansiolíticos. Desde luego psicoterapia. Algunos autores se pronuncian contra los medicamentos. (Ajuriaguerra, 1974). LECTURAS RECOMENDADAS: LEO KANNER (1972), "PSIQUIATRIA INFANTIL", Ed. Siglo veinte, Cáp. XLVIII: OBSESIONES Y COMPULSIONES y Cáp. XLVII: LA HIPOCONDRIA, Cap. XLIX: EL HISTERISMO PROBLEMAS PSICOPATOLÓGICOS EN PEDIATRÍA, Telma Reca y colaboradores, Edit. Eudeba, 1977 BIBLIOGRAFIA CITADA: Ajuriaguerra J de (1974), "Psychiatrie de l'enfant", Ed. MCE, 696, 706, 714, 717,735 Anthony E.J. (1967), "Psichoneurotic disorders" en Comprehensive texbook of psychiatry, W.N., 1387 Codarch Juan (1973), "Psiquiatría dinámica", Ed. Herder, 127, 133,128, 154 Coville Walter (1960), "Abnormal psychology", B.N., 115 Freud A. (1965), "Le normal et le pathologique chez l'enfant", IUP, 75 Freud S. (1951), "Inhibition, symtôme, angoise", PUF, 74 Klein Melanie (1967) "Desarrollos en psicoanálisis", Hormé, 186 Kanner Leo (1972), "Psiquiatría infantil", Ed. Siglo veinte, 667,643 Kolb Lawrens (1985), "Psiquiatría clínica", Ed. Interamericana, 130,495 Ladouceur Robert (1987), "Principios y aplicaciones de las terapias de la conducta", Debate, 225 15 CAPITULO IV: LAS PSICOSIS A.- Generalidades: El problema nosográfico de las psicosis de los niños y sus límites han originado tomas de posición diferentes hasta que Leo Kanner reorganizó la nomenclatura separando la esquizofrenia de las psicosis infantiles. Como las psicosis de adultos, se definen como un trastorno en el cual el funcionamiento general de la personalidad está lo bastante deteriorado como para interferir con la capacidad del niño de satisfacer las exigencias habituales de la vida. El deterioro es importante y da lugar a una incapacidad grave de juzgar la realidad con la posibilidad de que existan ideas delirantes, alucinaciones y déficit en la percepción, en el pensamiento y lenguaje. Mientras mayor sea la edad del niño se parecerá más a las psicosis adultas. Cuando el niño es muy pequeño la sintomatología se destacará en el área de la conducta general que está desorganizada con una característica muy notable como son los trastornos de la afectividad tales como la incapacidad de establecer un rapport emocional. (Freedman, 1984) Leo Kanner por su parte destaca estas características: a) Abandono general del interés por el ambiente, b) manera dereística de pensar, c) trastornos en el pensamiento en forma de bloqueos, simbolismos, condensaciones, perseveración. incoherencia y/o mutismo, d) deficiencia en las relaciones afectivas como disminución, rigidez y deformación del afecto y e) alteración en la conducta como aumento o disminución notable de la motilidad, comportamiento extravagante y tendencia a la perseveración o a la estereotipia. (Kanner, 1972) B.- Etiología: 1.- FACTORES BIOLOGICOS Las explicaciones orgánicas de las psicosis infantiles son bastante plausibles por varias razones: en primer lugar aparecen en muy tierna edad y tiene que haber un trauma demasiado grave para que se generan por el ambiente ya que las pruebas disponibles no indican que los niños psicóticos sean criados en ambientes particularmente desagradables o que hayan sufrido algún trauma grave. En segundo lugar hay síndromes muy similares a los síntomas psicóticos infantiles que pueden aparecer después de una enfermedad cerebral como la encefalitis y en tercer lugar la subnormalidad mental a menudo se relaciona con algún tipo de disfunción cerebral y la mayor parte de los niños que padecen psicosis infantiles manifiestan bajos niveles de inteligencia. En el marco general de las explicaciones biológicas se pueden identificar varias investigaciones específicas: complicaciones en el embarazo y el parto, EEG anormales así como problemas neurológicos y factores genéticos (Davinson Gerald, 1983). 2.- FACTORES PSICOLOGICOS: Bruno Bettelheim formuló la que tal vez sea la más conocida de las teorías psicológicas sobre la psicosis infantil: Su supuesto básico es que existe una gran similitud entre las características psicóticas infantiles y la apatía y desesperanza observadas entre los prisioneros de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Bettelheim piensa que el bebé es capaz de percibir los sentimientos negativos de sus padres cuando éstos lo rechazan. Descubre que sus propios actos no influyen sobre la poca responsividad de sus padres. La madre, por una parte puede esperar demasiado del niño y 16 decepcionarse fácilmente o también puede esperar muy poco de él y tratarlo como un objeto pasivo. En todo caso, el niño llega a convencerse de que "los esfuerzos propios no pueden influir en el mundo debido a su interior convicción de que el mundo es insensible a sus reacciones". (Bettelheim, 1960). Por otra parte los teóricos del aprendizaje social, así como los de orientación psicoanalítica han postulado que ciertas experiencias de aprendizaje ocurridas durante la infancia podrían causar desórdenes psicóticos infantiles. Ferster sugirió que la falta de atención por parte de los padres, sobretodo de la madre, impedía la formación de ciertas asociaciones que para los seres humanos adquieren la cualidad de reforzadores y por no haberse convertido los padres en reforzadores, el niño aprende sus actitudes por sí solo o autísticamente, sin responder ante los contactos humanos por haber carecido de ellos durante las primeras etapas de su vida. (Ferster, 1961). C.- Formas psicóticas: 1.- EL AUTISMO PRECOZ DE KANNER: Este síndrome es más frecuente en niños que en niñas y en familias de nivel profesional elevado e inteligencia superior. El problema se empieza a notar entre el 4to. y el 8o. mes cuando el niño no abre los brazos cuando lo van a cargar o bien manifiesta una apatía y desinterés por los otros encerrándose en juegos ritualistas. Se observa así una forma particular de comportamiento con las cosas y con la gente. Cuando va creciendo no muestra ninguna reacción a la desaparición de los padres a quienes parece ignorar y no participa en ningún juego colectivo con los otros niños. Su mirada es poco expresiva y los movimientos de su cuerpo estereotipados. Son excesivamente amantes de que todo permanezca igual. (No quieren cambiar de ropa, usan los mismos utensilios, etc.). Pueden presentar crisis de angustia intensa. Con frecuencia tienen habilidades mentales sorprendentes mezcladas con características como la ecolalia. (Kanner, 1972) Es importante destacar aquí que el autismo puede presentarse como síntoma de psicosis y el mismo Kanner comenta que solo el 10% de los niños que le eran remitidos como autistas en realidad lo eran. Este autismo sintomático puede aparecer en: a) Los retardos. Un niño con un CI de 50 o menos puede resultar con varias entidades clínicas de tipo emergente (el niño mejora paulatinamente y el autismo sería como un estadio de pasaje en el desarrollo), regresivo (el niño se deteriora progresivamente y el autismo aquí sería parte de su cuadro de deterioro psicótico), estático (el CI se mantiene invariable y el autismo estaría ligado a su condición intelectual) y simbiótico (el CI resulta completamente inestable y difícil de medir por la simbiosis del niño con el examinador, vacía y sin consistencia y el autismo sería una forma de abordaje del medio); y b) En los problemas severos de personalidad. 2.- PSICOSIS SIMBIOTICAS: Este trastorno fue descrito por primera vez por Margaret Mahler en 1952 y se conoce también por el nombre de "Psicosis interaccional". Los trastornos simbióticos se caracterizan por un comienzo más tardío en el tiempo (luego de los 2 años) y por síntomas de ansiedad que pueden convertirse en pánico cuando se intenta separar el niño de su madre. La psicopatología descubre aquí un fracaso de la auto diferenciación después de alcanzar el estadio inicial del desarrollo de la relación con la madre. El niño es dependiente, regresivo y en general no habla., distorsiona la realidad y a veces es difícil distinguirlo de un niño autista. (Mahler M.S., 1952) 17 3.- ESQUIZOFRENIA INFANTIL TEMPRANA: Este término se aplica generalmente a la conducta psicótica de un niño entre 5 y 7 años de edad cuya historia indica una regresión con estas características: a) Graves y persistentes dificultades en las relaciones emocionales, b) grave retraso en la mayoría de las actividades con funcionamiento intelectual normal en ciertos aspectos, c) falta de identidad personal indicada por autoagresiones y por la incapacidad de utilizar correctamente los pronombres, d) preocupación y apego emocional patológico con ciertos objetos independientemente de su función, e) resistencia persistente a todo cambio en el ambiente f) experiencias perceptuales anormales con reacciones exageradas, disminuidas o imprevisibles ante estímulos sensoriales, g) ansiedad aguda, h) incapacidad de hablar o lenguaje propio e i) patrones distorsionados de actividad como hiperactividad explosiva, sacudidas de brazos, contorsiones grotescas y movimientos rituales o extraños (Creak, 1963). Se supone que la esquizofrenia infantil constituye una manifestación temprana de la esquizofrenia adulta y los niños esquizofrénicos tienen grandes probabilidades al llegar a adultos de que se les diagnostique como esquizofrénicos. (Bender, 1970). 4.- ESQUIZOFRENIA INFANTIL ESCOLAR: Se desarrolla entre los 7 y 12 años con características muy similares a las de los adultos apareciendo alucinaciones, alteraciones afectivas, incongruencias, desorden en el contenido del pensamiento, etc., siendo la sintomatología muy compleja. Sistematizando un poco tendríamos: a) Problemas de relación con el medio y disturbios de comportamiento que se caracterizan por un "retirarse del mundo externo", falta de interés, de calor, entusiasmo en las relaciones con impresión de impenetrabilidad y frialdad. El aislamiento se hace progresivo sin sufrimiento. Hay ambivalencia afectiva. b) Problemas con el curso del pensamiento que se manifiesta por lentitud, falta de fluidez en el pensamiento, asociaciones bizarras, lagunas, bloqueo y a veces coexisten con una competencia excepcional en alguna rama del saber. c) Modificaciones tímicas: los desórdenes de humor son frecuentes en formas ciclotímicas, crisis de agitación ansiosa, desencadenamiento de pulsiones autoagresivas, hiperexcitación pueril (necesidad de payasear), etc. d) Sentimientos e ideas delirantes: aparecen después de los 6 años especialmente de tipo despersonalización. El sujeto se queda perplejo frente a una realidad que flota, sintiendo su personalidad sin sustento, así como con impresiones de cambio de sexo, transvertismo o transexualismo. Las ideas delirantes más comunes son de persecución (40%) y fantásticas (39%) junto con alucinaciones. e) Otros síntomas como desórdenes en el lenguaje, desorientación psicomotriz y pseudo deficiencia. 5.- PERSONALIDAD Y RETARDO: Entre las características emocionales que presenta la personalidad del niño con retardo podemos apuntar: puede haber dificultad para expresar sentimientos y percibir afecto en sí mismo y en los demás. El desarrollo lento de la diferenciación entre el “Yo” y los demás pude ser clínicamente evidente en el manejo del afecto. La expresividad afectiva puede modificarse por discapacidades físicas (hipertonía, hipotonía). Puede haber dificultades cognitivas para leer las expresiones faciales. Por el retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje, la dificultad de comunicación puede inhibir la expresión del afecto negativo, lo cual conduce a situaciones de manifiesta hiperactividad afectiva, con ira impulsiva, baja tolerancia a la frustración y agitación reactiva. En los casos extremos, la falta de control de los impulsos puede llevar a actos violentos y destructivos. Estas manifestaciones conductuales pueden presentar tan sólo ligeras mejorías 18 con el paso del tiempo, sobretodo en pacientes con retardo grave o profundo y justificar el tratamiento crónico con agentes bloqueadores como Beta-adrenérgicos o agonistas como alfa sub-dos. D.- El déficit de atención: 1.- DESCRIPCIÓN CLÍNICA: Los síntomas principales consisten en hiperactividad motora, impulsividad y desatención, los cuales se subrayan en el DMS-IV y a menudo se consideran como síntomas “nucleares”. Dado que las mediciones entre actividad y atención guardan una débil correlación, los dos síntomas parecen reflejar dimensiones psicopatológicas independientes al igual que en los niños sin trastornos psiquiátricos. Actualmente se considera que el trastorno afecta apersonas de cualquier edad, aunque la mayoría de las investigaciones se han centrado en niños y adolescentes. La clasificación del DMS-IV en tipos de trastornos por déficit de atención “con predominio del déficit de atención “, “con predominio hiperactivo-impulsivo” y “combinado” permite diferenciar los res complejos sintomáticos más destacados hasta ahora. Aunque en el DMS-IV se hace hincapié en los tres síntomas principales, también se observa patología en la motivación, la emotividad, el control de la ira y la agresividad, así como la falta de cumplimiento de instrucciones o planes, “olvido” en traer los “deberes” o el material de estudio solicitado, el abandono de los objetivos y del curso de la conversación, problemas al realizar tareas múltiples y otros síntomas de “desorganización”. 2.- ETIOLOGÍA: No hay evidencia d que sólo haya un déficit de atención o que un solo mecanismo cerebral sea responsable de todas las manifestaciones del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Podríamos enumerar posibles casas de tipo. A) Genético: la prevalencia de psicopatología es dos a tres veces más elevada en familiares de niños con este trastorno, incluso después de controlar la clase socioeconómica y la estructura familiar y esto es particularmente destacado en los varones. La carga genética parece interaccionar con factores relacionados con el sexo (varón o mujer) y modular la fenomenología. B) Diversos factores médicos como infecciones estreptocócicas, hipertiroidismo, hambre y a veces estreñimiento así como ciertos medicamentos: psicoestimulantes, antidepresivos, cafeína, etc. C) Trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno de Pilles de la Tourette. D) Factores perinatales como bajo peso al nacer, anoxia peri natal grave y exposición a neurotoxinas: alcohol, plomo, humo de cigarrillo, cocaína. E) Lesiones cerebrales diversas como las traumáticas, encefalíticas, lesiones del lóbulo frontal, síndrome del hemisferio derecho (déficit cortical generalizado en el hemisferio derecho sin localización específica, cuya manifestación más notable son los problemas de aprendizaje no verbal acusando diferencias entre 20 y 50 puntos en los respectivos Tes.) 3.- CURSO Y PRONÓSTICO: La mayoría de los casos de trastornos por déficit de atención con hiperactividad son congénitos y duran toda la vida y puede diagnosticarse hacia los 3 años de edad, aunque habitualmente resulta difícil reconocerlo antes de los 5 años. Sin embargo estos individuos experimentan las dificultades de adaptación más importantes de su vida durante los años de disciplina escolar. Se estima que el trastorno declina aproximadamente en un 50% cada 5 años hasta los 25 años. Los rasgos de impulsividad persisten hasta la adolescencia en el 70% y hasta la edad adulta en el 30-50%. Evidentemente el apoyo prestado por los adultos y las oportunidades que se le presenten pueden ayudar al sujeto y su familia a afrontar los problemas y utilizar la ayuda que se les preste. 19 4.- EVALUACIÓN Y DAIGNÓSTICO DIFERENCIAL: Entran un cúmulo de observaciones aportadas por el equipo interdisciplinario como: valoración psicodinámica psicosocial y psicopedagógica del desarrollo individual y familiar, así como la historio psiquiátrica familiar, historia del embarazo y parto, la exploración física, neurológica y las pruebas de laboratorio adecuadas. 5.- TRATAMIENTO: Se requiere un abordaje de enfoque multimodal y secuencial: Modificar el medio familiar o escolar para reducir los estímulos y las distracciones con espacios tranquilos de decorado con muebles simples y colores pasteles, permitiendo la visita de un solo amigo por vez, evitando visitas a supermercados y fiestas rumbosas. Ejecutar ejercicios de motricidad fina recurriendo a la enseñanza especial si es necesario. En cuanto a fármacos, el tratamiento con psicoestimulantes tiene una eficacia demostrada. También podrían utilizarse tranquilizantes, pero sus efectos terapéuticos son inespecíficos y los efectos secundarios que traen los hacen inadecuados para tratamiento prolongados. Existen pruebas razonables de que algunos alimentos o colorantes alimenticios inducen conducta hiperactiva u otros síntomas de trastorno por déficit de atención. Deberían evitarse las carnes rojas, la cafeína, el tabaco y favorecerse los vegetales y las dietas naturistas. LECTURA RECOMENDADA: LEO KANNER (1972), "PSIQUIATRIA INFANTIL", Ed. Siglo Veinte, Cáp. LII: LA ESQUIZOFRENIA BIBLIOGRAFIA CITADA: Bender L. (1970), "The life course of schizophrenic children" en Biological Psychiatry, No.2, pág. 165-172 Bettelheim B. (1960), The informed heart", Free Press, pág. 46 Creak M. (1963), "Child psychosis: A review of 100 cases", en British Journal of Psychiatry, No. 109, pág. 84 Davinson Gerld (1983), "Psicología de la conducta anormal", Limusa, Pág. 456 Freedman Alfred (1984), "Compendio de psiquiatría", Salvat, Pág. 705 Hales Robert y Yudofky S, (2000), “Sinopsis de Psiquiatría clínica”, Masson, 3ª. Edición, pág. 616, 559-586 Kanner Leo (1972), "Psiquiatría infantil", Siglo veinte, Pág. 730, 737 Mahler M.S. (1952), "Child psychosis and schizophrenia: autistic and symbiotic infantile psychoses", en Psychaonalisis studies on child, No. 7, Pág. 286 Tester C.B. (1961), "Positive reinforcement and behavioral deficits of autistic children" en Child development, No. 32, pág. 437-456 20 F.- Los trastornos de la personalidad. Personalidad es un término que generalmente ha sido utilizado como una etiqueta descriptiva global para la totalidad de la conducta objetivamente observable de una persona y su experiencia interna explicable subjetivamente: los aspectos públicos y privados de su vida. (Alfred Freedman, 1984) Cuando en esta conducta conseguimos pautas inadaptadas y profundamente enraizadas y que difieren en calidad de las psicosis y las neurosis estamos hablando de trastornos de la personalidad. Estos trastornos aparecen generalmente marcados en la adolescencia o incluso antes. La personalidad de un hombre refleja sus técnicas para relacionarse con las personas y con las cosas así como la naturaleza de su sistema de defensas y los mecanismos que emplea de manera automática y habitual para mantener su estabilidad intrapsíquica. Cuando hay una manera de estructurar estas funciones que no ofrece las características de una enfermedad catalogable como psicosis o neurosis, pero si el desajuste que permita objetivar las conductas como fuera del patrón normal de ajuste, estamos en presencia de personalidades con trastornos. El DSM-IV los codifica en el eje II y siguiendo esta clasificación nos referiremos a los diversos casos. (APA, 1994) 1.- PERSONALIDAD PARANOIDE: Esta personalidad se distingue por su posición defensiva frente al mundo y el uso habitual de la proyección como medio de enfrentarse con sentimientos internos inaceptables. (Otto Fenichel, 1945) Sus tácticas defensivas comprenden una actitud suspicaz y agresiva hacia los demás como enemigos potenciales. Otras manifestaciones son la hipersensibilidad, la rigidez, los celos, la envidia, sensación exagerada de importancia y tendencia a culpar a los demás. La causa de esta personalidad está generalmente en un padre del sexo opuesto dominante, protector y ambivalente y un padre del mismo sexo sumiso, pasivo y relativamente inaccesible como modelo apropiado u objeto para la identificación. Los sentimientos agresivos y hostiles hacia el padre temido y rechazante se reprimen pero luego se trasladan a hermanos, compañeros y después a todo el mundo. Como tratamiento estos pacientes informan poco de los acontecimientos reales y por esta razón se pone énfasis terapéutico sobre sus experiencias internas e interacciones con el terapeuta. 2.- PERSONALIDAD ESQUIZOIDE: Este tipo de personalidad evita relaciones íntimas o prolongadas con otras personas, presenta un rango limitado de respuestas a los estímulos sociales y la piedra angular de su sistema adaptativo y de defensa es el aislamiento y muchas veces la excentricidad. Existe en ellos un pensamiento autista, excesivo ensueño e incapacidad de expresar hostilidad. 21 Estas personalidades cuando son pequeñas se presentan como tímidas, dóciles y obedientes idealizando el amor en un esfuerzo por evitar la sexualidad como implicación emocional y pulsional de comunicación. Las causas de este problema muchos autores le dan una doble vertiente: una constitucional heredada (actividad del SNC) y otra familiar (relaciones parentales primitivas alteradas). El tratamiento debe centrarse en desbloquear la capacidad de comunicación emocional del paciente y abrirlo al disfrute de las relaciones con los demás. (Vallejo Nájera, 1985) 3.- PERSONALIDAD HISTRIÓNICA: También aparece como personalidad histérica: son vanidosas, egocéntricas, emocionalmente inestables buscan llamar la atención presentando una afectividad lábil y excitable pero poco profunda. Su conducta dramática con la que intenta llamar la atención puede llegar a la mentira y a la pseudología fantástica. Aparecen seductoras, pero generalmente son frígidas y dependientes en las relaciones interpersonales con una larga historia de relaciones alteradas con los demás. Este trastorno ocurre con mayor frecuencia en las mujeres. Como causas Marmor (J. Marmor, 1953) afirma que hay una frustración intensa de las necesidades orales receptivas en el período pre-edípico a consecuencia de una defección o abandono precoz parental o por una gratificación excesiva por parte de uno de los padres. Esta fijación oral impide alcanzar una sexualidad genital trayendo como consecuencias la frigidez y la promiscuidad. El tratamiento debe tener como prioridad al amor, el afecto y un buen insight de la situación sobretodo basadas en la relación paciente-terapeuta. 4.- PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVA: Esta personalidad está constreñida por necesidades de perfección y orden, parece incapaz de cambiar su voluntad después de haber llegado a decisiones y tiene necesidad de acabar una tarea que puede no sea apropiada al trabajo que está realizando. También está presente una excesiva preocupación por acabar tareas que puede ser no sean apropiadas al trabajo que está realizando. A estos pacientes también se les llama personalidades "anancásticas" por la raíz griega de este nombre que significa rigidez. Cuando se ve obligado a trabajar en circunstancias sobre las que no tiene control puede convertirse en ansioso y desorganizado, resentido y desconfiado con las personas que están en posición de poder y cuando mandan suelen turbarse al tener que delegar tareas. Con frecuencia evitan o demoran el matrimonio por sus expectativas escrupulosas. Las causas del problema radican en los padres de estos individuos, generalmente obsesivo-compulsivos y con normas rígidas que desarrollan fijaciones anales con la famosa triada: parsimonia, limpieza excesiva y obstinación. En cuanto al tratamiento, este se hace difícil ya que este tipo de personalidad no acude a consulta y si lo hace no acepta reflexionar fácilmente sobre su situación. Se requiere una psicoterapia flexible de tipo no ritualista que impida de manera activa las asociaciones libres de tipo rumiativo.(R.I. Lanyon, 1971) 5.- PERSONALIDAD PASIVA: Esta agrupación incluye dos subclasificaciones: 1.- PASIVA DEPENDIENTE: Personas que se relacionan con los demás alegando desamparo, incapaces de una acción decisiva incluso con fuerte apoyo. Esta conducta de dependencia ofrece también un medio disfrazado de controlar a los demás. 22 Abraham dice que este problema deriva del exceso o defecto de indulgencia durante la fase oral , así como factores genéticos constitucionales. Las expectativas culturales refuerzan la conducta dependiente en las mujeres y una madre simbólica es sustituida repetidamente en la vida. Muchos parecen incapaces de trabajar, excepto bajo circunstancias protegidas y con apoyo constante. 2.-PASIVA AGRESIVO: Esta persona expresa deseos hostiles o destructivos a través de medios disimulados y pasivos. Puede ser relativamente sumiso y pasivo en sus relaciones diarias, pero cuando se enfrenta con situaciones que amenazan con poner fin a su dependencia manifiesta cólera, terquedad y obstruccionismo. Las relaciones parentales tempranas parecen generar este tipo de problema: madres y padres sobre protectores y rígidos con altas expectativas pero sin dejar que el niño consiga su propio camino los generan. En cuanto a la terapia hay que evitar la conformidad con el ritual terapéutico induciendo la autoconciencia a través del insight y la búsqueda de la realización personal con fuerte motivaciones al logro. 6.- PERSONALIDAD EVITATIVA: Experimentan una ansiedad excesiva y generalizada, así como malestar ante situaciones sociales y en las relaciones íntimas. Aunque desean intensamente relacionarse, lo evitan por su temor a ser ridiculizados, rechazados o humillados. Estos temores revelan su baja autoestima y su hipersensibilidad a ser evaluados negativamente por los demás. Millon (1981) sugería que este trastorno se desarrollaba a partir del rechazo y censura de los padres que a su vez podía ser reforzado por el rechazo de los compañeros. Estudios recientes desde una perspectiva biológica señalan la importancia del temperamento innato en el desarrollo de la conducta de evitación. Las técnicas de apoyo, la sensibilidad del terapeuta y la interpretación respetuosa del uso defensivo de la evitación pueden ayudar efectivamente. También las técnicas cognitivas pueden resultar eficaces así como las experiencias grupales. Datos preliminares sugieren el uso de inhibidores de la monoaminooxidasa o con inhibidores de la recaptación de la serotonina como técnicas farmacológicas de ayuda. 7.- PERSONALIDAD ANTISOCIAL: El rasgo esencial es un trastorno en el que existe una historia de conducta antisocial crónica y continua en la que se violan los derechos de los demás y que se expresa generalmente por un fracaso en el mantenimiento de la actividad laboral durante períodos largos. Desde la infancia se encuentran síntomas: mentiras, robos, peleas, vagancia, resistencia a la autoridad y en la adolescencia hay frecuentemente conducta sexual agresiva, consumo excesivo de alcohol y uso de drogas. En la edad adulta se mantienen estas conductas agregándose incapacidad para mantener un rendimiento laboral aceptable o funcionar como padre responsable. A veces es muy difícil diferenciar este trastorno con los problemas que generan el retraso mental y la esquizofrenia. Como gran parte de la conducta sociopática viola las normas sociales, no es de extrañar que los investigadores hayan concentrado su interés en el principal agente de socialización, es decir en la familia, para tratar de explicar este tipo de conducta. Es este aspecto los investigadores han encontrado falta de cariño y rechazo grave por parte de los padres como causas principales del problema, así como la falta de uno de los progenitores (Greer, 1964), así como padres con estilos de educación inconsistentes (Bennet, 1960) y los padres sociópatas. 23 Los estudios hechos a nivel cromosómico, de sistema nervioso y/o hormonal no personifican demasiado este problema y lo que apuntamos anteriormente con respecto a la familia autentica un gran número de sociópatas, pero un pequeño porcentaje queda fuera de esta tipificación.(Davisson, 1983). La terapia resulta medianamente efectiva en estos casos y debe ir acompañada de otros elementos para una recuperación estable. Algunos autores piensan que es difícil la recuperación de los sociópatas. (Gibbens, 1959). LECTURA RECOMENDADA: Alfred M. Freedman (1984), "Compendio de Psiquiatría"; Salvat,Capítulo 20: "Trastornos de la personalidad". Robert E. Hales y otro (2000), Sinopsis de Psiquiatría clínica, DSM-IV, Editorial Masson, Madrid, 3ª. Edición, Pág. 535 a 558: Trastornos de la Personalidad Portellana Jos’e Antonio (2005), “Introducción a la neuropsicología”, Edit. McGraw-Hill BIBLIOGRAFIA CITADA: American Psychiatric Association (1994), "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", WDC Davisson Gerald (1983), "Psicología de la Conducta Anormal", Limusa, 251 Freedman Alfred (1984), "Compendio de Psiquiatría", Salvat, 402, 407 Fenichel Oto (1945), "Pychanalitic Theory of Neurosis", Norton, 132 Gibbens T. (1959), "A follow-up study of criminal psichopaths", J. Mas. Sci; 76; 286 Gomberoff Luis (1986), "Manual de Psiquiatría", Mediterráneo, 163 Greer S. (1964), "Study of parental loss in neurotic and sociopaths", AGP; 11; 177-180 Kendall Philip (1968), "Psicología clínica", Limusa 222 Lanyon R.I. (1971), "Personality assessment", J.W., 131 Vallejo Nájera (1985), "Introducción a la psiquiatría", Científico-médica, 193 24 CAPITULO V: DESCRIPCION DE LOS ABORDAJES TERAPÉUTICOS: A.- Psicofarmacología Es la ayuda prestada al paciente mediante elementos químicos debidamente controlados llamados fármacos. Los principales usados son: 1.- NEUROLEPTICOS: Su historia comienza por los años 1950 con Charpentier quien sintetiza la Clorpromazina para usarla en el tratamiento de las psicosis. Estos fármacos actúan disminuyendo la transmisión dopaminérgica por el bloqueo de los receptores postsinápticos y probablemente también los presinápticos a nivel especialmente del sistema límbico. Producen un estado de indiferencia emocional, retardo en la respuesta a los estímulos exteriores y disminución de la iniciativa con acción sedante por depresión de la actividad hipotalámica y disminución de algunas neurohormonas como ACTH, FSH y ADH deprimiendo con ello los centros bulbares, cardiovasculares y respiratorios. Se absorben fácilmente por vía oral y parenteral, pero están contraindicados en pacientes con glaucoma, prostáticos con hepatopatías, escleróticos, hemipléjicos, parkinsonianos, hemopáticos y epilépticos. Hay un tipo especial de neurolépticos llamados neurolépticos de depósito que están unidos a una molécula portadora de naturaleza lipofílica por lo que se van liberando lentamente. Como ejemplos de estos fármacos nombraremos la Clorpromazina, el Lagarctil, el Meleril, Sinogan, Halol, etc. (Luis Gomberoff, 1986, Hales Robert, 2000) 2.- ANTIDEPRESIVOS: Son fármacos que actúan a nivel del ánimo y su historia comienza con la sintetización de la imipramina a fines de la década de los 40. Actúan inhibiendo la recaptación presináptica de las monoaminas (noradrenalina, serotonina y dopamina), aumentando la disponibilidad el neurotransmisor en el espacio sináptico. Los nuevos antidepresivos disminuyen más bien la sensibilidad de los receptores monoaminérgicos potsinápticos produciendo hiposensibilidad en los mismos. Actúan con acción timoanaléptica (humor), sedante y deshinibidora de la psicomotilidad. 25 Producen excitación, angustia, confusión, intranquilidad, euforia y fatiga con disminución de los reflejos polisinápticos, somnolencia/insomnio, tendencia al suicido, vértigos, cefaleas, retención urinaria, temblor parkinsoniano e inhibición en la eyaculación. Están contraindicados en las fases iniciales de recuperación de infarto, hipertrofia prostática, glaucoma, epilepsia y es preferible no emplearlos en los tres primeros meses del embarazo. Algunos antidepresivos son: Ritalin, Ludiomil, Prozac, Trytanol, Bonifen, etc.(Luis Gomderoff, 1986, Robert Hales, 2000) 3.- ANSIOLITICOS: Son fármacos empleados en el tratamiento de la ansiedad y la tensión emocional, siendo producidos los primeros como el clorodiazepóxido en 1961 y el diazepan en 1963. Actúan potenciando la inhibición en los receptores con neurotransmisores de ácido gamma aminobutírico (GABA) (Charles R. Noback,1988) especialmente a nivel del sistema límbico. Tienen acción sedante, hipnótica, anticonvulsivante, relajante muscular e interfieren en la información de la memoria inmediata y la de largo plazo. Están contraindicados en las hepatopatías, asma bronquial y embarazo. (Luis Gomderoff, 1986). Los más comunes son: Frisium, Lexotanil, Mogadon, Tafil, Tranxen, Valium, etc. (Robert Hales, 2000) 4.- ESTABILIZADORES: El carbonato de Litio que se introduce en los años 40 como sucedáneo del cloruro sódico y tuvo buena aceptación para el tratamiento de la fase maníaca de las psicosis maníacodepresivas. Actúa alterando el estado bioeléctrico de las membranas de las neuronas aumentando la inhibición de la actividad de los neurotransmisores por lo que tiene efectos antieuforizante y disminuye la actividad motora. Producen trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, etc.), trastornos neuromulculares (temblores en las manos), astenia (pérdida de peso, sed, poliuria, edemas, arritmias) y trastornos en el SNC (hiperactividad motora, convulsiones e hipotensión). Están contraindicados en cardiopatías, nefropatías, primer trimestre del embarazo, lactancia y lesiones cerebrales. (Luis Gomderoff, 1986). Ciertamente estos fármacos se combinan unos con otros produciendo fórmulas complejas para uso de los psiquiatras quienes al ser médicos prescriben el tratamiento adecuado según las características fisiológicas del paciente y el efecto a lograr mediante el fármaco. B.- Terapia Electroconvulsiva La terapia Electroconvulsiva (TEC) consiste en la estimulación repetitiva de las neuronas del SNC inducida eléctricamente (convulsiones tipo gran mal) para tratar enfermedades psiquiátricas como la depresión o la manía y síntomas psiquiátricos como los psicóticos o catatónicos. Se usó por primera vez a finales de la década de 1930 y se mantiene como tratamiento clínicamente relevante por su alto grado de eficacia , seguridad y utilidad. (Robert Hales, 2000) Los mecanismos de acción de la TEC son complejos y no totalmente conocidos, pero se ha demostrado que afecta a bastantes transmisores y receptores 26 implicados en la depresión, como la serotonina y el GABA, l a noradrenalina y la adrenalina. Se utiliza especialmente en pacientes depresivos, en la excitación maníaca y en el tratamiento de síntomas psicóticos y afectivos agudos de la esquizofrenia aunque no existen datos que apoyen que la TEC altera la psicopatología fundamental de la esquizofrenia. (Robert Hales, 2000) Como contraindicaciones se pueden señalar: los pacientes con lesiones cerebrales, los que tienen problemas cardiovasculares importantes (infarto reciente, hipertensión moderada a grave, etc.), los que han tenido desprendimiento de retina, tienen aneurismas u otras alteraciones vasculares inestables. C.- Psicoterapia La mera presencia del médico tiene una acción beneficiosa sobre la angustia del enfermo y su manejo puede resolver problemas y crisis ligeras, pero para la curación se requiere además de la presencia del médico una metodología apropiada. Dentro de la gama inmensa de terapias y psicoterapias (centenares de sistemas), mencionaremos las escuelas terapéuticas con más tradición y respaldo de investigación científica. 1.- PSICOANALISIS: Fundado por Freud, su esencia consiste en reestructurar el "ego" para que pueda resolver adecuadamente sus conflictos con el "ello" sin recurrir a los mecanismos de defensa patológicos. Cuando el "superego" (léase ambiente, valores, cultura, etc.) tiene parte en el conflicto por reprimir la fuerza del "ello" (léase deseos libidinosos primarios que permanecen fuera del campo de la conciencia), se puede actuar psicológicamente modificando esta relación. Para esto el tratamiento psicoanalítico conduce a hacer conscientes estos conflictos elaborándolos de nuevo en el plano de la conciencia y destruyendo los mecanismos de defensa anormales fijados desde la infancia sustituyéndolos por otros mas maduros. La actitud del terapeuta (transferencia) en el análisis del material que descubre (sueños, actos fallidos, asociación libre y síntomas) debe ser libre sin condicionamientos ni presiones para el paciente. El proceso normalmente dura varios años con entrevistas semanales. Hay otros sistemas derivados del psicoanálisis: Psicoterapia de Jung (subconsciente colectivo), de Adler (sentimiento de inferioridad vs. poder) y las analítico-existenciales (combinan análisis con situaciones vivenciales del paciente) de Binswanger, Heidegger, etc. Es de notar el surgimiento entre 1960 y 1980 de la terapia breve de orientación dinámica representando esta generación David Malan de la Clínica Tavistock de Londres, James Mann De la escuela de Medicina de Boston, Meter Sifneos del Hospital General de Massachuseetts y Habib Davanloo del Hopital General de Montreal(Steven Linn, 1988), (Robert Hales, 2000). 2.- HUMANISTAS: Bajo esta mención entran innumerables corrientes de terapia dentro de las que se destacan la de C.Rogers (Centrada en la persona), la de Erick Berne (Análisis transaccional) y las terapias Gestales. En el fondo se caracterizan por un análisis de la situación aquí y ahora en un ambiente permisivo por parte del terapeuta quién cree en la persona y su capacidad de mejorarse, manifestando una conducta empática que transmite al paciente con su actitud en la relación terapéutica. Ello permite al paciente encontrarse consigo mismo, examinar sus potencialidades y encaminar su vida hacia una mayor realización 27 personal y disfrute de los momentos presentes. Es una terapia de corta duración e intensiva. (Ernesto Fedón,1989). 3.- CONDUCTISTA Y COGNITIVISTAS: A partir de Watson y con los aportes de Skinner y especialmente Wolpe estas terapias de corte conductista basan su acción en el esquema E-O-R, organizando programas de modificación de conducta por medio de registros acumulativos y utilizando técnicas de reforzamiento positivo, desensibilización o castigo. Ello conlleva al cambio de conducta del individuo bajo la dirección del terapeuta. Es también de corta duración e intensiva. Los teóricos conductuales y cognitivistas centran sus estrategias terapéuticas en las propias conductas patológicas y utilizan una gran variedad de técnicas para ayudar al paciente a desaprender las conductas desadaptativas y a inhibir estados indeseados usando el moldeado y el modelado. (Robert Ladouceur, 1987) (Rober Hales, 2000) 4.- ECLÉCTICAS DE APOYO: Son sistemas semiestructurados de ayuda que implican la presencia e influencia activa del terapeuta que de acuerdo con la edad, situación del paciente, etc., escoge la mejor forma de ayudarlo. Podríamos decir que son reeducativas o reestructurativas según ayuden a modificar la conducta o bien a reestructurar la dinámica de la personalidad. (C.H. Patterson, 1978). LECTURA RECOMENDADA: J. A. VALLEJO NAGERA,(1985), "INTRODUCCION A LA PSIQUIATRIA", Ed. Científico-Médica, CAPITULOS XXXI y XXXII: Terapéutica somática y Psicoterapia. BIBLIOGRAFIA CITADA: Fedón Ernesto (1989), "La Clínica y el Asesoramiento individual en la Psicología Contemporánea", Ponencia en la IIIa. Jornada Regional de Psicología. Valencia. Hales Robert y S. Yudofsky (2000), “Sinopsis de Psiquiatría Clínica”. Ed.Masson, 735, 835 Gomberoff Luis (1986), "Manual de Psiquiatría", Mediterraneo, 75, 78, 83, 84 Ladouceur Robert (1987), "Principios y aplicación de las terapias de la conducta", Debate, 26 Linn Steven (1988), "Psicoterapias contemporaneas", DDB, 39 Noback Charles (1988), "El sistema nervioso", Interamericana, 210 Patterson C.H. (1978), "Teorías del Counseling y Psicoterapia", DDB, 545