SER FRANCISCANOS Y FRANCISCANAS HOY
Anuncio
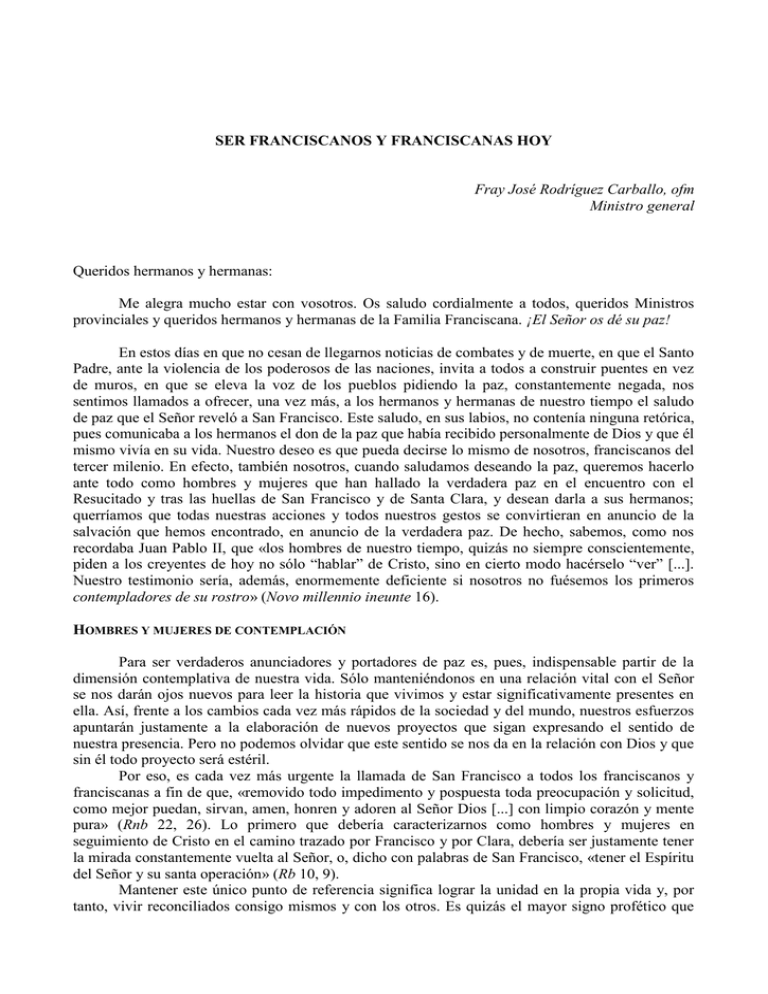
SER FRANCISCANOS Y FRANCISCANAS HOY Fray José Rodríguez Carballo, ofm Ministro general Queridos hermanos y hermanas: Me alegra mucho estar con vosotros. Os saludo cordialmente a todos, queridos Ministros provinciales y queridos hermanos y hermanas de la Familia Franciscana. ¡El Señor os dé su paz! En estos días en que no cesan de llegarnos noticias de combates y de muerte, en que el Santo Padre, ante la violencia de los poderosos de las naciones, invita a todos a construir puentes en vez de muros, en que se eleva la voz de los pueblos pidiendo la paz, constantemente negada, nos sentimos llamados a ofrecer, una vez más, a los hermanos y hermanas de nuestro tiempo el saludo de paz que el Señor reveló a San Francisco. Este saludo, en sus labios, no contenía ninguna retórica, pues comunicaba a los hermanos el don de la paz que había recibido personalmente de Dios y que él mismo vivía en su vida. Nuestro deseo es que pueda decirse lo mismo de nosotros, franciscanos del tercer milenio. En efecto, también nosotros, cuando saludamos deseando la paz, queremos hacerlo ante todo como hombres y mujeres que han hallado la verdadera paz en el encuentro con el Resucitado y tras las huellas de San Francisco y de Santa Clara, y desean darla a sus hermanos; querríamos que todas nuestras acciones y todos nuestros gestos se convirtieran en anuncio de la salvación que hemos encontrado, en anuncio de la verdadera paz. De hecho, sabemos, como nos recordaba Juan Pablo II, que «los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no sólo “hablar” de Cristo, sino en cierto modo hacérselo “ver” [...]. Nuestro testimonio sería, además, enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro» (Novo millennio ineunte 16). HOMBRES Y MUJERES DE CONTEMPLACIÓN Para ser verdaderos anunciadores y portadores de paz es, pues, indispensable partir de la dimensión contemplativa de nuestra vida. Sólo manteniéndonos en una relación vital con el Señor se nos darán ojos nuevos para leer la historia que vivimos y estar significativamente presentes en ella. Así, frente a los cambios cada vez más rápidos de la sociedad y del mundo, nuestros esfuerzos apuntarán justamente a la elaboración de nuevos proyectos que sigan expresando el sentido de nuestra presencia. Pero no podemos olvidar que este sentido se nos da en la relación con Dios y que sin él todo proyecto será estéril. Por eso, es cada vez más urgente la llamada de San Francisco a todos los franciscanos y franciscanas a fin de que, «removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación y solicitud, como mejor puedan, sirvan, amen, honren y adoren al Señor Dios [...] con limpio corazón y mente pura» (Rnb 22, 26). Lo primero que debería caracterizarnos como hombres y mujeres en seguimiento de Cristo en el camino trazado por Francisco y por Clara, debería ser justamente tener la mirada constantemente vuelta al Señor, o, dicho con palabras de San Francisco, «tener el Espíritu del Señor y su santa operación» (Rb 10, 9). Mantener este único punto de referencia significa lograr la unidad en la propia vida y, por tanto, vivir reconciliados consigo mismos y con los otros. Es quizás el mayor signo profético que podemos ofrecer hoy a nuestros hermanos. Pero, para ello, hay que convertirse continuamente para que Jesucristo sea verdaderamente el centro de nuestra jornada y de la jornada de nuestra fraternidad. Así, nuestra vida podrá «convertirse en anuncio de un modo de vivir alternativo al del mundo y al de la cultura dominante», pues «con su estilo de vida y la búsqueda del Absoluto [la vida consagrada] casi insinúa una terapia espiritual para los males de nuestro tiempo» (Caminar desde Cristo [CC]6a). Podremos hablar de renovación de nuestra vida y de nuestra presencia si estamos dispuestos y en la medida en que estemos dispuestos a acoger la Palabra y la Eucaristía «con limpio corazón y mente pura», a convertirlas en el eje central de nuestras actividades, a hacer crecer a nuestras fraternidades a partir del intercambio y la participación de estas riquezas inagotables. Como sabemos, todo ello requiere de nosotros una gran disposición a ponernos seriamente en tela de juicio para repensar el tiempo personal y comunitario que dedicamos, tanto cuantitativa como cualitativamente, a la vida con Dios, pues «es necesario adherirse cada vez más a Cristo, centro de la vida consagrada, y volver a tomar un camino de conversión y de renovación que, como en la experiencia inicial de los Apóstoles, antes y después de su resurrección, sea un recomenzar desde Cristo» (CC 21a). Sólo recomenzando desde Cristo podrá nuestra vida ser verdaderamente un canto que da gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que Él ama (cf. Lc 2, 14). HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN LA FRATERNIDAD EN EL DIÁLOGO Viviendo en este diálogo con Cristo, Palabra del Dios vivo, se abre al ser humano la posibilidad de un verdadero diálogo con los hermanos. Efectivamente, en la relación con la Palabra hecha carne aprendemos a conocer el amor de Dios a sus hijos y a todas sus criaturas y, por tanto, a entrar en diálogo con ellas a partir de ese amor y no simplemente de nosotros mismos. En esta relación nueva, que abarca todos los aspectos de la persona y toda la realidad que la rodea, lo que era amargo puede tornarse realmente en dulzura de alma y cuerpo (cf. Test 3). Re-creados a imagen de Cristo Jesús, quien, «a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo» (Fl 2, 6s), también nosotros queremos despojarnos de nosotros mismos e ir al encuentro de los hermanos y acogerlos con el mismo amor y respeto con que nos acogió Cristo. Abrazar al otro en su pobreza, respetando su alteridad, vivir con él la experiencia de ser hermanos y hermanas significa romper las barreras del egoísmo y del individualismo que, quizás hoy más que nunca, son la causa de los males de la sociedad. Para fomentar este cambio, hay que partir de nuestra experiencia cotidiana, de nuestras fraternidades, pues, como enseña el Señor, «la señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros» (Jn 13, 35). Por eso es indispensable comprometerse a que en las fraternidades se den las condiciones para vivir lo que prometimos y se dediquen tiempos a la programación y a la evaluación comunitaria del camino que se está recorriendo en común. En ese sentido, nuestras fraternidades pueden llegar a ser verdaderas escuelas en las que se aprende y enseña a vivir la expoliación de uno mismo para ofrecer espacio en la propia vida a la vida del hermano, del mismo modo que la madre está dispuesta a renunciar a sus propias necesidades para atender las del hijo, llevando así a cabo su maternidad (cf. Rb 6, 8-10). La forma de vida franciscana se convierte entonces para el mundo de hoy en un reto para sustituir toda forma de dominio y de explotación del otro, cuyo fin son la afirmación personal, con la escucha y la acogida, que se expresan en el servicio y la participación de los bienes y cuyo fin es la promoción de la justicia y de la paz. Abrirse al diálogo significa no refugiarse en posiciones consideradas adquiridas de una vez para siempre, sino estar abiertos y disponibles, conscientes de que el otro no es un enemigo del que hay que defenderse o al que hay que derrotar, sino alguien que, como nosotros, es portador de verdad, pues Dios se manifiesta en todo hermano y en toda hermana. En la escuela de Francisco y de Clara de Asís, queremos aprender a escuchar al otro, «pues muchas veces el Señor revela a la que es menor lo que es más conveniente» (RCla 4, 18)), y a hablar con él, como hizo Francisco con el Sultán, quien, «intensamente conmovido por sus palabras, lo escuchaba con gran placer» (1 Cel 57b). HOMBRES Y MUJERES QUE QUIEREN VIVIR EN LOS LUGARES DE FRACTURA Sin duda alguna, semejante itinerario es difícil de recorrer, pues es contrario a las lógicas que parecen prevalecer hoy y que, por tanto, no son totalmente ajenas ni siquiera a nuestra vida, a la vida de nuestras fraternidades y de nuestra actividad pastoral. En una sociedad que parece haber perdido la referencia a los valores de los que surgió, vemos imponerse un mercado que, carente con frecuencia de reglas, no hace sino aumentar las diferencias entre ricos y pobres, persiguiendo como único fin el acrecentamiento incesante del poder y la riqueza de quienes dominan este sistema sin preocuparse de los medios empleados ni de las consecuencias que produce. El uso de la fuerza y de la violencia son justificados como instrumentos a los que es lícito recurrir para garantizar la convivencia pacífica entre los pueblos y entre las personas. Se pisotean los derechos de los más pobres y de los más débiles y se siente la necesidad de afirmar la propia identidad negando la del otro. Renace el mito de la propia superioridad y, con él, la ilusión de no estar al servicio de la verdad, sino de poseerla. En fin, se subordina todo al logro de la propia e inmediata afirmación y realización. Contra esta lógica, negación de todo diálogo, como seguidores de Francisco y de Clara que han hallado la felicidad en el encuentro con el otro y no en su negación, no queremos cerrar los ojos a estas realidades de pecado, sino asumirlas y vivirlas con quienes las sufren, repitiendo una vez más que gozamos cuando convivimos con gente de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, con los enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos (cf. Rnb 9, 2). Ésta es la tarea que la Iglesia ha encomendado a las comunidades de vida consagrada: «fomentar la espiritualidad de la comunión, ante todo en su interior y, además, en la comunidad eclesial misma y más allá de sus confines, entablando o restableciendo constantemente el diálogo de la caridad, sobre todo allí donde el mundo de hoy está desgarrado por el odio étnico o las locuras homicidas» (Vita consecrata [VC] 51a). Siguiendo la voz del Espíritu, que guía nuestros pasos, queremos empezar desde nosotros, desde nuestra realidad de cada día, viviendo en ella no sólo una convivencia entre personas diferentes por su edad y cultura, sino dando testimonio de que se puede vivir la reconciliación precisamente aceptando el valor de tales diferencias en vez de eliminarlas. Al mismo tiempo, deseamos privilegiar nuestra presencia en los lugares donde aparecen más dramáticamente las heridas provocadas por el pecado del mundo y ser allí testigos de la misericordia y profetas de la esperanza. HOMBRES Y MUJERES TESTIGOS DE LA MISERICORDIA Con Santa Clara, confesamos que en el encuentro con el Salvador nos ha sido revelado el «Padre de las misericordias» (2 Cor 1, 3), a quien queremos dar gracias con toda nuestra vida (cf. TestCla). La experiencia de que Dios se ha hecho misericordia en Jesús, nos impulsa a mirar al hombre con ojos distintos, sobre todo cuando está herido en su dignidad. El primer y principal gesto de misericordia, como nos enseña la parábola del «Padre misericordioso» (cf. Lc 15, 11-32), consiste en devolver la dignidad a la persona. Ésta es, sin duda, la perspectiva de San Francisco en su Carta a un ministro, en la que concibe el ejercicio de la autoridad como un servicio de misericordia: «Y en esto quiero conocer que amas al Señor y me amas a mí, siervo suyo y tuyo: si procedes así, que no haya en el mundo hermano que, por mucho que hubiere pecado, se aleje jamás de ti después de haber contemplado tus ojos sin haber obtenido tu misericordia, si es que la busca. Y, si no busca misericordia, pregúntale tú si la quiere. Y, si mil veces volviere a pecar ante tus propios ojos, ámale más que a mí, para atraerlo al Señor; y compadécete siempre de los tales» (CtaM 9-11). El don de la misericordia consiste, por tanto, en el amor, que atrae a los hombres al Señor. Un don que no debemos ofrecer sólo cuando nos lo piden; al contrario, debemos adelantarnos a ofrecerlo a quienes carecen de él. En este sentido, la misericordia es una actitud vital, un modo de ser entre y con los otros, más que una acción que hay que realizar en determinadas circunstancias. Y hemos sido llamados a ser testigos de la misericordia en un mundo que tiende a oponerse a la misericordia y a considerarla superflua. Si la lógica vencedora es la del dominio y el control de la naturaleza, de las naciones y de las personas, parece no haber espacio para la misericordia (cf. Dives in misericordia 2), que sería la actitud del débil y del perdedor, la actitud de quien renuncia a imponer su derecho sobre el otro para devolverle la dignidad perdida o negada. Ciertamente estar con estas personas o de su parte significa tomar decidirse entre dos alternativas y tener la valentía de comprometerse, como hizo San Francisco, que llevó a todos la misericordia de Dios Padre y no temió el juicio de sus conciudadanos cuando abrazó al leproso, ni el de sus hermanos cuando llevó comida a los ladrones de Monte Casale, ni el de los ciudadanos de Gubbio cuando fue en busca del «lobo» para llevarlo a vivir a la ciudad. Quien ha sido tocado por la misericordia de Dios, sabe muy bien que ella es la única capaz de penetrar las barreras de los corazones más endurecidos para volver a llevar al hombre a su creador. ¡Esta es nuestra esperanza! HOMBRES Y MUJERES CUSTODIOS Y PROFETAS DE LA ESPERANZA Frente al mal presente en nuestro tiempo, los franciscanos hemos de ser necesariamente hombres de esperanza, pues en nuestros corazones resuena la palabra del Resucitado: «No tengáis miedo [...] Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 10.20). Como ha repetido Juan Pablo II: «Cristo es nuestra esperanza» (Ecclesia in Europa [EiE] 19), una esperanza que rasga los limitados horizontes humanos y que es la única que puede saciar la sed de felicidad del ser humano. Firmes en esta esperanza, captamos entre las densas sombras que nos rodean los numerosos signos de renovación que nos permiten seguir mirando con confianza el futuro que nos espera. Junto a la búsqueda del provecho exclusivamente individual y hasta en perjuicio de los intereses de los otros, crece la conciencia de una solidaridad que considera al otro no sólo como alguien al que hay que ayudar, sino como un compañero de camino. Junto a la violencia como único instrumento para hacer respetar el derecho, crece cada vez más la conciencia de que nunca podrá lograrse la paz si no se garantiza, a la vez, la justicia. Junto a la soberbia de una humanidad que se siente dueña indiscutible de la naturaleza, aumenta la sensibilidad ante el medio ambiente, el respeto al mismo y la conciencia de formar parte de él. Junto al uso masificado y pasivo de los medios de comunicación, aumenta el deseo de formas de expresión que den espacio a la creatividad y a la imaginación personal. Nuestra tarea debe, por tanto, ser la de hombres y mujeres que, teniendo en Cristo una esperanza que no puede defraudar, saben indicar a sus hermanos y hermanas las luces que guían hasta el Salvador. Por tanto, debemos saber leer los signos de los tiempos en diálogo continuo con la Palabra de Dios, pues «la verdadera profecía nace de Dios, de la amistad con Él, de la escucha atenta de su Palabra en las diversas circunstancias de la historia. El profeta siente arder en su corazón la pasión por la santidad de Dios y, tras haber acogido la palabra en el diálogo de la oración, la proclama con la vida, con los labios y con los hechos, haciéndose portavoz de Dios contra el mal y contra el pecado» (VC 84b). Por eso, no podemos descuidar la calidad de nuestra vida fraterna, que contiene la fuerza para ser profecía auténtica de un mundo renovado, signo cierto de esperanza para un futuro más humano (cf. VC 85), como aconteció al principio del movimiento franciscano y clariano, cuando, abandonado todo, aquellos hombres y mujeres empezaron una experiencia de vida que continúa fascinando todavía hoy con la transparencia de su mensaje evangélico. Custodiar y testimoniar esta esperanza es el mayor servicio que podemos prestar a los hombres de nuestro tiempo; pero para poder hacerlo es preciso saber abandonar cada día todo para seguir a Jesús pobre y crucificado. Sólo siendo auténticamente libres de las lógicas del mal que amenazan nuestra sociedad, sólo despojándonos continuamente de nosotros mismos para recomenzar desde Cristo, sólo si tenemos la fuerza de salir de nuestros conventos para ir, desarmados, al encuentro de nuestros hermanos, seremos testigos creíbles del amor que nos ha sido dado y, entonces, como nos enseña la Iglesia, en nuestra vida encontrará «nuevo impulso y fuerza el anuncio del Evangelio a todo el mundo. En efecto, se necesitan personas que presenten el rostro paterno de Dios y el rostro materno de la Iglesia, que se jueguen la vida para que los otros tengan vida y esperanza» (VC 105b). Querría concluir esta intervención con la «confesión de esperanza» de la exhortación apostólica Ecclesia in Europa, que, me parece, abarca el anhelo presente en los corazones de cada uno de nosotros de que el Reino, cuyo acontecimiento estamos celebrando en estos días, pueda difundirse y llegar a todos los hombres y mujeres: «¡Tú, Señor, resucitado y vivo, eres la esperanza siempre nueva de la Iglesia y de la humanidad; tú eres la única y verdadera esperanza del hombre y de la historia; tú eres entre nosotros “la esperanza de la gloria” (Col 1, 27) ya en esta vida y también más allá de al muerte! En ti y contigo podemos alcanzar al verdad, nuestra existencia tiene un sentido, la comunión es posible, la diversidad puede transformarse en riqueza, la fuerza del Reino ya está actuando en la historia y contribuye a la edificación de la ciudad del hombre, la caridad da valor perenne a los esfuerzos de la humanidad, el dolor puede hacerse salvífico, la vida vencerá a la muerte y lo creado participará de la gloria de los hijos de Dios» (EiE 18b).