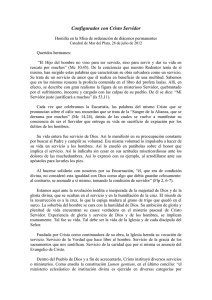ser y quehacer del diaconado permanente
Anuncio
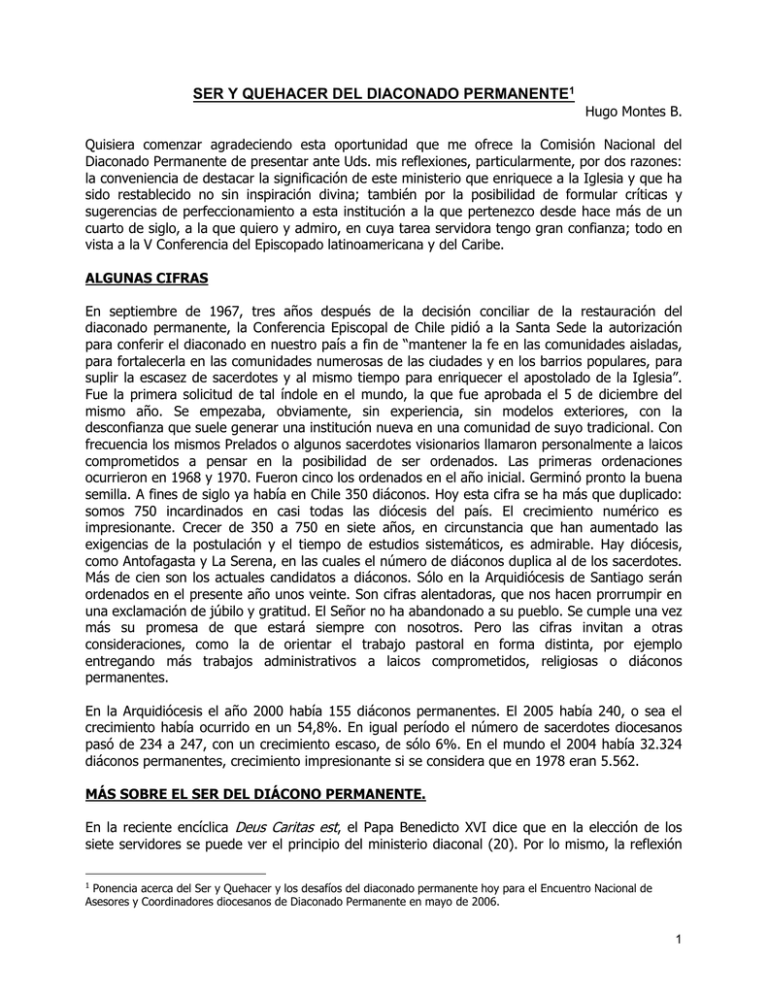
SER Y QUEHACER DEL DIACONADO PERMANENTE1 Hugo Montes B. Quisiera comenzar agradeciendo esta oportunidad que me ofrece la Comisión Nacional del Diaconado Permanente de presentar ante Uds. mis reflexiones, particularmente, por dos razones: la conveniencia de destacar la significación de este ministerio que enriquece a la Iglesia y que ha sido restablecido no sin inspiración divina; también por la posibilidad de formular críticas y sugerencias de perfeccionamiento a esta institución a la que pertenezco desde hace más de un cuarto de siglo, a la que quiero y admiro, en cuya tarea servidora tengo gran confianza; todo en vista a la V Conferencia del Episcopado latinoamericana y del Caribe. ALGUNAS CIFRAS En septiembre de 1967, tres años después de la decisión conciliar de la restauración del diaconado permanente, la Conferencia Episcopal de Chile pidió a la Santa Sede la autorización para conferir el diaconado en nuestro país a fin de “mantener la fe en las comunidades aisladas, para fortalecerla en las comunidades numerosas de las ciudades y en los barrios populares, para suplir la escasez de sacerdotes y al mismo tiempo para enriquecer el apostolado de la Iglesia”. Fue la primera solicitud de tal índole en el mundo, la que fue aprobada el 5 de diciembre del mismo año. Se empezaba, obviamente, sin experiencia, sin modelos exteriores, con la desconfianza que suele generar una institución nueva en una comunidad de suyo tradicional. Con frecuencia los mismos Prelados o algunos sacerdotes visionarios llamaron personalmente a laicos comprometidos a pensar en la posibilidad de ser ordenados. Las primeras ordenaciones ocurrieron en 1968 y 1970. Fueron cinco los ordenados en el año inicial. Germinó pronto la buena semilla. A fines de siglo ya había en Chile 350 diáconos. Hoy esta cifra se ha más que duplicado: somos 750 incardinados en casi todas las diócesis del país. El crecimiento numérico es impresionante. Crecer de 350 a 750 en siete años, en circunstancia que han aumentado las exigencias de la postulación y el tiempo de estudios sistemáticos, es admirable. Hay diócesis, como Antofagasta y La Serena, en las cuales el número de diáconos duplica al de los sacerdotes. Más de cien son los actuales candidatos a diáconos. Sólo en la Arquidiócesis de Santiago serán ordenados en el presente año unos veinte. Son cifras alentadoras, que nos hacen prorrumpir en una exclamación de júbilo y gratitud. El Señor no ha abandonado a su pueblo. Se cumple una vez más su promesa de que estará siempre con nosotros. Pero las cifras invitan a otras consideraciones, como la de orientar el trabajo pastoral en forma distinta, por ejemplo entregando más trabajos administrativos a laicos comprometidos, religiosas o diáconos permanentes. En la Arquidiócesis el año 2000 había 155 diáconos permanentes. El 2005 había 240, o sea el crecimiento había ocurrido en un 54,8%. En igual período el número de sacerdotes diocesanos pasó de 234 a 247, con un crecimiento escaso, de sólo 6%. En el mundo el 2004 había 32.324 diáconos permanentes, crecimiento impresionante si se considera que en 1978 eran 5.562. MÁS SOBRE EL SER DEL DIÁCONO PERMANENTE. En la reciente encíclica Deus Caritas est, el Papa Benedicto XVI dice que en la elección de los siete servidores se puede ver el principio del ministerio diaconal (20). Por lo mismo, la reflexión 1 Ponencia acerca del Ser y Quehacer y los desafíos del diaconado permanente hoy para el Encuentro Nacional de Asesores y Coordinadores diocesanos de Diaconado Permanente en mayo de 2006. 1 del ser diácono ha de partir del capítulo VI de los Hechos de los Apóstoles. Los doce piden a la comunidad cristiana que les presente a siete hombre de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que los ayuden en el servicio de las mesas. Los apóstoles, así, comparten con estos servidores, a los que después de orar les imponen las manos, la tarea necesaria de atender el ejercicio de la caridad, reservándose para ellos las de oración y del ministerio de la Palabra. La exigencia de sabiduría y plenitud del Espíritu muestra con claridad que los que reciben la nueva misión no están llamados sólo a un servicio práctico y técnico de distribución de bienes materiales. Dice a este propósito la encíclica citada que el de los siete era un verdadero oficio espiritual, realizador de un cometido esencial de la Iglesia, “precisamente el del amor bien ordenado al prójimo. Con la formación de este grupo de los Siete, la diaconía – el servicio del amor al prójimo ejercido comunitariamente y de modo orgánico – quedaba ya instaurada en la estructura fundamental de la Iglesia misma” (Dce 21). La oración, entendida también como la administración de los sacramentos; el anuncio de la Palabra y el ejercicio de la caridad, pasaron a ser los tres ámbitos esenciales de la labor de la Iglesia.El quehacer de Esteban y Felipe muestra cómo esta tarea fue más allá de lo puramente concreto y se inserta en el escenario de un testimonio vivo y personal de Jesucristo salvador. Con una extensa argumentación bíblica y con la visión de la gloria de Dios y de Jesús de pie a su diestra, Esteban ofrenda su vida en cumplimiento de la tarea que recién le encargaran los apóstoles. Martirio y diaconía se unieron en su persona, ejemplo de santidad que los diáconos deberíamos tener siempre presente. Felipe, por su parte, es el diácono misionero. Va a Samaria y allí predica a Cristo. En su nombre sana enfermos y expulsa a los espíritus impuros. Lleva gran alegría a cuantos lo escuchan. Muchos se hicieron bautizar , con lo quedó preparado el camino para que los apóstoles Pedro y Juan, conocedores de la nueva realidad, con su oración y la imposición de las manos, les dieran el Espíritu Santo. Luego impulsado por el Espíritu, Felipe va a Gaza y, partiendo de un texto de Isaías, predica a un extranjero, ministro de la reina de Etiopía, a Jesucristo y lo bautiza. Es del caso subrayar dos aspectos relevantes en la actuación de Esteban y Felipe: Primero la radicalidad con que asumen su ministerio. Basados directamente en las Escrituras y llenos del Espíritu de Dios hacen el bien y dan testimonio de Jesús. Su palabra altera a los oyentes, a unos haciéndoles rechinar los dientes de ira contra Jesús, a otros llenándolos de alegría. Segundo, la situación fronteriza en que actúan, en el juicio ante el Sanedrín y en la predicación lejos del círculo mismo en que vivía la comunidad apostólica, respectivamente. La fuerza de su testimonio es tal que a nadie deja indiferente. Sus gestos y sus palabras, provocan un cambio, conmueven absolutamente a quienes los escuchan y ven. Esta radicalidad y la situación marginal – fronteriza – desde la que actúan deberán iluminar el quehacer de los diáconos de hoy y de siempre. El mandamiento del amor se dirige a cada uno de los fieles y a la Iglesia en cuanto tal. Es el mandamiento esencial que entrega Jesús. Para realizarlo cabalmente, la Iglesia acude a los diáconos y les encarga su organización. El diácono lo asume como representante de los apóstoles y sus sucesores los obispos; actúa en el nombre de éstos y participando de su misión. Nadie está exento de la tarea de amar, ni el superior que delega ni el simple fiel que no recibe al respecto encargo especial. La diaconía, es decir el servicio desde y para el amor, es obligación de todos, pero su realización se entrega a diversos ministerios, particularmente a los diáconos. En ellos se encarna de modo especial el Cristo servidor que vino a servir y no a ser servido. Para eso son 2 ordenados con el sacramento del Orden, que les da gracias específicas y los compromete para siempre. Su labor no es sólo ayudar, sino también hacer ayudar, entusiasmar a otros en el afán de servir. Representan a Jesucristo como buen pastor que sigue la oveja perdida, la levanta y lleno de alegría la carga sobre sus hombros y la vuelve al redil. Es la suya tarea comunitaria, que procede del mandato episcopal, se da en colaboración con los presbíteros, se dirige al pueblo y remata en la incorporación del extraviado en la comunidad de la cual se apartó. Esa tarea no es excluyente ni exclusiva; al contrario es incluyente y participativa. Tarea comunitaria y enriquecedora de la comunidad. Tarea además que nació de una situación precisa, de la necesidad de solucionar problemas reales, inmediatos e importantes. La situación y los problemas varían a través del tiempo y de las circunstancias. Lo que fue una vez disputa entre las esposas de los helenistas y de los hebreos puede ser hoy injusta desigualdad en la distribución de los bienes, etnias inhumanamente postergadas, desprecio de la vida, rupturas de la familia, adoración del dinero o del placer, drogas, etc. Y mañana serán otros y otros no menos graves e igualmente limitadores de la necesidad de darse tiempo y espacio para el anuncio de la Palabra y el ejercicio de la vida sacramental. El servicio desde el amor tendrá, por lo mismo, diversas expresiones. Conocer esos problemas y descubrir o inventar esas nuevas expresiones significa atender los signos de los tiempos e indagar en ellos la voluntad actual del Señor, qué pide a la Iglesia, qué exige de los diáconos. La diaconía supone una gran sensibilidad ante las carencias y el sufrimiento y no menor creatividad para servir adecuadamente. Lo que antes fue útil puede ser inútil o hasta dañino hoy y mañana. El amor es siempre distinto, todo lo renueva. El servicio debe ser cada vez inaugural y generador de esperanza. ¡Qué hermosa, en este sentido y que verdadera, la Oración Colecta del tercer domingo de Pascua del presente ciclo litúrgico! Dice así “Al alegrarnos, Padre con renovada juventud de espíritu, porque somos nuevamente hijos tuyos, concédenos que, confiados en tu promesa esperemos gozosos el día de nuestra resurrección”. En esta reflexión acerca del ser diaconal, quisiéramos añadir a lo menos dos puntos fundamentales, a saber, la ordenación ministerial y el matrimonio que acompaña, con pocas excepciones, a los diáconos permanentes. La ordenación conferida por el Obispo mediante la oración y la imposición de manos es un sacramento, uno de los siete sacramentos de nuestra Iglesia. Es el mismo sacramento que reciben, aunque en diverso grado, los Obispos y los Presbíteros. Sacramento que concede con carácter indeleble una configuración en Cristo, único Sumo Sacerdote, Pastor y Obispo. Este sacramento no ordena al diácono para el sacerdocio sino para el servicio. Son así ministerios diferentes y propios, el de los presbíteros y el de los diáconos. Estos no son presbíteros ni cuasi presbíteros. Se trata “de un ministerio independiente. Tiene una marca propia del ministerio de la Iglesia de Jesucristo” (Mons. Dr. Walter Kasper). Es la marca del servicio a los pobres, a los enfermos, a los marginados, que Jesucristo buscó, sanó y amó de manera preferente. Los diáconos sirven de modo especial a esta enorme porción del pueblo de Dios prolongando, por mandato del obispo y en estrecha colaboración con los presbíteros, la tarea servidora de Jesús. Cristo Servidor es no sólo el modelo que los diáconos debemos imitar, sino también y sobre todo el sustento, la fuente y la vida que anima, sostiene, vivifica y da sentido a su ser y su quehacer. El diácono hace presente al Cristo Servidor en una sociedad que privilegia el éxito material, el prestigio, el poder y el placer. Su tarea va contra el mundo, lo denuncia, choca en él. ¡Qué importante es que las instancias formadoras del diaconado permanente preparen a los candidatos adecuadamente para tan radical ministerio! Teología del Servicio, Pastoral del Servicio, Liturgia del Servicio... que diferencian – no que separan – al futuro diácono de quienes fueron o serán ordenados sacramentalmente para el sacerdocio. El servicio es desinterés, 3 generosidad, y no afán de competencia. Desde la diaconía se admira al sacerdote pero no se le envidia; y se alegra de los poderes que el sacerdocio da a los presbíteros – consagración eucarística, absolución sacramental – pero no se echa de menos tanta grandeza porque no corresponde y porque las que da el diaconado son también una maravilla: prolongar al Cristo Servidor entre los más necesitados. El segundo punto fundamental, es el del matrimonio de los diáconos permanentes. Ya San Pablo enseña: “Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa” (I Tim.,12). Primero fue el matrimonio; luego el diaconado. El hombre y la mujer se han unido para siempre, dejando incluso a sus padres para vivir en unidad, para ser un espíritu y una carne. Dios bendice esa unión, elevada a la dignidad de sacramento. Nada ni nadie separará lo que Dios ha unido. Tampoco, por cierto, la diaconía. No iba a contradecirse la Iglesia amagando con un sacramento lo que había construido con otro. Se es diácono desde el matrimonio, no a pesar del matrimonio y, menos, en contra del matrimonio. Tan grande e intenso es el amor conyugal, que el Antiguo Testamento recurre a él constantemente para expresar el amor de Dios al pueblo escogido. En el Cantar de los Cantares, himno nupcial por excelencia; en el profeta Oseas, en Isaías y Ezequiel, esta comparación es insistente y se manifiesta incluso con audaces imágenes eróticas. Como en el matrimonio, Javé ama a su pueblo apasionadamente a la vez que con máxima generosidad. Ambas características – expresadas en el Eros y el Ágape – son propias del amor matrimonial. Y el Nuevo Testamento, con la presencia de Jesús en las bodas de Caná, el matrimonio es elevado a la categoría de sacramento, comparado por San Pablo con el amor de Cristo a su Iglesia. El ser diaconal, enmarcado así en estos dos sacramentos, nos lleva a servir en primer término en y desde el matrimonio. La familia es el primer ámbito de nuestra tarea. Ahí, sin púlpito, sin rito, sin estola, libremente, amamos y recibimos amor, el de las esposas y el de los hijos, nietos, personas que nos ayudan en la vida doméstica. El ejemplo, la oración, la fidelidad, la responsabilidad económica, la alegría, el cariño, son otras tantas manifestaciones de diaconía natural y sobrenatural a la vez. Desde el hogar preparamos, ojalá con ayuda de la esposa, la plática, el retiro, la reunión obligada. Y al hogar traemos la riqueza de doctrina y pastoral ganada en la actividad forastera. Es una doble experiencia que a todos enriquece y que no debe ni puede faltar en la vida de los diáconos casados. Mencionamos recién la responsabilidad económica de los diáconos en su calidad de padres de familia, de jefes de hogar, si se quiere. El nivel socioeconómico de los diáconos chilenos es en general modesto. Todos necesitan de su trabajo para atender las necesidades propias y familiares. No siempre tienen los estudios para un desempeño estrictamente profesional. Cualquier trabajo normal exige entre 45 y 48 horas semanales. Por esta sola realidad es del caso pensar que su quehacer diaconal debería vincularse, dentro de los posible, a ese trabajo. Si la diaconía es una categoría del ser, el quehacer diaconal debe estar en consonancia con ese ser. Claro que el testimonio, la oración, el ejemplo no tienen horario, pero sí lo tienen las obligaciones de un trabajo como el que de ordinario se pide a los diáconos que se desempeñan en parroquias, catequesis bautismal, preparación de novios, atención a niños y jóvenes que se preparan para la Primera Comunión o la Confirmación, liturgias bautismales, etc. De otro lado están las tardes y los fines de semana, pero claro también que hay obligaciones de descanso, de atención a la familia, de lectura privada, de un mínimo de diversión. No es fácil conjugar este conjunto de exigencias aparente o realmente antagónico. Nadie tiene una receta para dar soluciones mágicas. 4 Es el caso de pensar cada día más en las diaconías ambientales, que hasta hace poco ocurrían muy excepcionalmente en Chile. Hoy las cosas han cambiado. Son numerosos los documentos eclesiásticos que las mencionan. Las vicarías respectivas están autorizadas para proponer candidatos propios y aun para atender su formación. Pienso, entre otras, en la Vicaría Castrense, en la de Educación, en la de los Trabajadores. Idealmente todas deberían sumarse a las antes nombradas, e intensificar sus esfuerzos para contar con más candidatos y más medios para formarlos en la línea de las especialidades respectivas, ojalá en contacto con las escuelas de diáconos, donde las haya, o con las Comisiones diocesanas que hagan su veces. Creo que en gran parte los frutos de esta vocación tan hermosa aumentarán en la misma medida que produzcan su trabajo en e quehacer normal de la labor de los diáconos. DESAFÍOS PARA LOS DIÁCONOS PERMANENTES. Este apartado de mi ponencia, lo preparo a la luz del “Documento de Participación” dado a conocer por el Consejo Episcopal Latinoamericano, en Bogotá, el año recién pasado y que publica con autorización del CELAM la Conferencia Episcopal de Chile, el año 2005. 1. Pobreza material. Antes que nada, el aspecto económico, socio económico, mejor. América Latina es una de las regiones menos equitativas del mundo. La brecha entre ricos y pobres es enorme y se amplía cada día más. Los esfuerzos para disminuir la pobreza son insuficientes o inadecuados. Esta es una realidad de grave injusticia social, relacionada con una grave desigualdad educacional. La mayoría de nuestros pueblos accede a una educación pública precaria, insuficiente, poco o nada relacionada con las necesidades del mercado laboral. La educación media de ordinario gratuita también, es deficiente; la pagada suele ser mejor pero a ella no tiene acceso la mayoría de los jóvenes. Estos a menudo desertan a medio camino y van a trabajos agrícolas ocasionales, mal pagados e inseguros, con escasa continuidad. Recientemente el Banco Mundial dice que, aunque el crecimiento económico de América Latina se aceleró, el ritmo de la reducción de la pobreza fue menor al 1% entre 2002 y 2005, el más bajo de las regiones en desarrollo. Según cifras del mismo organismo hay en la región ciento veintitrés millones de personas que viven en la pobreza, con menos de dos dólares por día; esto equivale al 23,4% de la población total, apenas 3,5% menos que en 1981. Las personas que viven en la extrema pobreza – con menos de un dólar por día – son cuarenta y siete millones, que representan el 8,9% de la población. Los pronósticos del Banco Mundial son muy pesimistas respecto del futuro inmediato y mediato de nuestro sub-continente. En 1990 la extrema pobreza afectaba el 11,3%, y a ese ritmo en el 2015 más del 6% seguirá en situación de gran pobreza. El desempleo afecta especialmente a los jóvenes entre 15 y 24 años de edad, dice un reciente informe de la OIT. El número de personas desempleadas en el mundo registró en el 2005 un aumento de 2,2 millones de personas. A nivel de América Latina el alza de desempleo aumentó en, 1,3 millones de individuos. En Chile la extrema pobreza y la pobreza han disminuido con mayor rapidez que en toda América Latina. Sin embargo, la injusta distribución de los ingresos es claramente de las más graves del mundo. Alcanza rasgos increíbles, de 40 a 1, entre los grupos más ricos y los más necesitados. Nuestros Obispos comentan: “Para escándalo de muchos todo esto sucede en un Continente de bautizados. Imposible dejar de preguntarse, ¿Por qué la verdad de nuestra fe y de nuestra caridad no han tenido la debida incidencia social?” Nos permitimos agregar otra pregunta: ¿En qué queda las tantas veces proclamada opción preferencial por los pobres? 5 2. Pobreza espiritual. En reciente audiencia a 90 Diáconos Permanentes de Roma (23 de febrero de 2006) el Papa hace notar que junto a la pobreza material, nos encontramos también con una pobreza espiritual y cultural”. Añade: Hay ahora “nuevas formas de pobreza: muchas personas, de hecho, han perdido el sentido de la vida y no posee, una verdad sobre la cual construir la propia existencia; muchos jóvenes piden encontrar hombres que los sepan escuchar y aconsejar en las dificultades de la vida”. Todos sabemos de esto, con pormenores bien precisos, como la destrucción de la familia, el que más del 50% de los niños nacidos vengan al mundo fuera del matrimonio, la droga que carcome a nuestra juventud, la violencia intrafamiliar, el abandono de muchos ancianos, etc. Son problemas apabullantes, para los que no tenemos personalmente solución. Ello no nos debe, sin embargo, llevar a la indiferencia o a la inacción. Si el ejercicio de la caridad pertenece desde el inicio al ministerio diaconal, estas duras realidades deben llevarnos, en primer término a sensibilizarnos, a ver lo que sucede en torno nuestro y a acoger a cuantos golpean a las puertas del corazón, a recibirlos con gran cordialidad y disponibilidad, a rezar por ellos, a acompañarlos en sus sufrimientos y a ayudarlos en sus necesidades, en la medida de lo posible. Aun más tenemos que salir a buscar a esos pobres, hermanos preferidos de Jesús, con los que El se identificó. A los políticos cristianos, a las Universidades, a los intelectuales, a los medios de comunicación social cabe al respecto, junto con el ejercicio de la caridad, abordar problema mismo de justicia insoslayable y que no puede postergarse. Pienso en la responsabilidad de los colegios y Universidades Católicas que por tener el nombre de nuestra Iglesia deberían plantearse el tema de una manera intensa, urgente, radical. 3. Debilitamiento de la fe. Los desafíos diaconales no terminan en esto. Están también los que dicen relación con el debilitamiento de la fé. Relativismo – todo es igual, da lo mismo -, pragmatismo – hay que ser práctico, lo que importa es el dinero y el hedonismo – pasarlo bien como sea – son las palabras críticas que emplean los Obispos del CELAM a este respecto. Los cristianos a su manera aumentan al parecer cada día más. “Se extiende una mentalidad que en la práctica prescinde de Dios en la vida concreta y aún en el pensamiento, dando paso a un diferentismo religioso, un agnosticismo intelectual y a una autonomía total ante el Creador”, afirma el Documento de Participación. Muchos son los que creen encontrar un camino más religioso u otros credos y pasan a ser evangélicos, a veces muy sectarios, o se refugian en el esoterismo, en el tarot, en vagos ritos y oraciones orientales. Frente a la complejidad enorme de esta situación, me atrevo a decir una palabra menor pero quizás de alguna relevancia. A mí me impresiona la facilidad con que grupos evangélicos establecen muchas veces sus templos. Son casitas pobres, quizás una o dos piezas de esas casas, con un letrero y la indicación de un decreto de reconocimiento oficial. Los pastores, de ordinario gente humilde, abren las puertas en las tardes y predican o hacen liturgias con lectura bíblica, cantos y prédicas. Los católicos, en cambio, nos centramos en templos mayores, presididos por un sacerdote que tiene hartos feligreses sólo el sábado o el domingo. Es cierto que hay capillas dependientes de estos templos, principalmente de los parroquiales. Me pregunto si esas capillas, atendidas por diáconos, no podrían ser centros vivos de acogida, de cultura, de esparcimiento y por cierto de liturgias, capaces de competir con los templos evangélicos. Tengo al respecto distintas experiencias. 6 Parece necesario atender a los fieles de una manera descentralizada. El templo principal, desde la iglesia catedral a la iglesia parroquial, son necesarios y son el centro de la vida cultual de la vida diocesana. Pero hay que salir al encuentro de los que por cualesquiera razones no van de ordinario a esos centros principales. Para ello la adecuada atención del pueblo en las capillas que de ordinario hay en las distritos parroquiales parece muy importante. Pero cuando el número de capillas en la parroquia es alto – conozco el caso de una parroquia en el norte con 30 capillas – es imposible que esa atención la haga el sacerdote. Aquí la tarea de los diáconos puede ser de mucha importancia. Ellos pueden conocer a los vecinos, presidir liturgias, predicar, hacer lecturas y comentarios bíblicos, ofrecer la comunión, etc. Por cierto, la presencia periódica del presbítero es indispensable, pero esa presencia será posible y provechosa con la preparación previa del trabajo diaconal. Hay aquí una posibilidad hermosa para los diáconos de una actividad de culto para la que en general están bien preparados. Y desde esta atención a la mesa del altar será fácil pasar a la visita de los hogares, el conocimiento de los jóvenes y de los ancianos, la atención a los niños. O sea, surgirá normalmente la necesidad de atender también las mesas de la caridad. 4. Identidad diaconal. Esto supone algo que, por desgracia, no siempre se da en nuestra vida eclesiástica, a saber, el reconocimiento de la identidad ministerial del diácono. Este no va a suplantar al sacerdote, sino en armonía con él estará realizando con brazos distintos y con voz propia el mismo apostolado de la iglesia. Presbítero y diácono son ministros ordenados para realidades distintas. Ya lo hemos dicho, para el sacerdocio y para el servicio, respectivamente. No compiten sino colaboran, entregándose ambos al pueblo de Dios. No están tanto para ser servidores recíprocos, sino para servir a los demás, a los fieles actuales y a los que con su servicio al Señor vayan a aumentar la feligresía. La identidad de los ministerios, en este caso de los Diáconos Permanentes, pasa por darles el espacio de trabajo que por su naturaleza les corresponde. El ejemplo de Felipe que abre caminos nuevos en Samaria es elocuente. Predica a Jesús, expulsa a demonios, mejora a los enfermos... y con todo ello deja preparada la tarea de los apóstoles. En este caso, Pedro y Juan van a la misma región, oran e imponen las manos a estos nuevos fieles, llenándolos del espíritu de Dios. En palabras de hoy, los confirman. Es tarea de todos – obispos, presbíteros y diáconos – perfilar mejor el quehacer ministerial. Yo pido a nuestros obispos y a nuestros presbíteros que tengan confianza en los Diáconos, también llamados por el Señor a ser ministros suyos, dispensadores de gracias, portadores de la palabra y de la eucaristía. 5. Diaconía ambiental. Otro gran desafío de los diáconos es algo que ya hemos visto: la mejor inserción de su tarea específica en el ámbito de la familia y de su trabajo diario. En otras palabras, la acentuación del diaconado ambiental. Somos diáconos las 24 horas del día, no sólo cuando estamos realizando un quehacer propiamente diaconal. Lo más de ese tiempo lo ocupamos en atender el hogar y en el desempeño laboral. Son los dos espacios que de ordinario conocemos mejor. Parece natural, por lo mismo, que en ellos insertemos la misión que nos corresponde en cuanto diáconos. Más cuando sabemos la precaria atención ministerial que hay en ellos. Educación, salud pública y privada, política, medios de comunicación social, empresarios y trabajadores, cárceles, fuerzas armadas y policiales son, entre otros, ámbitos del quehacer ciudadanos de máxima importancia 7 que requieren con urgencia una presencia ministerial que la Iglesia Católica, a pesar de ingentes esfuerzos, no alcanza a satisfacer. Muchos diáconos que pertenecen naturalmente a ellos deberían colaborar en esos ámbitos. 6. Búsqueda de la santidad. Estos y otros desafíos pasan por el gran desafío de nuestra santidad. Sólo Dios es santo. Su Espíritu está siempre dispuesto a encender en nosotros, hijos de Dios y seguidores de su Hijo, la llama de esa única santidad. El bautismo inicia normalmente el proceso de lo que podría considerarse como la posesión de nuestro ser por el ser divino. Entonces comienza nuestra transformación. El conocimiento de Cristo y la Fe viva en El hacen lo demás. El proceso es diferente de persona a persona y no cabe, por lo mismo, la imposición de métodos, de plazos, de recetas. No hay recetas para alcanzar la santidad porque en su infinito poder y en su infinita misericordia, Dios a todos nos hizo distintos. La santidad supone el desarrollo de la singularidad de cada uno de nosotros hacia la inmensidad del Dios polifacético. Los modelos que la Iglesia propone a los fieles son, así, también múltiples y diversos. Bien sabemos de ello los chilenos, admiradores de Teresa de los Andes, contemplativa, enclaustrada en el Carmelo, desposada con Jesús desde niña, sin otro anhelo que la intensificación hasta la locura de ese desposario; no menos que de San Alberto Hurtado, activo, enamorado de los desamparados en los que ve a Cristo, su único Señor. No hay que ser muy perspicaz, sin embargo, para advertir los elementos comunes que traspasan tal diversidad: la negación de sí mismo y el seguimiento en el amor al Señor que es vida y amor. Sólo con la gracia de Dios son posibles la negación y el seguimiento. La oración, la lectura bíblica, los sacramentos, la penitencia y sobre todo la caridad son los canales para los cuales llega la gracia que lleva a vencer el egoísmo y el individualismo. Todo esto es bien sabido. ¿Es posible añadir algo, mucho más? Sí, ciertamente, de acuerdo con la experiencia personal y comunitaria, podríamos platicar largamente al respecto. Permítanme y con ello quisiera terminar esta ponencia, algo que me costaría callar. Dejando que la boca hable de la abundancia del corazón, mi muy modesto aporte es el siguiente. Me remonto a muchos años atrás, cuando asistí al primer Retiro de mi vida, predicado por el Padre Hurtado. Uno de nosotros, joven de tercer año medio, pasó toda la noche en la capilla. Lo supimos la mañana siguiente. Las preguntas surgieron de inmediato: ¿Es cierto que pasaste toda la noche en la iglesia? – Sí, es cierto. ¿Te quedaste dormido? – No. ¿El Señor te dijo algo? - No, nada ¿Y tú que le dijiste? – Igual, no le dije nada. Bueno, dinos que hiciste, entonces. La respuesta fue categórica, precisa, impensada: “Pasé toda la noche mirando a Jesús”. Tal vez desde entonces, pienso y he pensado muchas veces en la riqueza de la mirada. En los evangelios, junto a lo que el Señor dijo está lo que el Señor miró. Cuándo, de qué modo, a quien o a quienes. Es como para escribir uno o muchos libros. Me limito a algo muy sencillo, a saber, la frecuencia con que los evangelistas se detienen ante las miradas de Jesús. Vio a la muchedumbre y se compadeció de ella, miró al joven rico y lo amó, miró a Pedro y éste recordó lo que se le había dicho de la negación, salió y lloró amargamente; miró a su madre y la entregó a Juan... Pienso que un camino posible para encontrarse con el Señor está en dejarse mirar por Él y, como el compañero de aquel retiro, devolverle la mirada... En este ir y venir a través de los ojos, sin necesidad de mayores palabras, hay una fuente precisa y preciosa fuente de santidad. Y algo más dentro de lo mismo, habituar nuestros ojos a mirar como miró Jesús a sus ovejas sin pastor, 8 a María su madre, al joven que de corazón lo busca, al apóstol que lo desconoce. En ningún caso hay reproche, siempre hay ternura, compasión, amor. Si los diáconos miráramos con mayor atención a los pobres, la pureza y el desvalimiento de los niños, la naturaleza... sin discurrir mayormente, pero con la sensibilidad a flor de piel, estaríamos emprendiendo un buen camino. Estamos destinados a ver al Señor cara a cara ya ser semejantes a El. Podemos adelantar este destino dejándonos purificar por su mirada y mirarlo a El desde ya llevando nuestros ojos a su creación y a nuestros hermanos. PREGUNTAS Y TEMAS DE TRABAJO 1) ¿Estamos preparando diáconos con la sensibilidad social y el conocimiento de los problemas socio económicos de Chile y América latina? 2) ¿Cómo acentuar nuestra identidad diaconal frente a la de los presbíteros? 3) Pequeños y grandes desafíos para incorporar mejor a las esposas de los diáconos a su trabajo ministerial. 4) La vivencia del Señor en cada uno de los diáconos y de sus esposas. Tiempo, dirección espiritual, lectura bíblica, lectura espiritual y de cultura, asistencia a retiros, etc. 9