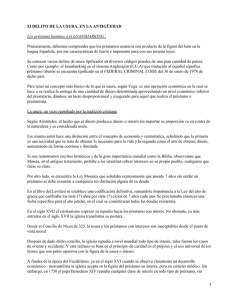El anatocismo en su evolución histórica: naturaleza jurídica y moral
Anuncio

María Encarnación Gómez Rojo Historia jurídica del anatocismo Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga. L'Institut pour la Culture et la Coopération. Montréal. Canadá. Grupo de Investigación de «Historia de las Instituciones Jurídicas, de los Sistemas Políticos y de las Organizaciones Sociales de la Europa Mediterránea», SEJ-163 (ant. 1263) BARCELONA 2003 María Encarnación Gómez Rojo © María Encarnación Gómez Rojo Distribución: Librerías Proteo y Prometeo. Puerta Buenaventura, 3. 29008 Málaga. Spain. Tfno. (95) 2219407 ISBN: 84-607-97996 Depósito legal: Z.3108-03 Impreso y encuadernado en los Talleres de Gráficas Cometa, S. A. Carretera de Castellón, km. 3,400. Polígono de Montemolín, nave 21. 50013 Zaragoza. Spain. A Miguel Ha pasado ya algún tiempo desde que salió a la luz mi anterior trabajo1 sobre el instituto jurídico que en estas páginas de nuevo me ocupa. Desde entonces hasta ahora escasas han sido las aportaciones de la historiografía jurídica atinentes a esclarecer el anatocismo2. Por esta y otras razones que no voy a desvelar he creído conveniente acometer de nuevo la tarea de categorizar, descifrar el significado histórico y en una palabra analizar algo más un tema al que no pocos hacen mención pero en el que no muchos se atreven a profundizar. Partiendo de los resultados a los que llegué en aquel entonces, creo ahora llegado el momento de incidir en aquellos aspectos en los que en un capítulo de libro de escasas quince páginas, por necesidades de acoplamiento de espacio en un volumen colectivo, no pude. En el pequeño libro que el lector tiene entre sus manos se ha investigado, entre otras cuestiones, en las fuentes romanas increméntandose considerable“Iglesia y Estado en la normativización del interés compuesto. A propósito del anatocismo”, en Persona y Estado en el umbral del siglo XXI, Volumen en conmemoración del XX aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, Málaga, 2001, pp. 355-370. 2 Quizás sea destacable la monografía de Angelo Riccio, L’anatocismo, Padova, 2002, centrada únicamente en aspectos estrictamente civiles y financieros dentro del marco italiano, y el trabajo de Koenraad Verboven, “The sulpicii from puteoli and usury in the early Roman Empire”, en Tijdschrift voor Rechtgeschiedenis, LXXI, nº 1-2 (2003), pp. 7-28, que como ya indica en el título fundamenta su estudio en ese concreto momento histórico. 1 María Encarnación Gómez Rojo mente el número de pasajes del Digesto y del Codex estudiados teniendo en cuenta la interpretación de los mismos realizada por diversos miembros de la doctrina como Cino da Pistoia, Denis Godefroy, Jacques Cujas o Philippe Vicat, entre otros; en los fundamentos históricos de la práctica de la usura en numerosos cánones de concilios de la Iglesia primitiva; en la prohibición del anatocismo en el mundo musulmán; en los principales textos históricos castellanos y en alguno aragonés y navarro, y en la incidencia de la Reforma en el campo del cobro de intereses. También se han traído a colación las opiniones de un buen número de autores de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX en torno a la regulación jurídicocanónica y civil sobre el préstamo con interés. Me guía sin duda un innegable afán de continuar lo entonces comenzado, aún a sabiendas de que no pocas cosas quedan aún por decir, con el profundo deseo de contribuir a un mejor conocimiento de un instituto al que he dedicado parte de mis desvelos científicos de los últimos años. Málaga, 28 de Octubre de 2003 1. Introducción Hemos de partir de la consideración inicial de que en todas aquellas ocasiones en que los intereses producen intereses y estos últimos se estiman como un capital nuevo destinado a engrosar el capital inicial, siendo tratados jurídicamente como tales, hay anatocismo3. No descubrimos nada nuevo al decir que todo lo que 3 Al anatocismo, hacen referencia multitud de manuales y tratados de carácter general, a modo de botón de muestra, vid. C. Fr. Mühlenbruch, Doctrina Pandectarum, Bruxelles, 1838, pp. 220-221; Ludwig Arndts Ritter von Arnesberg, Trattato delle Pandette, trad. italiana de Filippo Serafini, vol. 2, 3ª ed. italiana, Bolonia, 1880, pp. 33-35; Calixte Accarias, Précis de Droit Romain, vol. II, Paris, 1886, pp. 1008-1013; Edward Heilfron, Römische Rechtsgeschichte und System des römischen Privatrechts, Berlin, 1903, pp. 440-445; M. Gebhardt, Römisches Recht, 2ª ed., Hannnover, 1912, p. 252; Paul Frédéric Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, 6ª ed., Paris, 1918, pp. 524-527; Rudolph Sohm, Institutionen Geschichte und System des römischen privatrechts, München y Leipzig, 1920, pp. 514-515; Pietro Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 8ª ed., Milano, 1925, pp. 421-424; Max Kaser, Das Römisches Privatrecht, 3ª ed., vol I, München, 1971, p. 497, notas 32 y 33; Raymond Monier, Manuel élémentaire de Droit Romain, vol. I, 5ª y 6ª ed., 2ª reimp., Paris, 1977, pp. 113-115; Wiesław Litewski, Rzymskie Prawo Prywatne, Warszawa, 1999, p. 242; Kazimierz Kolánczyk, Prawo Rzymskie, Warszawa, 1999, pp. 347-349, nº 125, 3. Además, como bibliografía más específica se puede precisar: C. Emmerich, “Besondere Klage Wegen nicht stipulirter Zinsen”, en Zeitschrift für Civilrecht und Prozess, 12 (1839), pp. 137-142; D. Detlefsen, “Ueber ein griechisches Urkundenfragment auf einer Wachstafel aus Siebenbürgen”, en Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 27 (1858), pp. 89-108; Henri Dambeza, Des intérêts qui dépassent le taux légal et la sanction du principe qui les prohibe, Facultad de Derecho de París, tesis doctoral, Paris, 1886; Carlo Fadda, “Le usurae quae officio iudicis praestantur”, en Rivista italiana per la scienze giuridiche, 2 (1886), pp. 355-405 y 3 (1887), pp. 3-45; R. Leonhard, “Anatocismus”, en Philologische Wochenschrift, 2 (1894), pp. 2070-2071; Theodor Büttner-Wobst, “Der Depositenzinfuss eines römischen Bankers”, María Encarnación Gómez Rojo en Klio. Beiträge zur alten Geschichte, 3 (1903), p. 167; J. Unger, “Ueber die Haftung des Staates für Verzugs- und Vergütungszinsen”, en Zeitschrift für das privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, 31 (1904), pp. 107-134; K. Wille, Die Versur: eine rechtshistorisches Abhandlung uber die Zinskapitalisierung im alten Rom, Berlin, 1984; N. L. Jones, God and the moneylenders: usury and law in early modern England, Oxford, 1989; Jacques Le Goff, La bourse et la vie: économie et religion au Moyen Âge, Paris, 1987, trad. castellana, Barcelona, 1996; Bruno Inzitari, Profili del diritto delle obbligazioni: interessi legali e convenzionali, euro, divieto d’anatocismo, mutuo e tasso usuraio, compensazione, cessione di credito in garanzia, mandato all’incasso, swap, sponsorizzazione, ricevute bancarie, Padova, 2000. A finales del siglo pasado apareció el trabajo de A. Murillo Villar, “Anatocismo. Historia de una prohibición”, en Anuario de Historia del Derecho Español, LXIX (1999), pp. 497-518, que, a pesar de la grandilocuencia de su título, deja fuera de sus consideraciones multitud de aspectos relacionados con su pretendido objeto de estudio, realizando un muy escaso y pobre resumen del anatocismo convencional en Grecia, análisis que no apoya en autor helénico alguno, pasando posteriormente al examen del instituto en el mundo romano donde Murillo Villar parece algo más documentado, elaborando su construcción tomando como base varios pasajes de Cicerón, el Codex y el Digesto, aunque ignora la glosa y los comentarios de los fragmentos que menciona, omitiendo igualmente a autores de la talla de Tito Livio, Caesar, Apiano o Tácito, mientras que, por otro lado, deja de mencionar pasajes de las XII Tablas relacionados directamente con la prohibición de la usura y desconoce por completo la Lex Licinia-Sextia del 387 a. C., primera disposición histórica relativa al anatocismo. Al centrarse en el ámbito del Derecho canónico, Murillo Villar, que dedica 23 líneas de su trabajo a este apartado, no trata de la prohibición del préstamo con interés en multitud de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como tampoco recoge los cánones de los Concilios de la Iglesia primitiva que hacen expresa referencia a la prohibición de la usura, omitiendo por completo la más mínima mención a las Decretales de Gregorio IX, al Decretum de Graciano, al Liber Sextus o a la importantísima Encíclica Vix pervenit de Benedicto XIV. Al entrar en el estudio del Derecho histórico español los resultados de la investigación de Murillo Villar son aún peores, mencionando únicamente la Novísima Recopilación y una pragmática de Felipe IV e ignorando el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Partidas o el Ordenamiento de Alcalá, desconociendo por completo, en otro orden de cosas, la literatura jurídica de los siglos XVIII, XIX y XX. No ofrece nada de interés la voz “anatocismo”, en Francisco R. concierne al anatocismo se relaciona de una manera muy estrecha con el préstamo con interés del que hablaremos en las páginas siguientes. Ahora baste recordar que es un contrato por el cual una persona transfiere la propiedad de una cierta cantidad de cosas, consumibles por el uso, a otra persona y esta última se obliga a devolver una cantidad igual de una cosa igual y además a pagar, periódicamente, una cierta suma llamada interés4. Teniendo en cuenta esta conceptualización inicial también se podría decir que el anatocismo no es más que una forma agravada del préstamo con interés, de tal manera que no es posible realizar un análisis del anatocismo desde un punto de vista histórico, sin hacerlo al mismo tiempo respecto al préstamo con interés pues ambos institutos jurídicos van casi indisolublemente unidos5, lo que a su Adrados (dir.), Diccionario griego-español, vol. II, Madrid, 1986, p. 273. Terminológicamente resulta mucho más interesante la información que proporciona el Lexicon totius latinitatis de Egidio Forcellini, Giuseppe Furlanetto, Francesco Corradini y Giuseppe Perrin, Padova, 1940, I, p. 235, donde indica la procedencia griega del término, transformada luego en la palabra anatocismus romana, en la doble composición que ò tiene de ò, como renovación de la usura, o usura de usuras, que sin embargo considera que la traducción más correcta al castellano es la de interés del interés y en alemán Zins auf Zins. El Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis de Charles Du Fresne Du Cange (1610-1688), Graz, 1954 (reimp.), vol. I, no recoge la voz anatocismus. El Dictionnaire de l’Académie Française, publicado por el Instituto de Francia, no reconoce en francés la palabra anatocismo en su 7ª ed., Paris, 1878, vol. I. Tampoco da la impresión de que esta palabra se conociera en la Francia medieval y moderna. Cfr. Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, 1891 (reed. Genève-Paris, 1982), vol. I (A-Cas) y Edmond Huguet, Dictionnaire de la Langue Française du seizième siécle, Paris, 1928, vol. I (A-Brochart). 4 Consultar, entre otros muchos las consideraciones realizadas por Irving Fisher, The theory of interest: as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it, New York, 1965; Friedrich A. Lutz, La teoría del interés, trad. castellana, Madrid, 1974 y Lorenzo Ornaghi, Il concetto di “interesse”, Milano, 1984. 5 Paul Morin, De l’anatocisme et en particulier de la convention qui le stipule avant l’échéance des intérêts, tesis doctoral, Paris, 1906, pp. 1-2. María Encarnación Gómez Rojo vez nos plantea la cuestión de dilucidar en qué casos el pago de intereses es lícito, en qué contratos, en qué cuantía y bajo qué tipo de condiciones, problemas que van estrechamente entrelazados con las necesidades del comercio y las características económicas e ideológicas de cada época6, al tiempo que se hace necesario distinguir en la Edad Media entre dos conceptos fundamentales, a saber, interés y usura7, no siempre coincidentes, teniendo el Vid. José Salvioli, “Las doctrinas económicas en la Escolástica del siglo XIII”, en Anuario de Historia del Derecho Español, III (1926), pp. 31-68. Es el famoso catedrático de Historia del derecho italiano que lo fue de la Universidad de Nápoles, entre otras sedes universitarias, y al que la redacción del Anuario, en algo que hoy vemos como chocante, le traducía hasta el nombre. Sobre materia iushistórica de contenido económico también publicó Salvioli, L’assicurazione e il cambio marittimo nella storia del diritto italiano, Bologna, 1884; Contributi alla storia economica d’Italia nel medio evo, Palermo, 1899-1901, 2 vols., aunque en este segundo caso bien poco tiene que ver con el objeto de este estudio. 7 Vid. a título indicativo, entre otros muchos, De Vourric, Harmonie du droit divin avec le droit humain, touchant l’usure, les intérêts et la constitution de rente, Avignon, 1667 y De l’usure et des vrais moyens de l’éviter par l’usage de divers contrats licites et approuvez par le droit civil et canonique et par le droit de France, avec un Réglement pour des monts de piété gratuits, et des modèles qu’on a jugés nécessaires pour plusieurs de ces contrats, Avignon, 1687; Jacques-Joseph Duguet, Dissertations théologiques et dogmatiques: I. sur les exorcismes et les autres cérémonies du baptême; II. sur l’eucharistie; III. sur l’usure, Paris, 1727; Hyacinthe de Gasquet, L’usure démasquée ou exposition et réfutation des erreurs opposées à la doctrine catholique sur l’intérêt du prêt à jour et de commerce artificieusement enseignées dans quelques ouvrages modernes et plus particulièrement dans une lettre à M. l’archevêque de Lyon, Avignon, 1766; Ferdinando Liouti, “Le usure presso gli Ebrei”, en Archivio storico siciliano, IX (1884), pp. 195-212; Roque Barcia, “Usura”, en Primer Diccionario general etimológico de la lengua española, vol. V, Barcelona, 1902, p. 314 que ofrece dos significados de la palabra; por un lado, «el interés que se lleva por el dinero en el contrato de mero mutuo o empréstito» y, por otro, «tasa de interés excesivo»; L. Garriguet, Prêt, intérêt et usure, Paris, 1907; Edouard Cuq, “Usure”, en Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments, contenant l’explication des termes qui se rapportent aux moeurs, aux 6 segundo unas connotaciones especialmente negativas en el tráfico, puestas claramente de relieve si se logra demostrar el animus o intención del mercader o cambista específicamente destinado a obtener un lucro desmesurado y, por tanto, injusto por abusivo, pues no podemos olvidar que el núcleo básico de la doctrina económica medieval fue el «reconducir todo hecho económico al justo precio, lo mismo en la venta de la moneda que en la de la mercancía»8, justo precio que lejos de tener un contenido estable en todo tiempo, para toda persona y en todo lugar, estaba determinado en función de diversas variables. No obstante, siguiendo un criterio metodológico de exposición cronológica parece lógico comenzar por otras épocas históricas anteriores en el estudio del objeto de investigación, el instituto jurídico del anatocismo. 2. La consideración jurídica de los préstamos en la Edad Antigua Es de todos conocida la teoría de Aristóteles9 -en la que no me detengo por ser lugar común en la doctrina- que luego haría suya parte de la doctrina católica y que constituyó una regla muy tenida en cuenta en la Edad Media, como más adelante explicitaré, tesis que se podría resumir del siguiente modo: el dinero es estéril, no produce nada, por lo que es injusto exigir interés por una suma institutions, à la religion, aux arts, aux sciences, etc., et en général à la vie publique et privée des anciens, vol. V, Paris, 1912, pp. 605-608; Thomas Wilson, A discourse upon usury: by way of dialogue and orations, for the better variety and more delight of all those that shall read this treatise (1572), New York, 1965; Augusto Placanica, Moneta, prestiti, usure nel Mezzogiorno moderno, Napoli, 1982; S. Herman, Medieval usury and the commercialization of feudal bouds, Berlin, 1993 y, con carácter general, Giuseppe y Marco Ragazzini, Breve storia dell’usura, Bologna, 1995. 8 José Salvioli, “Las doctrinas económicas en la Escolástica del siglo XIII”, p. 64. 9 Ver el interesante estudio que realiza Odd Inge Langholm, The Aristotelian analysis of usury, New York, 1984. María Encarnación Gómez Rojo prestada. De esta forma, consideraba la moneda como útil para los cambios, pero rehusaba reconocerle capacidad productiva, pareciéndole monstruoso que el dinero pudiera llegar a ser a la vez elemento y objeto del contrato10. Consecuentemente, la obtención de ganancias se relacionaba -en su opinión- con la corrupción moral, ya que del exceso de riquezas se pasa al exceso de placeres -en todos los sentidos, incluidos los libidinosos- sin que el estagirita ofrezca argumentos contundentes al respecto11, lo que sí parece transparente es que no aprueba el enriquecimiento, llegando a sostener que moralmente era mejor ser sinvergüenza que usurero12. Sin duda estas ideas de Aristóteles de Estagira se vieron claramente influenciadas por su maestro Platón, quien proscribió la utilización del oro y la plata en su República ideal criticando duramente a los comerciantes que solicitaban la entrega del 10 En el libro I de su Política, Aristóteles expuso varios conceptos o formas de economía y partiendo de unos principios generales -en los que se evidencia la legitimidad natural de la propiedad, en el sentido de que es imposible lograr el fin natural de la polis, vivir bien, sin los elementos necesarios, es decir, la propiedad es útil para la vida, se refiere al uso y el uso es algo natural- llega al análisis tanto de una economía doméstica, determinada por la naturaleza -concepto este de economía doméstica que, en opinión de Aristóteles, abarcaba la conformación del patrimonio mediante la adquisición de cosas propias que pudieran satisfacer las necesidades vitales, lo que supone la adquisición y manejo de esclavos, el cultivo del campo, los negocios con pequeñas ganancias o los truequescomo de la denominada crematística, constituida por unas actividades que no son naturales. Así, en opinión de Aristóteles, se dan relaciones ciertas entre la crematística o arte de conseguir riqueza, y la economía doméstica, pero no se pueden identificar porque la crematística no está de acuerdo con la naturaleza ya que parte del principio de que las riquezas no tienen límites, además no la enseña la naturaleza con evidencia y por necesidad sino que aparece como producto de la experiencia y de la habilidad. Para él, se apoya en el cambio y éste tiene como punto de partida el dinero, que no es algo natural sino convencional, siendo el colmo de la misma, la operación más antinatural, la usura, que constituye una forma de enriquecimiento sacando ganancias del dinero mismo y no de su uso. 11 Aristóteles, Política, 1258 a. 12 Aristóteles, Ética a Nicomaco 1121 b 30-1122 a 10. capital prestado con intereses por la situación de miseria que esto causaba en la ciudad13, y serían propagadas posteriomente con gran sutileza e ironía por el comediógrafo Aristófanes quien, en Las Nubes, hacía preguntar a un deudor a su acreedor, si creía que el mar era más grande entonces que en otro tiempo; como el acreedor preguntado reconoció que era imposible que tal engrandecimiento se produjera, el deudor le reprendió airadamente diciéndole que si el mar no crecía a pesar de desembocar en él todos los ríos cómo era posible que él pretendiera aumentar todos los días su dinero14. En el mundo romano15 las sanciones por impago de las deudas, fueron especialmente crueles por dirigirse no solamente contra los bienes sino también contra la propia persona del deudor16. 13 Platón, Republica, 555 e. Aristófanes, Las Nubes, acto IV, escena V. 15 Incluyo en este apartado el comentario a diferentes pasajes del Codex y del Digesto realizado por diversos comentaristas que, por su cronología, tendrían que figurar en otro capítulo de este libro, fundamentando mi posición en una mejor comprensión del contenido de dichos fragmentos del Corpus Iuris Civilis a la luz de los textos de autores de la talla de Cino da Pistoia, Denis Godefroy o Jacques Cujas, entre otros, a los que la autora ha dado su particular interpretación. 16 Edouard Cuq, Les institutions juridiques des Romains. L’ancien droit, vol. I, Paris, 1902, pp. 373-374 nos da cuenta de que el préstamo se basaba en unas causas que hacían inevitable el recurso a los mismos por parte de las clases sociales más desfavorecidas, que difícilmente podían hacer frente a los mismos, puesto que, con frecuencia, la escasa renta que los plebeyos obtenían de sus pequeñas heredades no era suficiente para mantener a sus familias, por lo cual se veían obligados a pedir prestado a los patricios, al mismo tiempo que los conflictos bélicos en los que frecuentemente estaban involucrados los romanos y a los que acudían los plebeyos en masa como cuerpo del ejército, hacían aún más miserable su deplorable situación económica, pues mientras las tierras de los ricos durante su ausencia eran cultivadas por sus esclavos, los campos de los plebeyos no se cultivaban por lo que a su regreso de las guerras debían pedir prestado para volver a cultivar sus tierras o para pagar impuestos. El caer en esta situación, es decir, el verse obligados a pedir prestado, ocasionaba, en la práctica la ruina, pues una mala cosecha que impidiera pagar la suma prestada hacía del deudor un esclavo, no siendo la situación 14 María Encarnación Gómez Rojo Por esta razón las pequeñas propiedades fueron absorvidas por los latifundios, de forma que parece ser que, a mediados del siglo VII a. C., sólo dos mil ciudadanos conservaban su patrimonio 17, lo que ocasionó numerosas revueltas plebeyas que culminarían con la creación de un tribunal de defensa de este grupo social, a pesar de lo cual los desórdenes no cesaron y el legislador se vio obligado a adoptar medidas tendentes a la pacificación social con objetivos diversos, que culminaron en diferentes leyes que trataron de reglamentar el préstamo con interés, destacando la Lex LiciniaSextia del año 387 a. C.18, que es tal vez la primera disposición histórica relativa al anatocismo a la que siguieron otras que mucho mejor si por el contrario la cosecha era buena, puesto que en este caso la oferta de productos hacía bajar inexorablemente el precio de los mismos, de forma que más tarde o más temprano el acreedor le despojaba de todos sus bienes y si estos no eran suficientes para pagar la deuda, el deudor pasaba a engrosar el número de esclavos y a trabajar en la casa del acreedor. 17 Edouard Cuq, Les institutions juridiques des Romains. L’ancien droit, vol. I, p. 375. 18 Hubo varias Leges Licinia-Sextia. A la que aquí nos referimos es a la primera de ellas titulada “De aere alieno”, de cuyo contenido tenemos noticias a través de tres fragmentos de Tito Livio que, en su Ab Urbe Condita, se refiere a ella en varios fragmentos, concretamente el 6, 35, 4 que narra el hecho de que elegidos tribunos de la plebe Gayo Licinio y Lucio Sextio, hicieron públicos unos proyectos de ley dirigidos en contra del poder de los patricios y a favor de los intereses de la plebe, uno de ellos que trataba sobre deudas disponía que la usura pagada se imputara a la disminución del capital y que los deudores pudieran satisfacer sus créditos en tres plazos anuales; 6, 39, 2 que cuenta hasta qué punto el proyecto sobre la represión de la usura era del agrado de la plebe; 29, 16, 3 que establecía la amortización de la Deuda Pública en tres plazos y 31, 13, 8 que se refiere a los prolegómenos de la II Guerra de Macedonia y a la consiguiente necesidad de numerario del Estado romano que se veía imposibilitado para devolver a los particulares los préstamos que éstos les habían concedido a algunos cónsules con anterioridad y que ahora justamente reclamaban. Ante esta situación se llegó a la solución de poner a disposición de los acreedores particulares tierras de titularidad pública en proporción al valor de la tercera parte del dinero prestado. trataron de limitar la tasa de interés o incluso prohibieron el préstamo con interés19, caso de la Lex Genucia de feneratione del año 342 a. C.20, si bien todas estas normas tuvieron escasa 19 Caesar, De bello civile, 3, 1, 20 referencia la presentación de un proyecto de ley por parte del pretor Marco Celio Rufo para que los créditos fueran satisfechos en 6 años y sin intereses. Ver también Caesar, De bello civile, 2, 48 y Cicerón, Ad Atticum, 10, 8, 2. Para tener una visión global de la regulación del interés en la época republicana es conveniente tener en cuenta los trabajos de J. P. Royer, “Le problème des dettes à la fin de la République romaine”, en Revue historique de droit français et étranger, 45 (1967), pp. 191-240 y 407-450; Ch. T. Barlow, Bankers, Moneylenders, and Interest Rates in the Roman Republic, Michigan, 1978; G. Tilli, “Postremo vetita versura”, en Bulletino dell’Istituto di diritto romano, 8687 (1984), pp. 147-163; A. Storchi Marino, “Quinqueviri mensarii, Censo e debiti nel IV secolo”, en Athenaeum, 81 (1993), pp. 213-250; Y. Rivière, “Les quadruplatores, la répression du jeu de l’usure, et de quelques autres délits sous la république romaine”, en Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École Française de Rome, Antiquité, 109 (1997), pp. 577631 y Anna Pikulska, “Problème de l’usure en Rome républicaine, favor debitoris?”, en Orbis Iuris Romani, 6 (2001), pp. 124-150. 20 Tenemos noticia de esta lex a través de dos fragmentos de la obra de Tito Livio Ab urbe Condita, en concreto, 7, 42, 1 y 35, 41, 9 que da cuenta que en el año 192 a. C. se sustanciaron muchos pleitos contra los usureros. Igualmente se refieren a ella Tácito, Annales, 6, 16 y Apiano, Bellum civile, 1, 54 que relata cómo en el año 91 a. C. la situación económica era especialmente difícil afectando particularmente a los propietarios de tierras, produciéndose numerosos conflictos entre acreedores y deudores al exigir aquellos los préstamos con intereses a pesar de que la Lex Genucia de federatione los prohibía e imponía castigos de tipo pecuniario a los que osaban inflingirla. El primero de los fragmentos de Tito Livio a que nos referimos en esta nota parece que duda que esta lex, que habría prohibido absolutamente el préstamo a interés, fuera atribuible al tribuno Genucius. Las demás fuentes que menciono atestiguan esta abolición. Por su parte, Tácito en el pasaje citado en esta misma nota da cuenta de otra importante crisis económica que tuvo lugar en el 33 a. C. en tiempos de Tiberio, situación económica que ha sido objeto de estudio por parte de H. Bellen, “Die Krise der italienischen Landwirtschaft unter Kaiser Tiberius (33 n. Chr.)”, en Historia, 25 (1976), pp. 217-234; C. Rodewald, Money in the age of Tiberius, Manchester, 1976; R. Wolters, “Die Kreditkrise des Jahres 33 n. Chr.”, en Litterae Numismaticae Vindobonenses, 3 (1987), pp. 25-58 María Encarnación Gómez Rojo aplicación21, siendo especialmente importante la revuelta del año 428, resultado de la cual fue que, a partir de entonces, sólo los bienes del deudor respondieran de sus deudas y no su propio cuerpo como había venido sucediendo desde la Ley de las XII Tablas22. A pesar de que indudablemente esto fue un gran avance, los prestamistas no cesaron de exigir a los prestatarios intereses muy superiores a los amparados por ley. De hecho en la ley de las XII Tablas se estableció una tasa de interés ascendente a la doceava parte del capital anual23, en el año 407 se rebajó esta cantidad a la mitad24 y el pago de las deudas se repartió en cuatro plazos iguales, a lo largo de tres años, abonándose el primero en el acto. Ya en la época de Cicerón el interés legal creció al 12% anual, máximo muy superior a la tasa legal de interés convencional25 pero que subsistió hasta Justiniano (527-575) que la rebajó considerablemente en una tabla de gradación que tenía en cuenta la categoría de las personas como más adelante expondré, quedando siempre fuera de estas consideraciones las prescripciones y el interés aplicable al nauticum foenus, que sería como contrato marítimo una operación con una doble utilización, financiera y asegurativa y que podría resumirse como un procedimiento por el que un comerciante vendía al prestamista su mercancía, comprometiéndose a recomprarla cuando llegara al puerto de destino, la diferencia entre ambos precios era el interés del préstamo26. Esta forma de actuar tuvo una variante más claramente asegurativa, pero sin llegar en modo alguno a constituir un seguro marítimo que es una institución que nace en Italia en el siglo XIV, y M. K. y R. L. Thornton, “The financial crisis of AD 33. A keynesian Depression?”, en Journal of Economic History, 50 (1990), pp. 655-662. 21 Plauto, Curculio 5, 3, 680-685. 22 Tabula 3, 6. 23 Tácito, Annales, 6, 16. 24 Tito Livio, Ab Urbe Condita, 7, 27, 3. 25 Cicerón, Ad Atticum, 4, 15, 7. 26 Vid. las consideraciones que realiza Amelia Castresana Herrero, en El préstamo marítimo griego y la pecunia traiecticia romana, Salamanca, 1982. cuando alguien se comprometía, a cambio de una prima, a comprar los bienes objeto de transporte a un precio convenido, pero estipulando que el contrato quedaba anulado en el caso de que la mercancía llegara sana y salva al puerto de destino. En cuanto a la sanción de la prohibición de pactar intereses superiores a los legales, desde antiguo se había venido aplicando la medida de otorgar al prestatario una acción de restitución de algún multiplo de lo que había pagado indebidamente27 aunque Justiniano estableció que los intereses pagados indebidamente serían únicamente imputados sobre el capital. El emperador Caracalla (211-212) decretó la nulidad de la cláusula merced a la cual los intereses vencidos se capitalizaban y daban a su vez interés, a medida que fueran devengándose. Por el contrario, la convención sería válida respecto a los intereses ya vencidos en el momento de realizarse aquella28. En la misma época el pacto de antícresis, por el que los frutos percibidos se aplican al pago de los intereses, se da por sobreentendido cuando una cosa fructífera es dada en prenda en garantía de un préstamo gratuito29. Posteriormente se estableció formalmente la prohibición de la exigencia de los intereses en las constituciones de algunos emperadores como la de Gordiano III (238-244) de Mayo de 242 bajo el consulado de Atico y Praetextato30, que lejos de 27 Tabula, 8, 18 b. C. 4, 32, 10. Denis Godefroy (1549-1621) se muestra contrario a la posibilidad de exigir intereses más elevados que aquellos permitidos y limitados por ley, por lo que el pacto de pagar intereses por encima de esta cantidad debería considerarse ilícito (ver glosa que realiza al comentar el pasaje mencionado al inicio de esta nota en Corpus Iuris Civilis, Frankfurt am Main, 1663, pp. 302-308), opinión en la que coincide con Jacques Cujas (1522-1590), In Librum II Codicis Recitationes solemnes, vol. IX, pp. 508-509, que forma parte del vol. IV de sus Opera, Prato, 1839. 29 D. 20, 2, 8 (Paul. II Sent.) permite al acreedor retener de los frutos de la cosa pignorada los intereses hasta el límite legal permitido cuando el deudor haya usado de su dinero de forma gratuita. 30 C. 4, 32, 15. Es destacable la opinión de Papiniano sobre la demanda legal o no de intereses referida al mandato recogida en D. 17, 1, 10, 3 (Ulp. ad ed.), en virtud de la cual se especifica que si las partes pactaban el pago 28 María Encarnación Gómez Rojo acabar con la aplicación de intereses excesivos dieron lugar a multitud de convenciones entre las partes contratantes para tratar de evitar la prohibición legal. Diocleciano y Maximiano (284305) establecieron en Marzo del año 290 la declaración de infamia para aquellos que exigían los intereses de los intereses 31, pero todas estas normas eran habitualmente incumplidas como lo demuestra el hecho de la preocupación que mostraron por este asunto emperadores posteriores. Creo que la exigencia debía ser muy frecuente por el número de normas prohibitivas de esta práctica, si bien el resultado de la aplicación de las mismas no debió ser demasiado afortunado lo que parece haber obligado a la promulgación de la Constitución de Diocleciano y Maximiano que se recoge en C. 12, 2, 20, ya citado en nota, que no solamente declara tajantemente la ilicitud de la usura de la usura sin distinguir entre intereses legales y convencionales, sino que además impone, no ya desde un punto de vista civil sino penal, que sea declarado infame el que osara practicarla, declaración que conllevaba consecuencias muy negativas en el orden económico privado, entre otros derechos, de la posibilidad de ejercer el comercio. Igualmente, en Roma se diferenciaba claramente entre aquellos intereses aún no vencidos y aquellos ya vencidos. Respecto a estos últimos, parece clara la tolerancia legal hacia el acuerdo de las partes que podían convenir en transformarlos en deuda de capital a través de la novación, tal y como ocurría en de intereses, éste debía sin lugar a dudas producirse siendo jurídicamente exigibles. Ver Jacques Cujas, Controversiarum Roberti Aurelianensis et Jacobi Cujacii Bituricensis, vol. II, pp. 189-192 que se manifiesta en el mismo sentido. 31 C. 12, 2, 20. En la exposición de sus opiniones quizás sea especialmente lúcido Antonio Pérez, que se interesa por presentar lógicamente la razón de la disposición imperial contenida al inicio de esta nota sobre la infamia con la que eran castigados aquellos que exigían intereses, en qué casos era aplicada y cuáles eran sus efectos (Opera omnia, vol. I, Roma, 1828, pp. 124-127). tiempos de Cicerón, aunque limitada esta posibilidad a un año 32. Sin embargo, Justiniano prohibió de forma absoluta el convertir los intereses en capital con el objetivo de hacerlos producir intereses, y no distinguió entre intereses vencidos y no vencidos, de forma que cualquier conversión realizada por las partes sin tener en cuenta esta norma quedaría sin efecto, con lo que los intereses conservaban siempre este carácter y por consiguiente no podían producir nuevos intereses, si bien la prohibición de Justiniano solo era aplicable a las convenciones entre acreedor y deudor. Aparte de esta hipótesis, se podía llegar a la conclusión de que los intereses eran debidos justa y legalmente, como así ocurría en todas aquellas ocasiones que la causa de la deuda variaba, pues en estos casos nacía una nueva deuda que adquiría el carácter de principal. Esto acaecía, por ejemplo, en el caso de un mandatario que no devolviera exactamente la suma que había recibido de su mandante con los intereses o en el supuesto de un tutor que, habiendo recibido de un deudor de su pupilo el pago de una deuda con los intereses, gastara el dinero, ya que en este caso debía los Cicerón, Ad Atticum, 5, 21, 11, sobre lo que ver H. Wagner, “Remarks on the History of Interest on Loans”, en Historia del Derecho Privado, Barcelona, 1989, pp. 2825-2827, quien resalta la distinción entre el anatocismus coniunctus y el anatocismus separatus y versura que no es en principio una institución jurídica, si bien tiene que ver con el primero de estos anatocismos que se produce cuando los intereses son incorporados al capital, mientras que el anatocismus separatus supone que los intereses son dejados al deudor como un nuevo capital. Sobre la citada clasificación del anatocismo se pueden consultar, entre otros, F. Glück, Commentario alle Pandette, vol. XXII, trad. italiana de F. Serafini, Milano, 1906, p. 96 y B. Windscheid, Diritto delle Pandette, vol. II, trad. italiana de C. Fadda y E. Bensa, Torino, 1925, p. 53. Queda también recogida la norma relativa a la posibilidad de pactar el pago de intereses anuales en un senadoconsulto al que Cicerón hace referencia en la misma carta 5, 21, 13, así como también en correspondencia posterior Ad Atticum, 6, 1, 5 y Ad Atticum, 6, 3, 5. Son también significativos D. 12, 6, 26, 1 (Ulp. ad ed.) [conviene prestar atención al comentario que hace Álvaro d’Ors, Derecho Privado Romano, Pamplona, 1968, & 134] y D. 42, 1, 21 (Modestinus. respons.). 32 María Encarnación Gómez Rojo intereses de toda la suma33. Justiniano afirmó refiriéndose a leyes antiguas, que si bien en ellas se había establecido que de ningún modo se les exigieran a los deudores intereses de los intereses, esta prohibición no quedaba clara, puesto que, junto a esta interdicción, se les había concedido también a los acreedores acumular al capital los intereses y estipular intereses de la suma total, con lo cual no había diferencia alguna para los deudores a quienes en realidad se les exigían intereses de los intereses. Para tratar de paliar esta situación ambigua, este emperador ordenó que de ningún modo le fuera lícito a nadie acumular al capital los intereses del tiempo pasado o del futuro, y estipular luego intereses de los mismos, sino que, aún cuando esto se hubiese hecho, los intereses tendrían que permanecer siendo intereses no experimentando ningún aumento de otros intereses sino que el incremento de los mismos correspondería únicamente al antiguo capital34 y recogió en una constitución dada en Constantinopla en 33 C. 4, 35, 18 y C. 5, 41. Tanto Philippe Vicat (Commentarius in IV Libros Institutionum Iuris Civilis, 4ª ed., vol. III, Lausanne, 1748, p. 149) como Robert Joseph Pothier (1699-1772) constatan la prohibición del anatocismo salvo en ciertos casos contenidos en D. 22, 1, 36 (Ulp. 41 ad Ed.), pasaje que hace referencia a que tal prohibición queda limitada a toda aquella cantidad pactada superior a la tasa legal permitida (Le Pandette di Giustiniano, vol. III, Venezia, 1835, pp. 107-108) y en D. 27, 3, 5 pr. (Ulp. ad Sab.) atinente al caso del tutor respecto a la suma que le era debida a su representado y que una vez cobrada por él no le había sido satisfecha (Le Pandette di Giustiniano, vol. III, p. 579). 34 C. 4, 32, 28. Antonio Pérez se muestra extremadamente claro al afirmar que no se puede pedir la usura de la usura según su interpretación de este pasaje. Por tanto, no se puede solicitar más de lo debido incrementando la deuda anterior, sino creando una nueva. Para Pérez, la usura de la usura es ilícita y siempre estuvo prohibida porque el acrecimiento en el caso de la usura no es accesión, puesto que ésta solo se produce respecto a una cosa principal (Opera omnia, vol. II, p. 454), opinión en la que coincide con Johannes Voet (1647-1713), que insiste en la prohibición de exigir el interés del interés puesto que se trata de una consecuencia que en ningún caso estaba prevista en el contrato inicial (Commento alle Pandette, 22, 1, 20, vol III, Venezia, 1850, pp. 420-421). Cfr. Anna Pikulska- Diciembre del año 528 sanciones aplicables a aquellos prestamistas que exigían un interés superior al permitido por la ley, diferenciándose la cuantía de los intereses que podían pactar las personas ilustres, aquellos que podían convenir los sujetos dedicados habitualmente al ejercicio del comercio o los que podían imponerse en los préstamos marítimos35 o entregas de especies a interés36, del resto de las personas, sin que fuera lícito al juez aumentar dichas tasas. Estas disposiciones como todas aquellas concernientes al préstamo con interés cayeron en desuso y únicamente quedó la posibilidad del deudor que había sufrido este abuso de solicitar la reducción de la tasa y obligar al acreedor a imputar el excedente sobre el capital37. No obstante, esto sólo fue aplicado en aquellos casos en que los intereses ilícitos no habían sido pagados puesto que, en caso contrario, el deudor debía proceder por vía de repetición de lo indebido38. Las medidas de Robaszkiewicz, “Anatocyzm. C. 4, 32, 28, 1: «Usuras semper usuras manere»”, en Profesorowi Janowi Kodrebskiemu in memoriam, Łódz, 2000, pp. 301-312, y con anterioridad G. Billeter, Geschichte des Zinfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian, Leipzig, 1898. 35 C. 4, 33, 3. En el siglo XIV, Cino da Pistoia al glosar este pasaje hace referencia al foenus nauticum y a la posibilidad de pactar intereses superiores a los legales en razón a las peculiaridades del negocio marítimo (In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, id est, Digesti veteris. Doctissima Commentaria, vol. I, Frankfurt am Main, 1578, p. 251). Se puede consultar también en la Biblioteca General de la Universidad de Sevilla, Utilis tractatus de nauticis usuris. Pro esp[lica]tione textus in capite Naviganti de usuris, et totius tituli D. et C. de nautico foenore, siglo XVII, ms. 330/68, nº 8, fols. 276r-288r. 36 Concretamente para los préstamos a los agricultores la Nov. 34, 1 establecía un interés de la octava parte de lo prestado prohibiendo a los prestamistas retenerles las tierras. 37 C. 4, 32, 26. Incide Cino da Pistoia en sus consideraciones atinentes a este pasaje del Codex en la obligatoriedad de imputar los intereses debidos sobre la suma prestada o deuda principal, no sobre los intereses ya vencidos, puesto que, en este caso, no se trataría de consecuencias del mismo contrato, es decir, del originario, sino de otro nuevo y distinto (In Codicem..., vol. I, pp. 247-250, ad. C. 4, 32, 26). 38 Paul. Sent. 2, 14, 2. En el mismo sentido se manifiesta C. 4, 32, 18. María Encarnación Gómez Rojo Justiniano que acabo de describir lejos de cumplir su objetivo consiguieron únicamente que los acreedores exigieran con mayor rigor el pago de intereses en cuanto éstos vencían39. Respecto al pago de intereses en el mundo romano varias son las posibilidades que se pueden distinguir40. En primer lugar, el interés puede ser deducido del capital en el momento de prestarse al deudor, es decir, se da una cantidad inferior a la que se pide prestada. Se trata de un procedimiento manifiestamente ilegal y el deudor puede utilizar la exceptio doli o exceptio non numeratae pecuniae41, es decir, el prestamista debía probar que la cantidad que figuraba por escrito había sido la efectivamente prestada con lo que se conseguía liberar al prestatario de la prueba en sentido inverso, pues hay que tener en cuenta que, en multitud de 39 Por esta razón los acreedores actuaban absteniéndose de conceder créditos a largo plazo y para luchar contra los abusos más graves se concedió una protección especial a aquel prestatario que pudiéramos denominar manifiestamente débil como es el caso de lo que las fuentes llaman hijo de familia. Nos referimos al denominado senadoconsulto macedoniano que prohibía prestar dinero al hijo que se encontraba todavía bajo patria potestad recogido en todos sus aspectos en D. 14, 6 y en C. 4, 28. El citado senadoconsulto dejaría de ser aplicable cuando el hijo dispusiera de peculio propio de origen militar según lo dispuesto en D. 14, 6, 1, 3 (Ulp. ad ed.), y también en aquellos casos en los que hubiera públicamente una apariencia razonable que hiciera pensar que el hijo era en realidad padre de familia [D. 14, 6, 3 pr. (Ulp. ad. ed.)], o si el hijo hubiera recibido el dinero en nombre del padre. Por el contrario, si el sometido a patria potestad entregó el dinero recibido al padre en pago de una deuda propia, la medida protectora sí le sería aplicable [D. 14, 6, 7, 12 (Ulp. ad ed.)]. Tampoco era aplicable el senadoconsulto si el hijo hubiera pasado a ser paterfamilias, no pudiendo repetir lo pagado [D. 14, 6, 7, 16 (Ulp. ad ed.)], manifestándose en el mismo sentido [D. 12, 6, 40 pr. (Marciano, III Reglas)]. Vid. también C. 4, 28, 2. 40 Koenraad Verboven, “The sulpicii from puteoli and usury in the early Roman Empire”, en Tijdschrift voor Rechtgeschiedenis, LXXI, nº 1-2 (2003), pp. 17-18 basa sus afirmaciones en el análisis del contenido de las Hadriani Sententiae 5 (p. 17, nota 53). 41 Sobre este particular se puede consultar Koenraad Verboven, “The sulpicii from puteoli and usury in the early Roman Empire”, pp. 19-21. ocasiones, éste se veía obligado a firmar la recepción de una cantidad diferente, siempre superior, a la que en realidad le había sido entregada, ante la situación económica desesperada que padecía. Con estas y otras medidas se trató al tiempo de evitar el procedimiento más utilizado en fraude de la prohibición de usura que no es otro que el reconocimiento escrito de deuda, fijándose en este sentido la inversión de la carga de la prueba a través de esta exceptio. El segundo procedimiento era posponer el pago del interés hasta la expiración del plazo del préstamo lo que no podía considerarse en si mísmo ilegal42 y una tercera alternativa sería que el deudor podía acordar el pago de los intereses de la suma prestada por adelantado43. Este último procedimiento era legal y no requería en principio formalidad alguna mientras el acreedor retuviera su derecho a demandar el pago total del capital, si bien parece claro que es elemento esencial la voluntariedad del pago de intereses por adelantado por parte del acreedor, intereses que procederán siempre del acuerdo inicial de préstamo. Las antedichas normas fueron más tarde asimiladas y aplicadas con diversa vigencia espacial y temporal, tal y como podemos acreditar por el contenido de diferentes textos de carácter histórico-jurídico44. Del análisis de lo expuesto sobre el Derecho romano, cabe decir que el mutuo tuvo siempre un carácter civil, no mercantil, una de sus características esenciales fue su gratuidad45 si bien el 42 D. 22, 1, 20 (Paul. 12 ad. Sab.). D. 2, 14, 57 [Florent. 8 (Institut.)]. 44 C. Th. 2, 33. 45 Vid. Vincenzo Giuffré, La “datio mutui”. Prospettive romane e moderne, Napoli, 1989; María Salazar Revuelta, La gratuidad del “mutuum” en el Derecho romano, Jaén, 1999, libro al que he recensionado en European Transport Law. Journal of Law and Economics, Antwerpen, vol. XXXVII, nº 3 (2002), pp. 391-392 y en versión francesa en la Revue historique de droit français et étranger, LXXXI, nº 1 (Enero-Marzo, 2003), pp. 91-92. Consultar también Esther Domínguez López, La gratuidad y la utilidad como factores determinantes de la responsabilidad del comodatario, Granada, 2001, que tiene su origen en la tesis doctoral de la autora. 43 María Encarnación Gómez Rojo pactar los intereses no estaba prohibido, aunque esta operación se debía realizar siempre por separado quedando fuera de la estructura propia del mutuo. 3. Fundamentos históricos de la prohibición del cobro de intereses en la religión islámica y cristiana. Catolicismo y Protestantismo La prohibición del préstamo a interés aparece tanto en la tradición islámica46 como en la cristiana. Dentro de la primera, cabe decir que de los pasajes mencionados en nota, y de algunos otros estudiados que citaré en las líneas siguientes parece deducirse que usura (riba) es cualquier incremento injustificado entre el valor de los bienes dados y el contravalor de los bienes recibidos47. Así, mientras que la transacción o comercio se basa en la equidad, el contrato usurario se basa en la injusticia, tomando más y dando menos o nada a cambio, se produce, por tanto, en la usura, un incremento injustificable48, existiendo varias formas de usura dentro de esta tradición; una se da cuando se restringe el mercado, marco en el que todas las transacciones tienen lugar y, en consecuencia, el valor de algún o algunos bienes se incrementa artificialmente por un monopolio o una imposición legal. La otra forma de usura se produce cuando se introduce abiertamente un incremento en una transacción en particular; por lo tanto, el valor de uno de los bienes es diferente del valor del otro que se intercambia por el efecto de un determinado periodo de tiempo. La usura requiere consecuentemente restricción en el mercado o 46 Corán, Sura 30, aleya 39; Sura 4, aleyas 160-161 y Sura 2, aleyas 275 a 280. 47 Contiene ideas a tener en cuenta Mohamed Maati El Amrani, La doctrina jurídica de Malik Ibn Anás y especialmente la institución de la usura: supervivencia del derecho romano en el derecho islámico, Granada, 1986. 48 Corán, Sura 11, aleya 85. falta de equidad en el trato; por lo que es fácil deducir que la equidad precisa libertad en el mercado49 e igualdad en el trato, es decir, la equidad demanda también que el intercambio en los valores sea de igual por igual en la transacción específica, de forma que nada debería añadirse a lo que es el intercambio en sí mismo, ninguna adición ni en cantidad o condición de cualquier tipo. Según lo dispuesto en la tradición islámica, hay que diferenciar diversas formas de usura basadas en la ruptura de la igualdad en el acuerdo. La primera es rentar el dinero, práctica prohibida puesto que el dinero no pertenece a la categoría de las mercancías rentables, si bien sí puede ser invertido en un negocio generando pérdidas o ganancias, es decir, la sola utilidad del dinero es que sirve para ser gastado y aún cuando siga existiendo después de haber sido gastado, en lo que respecta al que hizo el gasto, el dinero fue irrevocablemente consumido. Por otro lado, el ahorro del dinero, aunque es una utilidad intrínseca del mismo, no puede ser transferido a nadie más que al propietario y, por lo tanto, solo el propietario puede ahorrar su dinero independientemente de quien sea el que lo posea. Otras formas de alterar la equidad de la transacción por la abierta desigualdad de los valores se da en el caso de falta de certeza en el precio, cantidad o calidad de lo que está siendo vendido o en el de la usura encubierta, concepto por el que se entiende, entre otras prácticas, introducir condiciones extras en un acuerdo, como hacer dos transacciones en una o pujar en una subasta sin ánimo de comprar, sino únicamente de elevar el precio de los bienes o retardar el pago en el intercambio de monedas, forzando en consecuencia un préstamo antes de que el intercambio ocurra; o manipular el mercado de alimentos vendiendo algo antes de tomar posesión del mismo. Igualmente en la tradición musulmana usura es obtener ganancia en una sola transacción que es como tomar sin dar nada a cambio, 49 Libertad entendida como la base del libre consentimiento en las transacciones comerciales, según se deduce de la Sura 4, aleya 29 y supone en concreto, libertad de acceso al mercado y competencia, libertad de precios, de elección, de libertad de producir, vender y comprar cualquier cosa. María Encarnación Gómez Rojo por lo que se deduce que la ganancia sólo es legítima en el comercio, en el sentido de que se actúa sobre algo para transformarlo, es decir, se compra a cierto precio, luego se transporta a otro lugar diferente o se mejora y después se vende a un precio diferente. En la tradición cristiana, la prohibición del préstamo con interés de puede deducir de multitud de textos del Antiguo Testamento, fundamentalmente del Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio (estos libros constituyen la manifestación testimonial de una sociedad compuesta fundamentalmente por pastores y campesinos inmersos en una economía de supervivencia donde la prohibición de la usura asumía el papel fundamental de proteger al más pobre que acudía al mutuo como medio para superar su situación económica, de ahí el nexo entre mutuo e indigencia, lo que origina la necesidad de que el primero sea gratuito)50 y del Nuevo Testamento51 aunque con cierta controversia, en este último caso. La prohibición se mantiene en el tiempo y queda establecida en gran número de Concilios de la Iglesia primitiva52 al tiempo que 50 A título orientativo señalamos los siguientes pasajes: Éx, XXII, 24-26; Deut, XXIII, 19-20 y 29; Deut, XXVIII, 12; Lev, XXV, 35-38; Salm, XIV (5) y (15) y LIV (12) y LXXI (14); Deut, XV, 7-8; Ecl, VIII, 15; Ez, XVIII, 8, 13-17; Prov, XXII (7) y Prov, XXII (26). 51 Es especialmente significativo el texto de Lc, VI, 35 que, sin embargo, tiene en oposición Lc, XIX, 23. Ver también Mt, XXV: parábola de los talentos, especialmente 24-30; Luc, VI, 34 y Mat, V, 42. 52 Nos referimos concretamente al Concilio de Arles del 314 celebrado en tiempos de Silvestre I, y a su c. 12, recogido en Philippe Labbe y Gabriel Cossart, Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, Paris, 1672, p. 1428 y al Concilio de Nicea del 325 (c. 17), recogido en Philippe Labbe y Gabriel Cossart, Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, vol. II, Paris, 1671, p. 38. En el mismo sentido se manifestan los Concilios de Cartagena del 349 (c. 13) y del 419 (c. 5), siendo especialmente crueles en los supuestos de usura practicada por los clérigos el c. 13 del Concilio de Tours del año 461 celebrado bajo los auspicios del papa Hilario que instituyó la prohibición de que estos recibieran cristiana sepultura, interdicción que se mantendrá en Concilios posteriores (ver Philippe Labbe y Gabriel Cossart, Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, vol. los Padres de la Iglesia atacan sin cesar a los usureros fundándose en consideraciones de orden moral53 y no constitutivas de normas jurídicas, a la vez que se considera la caridad cristiana como contraria a la exigencia de interés54, basándose en la frase del pasaje del Evangelio de San Lucas, VI, 35 «mutuum date nihil sperantes» que contiene más bien un consejo que una prohibición. De hecho la usura, a la que me refiero no solamente en el sentido de ganancia excesiva en un préstamo sino también como toda transacción en la que una persona espera recibir más que lo que ha dado, estuvo considerada por la Iglesia como una ofensa teológica, puesto que se partía de una forma de entender el préstamo como aquello a lo que se recurría cuando se era presa de alguna desgracia, y la moral imperante estaba, al menos en teoría, en contra de aprovecharse del mal del prójimo. Esta prohibición del interés solo regía para el clero, pero se hizo extensiva a los laicos en la Europa Occidental por las Capitulares de Carlomagno55 y los Concilios del siglo XI. Posteriormente del precepto moral se pasa a las reglas de Derecho canónico y, ya en el siglo XII, Graciano recogió en su Decreto, que tiene el valor de colección privada, los principales textos canónicos del primer milenio conteniendo ideas de los Padres de la Iglesia, de los concilios y de las decisiones IV, Paris, 1671, p. 1052) y el canon 27 del III Concilio de Orleáns celebrado en el año 538, bajo el Pontificado de Silverio, que los castiga con la excomunión (ver Philippe Labbe y Gabriel Cossart, Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, vol. V, Paris, 1671, p. 302). Consultar obiter dicta canon 53 del Concilio de París del 829, el 55 del Concilio celebrado en el 845 y el 19 del Concilio de Pavía del año 850. 53 Vid. S. Isidoro, Etymologiarum, V, 25, 5; 25, 14 y 25, 20. 54 Insiste en esta idea, entre otros, Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, edición y estudio preliminar de Nicolás Sánchez-Albornoz y transcripción castellana de Graciela S. B. de Sánchez-Albornoz, vol. 2, Madrid, 1977, pp. 523-525. Tomás de Mercado trata de la usura lo largo del título V de esta obra, publicada en Salamanca en 1569, apareciendo después otras ediciones considerablemente aumentadas en 1571 y 1587, siendo traducida al italiano en 1591. 55 Paul Morin, De l’anatocisme et en particulier de la convention qui le stipule avant l’échéance des intérêts, p. 17. María Encarnación Gómez Rojo pontificias habidas con anterioridad a 1140 condenando el préstamo con interés56 tanto en la primera57 como en la segunda parte del mismo58. Hacia 1234 podemos fechar el Liber Extra o Decretales de Gregorio IX, colección auténtica que debemos a S. Ramon de Penyafort que también recoge en su Lib. V un título completo dedicado a la usura59, así como sucede también en el Liber Sextus de Bonifacio VIII (1298)60. Con anterioridad, Santo Tomás de Aquino admite la usura en el mundo civil defendiendo que los textos de las Sagradas Escrituras antes mencionados son puramente metafóricos61. En su opinión, en el caso del préstamo de dinero, dado que su propio uso es el consumo y la inversión, es en sí ilícito percibir un precio Consultar André-Jean Arnaud, “De la controverse doctrinale à la régulation sociale: guerre, mariage, usure dans le décret de Gratien”, en Historische Soziologie der Rechtswissenschaft, 1986, pp. 3-21. 57 c. 1, Dist. XLVII y c. 2, Dist. XLVII que recoge el canon 17 del Concilio de Nicea del año 325 al que hemos hecho referencia en otra nota; c. 4 y c. 5 que establecen de forma tajante la prohibición de cobrar intereses por parte de los clérigos bajo pena de degradación. 58 Son significativos en este sentido c. 1, C. 14, q. 3; c. 2, C. 14, q. 3 y c. 8, C. 14, q. 4. 59 En concreto, X 5, 19. Especialmente destacable es el contenido de la Decretal Naviganti incluida en X 5, 19, 19 que define como usurero a «aquél que recibe de un deudor algo más del capital, aunque asuma él mismo el riesgo», no pudiendo recibir esta calificación «aquél que compra una cosa en menos del justo precio si en ese instante se duda realmente si en el momento del pago la cosa valdrá más o menos», además «en caso de duda, queda excusado el que por diferir el pago del precio vende la cosa en más de lo que vale si no estaba para venderse». 60 In VI, 5, 5, 2 insiste tanto en la prohibición de otorgar cristiana sepultura a aquellos que en vida hubieran practicado la usura como en aquella otra en virtud de la cual quedaban excluidos de la posibilidad de otorgar testamento salvo que de esta práctica hubieran sido absueltos en confesión. 61 Tomás de Aquino, S. Th., IIa-IIae, q. 77, a. 4 ad 3; q. 62, a. 4, 2 y q. 78 en su totalidad que abarca los problemas relacionados con la consideración de la usura como pecado, tratando específicamente de los préstamos monetarios. 56 por el uso del mismo en el préstamo y debe restituirse lo que se reciba en calidad de interés. En opinión de Santo Tomás peca contra la justicia aquél que por pacto tácito o expreso recibe dinero o algún beneficio como resarcimiento de un préstamo; ahora bien, si el beneficio o el dinero se recibe sin haberlo exigido y sin que derive de una obligación tácita o expresa sino de forma gratuita, no habrá pecado, ya que el acreedor antes de haber prestado el dinero podría haber recibido gratuítamente una donación. Santo Tomás señala también en q. 78 que el que otorga un préstamo puede, sin cometer pecado, contratar con el prestatario una compensación del daño sufrido, puesto que esto no es vender el uso del dinero sino evitar un perjuicio, afirmando también que quien confía su dinero a un comerciante o artesano constituyendo con él una sociedad, no le está transfiriendo la propiedad del dinero sino que el comerciante o artesano solamente negocia con el dinero que se le ha entregado, asumiendo los riesgos de la operación mercantil el propietario del numerario, por lo que dicho propietario puede exigir lícitamente, como fruto de una cosa suya, una parte de las ganancias obtenidas. Tomás de Aquino deja a un lado de sus consideraciones los préstamos en especie o consumibles, que sí son objeto de estudio por parte de otros autores como Tomás de Mercado, tal y como más adelante se expondrá. Los concilios de los siglos XII y XIII definen la prohibición como una ley universal de la Iglesia conforme al Derecho natural62 añadiendo nuevas sanciones a las preexistentes, así el de Letrán de 1139 estableció que las prácticas ilícitas de usura debían 62 Esta idea se va a mantener siglos más tarde por autores como Manuel de Aliaga Bayod y Salas Guasquí, quien afirma que «la usura está prohibida por todos los derechos, divino, natural y positivo; y así son nulos y de ningún valor los contratos y escrituras que en razón de ella se hagan y otorguen; bien que quedan válidos y firmes en quanto a la suerte principal» (El escribano perfecto. Espejo de escribanos teórico-práctico en que se ven y representan las reglas que en lo teórico, y método que en la práctica deben seguir y guardar los escribanos en los autos y escrituras que recibieren y autorizaren, Tarragona, 1788, vol. I, p. 37, VIII, nº 3). María Encarnación Gómez Rojo ser consideradas infames para privar a sus ejecutores de los sacramentos y de la sepultura eclesiástica63, mientras que el posterior Concilio de Letrán de 1179 dispuso que el usurero manifiesto no debía recibir la comunión y, si perseveraba en esta actitud hasta la muerte, no debía ser enterrado cristianamente; el clerigo que no observara estas disposiciones sería castigado con la suspensión64. Puesto que estas medidas resultaron insuficientes, el II Concilio ecuménico de Lyon de 1274, en tiempos de Gregorio X, consideró de utilidad recabar la cooperación de las autoridades civiles, estableciendo en el c. 26 que todo aquel que hubiese dado hospitalidad a un usurero y no le hubiese expulsado en el término de tres meses debía ser castigado, si era una persona física con la excomunión y si era una persona jurídica con la interdicción 65. Posteriormente, el papa Clemente V, en el c. 15 del Concilio de Vienne de 1311, instituyó que si alguno incurría de tal modo en error hasta el punto de afirmar que el ejercicio de la usura no era pecado, debía ser considerado como herético, condenándose por consiguiente en el mismo Concilio a toda autoridad civil que permitiera el ejercicio de la usura66. En resumen, se podría afirmar que la usura era considerada un pecado peor que el robo y de consecuencias tan perniciosas, que cualquier beneficio obtenido de ella ni siquiera podía darse como limosna. Para proporcionar mayor fuerza a esa prohibición eclesiástica, tal y como se ha tratado de exponer en las páginas que anteceden, se promulgaron, una serie de penas para aquellas personas que cometieran el delito 63 Ver el c. 13 del II Concilio de Letrán del 1139, en la edición de Philippe Labbe y Gabriel Cossart, Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, vol. X, Paris, 1671, pp. 1005-1006. 64 Ver c. 25 del III Concilio de Letrán de 1179, en Philippe Labbe y Gabriel Cossart, Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, vol. X, p. 1521. 65 Vid. Philippe Labbe y Gabriel Cossart, Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, vol. XI, tomo I, pp. 991-992. 66 Estas disposiciones quedaron plasmadas en Clem. 5,5,1. de usura67. En primer lugar, su calificación de infames, aún antes de que se dictara sentencia. Después, la pérdida de la cantidad dada en préstamo, la cual solía repartirse entre prestatario y el fisco y además, en algunos reinos, podían ser condenados por uno o dos años al destierro. En tercer término, eran castigados con la pena de excomunión, culminando tan desagradable acusación con la nulidad de los testamentos dados por usureros notorios, exceptuando las cantidades que hubieran sido legadas a obras pías68. Después de esta fecha las disposiciones prohibitivas de la usura se sucedieron69, respondiendo a la incidencia de la Reforma en el campo de la usura70. De hecho, al quebrarse la autoridad de 67 Se manifiesta buen conocedor del tema Gerardo Landrove Díaz, El delito de usura, con “Prólogo” de José A. Sáinz Cantero, Barcelona, 1968. Vid. también C. Otero Díaz, “Perspectiva histórica de la represión de la usura”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, VIII, núm. 21 (1964), pp. 423-439. 68 Marcos de Santa Teresa, siguiendo a Antonio de San José, muestra un catálogo de penas muy minucioso que incluye para los usureros públicos «la de infamia; la de inhabilidad para recibir los Órdenes Sagrados; la de suspensión ferenda de orden y beneficio, siendo clérigo el usurero; la de privación de recibir la Sagrada Eucaristía; la de privación de sepultura eclesiástica; la de quedar inhábiles para testar o disponer de sus bienes mortis causa; la de no recibir la Iglesia sus ofrendas voluntarias. En pena de este crimen se prohibe sepultar en la Iglesia a los usureros autoritativamente bajo las penas de suspensión y excomunión; y a los que les alquilan casas para el ejercicio de sus usuras se amenaza con las censuras eclesiásticas» (Compendio Moral Salmanticense, vol. I, trat. XX, cap. 3, punto quinto, p. 597). 69 Me refiero, entre otras, a disposiciones de Pío V como la bula Cum Onus Apostolicae Servitutis (1569), relativa a los censos o la decretal Super exercendis cambiis (1571), atinente a la prohibición de tomar interés en los cambios que comenta con cierta profundidad Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 454-472 o la Detestabilis Avaritiae (1586) de Sixto V a la que me referiré al hablar del contrato trino. 70 Consultar Helmut Coing, Europäische Privatrecht. I, Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800); II. 19 Jahrhundert. Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern, München, 1985 y 1989. Trad. castellana y apostillas de Antonio Pérez Martín, María Encarnación Gómez Rojo la Iglesia católica, que alcanzó su punto culminante el 31 de Octubre de 1517 cuando Martin Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg71, se hizo inevitable que las antiguas prohibiciones de la usura fueran abandonadas incidiendo poderosamente en este cambio de actitud la inclinación a favor del capitalismo del protestantismo, destacando especialmente en este sentido las opininiones de Juan Calvino, para quien la ley moral había cambiado y, por lo tanto, ya no era inmoral cobrar intereses72. Desde ese momento, la polémica en el seno de la comunidad mercantil ya no consistía en si debería permitirse el interés sino cuál era la tasa admisible. De hecho en los países protestantes se estableció un sistema de intereses máximos en vez de su prohibición, considerándose usurarios únicamente aquellos que sobrepasaban el límite. Sin embargo, lo que constituía una tasa de interés excesiva quedó sin definir claramente por lo que, si anteriormente la práctica comercial estaba sujeta a la ley moral, ahora la ley moral podría ser alterada con la práctica comercial. La ética quedó separada de los textos revelados dejándose llevar los legisladores por los imperativos económicos del momento y, ya en la época de Cromwell, tuvo lugar la guerra anglo-holandesa, que fue la primera disputada por razones puramente Derecho privado europeo. I. El derecho común más antiguo (1500-1800), Madrid, 1996, vol. I, p. 601. 71 Christopher Hill, “Protestantism and the rise of capitalism”, en Change and continuity in 17th-century England, London, 1974, pp. 81-102. 72 Sobre Calvino, se pueden consultar, entre otros, J. Lammertse, Calvijn en calvinisme, Marienburg, 1932; Josef Bohatec, Calvins Lehre von Staat und Kirche: mit besonderer Berücksichtigung des Organismusgedankens, Aalen, 1968; G. R. Potter y M. Greengrass, John Calvin, London, 1983 y Denis Crouzet, Calvino, trad. castellana de Ignacio Hierro, Barcelona, 2001. Vid. también para una mejor comprensión de sus doctrinas, Juan Calvino, Institución de la religión cristiana, trad. castellana de Cipriano Valera, Barcelona, 1968. comerciales73. Las transacciones financieras agrupadas bajo el término Banca se habían realizado con anterioridad74, pero van a conseguir institucionalizar la usura a partir de dicho momento. Así, los tres elementos principales que participan en la formación de la Banca son transacciones que implican usura: el cambio de moneda extranjera, la negociación de préstamos y los depósitos bancarios, a los que va a asociada la creación de dinero. Resumidamente, se podría decir que de forma gradual los mercaderes dedicados al comercio internacional fueron creando una forma de pago por mercancías en el extranjero que evitaba la necesidad de transportar grandes cantidades de oro y plata de un país a otro, lo que se consiguió a través de las letras de cambio. Estas letras llevaban fecha diferida para dar tiempo a que se vendieran las mercancías y a que el dinero fuera transferido. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir fue que los comerciantes, a quienes interesaba tener su dinero rápidamente para poder continuar con sus actividades en el tráfico mercantil, vendían la letra de cambio a otro comerciante, que se la pagaba al contado, por un precio inferior al nominal. Este segundo comerciante cobraba luego la letra, una vez cumplida su fecha, obteniendo un beneficio para el que no había realizado actividad alguna (en lenguaje bancario a esto se denomina operaciones de descuento). Progresivamente fue apareciendo una nueva clase de comerciantes a quienes les resultaba más provechoso negociar en letras de cambio que en mercancías reales; su comercio era, por tanto, 73 Se muestra muy documentado Geoffrey Rudolph Elton, Policy and police: the enforcement of the Reformation in the age of Thomas Cromwell, London, 1985. 74 Sobre los orígenes de la Banca se encuentran algunas respuestas sectoriales en F. Cabana, Història del Banc de Barcelona (1844-1920), Barcelona, 1978; Felipe Ruiz Martín, “La Banca en España hasta 1782”, en El Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1979, pp. 3-196; Ramón Carande Thovar, Carlos V y sus banqueros, 3 vols., Barcelona, 1990 [hay varias ediciones de esta obra considerada como “maestra” en su género] y Abelardo del Vigo, Cambistas, mercaderes y banqueros en el Siglo de Oro español, Madrid, 1997. Con carácter general vid. Charles F. Dunbar, The theory and history of Banking, 5ª ed., New York, 1987. María Encarnación Gómez Rojo usura pura. El tercer tipo de operación que he mencionado era el depósito bancario y de él se ocupaban principalmente los orfebres que, dada la naturaleza de su negocio, contaban con lugares seguros donde custodiaban los excedentes de oro, plata y otros metales preciosos de la gente, que recibían a cambio un recibo de lo que habían depositado. Con el tiempo algunos empezaron a utilizar esos recibos en lugar de dinero, mientras que los propios orfebres, viendo que los depósitos que almacenaban por cuenta de terceros se mantenían al mismo nivel, empezaron a expedir recibos en exceso de los que ya habían dado, es decir, no respaldados por moneda real, tanto para pagar artículos para ellos mismos como en forma de préstamos con interés. Esta transacción no era solo usuraria sino también fraudulenta y como las anteriores entró a formar parte de las operaciones habituales de la Banca75. Estas tres transacciones que en un principio estaban conectadas al comercio real, fueron reunidas en su forma usuraria bajo el término de banca quedando disociadas completamente de su contexto original, tal y como he tratado de exponer en nota. 75 Sobre el depósito bancario, la letra de cambio y otros documentos de crédito, es de obligada consulta el excelente y muy documentado trabajo de Bruno Aguilera-Barchet, Historia de la letra de cambio en España. (Seis siglos de práctica trayecticia), Madrid, 1988, especialmente pp. 61-84 y 142-277. Vid. también los estudios ya clásicos y en la mayor parte de las ideas superados de André Beaucé, De l’unification des législations au point de vue des conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à l’ordre, tesis doctoral, Universidad de Paris, Paris, 1932; H. LeviBruhl, Histore de la lettre de change en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1933; Raymond de Roover, L’évolution de la lettre de change, XIVe-XVIIIe siècles, Paris, 1953; Henry Lapeire, “Contribution à l’histoire de la lettre de change en Espagne du XIVe au XVIIIe siècle”, en Anuario de Historia Económica y Social, 1 (1968), pp. 107-125 y R. Garrido Juan, La letra de cambio en el medioevo valenciano, Valencia, 1971. Consultar también con otros planteamientos, Isabel Sabater Bayle, Préstamo con interés, usura y cláusulas de estabilización, Pamplona, 1986 y más recientemente, María Lourdes Ferrando Villalba, Las comisiones bancarias: naturaleza, requisitos y condiciones de aplicación (doctrina, jurisprudencia y formularios), Granada, 2002. Posteriormente se produce la creación del Banco de Inglaterra76 con licencia del gobierno para descontar letras de cambio e imprimir dinero. De este modo la usura pasa de ser un delito condenado absolutamente desde los tiempos más antiguos y castigado severamente por la ley a ser considerada como una forma reconocida y honorable de hacer negocios. Ya en 1745 Benedicto XIV resumió toda la doctrina anterior en la encíclica Vix pervenit, dada en Roma el primero de Noviembre de 1745 en el sexto año de su Pontificado. Este documento permanece fiel a la antigua concepción de la prohibición de la usura en cuanto beneficio derivado del contrato de préstamo que en esencia era gratuito considerando que había pecado al exigir dentro del contrato de préstamo más que el capital prestado77. Sin embargo, por un título diferente del préstamo se podía dar al mutuante el derecho de exigir alguna otra cosa como compensación además de la suma prestada, dando pie a la admisión de la doctrina de la usura compensatoria desarrollada por la canonística más adelante, es decir, se reconocen diversos títulos extrínsecos al contrato que justificaban el cobro de interés, como el daño emergente, el lucro cesante y el riesgo de perder el capital, entendido todo esto con ciertas matizaciones78. 76 Sobre el Banco de Inglaterra de pueden examinar, entre otros muchos trabajos, la monografía de Guy M. Watson, El Banco de Inglaterra, México, 1960 y Forrest H. Capie (edit.), History of Banking, vol. VI, Goverment banking, London, 1993. 77 Ver Lucio Ferraris, voz usura en Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica et historica, vol. VII, Roma, 1767, p. 404. También reproduce en su totalidad el texto de la Encíclica, Alfonso María de Ligorio, Theologia Moralis, Madrid, 1797, vol. I, pp. XXXVIII-XXXIX. 78 Este documento eclesiástico pretende dejar manifiestamente claras varias cuestiones. En primer lugar que todo lucro que proceda del mutuo y se obtenga por razón del propio mutuo es ilícito y usurario, y esto es así con independencia de que el lucro sea moderado, de que el que pague sea rico; de que el que reciba el mutuo sea comerciante y haya de ganar mucho dinero en el comercio con él o lo emplee en operaciones que le produzcan notables ganancias. Por otro lado, «que es falso y temerario que siempre y María Encarnación Gómez Rojo 4. Consideraciones sobre el interés y el mutuo en las fuentes del Derecho histórico español y en la teología moral En nuestro derecho histórico el contrato de préstamo aparece recogido en gran número de textos legislativos79, así como también la mención específica de la tasa de interés legal que podía aplicarse a los mismos. El Fuero Juzgo autorizó un interés del 1 por 8 y cualquier acuerdo a que hubiesen llegado las partes contratantes, exigiendo el prestamista un interés mayor, suponía la pérdida de los intereses aunque no del capital. En el caso de que el préstamo se hubiera realizado sobre cosas fungibles el interés podría elevarse a la tercera parte de lo prestado80. El Fuero Real disminuyó este interés a un 25%, imponiendo como pena la devolución del duplo en el caso de haberse pactado un lucro superior determinando; por otro lado, la prohibición de que el prestamista usara la cosa dada en prenda como garantía del préstamo, al tiempo que se estableció la interdicción de que los judíos diesen dinero a usura a cristiano alguno castigándose este en cualquier mutuo, sea de dinero, de grano o de cualquier otra cosa, se encuentre algún título extrínseco que produzca interés o alguna cosa más allá de lo que es objeto del mutuo, si bien es verdad que por algunos títulos extrínsecos al mutuo sí se puede llevar el mutuante algo más de lo que entregó. En tercer lugar, la citada Encíclica reprueba como falso el afirmar que siempre que se hace algún empréstito se encuentre en él algún contrato por el cual se pueda lícitamente promover el comercio y la negociación sin que en él se incluya el mutuo más que virtualmente y que así se puede llevar siempre en el referido contrato distinto del mutuo más de lo que se entregó, pues en muchos casos no hay ni se puede celebrar contrato alguno distinto del mutuo y por consiguiente que no sea usurario» (Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga, después reformado y corregido en algunas de sus opiniones por Francisco Santos y Grosin y novísimamente adicionado y corregido por Antonio María Claret, Barcelona, 1852, trat. XXXVI, cap. I, p. 467). 79 A título de ejemplo mencionamos Fuero Juzgo, V, 5, leyes 2, 5 y 7; Fuero Real, III, 16 y 17; Part. V, 1, 2 y 11 y Novísima Recopilación, X, 1, 21. 80 Fuero Juzgo, V, 5, 8 y 9. tipo de actuaciones con la pérdida de todo cuanto el judío hubiese prestado81. En las Partidas se prohibió la realización de todo pacto de cualquier interés bajo la pena de la nulidad del contrato y aquellos que osaban practicar la usura quedaban sometidos a la jurisdicción eclesiástica82, pese a lo cual el prestatario no se liberaba en ningún caso de la obligación de devolver lo recibido. En el Ordenamiento de Alcalá de 1348 se estableció respecto de la usura un régimen para los cristianos y otro distinto para los judíos y los moros; en el primer caso se instituyó que el cristiano o cristiana que diese sus bienes a usura sería castigado con la pérdida de la tercera parte de los mismos; si reincidía en esta práctica, perdería la mitad de sus bienes y, si volvía a hacerlo por tercera vez, sufriría la detracción de la totalidad de sus haberes. Respecto a aquellos contratos realizados «en enganno de las usuras», el citado Ordenamiento prescribía que se consideraran jurídicamente usurarios con todas sus consecuencias83. En cuanto al sistema a aplicar a los judíos y los musulmanes se les prohibía 81 Fuero Real, IV, 2, 5. El título 2 del libro IV está dedicado a los judíos. A través de sus siete leyes se estrecha el cerco de persecución de los mismos de manera cada vez más sofocante, hasta el punto de que se les prohíbe leer libros «que fablen en su ley» obligándoseles a quemarlos a las puertas de la sinagoga, así como tampoco podían criar a los hijos de los cristianos ni dar a los suyos para que fueran amamantados por los cristianos. Sobre la importancia de los préstamos judíos en un caso concreto, en territorio italiano, pero con reflexiones generales sobre la materia, ver V. Colorni, “Prestito ebraico e comunità ebraiche nell’Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova”, en Rivista di storia del diritto italiano, VIII (1935), pp. 406-458. 82 La Partida I, 6, 58 asimila la usura a la herejía, simonía, perjurio, adulterio o sacrilegio, considerándola como pecado y sometiéndola al juicio de las autoridades de la Iglesia. 83 Ordenamiento de Alcalá, XXIII, 1, glosado por Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel, notas al Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho, Madrid, 1774, pp. 51-53. María Encarnación Gómez Rojo también la práctica de la usura revocándoseles todo el sistema de privilegios del que habían disfrutado hasta entonces84. De lo dicho hasta aquí podemos deducir que, en las comunidades cristianas medievales europeas, el mutuo con interés constituía una práctica habitual85 observándose cierta tendencia a su prohibición a partir del siglo XII en el ámbito canónico86. En Castilla, la política legislativa de Alfonso X careció de una sola directriz, pues aunque el Fuero Real estableció el sistema de tasa, las Partidas prohibieron el mutuo con lucro con carácter general 84 Ordenamiento de Alcalá, XXIII, 2, glosado por Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel, notas al Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho, pp. 53-55. 85 Cfr. Luis García de Valdeavellano, “El «renovo». Notas y documentos sobre los préstamos usurarios en el reino astur leonés, siglos X-XI”, en Cuadernos de Historia de España, 52-53 (1974), pp. 408-448, reproducido más tarde en Estudios medievales de Derecho privado, Sevilla, 1977. 86 Ver sobre este particular el Decreto de Graciano (c. 11, Dist. LXXXVIII y c. 3, C. 14, q. 3) y las Decretales de Gregorio IX, textos a los que me he referido ya con anterioridad, aunque con referencia a otros pasajes. En la Península Ibérica estas normas eclesiásticas sobre prohibición de la usura fueron recibidas con ciertas reservas en especial en lo referente a la practicada por los judíos. En territorios de Cataluña y Aragón se intenta soslayar la proscripción con el sistema de tasas aplicable tanto a judíos como a cristianos -quizás sea conveniente destacar aquí el hecho de que el recopilador de las Decretales fuera precisamente Ramon de Penyafort y que en X 3, 15, 5 se recogiera la condena de los fraudes usurarios- que había sido transmitido desde el Liber Iudiciorum y que era el general en las fuentes de procedencia alto medieval [ver José Martínez Gijón, “La comenda en el derecho español”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 34 (1964), pp. 31-140, luego republicado en Historia del Derecho Mercantil. Estudios, Sevilla, 1999, pp. 119-185. Con anterioridad, Pietro Vaccari, “Accomendacio e Societas negli atti notai del XIII secolo”, en Rivista di storia del diritto italiano, XXVI-XXVII (19531954), pp. 85-97, resuelve menos cosas que Martínez Gijón], aunque poco a poco la prohibición referida a los cristianos irá abriéndose camino desde mediados del siglo XIII, tras la recepción general de las Decretales de Gregorio IX. aunque sólo para los cristianos87 y el Ordenamiento de Alcalá consideró la práctica de la usura como un delito perseguible de oficio, a pesar de lo cual se producen incumplimientos de la prohibición respecto a los judíos en las jurisdicciones señoriales y eclesiásticas disconformes con la real de la época88. Por otro lado, en el reino de Aragón también el tratamiento de la usura será diferente para cristianos y para judíos pues, si bien la tendencia inicial es su prohibición general, durante los siglos XIV y XV se permite el ejercicio moderado de la usura a los hebreos89, mientras que en Valencia la falta de regulación de la usura en los fueros primitivos se va a corregir respecto a los cristianos a los que se van a prohibir estas prácticas90. En cuanto a Navarra, si bien en un principio se admite la usura tasada tanto para cristianos como para judíos, el amejoramiento foral de 1330 prohibe totalmente su ejercicio a los cristianos permitiéndose la tasada a los judíos91. La prohibición de la usura se consideró una necesidad para proteger a los deudores, si bien las necesidades del comercio iban 87 Part. V, 11, 31 y Part. I, 13, 9. Ordenamiento de Alcalá, XXIII, 2, glosado por Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel, notas al Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho, pp. 53-55. Cfr. Claudio Sánchez Albornoz, “Usura judía”, en España. Un enigma histórico, vol. II, 6ª ed., Barcelona, 1977, pp. 190-206. 89 Ver Fueros, Observancias, Actos de Corte, usos y costumbres con una reseña geográfica e histórica del Reino de Aragón, IV, 1 “de usuris”, trad. castellana de Luis Parral y Cristóbal, con “Prólogo” de Joaquín Gil Berges, 2 vols., Zaragoza, 1907. Más recientemente se puede consultar Jesús Delgado Echevarría (edit.), Fueros de Aragón, Zaragoza, 1997 y Antonio Pérez Martín (edit.), Los Fueros de Aragón; la Compilación de Huesca, edición crítica de sus versiones romances con “Prólogo” de Fernando García Vicente, Huesca, 1999. 90 Consultar Germà Colon y Arcadi Garcia i Sanz (edit.), Furs de València, vol. IV, Barcelona, 1983, pp. 94-106, quienes glosan la rúbrica XIV del libro IV dedicada en su totalidad a la usura. 91 Fuero General de Navarra, 5, 8, 2. Consulto la edición de Juan F. Utrilla Utrilla, 2 vols., Pamplona, 1987. 88 María Encarnación Gómez Rojo cada vez exigiendo una mayor flexibilidad en la consideración de los préstamos con interés por lo que las opiniones al respecto se fueron haciendo menos rígidas, sobre todo a partir de las Cruzadas, época en que las condiciones económicas de la Europa Occidental sufren un profundo cambio, la economía natural desaparece gradualmente y es reemplazada por la economía monetaria. De hecho, cuando se desarrolla la actividad de los comerciantes en la Edad Media, se produce una cierta ruptura con respecto a la idea de la gratuidad del mutuo, pues las circunstancias socioeconómicas habían cambiado respecto a las que había hecho surgir la prohibición y ya no era posible aplicar las antiguas consideraciones sobre la usura del Antiguo Testamento, pues no se trataba ya de una economía de supervivencia ni la pobreza era característica común de la población, ahora la cuestión principal radicaba en la distinción entre el mutuo al necesitado que continuaba sometido a la prohibición de la usura y el préstamo que se realizaba como negocio mercantil en el cual la gratuidad no tenía cabida, pues el préstamo se realizaba a un mercader que lo solicitaba para traficar con él y enriquecerse92, lo cual no encajaba muy bien con dos ideas fuertemente enraizadas 92 Es especialmente claro Francisco de Lárraga quien distingue tres clases entre las personas que piden dinero prestado, a saber, «aquellas que lo quieren para malograrle, los indigentes que lo necesitan para salir de sus necesidades, y finalmente aquellos que quieren negociar con él. En cuanto a los primeros, es manifiesto que no se les puede prestar de ninguna manera; porque sería esto cooperar a su pecado sin necesidad, lo que es ilícito. Por lo que toca a los segundos se les debe socorrer o dejar de hacerlo, conforme a las reglas de la limosna y la caridad cristiana. Respecto a los últimos, siempre que por medio de pacto se les obligue a emplear aquel dinero en algún negocio realmente lucrativo, se les podrá exigir aquel lucro o interés, que será conforme a la esperanza que hay de ganancia, quitando el precio de la industria del negociante, y la estimación del peligro de la suerte principal» (Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga, después reformado y corregido en algunas de sus opiniones por Francisco Santos y Grosin y novísimamente adicionado y corregido por Antonio María Claret, trat. XXXV, cap. III, p. 453, nota 1). en el pensamiento medieval, una, que el dinero no debía ser nunca jurídicamente fecundo por ser esto contrario a su propia naturaleza93 y la segunda que la usura era pecado, aspecto éste último en el que incidiré en las páginas que siguen. Por estas razones se fueron introduciendo medios para conciliar la necesidad práctica de los préstamos con interés con la prohibición de la usura que continuaba haciendo la Iglesia94, al tiempo que se reconocía que, si la prohibición hubiera sido aplicada en toda su crudeza, habría hecho realmente muy dificultoso el desarrollo del comercio paralizando la mayor parte de las actividades relacionadas con el mismo. Precisamente, de la prohibición canónica recogida en la legislación civil y de la escasez de numerario nació, 93 La justificación del cobro de interés en el mutuo es, para Lárraga, que «si bien el dinero es en sí mismo infructífero; no obstante, unido a la industria humana se vuelve lucrativo. Porque mientras el dinero esté todavía en poder del prestador, se une ya moralmente con la industria del otro, y aquel contribuye con ella real y eficazmente, y por lo mismo se hace digno de alguna retribución, ya que con su pacto industrioso promueve verdaderamente intereses del otro, al modo que cuando uno presta con lucro cesante puede percibir alguna cosa, porque el dinero que es infructífero se une en cierto modo con el lucro cesante esperado, lo que si no fuera así sería usura» (Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga, trat. XXXV , cap. IV, pp. 453-454, nota 1), distinguiendo por otro lado, la ganancia esperada, de menor valor, de la presente; al tiempo que estima que en el mutuo no pueden existir criterios predeterminados en cuanto al lucro que se puede exigir, cuya cuantía dependerá de la naturaleza específica del negocio específico de que se trate (p. 454, nota 1). En su opinión este sistema abre camino al comercio pero no a la usura respetando la ética cristiana (p. 454, nota 1). 94 Recordemos que en Lc, VI, 35 se presentaba una condena explícita de la usura que se intentó mitigar considerando que el pasaje hacía únicamente referencia al mutuo que efectivamente debía ser pactado sin cláusula usuraria, lo cual no era trasladable a otros contratos. Incide en esta idea también Manuel de Aliaga y Bayod al afirmar que «la usura sólo se halla en el contrato de mutuo expreso o tácito; pero no en los demás contratos; a no ser que debaxo de ellos haya mutuo encubierto» (El escribano perfecto, vol. I, p. 37, VIII, nº 2). María Encarnación Gómez Rojo entre otras, la práctica de las rentas constituidas95, tratándose, en cualquier caso, de encontrar algunos subterfugios que, respetando las normas canónicas, permitieran al comercio seguir funcionando, lo cual no quiere decir que junto a estas posibilidades que no infringían las normas no existieran otras, que tratando de disimular el préstamo con interés, no fueran en realidad más que medios para favorecer la usura. Dicho de otro modo, la solución al problema de la usura, según la interpretación laxa que se hacía del texto de San Lucas, a la que he aludido líneas arriba, consistió en calificar de forma distinta a los negocios mercantiles respecto del mutuo que era el único que quedaba expresamente prohibido. Siguiendo con el análisis y para darle una estructura comprensible a esta exposición hay que deducir que se observa en los textos sobre el mutuo un triple supuesto: mutuo tolerado, mutuo admitido y mutuo paliado. En el primer caso, la prohibición de pactar intereses se mantiene configurada dentro del ámbito penal pero su represión se hace muy difícil con los escasos medios de la época, por lo que, al asimilarse la usura a la prostitución, según la moral predominante96, se permite de hecho. Como mutuo admitido hay que señalar dos supuestos: el préstamo gratuito que comprendería la usura admitida por razón de la caridad y el de la usura judía97 o préstamo oneroso tasado cuando le fuera permitido a los judíos, teniendo en cuenta que el establecimiento de la tasa o la misma prohibición de la usura chocaba frontalmente con los privilegios que -en reconocimiento de su propia ley98- les habían Paul Ourliac, “La théorie canonique des rentes au XVe siècle”, en Études d’histoire du droit médiéval, Paris, 1979, pp. 621-634. 96 Para Domingo de Soto se permite la usura «del mismo modo que se toleran las meretrices, para evitar los adulterios» [(De la justicia y del derecho, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, vol. III, pp. 512 y 514 (ed. facsímil de De iustitia et iure, Salamanca, 1553, VI, 1, 1)]. 97 La palabra hebrea para designar la usura era néšék, del verbo nâšâh, que significa prestar. 98 Considerando el interés indisolublemente unido al desarrollo del comercio cabe decir que en general la actitud general de los cristianos de los reinos europeos hacia el comercio era bastante negativa, pues -es lugar 95 sido concedidos a los judíos en sus relaciones con los cristianos por lo que es fácil adivinar que los conflictos fueron frecuentes99. Muestra de la permisividad de la presencia judía para permitir el funcionamiento de un mercado crediticio la tenemos en ciertas común- la ocupación más noble era la guerra y el resto de actividades que no tenían relación con ella eran vistas con menosprecio y consideradas indignas. Sobre la reputación de las actividades económicas en la Edad Media, muestran ideas interesantes A. Greif, The Organization of LongDistance Trade, Reputation and Coalition in the Geniza Documents and Genoa during the Eleventh and Twelfth Centuries, Ann Arbor, 1989; “Reputation and Coalition in Medieval Trade, Evidence on the Maghribi Traders”, en Journal of Economic History, 49 (1989), pp. 857-883 y Konrad Verboven, The Economy of friends, Economy Aspects of Amicitia and Patronage in the Late Republic, Bruxelles, 2002, que diferencian entre las ideas de los primeros cristianos influenciadas por los Padres de la Iglesia y el Evangelio (a título de ejemplo vid. Io, II, 14-15), que consideraban al comercio como asociado al fraude y a la avaricia, proveedor de lujuria y potencial fuente de corrupción y deterioro de las buenas maneras y virtudes, mientras que, por el contrario, el pueblo hebreo no contaba con estas limitaciones, pues según el Talmud a los judíos se les permitía dedicarse a las artes industriales, comerciales y financieras y además Deut, XXIII-21 («al extranjero podrás prestarle a interés, pero a tu hermano no le prestarás a interés») parece que proporciona la clave de la permisividad de los judíos hacía las transacciones en las que hubiera anatocismo, en el sentido de que la palabra “extranjero” es interpretada en este texto como “enemigo”, por lo que los judíos emplearon la usura como arma, como un medio de obtener poder sobre sus enemigos, puesto que aplicando la usura, la necesidad de otra gente podía convertirse en sometimiento. Como se sabe las actividades prestamistas de los judíos se realizaron desde los guetos de las grandes ciudades mayoritariamente cristianas donde habitaban durante toda la Edad Media, si bien se les permitió esta práctica bajo un severo control siendo tolerados por las autoridades siempre que estas consideraran que estaban prestando un servicio útil. 99 Vid., entre otros, Emilio Mitre, Judaísmo y cristianismo: raíces de un gran conflicto histórico, Madrid, 1980; Carlos del Valle Rodríguez (edit.), Polémica judeo-cristiana: estudios, Madrid, 1992; Ron Barkaï (edit.), Chrétiens, musulmans et juifs dans l’Espagne médiévale, Paris, 1994 y Ángel Sáenz-Bobadillos, Judíos entre árabes y cristianos: luces y sombras de una convivencia, Córdoba, 2000. María Encarnación Gómez Rojo fuentes castellanas a algunas de las cuales hemos hecho referencia con anterioridad. Profundizando algo más en ellas cabe señalar que en el denominado Fuero de Cuenca, otorgado como se sabe a todas las ciudades conquistadas por Alfonso VIII, se daba a los hidalgos la prerrogativa de poder vender o empeñar los bienes ofrecidos como hipoteca de préstamos pedidos a financieros judíos antes de que se verificase la entrega a estos, aunque realizada ésta sólo podía recabar sus bienes después de hecho el cobro de la cantidad prestada. A cambio de esta negativa posición de los prestamistas, los deudores quedaban en la obligación de responder en el término de diez días al emplazamiento de los acreedores, debiendo pagar una multa de sesenta sueldos cada vez que, negada una deuda, fuese probada. Además, toda discusión surgida del préstamo hecho sobre prenda debía dirigirse por medio de prueba judicial, cargando el deudor con «tanto y medio» (150%) caso de ser el resultado favorable al acreedor100. Por su parte en el Fuero Real, normativa aplicable a toda Castilla, se intentaba alejar a todos los cristianos de la usura declarando que «no debían dar a usura por ley ni por derecho», dejando este oficio en manos de los judíos, al tiempo que ordenaba que el tipo máximo estipulado fuera de “tres por cuatro” anual no siendo válido cualquier pacto de cuantía superior, es decir por cada tres unidades prestadas tenían que ser devueltas cuatro al finalizar el año101. Acoplándose a la nada halagüeña situación económicosocial de la época caracterizada, entre otras cosas, por la circuns100 Ver capítulo 19 del Fuero de Cuenca relativo a los pleitos entre cristianos y judíos que, además de lo señalado en texto, hace referencia a la prohibición de que se pueda obtener un lucro anual superior al doble del dinero prestado. Sobre este Fuero es especialmente destacable la edición de Rafael de Ureña y Smenjaud, Fuero de Cuenca. Formas primitiva y sistemática: texto latino, texto castellano y adaptación al Fuero de Iznatoraf, edición crítica con introducción, notas y apéndice, Madrid, 1935, si bien me consta la existencia de la traducción al castellano de este Fuero realizada por Alfredo Valmaña Vicente, a quien se deben también la introducción y notas de la edición publicada en Cuenca en 1978. 101 Fuero Real, IV, 2, 6. tancia de la llegada de la conocida como Peste Negra, cuya primera oleada los historiadores fechan en 1348102, el Ordenamiento de Alcalá de Henares parece responder a las incontables presiones que estos factores provocaron sobre la población que llevaron al rey don Alfonso a perdonar a los deudores de sus reinos la cuarta parte de las obligaciones que tenían juradas a los prestamistas judíos, dando un plazo de siete meses para que pudieran pagarse las cantidades103, volviendo a imponer de nuevo el 33% de los ordenamientos de Alfonso X y Sancho IV. Posteriormente, en las Cortes de Valladolid de 1385 bajo Enrique II Trastamara, surgieron una serie de normas que afectaban a los préstamos, sin duda fruto más del apoyo de las aljamas castellanas -especialmente la de Toledo- al rey Pedro I El Cruel que a cuestiones económicas. Fueron unas cortes cuyas normas no eran sino el resultado de «la grande enemistad que los cristianos tenían con los judíos», en las que volvió a reafirmarse el tipo del 33%, siendo considerados culpables los judíos en cuantas querellas por usura fueron incoadas, y en las que se aceptó un procedimiento por el cual los jueces podían alargar los plazos de cobro de las deudas hasta que pasara el tiempo de cinco años, momento en el cual prescribían, siendo nulos los contratos en los que se pactara otra104. Ni que decir tiene que la mayor parte de los pleitos relativos a judíos eran debidos a deudas, y las acusaciones que a ellos afectaban eran en su mayor parte por sus prácticas usurarias. La usura practicada por los judíos fue, por tanto, un medio de fomento del odio de los 102 Vid., entre otros, Juan Torres Fontes, Tres epidemias de peste en Murcia en el siglo XIV (1348-1349; 1379-1380, 1395-1396), Murcia, s/n y Peio J. Monteano, La ira de Dios: los navarros en la Era de la Peste, 1348-1723, Pamplona, 2002. 103 “Discurso sobre el estado de los judíos en España”, glosado por Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel, que aparece publicado al Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho, pp. 147-148. 104 “Discurso sobre el estado de los judíos en España”, glosado por Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel, que aparece publicado junto al Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho, pp. 154-156. María Encarnación Gómez Rojo cristianos hacia los mismos. Se consideraba que los cristianos pecaban aceptando o pagando intereses por los préstamos y eran por tanto reos de castigos de carácter espiritual, asuntos que raramente se sustanciaron en los tribunales civiles, excepción hecha de que el acusado como usurero fuera judío y, en este caso, más que de las pruebas, las sentencias dependían de las mejores o peores relaciones que mantuviera su colectivo con el monarca de turno105. En cuanto a los medios simulados para alcanzar la finalidad económica del préstamo no gratuito, habría que distinguir entre negocios abiertamente fraudulentos e inequívocamente condenados (caso de las mismas mohatras o serie de ventas simuladas con el efecto de producir una obligación superior al valor inicialmente entregado106, caso de la escrituración por una cifra sensiblemente 105 Con carácter general merecen ser destacados Evelyne Kenig, Historia de los judíos españoles hasta 1492, Barcelona, 1995; Amnon Linder (edit.), The jews in the legal sources of the Early Middle Ages, DetroitJerusalem, 1997; Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, trad. del hebreo por José Luis Lacave, Barcelona, 1998 y Gerald Messadié, Historia del antisemitismo, Barcelona, 2001. 106 Nueva Recopilación, III, 4, 29 (Novísima Recopilación, XII, 22, 5) que hace referencia a una instrucción para los Alcaldes mayores de los adelantamientos, realizada el 3 de Marzo de 1543 relativa al castigo de las mohatras y trapazas que hacían los mercaderes a los labradores en fraude de usuras. Vid. también Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 566-568. Respecto a la mohatra un Decreto del Santo Oficio de 4 de Marzo de 1679 afirmaba que «el contrato de mohatra es lícito, aún respecto de la misma persona y con contrato de retrovendición previamente celebrado con intención de lucro» [Denz., 1190]. «El contrato mohatra es un pacto que se hace entre el comprador y el vendedor con condición de que se le ha de volver luego la cosa al vendedor al precio infimo habiéndola él vendido al medio o supremo» (Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXV, cap. VI, p. 458). Para Giovanni Devoti, la mohatra es un contrato fraudulento prohibido por las leyes de la Iglesia (Instituciones canónicas, Valencia, 1830, tít. 16, § 12, p. 486), mientras que con anterioridad Marcos de Santa Teresa, defendió la licitud de la mohatra celebrada con diversos mayor del valor real del principal107 o del contrato trino108), negocios dificultosamente admitidos tras ciertas condiciones sujetos pero no respecto a uno mismo con pacto de retroventa (Compendio moral salmanticense, trat. XX, cap. 3, punto 4, p. 595). 107 En esta modalidad, al no poderse estipular el cobro de intereses, se escrituraba el préstamo, indicando en él una cantidad superior a la realmente entregada, de manera que se daba un documento de pago por el principal y los intereses como si fuera una sola deuda. 108 Consultar especialmente sobre este contrato el artículo del reciente y tristemente desaparecido Alberto García Ulecia, “El contrato trino en Castilla bajo el Derecho común”, en Historia, Instituciones, Documentos, 6 (1979), pp. 129-185. Desarrolla ideas muy interesantes sobre la naturaleza de este tipo de contrato, aunque no se ciña al ámbito estrictamente castellano histórico, Italo Birocchi, “Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali. Il contratto trino e la natura contractus”, en Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XIX (1989), pp. 243-322. Cfr. M. Capella y A. Matilla Tascón, Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio histórico-crítico, Madrid, 1957; Bartolomé Clavero, Usura. Del uso económico de la religión en la Historia, Madrid, 1984 y Juan Beneyto, “Derecho y moral en la doctrina mercantil del Siglo de Oro”, en Orlandis 70: Estudios de Derecho privado y penal romano, feudal y burgués, 1-2 (1988), del “Boletín semestral de Derecho privado especial, histórico y comparado del Archivo de la Biblioteca Ferran Valls i Taberner”, Barcelona, 1988, pp. 187-196. Antes que ellos, sin que le tengan en cuenta, se puede consultar a Antonio de San José, Compendium Salmanticense, in duos tomus distributum, universae theologiae moralis quaestionis, vol. I, Roma, 1787, pp. 397-398. La primera edición de esta obra apareció en la Ciudad Eterna en 1779 y después hubo otras muchas, entre ellas la 8ª fechada en Madrid en 1846 que más completa aparece ya distribuida en tres tomos. Precisamente la edición de 1791, abreviada y traducida al español, sirvió de base a Marcos de Santa Teresa para su Compendio Moral Salmanticense, 2 vols., Pamplona, 1805, quien define al trino como «la unión de tres contratos que son el de sociedad, aseguración de capital, y venta de ganancia mayor incierta, por la menor pero cierta» en vol. I, trat. XX, cap. 3, punto cuarto, p. 594; estimando que se trata de un contrato usurario pues así había quedado declarado en la Detestabilis de Sixto V, donde el Pontífice había querido resolver la controversia entre Soto y Navarro (p. 595). No obstante, señala Marcos de Santa Teresa que los tres contratos que integra el trino pueden ser lícitos por separado, pero no el trino que es un solo contrato compuesto de tres (p. 596). Lárraga, por María Encarnación Gómez Rojo (arcas de misericordia109 y montes de piedad110) y un negocio “lícito”, el llamado censo consignativo111, que se identifica con el su parte, al referirse al contrato trino señala que respecto a su licitud hay que distinguir dos opiniones. Por un lado la defendida por los que estiman que tiene carácter usurario -menciona a Soto, Tapia, Prado y Bañez- y, por otro, los que se alinean en la posición que defiende su licitud, señalando entre ellos a los salmanticenses, que la hacían depender del cumplimiento en los contratos de tres requisitos. El primero que el que recibe el dinero quede obligado a negociar con él; el segundo, que el lucro que se pida sea moderado atendiendo a la práctica aprobada y al interés común y, en tercer lugar, que el contrato de aseguración del capital se celebre voluntariamente (Prontuario de la teología moral..., pp. 459-460). Lárraga comparte los posicionamientos de quienes defienden el carácter usurario del trino apoyándose en la autoridad de Sixto V y Benedicto XIV (pp. 460-461). Vid. también Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, puestas en castellano por Gelasio Galán y Junco, Valencia, 1830, tít. 16, § 31 a 35, pp. 493-495, que considera al trino «peligrosísimo y tiene contra sí gran sospecha de usurario», dando cuenta de la controversia doctrinal que había existido en cuanto a su licitud (pp. 494-495). 109 Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. I, p. 466 no tiene duda alguna al equiparar las arcas de misericordia con los montes de piedad defendiendo la licitud de los primeros. 110 Antonio de San José, Compendium Salmanticense, vol. I, pp. 399-400. Sobre los montes de piedad se pueden observar las consideraciones realizadas por Domingo de Soto De la justicia y del derecho, vol. III, pp. 537-540 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 6), donde parece admitir el cobro de un cierto interés «no por razón del préstamo sino como salario de los empleados que tienen como oficio guardar y examinar las prendas y llevar cuenta de lo recibido y gastado» (p. 537), mientras que Marcos de Santa Teresa transcribiendo a Antonio de San José, define qué se entiende como monte de piedad y en este sentido estima que es «cierto cúmulo de dinero, o de otras cosas que se consumen con el uso congregadas para el socorro de los pobres, depositando los que reciben de él alguna prenda, y contribuyendo con algún exceso sobre lo recibido para sustento de los que lo administran» (p. 598), dependiendo la licitud de los mismos del cumplimiento de seis condiciones: «que solo se reparta entre los pobres del pueblo donde está situado; que se reparta en tanta cantidad y no en mayor; que se dé el mutuo hasta determinado tiempo; que el que recibe el empréstito deposite prenda de igual valor a lo que recibe, para asegurar de este modo la conservación del monte; que este mismo contribuya con algo más de lo que recibió para soportar los gastos de la conservación de dicho monte. La sexta, que si a su debido tiempo no se satisface lo que de él se extrajo, se venda la prenda depositada, y deducida la cantidad prestada, y el exceso con que debía contribuir el que recibió el mutuo, se le devuelva el sobrante de su importe al que la depositó» (p. 598). Por otra parte, en el Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga, después reformado y corregido en algunas de sus opiniones por Francisco Santos y Grosin y novísimamente adicionado y corregido por Antonio María Claret, trat. XXXVI, cap. I, se considera que para que el Monte de Piedad sea lícito se han de cumplir tres condiciones o requisitos: «que los que tienen cuidado del monte deben mutuar cierta suma al pobre que la pide, con tal que la pague dentro de un año; que el pobre para la seguridad del mutuo debe dar prenda, la cual han de guardar los ministros del monte con peligro propio de ellos y que el pobre mutuario debe dar, además del capital que se le mutuó, cierta porción todos los meses por razón del estipendio de los ministros del monte que trabajan en administrarle y conservarle» (p. 466). Lárraga fundamenta así la licitud de dichas instituciones en tres razones, en concreto, porque los montes de piedad estaban aprobados por León X en el Concilio Lateranense; porque el de Trento se refería a ellos como lugares que debían ser visitados por los obispos lo que debe entenderse como una presunción de que las operaciones llevadas a cabo en los mismos se ajustan a la legalidad y tienen un carácter caritativo y porque en ellos «no se pide cosa ultra sortem a los mutuarios por razón del mutuo sino por razón de las expensas necesarias para la conservación y administración de dicho monte» (p. 466). La obra original de Lárraga es de 1708. Después tenemos constatada la existencia de otras ediciones, Madrid, 1790 y 1793 y Barcelona, 1852 (que es la que consulto) y 1858. Por su parte Giovanni Devoti, se alinea con Lárraga y también estima la licitud de los montes en sus Instituciones canónicas, tít. 16, § 16 a 18, pp. 487-488. Vid. también José López Yepes, Historia de los Montes de Piedad en España. El Monte de Piedad en Madrid en el siglo XVIII, 2 vols., Madrid, 1971 y el estudio centrado en el siglo XIX que realiza José A. Pulido Ledesma, El Monte de Piedad: comercio y usura, 1844-1898, La Habana, 1996. 111 Vid. sobre este particular Extravag. com. 3, 5; Part. V, 8, 28; 5, 41 y 13,12; Ordenamiento de Alcalá, XVII, ley única, glosado por Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel, notas al Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho, p. 27 y Novísima Recopilación, III, 4, 4. María Encarnación Gómez Rojo Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, también se detiene, aunque brevemente, en el estudio de los mismos, partiendo del análisis del vocablo censo y de su consideración como «pensión y tributo que uno se obliga a dar a otro en particular, que es en dos maneras: una reservativa, muy acostumbrada entre eclesiásticos; otra consignativa, que usan mucho los seglares» (p. 497). Precisamente esta última variedad es la que «el vulgo celebra y el que tiene alguna sospecha o mala apariencia» (p. 497). Por su parte, Marcos de Santa Teresa en su Compendio Moral Salmanticense, vol I, trat. XX, cap. 4, punto segundo, realiza dos clasificaciones de los censos. Por un lado distingue tres categorías: «real, personal y mixto. Real es el que se instituye sobre cosas fructíferas, las que pasan con la misma carga a cualquiera que las poseyere. Personal es el que recae sobre la persona, quedando obligada con sus bienes o trabajos a satisfacer la pensión. Mixto es el que igualmente se funda sobre la persona y sobre sus bienes, obligando a la satisfacción, a éstos y aquella» (p. 601), mientras que en otro orden de cosas clasifica a los censos en «redimibles y perpetuos o irredimibles» (p. 601). Considera lícitos al censo real irredimible, «por ser un contrato de compraventa» y al censo real «redimible a arbitrio del vendedor, avisando primero al censalista a su debido tiempo, para que pueda disponer del capital, según le convenga» (p. 601). En cuanto a la consideración usurario estima que lo es «el censo redimible a arbitrio del censalista o comprador por ser en verdad un mutuo paliado con el nombre de censo» (p. 601). En cuanto a las condiciones que debía tener el censo según el derecho eclesiástico Marcos de Santa Teresa recoge lo dispuesto en la bula Cum onus de Pío V (1569) que establecía: «primera, que el censo se instituya sobre bienes raíces y fructíferos. Con esto queda excluído el censo personal. Segunda, que el precio del censo se pague a dinero contado, y delante de testigos, y notario. Tercera, se prohíbe la paga anticipada de los réditos, y el que se pacte su anticipación. Cuarta, se prohíben los pactos acerca de los casos fortuitos, a no ser los que la naturaleza del contrato incluye, o son consiguientes a su naturaleza. Quinta, que el dueño de la hipoteca obligada al censo quede libre para poder enajenarla. Sexta, se irritan los pactos que obligan al deudor a pagar el lucro cesante por su morosidad en pagar, o que le precisan al cambio, o a otras expensas. Séptima, que no aumente el censo con los réditos no satisfechos. Octava, que no se pague carga alguna, que no se deba en fuerza del contrato. Nona, que si perece la hipoteca en todo o en parte, del mismo modo perezca o se disminuya pro rata el censo. Décima, que el que tomó el censo pueda redimirlo en el mismo precio que lo tomó, cuando quisiere, excluido todo pacto en contra. Undécima, que cuando éste lo haya mutuum palliatum, un préstamo oneroso simulado, en el sentido de que sería comprar el derecho a recibir una renta anual para hacerla cesar a voluntad de las partes, previo aviso en el tiempo conveniente para su devolución. En el fondo no sería más que una forma de neutralizar las inculpaciones por usura, puesto que una simple operación de préstamo era expresada como una compraventa112, de tal forma que el prestamista adquiría unos pagos futuros, al deudor, sin que mediara “aparentemente” entre ellos ninguna operación de amortización113. En un primer momento los censos consistían en la entrega de un bien, en concepto de garantía, en el momento de constitución de la deuda, teniendo el acreedor el derecho a disfrutar de la propiedad hasta que fuera pagada la misma. El deudor podía rescatar su compromiso pagando el principal, con lo que el acreedor recuperaba la cantidad inicialmente prestada restando para él el beneficio de la operación en los frutos producidos por el bien de redimir lo prevenga dos meses antes al censalista. La duodécima, que asignado una vez el precio, no se altere» (pp. 601-602). Ver también Fabiano Veraja, Le origini della controversia teologica sul contratto di censo nel XIII secolo, con “Prólogo” de Gabriel Le Bras, Roma, 1960. 112 Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. II, p. 468. 113 Así se manifiesta Giovanni Devoti en sus Instituciones canónicas, para quien a través de los censos «se compra el derecho de percibir los frutos de alguna heredad libre de toda obligación para seguridad del comprador» y por tanto están exentos de usura puesto que en su opinión «el beneficio no procede del dinero sino de la venta que hace el dueño del derecho que tiene a percibir los frutos» siempre que se cumplan ciertas condiciones: «que la designación del fondo quede bien fija y determinada; que sea fructífero, y que el dinero se cuente y entregue en presencia de notario y testigos» (tít. 16, § 19, p. 489), distinguiendo después Devoti entre el censo real «inherente a la cosa, al precio a que está hipotecado y del cual se perciben los réditos»; el personal al que considera usurario (tít. 16, § 22, p. 490) constituído «sobre la persona misma del vendedor, el cual se impone a sí mismo y a veces a sus herederos la obligación de pagar al comprador cierta cantidad anual procedente de sus rentas o de su industria» (tít. 16, § 21, p. 489) y el vitalicio que se extigue a la muerte del acreedor y que también puede ser real y personal (tít. 16, § 23, p. 490). María Encarnación Gómez Rojo durante ese tiempo114. En Castilla esta técnica se desarrolló de manera considerable lo que pudo deberse a las leyes que prohibían a los judíos la posesión de bienes raíces115, por lo que en ocasiones se veían obligados a fingir una deuda en la que la tierra era la prenda y los beneficios eran el interés, y como la supuesta deuda, que no consistía en otra cosa que en una venta, no se cobraba nunca, el judío podía conservar la posesión. 5. La teoría de la usura en la literatura jurídica de los siglos XVI-XIX Los textos canónicos y las Sagradas Escrituras sirvieron de base a teólogos y canonistas para construir su teoría de la usura, basándose los primeros en la obra de Aristóteles y los segundos en el derecho Romano, los concilios y los cánones de la Iglesia116. En el siglo XVI, merece ser destacado, entre otros muchos autores117, Domingo de Soto, al que ya hemos citado en nota, 114 Giovanni Devoti estima que en el censo «adquiere el acreedor el derecho de percibir ciertos frutos de la heredad designada, o en su lugar una cantidad anual de dinero, pero pierde la acción a reclamar el precio que dio. Mas el deudor puede cuando le acomode devolver la suma que recibió, quedando así libre de la deuda y del gravamen que impuso a su heredad. (...). Debe prevenir al acreedor dos meses antes, que quiere redimir el censo» (Instituciones canónicas, tít. 16, § 20, p. 489). 115 Vid. Maurice Kriegel, Les juifs à la fin du Moyen Âge, Paris, 1979 y Jonathan Israel, La judería europea en la era del mercantilismo (15501750), Madrid, 1992. Estos tratados de carácter general inciden en que los judíos eran considerados inhábiles para poseer bienes inmuebles y por ello estaban obligados a tener toda su riqueza en bienes fácilmente trasladables, esto hacía que los llevaran hacia lugares donde fueran más rentablemente negociables, impulsándoles hacia la actividad comercial. 116 Contiene ideas generales, Amleto Spicciani, Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV, Roma, 1990. 117 Se puede consultar el trabajo de Teodoro López, Mancio y Bartolomé de Medina, tratado sobre la usura y los cambios, Pamplona, 1998, que quien realiza algunas consideraciones sobre el significado del término usura que, en su opinión, es cualquier aumento, aún lícito, que se exija en un contrato cualquiera, señalando que las usuras que son legítimas no se imponen por la ganancia de los que piden prestado, sino por la demora en devolverlo, aclarando también que entiende como usura el interés que injustamente se recibe en el préstamo118, es decir, cuando se añade algo al capital justamente, bien por razón del lucro que se pierde, bien por el daño que se recibe, o por castigo, se produce también usura pero no el pecado de usura119. Diferencia también entre la usura externa y la mental como actos externos e internos del sujeto respectivamente, pues la externa expresa un convenio expreso o tácito, mientras que la mental se realiza sin que intervenga pacto alguno, concluyendo que el préstamo usurario es generalmente pecado mortal por ser contrario a la justicia conmutativa120. Insistiendo en el pasaje de San Lucas al que ya me he referido con anterioridad, reitera que no tiene la fuerza que vulgarmente se le concede, pues no encierra una prohibición contra la usura, sino el consejo de que se preste sin esperar por ello recompensa de los hombres121, afirmando, por otro lado, que en realidad la usura está prohibida en el precepto del Decálogo que manda la no apropiación de bienes ajenos, pecado que se comete, en su opinión, al exigir más de lo prestado, ya que el uso de la cosa no puede valer más que la cosa en sí misma considerada, de ahí que quien comete una usura cometa rapiña. En otro orden de cosas y al referirse a las leyes civiles, Domingo de Soto señala que dichas normas civiles permiten la supera en muchas de sus consideraciones a José Calvo González, “La doctrina de la usura en la Escolástica del siglo XVI en España y su recepción en Indias”, en Verbo, XXI, nº 209-210 (1982), pp. 1083-1107. 118 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 506 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 1). 119 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 507 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 1). 120 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, pp. 507-508 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 1). 121 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 508 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 1). María Encarnación Gómez Rojo usura sin castigarla, afirmando que nunca se permitió que el prestatario pagara la usura. Para que el préstamo sea usurario Domingo de Soto señala tres requisitos, a saber: que aquello que se exija sea apreciado en dinero, que se reclame en virtud del préstamo y que se incluya en el contrato ya expresa o bien tácitamente122. Sobre el lucro cesante y el daño emergente comenta que, en el contrato de préstamo, es frecuente que se produzca tanto la pérdida de ganancia como el consiguiente daño, y define el daño emergente como el perjuicio que el prestamista sufre por causa exclusiva del préstamo, mientras que el lucro cesante tiene lugar cuando un mercader tiene su dinero empleado en un negocio pero lo presta inducido por los ruegos del prestatario que le obliga a prestarle contra su voluntad o bien no le paga en la fecha señalada y deja de percibir la ganancia que podía conseguir. De ahí se deriva que el comerciante, que tenga su dinero ocupado en un negocio, pueda cobrar el lucro cesante sólo con que se le pida prestado123. De todo lo expuesto Soto señala como conclusiones de su análisis en primer lugar que el prestamista puede exigir intéres sin caer en la usura y por tanto justamente si se le produce algún daño o pérdida consecuencia directa del préstamo realizado contra su voluntad, puesto que, en este caso, el comerciante (prestamista) se ha visto obligado a actuar sin libertad a causa de la violencia ejercida sobre él124. Además es lícito pactar por anticipado el pago de intereses por demora en concepto de castigo. Por otro lado, señala Soto, si alguno tuviera su capital empleado en negocios, con independencia de la forma en la que contra su voluntad hubiera sido obligado a prestarlo, podrá exigir además del capital, el daño que ello le haya causado y también la ganancia que con esta 122 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 515 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 2). 123 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, pp. 524-525 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 3). 124 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 522 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 3). acción hubiera perdido125. Por otro lado, aquél que presta en respuesta a la insistencia rogatoria de una persona, puede incluir en el contrato de préstamo la estimación, valorada desde el punto de vista de incremento económico, que prevea y considere conveniente para resarcirse por el daño que tema vaya a tener, siempre que el prestatario fuera consciente y quedara advertido del daño que con tales ruegos pudiera causar al prestamista y a pesar de ello insistiera en que le fuera prestado y obtuviera de hecho el préstamo. En cuanto al lucro cesante, Soto considera que no está clara la posibilidad de incorporar al capital lo que se deja de ganar, ya que el prestamista no encuentra apoyo legal que le autorice a actuar de esta manera, mientras que no le parece completamente improbable que el lucro cesante pueda aparecer en el contrato desde el inicio del préstamo siempre a condición de que realmente cese y no se haga «en engaño de la usura», pues no es lícito recibir íntegramente lo que habría de producir realmente en el acto de dar y tomar prestado, ya que en ese momento todavía no es seguro que se vaya a producir un lucro cesante, sino solamente una conjetura126. También en la misma cuestión I del libro IV se ocupa Soto de la restitución de la ganancia adquirida con la usura, afirmando que de esta obligación no duda nadie y enuncia tres principios que considera esenciales. El primero es que queda sujeto a restitución todo valor que se hubiera recibido por razón del préstamo por cuanto que la usura es un pecado en contra de la justicia conmutativa y equivale a vender dos veces el dinero. Además, sigue Soto, cuando las cosas que se consumen con el uso son gravadas con la usura, el que la practica está obligado a restituir lo que recibió con daño -si es que dio ocasión a alguno- y con el lucro dejado de percibir, si es que lo hubo, si bien los frutos conseguidos por medio de su trabajo quedan exentos de toda contribución, señalando, por último, como tercer principio que si el usurero recibe alguna cosa productiva en virtud 125 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 522 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 3). 126 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 523-525 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 3). María Encarnación Gómez Rojo de la usura, está obligado a restituirla juntamente con sus frutos. En cuanto a los que colaboran o cooperan con los usureros, Soto estima que también están obligados a la restitución pues «cualquiera que sea causa verdadera de que uno dañe a otro con alguna usura, está obligado a restituir íntegramente. Porque es regla de derecho que quien pone la causa del daño, parece que produce el daño mismo»127. Para Tomás de Mercado, la usura era un delito muy arraigado entre mercaderes, banqueros y cambiadores128, que llevaba aparejada penas gravísimas129, y en su opinión se comete «si se prestan algunos dineros, o cualesquiera de las otras cosas, y se lleva algún interés por prestarlos, lo que se vuelve más de lo que se dio, aquella demasía que se recibió es la usura»130, afirmando que no solo en el préstamo hay usura (en su opinión, manifiesta y formal), puesto que a imitación de la liberalidad divina «es negocio que de suyo manda se haga sin interés»131, sino también en otros contratos como los cambios, las ventas, las compras y los 127 Domingo de Soto, De la justicia y del derecho, vol. III, p. 532 (ed. facsímil de De iustitia et iure, VI, 1, 4). 128 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 511, llegando a afirmar que «no hay delito más infame, fuera del nefando, entre las gentes que es la usura» (p. 512). 129 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 589, señala castigos severísimos tanto en el orden terrenal -se refiere expresamente a la infamia que impedía al usurero no solo adquirir dignidad eclesiástica y seglar sino que también llevaba aparejada, entre otras interdicciones, la prohibición de testificar en juicio, acusar en causa criminal o ser legatario de quien no es heredero forzoso- como espiritual, pues al condenado por usura se le negaba la Sagrada Eucarística y la absolución de los pecados no siendo posible que recibiera tampoco cristiana sepultura. Es más, si en testamento dispuso el usurero la devolución de lo que tomó con usura, estima Mercado que no debe ser enterrado hasta que dicha devolución efectivamente se produzca. 130 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 538, siguiendo a San Ambrosio y a Santo Tomás de Aquino. 131 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 524. arrendamientos132. A este segundo tipo de usura califica de paliada o encubierta133. La obtención de ganancias se prohibe fundamentalmente por dos razones. La primera es que no es justo vender lo que no existe o no tiene precio134, puesto que no hay causa para que se produzca la ganancia siendo esto claramente injusto135, y la segunda es que este lucro es antinatural, pues no se puede hacer fructificar el dinero tal y como mucho antes había defendido Aristóteles136, si bien estima como usura justa aquella que se impone cuando el deudor se retrasa en el pago siendo en este caso lícito establecer algún interés a favor del acreedor siempre que dicha dilación alcance una duración en el tiempo superior a horas o a unos pocos días137. Igualmente admite que se pueda solicitar de aquel deudor del que se tenga sospecha justificada de que no responderá a tiempo de su obligación de devolución, alguna garantía del cumplimiento, que éste perderá si, efectivamente llegado el momento del pago, no lo realiza. Tomás de Mercado diferencia claramente entre el préstamo de cosas fungibles y no fungibles138. En estas segundas se debe devolver lo mismo que se tomó prestado, «como ley natural que se sabe sin enseñarse»139, mientras que en lo que se consume por el uso basta devolver su equivalente de la misma especie. Además avanza su teoría civil del riesgo al afirmar que lo prestado queda siempre a riesgo de quien lo prestó, salvo aquellas cosas que se 132 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 513-522 analiza el concepto de arrendamiento, su objeto y las condiciones de los mismos. 133 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 545-555. 134 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 538 135 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 538-540 quien además insiste en que «injusticia es llevar por la mercadería más de lo que vale, pero usura es llevar precio por lo que no tiene precio ni vale» (p. 539). 136 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 540-544. 137 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 561-562. 138 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 525-526. 139 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 526. María Encarnación Gómez Rojo gastan y consumen, donde el riesgo corre a cargo del deudor quien queda de cualquier manera obligado a devolverlas140. Distingue, por otro lado, las operaciones de préstamo de dinero realizadas por mercaderes y cambiadores de aquellas otras en las que el acreedor no ejerce habitualmente estos oficios. Por lo que se refiere a las últimas, considera lícito obtener alguna ganancia por parte del acreedor puesto que el préstamo se realiza a ruego del deudor y forzando la voluntad del prestamista, situaciones en las que juegan tanto el daño emergente -casos en los que el prestamista tuviera el dinero para hacer frente a una necesidad propia e imperiosa, por ejemplo para pagar sus propias deudas y, no obstante, lo presta sufriendo por esta razón no sólo el riesgo sino también los perjuicios que esto sin duda le causacomo el lucro cesante -supuesto de que el acreedor tuviera el dinero para emplearlo en mercancías para ganar algo con ellas o pretendiera algún negocio puntual y destina este dinero al préstamo perdiendo así la ganancia141-, no así en las primeras puesto que los que se dedican habitualmente a dichas actividades comerciales no esperan a que se les ruegue, sino que ofrecen142. Juan de Hevia Bolaños (1570-1623)143 en su conocida Curia Filípica144 considera que usura es «la ganancia estimable en 140 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 527-534. Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, pp. 571-574. 142 Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 575. 143 Mantienen ideas muy interesantes sobre este autor y los rasgos principales de sus obras, los trabajos de Jesús Rubio García Mina, “La doctrina del fletamento en Hevia Bolaños”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XV (1944), pp. 571-588; Guillermo Lohmann Villena, “En torno de Juan de Hevia Bolaños. La incógnita de su personalidad y los enigmas de sus libros”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXXI (1961), pp. 121-161 y “Juan de Hevia Bolaños: Nuevos datos y nuevas disquisiciones”, en Histórica, XVIII, 2 (Diciembre, 1994), pp. 317333 y, más recientemente, José María Muñoz Planas, “Defensa y elogio de Juan de Hevia Bolaños, primer mercantilista español”, en Revista de Derecho Mercantil, nº 241 (Julio-Septiembre, 2001), pp. 1109-1188. 144 Obra en dos volúmenes de la que consulto la edición de Madrid, 1725. La primera edición se publicó en Lima, 1603, si bien tenemos constancia 141 dinero que se toma en razón de empréstito mutuo de cosas que consisten en número, peso o medida, claro o encubierto»145, agregando además que no solo es usura la que se toma por el principal de lo prestado por pacto o por intención precedente al préstamo, sino también todo lo que se toma después de celebrado el contrato que vaya más allá del principal del mismo146. No obstante, Hevia Bolaños reconoce que, si el deudor al devolver el préstamo entrega más al acreedor sin preceder pacto expreso ni tácito sino espontáneamente por remuneración, éste lo puede recibir lícitamente como donación liberal gratuita147. En su opinión, la usura únicamente es predicable en aquellos contratos de empréstitos (mutuos) de cosas consistentes en número, peso o medida, ya que, en virtud de este tipo de contratos, el deudor se hace de las cosas y de su uso, y éstas dejan de integrar el ámbito de actuación del acreedor, quien no las tiene en su posesión y quien no podrá, por esta razón, obtener ganancia alguna que traiga su causa de las mismas148. Por otro lado, a la hora de caracterizar jurídicamente a aquellos contratos o instrumentos públicos en los de la existencia de otras muchas posteriores. Es cuestión controvertida en la doctrina que ha sido estudiada por Patricia Zambrana Moral, de la que se puede consultar su reciente Derecho concursal histórico I. Trabajos de investigación, Barcelona, 2001, la atribución de la autoría real de la Curia Filípica a Juan de Hevia Bolaños, discusión provocada, entre otros, a mediados del siglo pasado, por Lohmann en el trabajo ya citado en la nota anterior basándose en la opinión de ciertos autores del siglo XVIII, y en el que no solamente pone en duda la autoría de este completo tratado sino también de otra obra atribuida a Hevia, en concreto, Laberinto de comercio terrestre y naval, editada igualmente en la capital del Perú en 1617. La controversia ha quedado zanjada recientemente a favor de Juan de Hevia Bolaños tal y como queda plasmado en el citado artículo de José María Muñoz Planas, “Defensa y elogio de Juan de Hevia Bolaños, primer mercantilista español”, en Revista de Derecho Mercantil, 241 (JulioSeptiembre, 2001), pp. 1121-1151. 145 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 1, nº 1, p. 78. 146 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 1, nº 2, p. 78. 147 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 1, nº 3, pp. 78-79. 148 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 1, nº 4, p. 79. María Encarnación Gómez Rojo que intervenga usura, el autor de Curia Filípica no tiene duda al afirmar que son nulos y por tanto no llevan aparejada ejecución, si bien dicha nulidad opera únicamente respecto de la ganancia, pero no en lo relativo a la devolución del principal, aspecto éste en cuanto al cual dicho tipo de contratos seguirá siendo válido 149. En cuanto al órgano jurisdiccional encargado de conocer el delito de usura, estima que respecto del mismo son competentes tanto los jueces civiles como eclesiásticos por ser de fuero mixto150, siendo necesarios varios testigos para llevar a cabo la prueba de la existencia del mismo151. Al centrarse en los intereses, Juan de Hevia los define como aquellos que el acreedor de la deuda pierde de su hacienda o la ganancia que deja de ganar y lo que se lleva por riesgo y peligro152 y, en este sentido, el daño emergente será, en su opinión, el que resulta al acreedor al dar el dinero, o por no pagarle el deudor la deuda en el término en que se estipulara si, por esta razón, no puede hacer frente a otra deuda que él mismo tuviera produciéndole esto costas o intereses a pagar derivados de su propia deuda153. El interés de ganancia o lucro cesante será el que resulte de lo que se deja de ganar por no pagar la deuda al acreedor en el momento en que se debía o en que el acreedor no pueda emplear su pecunia para ganar dinero por haber hecho el préstamo154. Los intereses derivados de daño emergente y lucro cesante se pueden pedir lícitamente155, si bien en el primer caso, el acreedor deberá probar que por dar la pecunia o por no haber recibido el pago en tiempo «tomó dineros a daño con interés, o vendió a menos precio su hacienda, para pagar otra deuda que 149 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 1, nº 36, p. 83. 150 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 1, nº 37, p. 83. 151 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 1, nº 38, p. 83. 152 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 1, p. 85. 153 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 2, p. 85. 154 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 3, p. 85. 155 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 5, p. 85. debía»156. En cuanto al lucro cesante, el que pretenda cobrarlo deberá probar varias cuestiones. La primera, que el deudor no le pagó a tiempo y que por ello no pudo emplear la pecunia en mercaderías. Después, que se es comerciante acostumbrado a adquirir las mencionadas mercaderías y, en tercer lugar, que si tuviera aquella pecunia la podría emplear en la compra de mercaderías y que podría pagar por ello157. En cualquier caso, para Hevia Bolaños, sería completamente lícito cobrar interés sobre el principal en aquellos contratos en que el acreedor corre con el riesgo que al deudor toca158. Por tanto, este autor justifica el cobro de intereses por parte de los prestamistas en aquellos contratos realizados a la gruesa, siempre que el pacto para el pago de los mismos sea ajeno al mutuo en sí y opere únicamente en razón del riesgo o peligro159, mostrándose contrario al anatocismo porque «intereses de intereses no se deben»160, razón importante de la valoración que Hevia Bolaños hizo de la institución que ahora me ocupa. 156 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 6, p. 85. Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 11, p. 86. 158 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 37, p. 89. 159 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 37 a 44, p. 89. Las consideraciones de Hevia Bolaños suponen por tanto un giro radical respecto a la definición de usurero contenida en la Decretal Naviganti de Gregorio IX a la que ya me he referido en nota y a la que ahora expresamente me remito y además suponen un cambio de actitud frente al problema de la usura en el que van a profundizar en el siglo XVIII dos piezas literarias clave, una de Jeremías Bentham, escrita en 1787 y otra del canciller Turgot, fechada en 1769, publicadas posteriormente ambas en un mismo volumen titulado Defensa de la usura, o cartas sobre los inconvenientes de las leyes que fijan la tasa del interés del dinero por Jeremías Bentham, con una memoria sobre los préstamos de dinero, por Robert Jacques Turgot y una introducción que contiene una disertación sobre el préstamo a interés, trad. castellana publicada en Paris, 1828. 160 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, vol. II, lib. 2, cap. 2, nº 28, p. 88. 157 María Encarnación Gómez Rojo A mediados del siglo XVII, Juan Bautista Larrea sostiene que la usura siempre ha sido desde siempre odiosa y prohibida por todo derecho161, y aunque está permitida la usura entre los comerciantes -aprueba el cobro de intereses por el lucro cesante y el daño emergente en las relaciones entre ellos siempre que ciertamente se produzcan, debiendo respetarse en ambos casos (lucro cesante y daño emergente), tanto la mora del deudor como la determinación de los mismos en una cantidad líquida162-, en ningún caso debería ser admitida la usura de la usura163. Destaca, respecto al tema que me ocupa, en el siglo XVIII, entre otros muchos autores164, André del Vaux, doctor por la Universidad de Lovaina y profesor de Derecho canónico de la misma, quien define el anatocismo como la usura de la usura al comentar el Codex y considera ilícita su práctica desde el punto de vista civil como canónico165 y Alfonso María de Ligorio166 que define al mutuo como aquel contrato por el cual se transfiere a otro el dominio de alguna cosa que consta de número, peso o 161 Larrea fundamenta sus opiniones únicamente en textos del Antiguo Testamento, en concreto, el Deuteronomio y el Levítico en su obra Novarum decisionum Granatensium, Pars secunda, Lyon, 1679, decisio LXXXIV, n. 2, p. 170. 162 Novarum decisionum Granatensium, Pars secunda, decisio LXXXIV, n. 15, p. 173. 163 Novarum decisionum Granatensium, Pars secunda, decisio LXXXIV, n. 8, p. 171. 164 Consultar José Manuel Barrenechea (edit., estudio preliminar y notas), Moral y economía en el siglo XVIII; Antología de textos sobre la usura, Zubiaur, Calatayud, los Cinco Gremios Mayores y Uría Nafarrondo, Vitoria, 1995. 165 Paratitla juris canonici sive Decretalium D. Gregorii Papae IX. Summaria ac methodica explicatio. Opus novum, Scholae ac Foro et Decretis Concilii Tridentini accomodatum, Köln, 1759, lib. V, tít. XIX, 3, p. 433, nº 5 y 6. 166 Las consideraciones que ya a finales del XIX merecieron las posiciones teológicas de Aquino y de Ligorio, se pueden consultar en José M. Morán, Teología moral según la doctrina de los doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y San Alfonso María de Ligorio, Madrid, 1899. medida, con obligación de restituir la misma u otra igual en especie y calidad167, mientras que la usura, prohibida por el derecho natural, divino y eclesiástico será, en su opinión, un lucro que proviene inmediatamente del mutuo, de modo que el mutuante obtenga sobre el capital algo que sea estimable en dinero y que tal lucro se intente precisamente por razón del mutuo168, señalando, por otro lado, que en ocasiones la usura se produce también cuando los contratantes pretextan otro contrato como el de compra o locación169, llegando a afirmar que dar prestado con la esperanza del lucro en sí no es usurario, salvo que faltando la esperanza no se preste el dinero170. Al tiempo señala cuatro títulos ordinarios por los cuales se puede exigir legítimamente la devolución de más de lo prestado; tales títulos son para Ligorio el lucro cesante, que se produce cuando el prestamista desea poner su dinero a ganancia en alguna negociación y se ve forzado a no hacerlo por haberlo prestado a otro; el daño emergente, que según Ligorio faculta al prestamista a recibir algo más del capital siempre que se cumplan tres condiciones: que el interés se pacte desde el principio, que no se exija más de lo que es el lucro esperado de otro contrato lícito según la estimación de la esperanza y del peligro y deducidos los gastos y que el mutuo sea verdaderamente la causa del daño o del lucro cesante; el peligro de perder el capital siempre que éste sea verdadero y extraordinario y la pena convencional consistente en que, si el deudor no paga dentro del tiempo prefijado, debe éste satisfacer alguna cantidad más allá del capital, pretendiéndose evitar con esta medida la negligencia del citado deudor en el cumplimiento de su obligación principal. Según Ligorio dicha pena convencional requiere para su licitud: que la tardanza en el pago sea notable y culpable, que no exista ánimo de lucrar por la pena señalada (se presume que no existe este ánimo si se estipula como plazo para el pago de la pena un 167 Alfonso María de Ligorio, Theologia Moralis, vol. I, p. 335. Alfonso María de Ligorio, Theologia Moralis, vol. I, p. 336. 169 Alfonso María de Ligorio, Theologia Moralis, vol. I, p. 337. 170 Alfonso María de Ligorio, Theologia Moralis, vol. I, p. 337. 168 María Encarnación Gómez Rojo término que se sabe no podrá ser cumplido por el deudor) y que la pena sea moderada y proporcionada a la culpa171. En las consideraciones de Francisco Lárraga, tres condiciones eran necesarias para que un contrato pudiera ser calificado como usurario, a saber, que el acreedor lleve más de lo prestado, que esto sea a precio estimable y que no sea por un título diferente al mutuo172. La usura es pecado mortal si bien puede ser venial «por defecto de deliberación o por parvedad de materia»173, estando prohibida la usura por derecho natural, divino y positivo 174. En cuanto a las clases de usura distingue la mental (cuando se quiere dar a usuras), convencional (existe pacto de dar y recibir a usuras) -pudiendo ser a su vez en este caso, clara (se pacta expresamente) y paliada (la usura va oculta en otro contrato fuera del mutuo formal)- y real, caso en el que «hay entrega efectiva de lo prestado con pacto de volver aliquid ultra sortem»175. En cualquier caso, Lárraga reconoce que existen cuatro títulos en los que es lícito tomar interés sin que se produzca usura, los dos primeros, pro lucro cessante -cesa en virtud del préstamo realizado la ganancia del acreedor-, y damno emergente -el préstamo ocasiona al acreedor un daño- requieren para que su validez entre en juego varias condiciones, a saber: «que el que prestó no tenga otro dinero para evitar el cese de la ganancia y el daño que le amenaza; que lo que había de ganar el acreedor con el lucro cesante o perder por el daño emergente sea cierto y no imaginario o solo posible; que el acreedor le avise al deudor que pierde prestando y que aquel no pida tanto como esperaba ganar o perder en el futuro porque eso ha de ser a juicio prudente de los que entienden en 171 Alfonso María de Ligorio, Theologia Moralis, vol. I, pp. 340-344. Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. I, p. 464. 173 Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. I, p. 465. 174 Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. I, p. 465. 175 Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. I, p. 465. 172 esas materias»176. El tercer título que justifica Lárraga para obtener más de lo que se dio es ob dotem non solutam titulo sustentationis, es decir, caso de que la dote consista en parte de una prenda fructífera, el producto podrán hacerlo suyo los esposos mientras que en el matrimonio quede alguna carga, no siendo este título válido después, mientras que ratione expensarum in montibus pietatis, es el último de los casos en los que el autor que analizo estima que el acreedor puede llevar más de lo que dio sin que haya usura177. Dentro ya del siglo XIX sobresale Pietro Scavini, para quien el anatocismo es la usura de la usura178, Giovanni Devoti y el muy conocido Marco Mastrofini. Para Devoti, la usura tiene la consideración de delito y entiende por tal «lo que se percibe por el simple mutuo o empréstito; es decir, cuando cumplido el plazo se exige mayor suma de la que se prestó»179. Señala la permisividad legal que respecto a la misma les estaba concedida a los gentiles habiendo sido tolerada también por los emperadores cristianos180, si bien aprecia que éstos no dejaron de reconocer que en la usura había algún mal encubierto, pues consta que procuraron reprimirla con leyes coercitivas y con el establecimiento de determinadas 176 Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. I, p. 465. 177 Prontuario de la teología moral compuesto primeramente por Francisco Lárraga..., trat. XXXVI, cap. I, pp. 464-465. 178 Pietro Scavini, Theologia Moralis Universa, vol. II, Milano, 1874, p. 428-429, nº 579. En el mismo sentido de considerar al anatocismo la usura de la usura o el interés del interés, se manifiesta la Real Academia Española, Diccionario de autoridades como se conoce al Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, tomo I, Madrid, 1726, reed., 1976, p. 281. 179 Giovanni Devoti, obispo de Anagni (localidad situada entre Trosinone, Fiuggi y Velletri), Instituciones canónicas, tít. 16, § 1, p. 481. 180 Devoti trae a colación disposiciones del Código Teodosiano en apoyo de esta afirmación Instituciones canónicas, tít. 16, § 1, nota 3, p. 481. María Encarnación Gómez Rojo normas para su ejercicio181. En opinión del obispo de Anagni, era lícito para los hebreos ejercer la usura con individuos de otras naciones, mientras que entre los propios judíos estaba prohibida, si bien al extenderse posteriormente con el cristianismo el término prójimo -ya he hecho referencia con anterioridad al pasaje del Deuteronomio que permitía ejercer la usura a los judíos con los denominados extranjeros- a todos los hombres, la Iglesia estableció como doctrina perpetua y constante que no se puede exigir ganancia alguna del dinero que se presta, ni de aquellas cosas que no puedan usarse sin consumirse y se miden por su cantidad 182. Esta clase de usura está prohibida no sólo por el derecho eclesiástico sino también por el divino y por el natural «por ser de suyo torpe y contraria a la equidad que dicta la sana razón, pues el recibir más de lo que se prestó destruye la igualdad que debe intervenir en todo contrato»183. En el caso del mutuo usurario que se produce cuando se entrega menos de lo que se cobra, es evidente que el exceso, procedente del préstamo realizado destruye la equidad del contrato, pues en el mutuo se transmite el dominio de la cosa prestada y por consiguiente el uso inherente a esa situación jurídica, por lo que la exigencia de un lucro o beneficio por el uso de la cosa no es amparado por norma legal alguna184. Por otro lado, Giovanni Devoti distingue el caso de que se preste a otro sin que de esta operación se derive perjuicio para el prestamista sino únicamente beneficio para el prestatario185 y 181 Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 1, p. 481. Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 2, pp. 481-482. 183 Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 3, p. 482 apoya sus afirmaciones en diversos cánones del Concilio de Nicea y además en ciertos pasajes del Éxodo, Deuteronomio, Levítico y del Evangelio de San Lucas. 184 Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 4, p. 482. 185 Se refiere Devoti a la caridad cristiana como fundamento de este tipo de préstamo, si bien insiste en que se trata de un contrato en el cual lo que se presta carece de utilidad o no es necesario para el prestamista (Instituciones canónicas, tít. 16, § 5, p. 483). Se enfrenta, din duda, a una cuestión en la que el propio mutuante difícilmente puede ser objetivo. 182 donde por tanto, no será lícito el cobro de intereses, de aquel otro préstamo que realiza el mutuante al mutuario y derivado de este servicio se le ocasiona al primero un daño (emergente)186 o una pérdida de la ganancia que habría de producirle el dinero que prestó (lucro cesante)187, pues en este supuesto deberá tomarse en cuenta este perjuicio y podrá exigirse el pago de un interés que Devoti llama usura «no por el mutuo sino por el daño que se le sigue»188. Del mismo modo será lícito percibir interés procedente de la suma prestada por el perjuicio que al prestamista pueda ocasionarle el periodo de tiempo en que deja de tener esta suma dentro de su patrimonio o por la pérdida de utilidad que esta situación de préstamo haya podido producirle en sus intercambios comerciales189. Según Devoti, las partes pueden pactar la obligación del pago de intereses bien en el mismo momento de la celebración del contrato o bien durante la vigencia del mismo, y en este segundo caso podrá el acreedor solicitar del deudor el cobro de los intereses siempre que le avise del daño sobrevenido causado por el préstamo que no existía al tiempo de contratar ni se previó en ese momento, con el objeto de que se dé por enterado de que, si no satisface la deuda a tiempo, se le podrán cobrar dichos intereses y todo esto teniendo en cuenta que la mora por sí sola no produce la obligación de pagar intereses, sino únicamente cuando 186 Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 8, p. 484. Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 7, p. 484. 188 Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 6, p. 483. 189 Señala Devoti en este supuesto, siguiendo a Paolo di Castro tres requisitos que el acreedor está obligado a probar para que sea lícito el cobro de interés por lucro cesante, lo que puedo explicitar del siguiente modo: que el que ha prestado el dinero tenga la costumbre de emplearlo y no lo guarde, puesto que en este caso es estéril y no se causa perjuicio alguno si se presta; que el prestamista haya dejado de comprar mercancías a las que pudo acceder oportunamente de haber contado con el dinero que prestó y con las cuales hubiera conseguido ganancias honestamente y, en tercer lugar, que el prestatario o deudor haya incurrido en mora en la devolución de la cantidad (Instituciones canónicas, tít. 16, § 7, nota 2, p. 484). 187 María Encarnación Gómez Rojo va acompañada de daño emergente o lucro cesante, distinguiendo Devoti la mora «propia, verdadera o regular», de la que él denomina «irregular». La primera se produce cuando a pesar de ser avisado convenientemente, el deudor no pagó a tiempo; procede por tanto de la propia persona, mientras que la segunda tiene lugar cuando sin petición del acreedor el deudor está obligado a pagar ipso iure al acreedor cierta suma en concepto de interés en atención a la propia cosa debida que no devolvió en tiempo y forma190. También es lícito cobrar intereses tanto desde el punto de vista civil (trae Devoti a colación textos del Codex y del Digesto relativos al nauticus foenus al que yo misma he hecho alusión en las páginas precedentes) como canónico191, cuando el mutuante asume el riesgo de perder la cantidad que entregó, caso del préstamo a la gruesa, si bien en su opinión cabe entender lo mismo respecto a la negociación por tierra192. Por su parte, Marco Mastrofini en su Tratado de la usura, después de definirla193, recoge los cinco tipos que -en su opiniónde la misma eran posibles. Para Mastrofini, son lucrativas 190 Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 10, p. 485. Devoti salva hábilmente la contradicción contenida en la Decretal Naviganti acerca de considerar usurario a todo aquél que presta una cantidad a otro que navega o trafica con la condición de que le devuelva una suma más elevada en razón a la asunción del riesgo, porque «el Papa (se refiere a Gregorio IX) no dice qué sea usurero, sino qué deba tenerse por tal; es decir, que la presunción está contra él, y por lo mismo debe probar la existencia del riesgo. Esto nace de que muchos para dorar la usura suponían riesgos que no había realmente» (Instituciones canónicas, tít. 16, § 11, nota 2, p. 486). 192 Giovanni Devoti, Instituciones canónicas, tít. 16, § 11, nota 1, p. 486. 193 Marco Mastrofini, Tratado de la usura, trad. castellana de Mariano José de Ibargüengoitia, Barcelona, 1859, p. 285, nº 486. La edición italiana Le usure, Roma, 1831 y 2ª ed., bastante aumentada, Milano, 1833. Hay una versión francesa Discussion sur l’usure. Ouvrage où l’on démontre que l’usure modérée n’est contraire ni à l’Écriture sainte, ni au droit naturel, ni aux décisions de l’Eglise..., suivi du Recueil des décisions du SaintSiège qui ont paru dans ces derniers temps sur la matière de l’usure, Lyon, 1834. 191 «aquellas que nos dan ganancia con el simple préstamo de dinero o cosa semejante»194, mientras que son compensatorias las «que se aceptan y se quieren por vía de compensación, como por daños que recibimos, o utilidades que dejamos de percibir, o peligros que aventuramos prestando nuestros caudales o retardando su devolución»195. Serán usuras mentales «los deseos de usuras» y reales, «las usuras externas y pactadas con señalados precios hayánse o no recibido», mientras que mixtas son «las usuras mentales algún tanto manifestadas o en general con algún indicio de que en algún modo se quieren»196. Marco Mastrofini muestra en su Tratado su desacuerdo con la categorización que a estos tres últimos tipos de usura señalados otorgaba la doctrina. A pesar de ello, las argumentaciones que nos ofrece en apoyo de su postura no sólo son escasas sino lo que es más importante, carentes de fundamentación y de contenido, pues se basa en que las mentales serán ilícitas en cuanto lo sean las reales a las que se refieren (haciendo depender un concepto del otro sin establecer una diferenciación nítida entre ambos) y respecto de las reales estima que en ellas está clara la distinción entre el contrato de mutuo y el que sobreviene de uso, realizando aquí otro distingo entre el uso que se dona o debe donarse y el uso que no estamos obligados a donar. Este último será, en su opinión, lícito mientras no diera lugar a excesos o fraudes, si bien no explica esto en qué consiste. En lo referente a las usuras mixtas la categorización es aún más oscura, relacionándolas Mastrofini con las mentales, en el sentido de que, a través de indicios, no sabemos cuáles ni qué debe considerarse como tal, deben hacer ver que deseamos más de lo que hemos prestado, las considera procedentes de un contrato extrínseco que ha sobrevenido al mutuo y, por tanto, no prohibido197, culminando el capítulo que dedica al mutuo con una interpretación de lo que debemos entender por anatocismo, para él, «un nuevo parto de la usura» o un «triste fruto de triste raíz», 194 Marco Mastrofini, Tratado de la usura, p. 287, nº 490. Marco Mastrofini, Tratado de la usura, p. 287, nº 490. 196 Marco Mastrofini, Tratado de la usura, p. 285, nº 487. 197 Marco Mastrofini, Tratado de la usura, p. 286. 195 María Encarnación Gómez Rojo sin que por esta consideración tenga que ser valorado como pecado «siempre que no haya fraudes, excesos ni violencias»198. Con anterioridad a Mastrofini, otros muchos autores, realizaron distinciones en torno a las clases de usura, caso de Antonio de San José, quien efectúa tres clasificaciones en torno a la misma; a saber, una primera que distingue entre usura clara y paliada; una segunda división entre usuras mentales y reales, y una tercera que precisa las diferencias entre la usura lucratoria, la compensatoria y la punitoria199. Para este autor sólo la primera es verdaderamente usura, es decir, aquélla que se produce cuando se exige más de lo prestado. También Alfonso María de Ligorio distinguió entre dos especies de usura, aquélla a la que denomina real, que es la que se pacta exteriormente y la mental, refiriéndose, en este caso, a la que se concibe en la intención pero sin ningún pacto exterior200. Tal y como ha quedado plasmado, algunos teólogos se esforzaron para justificar racionalmente la prohibición de cualquier excedente (beneficio) adicionado al capital y avanzaron la imposibilidad de distinguir, dentro del préstamo de dinero, la propiedad y el uso. El préstamo de dinero concede la propiedad y, en consecuencia, el uso de la suma, es por tanto injusto exigir, además de la restitución del principal, el precio de dicho uso. Además, volviendo a Aristóteles, mantenían la improductividad del dinero; si el prestatario puede hacer fructificar el dinero por su trabajo, el prestamista no trabaja y no puede por tanto reclamar un interés sin expoliar al primero. Existe en su opinión imposibilidad de alegar el tiempo, que no es más que de Dios. Sin embargo, se admite, que si bien no es lícito percibir un interés ex ipso mutuo, en virtud de un contrato de préstamo, es legítimo recibirlo en virtud de títulos extrínsecos al contrato mismo, bien en calidad de poena sancionando el retraso del reembolso (lo que tiende a confirmar la mora), en razón del damnum emergens (para compensar el perjuicio que pudo haber al prestar en ciertas 198 Marco Mastrofini, Tratado de la usura, pp. 288-289. Antonio de San José, Compendium Salmanticense, vol. I, pp. 391-392. 200 Alfonso María de Ligorio, Theologia Moralis, vol. I, p. 337. 199 situaciones), del lucrum cessans (para compensar el beneficio que el prestamista hubiera podido obtener si no hubiera prestado) o del periculum sortis (peligro excepcional para la suma prestada)201, lo que quedaría posteriormente recogido en el Codex. 6. Regulación jurídico-canónica y literatura jurídica sobre el interés compuesto en el siglo XX El CIC 1917 c. 1543 proclamaba aún la gratuidad por naturaleza del préstamo, al tiempo que manifestaba que no era ilícito en sí mismo convenir un beneficio legal, a menos que apareciera como inmoderado, del mismo modo que podía ser invocado un beneficio más elevado en virtud de un título justo y proporcionado, es decir, si se da a uno alguna cosa fungible de modo que la propiedad pase al mismo y después haya de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, no puede percibir lucro alguno por razón precisamente del mismo contrato de préstamo. Sin embargo, al prestar una cosa fungible, no es de suyo ilícito pactar que se paguen los intereses legales, a no ser que consten que son excesivos o también otro lucro superior, con tal que exista título justo y proporcionado para ello. El citado canon contenía, pues, dos prescripciones que reproducían la doctrina tradicional de la Iglesia. La primera de ellas era que, en el contrato de préstamo, no es lícito exigir, precisamente por razón del préstamo, lucro alguno. La razón no es otra que ser improductiva por sí la cosa fungible sobre la que se realiza el préstamo y, segunda, que sí se podían exigir intereses legales en virtud de un título extrínseco, que no eran otros que el lucro cesante, el daño emergente (si por prestar el capital se ve obligado a comprar las cosas al fiado, debiendo pagar por ellas mayor precio que si las comprara al contado) y el peligro de perder el capital prestado, pues parece lógico que este peligro a que se expone el capital al prestarlo a quien no tiene con qué responder, o se corre el peligro de que no 201 Vid. Antonio de San José, Compendium Salmanticense, vol. I, pp. 395396. María Encarnación Gómez Rojo lo tenga, es digno de ser recompensado con una cantidad. La Iglesia no ha reprobado nunca la doctrina contenida en esta segunda parte, e incluso podemos considerarla aprobada, al menos tácitamente, en las obras de moralistas católicos, pero el canon 1543 constituye la primera ocasión en que la propone con tanta claridad en un documento oficial. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, dadas y conocidas las condiciones del mundo de los negocios en la actualidad, ya no se puede decir que el dinero sea de suyo improductivo -tal y como lo defendía Aristóteles- como así es valorado por moralistas y juristas, pues si bien en tiempos del filósofo griego su utilidad era únicamente el cambio o el ahorro para el consumo, poco a poco fue adquiriendo más importancia y conquistando nuevas funciones bajo la forma de capital que sí es productivo unido al trabajo. Por eso, el paso de un capital de manos de una persona a otra significa para quien lo transmite un lucro cesante y para el que lo recibe una ventaja económica que tiene que compensar. Para lograr la igualdad entre el que da y el que recibe en estas circunstancias, el mutuo permite el cobro de un interés, y la justificación del mismo no hay que buscarla en títulos extrínsecos, tal y como induce la redacción del canon 1543 cuando precisa que el interés no es per se ilícito, siempre y cuando no sea excesivo, sin exigir ningún título que lo justifique, aun cuando también se afirma que por razón del contrato de mutuo no se puede percibir ninguna ganancia. Según el CIC 1917 se puede obtener un lucro o beneficio en virtud de dos títulos dentro del contrato de mutuo que son la ley civil y, subsidiariamente, otros títulos extraños al propio contrato para exigir un interés superior al legal, interés que tiene una limitación de carácter moral pues no debe constar que sea excesivo, lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son los intereses que pueden ser cobrados lícitamente, cantidad que no define el CIC 1917, ni creemos que pueda fijarse de forma unánime para todos los tiempos y países. En general, cuando la ley civil fija el interés legal para un país, éste se supone justo si claramente no consta lo contrario. En la actualidad, la ley civil suele establecer un interés fijo aplicable toda clase de personas -lo que ya hemos visto que no ocurría en el mundo romano- o bien puede sentar el precio de algunas mercancías dejando las demás libres a los contratantes, aunque castigando ciertos abusos manifiestos o leoninos por parte de los usureros. En virtud de lo dispuesto en el canon que comentamos para pactar el interés legal no se requieren otros títulos. Caso distinto se produce cuando se pretende exigir un lucro mayor, por lo que parece ser que la Iglesia acepta el concepto tradicional del mutuo como contrato permitiéndose el cobro de un interés aunque no existan títulos extrínsecos para exigirlo. Esto no obsta para que las autoridades eclesiásticas consideren a la usura un delito grave estableciéndose las penas correspondientes202 si bien hay que tener en cuenta que, debido a la evolución de esta materia, la apreciación del concepto de usura no ha sido siempre uniforme. Como se desprende del CIC 1917 c. 2354 el castigo no es el mismo para los laicos que para los eclesiásticos, siendo muy superior en este último caso, si bien el CIC 1983 c. 1392 sólo se refiere a los clérigos o religiosos, lo que sin duda está en relación con lo dispuesto en el c. 1290 de este último cuerpo legal. Dentro también del siglo XX, la literatura jurídica de la época sobre este tema cuenta con un florilegio de ejemplos, entre los que quizás quepa destacar a B. Heinrich Merkelbach, quien dirá de la usura que, hasta cierto punto, era lícito pedir una cantidad moderada por el uso de la suma prestada203, mientras que Prümmer consideró respecto de la misma que el cobro de intereses por parte, tanto de los clérigos como de los laicos, procedente de un contrato diferente al mutuo podía admitirse y considerarse 202 Ver CIC 1917 c. 2354. B. Heinrich Merkelbach, Summa Theologiae Moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi, 3ª ed., corregida y aumentada, vol. II “De virtutibus moralibus”, Paris, 1938, p. 605. 203 María Encarnación Gómez Rojo ajustado a las normas del tráfico204, por lo que podemos deducir que el anatocismo parece admitirse como lícito por parte de la teología moral del presente siglo tanto para los clérigos como para los laicos, siempre que el beneficio fuera moderado y procedente de un título extrínseco al mutuo, opinión en la que Prümmer coincide con Mastrofini de forma clara. En virtud de lo expuesto nos deben quedar claras varias ideas. La primera de ellas es que la doctrina canónica tradicional considera que es un abuso exigir interés en virtud del contrato de mutuo o préstamo, que es esencialmente gratuito. Esta doctrina queda invariable en sustancia, si bien atendiendo a cambios históricos y socioeconómicos notorios, moralistas y teólogos admitieron la licitud de exigir un módico interés por razones extrínsecas al contrato que se dan siempre en las circunstancias actuales en que el dinero tiene aplicaciones muy diversas a las que poseía en épocas históricas pretéritas. Por tanto, el principio admitido es que es lícito exigir un interés prudencial en el préstamo comercial o simple de dinero o de cualquier otro bien fungible, no por razón del mismo contrato, sino por títulos extrínsecos a él, siendo los principales: el daño que emerge -título que exige para su legitimidad que el préstamo sea la causa del daño, que no se exija más que la compensación del daño y que esta compensación o aumento se pacte desde el principio-, el lucro que cesa -lo que habría ganado el prestamista guardando su cosa o dinero para emplearlo en otro contrato lícito; se requiere para la validez de este supuesto, además de las condiciones del título anterior, que el prestamista tenga certeza o al menos gran probabilidad de obtener aquella otra ganancia que pierde a causa del préstamo, pues de lo contrario vendería lo que todavía no posee y cuya adquisición puede ser impedida de múltiples formas, lo que es injusto205-, peligro del capital o temor prudente de no 204 Domenicus M. Prümmer, Manuale Theologiae Moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis, Barcelona-Freiburg im Breisgau-Roma, 1961, vol. II, p. 245, nº 288. 205 Cfr. Tomás de Aquino, S. Th., IIa-IIae, q. 78, a. 2 ad 1 y q. 62, a. 4. poder recuperarlo o de hacerlo con mucha dificultad -hay que tener en cuenta, no obstante, que si el prestatario asegura la devolución por medio de prendas suficientes, no es lícito exigir lucro por el peligro que corre el capital y si el peligro obedece únicamente a la pobreza del prestatario, se puede pecar contra la caridad exigiéndole sobre sus fuerzas un lucro proporcionado al peligro del capital-, pena convencional -cantidad o multa que deberá pagar el prestatario, además del capital, si no devuelve éste a su debido tiempo, este título requiere para su legitimidad que la morosidad del deudor sea culpable y bastante notable y que la pena sea moderada y proporcionada a la culpa- y, por último, se considera título extrínseco para el justo rédito, que la ley civil autorice a percibir intereses anuales por el préstamo de cosas fungibles. Este interés expresamente señalado por la ley recibe el nombre de interés legal y está admitido en la práctica actual porque la ley, al estimular el préstamo en atención al interés, fomenta el comercio y el bien común, aparte de que casi siempre existe hoy en todo préstamo alguno de los títulos anteriormente mencionados para percibir legítimamente algún interés206. Admitido todo lo anterior, la siguiente cuestión sería dilucidar cuál es aquella tasa de interés que se mantiene dentro de los límites de la justicia y que, por tanto, se puede exigir legítimanente. Ni que decir tiene que su determinación a priori para su validez en todo tiempo y lugar, no es en absoluto factible sin caer en la injusticia, de ahí que quizás sean de aplicación ciertos principios o criterios en el sentido de que se debe estimar justo interés o ganancia moderada y lícita aquella que corresponde a lo que se pudiera esperar de la cosa o del dinero prestado, descontando el valor del trabajo o de la industria, es decir, en la práctica habría que acomodarse al uso existente en este aspecto entre personas honorables, de reconocida seriedad profesional y 206 Santo Tomás era más rígido y no admitía el título de la ley civil para legitimar los intereses (cfr. S. Th., IIa-IIae, q. 77 a. 1 ad 3), sin embargo, ya se ha advertido que desde el siglo XIII en que salió a la luz su Summa las circunstancias han cambiado notablemente. María Encarnación Gómez Rojo de intachable moralidad cristiana207. De ahí que el que, por algún título extrínseco al contrato, percibe los intereses legales o libremente convenidos dentro de los justos límites, no comete pecado alguno y puede quedarse con los intereses. A sensu contrario, el que sin ningún título extrínseco al contrato percibe interés por el simple préstamo en cuanto tal, comete pecado de usura y está obligado a restituir por justicia conmutativa. Por tanto no es lícito jamás percibir intereses mayores por la mayor necesidad que tenga el prestatario de recibir el préstamo o por el mayor provecho que le reportará el mismo, pues lo primero sería abusar de la desgracia ajena y lo segundo, vender como propio lo ajeno, mientras que, por otro lado, el pecado de usura se equipara al hurto208 y consecuentemente quien ha cometido este pecado está obligado en justicia a restituir las ganancias habidas en la usura a los deudores y en su defecto, a los herederos de éste; y, en el caso de que estos últimos fueran desconocidos, a los pobres o asignarles una orientación de obras asistenciales y caritativas. 207 Ver, entre otras, las consideraciones vertidas por Joaquín Aspiazu, Moral profesional económica, 2ª ed., Madrid, 1942; Theodor Steinbüchel, Los fundamentos filosóficos de la moral católica, trad. castellana, 2 vols., Madrid, 1959; Marciano Vidal, Opción fundamental y actitudes éticas, Madrid, 1991 y Para conocer la ética cristiana, 6ª ed., Estella, 1998, con todas las llamadas de atención por falta de ortodoxia que cabe hacer a estos dos libros; Eduardo López Azpitarte, Fundamentación de la ética cristiana, Madrid, 1991 y Wayne A. Meeks, Los orígenes de la moralidad cristiana: los dos primeros siglos, trad. castellana, Barcelona, 1994. 208 Vid. Tomás de Mercado, Summa de Tratos y Contratos, vol. 2, p. 539 y Marcos de Santa Teresa, Compendio Moral Salmanticense, vol. I, tratado XVIII, cap. III, punto primero, p. 493 insistiendo en vol. II, tratado XX, cap. III, punto segundo, p. 586. 7. Breve alusión a la regulación del anatocismo en la legislación civil comparada francesa, alemana, italiana y española Fiel a la tradición romana y canónica, y sin querer profundizar más en la legislación comparada, por no ser el objetivo que nos habíamos marcado en nuestro trabajo, baste decir al respecto que, en las legislaciones modernas, existen dos tendencias definidas: la de la prohibición absoluta del anatocismo seguida por ejemplo en el BGB alemán y la de la prohibición relativa, ya que en ella se autoriza el anatocismo según concurran determinadas circunstancias. Siguen esta tendencia el Código civil holandés, francés y español, entre otros. En Francia, en el Proyecto de Código Civil se preveía la fijación de un tasa legal de interés, lo que originó una ardua discusión entre los defensores de esta postura, especialmente Jacques Maleville (1741-1824) y François-Denis Tronchet (17261806), y aquellos que preconizaban la libertad absoluta de la tasa de interés entre los que se encontraba Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angely (1762-1819), Jean-Baptiste Treilhard (1742-1810) y Jean Bérenger (1767-1845)209. Ante esta tesitura, varias etapas se pueden distinguir dentro del ordenamiento jurídico francés. Antes de 1789 el cobro de intereses estaba prohibido en cualquier caso, como así quedaba plasmado en la Ordenanza del comercio terrestre de 1673. De 1789 a 1804 los intereses podrían ser libremente estipulados y capitalizados. A partir de 1804 existe la posibilidad de que sean libremente estipulados, pero no capitalizados y, desde la promulgación de la Ley de 3 de Septiembre de 1807, no pueden ser capitalizados ni libremente fijados. Por tanto, los redactores del Código Civil 209 Es interesante la consulta de P. Antoine Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, vol. XII, Osnabrück, 1968 (reimp. de la edición de 1827), p. 11, 61-66, 126, 178, 236 y 324. También su trabajo Pothier analysé dans ses rapports avec le Code civil et mis en ordre sous chacun des articles de ce code, ou les Législations ancienne et nouvelle comparées, Paris, 1826. María Encarnación Gómez Rojo francés de 1804 continuaron defendiendo la gratuidad del préstamo por naturaleza, debiéndose los intereses a través de una estipulación expresa, y distinguiendo la posibilidad de pactar intereses o de que estos fueron debidos de forma legal210. Otra cuestión es el pacto de antícresis o derecho a los frutos de la cosa dada en prenda de la garantía de la devolución del préstamo que el acreedor aplica al pago de intereses211. Además, el artículo 1154 establece tres disposiciones a favor del deudor que creo de interés traer a colación; en primer lugar, para que corran los intereses de los intereses no basta que el acreedor requiera al deudor para que los pague, sino que es necesario que intente una acción especial ante los tribunales de justicia para obtener esta capitalización. Dicha capitalización sólo puede hacerse cuando se trata de intereses debidos por lo menos durante un año entero, de lo que se deriva que la capitalización no 210 Para analizar algo más profundamente la regulación del anatocismo en el Código civil francés puede resultar de interés la tesis doctoral defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Paris por P. Morin, De l’anatocisme et en particulier de la convention qui le stipule avant l’échéance des intérêts, que se centra en su parte segunda (pp. 35-77) en el examen del artículo 1154 del citado cuerpo legal recogiendo las diversas opiniones suscitadas en el seno de la Comisión de gobierno encargada de realizar los trabajos preparatorios del texto, junto al ámbito de aplicación del citado artículo y las hipótesis en las que el mismo no resulta de aplicación (tanto a los intereses moratorios judiciales como fruto de un acuerdo entre las partes), dedicando Morin la tercera y última parte de su trabajo al estudio de las reglas según las cuales puede tener lugar la capitalización de intereses si bien no queda claro cómo ha de llevarse a cabo el cálculo de los intereses del capital. Igualmente, también puede resultar fructífera la lectura de otra memoria doctoral, en esta ocasión defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montpellier por Louis Coulazou, L’injustice usuraire en face du droit canonique et du droit séculier, Montpellier, 1920. 211 La anticresis aparece regulada en los arts. 2090 y 2077 del Code civil y es un pacto accesorio, unilateral e indivisible, que en consideración de sectores importantes de la doctrina francesa como Léon Mazeaud, Georges Ripert, Planiol, Henri Capitant, Aubry, hace nacer un contrato real. puede comenzar hasta la terminación del año y, por último, los intereses del capital sólo alcanzan a producir intereses cuando están vencidos. Siguiendo estas orientaciones francesas, nuestro Código Civil de 1889 precisaba que el simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar intereses. En este sentido, los intereses vencidos son susceptibles de capitalizarse (es decir, ser considerados como capital debido) y devengar nuevamente intereses (anatocismo). Este resultado se llega a producir por vía legal o convencional en virtud de lo dispuesto en el art. 1109. El BGB, en § 248 y 289 establece la prohibición del interés compuesto con sanción de nulidad212. Por su parte, la legislación italiana también se refiere al anatocismo tanto en el art. 1232 del Código civil de 1865, que distinguía entre interés legal o convencional y entre intereses comerciales o no, como en el 1283 del Código de 1942 que ha reducido el límite de la suma de los intereses vencidos a partir del cual se puede reclamar judicialmente de un año a 6 meses a contar, en la mayoría de los casos, desde el día de la interposición de la demanda judicial reclamándolos213. 8. Epílogo A lo largo de todo el trabajo varios conceptos se han venido repitiendo y entrelazándose entre sí; a saber, usura, interés, anatocismo. 212 Entre otros, consúltese Günter Kohlmann, Wirksame strafrechtliche Bekämpfung des Kreditwuchers: zur notwendigen Reform des [Paragraph] 302 a StGB, Tübingen, 1974 y Winfried A. Hetger, Sittenwidrigkeit von Ratenkrediten und Kreditwucher: eine rechtsvergleichende Untersuchung mit Überlegungen de lege ferenda, Frankfurt am Main, 1989. 213 Consultar Romualdo La Porta, La repressione dell’usura nel diritto penale italiano, Milano, 1963; Oberdan Tommaso Scozzafava, Gli interessi monetari, Napoli, 1984; Claudio Bonora, La nuova legge sull’usura, Padova, 1998; Domenico Manzione, Usura e mediazione creditizia: aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998. María Encarnación Gómez Rojo Llegado ahora el final del libro y después de todo lo expuesto en el cuerpo del mismo y en el aparato científico incluido en las notas a pie de página, parece bastante patente que el anatocismo es una forma de usura. La usura supone la ruptura de la equidad 214 que debe prevalecer en todo convenio cuya cuantificación dependerá del tipo de contrato de que se trate, del periodo histórico que se estudie y del ámbito civil o eclesiástico en el que el investigador se centre. No se puede confundir sin más el cobro de un interés (entendido en el sentido de recibir más de lo que se dio sea excesivo o no) sin justificación en un contrato determinado o la estipulación de una elevación del interés para el supuesto de mora (pues en este caso se trataría de una cláusula penal) con el anatocismo, pues este instituto jurídico solamente puede tener lugar cuando una vez admitido el cobro de intereses -lo que históricamente no siempre ha sucedido tal y como ha quedado reflejado en las páginas precedentes- se admite también que éstos, vencidos y no satisfechos, se unan al capital originario para producir nuevos intereses, bien legal o bien convencionalmente, de forma que solamente existe anatocismo si se exige el interés del interés del primitivo contrato, pero no si se exigen intereses respecto de un contrato nuevo y distinto, lo que jurídicamente se denomina novación. 214 Son interesantes las consideraciones que realiza sobre la necesidad de la existencia de equidad en los contratos el Prontuario de teología moral primeramente compuesto por Francisco de Lárraga..., trat. XXXV, cap. 1, pp. 444-445. De fecha posterior, vid. entre otros, Francesco d’Agostino, Il tema dell’equità nell’antichità greca, Milano, 1973; Alberto Herrero de la Fuente, La equidad y los principios en el derecho de gentes, Valladolid, 1973; la tesis doctoral de María Isabel Garrido Gómez, Criterios para la solución de intereses en el Derecho privado, Madrid, 1991; Michael Walzer, Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad, trad. castellana de Heriberto Rubio, 1ª ed., 1ª reimp., México, 1997 y Christophe Albiges, De l’équite en droit privé, Paris, 2000. ÍNDICE Prólogo………………………………………………………... 3 1. Introducción………………………………………………... 5 2. La consideración jurídica de los préstamos en la Edad Antigua……………………………………………………………… . 9 3. Fundamentos históricos de la prohibición del cobro de intereses en la religión islámica y cristiana…………................ 22 4. Consideraciones sobre el interés y el mutuo en las fuentes del Derecho histórico español y en la teología moral…………………………………………….…………………….. 35 5. La teoría de la usura en la literatura jurídica de los siglos XVI-XIX……………………………………………………...... 51 6. Regulación jurídico-canónica y literatura jurídica sobre el interés compuesto en el siglo XX……………………………... 70 7. Breve alusión a la regulación del anatocismo en la legislación civil comparada francesa, alemana, italiana y española……………………………………………………………... 76 8. Epílogo…………………………………………………………… 79 María Encarnación Gómez Rojo COLECCIÓN DE DERECHO PRIVADO ESPECIAL Y CIENCIAS JURÍDICAS DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA 1. Guido CAMARDA, Maria Luisa CORBINO, Didier LE MORVAN, Arcadi GARCIA i SANZ, Bruno AGUILERA-BARCHET, Stefano ZUNARELLI y Wanda d'ALESSIO, "Derecho Marítimo Europeo-Diritto Marittimo Europeo", vol. IV de los "Estudios interdisciplinares en homenaje a Ferran Valls i Taberner con ocasión del centenario de su nacimiento", edición coordinada por Manuel J. PELÁEZ, 1987. 2. John H. PRYOR, Yannick GUIN, Manuel J. PELÁEZ, Sergio CARBONE, Emmanuel du PONTAVICE, Jan ŁOPUSKI, Hugo TIBERG y Kazuo IWASAKI, "Derecho de la Navegación en Europa", vol. VI de los "Estudios interdisciplinares en homenaje a Ferran Valls i Taberner con ocasión del centenario de su nacimiento", con prólogo de Manuel J. PELÁEZ, 1987. 3. Adolfo AURIOLES MARTÍN, "Créditos sindicados con interés variable", con un prólogo de Antonio PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, 1987. 4. "Revista Latinoamericana de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 1/2 (1988). 5. Irena BORUTA, J. CARBY-HALL, Niccolò SALANITRO, Luigi Carlo UBERTAZZI, H. A. H. AUDRETSCH, Luigi Filippo PAOLUCCI, David L. PERROTT, D. RHIDIAN THOMAS, N. E. PALMER, A. KORTHALS ALTES, Antonio PAVONE LA ROSA, Ezio CAPIZZANO, "Derecho Comercial Comparado", vol. XI de los "Estudios interdisciplinares en homenaje a Ferran Valls i Taberner con ocasión del centenario de su nacimiento", edición y prólogo a cargo de Manuel J. PELÁEZ, 1989. 6. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica" [anterior Revista Latinoamericana], 3/4 (1989). 7. Hans ANKUM, Herbert WAGNER, Álvaro d'ORS, Frank SOETERMEER, Paul NÈVE, Jean-Pierre POLY, P. P. J. L. van PETEGHEM, William D. PHILLIPS, jr., Emilio BUSSI y Marek WASOWICZ, "Historia del Derecho Privado", Barcelona, 1989. 8. Manuel J. PELÁEZ, Achille AGNATI, Antonio CARULLO, Alvaro CENCINI, James W. CHILDS, Tommaso FANFANI, Paul C. FOWLER, Jean-Claude GARCÍAZAMOR, Jean-Claude GILARDI, Yolanda K. GRIFT, Jacques J. SIEGERS, Thomas O. HUEGLIN, Denis-Clair LAMBERT, Robert LE DUFF, J. Claude PAPILLON, JeanDidier LECAILLON, Antonio MARZANO, Ashok PARIKH, Susan ROSEACKERMAN, Antonio SANTAMAURA, Chris STARMER y Giovanni ZALIN, "Studies in Economics. Estudios de Economía Política, Hacienda Pública, Econometría, Economía de la Empresa e Historia de las doctrinas y de los hechos económicos en homenaje a Lluís Nicolau d'Olwer y Manuel Reventós i Bordoy por el primer centenario de su nacimiento", edición y prólogo de Manuel J. PELÁEZ, Barcelona, 1990. 9. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 5/6 (19901991). 10. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 7 (1991). 11. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 8 (1992). 12. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 9 (1993). 13. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 10 (1994). 14. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 11 (1995). 15. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 12 (1996). 16. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 13 (1997). 17. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 14 (1998). 18. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 15 (1999). 19. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 16 (2000). 20. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 17 (2001). 21. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 18 (2002). 22. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 19 (2003). 23. María Encarnación GÓMEZ ROJO, “Historia jurídica del anatocismo”, Barcelona, 2003. 24. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 20 (2004) 25. "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 21 (2005)